El Hombre Y Su Destino - Boros Ladislaus
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View El Hombre Y Su Destino - Boros Ladislaus as PDF for free.
More details
- Words: 52,898
- Pages: 119
Loading documents preview...
Ladislaus Boros
EL HOMBRE Y SU DESTINC
LADISLAUS BOROS
EL HOMBRE Y SU DESTIMO
EDITORIAL VERBO DIVINO ESTELLA (Navarra) ESPAÑA
1973
1 EN LA TENTACIÓN
Tradujeron: Jesús Pérez Alija y José Querol . Título original: In der V'ersuchung - W eihnachtsmedkationen . © Walter Verlag 1968-72 - © Editorial Verbo Divino 1971-73 . Censor: Antonio Roweda . Imprímase: Pedro M. Zabalza, provicario general, Pamplona 20 de mayo de 1973 . Es propiedad . Talleres Gráficos: Editorial Verbo Divino, Estella . Depósito Legal: NA. 674-1973 ISBN 84-7151-141-X
i
/
Riesgo de la meditación
La oración mental o contemplativa es un acontecimiento que involucra pluridimensionalmente a la persona. En ella, el hombre se repliega al centro valora tivo de su vida, dejando a un lado lo de cada día con su variedad, superficialidad y desasosiego. Y es entonces cuando afloran las experiencias básicas de la vida: la esperanza, la alegría, la angustia, el silencio, la soledad, la felicidad, el anhelo por el amor y por la amistad. El hombre que ora no proyecta apresuradas teorías sobre estas realidades; las acepta simplemente. "Exhuma" las vivencias primigenias de la "existencia" (Dasein), difuminadas por el tráfago de lo cotidiano, que brotan de lo más profundo de su existencia (Existenz), y se dispone para una relación 9
esencial al ser.1 Es entonces cuando vuelve a presentir el sentido de la vida más allá de los sistemas, las opiniones consagradas y más allá de cualquiera formulación. Nuestra vida diaria es una mezcla de impresiones, exigencias, pensamientos y deberes. Estamos continuamente abocados al peligro de perder la unidad de nuestra vida, vivimos alejados de nosotros mismos y de Dios, y hoy en día nos es difícil poder pensar que tenemos un Dios al que podemos dirigirnos en la oración. Pero lo más grave ocurriría si prescribiésemos caminos de ejercicios piadosos al hombre de nuestros días. La patria espiritual de éste es hoy el desasosiego, lo problemático y la duda; aquí es donde debemos buscarlo. No es poco si el hombre moderno sabe aún callar y es capaz de experimentar un anhelo y una exigencia hacia la lealtad y una cercanía a la muerte. En semejantes experiencias profundas es donde encontrará él a "su" Dios. Debe, por eso, dejar, en primer lugar, que "existan" las vivencias fundamentales, encontrarlas y soportarlas orando. De estas sus experiencias finitas y, a menudo, acongojantes es de donde puede surgir un saber originario de Dios. Debemos, sobre todo, volver a aprender a "marchar" con las inquietudes humanas. Sobre la inquietud del corazón no es posible escribir ningún tratado 1 La palabra "Dasein" la traduzco siempre por "existencia" (así hace también, por ejemplo, J. MARÍAS en Historia de la filosofía), y las pocas veces que no lo hago, lo señalo en el texto. Y siempre que aparece "Existenz", la vierto por existencia —sin comillas— (N. del T.).
10
erudito, pues en ella, al igual que en toda emoción de la existencia, auténticamente vivida y realizada, se nos acerca el misterio de la naturaleza humana, Dios —conozcamos o no conozcamos su nombre. Pero nuestra suprema miseria radica en el hecho de que las experiencias originarias de la vida fueron arrinconadas en gran parte por el trajín de nuestra "existencia". El hombre de hoy tiene que volver a experimentar qué es lo que significan conceptos como riesgo, autodonación, alegría, fracaso. Es aquí donde descubrirá en su existencia unos límites en los que cesa su propio yo y comienza el misterio absoluto. Quizás nuestro más denodado esfuerzo en la búsqueda de Dios consista en el miedo a perseverar en el misterio de un presente que nos es más íntimo que nuestra propia esencia, estremecidos por una exigencia ilimitada y confundidos por un amor absoluto. El objetivo, pues, de nuestras meditaciones no es otro que el de -situarnos de nuevo en el centro de nuestro ser, y esto por medio de las vivencias fundamentales de la existencia de Dios, en cuya amistad y amor estamos sumergidos, y que nosotros experimentamos con frecuencia y por todas partes en nuestra vida, incluso en nuestro fracaso. Además, debemos todos nosotros, cristianos o no, hacer añicos muchas imágenes de Dios; debemos declarar su nulidad. Un Dios que sólo hace que la vida nos sea "comprensible" y "tenga un sentido", un Dios al que podemos "encerrar" ilimitadamente en conceptos, un Dios que nos juzga según nuestros rendimientos y no según nuestras intenciones y su 11
gracia, un Dios al que se puede obligar a estar a nuestro servicio..., ese Dios no se da. El camino del hombre de hoy a Dios sólo puede ser alcanzado en la oración, en la meditación personal sobre el misterio de lo absoluto. Hoy, en vez de literatura piadosa, necesitamos el testimonio de hombres que hayan sufrido ante Dios, con Dios y por Dios. Su naturaleza, no tanto su nombre, debe ser nuevamente comprendida y adorada. Las meditaciones que aquí siguen intentan dar algunas motivaciones para ello. Quisieran también servir a que el hombre —incluso, aunque nada sepa de Dios—, por el propio esfuerzo, se ponga otra vez bajo el influjo del Espíritu Santo, de un Espíritu que sopla donde quiere. No se dan aquí ejercicios conceptuales, pese a que estas meditaciones integran los resultados de la teología nueva, sino ejercitaciones existenciales que comportan la personal realización. No se "probará" mucho aquí, más bien se "prolongará" la inquietud del corazón humano hacia un futuro absoluto. Como entrenamiento para la existencia reflexiva sean apuntados aquí, en primer lugar, algunos rasgos de ensimismamiento cristiano. En la meditación acontece, pese a una primera apariencia epidérmica, una aproximación al mundo. El contemplativo se inserta en las cosas de la "existencia". En este contexto, conviene tenerlo en cuenta, "cosas" significan hombres, acontecimientos, destino, felicidad, infelicidad. El hombre que ora acepta en sí irreflexivamente estas cosas del mundo, sintiéndose emparentado con ellas. Hasta en lo inaparente 12
descubre él un misterio. Incluso para lo más insignificante tiene una mirada. Aplanado por el asombro y conmovido por la visión, enmudece en un círculo de elocuentes parladores. El destino extraño puede penetrar en él como en su propia casa; las puertas de su existencia no están cerradas, sino sólo entornadas levemente. En el abandono del alma constata que lo "regalado es mi posesión, lo que esparcí es mi riqueza". En la actitud de un reflexionar impregnado de oración, se amplía la existencia. La oración desborda las angosturas del mundo. Y aquí es donde precisamente crea la meditación una nueva patria. A menudo nos preguntamos, ¿para qué sirve la oración contemplativa? Es evidente que aprovecha poco para solucionar negocios en curso. En esta oración, el hombre no sólo "piensa", sino que está "ensimismado". Otea las lejanías, lo inalcanzable, aquello que no puede "conquistar" y de lo que, sin embargo, depende su destino de hombre. En la oración mental se trata nada menos que de encontrar un albergue seguro a la existencia. "Patria" es un acontecimiento interior: la placidez de un alma en el reino humano, apuntando a lo absoluto. La postura fundamental, pues, de la oración cristiana es: expectación, calma y perseverancia. La oración acontece en la quietud. El silencio es una de las supremas realidades de toda auténtica existencia vivida. La actitud de engolfarse en lo íntimo consiste en saber enmudecer, en saber estar a solas y en desearlo, en llegar a olvidar. Lo creador se desarrolla con avasalladora fuerza en el silencio, en 13
la quietud. Santo Domingo de Guzmán visitó una vez a su amigo san Francisco de Asís; al encontrarse, se abrazaron mutuamente y en silencio. Cada cual se sabía comprendido ilimitadamente por el otro. Por eso fue por lo que durante todo el tiempo permanecieron mudos; luego, se despidieron sin palabras... Tenemos aquí un acontecimiento "significativo" de lo que es una actitud contemplativa. El mutismo de ambos era el origen de sus otros obrar y hablar. En los momentos de quietud se rastrea un misterio que se desvela suavemente. Entonces el hombre quiere proteger esta joya y es cuando lo rodea de silencio; más aún: calla el misterio. Las más bellas palabras han brotado en el silencio: éste no es un simple no hablar, sino algo primigenio y primordial. El hombre meditativo se descuelga de los recuerdos del pasado y de las inquietudes venideras, se mueve en el presente, se aquieta el ruido que adormece sus sentidos y se eleva a sí mismo; se salva del barullo intrincadísimo mundano en un reino de silencio. Aquí es donde aprende él cómo son en realidad las cosas: amables, sencillas y claras. "¡Enmudece!" —ésta es la exigencia fundamental de toda meditación. La oración se origina en aquel recinto central de la existencia que llamamos corazón. En la meditación se opera una vuelta a lo más íntimo, una orientación hacia aquel ser primordial que es inmanente a todo nuestro obrar. D e la "distracción-hacia-fuera" se vuelve el hombre a lo esencial, aunando su "existencia" en un centro; de una manera imperceptible reduce la multiplicidad del mundo a los conjuntos porta-
dores. Esta central de la existencia concreta es el resumen del hombre. Allí se decide qué es lo que "piensa" del mundo, cuál es la sinceridad de su corazón para el bien y el mal, para lo verdadero y para lo falso. Desde este epicentro se generan los pensamientos esenciales. Meditación no es, pues, otra cosa que un descansar dentro en lo originario del propio ser (Dasein), un vibrar con el fundamento de la propia alma. D e este modo, la oración contemplativa opera una unidad del mundo. El hombre entiende cuál es la meta y la tracción de las cosas y sabe de una santidad interior tras lo epidérmico, ante la cual se encoge su propia existencia. D e Benito de Nursia se nos relata: Cuando fue hora de irse a acostar, se dirigió el bienaventurado Benito a la parte superior de la torre... Los hermanos descansaban aún, cuando el hombre de Dios ya estaba levantado, iniciando su oración en las tempranas horas de la mañana. Estaba junto a la ventana y oraba al Dios omnipotente. Mientras así miraba afuera en estas tempranas horas, vio cómo la primera luz del día se derramaba de lo alto... Y, en este único rayo de sol, el mundo entero le fue presente ante sus ojos. Al contemplar la luz del nuevo día, se hizo una luz interior en su alma que arrebató a su espíritu dentro del universo. En este relato encontramos "condensada" la total estructura de la meditación cristiana: la soledad, el silencio, el aislamiento, la reflexión sobre lo esen15
14
cial, la contemplación de lo absoluto en lo terreno, un ensimismarse en el misterio. La mística alemana medieval reconoció también su ideal en estas características: el hombre interior, reunido, en cuya alma se encuentra el mundo en su prístina unidad. El centro, pues, de la existencia meditativa es la humildad, o, más simplemente dicho: la sencillez de la realización de la "existencia". En el evangelio hallamos un conmovedor prototipo del hombre contemplativo en san José. Se nos informa allí de tres "sueños" de este hombre solitario. Primeramente: Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que le apareció en sueños un ángel del Señor y dijo: José, hijo de David, no temas recibir en casa a María, tu esposa, pues lo concebido ella es obra del Espíritu Santo (Mt 1, 20).
se le tu en
Luego: Así que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo te avise (Mt 2, 13). Finalmente: Muerto ya Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel (Mt 2, 19-20). La importancia histórica de estos textos no tiene por qué ser discutida aquí. Lo que nos importa cons-
tatar es que la autocomprensión teológica del cristianismo primitivo se procuró con estos pasajes una primera interpretación en relación con la existencia orante: en silenciosa meditación, cuando la existencia arriba hasta los confines más lejanos del mundo (en el "sueño"), puede percibirse el eterno destino del hombre (el "ángel"). En la meditación de san José aconteció un mandato inconfundible. Durante su muda reflexión nocturna, es introducido José en el destino de María. Acosado por las dudas, inseguro y confuso, este hombre sobrio y callado ha presentido el misterio de la encarnación. Y ha recibido entonces el mandato, contenido en la indicación del ángel, de aceptarlo. Su porvenir era: renuncia y autohumildad. Por nada irritado, alegre y en cálida confianza, viene a ser para nosotros el primigenio modelo de existencia meditativa. Estaba indeciblemente solo con su esposa, a la que amaba. Confió su existencia a lo invisible y lo increíble y perseveró largamente, a lo largo de toda su vida, en esta oscuridad. En la ternura de su humildad, Cristo fue para él quizás más que si hubiese sido el propio hijo, como si lo hubiese engendrado él. Fue José el gran apatrida de nuestra tierra: sus manos estaban vacías; Dios hirió de muerte a su amor terreno. ¡Pero calló! Al fin quedó sólo para él: abandonar este mundo, tolerar su terrena desesperación, ser amor que nada más apetece. Amó a María íntimamente. Nadie nos puede arrancar la criatura amada de nuestro corazón. En medio del silencio, le encontró una voz que proba17
16
blemente nunca comprendió del todo; pero obedeció toda su vida a este incomprendido. Antes que se consumase en la cruz el misterio vital de su hijo —al hijo que dio él el nombre, pero al que no podía considerar como propio—, ya había aceptado él parejo destino en su intimidad. En el interior fue un hombre negado y confuso. Pues sobre este riesgo de la donación absoluta del propio yo se inserta la meditación cristiana. Después de este somero esquema sobre las propiedades básicas de la existencia meditativa, quisiéramos abordar directamente aquello que constituye la esencia de la meditación cristiana. Meditación es una vuelta al misterio del hombre, y este misterio se llama Cristo. En él fue comprensible lo incomprensible, y palpable lo absolutamente extático. Una existencia terrena y quebradiza llevó en sí el total misterio del mundo y de Dios. En la Divina comedia, Dante describe una peregrinación providencial a través de todas las escalas mundanas; en encuentros y diálogos se desvela ante él, paso a paso, el orden mundanal. El poeta asciende siempre más alto hasta la cumbre del mundo. Aquí le es procurada al poeta la visión plena: observa la faz de Cristo en el círculo de la Trinidad: "En el interior del círculo se mostraba la imagen de nuestro rostro." Esto es lo último que se puede decir sobre Dios y sobre este mundo. El rostro del hombre llega a ser, para la eternidad, el rostro de Cristo. El resucitado es el sentido misterioso, la meta intraspasable de nuestro mundo y el punto omega de todas las fuerzas del universo: "En él so-
lamente ha habido y hay sí. Todas las promesas hechas por Dios encuentran el 'sí' en Cristo. Por eso, terminamos nosotros diciendo: por él a Dios. 'Amén' (así sea)" (2 Cor 1, 19-20). Meditación cristiana significa, pues, anonadamiento en el ser absoluto de Dios, que se ha ocultado dentro de la pequenez de la "existencia", en su desarraigo y en su tristeza, incluso en su abandono divino. La medida y el patrón del ser cristiano es Cristo mismo, o, dicho más exactamente, su actitud concretamente encarnada frente a las cosas, los acontecimientos y los hombres, su modo de pensar. En este sentido, ser cristiano es igual a "seguimiento", y la existencia cristiana, como la formuló recientemente un teólogo, el "caso formal" de la "existencia" humana. El hombre, como cristiano, intenta apropiarse la manera de pensar de Cristo en su totalidad. Confiado en Dios, se dirige hacia donde ningún mortal iría por sí mismo: a las situaciones límite; intenta realizar la orientación básica de la vida de Cristo, ser uno con aquel Cristo que estaba sin pecado y, sin embargo, se sentó a nuestro lado, vaciado, hambriento, condenado a la muerte; el Crisro que aceptó en sí toda la miseria de ser hombre, viniendo a ser por ello el Dios de todos los solitarios y abandonados. La pregunta, por la esencia de la oración contemplativa, se reduce en la comprensión cristiana de la existencia a la fórmula: ;cómo llega a conocer el hombre los sentimientos, el modo de pensar de Cristo? La actitud vital de Cristo, su modo de pensar, fue puesta radicalmente a prueba en aquel aconte19
18
cimiento que llamamos "tentación de Cristo en el desierto"; fue una premura existencial que Cristo, según una expresión de Marcos, fuese "encaminado al desierto" (Me 1, 12). En esta soledad se desarrolló un acontecimiento de dimensiones cósmicas, entrando en acción la esencia del mundo espiritual y del mundo en general. Con libre placidez permitió Cristo acercarse al tentador, revelando en ese acto lo más íntimo de su existencia humano-divina. Cristo fue a lo desolado, a lo pedregoso, a los arenales y a lo improductivo del ser humano. Fieros animales lo acechaban. "Ir-al-desierto" significa exponerse a lo lúgubre, vivir lo peligroso, dirigirse a la "patria de los demonios", atacar al mal en su propia casa. Apremiado por el espíritu, Cristo abandonó el cobijo de su familia. Poco antes aún le vemos entre una alegre sociedad nupcial, pero, de repente, es arrancado de todo aquello por una voz interior o por una necesidad existencial. Rehuye las aglomeraciones de los hombres, se desliga de todo vínculo con los humanos, ayuna "cuarenta días y cuarenta noches", va hasta el borde de lo humanamente aguantable. Luego fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre. Acercósele el tentador para decirle: si realmente eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Respondióle Jesús: la escritura dice: no sólo de pan vive el hombre; ya tiene Dios otros muchos medios para conservarle la vida. Entonces lo llevó el demonio 20
a la ciudad santa; y, después de ponerlo sobre el pináculo del templo, le dijo: si realmente eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues la escritura dice: dará orden a sus ángeles de que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras. Respondióle Jesús: también dice la escritura: no tentarás al Señor, tu Dios. Una vez más lo llevó el demonio a un monte muy alto y, haciéndole ver toda la magnificencia de los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré, si, postrándote, me adoras. Respondióle al momento Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto. Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles y le servían (Mt 4, 1-11). • La cuestión de si el relato del evangelio sobre la tentación de Cristo en el desierto hay que considerarlo como expresión de un acontecimiento histórico, o más bien como interpretación del modo de pensar de Cristo por la comunidad primitiva (quizás, las dos cosas: acontecimiento e interpretación al mismo tiempo), no puede ser contestada inequívocamente. Pero, incluso en la hipótesis de una "interpretación teológica de la existencia de Cristo únicamente", está claro que sus amigos entendieron a Cristo como aquel que salvó nuestro ser hombre de una extremada miseria. Esto nos basta para nuestras meditaciones, en las que intentaremos penetrar, en orante ensimismamiento, en la actitud esencial del hombre-Dios. En las reflexiones que siguen no se tratará, por 21
ello, ni de exhortaciones ni de recetas, sino que serán ejercicios existenciales sobre la manera de pensar de Cristo. En la historia de la tentación, en este relato de suprema laconicidad, nos fueron abiertos los horizontes absolutamente visibles del ser humano. Se nos ha patentizado la esencia de la autenticidad humana. El hombre que ora no puede pasar apresuradamente junto al destino del hombre-Dios que aquí se nos revela; es necesario que se escurran el primer plano y lo superficial de las cosas. Al fin, sólo quedará una cosa: el ser prendido por aquel que pudo ser absoluta y totalmente hombre, porque era el mismo Dios. Abismos insospechados del misterio se abren ante nosotros.
2 El modo de pensar de Cristo
Luego fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Acércesele el tentador para decirle: si realmente eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Respondióle Jesús: la escritura dice: no sólo de pan vive el hombre; ya tiene Dios otros muchos medios para conservarle la vida (Mt 4, 1-4).
La plenitud del Espíritu se apodera de Cristo. En su derredor domina el desierto, la soledad consuntiva; y Jesús ayuna. Su espíritu se relaja, su cuerpo se extingue, despertándose en él un hambre elemental; quizás, no tanto por alimento cuanto por proximidad humana; entonces es cuando le sobreviene 22
23
una sublime tentación. Una singular tristeza se apodera de su alma, las tinieblas irrumpen en su "existencia", se aflojan las seguras referencias al mundo, y no se percibe ningún camino, ninguna indicación. Solamente la cegadora luz del mediodía que lo falsea todo. La verdad parece diluirse. Cristo está todo en sí, y, sin embargo, se siente expuesto. Lo decisivo de su esencia entra aquí en juego. Se trata del todo. ¿Qué ocurriría si convirtiese piedras en pan? ¿Qué es lo que intenta este ataque? Tan sólo una cosa: que Cristo abuse de su poder. El peligro es grande. El hombre Dios está enfrentado para decidir sobre el sentido e intención de su propia misión. Está aquí en juego no sólo la existencia cristiana, sino también lo que de ilimitada sinceridad hay en el ser hombre. Cristo, empero, dice no; pasará hambre, padecerá y morirá como todos los demás hombres.
a)
Giro hacia la interioridad
Habría sido fácil para Cristo "encantar" al mundo, pero eligió el ser pequeño y la entrega. Un reino interior surgió por esta elección, el reino del corazón, la dimensión de ser atesorado en su esencialidad. Quiso ser un hermano para todos, donar a todos una esperanza, vivir en la inapariencia como amigo de los atribulados, entrar en las angosturas de todo lo hu24
mano. Con la fuerza conjunta de su existencia humanodivina, se introdujo en el riesgo de ser un hombre interior. Quiso vivir totalmente inmerso en este mundo, sin papel doble, sin escatimar algo al otro. Ser, además, para los desposeídos y para los atribulados; estar en el círculo de los pisoteados; aguantar la miseria y la debilidad de los hombres. Durante su actividad pública no realizó un solo milagro por capricho, para su propia utilidad o por afán de popularidad, ni, incluso, por la simple compasión con nuestra miseria corporal; sólo curaba ocasionalmente, cuando los actos de su bondad eran susceptibles de una significación espiritual. Quería instaurar en este mundo una dinámica interna que actuase en lo oculto; quería crear en nosotros un principio vital del que partiesen, en el misterio, las fuerzas formadoras y transformadoras; aspiraba a una revolución interior de nuestra existencia, a una "irrupción" de la bondad en el mundo. No le interesaba encontrar soluciones a preguntas que los hombres mismos nos podíamos contestar. Vino a nosotros, para que todos tengamos un amigo, un hermano que crea la paz, que reconcilia las antítesis y que tiene para todos una palabra amable. Intentemos nosotros ahora desarrollar este espectáculo ideal, aún inarticulado, de la existencia de Cristo. En primer lugar, observamos en su predicación que exige de todos aquellos que querían vivir con él, que no odien a nadie, que no devuelvan mal por mal; les exige, incluso, que amen a sus enemigos. A todos, y especialmente a los perdidos, quiso darles esperanza. 25
Por eso defendió a los pecadores frente a los llamados justos, protegiendo a los niños y a los indefensos. El alma de los hombres encontró en él patria. Era portador de un sencillo respeto para la creatura, de una delicada atención para la vida en sí. El modo de vivir de Cristo era el de una existencia incondicionada, vivida amorosamente; una vida sencilla, sin premuras. Amó la debilidad no por falta de energías, sino que la aceptó sobre sí para poder regalar a todos su cercanía. Pero, al mismo tiempo, tuvo sus alegrías en las mínimas cosas de cada día, en una buena comida, en una bebida fresca, en una hermosa excursión, en una noble amistad. Encontraba a los hombres siempre en la inapariencia, para no deslumhrarlos. Tampoco en su pasión se comportó con "majestuosidad", antes al contrario: gritó, traspiró sangre, se sintió vaciado y abandonado; se entregó absoluta y totalmente a la miseria del ser hombre. Aun en el último instante tuvo la presencia de ánimo para dar esperanza a quien, como él mismo, se estaba desmoronando: "En verdad te digo, le respondió Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso" (Le 23, 43). Le animaba una juventud espiritual, una intrepidez frente a las potencias y poderes de este mundo, una lozanía vital y una capacidad transformadora de la existencia. Su "existencia" era ya una "buena nueva". La alegría del nuevo comienzo y la tranquilidad de la "existencia" determinaban su realización de existencia: "Esto os lo he dicho para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo quede colmado" (Jn 15, 11). Los frutos 26
de su espíritu son: "caridad, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza" (Gal 5, 22). Los apóstoles expresaron la cercanía de Cristo de la existencia humana en la exigencia: "Regocijaos con un gozo inefable y radiante" (1 Pe 1, 8). Dicho con más propiedad aún: Cristo aspiró, según todo lo dicho, a vivir en el anonimato. En su vida irrumpió aquella plenitud de soledad que es propia de los abismos, de las cumbres y de los mares. Todos nosotros, por el contrario, vivimos en lo fugitivo, en lo fragmentario, en lo epidérmico. Todo aquel que quiera penetrar en la esencia del misterio, debe absolutamente permanecer largo tiempo solo, para poder concentrarse en lo esencial: solo en la maduración, solo en la tentación, completamente centrado en sí en los más grandes hechos de su vida. De la soledad de Cristo surgió su palabra. En su mirar generoso a la esencia de las cosas, buscaba él cómo son estas cosas realmente. Tomaba las hermosuras del mundo en su alma y las transformaba en su existencia. Acertó a ver el mundo en la interioridad, y a experimentar las cosas en su originaria unidad. Sus discursos eran discursos de este mundo concreto: recorridos por parábolas como por sangre; su naturaleza era movida por algo tranquilo y transparente. Testimonio de ello es su lenguaje concreto y, al mismo tiempo, apuntando al absoluto; sus discursos, sobrios y naturales, sin afectación de saber y de experiencia. 27
La existencia de Cristo estuvo dominada por una gran quietud. Su alma estaba "a la escucha", oyendo las necesidades de los otros; su interior callaba, no se imponía, estaba despegado de sí, y no se limitó a nada en este mundo. Por ello superó en su vida el poder de las costumbres, de lo trivial y del cansino embotamiento; creó una plácida tranquilidad en su interior, un espacio para todo posible encuentro. Estaba incondicionalmente a la expectativa. Este poder de la interioridad clarificada fue lo que hechizó a los apóstoles y lo que los obligó al seguimiento. Pues reconocieron en la faz de Cristo la bondad humano-divina y la amistad de Dios. Quizás no sea la formulación más profunda o la más significativa de la cristología el que los amigos de Cristo lo llamen un "buen hombre"; pero cualquiera que haya experimentado —quizás, en la amarga experiencia del propio fracaso— qué significa bondad existencialmente realizada, sabe que sólo un hombre-Dios es capaz de actuarla ilimitadamente. "Dios, nuestro salvador, hizo aparecer su misericordia y amor a los hombres" (Tit 3, 4) con Cristo. Su vida fue una singular fidelidad a la bondad. Hasta el fin, un fin en la cruz, dispensó el hombre-Dios calma, consuelo y paz. ¿Qué fue lo que de tal manera impresionó de Cristo a los hombres, para que éstos exclamasen (el evangelio dice textualmente que "estaban maravillados"): "Todo lo ha hecho bien", y para que le diesen el nombre de "maestro bueno"? (Mt 19, 16). Cristo no fue un gran sabio; su vida tampoco 28
fue algo pomposo, pues hasta incluso acabó en una cruz. Y es'que bondad no significa éxito necesariamente. No decimos que un hombre sea bueno porque sepa obrar en la dirección de conseguir sus objetivos. Tampoco decimos que un hombre sea bueno porque sepa hablar inteligentemente sobre los problemas de la vida, ni porque ocasionalmente sea hermoso, porque tenga una figura bonita o una faz agradable. La hermosura y la bondad son magnitudes diversas en este mundo nuestro aún no "ordenado". Finalmente, tampoco decimos que un hombre es bueno porque sea cautivadoramente perspicaz y nos sepa dar buenos consejos. Quizás la agudeza de éste nos es una ayuda en los momentos de apuro; ¿pero por eso es ya bueno? Adentrémonos, pues, hasta el fondo de nuestra alma y preguntemos: ¿qué es bondad?, ¿cuál fue aquel misterio en Cristo, aquello que hechizó a sus contemporáneos con la fuerza de su énfasis? Si reflexionamos sobre la realización de existencia de Cristo, observamos de inmediato que su bondad consistía, precisamente, en la inapariencia de su vida. Esta bondad se patentiza particularmente en su comportamiento delicadísimo con la vida, con el hombre y, en general, con el ser. La primera moción, instintiva, por así decir, de su corazón no era la desconfianza, la animosidad o el odio. Intentó siempre disculpar con sencillez las faltas de los otros; no los situaba en la injusticia. En su alma había espacio para el desarrollo del otro; era como si le hubiese dicho a cada hombre: "Tú tienes derecho a la vida. Yo no te 29
quiero perjudicar. ¡Sé!" Este oportuno decir bien de la vida se exteriorizó en la vida de Cristo, particularmente en el hecho de que nunca condenó a los hombres. Y es que sabía que los hombres tienen poco tiempo para vivir. ¿Por qué, pues, enfrentarse entre ellos?, ¿por qué causarse mutuamente dolor? Nunca se sabe por qué otros son ocasionalmente malos frente a nosotros. A fin de cuentas, es asunto de ellos. Nuestro deber es llevar adelante la vida, protegerla y ayudarla a desarrollarse. Además de esto, percibimos en Cristo, como resonancia fundamental de su existencia, un sentimiento alegre que todo lo impregna; una gozosa soltura dominaba su vida, lo que ciertamente no excluía que, a menudo, se sintiese deprimido y hasta infeliz. Pero, aun en los momentos de cansancio, intenta él, sin embargo, llevar luz y claridad a este mundo nuestro. Finalmente, Cristo era paz: no buscó contiendas. El sencillo saludo del pueblo: "La paz sea con vosotros" surgía en su boca para la predicación. El mensaje de paz fue la fuerza más grande de su vida. Por lo común no nos fijamos en lo poderosos que pueden ser precisamente los más tiernos estímulos del corazón: el afecto, el amor, la amistad, la paz. Por eso hallamos muy a menudo en la biblia, junto a los términos de fe y amor, la palabra "paz". Es ésta una palabra clave de nuestra fe. Una vez más: ¿quién es un hombre bueno? Aquel que habla bien de la vida, que no condena a los otros, que es alegre y pacífico. La misión de Cristo fue la de enarbolar esta bandera. El deber carismático de 30
los cristianos en el mundo consistirá, pues, en la realización testimonial de la bondad de Cristo.
b)
Serenidad cristiana
La teología intenta hacernos comprensible, en trabajosas meditaciones, con qué "ímpetu existencial" se adentró Cristo en el riesgo de la bondad: en Cristo fue restablecida de nuevo la primigenia unidad de la existencia humana. Realizó su vida sin "conmociones bruscas", no estaba escindido entre aquello que hacía y aquello que era; le era factible transformar inmediatamente sus vivencias en su "existencia". En todos sus actos era absolutamente "él mismo". Esto era también el fundamento de su tranquilidad interna, de su paz y de su serenidad. Nosotros, que sólo podemos vivir y vivenciar nuestra esencia fragmentariamente, no somos capaces de una alegría ilimitada, de una felicidad que abarque toda la existencia, de un sufrimiento destructivo. Nunca somos plenamente felicidad o dolor, sino que llevamos en cierto modo ambas realidades con nosotros; incluso las podemos expulsar de nuestra conciencia. Cristo, sin embargo, no lo podía. La felicidad más desbordante y el dolor más imposible estaban perfectamente integrados en su existencia. Era 31
todo aquello que vivía. Estaba "arrebatado" a la bienaventuranza, pero, también, "inmerso" en la mortal aflicción; todo lo ha tenido muy cerca de sí. No sólo ha experimentado alegría, sino que era "la" alegría misma, y no sólo ha soportado el dolor, sino que él mismo era el dolor. Era totalmente hombre, o, dicho aún más agudamente, era "el" hombre. Pero además, debió haber pasado su vida en cercanía inseparable de lo absoluto, pues el ser hombre consiste en su más recóndita esencia en un abrirse hacia la plenitud absoluta. Esta es la significación existencial del concepto teológico de visión inmediata de Dios. Lo que Cristo experimentaba como hombre, lo vivía inmediatamente desde la orilla de Dios. Los acontecimientos de su vida eran transparentes en lo "absolutamente-otro"; sus experiencias estaban inmersas en el misterio de Dios, y sentía a Dios cercano por todas partes; por todos los poros de su existencia humano-finita, percibía al ser absoluto, incluso en sus más inaparentes manifestaciones. Dios era para él una realidad intuitivamente conocida, una realidad, incluso, aprehendida de una manera anímico-corporal. Pero Cristo tenía que luchar como hombre, para mantener esta incondicionalidad de su existencia (Existenz), es decir, lo perfecto de su "existencia" (Dasein) y lo abrumador y absolutamente humano de ella, la pureza y la sinceridad de su ferviente estar-ahí. Este es el sentido teológico de la tentación de Cristo. Algo oscuro penetró en Cristo. La tentación lo quería inducir a que exteriorizase su esencia, a que 32
transformase su existencia en poder, a dominar, a ser "extraordinario". Y no: era necesario perseverar en el destino que le ha correspondido, ocultar la inmediatez de Dios a su persona en la normalidad de su realización vital. No había que impresionar a nadie; había que vivir feliz, pacífico entre hombres sencillos; no había que obligar a Dios, ni siquiera en la miseria más extrema. Cuando Cristo rechazó la tentación, reconquistó lo más esencial del ser hombre. Permitió que el poder del mal entrase a él, pero en el momento decisivo lo destruye con un solo no. Cristo no nos traiciona por un bocado de pan; nuestra miseria le fue sagrada. Ni un momento ha titubeado Cristo. Su victoria no fue esplendorosa, pues nadie supo de ella, y aconteció en la más completa soledad; sin embargo, se posibilitó aquí un nuevo porvenir para la humanidad: la transformación de los corazones en bondad y no la de las piedras en pan. Por tanto, la obra vital de Cristo consiste en un giro fundamental de la manera de pensar. Cristo repudió cualquier postura de excepción. Su unión con Dios no tenía por qué facilitarle la vida. En cuanto a transformar las piedras: ni quería, ni le estaba permitido, ni podía. Pero una transformación más profunda aconteció al mantener limpio su ánimo, al no mezclar su misión con el interés del momento (en este caso, con su hambre corporal), antes bien, conformar el mundo desde la intención, buscando traer a una nueva conexión de sentido a nuestra caótica "existencia". Un poder extraordinario, un dominio externo hubiera destruido su acción vital. Lo 33
que él quería realmente instaurar en el mundo se puede expresar en un único concepto: un ser pequeño llevado por Dios. En claros y bien medidos "logia" ha diseñado Jesús la dinámica de su reino interior: Se parece el reino de los cielos al grano de mostaza, que uno siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando llega a crecer, es la más grande de todas las hortalizas, y llega a hacerse un arbusto, de modo que las aves del cielo vienen a posar en sus ramas (Mt 13, 31-32). Y luego: Se parece el reino de los cielos a la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina hasta que fermenta toda la masa (Mt 13, 33). Y de nuevo: Con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido en un campo; el que lo encuentra, lo esconde de nuevo y, lleno de alegría, vende todo lo que tiene, para comprar aquel campo (Mt 13, 44). Y una vez más: Sucede con el reino de Dios como con un hombre que siembra la semilla en la tierra, y, ya duerma, ya vele todo el día, el grano germina y va creciendo, sin que él se dé cuenta. Porque la tierra da fruto por su propio impulso, primero la hierba, 34
luego la espiga y por último el grano macizo en la espiga (Me 4, 26-28). Y, finalmente: Os digo con toda verdad: el grano de trigo que cae a tierra, queda infecundo, si no muere; pero, si muere, produce mucho fruto (Jn 12, 24). El mensaje que se oculta en estas frases, oídas tan a menudo y, sin embargo, tan poco reflexionadas, lo podemos formular así: lo grande acontece en lo pequeño, el éxito en la humildad, la riqueza en la entrega, el crecimiento en la despreocupación, la vida en la muerte. La decisión de Cristo fue inequívoca. Eligió el ser pequeño, la entrega, la despreocupación y el morir por sí y por sus amigos. Consistiendo la vida cristiana en la realización de la manera de existencia de Cristo, debe, pues, ser factible a cada cristiano desarrollar aquella interna unidad de ser y aquella incondicionalidad de la existencia; aquella originaria unidad entre obrar y ser que Cristo vivió desde su "visión inmediata de Dios" y que exteriorizó en su bondadosa serenidad. La razón de la serenidad cristiana, y, por tanto, uno de los conceptos más centrales de la supremacía cristiana sobre la vida, se llama providencia. Con esta palabra queremos resucitar un pensamiento fundamental de la revelación, que perteneció a la temática central de la predicación de Cristo, pero que hoy no encuentra apenas resonancia. Y es que, por desgracia, no pertenece el concepto "providencia" 35
a aquellas palabras originarias en las que se concentra la experiencia religiosa de nuestra época, a aquellos conceptos que hoy sólo se necesita indicarlos para hacerlos comprensibles de inmediato. Ya en la biblia y también, luego, en el desarrollo de la historia de la piedad y de la fe, aparece una variedad de matices originales que cambian y que han sido reemplazados sucesivamente por otros y que en cada caso implican el todo del mundo vivencial religioso y forman un acceso venturoso para la comprensión de la revelación. Tales palabras claves de la autocomprensión cristiana son hoy: hermano, amor al prójimo, exigencia, futuro, esperanza, encuentro con el mundo, y otras más aún. En ellas encuentra la fe de nuestro tiempo inmediata inteligencia. Pero en vano buscamos en esta lista la palabra "providencia"; sin embargo, pertenece a aquellas realidades que posibilitan una esencial aclaración sobre aquello que el hombre es como ser finito y lo que es Dios como infinito amor. Cristo no se preocupó de sí haciendo una demostración de poder; sus preocupaciones estaban dirigidas a los demás. Las piedras quedaron eternamente piedras, y los hombres, empero, eran para él el auténtico regalo de Dios. Si es verdad, por una parte, que existe un específico tiempo de gracia para conceptos e ideas singulares, y si, de otra parte, la gracia de Dios ocurre a todo aquel que se esfuerza seriamente en ello, queda entonces en nosotros que ganemos nuevamente la gracia de la transparencia religiosa para la palabra clave cristiana "providencia", para aquella realidad existencial que fortaleció a Cristo internamente y le 36
dio fuerza para renunciar a todo empleo externo del poder. Ninguna otra época de la historia salvífica fue más indicada sobre aquello que se significa lo más profundamente con el concepto "providencia" que la nuestra. ¿Qué experimentó Cristo, cuando dejó al mundo "ser mundo", no utilizándolo para el propio provecho? ¿Cómo se podría familiarizar al hombre de hoy con este dato fundamental de la predicación cristiana? Pues debería ser posible. Las supremas verdades y vivencias son, al mismo tiempo, las más sencillas. Se debería también poder decir al hombre de hoy qué es lo que significa aquella experiencia de Cristo, para la que él acuñó el nombre de "providencia". Felipe pudo ilustrar al tesorero de Etiopía sobre el contenido esencial de la fe cristiana, durante una conversación breve de camino. La teología cristiana debería recuperar la misma simplicidad anunciadora, y, ante todo, allí donde se trata de traer al centro de la vivencia religiosa a verdades difuminadas, pero que no son pensables lejos de la autocomprensión cristiana. Antes de nada convendría decir que "providencia" es un mensaje divino. Esta sencilla y humilde constatación nos obliga en seguida a una nueva reflexión. La providencia no puede ser una confirmación de la injusticia mundana. Lo injusto, sin embargo, sería una providencia que se expresa en el marco de una "imagen mágica del mundo". Si fuese una puesta-en-servicio de Dios, para la utilización vigorosa de cada 37
día, no sería otra cosa en tal caso que una moción del corazón egoísta, magia precisamente; pero Dios ha condenado semejante representación de la providencia de la manera más radical. El libro de Job no trata de otra cosa. A Cristo jamás se le ocurrió decir que al que le fuese bien era un hombre mejor; a menudo, lo contrario es lo verdadero. Existen hombres según Dios, que llevan una vida fracasada, tropezando con todas las desgracias, expuestos a todas las amenazas, a la desesperación, y que siempre han de estar allí donde cae el rayo... Por otro lado, el mensaje de la providencia es una verdad de Dios, esto es, una noticia de alegría y liberación, y no una confirmación adicional de la injusticia de nuestro mundo. Y esta noticia recae en los "amigos de Dios", es decir, en los atribulados, desanimados, atemorizados y pecadores. Es portadora de este mensaje: "No estés preocupado; no te mates buscando ayuda, ésta vendrá por sí misma. Cuando no tengas a nadie más para que acuda en tu ayuda, cuando te achuchen tus propias debilidades —carga de tus propios pecados—, cuando ya no veas ninguna salida más, entonces, precisamente entonces, estás en las manos más seguras: en las manos de Dios. El es tu amigo; está siempre contigo y para ti." Cabría preguntarse si el mensaje de la providencia no expresa lo mismo, en cuanto al contenido, que aquella realidad de esperar contra toda esperanza, popularizada por Pablo. De Abrahán, prototipo de fe, se dice: "Contra toda esperanza, tuvo fe" (Rm 4, 18). Providencia es el último refugio de los abocados
a la miseria. Los "otros" (en el supuesto de que se den en general los tales) no la necesitan en absoluto. Estos han "provisto" lo suficiente por sí; pero allí donde la fuerza humana aboca a su fin, sólo Dios puede ayudar. La providencia comportaría, pues, el mensaje siguiente: los infelices son los preferidos por Dios, porque éstos ya no tenían más esperanza, fuera de él; la habían perdido completamente. Y como el más infeliz de todos es el pecador, precisamente a éste lo rodea Dios con la benevolencia ilimitada de su bondad. Por tanto, la providencia consistiría fundamentalmente en un cambio del modo de pensar. Y no tanto —o no, en primer lugar— en que Dios penetra en forma maravillosa en nuestra vida deshaciendo las amenazas y destruyendo los ataques. Esencialmente significa que aún hay una salida, que todo puede tornarse en gracia. Por la misericordia de Dios, cada miseria humana puede recibir una nueva donación de sentido. Quizás todo quede como hasta ahora: que la amenaza no se aparte, que el hombre tenga que seguir llevando sus miedos, que siga siendo "zarandeado" por un mundo enemigo. Sin embargo, y pese a ello, todo se ha cambiado: en todo aquello y a través de todo aquello aparece ahora la bondad de Dios en nuestra vida. El hombre puede decirse: duele, pero, en realidad, este dolor no cuenta. Ciertamente no se puede negar que en la biblia se da un "oleaje de superficie", que contradice a la concepción de providencia aquí apuntada. En muchos
38 39
textos de la Escritura se promete a los piadosos bienestar y éxito, victoria sobre los enemigos, conquista y seguridad; pero en las profundidades de su comprensión de lo salvífico ("movimiento en profundidad" de la revelación) el piadoso israelita esperaba totalmente otra cosa. Se aferraba a una última consolación en el desastre. Confiaba en una "salida interna" del ahogo. De esta esperanza, que encontró su expresión, ante todo, en los escritos proféticos y en la literatura sapiencial, se originó una nueva dimensión de la fe: No temas, porque yo te he rescatado, yo te llamé por tu nombre y tú me perteneces (Is 43, 1). Porque eres a mis ojos de muy gran estima, de gran precio y te amo (Is 43, 4). Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo (Sal 23, 4). Yavé es mi luz y mi salvación: ¿a quién temer? Yavé es el baluarte de mi vida: ¿ante quién temblar? (Sal 27, 1). Pero quien me escucha, vivirá tranquilo, seguro y sin temor de mal (Pro 1, 33). Cuando te acostares, no sentirás temor; te acostarás y dormirás dulce sueño. No tendrás temor de repentinos pavores ni de la ruina de los impíos cuando venga (Pro 3, 24-25). Para la interpretación teológica del concepto de providencia es de decisiva importancia que estas frases fuesen dichas a hombres (o por hombres) a los que Dios probó duramente, y de quienes no apartó los golpes del destino. Dios no les exigió que se sintiesen felices. Sólo una cosa les pide: que conserven la calma aun en los tiempos de la más extrema in40
digencia. Es como si les habría dicho: "Lo último y más importante de tu ser nadie te lo puede tomar; está asumido en mi misericordia para siempre. No hay ningún proletario de la salvación. Incluso cuando todo se desploma, siempre tendrás el cielo abierto." El júbilo del ser interiormente libre, el a pesar de y el sin embargo de la confianza en Dios, irrumpe en el Nuevo Testamento aún con más acusado vigor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?... Estoy firmemente convencido que ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades angélicas, superiores o inferiores, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro (Rm 8, 35-39). En este texto encuentra la doctrina primordial de la revelación sobre la providencia su expresión esencial: ningún poder mundano, ninguna externa amenaza, ningún pecado, ninguna culpa y ningún enmarañamiento psicológico vencerán definitivamente sobre el poder de la gracia. Contra las evidencias corrientes del mundo, incluso contra el propio corazón que lo acusa, lo intranquiliza y lo acobarda, debe el cristiano valerse del sentimiento de confianza y del definitivo ser salvo, para la apertura en su existencia concreta. "En esto conoceremos que somos de la verdad y aquietaremos nuestro corazón ante él, porque si nuestro corazón nos arguye, mejor que nuestro corazón es Dios, que todo 41
lo conoce" (1 Jn 3, 19-20). En la carta a los romanos se formula aún más incisivamente el misterio de la providencia: "Sabemos además que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman" (Rm 8, 28). Esta frase está sin limitación y sin reservas en la revelación; en consecuencia, Aurelio Agustín añadió en su comentario: "También los pecados" (etiam peccata). En última instancia, es insignificante lo que en nuestra vida aconteció, lo que al presente somos y lo que nos pueda acontecer en el futuro (por propia culpa o por una extraña ingerencia). "Lo que fue, sea en paz; paz en lo que una vez será", dice el poeta. La benignidad y la fidelidad de Dios están sobre cualquier fatalidad y sobre cualquier culpa. Todo en nuestra vida puede recibir un nuevo sentido, una nueva significación; todo puede cooperar para un posterior acercamiento a Dios. De Cristo, de aquel hombre que hizo de la benignidad y de la misericordia ley fundamental de una nueva creación, partió la definitiva promesa: "He puesto ante ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar" (Ap 3, 8). Esta frase es el compendio de la serenidad cristiana: Dios nos ha dado en Cristo un nuevo comienzo. En todas las situaciones de nuestra vida tenemos aún una posibilidad de comenzar de nuevo. Para Dios no estamos nunca definitivamente perdidos. Esta es, si no la verdad completa, sí el contenido esencial, la promesa íntima y espiritual de la providencia.
apacible serenidad tomó sobre sí el dolor; con su proceder instauró una nueva medida para la autocomprensión cristiana: la esencia de todo lo esencial, de la gracia, del amor y de la amistad es la no-violencia. La actitud del no-querer-violentar cambia al mundo. El "mundo" no es en absoluto ninguna magnitud estática; el mundo "acontece"; es el resultado de las cosas del mundo y de nuestra interna postura frente a ellas. Cambiando nuestra postura, transformando nuestra interioridad, el mundo deviene otro para nosotros; y de pronto vivimos en otro mundo vivenciado de otro modo. Una madre que no se aparta de la cama de su hijo moribundo experimenta como felicidad el dolor del quedar vigilante y del deberestar-allí. Su amor, su enfoque interno han dado a los acontecimientos un nuevo valor; lo mismo ocurre con aquello que Cristo ha merecido para nosotros como actitud espiritual en la primera tentación. En la postura del obstinado permanecer en el destino acordonado, vivimos algo decisivo: que somos más que todo lo que nos pueda ocurrir, lo que podamos conquistar; somos más que nuestros rendimientos, por muy "sobrenaturales" que éstos sean. Cuando Cristo, al inicio de su carrera, se puso del lado de la cruz, nos mereció la fuerza de ser hombres interiores y, con ello, de crecer sobre nosotros mismos.
Esta despreocupada actitud en el mundo la realizó Cristo "de memoria" en su primera tentación. Con 42
43
c)
Existencia testimonial
La conversión del corazón se opera especialmente en aquel enfoque a la realidad que nosotros podríamos circunscribir con los conceptos de integridad y sencillez de corazón, Son conceptos éstos que hoy despiertan oposición y desagrado, pero que, sin embargo, o precisamente por ello, tienen que ser dichos. Intentemos nosotros ahora rastrear aquella cargazón de misterio que actuaba en el centro de la existencia de Cristo como modo de pensar. Detrás de su vida se abría el abismo de Dios. Cristo vivió dentro del "suceso trinitario"; entre él y el Padre vivía el Espíritu Santo, aquella realidad inconcebible en virtud de la cual ambos quedaban realmente dos, pudiéndose contemplar cara a cara, manteniendo la beatitud del yo y del tú, y, sin embargo, no dándose ninguna separación y tampoco ninguna impotencia del ser separado. Sólo mismidad de igual vida, un saber del otro desde la irrompible unidad. Este último ser uno con Dios hacía incandescente la existencia de Cristo. Un hombre anegado por lo divino estuvo ante nosotros en cegadora sinceridad. La claridad de su existencia y la luminosidad de su realización vital fueron su testimonio de Dios; la sencillez dominaba su vida. No observamos en él ninguna ascensión opalescente, ninguna multiplicidad engañosa, ningún perfeccionamiento artificial de representaciones y sensaciones religiosas. En callada soledad, iluminó nuestra existencia con aquella luz misteriosa que había tomado 44
consigo de las profundidades de la Trinidad. No exigió de sus amigos ninguna agudización de exigencia, nada fanático e impaciente, sino sólo una interna maduración en Dios dentro de lo luminoso y cegador. Con otras palabras: la pureza, la integridad del ser. Este gozo y transparencia de nuestra existencia en Dios están amenazados en nuestra vida por lo cotidiano. La exterioridad consume incesantemente las fuerzas del hombre interior hasta que se nos escapa de las manos lo auténtico de nuestra vida. Nuestra "existencia" se desliza constantemente a lo apagado, a lo insignificante y a lo opaco; de nuestras más hermosas visiones quedan fórmulas disecadas, y se enfría el primer amor. La "existencia" se convierte en despojo de playa, arrojado a los acantilados por la corriente de la vida. Tan pronto como la fuerza interior se relaja un poco tan sólo, reincide nuestra vida en un ser abúlico y sin espíritu, y la existencia deviene inesencial. En los acontecimientos pequeños y banales en sí del trajín diario experimentamos lo triste y egoísta que llega a ser una existencia, cómo se extingue lo interior de un hombre. Se quiere "probar" a Dios y se olvida la oración en esta tarea; se coleccionan libros y no se tiene tiempo de leerlos; se llega a organizador de trabajos caritativos, y al fin desaparece en éste el amor a los pobres; se ocupa uno con tanta intensidad en la propagación del cristianismo, que ya no se puede encontrar ni un momento para pensar en Cristo. ¿Cómo soporta el hombre esta amenaza?, ¿cómo deviene su existencia "pura", sin discordias y sin doble papel? 45
Inocencia del corazón. En la autocomprensión cristiana, la inocencia del corazón es "el" distintivo característico del hombre devenido interior. Es ella una virtud que no sólo es alabada en el evangelio, sino que queda en su mismísimo centro. En la piedad cristiana primitiva, la inocencia del corazón significaba la lealtad incondicional del hombre a Dios, la entrega sin reserva de la existencia. La inocencia es un "estado". Está totalmente presente en el corazón y en el alma de un hombre; en todo lo que él hace. U n a existencia tal es "transparencia de Dios". Para exp licitar cara al mundo la grandeza de esta postura, puso Cristo la actitud vital del niño como patrón de la existencia cristiana. Esta postura intencional comporta la apertura a aceptar las cosas y los acontecimientos con generosidad; un conservarse joven a través del presente creador; vivir sin autoengafio y terquedad; no juzgar a los hombres sólo según los patrones de la corrección externa; ir hacia lo aún imprevisible y a lo que está afuera. D e una tal concentrada entrega surgen sólo aquellas inolvidables figuras del cristianismo que se deben tomar incondicionalmente en serio: los santos. N o pertenecemos a la Iglesia porque con ello podamos conseguir más fácilmente la salvación. El deber y la elección de ser un miembro visible de la Iglesia significan una exigencia más grande. Cada hombre puede alcanzar la salvación eterna; sin embargo, los cristianos son elegidos para el testimonio de ser transparentes a lo absoluto. Por medio de la "impresionabilidad" de su realización de fe, de la potencia de
su corazón y de la pureza de su esencia, el cristiano debe ser una gracia inmediata e insustituible, en cuanto individual-carismática, y para su prójimo, un regalo de Dios para la humanidad redimida. La pureza de Cristo y la inocencia de su corazón se concentraron a la vista del mal para un rechazo radical. Intentemos ahora nosotros compenetrarnos con aquel suceso. ¿Qué significó el no de Cristo?, ¿qué sonido debió haber tenido su voz? Tú, tentador, quieres que yo traicione a los sin esperanza y a los privados de sus derechos, quieres que lleve una vida fácil, que abuse de mi poder, que me derrame en la exterioridad; quieres que eche todo a pique por lo que se merece vivir; quieres que no sea el amigo del atribulado, que me sienta grande, trascendente, importante en medio de un corro de pisoteados; quieres que no hable más a aquellos que se sienten solos, que tenga éxito en este mundo lastimoso, que no comparta la soledad de los hombres; quieres que no grite al mundo: 'Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado.' Pero para pronunciar esto, para decir esta misteriosa y eternamente incomprensible palabra para los hombres, para eso precisamente he venido al mundo. Con este grito llegué a ser hermano de todos los hombres. Ahora entiendes que no quiero ningún éxito, que quiero sólo el corazón de los hombres; quiero adentrarme en la miseria de la existencia humana, quiero romper sus angosturas desde adentro, quiero dar una esperanza imprevista precisamente a aquellos que son pobres y despreciados. No me seduce ningún poder, no quiero transformar el mundo en una tienda de bufones; yo no soy capaz de traicionar a un pobre perdido por amor de un pedazo de pan. 47
46
Conozco mi destino, y tú lo conoces también: sucumbiré; mi futuro es la cruz. Pero, sin esta cruz, el mundo no tendría ya esperanza. Si yo no contengo ahora mi hambre, hambre de amor humano y hambre de alimento corporal, si cedo en este momento a esa grandeza que para mí significa la miseria de ser hombre, entonces los hombres por los que yo quise perder mi imperdible bienaventuranza, no tendrían a nadie más. Por eso te digo: ¡No! Cada hombre debe encontrar una vez, aunque, quizás, sólo en la muerte, la abrasadora bondad y la soberana justicia de Cristo. Esta es la lógica conclusión teológica de la doctrina de la universalidad de la redención y del sentido interno de aquellos misterios que solemos designar en nuestra insuficiente conceptualización como purgatorio y juicio. El purgatorio es la promesa de que todo hombre sabrá del amor y de la amistad de Cristo en toda su plenitud; pero un amor y una amistad que pondrán a prueba a toda la "existencia". En el encuentro con Cristo (en un acontecimiento momentáneo de experiencia plenamente personal de Cristo en la muerte) surgirá un ser puro, aquilatado, y todo será claro y transparente. En el fuego del amor de Cristo resplandecerá nuestra existencia. Ningún hombre puede saber del cielo desde su quebrantamiento terreno. Ni siquiera Dios lo puede "traspasar" allí, "inmundo" como está; se aniquilaría en la experiencia de ese cielo. Pero Cristo nos da en la muerte una última, para muchos la primera, oportunidad de realizar su designio de ser ilimitadamente sinceros. 48
¿Qué dirá el hombre en la muerte a este buen Dios? Tal vez, sólo: "¡Soy nada, Señor!" O hasta: " ¡Yo soy una nada!" Esta confesión de la propia nulidad le hará susceptible del amor eterno; le proporcionará fuerzas para desarrollarse infinitamente en el fascinante ser de Dios; para, en general, poder soportar a Dios; y en este fuego del amor de Dios es donde acontece el juicio. Dios no puede condenar a ningún hombre. Su esencia está repleta únicamente de amor, de cariño desinteresado; Dios es incapaz (a pesar de su omnipotencia) de rechazar de sí a criatura alguna; acepta con amor a su criatura siempre y en todas partes. Por consiguiente, y en vista de este amor de Dios, el juicio sólo cabe entenderlo como un autojuicio del hombre. El purgatorio y el juicio no son ningún acontecimiento místico, sino el anhelo del corazón humano desplegándose hacia lo definitivo, en verdad, bondad y fulgente ser, acontecimientos que, como exigencias básicas existenciales, se hallan arraigadas en el ser hombre mismo. En ellas se opera la reversión postrimera del modo de pensar, originándose una dirección hacia lo esencial. Ahora bien, realizar esto ya en la vida de la terrena interinidad, a menos por vía de ensayo, es la razón de ser del testimonio de la existencia cristiana. El criterio de lo cristiano expuesto aquí por nosotros significa algo más que un martirio realizado de una sola vez; es "el testimonio cruento de lo cotidiano", su nombre es autoentrega, generosidad. La "lógica" de la vida de Cristo es inevitable: 49
el auténtico ser acontece en la entrega. La entrega significa olvidarse de sí mismo, y éste se realiza en la renuncia. La renuncia generosa es ya amor; y el amor es allegado de Dios. De la cercanía divina conseguida en el amor surge el nuevo mundo, el cielo. El modo de pensar de Cristo significa: abandonarse plácidamente, renunciar a la autoperfección epidérmica, para estar cerca de todos.
s Impotencia
de Dios
Entonces lo llevó el demonio a la ciudad santa; y, después de ponerlo sobre el pináculo del templo, le dijo: si realmente eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues la escritura dice: dará orden a sus ángeles que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras. Respondióle Jesús: también dice la escritura: no tentarás al Señor, tu Dios (Mt 4, 5-7).
El relato sobre la segunda tentación nos adentra aún más en el misterio de Cristo. Una fraudulenta sugestión se apodera del alma de Cristo; en espíritu se ve en la cima del templo, se asoma a la profundidad que da vértigo. Mira el abismo y la muchedumbre de los hombres: "Échate abajo, no te ocurrirá nada." Es una invitación a la caída, remolino espiritual. 50
51
¿ Quién no experimentó alguna vez esto? Pero aquí se trata de algo más. Israel esperaba al mesías en una forma extraordinaria, chocante y maravillosa; sus profetas habían alimentado esta esperanza con imágenes inusitadas. De Isaías aprendieron los judíos a rezar: "Gotead, cielos, desde arriba, y que las nubes destilen la justicia" (Is 45, 8). E, incluso, en el profeta Malaquías se habla de que el Señor vendrá repentinamente y aparecerá en el templo (Mal 3, 1). El mesías es para el pueblo "el" extraordinario, pues desciende de arriba con inesperado y asombroso énfasis. El tentador cita las palabras del salmo, según las cuales Dios ha dado orden a sus ángeles de llevar al mesías en las palmas de las manos (Sal 91, 11-12). Así es como la tentación recibe una impronta mesiánica. La cuestión se plantea para Cristo en estos términos: ¿cómo, en qué figura debo aparecer al mundo como mesías? El pueblo que se apiña abajo, sueña con un dominador. ¡Cuan a menudo expresará este pueblo en el correr de los próximos años la exigencia! (con numerosas variantes): "¡Queremos ver una señal raesiánica de parte tuya!" Aun en el último momento, se dice: "Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz" (Mt 27, 40). Durante su actividad pública tendrá ocasión de constatar a cada paso que el misterio que se esfuerza por introducir en el mundo es demasiado íntimo para los hombres. Pero, consecuente, negará los signos aparatosos al pueblo: "Vosotros no creéis, si no es viendo señales y prodigios" (Jn 4, 48). "Esta raza perversa y adúltera, respondió Jesús, pide una señal; 52
pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás" (Mt 12, 39). Conmovedor es el relato en el que se revela nuestra quebrada humanidad y la grandeza de Cristo: Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; por las cosas que había oído de él, hacía mucho tiempo que estaba deseando verlo, y esperaba que le hiciese ver alguna señal mesiánica. Hízole, pues, muchas preguntas, pero Jesús no respondió a ninguna de ellas... Herodes con su séquito lo trató con desprecio (Le 23, 8-11). En este suceso nos damos cuenta de inmediato qué es lo que quería decir Jesús con las palabras: "Yo soy rey, pero mi reino no es de aquí" (Jn 19, 36-37).
a)
Humildad de Dios
Lo extraordinario desempeñará un importante papel en la vida de Cristo, que servirá a la tentación contra su misión. El hombre asocia muy fácilmente al pensamiento de Dios, de la ayuda sobrenatural y de la venida de su reino, la imagen de lo sensacional y magnífico. Tan pronto como circula la voz de que en alguna parte se dan peregrinas apariciones y que ocurren cosas maravillosas, afluyen las masas, se 53
pone en movimiento el pueblo y surge, al parecer, una espiritualidad; sin embargo, no es ésta la voluntad de Dios; ésta consiste más bien en el servicio al hermano, en el gesto sencillo y bondadoso de ayuda y apoyo en el diario acontecer. Al repudiar Cristo al tentador, libera la esencia de la auténtica religiosidad y pone al descubierto las raíces de una efectiva piedad. Cristo sabía que en su misión había mucha oscuridad latente: luchas contra las oposiciones, la necesidad de llevar a los espíritus a un desencanto cada vez mayor, la traición, el fracaso y la muerte. Cristo no quería triunfar por medio de la fascinación. Desde este preciso momento su decisión está tomada: se opondrá a toda amenaza de quedar fuera del cansancio del corazón y del temor de la equivocación. No se presentará a las masas como un super-hombre, sino más bien como un miembro compasivo de su dolorido pueblo; no podía destellar de repente su divinidad para dominar a las masas. La fe no es un "grito de asombro". Por eso, sólo permitirá barruntar la plenitud de su persona a aquellos que se adentran para conocerlo en el silencio y en la libertad del amor. Ocurrirá entonces que algunos hombres se digan en la humildad de su corazón: "Dios está entre nosotros, pese a que todo habla en contra." La fe resplandece en las claras regiones del amor. El tentador quería conseguir que el hecho más grande de la historia de los humanos, la encarnación de Dios, se manifestase por medio de un acto de fuerza, para que de ese modo se desvirtuase internamente, y, desde afuera, se le entendiese 54
mal; es decir, una redención entendida como autoglorificación del hombre-Dios y no como su pasión. De nuevo tenemos otra vez en juego la esencia de lo cristiano —y, por tanto, la esencia de lo humano también—. Nos asombramos, sí, sobre la enormidad de este acontecimiento, pero estamos aún más acostumbrados a considerar inofensivos esos relatos de los evangelios sobre las tentaciones de Cristo. En la vida de Cristo no encontramos nunca una exigencia hacia lo desorbitado. Ciertamente vive con la conciencia de su misión mesiánica; fuerzas insondables de transformación ascienden de su alma. Sin embargo, cada gesto de su realización existencial, cada palabra que habla, todo es sencillez y humillación propia. Algo insospechado emerge de la figura de Cristo: la humildad de Dios. Cristo no quiso que los ángeles le llevasen en sus manos; tampoco que su pie no tropezase en la piedra; no buscó ninguna autoglorificación, sino que asumió en sí aquella inutilidad que todo amor debe experimentar alguna vez; fue por el camino de la cruz hasta el abandono. O uiso ser débil. No quiso "lograr" nada; ni quiso "manipular" a los hombres. Ante él no se cernía ninguna imagen "mundana del mundo", sino sólo el "rebaño insignificante", el "pequeño resto". Allí comprendió Cristo, con su conciencia humana y de una manera intuitiva, la orientación fundamental de su propia vida y el futuro de la humanidad. Quizás vio ante sí a hombres que, como el publicano, "estaban lejos de Dios", "no atreviéndose ni siquiera a levantar los ojos al cielo" (Le 18, 13). ¿Qué les apro55
vecharía a tales hombres si él, llevado por manos de ángeles, descendiese majestuoso de los cielos? En este momento contempló Cristo a nuestras almas en profundidad, miró nuestros ojos llenos de lágrimas de retenida perdición; y fue entonces cuando intuyó que tal dolor sólo podría contestarse desde las perspectivas de un ser doliente, y que con su luminosa majestuosidad destruiría nuestras almas. He ahí por qué no se puso sobre el pináculo del templo. Por el contrario, se arrodilló ante nosotros, los hombres (Jn 13, 4-6); no quería ejercitar ningún otro poder fuera de la humildad. Sabía bien que su vida quedaría hecha pedazos con ello, y quería estar con nosotros y permanecer en nosotros, con nosotros, hombres empobrecidos. Podemos explicar la existencia de Cristo sólo si aceptamos lo incomprensible, que se nos aparece como desatino, incluso como difamación de Dios, es decir, aceptando la realidad de que Dios mismo es humildad. Debe existir en él una misteriosa disponibilidad para descender a la nulidad, debe darse algo en él que le impulse a dirigirse al ser de un desconocido de la aldea de Nazaret y que, además, le proporcione alegría; debe ser para él una misteriosa beatitud ocultar su magnificencia a los grandes y patentizarla a los débiles y pequeños. Dios ocultó las "cosas" santas ante los poderosos de este mundo, revelándolas, sin embargo, a los que nada aparentaban. Ha traído a la tierra una nueva orientación, una nueva manera de pensar: "Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde 56
de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas" (Mt 11, 29). En la última cena se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Es éste un acontecimiento que conmueve entrañablemente a todo aquel que sea capaz de valorar la grandeza humana. Y no hizo esto ciertamente para "negarse", sino que se sentía empujado con ese acto a revelar la esencia de Dios. Aquí debemos profundizar más en el misterio. La encarnación de Dios fue básica humildad que fundamenta ónticamente toda posible entrega humana: El cual, encontrándose en condición divina, no consideró como codiciada presa el ser como Dios, sino que se despojó de su rango, tomando condición de esclavo y haciéndose igual a los demás. Y, tenido como uno más por su porte exterior, se humilló (Flp 2, 5-8). En Dios, en las profundidades de su eterno ser está vigilante el anhelo por despojarse del ser de magnificencia, de la plenitud de dominio y de sumergirse en el anonadamiento. Si los discípulos están como atontados ante el hombre-Dios que lava sus pies, tienen más que motivos para ello. En este misterio del autodespojarse de Dios tiene que entrar el cristiano como Cristo: "Porque ejemplo os he dado, para que hagáis lo mismo que acabo de hacer con vosotros" (Jn 13, 15). Los cristianos deben aprender de Cristo algo más que la sola modestia y la sola fraternal disponibilidad para la ayuda. Dios nos anima a más. Debemos, si somos cristianos, penetrar en la realización de la humildad divina. 57
Un Dios humilde, ¿cómo es esto posible? Más allá de todo "por qué" y "porque", barruntamos una respuesta: un "Dios amante" sería una cosa buena para nosotros, pues nos lo daría todo; pero ¿se despojaría a la manera como lo hizo Cristo? El "amor de Dios" es más que amor. Aquí queda por expresar un último misterio: Dios no es sólo humilde, es humildad misma; su esencia consiste en un exceso de amor. Intentemos reducir a palabras esto, incomprensible a primera vista; pero procedamos con cautela. Preguntémonos primeramente: ¿cómo hemos experimentado los hombres la existencia de Cristo? La familia de Cristo, el linaje del cual procedía, estaba empobrecido; pero Cristo no se tomó ningún trabajo para devolverlo a su estado anterior. No aspiraba a lo vistoso. Era pobre, pero no a la manera de los grandes ascetas, en los cuales revela la pobreza una misteriosa grandeza, sino que era sencilla y naturalmente pobre. Era pobre en el sentido de una falta de pretensiones. No eligió como amigo a ninguno de los hombres más significativos. Luchó, y en realidad no hubo ninguna lucha; enseñó, y no consiguió nada (ni siquiera entre sus amigos); todo lo que hizo y lo que le aconteció tuvo el carácter de un fracaso singular. Vivió en soledad, incluso en el abandono, y no fue comprendido. En la existencia de Cristo faltaba todo aquello que se llama ser comprendido. Al leer el evangelio, surge la imprensión de una amarga (pero no amargada) "impermeabilidad", de una mudez a pesar del hablar: "Esa luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la han abrazado... Vino 58
a los suyos y los suyos no lo recibieron" (Jn 1, 5.11)Su actuación fue inútil. La humildad de Dios ha "devastado" la existencia del hombre Jesús. ¡Era terrible ser Hijo de Dios! Cristo llevó en sí una verdad que brotaba de Dios; de él manaba la inmensidad del amor y de la amistad. Hubiese tenido poder para realzar el mundo entero de los ángeles, pero no lo quiso, tomando sobre sí lo inexorable de su destino. A cualquier parte donde se vuelve, tropieza con una pared oscura. Este ser existencialmente no-aceptado y no-reconocido, alcanzó en su muerte un límite absoluto, al morir en el abandono de Dios.
b)
La ley fundamental de la nueva creación
Todo amador cristiano alcanzará un límite en su vida, en el que le encuentra la exigencia de ir a la humillación; es entonces cuando se verá si el hombre acepta el modo de "existencia" de Cristo, si la afirma con ciega fe, pese a su incomprensibilidad. La humildad es el "más" del amor, y, por tanto, también su principio portador; sólo uno que ama puede ser humilde. Nuestro fracaso vital significa que no tenemos la fuerza para donarnos ilimitadamente al pobre, que no somos capaces de aguantar en el tiempo lo que de roto hay en una criatura amada; y es que 59
resulta una pesada humillación permanecer allí cuando el otro se desmorona anímicamente. Por eso nosotros nos endurecemos, no tanto por maldad cuanto por debilidad, nos volvemos insensibles, nos retraemos al más del "esfuerzo" del amor, transigiendo con una interna indolencia. Incluso en nuestro amor acecha el impulso a esclavizar al otro. Lo que se llama amor, a menudo no es otra cosa que la voluntad de la completa posesión de la otra persona. Al ególatra le es negada aquella felicidad que precisamente posibilita la alteridad del tú. Y así es como, con el tiempo, el hombre amado un día íntimamente deviene un ser indiferente. Al orgulloso se le escapa la plenitud del amor. El mismo, por su orgullo, destruye lo más hermoso de la auténtica capacidad del ser. Un amor que aspirase a la completa posesión de la otra persona, se convierte en odio antes o después; sólo el amor humilde es capaz de aguantar las quiebras del tú amado. Es respetuoso con el ser propio del otro. El amor humilde no intenta utilizar al tú como medio de la propia afirmación. La humildad posibilita, por tanto, una dilatada compenetración dolorida en el cariño. Es así, pues, como precisamente aquel amor que no quiere ninguna otra cosa que dar, que ni incluso se ajusta en sus repercusiones al propio yo, que ya no mira más sobre sí mismo, es el que puede sacar al otro de su miseria y salvarlo. La generosidad crea en el hermano una nueva existencia. La impotencia del amador humilde es el poder más fuerte del mundo. Es una impotencia en
todos los órdenes de la existencia en los que no se trata de otra cosa más que de la propia ventaja, de la propia afirmación. En la discreción del amor humilde, internamente afirmada y ejercitada por muy largo tiempo, el "yo" egoísta sucumbe; pero esta autotarea no significa en absoluto autopérdida. El más profundo ser en sí se llama altruismo. Quizás pueda aparecer la humildad a los ojos de muchos como debilidad, pero en el fondo es ella un poder que nunca puede ser bloqueado, que nunca puede ser rechazado, porque todo lo transforma, incluso la repulsa, en una donación de amor aún más grande. Resulta entonces una coexistencia creadora. El hombre será testimonio de Dios sólo cuando persevere en el amor, aun en el caso de que no sea correspondido, aunque se le rechace. En la fuerza de la humildad, y sólo en ella, es capaz el amor tanto de los servicios más bajos como también de las más altas renuncias. Verdaderamente el amor noble surge únicamente en la humildad. Sólo a la humildad le es propio hacerse rica donándose. Sólo en la humildad alcanza el amor aquella excelsitud de intensidad de ser, aquella desligación del propio yo que tiene su expresión en las palabras de Pablo: Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si, teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es pa-
60 61
cíente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás; las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía; cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, rezaba como niño; cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño como inútiles. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. Al presente conozco sólo en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la más excelente de ellas es la candad (1 Cor 13, 1-13). El hombre es imperfecto; sólo le sobrevivirá el amor. Aunque hablase lo mejor que un hombre puede hacerlo, aunque hablase como un ángel, no teniendo caridad, no habrá obrado lo verdadero ni tampoco lo habrá experimentado, y en su interior domina una vaciedad. Lo que hace, solamente es satisfacción y exhibición de sí mismo. Todos podemos hablar hermosas palabras. Es esto una cuestión de sensibilidad y de estilística. El amor auténtico muestra que puede ofrecer protección al otro y coloca al hermano sobre los intereses de la propia existencia, queriendo ahorrar al otro todo lo que nuestro mundo puede añadir a uno en preocupaciones, tormentos y heridas. Toma a la otra persona en protección, y hasta centra sí misma, 62
cuando esto es necesario. Lucha por el otro, lo protege, le da vida e interno crecimiento. Amor es, por tanto, un obrar servicial; todo lo demás en nuestra existencia, viene a decir Pablo, es vaciedad y nada. Una propiedad básica del amor aparece con claridad: el "no saber de sí mismo", el "no contemplarse a sí mismo", la no intencionalidad del amor. Puede el hombre darlo todo, hasta la propia vida; pero, si acontece esto no por pura "gratuidad," entonces es cabalmente una nada. Humildad es "aceptación del ser extraño" tal y como es. Sin este fundamental desinterés, sin este más del amor, no amamos, sino que buscamos tan sólo el propio yo. Humildad es precisamente el "valor" que conlleva la existencia del otro. Es el valor con el que aguantar largamente al tú, vivir con él en el tiempo y donarle con ello un presente nuevo, un presente totalmente diferente. Sin este valor para la entrega puede convertirse el estrecho convivir de los hombres en tortura y destrucción. En la humildad es tangible la elegancia y el tacto del amor; comporta ella algo noble en sí, reconoce lo bueno en el otro y le hace ver que lo aprecia, que lo tiene en alta estima, facilita al otro la vida, considerando la interna vulnerabilidad de la otra esencia y reconociendo la dignidad de la otra persona en una actitud diligente. En la vida de todos nosotros se asoma un día el aburrimiento; resulta sofocante permanecer siempre idéntico; se debería poder avanzar, aunque lo fuese, a menudo, a costa del otro. Aquí brota un peligro que amenaza a la esencia del amor mismo, es decir, la tentación de "utilizar" a los hom63
bres para la confirmación y enriquecimiento del propio ser. El amor humilde no empuja a nadie de antemano a la actitud de rivalidad. No va tras el mal para examinarlo, no realiza un dossier sobre las faltas del otro. La actitud desembarazada del amor humilde no tiene nada de común con aquella postura que "se alegra de la maldad", es decir, que le resulta una satisfacción si el otro no consigue algo, si ha cometido un desliz. Por el contrario, en Pablo se dice del amor que se complace en el bien. Amor es alegría en la efímera luz de la existencia extraña; es benevolencia, como la actitud que Dios nos dispensa desde la primera creación del mundo hasta la eternidad. Alegrarse sobre lo hermoso y venerable del tú es una de las mayores acciones del amor altruista. Es la humildad, por tanto, el presupuesto para la interna renovación del mundo. Nuestra vida está aún oculta, tanto el propio ser como también la existencia de la persona amada. La no transparencia del mundo la podemos únicamente controlar por nuestra entrega. Tan sólo la humildad trae aquel más en luz y en libertad a lo oscuro de la "existencia", de lo cual puede surgir una definitiva espiritualización, un cielo.
para nuestro amor. El humilde no es capaz de rechazar el llamamiento de ninguna criatura. Sin embargo, si cierra su existencia, experimenta este hecho como un pecado, aun en el caso en que no se halla tal omisión en los catálogos de pecados al uso. En la humildad, el amor se convierte en "oído fino", percibe el llamamiento de la criatura: "¡Ayúdame! ¡Yo ya no puedo más!" Si nosotros, en el barullo de los sentimientos epidérmicos, desoímos la suave voz de la criatura que mendiga nuestra humildad y endurecemos nuestra existencia, se resquebraja nuestro cariño primero y cesa, al fin, de ser amor. Si queremos vivir como cristianos, estamos llamados a patentizar aquel más de amor, que se llama humildad, a nuestros prójimos y, sobre todo, a aquellos que están unidos a nosotros por el mismo destino, elevando su "existencia" de la oscuridad al reino de la luz. Por la humildad unimos nuestra vida con la del prójimo; en la propia donación se desvela la "existencia" y deviene indefensa. Lo que acontece al otro es nuestro propio destino. Esta es la amenaza de la existencia que ama. Por eso, es la humildad en su último ser-sufriente una encomienda, un compromiso gracioso.
Cada ente, aunque sea aún oscuro y turbio, tiene exigencias de luz. Quisiera diluir la tiesura de su caída; su anhelo es una llamada a nuestra humildad, ésta es la cosa más grande que podemos donar a una criatura amenazada en su interior por la oscuridad y la fugacidad. La llamada a nuestra humillación propia puede llegar a convertirse en la más pesada carga 64
65
c)
Afirmación de la vida
¡Cuan desvalido puede ser un hombre que ama! Al amar, renuncia a su propia fuerza y se expone en receptividad existencial a un extraño destino. Lo característico, pues, del amor humilde, aunque como determinación conceptual difícilmente constatable, sería: una receptividad que se acredita en la entrega; sólo es receptible aquel que se sabe dar, que quiere tan sólo proteger y defender a los otros, que sale garante de la existencia extraña. Ser cristiano debiera, por tanto, significar que se lleva y conlleva la debilidad del otro; que se comparte con él tanto la felicidad como la infelicidad, que uno es una parte de la naturaleza del otro. Lo cristiano acontece primordialmente en la participación en lo quebradizo del hermano. El ser humano consiste fundamentalmente en un perseverar insuficiente. La esencia de lo finito, y, sobre todo, la esencia del espíritu creado contiene una orientación a lo "no conquistable" y a lo "eternamente-mayor". El espíritu humano está proyectado a una donación incondicional. Es en ello donde se opera su inmortalidad. Según san Gregorio de Nisa, Dios y el alma se comportan mutuamente como la fuente eviternamente fluyente y el eterno sediento. El espíritu puede ciertamente "concebir" lo infinito, pero no puede nunca 66
"poseerlo"; a lo finito le es dado lo infinito sólo como "movimiento-hacia". La visión de Dios es, según la revelación cristiana, el contenido de la divinización, que consiste en un eterno ascender del ser de la persona humana en el tú de Dios. Sucede en el "mantenerse disponible" de la existencia, en la potencia del que recibe y en incondicional donación de sí. En esto, y en ninguna otra cosa, acontece la eternidad de lo creado. Por nuestra autoentrega a lo oscuro del terreno acontecer nos ejercitamos en aquella disponibilidad definitiva, en la que podemos recibir el regalo de lo absoluto y con ello nuestra propia inmortalidad. En el momento de la muerte conseguiremos todos —ésta es la promesa del supremo amor divino a la fragilidad humana— aquella intensidad de ser en la que será posible una entrega total, un "definitivo no pertenecemos más a nosotros". Por medio de débiles y mínimos hechos de entrega, el hombre debe ejercitarse en la actitud postrera del ilimitado abandono de sí mismo. Dios no puede fallar a una "existencia" que se le ha entregado totalmente: el absoluto contesta a la humildad humana con el regalo de su inmerecida gracia. El mundo eterno surge en el fracaso del hombre y en la respuesta de la misericordia divina a la miseria humana. Este es el misterio de la resignación: el ser del mundo consiste en la receptividad, en una actitud cósmica de contraespera; éste se concentra en la conciencia humana y llega a ser una realidad personalmente realizada en el amor humilde. En la do67
nación de sí mismo del hombre acontece la eternidad de la criatura. El concepto "cielo" significa, pues, un creciente hacerse humilde de lo creado y, al mismo tiempo, una eterna autodonación cada vez mayor de Dios a la criatura. Ocasionalmente percibimos este mismo misterio en el rostro del orante que se hunde en Dios. En la cara del santo se concentra la luz del mundo y viene a ser resplandor de Dios. Esto es lo que se realizará con nuestro universo un día y se desarrollará hasta llegar a un estado permanente. De la autodonación conscientemente realizada en el espíritu humano surge una definitiva disponibilidad receptiva de la criatura y desde ahí es desde donde se realiza la eterna coexistencia con Dios. Pero, puesto que el espíritu humano está inmerso según su esencia en el cuerpo, sólo se le puede definir en cuanto que acepta la materia en su esencia, la hace su cuerpo y la eleva al reino de lo consciente; el cuerpo humano participará, pues, en la inmortalidad adquirida por el espíritu. Esta operación, afincada en la esencia de la existencia humana, la llamamos resurrección. Dicho aún con más precisión: por el hecho de que el cuerpo humano asciende de una "aspiración" cósmica del mundo, todo el mundo recibe, por medio de la humildad del hombre, la inmortalidad, llegando a ser un "cosmos"; y al ser un mundo ordenado y encaminado, se convierte en cielo. Por nuestro espíritu que se acrisola en el amor, recibe el mundo eterna consistencia. La humildad, el más del amor, es, por tanto, el acontecimiento central de la transfiguración mundana. 68
El mundo surge en su última configuración de la libertad. El hombre no se desarrolla necesariamente a la plenitud de aquello que está en él como predisposición; su destino y su perfección están confiados a su libre elección, y tiene que penetrar personalmente en su ultimidad, Sólo desde el momento en que el hombre realiza una decisión personal de entrega, comienza a ser hombre en el pleno sentido de la palabra. Y tales momentos de radical libertad ya se dan en la opacidad de la existencia terrena, ha muerte, no obstante, ofrecerá a todos, incluso a aquellos que nunca arribaron a lo largo de su vida terrena a una puesta de la libertad en la entrega, una posibilidad de penetrar en la intensidad última de la decisión. Antes ya llega el hombre a situaciones en las que de repente se enfrenta a su propia insondabilidad, y en este enfrentamiento le ocurre la exigencia de una donación ilimitada; esta experiencia se desarrolla para él en la muerte al ser. Eternidad significa en último análisis: un definitivo e irrepetible crear en la impotencia de la muerte, en la humildad de la entrega. Cristo anduvo por nosotros el camino de la inmortalidad en su segunda tentación; quiso ser débil, dejándose desfigurar y permitiendo que destruyesen su rostro. En su alma han entrechocado las fuerzas de la nueva creación y del antiguo mundo. ¿Qué hubiera sido de nuestro ser humano, si Cristo entonces hubiese transigido, hubiese querido afirmar su propio yo, si no se hubiese comprometido absolutamente a la humildad? Hubiese sido fácil para él decir: 69
Yo quiero someter todo a Dios, quiero que el poder de Dios se haga visible en mí, que todos los hombres sepan inmediatamente por mí que Dios es el Señor. La comunidad, con el desprovisto de justicia y con el fracasado, destruiría todo esto. ¿Qué se alcanza con hombres que, después de haber aguantado una bofetada, ponen la otra mejilla para el próximo golpe? No quiero ir a aquellos que han fracasado en la vida, no quiero anunciar el reino de los cielos a los débiles; voy a elegir mejor a aquellos que 'lleven adelante' mi reino y 'saquen' de mi mensaje el máximo partido. Yo lo que necesito son realistas duros que 'martillen' mi doctrina a los hombres, y no soñadores. ¿Por qué deberán sentirse precisamente mis amigos solos y abandonados? Deben tener éxitos en el mundo, congregar a millones y miles de millones; tienen que experimentar en ellos mi poder, en un mundo que han de conquistar para mí. Con tipos apocados y sin pretensiones no se llega nunca a nada. Yo amo a mis amigos, y por eso no quiero que vivan constantemente en una agotadora inseguridad; voy a procurarles una vida fácil y hermosa; quiero ser para ellos un Dios grande. D e haber hablado así Cristo, estaríamos perdidos; pero no lo hizo, sino que eligió para sí la vida de humildad; de ahí que nuestra respuesta a la humildad de Cristo sólo puede ser; Dios mío, quiero renunciar a ejercitar cualquier poder; fuera del poder de la humildad, no quiero impresionar a nadie. Dame, te ruego, sólo mi propia fragilidad; dame la gracia de que mi existencia sea humillada completamente de una vez. A cambio de esta gracia tuya quiero yo aceptar 70
sobre mí todo y especialmente mi propia existencia, que es lo más duro de aceptar, quiero ser uno que se pueda menospreciar. Yo quisiera quedarme junto a mis amigos. Y es que están tan solosTe prometo que no traicionaré a nadie, que no dejaré asfixiar a nadie en sus soledades, que no juzgaré a nadie; respetaré a todos, y no 'jugaré' jamás con los hombres. El anhelo del corazón humano será siempre sacro para mí. Concédeme esta cruz: vivir entre los hombres como su amigo. La determinación de Cristo en la respuesta a la segunda tentación hizo posible una auténtica y esplendorosa realidad humana, la entrega indubitable, el "olvidarnos por dentro en el otro." El que pretende realizar esta actitud es más hombre que todos los otros: "¿Que son hebreos? También yo. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Descendientes de Abrahán? También yo. ¿Ministros de Cristo? Más lo soy yo" (2 Cor 11, 22-23). Este "más lo soy yo" es la cita del testimonio cristiano. El cristiano no es humilde porque haya fracasado en la vida o porque espere una recompensa por ello: es humilde, porque, de lo contrario, el hermano no podría aguantar la vida en general. La humildad cristiana es la afirmación de la vida, y no es ninguna mutilación de la existencia o negación del ser; en ella renuncia el hombre a la plenitud palpable inmediatamente. Y esto no porque minusvalore la ejecución de su anhelo, sino porque se quiere donar de manera indivisa, porque su amor lo lleva sobre cualquier "plenitud humana". Cuanto más humildad se dé en este mundo nuestro, tanta 71
más felicidad surge en el hermano y tanto más claro será el rostro de Dios en el mundo. En la humildad late una fuerza incalculable: el poder de la presencia de lo absoluto. En el humilde se condensa el empuje del mundo, abre a la vida un nuevo camino, el práctico de la creación; en él queda la respuesta: introducir al mundo en la aventura rauda de Dios, no pertenecerse más a sí mismo, ser un regalo de Dios a la humanidad. Humildad no es ninguna "negación del mundo", sino que es amor ya maduro. Ciertamente, cada acción humana grande está vinculada con la renuncia. Abnegación no es ningún "descubrimiento" cristiano; privación voluntaria no es aún ningún testimonio cristiano. Lo esencial cristiano comienza en la humildad. Esta es el "más" de la afirmación cristiana de la vida.
4 Pobreza
cristiana
Una vez más, lo llevó el demonio a un monte alto y, haciéndole ver toda la magnificencia de los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré, si, postrándote, me adoras. Respondióle al momento Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto (Mt 4, 8-10).
La tercera tentación de Cristo significa la victoria definitiva e irrevocable sobre el poder del mal, y, al mismo tiempo, nos adentra en las profundidades del pensamiento de Cristo, en aquellas profundidades que significan ilimitadamente, y por ello también desguarnecidamente, el ser humanamente vivido. ¿A qué apunta el relato, al presentar a Cristo arrebatado a un monte muy alto, en donde se le muestra toda la 72
73
magnificencia de la tierra, y diciéndole el tentador: "Todo esto te daré, si, postrándote, me adoras"? ¿Por qué quería seducir el tentador al Dios-hombre, que ya poseía todo lo que hay en el mundo de gloria, hermosura y magnificencia?
a)
Elección de los pobres
El espíritu de Cristo se ha hecho más claro, más fino, más sensible con el largo ayuno, desbordándose, por las fronteras del propio yo, dirigiéndose a lo peligroso, a lo amenazador, a lo movedizo. En tales momentos se opera en el espíritu una singular transformación; comienza por hacerse más claridad en el alma. El ánimo parece cernerse en el vacío. Nada más está a la vista. Sólo queda un brillante abismo dentro del espíritu, se siente en un espacio amplio, en otra clase de espacio. El espíritu ha arribado a la libertad y surge una sensación de soltura existencial; en esta sensación ya se hace patente la tentación; aquí acecha el peligro, alcanzando una plenitud de la "existencia" que en la conciencia del hombre viene a ser, al mismo tiempo, plenitud del mundo. Se contempla interiormente, en una única mirada, la riqueza del mundo, se vive la grandeza del propio corazón. El espíritu experimenta el poder del comprender y del poseer, se siente como dominador del mundo. 74
Si todo esto sucede con el espíritu de Cristo, con el más vivaz de todos los corazones que nunca jamás latieron, podemos barruntar nosotros, hombres de la fragilidad, qué grandeza de dominador debió surgir en él. El mundo entero estaba a sus pies; sin embargo, Cristo rechazó este sentimiento como tentación, se dirigió desde estas alturas de la sensación a la miseria de los pequeños, a lo grisáceo, pardusco y polvoriento de nuestra "existencia". Quiso vivir en este mundo de los pobres y, en esta pequenez, testificar brillantemente de lo que es capaz el amor cuando va más allá de todas las cautelas. Quiso ser un testigo de la incondicional aventura, del aguante y de la consumación; de ahí que volviese a la pobreza de nuestro mundo. Cualquiera otra hubiese sido traición al reino de Dios. Hay diversos motivos para la elección de los pobres por Cristo. No todos son de la misma importancia; pero, sin embargo, determinan en conjunto la decisión de Cristo por la pobreza. En primer lugar, tenemos el hecho histórico: el país donde nació Cristo era un terreno estéril, era la patria de los pobres y de los atribulados; allí vivían hombres humillados y doblegados, y Dios los había tomado bajo su protección. Por la revelación tenían asegurados especiales derechos, por ejemplo, la racima y el espigueo, y varias cosas más. Los profetas exhortaron, a menudo, a los ricos a que pagasen cada día el sueldo a los jornaleros, a no exigir ningún interés de sus hermanos, a mantener un orden de justicia dentro del pueblo, a no retener la fianza puesta por un pobre. "Nunca 75
dejará de haber profetas en la tierra; por eso te doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra" (Dt 15, 11). El concepto "pobreza" sufrió en el correr del tiempo una transposición a lo espiritual. Desde ahora es la pobreza la actitud interior de aquellos que se han entregado a Dios y que se saben en un estado de total referencia a él; se opera aquí un tránsito de lo sociológico a lo religioso. En la impotencia del exilio todo el pueblo llegó a ser pobre. Desde ese momento los "pobres de Yavé" son aquel pueblo elegido que nació entre indecibles privaciones en un país extranjero. Dios, por así decir, ha "llevado a estos hombres hasta la desesperación". Aquí, no obstante, se despertó su conciencia para la contemplación esencial del ser: potencia para Dios, reconocimiento de la propia impotencia, donación sin reservas. Surgió la "sacra indiferencia", o mejor: "el santo de la inapariencia", el hombre sencillo, cuya existencia consiste en la adhesión a la providencia de Dios. El corazón se vuelve mudo; lo cotidiano se soporta mansamente; se cumple la voluntad de Dios, y por cierto, así como el amor quiere que se haga, con gusto. La tónica de la existencia viene dada por la renuncia y el valor. Tales hombres se sienten unidos entre sí en una postura que no es otra cosa que una sencilla fe desnuda. En los salmos, este modo de pensar halla su expresión propia en los diálogos con Dios. De esta experiencia surgió el "Israel del espíritu" y con ello una "contracorriente" de la historia salvífica. Para 76
tales hombres significaba muy poco la preferencia personal, la comodidad y el placer. En realidad, sólo una cosa importa: la pureza del amor, sin un sistema predeterminado, sin segundas intenciones, sin miras bastardas; un morir a las deslealtades de la existencia. Estos hombres esperan conjuntamente la venida de alguien, de un hombre que salga de sus filas y lleve su pobreza como actitud fundamental de la existencia. Estos hombres sí han esperado a Cristo, preparándose para su venida. Ser pobre era la esterilidad: una sobreabundancia de ahogo, trabajo y sometimiento. Ningún amor auxiliador, ninguna luz, ninguna posibilidad donde protegerse, ningún camino a la libertad; estaban entregados completamente a la pobreza, su destino era desesperanzado, y estaban mudos ante su pobre vida, ante el misterio del absoluto y de la miseria del ser humano: No se ensoberbece, ¡oh Yavé!, mi corazón, ni son altaneros mis ojos; no corro detrás de grandezas ni tras de cosas demasiado altas para mí. Antes he reprimido y acallado mi alma como niño destetado de su madre, como niño destetado está mi alma (Sal 131, 1-2). Los "pobres de Yavé" eran hombres a los que una misteriosa ley de Dios había determinado que desapareciesen de este mundo sin dejar rastro, con sus preocupaciones y con todo su dolor, como si nunca hubiesen sido, sólo para dejarnos a nosotros un atisbo de su grandeza interior. De la oscuridad de un ser fueron disueltos en lo más grande que esperaban. Precisamente en su desesperanza experimentaron a 77
Dios de la manera más impresionante, no queriendo ya escapar a su suerte. Pero ¿qué sucede con un hombre que se aferra esperando en la desesperanza? Que su ser se fortalece; que algo santo se manifiesta en él. Ese hombre ya no tiene en realidad nada que perder; está dispuesto a entregar todo en lo que él descansa. Es sorprendente lo que entonces acontece ante sí: un obrar tranquilo de la verdad, sin apariencia de obra. Nada llama la atención, no se observa nada especial, no surge ninguna "sensación". El hombre retrocede y se vuelve inaparente. Aquí tan sólo impera la sencillez, la responsabilidad, la distancia de las cosas, el dominio propio y la calma. Bajo los pesados golpes del mundo surge un hombre que ha encontrado una salida en la entrega a Dios. La estructura base de esa actitud que nosotros llamamos pobreza de espíritu fue descrita por Isaías de la siguiente manera: No os acordéis de las cosas anteriores, ni prestéis atención a las cosas antiguas, pues he aquí que voy a hacer una obra nueva, que ya está germinando; ¿no la conocéis? Ciertamente voy a poner un camino en el desierto, y los ríos en la estepa (Is 43, 18-19).
En la pobreza espiritual acontece una liberación. Todo hombre que desarrolla la postura a la "existencia", esbozada por el profeta, en el acontecer diario, vive ya en el nuevo ser definitivo. No se siente atado indisolublemente a nada anterior, a ninguna de las "cosas antiguas", a ninguna imagen del hom78
bre condicionada por el tiempo, a ningún sistema de expresión del pensamiento y a ninguna capa social. Su naturaleza es creadora, abraza a la vida toda y es abierto. El poder de lo pretérito sigue actuando en nosotros, ante todo, como culpa. De ahí que el "pobre de Yavé" intenta continuamente despojarse de su pasado en un arrepentimiento liberador; es dominado por la intranquilidad de lo absoluto, que le sobreviene, como promesa, de un Dios que no se puede dar por contento con nuestro mundo en tanto que éste no sea transformado en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Este vivir dentro de una radical novedad es un motivo fundamental de la revelación. Los caminos de Dios con los hombres empiezan con un hombre viejísimo, Abrahán, y con una mujer anciana y caduca, que no puede contener su risa al oír que aún tendrá un hijo. En el Antiguo Testamento apenas encontramos, prescindiendo de contadas excepciones, una figura infantil; por el contrario, sólo vemos allí hombres maduros, sabios, experimentados, hábiles. Todos estos caminos de Dios desembocan, finalmente, en un niño que fue puesto en un pesebre, que luego, como joven, amó a los niños y los puso como modelo, muriendo también, él mismo, joven. Que Dios pueda ser joven es la primera y fundamental revelación de la nueva alianza. ¡Nuestro Dios es joven! No conoce ninguna costumbre; de ahí que no haya para la existencia bíblica "asuntos ultimados", "posiciones definitivamente conquistadas". En nuestra vida se cuestiona todo una vez tras otra. Dios no se deja coger desprevenido; su espíritu so79
pía donde quiere. Esta es la fuente de nuestra confianza, pero también de nuestro desasosiego. Su llamada a nosotros retumba a cada momento con tonos nuevos. El "ahora" es una magnitud histórico-salvífica. En cualquier presente se nos da Dios por su gracia, la cual, por eso mismo, es siempre otra y nuevamente configurada. El presente es siempre "kairós", un tiempo de gracia que ofrece la oportunidad única e irrepetible de experimentar el misterio infinito de Dios como encomienda vital. La santidad, pues, consiste fundamentalmente en una disponibilidad continuada para oír la voz divina en los acontecimientos de la propia vida, en nuestra situación projimal y en la historia. El hombre debe estar preparado para la salvación que le es acordada en cada momento por Dios. Ciertamente, es nuestro diario vivir un desierto, como señala Isaías. Dios parece estar ausente incesantemente; sin embargo, tenemos la seguridad de que "fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Por el contrario, él dispondrá con la misma tentación el buen resultado de poder resistirla" (1 Cor 10, 13). Siempre habrá un camino. Dios ha derramado los torrentes de su espíritu, de su gracia, en nuestro mundo desértico. El mismo habló de su gracia con la imagen del nuevo vino que no se debe echar en odres viejos. Con la encarnación de Dios irrumpió algo tan poderoso, una fuerza tan primigenia en nuestra vida, que hizo pedazos todas las formas valederas hasta entonces, desbordándolas continuamente aun hoy y fermentando constantemente en nuestro mundo y en 80
nuestra vida. Ríos caudalosos quieren irrumpir en el desierto. Los padres de la Iglesia no se cansan de hablar sobre la regeneración, transformación, conversión y renovación del mundo. En su profundidad decisiva, el mundo se transforma incesantemente en cielo. La creación entera, la humanidad redimida, la riqueza toda de nuestra imagen mundana, el universo, todo queda transparente en el cielo para Dios; éste será una vez para nosotros todo en todo, de modo que estemos referidos exclusivamente a él y también por lo mismo podemos ser definitivamente pobres. Nuestro mundo, nuestra pequeña vida es aún un desierto. Las corrientes de la transformación definitiva, empero, ya corren bajo la arena; brotarán un día y nuestro desierto florecerá con eterna hermosura. Esta es la promesa que Dios ha dado por sus profetas a todos los "pobres en el espíritu". En la sencilla aceptación del destino sin salida acontece de la mano de Dios una interna transformación de la propia voluntad en el amor de Dios. El hombre aguanta la vida con toda su esterilidad y halla precisamente en ello a su Dios misericordioso. Conduce a su propia existencia, en la actitud de la pobreza de espíritu, a la esencia del ser hombre: a la esperanza, a la donación, al sentirse seguro en Dios. Ya no lucha, sino que acepta el destino. Hay allí un interno estar reunido, una fuerza de inconsciente libertad; tales hombres esperaban al redentor, y en ellos se concentra la receptividad de la creación. 81
Como tránsito del Antiguo al Nuevo Testamento hay aquí una sencilla mujer. En ella se realiza la pobreza espiritual en su perfección. El himno que brotó de su alma en el júbilo de su apertura a Dios es el canto de todos los pobres del mundo, es el Magníficat:
inmerecido, lo inesperado. Cuando murió, no dejó nada tras sí, y, sin embargo, fue enterrado en un sepulcro magnífico. Su pobreza no se deja reducir a conceptos sociológicos, sino que era un himno a la libertad, era su ser divino. Y aquí debemos profundizar más en el misterio del ser-Dios.
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Porque ha puesto sus ojos en la pequenez de su esclava. Mirad: ya desde ahora me aclamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha obrado en mí cosas estupendas aquel que es poderoso, aquel cuyo nombre es santo, aquel cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le sirven... Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías (Le 1, 46-55).
Dios mismo es pobre. No posee nada y por eso no está referido a nada. Su esencia consta limpiamente de sí mismo. Dios es más pobre que lo que pueda ser jamás hombre alguno. La "pobreza de Dios", sin embargo, es sólo la revelación de la plenitud óntica del absoluto: Dios no "tiene" nada, porque lo "es" todo; no tiene el ser, sino que es; no tiene ninguna fuerza, sino que es la fuerza misma, y no necesita en su eterno ser ningún apoyo externo. El mismo es fundamento de todo lo que él es y lo que él hace. Dios es pobre, porque él es Dios, porque no posee la plenitud óntica, sino que él es esa misma plenitud.
A hombres que podían hablar tales cosas en la probidad de su alma, Cristo no podía dejarlos solos.
b)
Suavidad de Cristo
Ciertamente, Cristo aceptó sobre sí también la pobreza extrema, pero no fue ningún fin en sí mismo esta carencia anímico-corporal; apreció a los pobres, precisamente, en cuanto eran capaces de recibir lo 82
Si meditamos el evangelio de Juan nos daremos cuenta de algo sobrecogedor. Se describe allí la imagen de un hombre interiormente pobre, la figura de un hombre benigno; lo acepta todo, valora cada regalo, pero no tiene miedo ninguno en perderlo; tampoco se esfuerza por allegar riquezas. Es libre; nada le pertenece, ni siquiera su futuro, ni su vida, ni sus pensamientos, ni sus amigos, ni su obra, ni sus planes; no depende de nadie ni de nada, fuera de Dios; no se pertenece a sí mismo, está totalmente engolfado en Dios. Si se medita esta actitud de Cristo, si la acerca uno al propio espíritu, se experimentará qué es lo que se llama haber vivido intensivamente. La existencia de 83
Cristo estaba ocupada enteramente por la miseria del otro y de ahí que estuviese arrebatada de su propia disposición. Estaba allí para los otros, entregado a lo inmediato del momento, a las preocupaciones de los hombres. Dominaba su vida el dejar-valer a la exigencia extraña y el presente creador. Por medio de su suave paciencia despertó a los otros a la plenitud del ser.
ésa tu única recompensa. Antes al contrario; cuando des una comida, llama a los pobres, tullidos, cojos y ciegos. Y dichoso de ti si no tienen con qué pagarte. Porque Dios te lo recompensará en la resurrección de los justos (Le 14, 12-14). Y en Mateo: No alleguéis tesoros en la tierra... Atesorad tesoros en el cielo... Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón... No os apuréis por vuestra vida, pensando qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? (Mt 6, 19-25).
Ante todo, debemos meditar aquí aquellos textos del evangelio que nos informan sobre cómo estuvo Cristo "en los otros". Su presencia era oportuna. Todos podían hablarle sobre su miseria: la samaritana. Nicodemo, los apremiados, los niños; nadie era insignificante para él. Aceptaba a todos, miraba a todos, oía a todos. Su escuchar, su receptividad para el ser extraño, significaba la aceptación de la postración humana y un dejar-valer a la extraña existencia. Esta interna actitud, tan abierta, aparece también claramente en otros relatos del evangelio. A los apóstoles que envió a predicar el reino de Dios, les dijo:
Y sobre la vocación de los apóstoles, se nos dice:
No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero (Le 9, 3). Y así fueron recorriendo todas las aldeas, predicando el evangelio y curando por doquier (Le 9, 6).
En dos perícopas de Mateo se exponen las condiciones del seguimiento de Cristo:
Lucas describe el roce diario de Cristo con los hombres en una exigencia a un anfitrión: Dijo también al que le había invitado: Cuando des una comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, o vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te inviten, y sea 84
Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, de sobrenombre Pedro, y a Andrés, que estaban echando el esparavel en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al momento las redes, le siguieron (Mt 4, 18-20).
Viendo Jesús la gran multitud de gente que tenía en torno suyo, dio orden de pasar a la otra orilla. Y se acercó un escriba, que le dijo: Maestro, yo quiero seguirte adondequiera que vayas. Jesús le respondió: Las raposas tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos; pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza (Mt 8, 18-20). 85
Os declaro lo siguiente, hermanos: el tiempo es corto. Sólo queda que los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen; los que lloran, como si no llorasen; los que gozan, como si no gozasen; los que compran, como si no poseyesen, y los que se sirven de este mundo, como si no disfrutasen (1 Cor 7, 29-31).
El segundo acontecimiento: Se le acercó un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué es bueno practicar para conseguir la vida eterna? Si realmente quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó... Todo esto lo vengo ya cumpliendo. ¿Qué me falta por hacer? Si quieres ser perfecto, díjole Jesús, vende todos tus bienes, dalo todo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sigúeme (Mt 19, 16-21). En Marcos se complementa el relato de la siguiente manera: Al oír estas palabras, frunció el ceño y se alejó lleno de tristeza, pues poseía muchos bienes de fortuna. Dirigiendo Jesús la mirada a sus discípulos, exclamó: ¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que poseen riquezas! (Me 10, 22-23).
En estas frases formuladas con sencillez, y, ocasionalmente, con ingenua simplicidad, aparece un nuevo modo de pensar que será determinante único para el futuro entero de la humanidad. Desde esta irrupción a la actividad de la "pobreza espiritual", el universo ya no es lo que era. El poder de Dios lo ha tomado. Cristo fue hecho "señor".
c)
Dios y pobre
Más adelante se dice: Al escuchar tales palabras, quedaron asombrados los discípulos, pero Jesús recalcó de nuevo: hijos míos, ¡qué difícil es que los que ponen su corazón en las riquezas entren en el reino de Dios! (Me 10, 24). El grito más potente de victoria pronunciado por Cristo sobre la pobreza suena así: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" (Mt 5, 3). Pablo comprendió el interno desprendimiento del alma de Cristo en las siguientes palabras: 86
; Q u é significa para nuestra existencia la pobreza de Cristo? El nuevo hombre, fundado ónticamente en Cristo, debe intentar participar en la suerte de los pobres. Lo decisivo de la existencia cristiana es: querer abandonarse. Todo lo demás, sea lo grande que sea, tiene una importancia menor. Sólo cuenta la interna disponibilidad a la pobreza, el anhelo a la autoentrega, la sinceridad de un corazón amante. U n hombre así, no quiere "lograr mucho"; en realidad, le resulta in87
diferente si "consigue" mucho o poco en la vida; no busca lejos, pues sabe que lo auténtico es lo próximo, el prójimo. Su propia existencia, incluso cuando en los tiempos de postración parece consistir sólo en una variedad interna, posee para él un sentido más profundo. Es una gracia especial de Dios para los otros. Dios lo ha liberado de sí mismo, de su riqueza interna, para que pueda donar a todos su cercanía: a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, o a cualquiera otros. Dios lo ha hecho pobre para los otros. Ciertamente, a veces se pregunta: "¿Adonde voy? ¿Qué es lo que propiamente busco en este mundo?" Pero en el fondo sabe que al final de todo esfuerzo le quedará tan sólo su propia persona como el tesoro más valioso. Lo que realmente poseeremos al llegar al final de nuestra existencia será únicamente nuestro corazón, es decir, nuestro dolor, nuestro querer esperar y no poder, nuestra desesperación mantenida y nuestro grito pidiendo ayuda y gracia. Lo demás pertenece al mundo, que perecerá un día en el amor abrasador de Dios. De nuestros "éxitos", Dios no podría crear nunca un cielo. Penetrarán, sí, pero transformados, en la eterna perfección. Pero lo esencial surge en la incomprensibilidad: en nuestro dolor, en la soledad y en la aflicción; en la determinación de llorar con los que lloran, de alegrarse con los alegres, de participar en el ser-hombre del otro, de descender a lo trivial, de profesar amor a lo grisáceo de cada día, de no pertenecemos más. Aquí es donde se crea un nuevo 88
mundo. El cristiano quiere estar cerca del prójimo en el reír y en el llorar; y quien sabe reír y llorar con el hermano es ya un cristiano. ¡Cuánto hemos dejado ya por ahí! Y no sólo de aquello que poseíamos, sino también de lo que somos. Llegamos a ser cada vez más pobres, pero en ello hemos encontrado al "Dios de nuestro corazón", o, por lo menos, lo hemos barruntado. Sólo la pobreza no perece, porque es amor. El rico la odia cuando pasa frente a ella; el engreído no se detiene ni ante la hermosura, ni ante el dolor; el ruido de cada día domina su vida, habita en su naturaleza. La pobreza, sin embargo, no descansa, sabe estarse suavemente frente a la miseria de la criatura; las tiernas manos de la pobreza sostienen el mundo con todo su peso; sólo por su medio puede ser consolado el ser. Todo querer-poseer es destructivo. Cuanto más ansia el hombre un desahogo en los recintos externos de su existencia, tanto más rápidamente se esfuman las cosas de sus manos avaras. Sólo el hombre puede realmente "poseer" la vida en la actitud del poner en libertad; en su presencia desinteresada y no mirando sobre sí mismo. En el pobre surge el hombre esencial, uno que comprende las cosas reaslmente, porque no se las quiere "apropiar". Un hombre tal experimenta la beatitud de las cosas; Francisco de Asís fue uno de esos hombres, era portador de un algo impremeditado, un recato oculto y casto, algo que no presionaba a nadie, a ningún hombre y a ninguna cosa; su pobreza era el "careo" con Dios. Desde esta postura podía y sabía ser y tratar de tú a todas las criaturas: 89
el hermano sol, el hermano fuego, la hermana muerte, el hermano hombre.
poco de alegría, un mucho de desesperación, afán por el amor y nuestra amistad.
La "pobreza de espíritu" es la posición interior de aquellos que, aunque posean bienes del mundo, sin embargo no son "poseídos" por ellos. La exigencia de un razonable desapego del corazón es válida para todos los cristianos y no soporta excepción alguna. Sólo eso es lo que nos libra de nosotros mismos y nos hace capaces para empresas más grandes del corazón. Es verdad que tenemos mucho que hacer, muchos negocios que ultimar, muchas obligaciones que cumplir. Siempre nos podremos disculpar, pues siempre se darán apremiantes negocios en nuestra vida. El hombre siempre puede decir a Dios: "Discúlpame, tengo que hacer otra cosa." Quizás se quiera comprar una finca o cinco yuntas de bueyes, quizás se quiera celebrar una boda (Le 14, 18-20); pero Dios no acepta estas disculpas en tanto que a nuestro alrededor alguien padezca de injusticia, esté triste, viva en la infelicidad. No es duro con nosotros, pero exige un poco de riesgo de sus amigos; no quiere que busquemos algo inalcanzable. Habita en el misterio absoluto, por lo que nunca vamos a darle alcance definitivo.
Nosotros no podemos regalar nada a Dios, pues todo es de su propiedad; sin embargo, quiere Dios en su incomprensibilidad que le obsequiemos con algo. Dios no está referido a nadie: es perfecto así como él es, independientemente de nosotros. ¿Por qué nos ha llamado, pues, propiamente a la vida? La única respuesta digna de Dios es ésta: porque necesitaba nuestro amor. ¿Cómo puede ser esto posible? Dios ha creado el mundo por puro amor, pues no puede hacer ninguna otra cosa que el amor. De este motivo último, del amor, ha surgido el mundo. De un motivo que no necesita de ninguna otra fundamentación. Del amor, no obstante, dice Tomás de Aquino en su "intuición sagrada" que es un "autodespojarse". Un hombre que realmente es bueno, que dice bien de la vida, dona su interior en un impulso íntimo. Donarse, entregar lo tenido y adquirido, esto es lo esencial, la esencia misma, propiedad determinante del bien.
Lo inalcanzable, pues, acontecerá siempre para nosotros en lo alcanzable. Aguantar este esfuerzo a lo largo de una vida, de una eternidad, resulta casi inaguantable. Esta es la causa de por qué nuestra alma a menudo está triste. Dios lo comprende y no quiere que vayamos a su encuentro al final de nuestra vida con algo magnífico; sólo desea esto que somos: un 90
A menudo preguntamos a Dios por qué nos ha creado rodeados de tanta miseria con la que cada día vivimos. El hombre no encontrará jamás una respuesta a esta pregunta, mientras no tenga el valor de decir primero: ¡Gracias! Te agradezco, Señor, que me has creado así como soy. En ciertos momentos es difícil ser agradecidos por la propia existencia. A veces se está al borde de la desesperación; sin embargo, deberíamos poder decir —si somos, y en cuanto somos cristianos—: me acepto a mí mismo 91
como soy. Tú, mi Dios, me has sumergido en el ser, para crear en este mundo, por medio de mi amistad y bondad, algo nuevo, para elevar a mayor plenitud al mundo, para asistir a mis amigos en la miseria. Este es mi deber. Todo lo demás ya encontrará en tu amor su solución.
y en cegadora claridad, en la muerte; pero también allí en su figura de mendigo. Dios nos ha creado por segunda vez. Una vez como "expresión del ser" de su amor torrencial; y la segunda vez, y auténticamente, en su inescrutable designio de permitir que su Hijo mendigase nuestro amor.
Con todo, no es ésta toda la verdad. Dios nos ama aún más; el nos ha creado para una respuesta personal, mendiga nuestra contestación, nuestro amor. Cristo nos ha buscado, llamando a nuestra puerta. Y esta tarea lo ha dejado terriblemente agotado y sin fuerzas. En la misa de difuntos de la Iglesia católica, se dice: "Buscándome, te sentaste cansado; me redimiste muriendo en cruz; que no sea vano tanto esfuerzo." Dios nos ha buscado. Y le resultó una labor tan ímproba que tuvo que sentarse. En la miseria de la cruz nos redimió. Todo esto no puede acontecer en vano. Así vemos cómo se sentó junto a la fuente de Jacob, durante la canícula del mediodía, pero aguantaba esto para poder encontrar a alguien, a una pecadora; precisamente era a ella a quien quería encontrar. Pero, si nosotros decimos que Dios mendiga en Cristo nuestro amor, afirmamos, al mismo tiempo, que estamos libres para rechazar ese amor; Dios no nos puede obligar a que le profesemos amor. Está ahí, bondadoso, lleno de comprensión e indefenso. No quiere presionarnos; sólo quiere nuestro cariño, nuestra libertad y nuestro amor.
También el cristiano es un mendigo. Dios quiere de él que su amor tome la figura de la impotencia, de la humildad y de la pobreza. Incluso cuando se rechaza su amor, debe donar el cristiano una nueva presencia al tú, encontrando posibilidades de hacer bien al otro de una manera callada. ¿En qué altruismo nos adentra Dios?
Cuando un mendigo es rechazado una vez, es lógico pensar que ya no aparecerá nunca más. Cristo, empero, vuelve; volverá otra vez para todos nosotros, 93 92
Culminación
Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles para servirle (Mt 4, 11).
La descripción de las tres tentaciones de Cristo acaba inesperadamente con la frase, cargada de sentido, que nos habla de la aparición de los ángeles. Detrás de los acontecimientos singulares de la historia de la tentación reconocimos nosotros, a través de la negatividad epidérmica, aquellas fuerzas constructivas del mundo nuevo, de las que surgen la definitividad de nuestra vida y el universo perfeccionado. En las tres posiciones básicas diseñadas: orientación a la interioridad, a la impotencia y a la pobreza, acontece una irrupción del mundo en la inmediatez de Dios; esta transformación es esclarecida simbó95
licamente por medio de la aparición y servicio de los ángeles. El cielo se acerca a la tierra. Bastaría realizar aquel abandono del propio yo, aquella transformación del corazón que se opera en el alma de Cristo en las tentaciones del desierto, para que el mundo mismo se convierta en cielo, para que la niebla que empaña nuestros ojos se diluya y resplandezca lo definitivo en lo provisorio, para que admiremos la perfección en el reino terreno. En el cambio del modo de pensar acontece una transformación del mundo. Cuanto más ilimitado sea el cambio realizado, tanto más profundos estratos se abren de la perfección. Cristo se adentró en la tentación con la fuerza dirigida de su existencia divinohumana, oponiéndose al caos. Solamente estaba equipado con la disponibilidad de sacrificarse absolutamente al máximo, y cual antorcha ardió su existencia en el desierto. El mundo se iluminó, se abrió a la luz; y el tinglado de las intrascendencias se vino abajo. La verdad de las esencias de las cosas, el cielo, se volvió patente. La perfección no aparece sobre las cosas, ni en torno a las cosas, ni entre las cosas, sino que en cada vivencia de algo se abre una puerta al mundo definitivo para aquellos que intentan vivir existencialmente el misterio alcanzado en el desierto del modo de pensar de Cristo. Cristo alcanzó aquí para la humanidad una nueva capacidad de visión, la fuerza de penetración del mirar perceptivo al cielo. No se dirige ésta hacia "arriba", ni hacia otra cosa, sino que se hunde en las profundidades de lo finito terreno. Desde este momento, 96
las puertas están abiertas por todas partes y lo definitivo sale al encuentro del que mira con fuerza deslumbrante. Por eso, las primeras palabras de la predicación de Cristo son: el cielo está cerca. "Desde entonces empezó Jesús a predicar: Arrepentios, porque se acerca el reino de Dios" (Mt 4, 17). La cercanía experimentable de la perfección fue prometida por Cristo a todos. Para cada hombre se puede abrir lo definitivo en lo terreno: la capacidad de mirar a lo abierto y a lo recóndito; la contemplación, consciente o inconscientemente realizada, llegó a ser con ello característica fundamental de la existencia humana. Por otra parte, también se puede decir que allí donde acontece una visión tal, está presente lo cristiano, existe el cristianismo, aunque quizás bajo formas extrañas y desconocidas, incluso con reflejos extraños y quebrados. Cristo ha inaugurado en el alma humana una tentación originaria para la contemplación como esencial acontecimiento, para delimitarlo frente a otras especies gnoseológicas de la "existencia" humana.
a)
Cercanía del cielo
La contemplación quiere algo más que "constatar" y conocer exhaustivamente en el mundo; no fuerza a lo contemplado en una cadena de otros co97
nocimientos, donde representaría precisamente tanta plenitud de sentido como cualquier otro miembro de la cadena; quiere al mundo por sí mismo, en su fuerza y santidad originarias, y se hunde en la vivencia que llega a ser, por ese hundimiento, una realidad sublimada. Los momentos del contemplar son momentos intensivos de la "existencia", momentos de plena y vivida humanidad, conocimiento inmediato, vivacidad intangible. Importa ahora cuestionar este "sublimado", si queremos sondear la esencia del contemplar. El origen de la contemplación es la entrega. Lo vivido no se ordena a ninguna otra cosa más que a sí mismo; viene a ser lugar del encuentro inmediato de esencia a esencia. Observemos a continuación que el poder contemplar no pertenece a nuestra cotidianidad, Una muestra de ello la tenemos en el hecho de que se ha vuelto rara en nuestro tiempo una auténtica contemplación. Son aún más raros aquellos que se sienten ligados inmediatamente con las cosas, que están en una comunión con el misterio de la vida. Esta es, por cierto, la señal de nuestra época: nosaber-contemplar. Tenemos unos objetivos, un penmundo, una espiritualidad de especie diversa; pero, sobre todo, hablamos mucho. De por sí esto aún no sería tan fatal. Pero todo esto acontece de algún modo fuera del contemplar. El hombre no penetra ya la figura íntima de las cosas, pues ya sabe la respuesta; y éste es, precisamente, el peligro de nuestro tiempo: saber la respuesta, sin contemplación, en cultura, religión, progreso e intelectualidad. Sin contemplación, 98
no hay ninguna quietud. El hombre deviene irreal y, como tal, va tras objetivos que se burlan de él. Van ante él de aquí para allá. Pero él se desploma después en el mundo y en la realidad, corriendo a su vera y resbalando. Contemplar es una especie más alta de conocer. De ahí que actúe irrealmente y como menor de edad en el mundo de la mera dominación de la "existencia". Lo contemplado como tal no se deja, en realidad, probar ni participar a otro. La actitud del enterarse inmediato debe ser adquirida hoy en nuevas luchas anímicas jamás oídas. El hombre tiene que salir del juego falaz del apresuramiento, del reino de las caricaturas, de la congruencia y de la falsa seguridad; debe avanzar desde su "mundo interpretado" a una ligazón inmediata del alma con el mundo, con el tú y con Dios. El contemplativo no conoce, quizás, mucho del mundo, quizás no posee la seguridad de lo epidérmico y no ve su salvación en el sistema. La contemplación aparece cuando un hombre que camina se para de pronto y se emplea con espíritu abierto, con sentidos agudizados; sólo apetece en este momento ser uno con lo experimentado, y esto tan perfectamente que la experiencia misma venga a ser mensaje. El contemplativo quiere solamente estar presente, cueste lo que cueste, en dolor y en penuria anímica: quiere contemplar por amor de la contemplación misma. Está incustodiado, pero no abandonado. No está en casa en lo superficial, y, sin embargo, en cualquier parte tiene su hogar. No posee el mundo, y, con todo, está en su amor. Nada sabe de una última 99
seguridad, pero nunca está incierto, pues la contemplación misma en su inmediatez (y, por tanto, en su no-demostrabilidad) le da certeza.
tencia". Con esta actitud suya nos ha abierto un camino a la entrega limpia, al enterarse, a la existencia desembarazada, al contemplar.
Aquí aparece una propiedad más del mirar del contemplativo. A la contemplación no se la puede privar de experiencias singulares, ni, en general, se puede enseñar o participar, sino que está enfeudada en el alma como su "originalísimo"; no se dirige a un complejo de parte, sino a la totalidad e irrepetibilidad de una figura portadora de sentido, y, aunque no prueba nada, garantiza lo incierto. En la meditación, el hombre en sí experimenta algo completo en las cosas más inaparentes y en los estímulos del mundo. Así es como se desarrolla, desde aquel contemplar confiado a todos los hombres hechos interiores, el reino de Dios, el reino del peligro y del riesgo, del eterno comienzo y del devenir, del espíritu patente y de la concentración; es un reino de santa inseguridad. Lo creador está siempre en la orilla del ser; todo crear implica riesgo. El que no entrega su alma, no puede encontrarla ni ser remitido al mundo. Una contemplación de tal estilo es, quizás hoy, nuestro deber como cristianos.
No es éste, quizás, el exclusivo sentido del relato evangélico, pero sí el esencial: "Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles para servirle." Del relato surgen figuras simbólicas de trasfondo esencial; se nombran aquí criaturas definitivas, seres de eterna y sacra vivacidad. Sin embargo, de alguna manera aparece Dios mismo. Los ángeles son mensajeros en el sentido imponente de que ellos traen al que envía, a Dios mismo por tanto.
Es decir: intentar crear una unidad en nuestra contemplación y por nuestra contemplación desde la dualidad de superficie, poner unidad portadora de sentido en el mundo, descender cada vez más a las transformaciones potentes y abismales de las cosas. Cristo ha rechazado en sus tentaciones del desierto todo lo puramente asegurado, lo puesto a salvo, todo aquello que únicamente servía a la propia "exis100
Donde el modo de pensar de Cristo es realizado con lealtad, no por impotencia, sino en virtud de la elección, entra el hombre ya en el mundo del absolutamente-otro. Cristo llegó en la tentación al borde de su "existencia", sufrió lo indecible interiormente, cogido por el escalofrío de lo ilimitado en lo más profundo, en las fronteras de lo vivenciable humanamente, arrojando fuera de sí todas las aseguraciones humanas. Quizás se dijo: Tranquilízate, alma mía, adéntrate en el misterio, toma sobre ti esto que has adquirido como contemplativo en esta horrorosa experiencia del desierto; tu vida no puede quebrarse. Ya estás definitivamente en casa; te has vuelto intocable. Lo que aún acontecerá en tu vida, incluso lo monstruoso de la cruz, ya no puede destruir tu eterno destino. Todo, absolutamente todo, te conducirá aún más cerca de la meta, de la vivacidad de la vida, de la mansión de la luz, del ser del ente. El cielo está aquí. Tú lo has conseguido para los 101
hombres. Que sea tu palabra de redención para la humanidad dar testimonio de la cercanía de este cielo por medio de tu debilidad, de tu interioridad y de tu pobreza; que sea tu primera y, al mismo tiempo, tu palabra definitiva. Hemos intentado describir el acontecimiento de la contemplación orante con el mínimo de propiedades entremezcladas. Ahora nos preguntamos cuál puede ser el auténtico contenido del mensaje originario de Cristo, el sentido, el modo de pensar y la meta de la contemplación cristiana. ¿Cuál es aquella profundidad, cuyas puertas cerradas abrió Cristo allí en el desierto? La forma lingüística abreviada para la perfección incondicional se llama en la sagrada Escritura: el nuevo universo. Lo que en el fondo se quiere decir con ello no es posible expresarlo de una sola vez. Juan lo describe en imágenes, habla de mares de cristal, de calles de oro cristalino, de puertas formadas por una única perla, de muros construidos de brillantes piedras preciosas (Ap 21-22). Pero aquí no se hace otra cosa que acentuar lo que ya Pablo había expresado de manera impresionante: "Lo que no vieron ojos ni escucharon oídos, lo que por mente humana no pasó, lo que Dios preparó para sus amadores: eso nos lo ha revelado Dios a nosotros" (1 Cor 2, 9). El cielo nos es, en cierto sentido, aún radicalmente lejano. O, dicho más exactamente, nos está tan cercano y se confunde de una manera tan íntima con nuestras experiencias mundanas, que somos incapaces de aprehenderlo en nuestra finita manquedad. 102
De ahí que, por otra parte, se diga también en Pablo: "De este modo el que está en Cristo se ha hecho nueva criatura" (2 Cor 5, 17). Uno de los más poderosos espíritus del cristianismo primitivo, el padre de la Iglesia Ambrosio de Milán, interpreta así la existencia de Cristo: "En él ha resucitado la tierra, en él ha resucitado el cielo, en él ha resucitado el mundo" [De excessu fratris sui 1, 2 (PL 16, 1354)}. De esta tensión del ser vive el cristiano; ya ha penetrado en el cielo, pero en un cielo que aún no lo puede soportar vivencialmente. El hombre es aquel ser que vive dentro de lo invencible del misterio y que, sin embargo, nunca lo puede desarrollar en su propia vida. Sus experiencias lo trasbordan a un infinito, son "presencia del cielo" en la existencia terrena. Setía pretencioso si quisiéramos tratar de sondear en una breve reflexión las profundidades de aquello que movió a Cristo tan íntimamente durante toda su vida y que incluso él mismo sólo supo cobijar en el reino de lo decible, en imágenes, en referencias, promesas y parábolas, es decir, en imágenes quebradas del lenguaje humano. En su lugar, queremos nosotros meditar sobre un texto en el que Tomás de Aquino ha dado figura a su experiencia del cielo. En la oración por los contemplativos, rezada por él mismo mientras contemplaba, se esboza la estructura de la perfección, el contenido del contemplar cristiano: "Da a mi cuerpo, plenitud remuneradora, la hermosura de la claridad, la presteza de la movilidad, la capacidad de la finura, la fortaleza de la impasibilidad." En estas pocas frases se expresa lo 103
que de más vivo hay en el más íntimo anhelo de todos nosotros; lo que nos "contraempuja" como esperanza a un futuro absoluto. Los conceptos de la interinidad son desechados aquí y el impulso hacia la última meta se despliega hacia Dios. El hombre se "proyecta" a un estado de ser en el que todo se despierta a la claridad, a la diafanidad esencial, volviéndose hermoso y brillante. A un estado en el que son vencidos el espacio y el tiempo, y el hombre está siempre allí donde le lleva su interno anhelo; a un estado en el que el dolor desaparece definitivamente y sólo se continúa viviendo en las inmensidades de una perenne alegría.
b)
Afán y
cumplimiento
Hermosura de la claridad, presteza de la movilidad, capacidad de la finura, fortaleza de la impasibilidad: esto es el cielo. Esto es lo que se eleva de las profundidades de las cosas, saliendo al encuentro de todo aquel que contempla. Todos los hombres sueñan con un estado así del mundo, indiferentemente de que sepan o no sepan de Dios. Es su sueño secreto. Intentemos, pues, desarrollar conceptualmente este esbozo del ser del anhelo humano.
104
c)
El ruego
La experiencia del cielo en Tomás de Aquino no brota de un esfuerzo intelectual, sino que es el fruto de la oración, incluso de la petición: "Da a mi cuerpo..." El mundo clarificado está ya presente en el anhelo de los que imploran (de los pobres). Debe haber sufrido uno su propia pobreza, su postración, su impotencia y su estado indefenso, para experimentar lo que significa "promesa de Dios". ¿Dónde se experimentará realmente a Dios en su infinita plenitud de ser como tú? Sospechamos que en la ruptura de las esperanzas terrenas, en los límites de la existencia, allí donde el hombre comienza a suplicar y a mendigar, en el testimonio cruento de la propia vida, en la experiencia de que Dios es lo "absolutamenteotro". La plenitud del regalo, a menudo, sólo es procurado a los hombres en el sufrimiento inútil de la vida. También está Dios ciertamente presente de otro modo: hermoso, fulgente y beatificante, pero se presta a equívocos. Sólo en la experiencia límite, en el dolor del "pese a todo", acontece la plegaria más profunda de la criatura, es decir, en el interno desmoronarse. Cristo permitió en el desierto que el poder del mal le apremiase tanto, que, para salvar su alma, tuvo al fin que abandonar todo aquello que a un hombre le puede proporcionar seguridad y una situación en la vida. En la muerte entraremos todos en un desmoronamiento semejante. 105
1 En último análisis, oración creatural no es otra cosa que la impotencia afirmada y aceptada de la existencia. Esta oración fundamental de la "existencia" humana se desarrolla en su concreta realización como adoración, alabanza, ruego y agradecimiento. En este sentido, la oración es un acontecimiento que comprende la total existencia en todos sus estratos y en la plenitud de sus rasgos, es la fundamental actitud existencial de aquellos que experimentan la impotencia de su "existencia" y saben sufrir sus efectos. De esta oración como forma de existencia vale la exigencia de que debemos orar sin "desfallecer jamás" (Le 18, 1; 21, 36). El hombre ya ora cuando no quiere dominar a los otros, cuando acepta sobre sí aquella inutilidad a la que está expuesto el amor, la amistad y la obra vital. Ora con su enfermedad, con su cuerpo, con el trabajoso cumplimiento de sus deberes en la grisácea cotidianidad. Ora cuando ha llegado a la cumbre de la emoción, en la consideración de la naturaleza, en un apercibirse humano, cuando no considera todo lo humano-vivenciable como "la" plenitud. Ora cuando percibe en sí aquella tristeza que se pega a todos los enfermos terrenos y a la hermosura. Como orante, vive uno en la situación límite. Esta experiencia se condensa, convirtiéndose en un "estado" en la muerte humana. La superposición de experiencias límites desarrolla el tránsito completo. La muerte es hecha oración en el acontecer del ser, y, como tal, es vivida por los místicos en las fatigas del día a día terreno. Pero una actitud tal no es factible "adquirirla"; 106
es un regalo de la amistad de Dios. Dios dona su presencia liberalmente y, sin merecimientos, da a cada hombre la posibilidad de conseguir una vez su frontera, en la que puede penetrar totalmente en el desmoronamiento y soledad: nos da a todos la muerte. La huida ante Dios es temor ante el desmoronamiento. El hombre se desploma entonces en lo intrascendente, en la curiosidad y en el desparramamiento, en la palabrería y en la actividad. La oración es, pues, un agarrarse a Dios en su fatalidad y en su desconocimiento, y un dejarnos humillar por él. Esta oración la "paga" Dios introduciendo a los hombres en una noche aún más oscura, en la noche del enmudecer de Dios y de la experiencia de su lejanía; este desmoronamiento de la existencia al que Dios contesta por medio del gracioso regalo siempre creciente de su "lejanía", admite tantas variaciones como destinos vitales diferentes existen. La plenitud de Dios es tan soberanamente grande, que puede dar a cada hombre singular su propio camino en la soledad y en la muerte. Cristo experimentó la realidad de los ángeles después de su taladrante soledad. Este acontecimiento significa que la plenitud infinita de lo absoluto y la irrepetibilidad del destino creatural se abren ante Cristo. Los ángeles son irrepetibles en un sentido humano irrealizable: cada uno de ellos es un "mundo para sí" (según la sustanciosa interpretación de la alta escolástica, cada ángel es una nueva especie de ser). Esto quiere decir que cada uno de ellos reúne en sí tanta vida, destino, sentimientos, libertad, fuerza, amor 107
y amistad, como si toda la humanidad se concentrase en un único ser, y esto desde su aún inexplorado inicio hasta las postrimerías del mundo. Según esta interpretación, el otro ángel sería a su ve2 otro mundo para sí. Y la biblia dice que hay legiones de éstos. ¡Qué plenitud de ser comporta Dios, cuando, incluso, tales esencias lo pueden experimentar como absoluto límite de su existencia!
pliega la corporalidad en persona. El hombre entra a la muerte totalmente en la presencia del Dios omnipresente y hacedor de vida. Según esta concepción, la inmortalidad sería un acontecimiento que abraza a la persona toda del hombre como unidad de alma y cuerpo y, por tanto, también sería resurrección. Entre inmortalidad y resurrección no habría, pues, diferencia alguna.
En la vivencia límite del desierto dejó Cristo tras sí la total realidad experiencial de los ángeles y llegó a ser, como hombre, "el" ángel. Se situó en la cima de los ángeles —los ha "vencido"— (cf. Ef 1, 21; Col 2, 15; Flp 2, 5-11; 1 Pe 3, 33). Cuando el hombre involucra su existencia en Cristo, llegando a ser su plenitud óntica, también excede al mundo entero y a todas las esencias espirituales. Está por surgir un "ángel corporal", y, por tanto, también un cielo corporal. La cima del devenir cósmico, a través del cual el mundo "penetra" en Dios, es el hombre unido con Cristo.
De esto se deduce que la perfección del ser del hombre, la resurrección, debe acontecer inmediatamente en la muerte humana como la "separación del alma y del cuerpo". Este diagnóstico conceptual no es sólo insuficiente, es también unilateral y equívoco. El hombre no consta en absoluto de dos cosas, sino que es una única naturaleza en la que materia y espíritu están unidos esencialmente. El cuerpo humano es configuración del alma, y el alma es aquello que surge del "impulso" de la materia con íntima necesidad. Sin cuerpo, desaparecería el hombre totalmente. Por eso, hay que entender la muerte como el momento del tránsito a la perfección, como resurrección.
El cuerpo. La petición del regalo de la presencia absoluta de Dios la expresa Tomás de Aquino en relación al cuerpo. No se implora, pues, aquí únicamente inmortalidad, sino también resurrección. Esto nos aclara sobre cómo entiende el pensamiento cristiano el cuerpo del hombre y en qué dimensiones entiende su perfección. El hombre y, por tanto, la plenitud del ser humano son pensables tan sólo como resurrección. La palabra resurrección está aquí como "cifra" para lo inexplicable. Significa inmediatez anímico-corporal al universo. En la resurrección se des108
Más aún: esta resurrección comprende también todas las referencias del universo. El mundo se reúne en el hombre, logrando en el cuerpo unido sustancialmente con el espíritu su autenticidad. La tierra no es simplemente un "espacio" del autodesarrollo del hombre, sino que pertenece a la constitución esencial de una unidad anímico-corporal. Si, pues, acontece con nuestra alma la inmortalidad, habrá en tal caso que llamarla "resurrección"; y, si acontece con nuestro cuerpo la resurrección, entonces se debe entender ésta 109
como transfiguración del universo. El mundo entero entra con el hombre en la perfección y llega a ser espacio claro del modo de pensar devenido puro del corazón humano; llega a ser patria de los santos. El amor de Dios anegará nuestra total existencia, y el fundamento del ser aparecerá en su plenitud en nosotros y por nosotros. Dios es para nosotros el universo vivenciado. La hermosura. En sus experiencias terrenas y quebradas vive el hombre siempre dentro de lo ilimitado, y lo que queda más allá de este ilimitado se llama cielo; éste está ya presente en las profundidades de toda experiencia humana como orientación óntica del anhelo. En cada auténtica vivencia acontece un "vuelco" de lo epidérmico a la perfección. El marxista Ernst Bloch ha señalado en su obra Prinzip Hoffnung (Principio esperanza), cómo el hombre existe a la continua en sus anhelos y esfuerzos en un "aún-no". En la existencia humana se condensa aquel impulso del universo que creó de la materia primigenia un cosmos ordenado, transformándolo en vida después de millones y millones de años, para, finalmente, verter en el hombre la conciencia espiritual. El soñar humano está, por tanto, en el campo de fuerzas del movimiento mundano. El hombre anhela lo nuevo, y en esa búsqueda se convierte en hombre. Por todas partes donde el hombre crea humanamente, sueña en un futuro más hermoso y radicalmente otro. El hombre lleva en su interior el impulso cósmico que animó el desarrollo del mundo, elevándolo siempre a las más 110
altas cumbres, a los más intensivos complejos de interioridad óntica. En nosotros se crea el mundo; algo grande quiere ascender de nosotros y, antes que aparezca esto grande y definitivo, nos sentiremos vacíos. El hombre no puede nunca olvidar el soñar. En el centro de todos estos sueños, en el punto de convergencia de nuestros anhelos, está el cielo. Dios mismo nos ha puesto el anhelo en nuestro corazón. Nos prometió un futuro en el que nuestro ser brillará, en el cual la luz de Dios alumbrará a todos nuestros sentidos. Acontecerá aquello que todos los hombres con profundidad espiritual experimentan ya en la vida terrena en numerosas variantes: Dios será visto, oído y tocado por nosotros. Toda la realidad llega a Dios relacionada con nosotros. Todo panteísmo es sólo ensueño de niños al lado de este último ser uno de Dios con la creación, en donde la diferencia no es suprimida, sino elevada aún más la felicidad del ser uno. En este sentido, cada hombre —bautizado o no, pertenezca o no pertenezca palpable y sociológicamente a la Iglesia— experimenta en la base de todas sus experiencias un cielo incesante. Ningún hombre puede evadirse de la presencia universal del resucitado; ningún hombre se puede ocultar ante aquel Dios que se nos revela bajo mil figuras mundanas, que es la hermosura de todo lo hermoso, cuya voz percibimos en todas las tonalidades de este mundo, cuyo soplo suave nos lo hace oíble la primavera, cuya plenitud rastreamos en los ardores rebosantes del verano, en el grave aroma de la maduración del fruto. Nadie 111
puede eludir a aquel Dios, cuyo apartamiento y limpieza mundanas nos hacen perceptibles la soledad del otoño, las lejanías que se disipan, los estilizados copos de nubes... A aquel Dios que se nos oculta en la quietud del invierno. Todas las antítesis son en Dios una sola cosa, todo resplandece en él en claridad, unidad y fuerza. El es la "hermosura siempre antigua y siempre nueva", lo más íntimo de la criatura. Como tal, es inaccesible, es el Dios cercano y, precisamente en su cercanía, el Dios lejano. Esta imborrable tensión de su cercanía y lejanía en el misterio originario de nuestro propio ser es la condición de la posibilidad de un etetno introducirse de la criatura en Dios, es nuestra inmortalidad y nuestra resurrección. La hermosura es un ser luciente. El brillo del ser, sin embargo, es un abismo. Mirar dentro de él es peligro mortal y eterna beatitud, prueba y promesa al mismo tiempo.
él, que empuja cada vez más a sus hechos a nuevas metas y a nuevas promesas. De ahí que nunca pueda abocar al sosiego, a la quietud y al contentamiento. Tan pronto como se quiere instalar en el recinto de su existencia terrena, el ímpetu de sus sueños lo lleva más adelante. Un ser desmesurado y, al mismo tiempo, impotente: esto es la "existencia" humana. La dinámica hacia lo inalcanzable humano, hacia lo regalado graciosamente, pertenece a la definición esencial de la "existencia" humana. Podría satisfacerse la vida humana, nacería el hombre en cuanto hombre, cuando sus anhelos, el ímpetu hacia lo irrebasable, lo encontrase de pronto como vivencia realizada en su existencia. Aquí es donde propiamente nacería el hombre. El cielo es, por consiguiente, la exigencia necesaria, aunque una exigencia graciosamente dada, del ser hombre en general.
La movilidad. A los hombres se les ha encomendado el transformar el mundo y, reuniendo en nosotros las esperanzas y los anhelos de la humanidad, salvar el universo para Dios. Barruntamos esta encomienda en nuestra vida, ante todo, en nuestra impotencia; es ésta una noticia de nuestro deber. Intentemos ahora, a través de un breve análisis de la realización humana de la "existencia", mostrar la fragilidad de la existencia humana y, con ello, el anhelo de perfección en el espejo cóncavo de nuestros fracasos.
También en su conocimiento, el hombre tiende hacia lo absoluto. Por medio de la concentración de los objetos singulares del mundo empieza el hombre poco a poco a conocer todo en su derredor; descubre leyes de la naturaleza y también aquellas complicadas conexiones de la vida, a través de las cuales es dominada la convivencia humana. Al mismo tiempo lleva en sí un barrunto de lo más grande y de lo más comprensivo. En varios momentos de gracia se opera ante sus ojos una transformación maravillosa del mundo; ve con los ojos interiores del espíritu la realidad y experimenta que todas sus experiencias, hasta ahora, aún no han aprehendido lo auténtico. En cada concreta
El hombre es anhelo. Está escindido entre la inconmensurabilidad de su esperanza y la limitación de su realización terrena. Algo misterioso vive en 112
113
realización del conocimiento del hombre es co-sabido y co-exigido lo absolutamente-otro. Este encimarse del espíritu en Dios, nunca buscado temáticamente en la vida terrena, es el fundamento y la posibilitación de cualquier otro conocimiento. El hombre se perfeccionaría tan sólo en un reino en el que se pudiese renovar a sí mismo, en el que el absoluto llegase a ser para él una concreta realidad aprehensible. Por esto exige el hombre en cada acto de conocimiento un suceso impensable, el encuentro con lo ilimitado, la realización indefinida del dinamismo interno de su conocimiento, el cielo. Esta paradójica cualidad de la existencia humana emerge aún con más fuerza en el amor. También el amor supera toda realización. En el amor penetran las personas creadas para la infinidad en un reino de abatimiento, intercambiando su ser. Por tanto, el amor consiste en un anticipo a la totalidad del ser; su impulso amoroso, con su necesidad interna, sobrepasa la figura concreta que ellos han dado de su amor. El amor terreno es, pues, un afán hacia lo incondicionado y una experiencia de lo quebrado del tú humano. El ser amado es siempre una atribución a la que nadie ha llegado; pero, si lo infinito se abriera a la vivencia, desplegándose en un "estado", y figurase como tal en completa claridad, en el con-ser jamás finito, entonces podría el hombre vivir, finalmente, en un presente indiviso todo lo que ha experimentado en su vida como anhelo, conocimiento y amor; estaría presente con su ser reunido en Dios por todas partes en el mundo, y estaría custodiado en
las profundidades del ser y del misterio, y no sólo sería "movible", sino mucho más: su vida ya no sería "situación-extra", sino presente absoluto en el rostro de Dios y del universo. La finura. El hombre no ha elegido su concreta existencia, sino que ésta, con todas sus ventajas y desventajas, la ha recibido de sus padres, de su reducido círculo familiar, del medio cultural que lo rodea, de la evolución de la humanidad, incluso de más allá del surgir del hombre de las formas prehumanas. Por el nacimiento fue involucrado en un manojo de relaciones sociales que le puso encima la parte preponderantemente más grande de sus pensamientos, sentimientos, valoraciones y reacciones. Todo esto se condensó en él en mecanismos de comportamiento. Así es como fue surgiendo paulatinamente un material extraño del que debe procurar su propia y definitiva esencia. A lo largo de su vida terrena, esta esencia lo empuja a proporcionar una apertura a su auténtica interioridad, que aún, no obstante, sigue siendo extraña para él; aunque nunca puede vencer del todo la extrañeza y la falta de claridad de su existencia. Esta existencia cerrada está escindida en una sucesión de momentos temporales. La vida humana está dividida en incontables relampagueos de la "existencia", y el hombre no es capaz de desarrollar en cada momento la plena riqueza de su intimidad; su vida no se puede desarrollar, su esencia nunca puede llegar a ser en un presente indiviso; sólo en el momento cuando ya no continúa en la indeterminada evidencia
114 115
del tiempo, puede emerger para él una nueva dimensión de la realización del ser, que es presencia y ninguna otra cosa. Un puro, indiviso y libre despliegue del ser es eternidad, inmortalidad y resurrección. Los más exquisitos estímulos de su alma encontrarán en el cuerpo humano una expresión inmediata. Finalmente, el hombre se desplegará a aquella naturaleza que nunca podía llegar a ser y que, a pesar de ello, ya lo era internamente desde siempre. Hoy aún es el hombre una esencia "atada". Sólo en sus sueños llegará a ser ocasionalmente libre. Entonces peregrina invisiblemente por todos los lugares del mundo, sale fuera del angosto encasillamiento de su estar atado, y el alma humana se hace espíritu encarnado; pero en sí debería el espíritu penetrar el espacio, poder estar por todas partes al mismo tiempo. Con todo, vive aún en una existencia comprimida espacialmente, una existencia, por así decir, separada del universo. Sólo cuando el hombre sale en cuerpo y alma de estas angosturas y alcanza una presencia mundana total, es cuando puede vivir conforme a su esencia libre e independiente. Sólo cuando entra en el universo, cuando desciende hasta las raíces básicas del mundo, nace definitivamente el hombre. Esto es el acontecimiento del cielo barruntado en la figura del afán humano.
y del dominio y se arroja dentro de lo que reconoce como su deber vital; mas, paulatinamente, se enfría el "elan" vital de su juventud, observando por todas partes sus limitaciones; su vida es la eterna ocupación de Sísifo, y así sigue inexorablemente. Finalmente, se quiebra el hombre en esta experiencia, se encuentra extenuado y solo ante sus fracasos; al mismo tiempo, y de este desfallecimiento del hombre exterior, surge un hombre íntimo, una existencia que se puede vivir dentro de su angostura a lo infinito; de su exterioridad reúne el hombre un interior y llega a hacerse inmortal. Su existencia frágil, penosa, limitada y quebradiza se despliega a las dimensiones de lo invisible. Surge un hombre en confianza en Dios, que puede aceptar que su vida se desmorone. Su existencia se ha venido abajo; casi nada ha conseguido; en su fracaso y por su impotencia supo que debe dar un cielo; en su amor, amisrad y alegría intentó participar esta su esperanza a otros —que sólo era esperanza y no posesión. Ahora está ante la muerte. Los hombres dicen: ha pasado al más allá. Nadie lo verá jamás. Pero él experimenta la definitiva seguridad. Ha penetrado en el tú de Dios.
Impasibilidad. El hombre, tal como lo experimentamos hoy en su debilidad e impotencia, está orientado a lo externo con su íntegra existencia, con cuerpo y alma. Durante toda su vida intenta conquistar el mundo, percibe en sí las fuerzas de la configuración 116
117
6 Señor de la vida
Nos hemos esforzado en esbozar, con la ayuda de la historia de la tentación de Cristo, la dinámica evolutiva del reino de Dios, que es inmanente a la existencia humana y a la definitividad del cielo. En su pasión, en su desmoronamiento anímico-corporal, en su muerte, en su resurrección y ascensión, Cristo nos abrió un camino a la perfección. La humildad, la mansedumbre, la debilidad y la pobreza lo hicieron "señor de la vida" (Hech 3, 15). Como cristianos, debemos dar testimonio de la victoria de este modo de pensar suyo. Cristo nos ha precedido en el misterio del futuro absoluto. Ser cristiano, pues, significa una vista, una dirección hacia adelante, adentrarse en lo desconocido, éxodo. "Contraespera" es aquel medio de oración, de vida y de pensamiento, aquella concordancia de la existencia en 119
la que el cristiano llega a descubrir el contenido esencial de su fe. El futuro no es un algo en el ser cristiano, sino sencillamente la condición de la posibilidad de su auténtica realización. Vayan, pues, aquí, al final de nuestras reflexiones, y en forma asistemática, algunos presupuestos existenciales de la espera a Cristo y, por tanto, del testimonio de la presencia de Cristo, que constantemente irrumpen en nuestra vida: el saber preguntar, la fraternidad y el martirio. El saber preguntar. Para que el hombre pueda librarse de la estrechez del simple vencimiento de la "existencia", debe tratar de experimentar más y más cuan quebrada es su existencia (Existenz) y cuan frágil es su pensamiento: debe llegar a saber que todo gasto en perspicacia, todo calcular y sopesar sobre el hombre se encuentra incesantemente en lo nuevo, no puede procurar ninguna información. Lo incalculable, lo lejano y lo inalcanzable es la auténtica donación de sentido, pero "respuesta" es un acontecimiento personal; además está llena de inseguridad y de peligros. Tal vez sea profunda, pero quizás sin garantías. El esfuerzo de "conseguir" a Dios en la realización existencial (en la oración) es un suceso en el que el hombre se encuentra incesantemente en lo nuevo, en lo sorprendente, en lo único, en lo más extremo. La respuesta encontrada en la oración no es ningún "tener", es más bien un llegar a ser, un "de camino." Con la búsqueda y por la respuesta, el hombre se eleva sobre lo epidérmico y se coloca frente 120
al misterio, mira a la "térra incógnita" del ser. Su pregunta se radicaliza siempre de nuevo en frases que contienen las dos palabras más cargadas de destino del lenguaje humano: el "porqué" y el "yo" (en sus numerosas variantes). "¿Por qué me fue impuesta la existencia?, ¿por qué no se me ha preguntado?, ¿por qué se me quitará al fin todo aquello que he amado, todo lo que he trabajado, todo lo que he edificado en la vida?, ¿por qué permite Dios tantísimo dolor?, ¿por qué no nos ayuda, precisamente, cuando necesitamos su ayuda de la manera más apremiante?, ¿por qué debemos contemplar cómo seres, a los que amamos íntimamente, son arrojados en un mar de tormento y desesperación, de miedo y terror, y esto, quizás, a lo largo de una eternidad?, ¿una vida tal comporta en realidad una promesa?, ¿qué clase de Dios es ése al que somos entregados en semej ante hum ¡Ilación ?" Y así siguen surgiendo todavía interrogantes en nosotros, que desorientan nuestra primera seguridad. Pueden ser tan fuertes que toda nuestra fe se bambolee y parezcamos locos, aunque sigamos creyendo. Precisamente, este amargor del atónito, desesperado y afanoso preguntar es el presupuesto fundamental de la reflexión sobre el misterio. El deber preguntar es elección: gracia y deber al mismo tiempo; viene sobre nosotros como un destino que sorprende a la existencia como un incomprensible poder, aunque conocido; surge de los abismos del inconsciente. Es como el amor: una interior necesidad, una coacción libremente aceptada en nosotros, que toma a uno 121
completamente en violencia, aunque se lo haya rastreado, y nunca más lo deja. A esto pertenece también la visión de que en lo esencial, en lo esencial contestable, no se da ningún una-vez-para-siempre. También la duda pertenece a la existencia inquisitiva y rezadora. El orante tiene que aventurar la propia alma en cada respuesta, e, incluso, no tiene seguridad de que su respuesta sea la correcta. Su mutua oración es la misma siempre: "Creo, pero aumenta mi fe" (Me 9, 24). Con ello hemos tocado ya un siguiente presupuesto fundamental del rezar cristiano: El saber enmudecer. La revelación, el "objeto" de la reflexión cristiana, no es un sistema sin lagunas de respuestas de Dios al preguntar humano. Y, en general, no es ningún sistema, sino un destino. El destino del hombre con Dios y el destino de Dios con la humanidad. Además, conviene tener en cuenta que Dios nos ha revelado tan sólo hasta el punto en que nosotros podamos aventurar el próximo paso en lo oscuro, en la confianza de que su luz no se extinga eternamente para nosotros. Dios nos ha revelado todo aquello que nos ayuda para conseguir el cielo, pero ni una pieza más. La revelación deja sin respuesta a muchas preguntas; en cambio, Dios nos muestra amor simplemente hasta el fin, hasta la cruz. Este amor autosacrificial es la última y definitiva evidencia, la revelación también de aquello que no nos ha dado aún en lo revelado, y que, quizás, nunca nos revelará. Pero, por desgracia, las preguntas no contestadas de la revelación son precisamente aquellas que nos martirizan, a menudo, de la manera más cruel: así, 122
por ejemplo, la cuestión del dolor, que la biblia nunca ha "tratado" teóricamente. El libro de Job es el Cantar de los Cantares del enmudecer humano ante el dolor. A menudo, los hombres intentamos dar una justificación racional del dolor; por ejemplo: el dolor es exactamente tan importante para la vida como las sombras y la oscuridad para resaltar la luz. Si sólo tuviésemos esta lamentable, manida y superficial contestación para explicar el dolor de los hombres, tendríamos buen motivo para sublevarnos. Si alguien ha visto una vez a un niño sufriendo en los tormentos de la muerte, a un niño pidiendo la ayuda que nosotros no le podemos dar, entonces habrá comprendido de una vez para siempre que toda la hermosura del mundo, todas las alegrías y todos los rayos de la creación no podrán justificar el dolor de este único niño. Nosotros, como cristianos, no podemos oír a los "omnisabedores", que justamente dan una rápida respuesta aunque no la tengan. Deberíamos, más bien confesar honradamente que no comprendemos a Dios que no comprendemos por qué Dios ha creado el dolor, tanto dolor, tan aullador dolor y tan sin sentido. Por qué los ojos de Cristo estaban llenos al fin de tanta pena y de tanto llanto hasta el punto de no poder reconocer a Dios. Dios no da ninguna respuesta al dolor de los hombres. Cristo lo acepta en sí; permite que el mar de dolor lo rodee hasta lo más íntimo, hasta destruir lo más íntimo de su existencia humana. Mateo relata que: "comenzó a entristecerse y angustiarse" (Mt 26, 37). Marcos habla aún con 123
más énfasis: "Siento en mi alma angustia de muerte" (Me 14, 43). Lucas dice que estaba "poseído de angustia mortal" (Le 22, 44). La entera existencia anímico-corpórea de Cristo llegó a ser en su agonía del huerto de los olivos de tal manera grito del ahogo vital que: "sudó como gruesas gotas de sangre, que iban corriendo hasta la tierra" (Le 22, 44). Ante esta acción de Dios enmudece cualquier pregunta, aunque aquélla no sea ninguna respuesta. Este enmudecer pertenece a los acontecimientos creadores de la oración cristiana. Las palabras más hermosas y que ayudan verdaderamente, han nacido, a menudo, en un silencio empapado de dolor. El silencio es el horno ardiente de la palabra, el horno de fundición de un lenguaje esencial y del sentimiento. Los hombres que han adquirido el derecho de dirigirnos la palabra en los más difíciles momentos de nuestra vida son aquellos que, callando ante Dios, han sufrido con él y por él. Dios mismo habla a través de hombres a los que, como a su Hijo, ha llevado al desierto, a la soledad del dolor, del que en ese desierto se han hecho totalmente apacibles. Su dolor ha sido para ellos una elección y una misión: se sienten unidos íntimamente con todos los que sufren. Dios les dejó experimentar la miseria humana, para que un día sepan sentarse junto a un extraño, sobre el camastro gris de su interna prisión, y decirle: "¡No estás solo!" Esos hombres tienen el derecho de llevar el dolor de los otros y de buscar a Dios en su oración desesperada. Sus palabras son algo más que "verdaderas". Son participación en el ser del otro. 124
Aquí ya percibimos un tercer presupuesto de la existencia orante: La fraternidad. El hombre que pregunta y que enmudece ha sufrido muy agudamente la vanidad de los sistemas, conoce la desesperanza del esfuerzo humano para levantar algo permanente y válido; por eso, no condena, no juzga, no sigue dividiendo el mundo en las categorías de enemigos y de amigos, de antipáticos y de simpáticos; sabe por la interna experiencia, y no simplemente como conclusión conceptual de pruebas abstractas, que Cristo ha sufrido por todos los hombres y por todos ha muerto. Todos los hombres están bajo el suave dominio de Cristo, le pertenecen, son su propiedad inalienable. El hombre que ora se siente profundamente tocado por aquel riesgo conceptual y existencial que queda en las palabras aquellas de Cristo que describen las condiciones del reino de la vivencia inmediata con Dios: Cristo no indica con ninguna palabra a Dios mismo, únicamente al hermano al que nosotros hemos dado de comer, al que ofrecimos agua para beber, al que dimos acogida, al que vestimos, al que hemos visitado en su cama de enfermo o en la cárcel (Mt 25, 31-46). Esto experimenta en Juan una inesperada radicalización: Dios nos ha amado, para que nosotros nos amemos unos a otros (Jn 13, .34). Como si a Cristo no le importase que lo conozcamos y amemos directamente, pues el amor al prójimo ya basta. Como concreta realización de su amor a Dios, el prójimo es el que debe acaparar toda su atención, aquí en la tierra y arriba en la eternidad; está esencialmente 125
referido al amor al prójimo, como la condición de la posibilidad de la fe. No le queda ningún otro camino, ni tampoco para su oración cristiana. Precisamente la entrega definitiva, el concreto amor realizado a la criatura, que no quiere ser ninguna otra cosa que definitivo afecto al tú amenazado y beatificante al mismo tiempo, ya es desde este momento amor a Dios, es una prueba de que existe Dios, es fe y oración. En visión inmediata, cada amante vive la realidad de Dios, aun cuando nunca haya oído de él. Dios ha santificado el amor finito de tal manera que al final no quedará nada de la existencia humana, ni de la existencia cristiana tampoco —fe, esperanza, sacramentos, oración, Iglesia—, excepto precisamente este amor finito. Lo que acontece en el amor, en el autodeber del corazón, en el sí definitivo, es el mensaje originario del cristianismo. Todo hombre que es capaz de abandonar su existencia, que es desinteresado, debe ser llamado cristiano, pese a que quizás no sepa una palabra de Cristo. La honesta realización del ser hombre comporta, desde la encarnación de Cristo, la posibilidad de una positiva relación a éste, cabalmente por medio de esta realización de la realidad humana. Todo hombre, bautizado o no, ateísta militante o ateísta en el usual sentido de la palabra, puede ser confrontado con aquello que significa fe y oración. De este modo puede ser la silenciosa honorabilidad de cada día la forma bajo la cual acepten los más este Dios desconocido. Cualquiera que carezca de 126
la suficiente entrada a los sacramentos y a la revelación de la palabra, y, sin embargo, acepta lo que le es dado humanamente, intentando taponar aquella carencia por la realización decisiva y honrada de lo que le apremia, es ya un cristiano y participa de la salud traída por Cristo. Ya no se trata, pues, aquí de decidir lo que el hombre concreto cree, en qué conceptualidad articula su apertura a lo absoluto, o qué absoluto está en el horizonte de su realización de existencia. Lo importante, lo único importante es que sepa sacrificar amando su vida hasta el fin, quizás hasta la total ruptura de sus sueños. Cristianos, por tanto, son aquellos que están bautizados, sumergidos en los sentimientos de Cristo, hombres que han recibido el bautismo, o en su plena forma sacramental (bautismo de agua), o en la entrega incondicional de su vida (bautismo de sangre), o en la profundidad de un anhelo conceptual aún inarticulado, o quizás, inarticulable en absoluto para ellos (bautismo de deseo). El movimiento más inapreciable de vida hacia el hermano es ya una apropiación de los sentimientos de Cristo (y, por tanto, un "votum implicitum" de la pertenencia a la Iglesia). Es un movimiento de la existencia que introduce toda la evolución del mundo y el querer-elevarse de la humanidad en el acontecimiento de la irrupción definitiva, en el éxodo de Cristo: en la resurrección. Son cristianos, por consiguiente, aquellos hombres que, como los define Pablo, llevan en sí "la dinámica de la resurrección", habiendo entrado a una "comunidad con la pasión de 127
Cristo" y actualizando en su vida la "figura de su muerte". De éstos se puede esperar que arriben a la resurrección de los muertos (Flp 3, 10-11). Todos estos hombres son miembros de la Iglesia, cima salvífica del universo, bien que se den cuenta formal de ello o realicen esta pertenencia en una forma aún inarticulada según la conceptualidad bíblica. En este sentido, la frase teológica "fuera de la Iglesia no hay salvación" es un mensaje de alegría y de promesa. Si se piensa esta frase según las más elementales reglas de la lógica, recibirá una versión diferente de la usual, una versión que ya no será opresiva y suscitadora de escándalos, sino que actuará de una manera profundamente liberalizadora. Una oración de validez universal y exclusiva debe poder leerse desde atrás, y de este modo contendrá también una verdad de validez universal en forma inclusiva. Se podría, pues, y se debería decir así: "Allí donde se opera la salvación, está la Iglesia." Esta es una magnífica afirmación de libertad. ¿No es liberador poder pensar que la Iglesia ya está presente allí donde un hombre aspire a la honestidad de corazón, a lo verdadero y a lo bueno, abandonándose a uno más grande, gastándose en el servicio al prójimo, o sintiéndose obligado completamente a una "cosa"? En cualquier sitio donde se dan tales premisas, acontece la salvación. La Iglesia está allí, quizás, más de lo que nosotros nos podemos imaginar; quizás, más cristianamente vivida de lo que sospechamos o estamos dispuestos a admitir. Sin embargo, ¿cómo y con qué patrón puede el 128
hombre singular juzgar la honestidad de su propia dinámica de la resurrección? ¿Cuál es la piedra de toque de una existencia orante? ¿Con qué criterio podemos medir aquella sinceridad que da a nuestras acciones valor de eternidad? Según todo lo dicho, será el martirio el existencial únicamente válido. Sólo por aquello que yo puedo morir —y no tiene que ser absolutamente la muerte, sino, quizás, tan sólo el diario ser aprovechable en el sencillo servicio al hermano, o sólo en el ser llamado al fracaso— es lo más íntimo de mi convencimiento, es mi encomienda de predicación, lo que tiene eternidad en mi ser y rezar finitos. Ningún cristiano está llamado a meditar todos los misterios, a rezar todas las oraciones de la Iglesia, a defender todo con el mismo énfasis. Tiene el derecho y el deber de profundizar en el misterio de aquellos lugares en los que percibe una llamada especial a la total autodonación. Esta será entonces su existencia individual-graciosa y carismática, su "teología orante". "Di esto, piensa esto hasta el fin, adéntrate en aquello que podrías salvar con el sacrificio de tu propia vida para la eterna perfección; pero realízalo en la actitud de Cristo con los sentimientos del mártir: en la indefensión." En el estado indefenso se llega al no querer luchar y al no querer triunfar. A las palabras de Cristo desde la cruz, a los pocos residuos de su boca reseca y martirizada. La profundidad de la existencia hecha madura y absoluta en una no-venganza, una no-oposición, una no-convulsiva superioridad sobre el mundo. Esta es una actitud que está condenada 129
al fracaso en el mundo, pero de la cual ha de surgir nuestra eterna patria, el cielo. Ignacio de Antioquía escribió a sus hermanos romanos, que rezaban por él: Como encadenado, aprendo ahora a no ambicionar, busco a aquel que murió por mí, quiero a aquel que resucitó por causa nuestra. El nacimiento está ante mí. ¡Dejadme recibir una luz pura! Llegado allí, seré definitivamente un hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguien lo lleva en sí, entenderá lo que quiero, y rogará por mí, para que yo lo alcance.
130
II MEDITACIONES .NAVIDEÑAS
Con Cristo se ha llevado a término la afirmación de nuestra vida. Desde el principio hasta el final, el Dios encarnado ha repartido consuelo, descanso y paz. Su vida y su destino invitan a hacerse cristiano. Pero surge en nosotros con frecuencia el sentimiento inquietante: quizás no conocemos ya a Cristo, nos hemos vuelto ciegos ante él. El amor de Dios apareció entre nosotros hecho hombre. He aquí sus palabras: "Venid a mi todos los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré" (Mt 11, 28). Siempre es emotivo el encuentro con un Dios así. El "disipará la sabiduría de los sabios y anulará la sagacidad de los sagaces" (1 Cor 1, 19). Este Dios humano nos puede pedir que seamos humanos en nuestras relaciones mutuas, para que él pueda un día decirnos: "Venid, benditos de mi Padre" (Mt 23, 34). Nues133
tro destino cristiano consiste en que reflexionemos sobre su vida. Su madre, María, perfeccionó su existencia modesta, esmerada, pero también alegre, cuando "guardaba todas estas cosas en lo más íntimo de su alma" (Le 2, 51).
Y habitó entre
nosotros
Estas reflexiones tuvieron su origen en un período de diez años. Representan un esfuerzo por comprender íntimamente la humanidad de Cristo. Casi todas fueron publicadas como "Meditaciones navideñas" en la revista "Orientierung". He procurado redactar esta parte tal y como Cristo nos habló: Cuando él conversaba, trataba de cosas sencillas. La abundancia multicolor de la realidad, la profusión de la naturaleza empezaron a volverse transparentes en su relación con Dios. Lo invisible se manifestó en la semejanza.
Ninguna fiesta cristiana ha penetrado en el mundo de los acontecimientos humanos tan profundamente como la navidad. Dios ha tomado ante el mundo una actitud afirmativa. No ha descendido a un mundo ajeno, sino que ha venido "a los suyos" (Jn 1, 11). Esto significa que nosotros mismos, nuestro mundo, nuestros acontecimientos, todo lo que nos ocurre, no es propiedad nuestra. Dios gobierna en todo como un dinamismo orientado hacia lo inconcebible. ,;A qué nos obliga el sentido de la navidad? La navidad, por una parte, es un mensaje de alegría; por otra parte es una reclamación al seguimiento. Hemos de ver ambos aspectos, si queremos reflexionar cristianamente sobre el misterio de navidad.
134
135
Mensaje de alegría
En primer lugar, la alegría: nos habló un ángel, es decir, el mismo Dios en su forma mediadora: "Vengo a comunicaros una gran noticia" (Le 2, 10). Hay muy poca alegría en el mundo. "Tuvo" que venir un ángel a suplicarnos que vivamos con alegría. Dios es "la" alegría. Y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. El cristiano tiene desde entonces el encargo de irradiar alegría en el mundo. Porque de ordinario nuestra vida es neutra. En las ocasiones tristes nos comportamos con tristeza, en las alegres con alegría. La vida "se estrecha" en nosotros y se vuelve incolora, aburrida. El hombre se arrastra penosamente hacia adelante. Le invade una indiferencia agotadora, que proviene con frecuencia de pequeñas causas: demasiado trabajo, aislamiento, enfermedad, separación de una persona querida. A veces se añade una aparente incompatibilidad de la fe con la realidad experimentada. El ángel de la navidad dirige, no obstante, a esta vida palabras de Dios: "Vengo a comunicaros una gran noticia". Esto en su esencia significa: tú no puedes ser una persona apática; desgraciado puede serlo cualquiera. La alegría, en cambio, exige esfuerzo. Deja las preocupaciones, por lo menos hoy, el día de navidad, el día del júbilo. Preguntémonos sinceramente: ¿qué pasaría si el ángel de navidad estuviera hoy ante nosotros, como entonces estuvo ante los pastores, y 136
dijera: "Alegraos"? ¿Qué le contestaríamos? Desde el mensaje de la noche de navidad, la alegría es para nosotros los cristianos una obligación, y la tristeza es algo que debemos combatir. Pero ¿cómo se puede vivir con alegría? Y sobre todo: ¿cómo se puede perseverar en la alegría? La respuesta teológica es que Dios se ha enajenado en Cristo. Se ha hecho hombre por nosotros. En esta acción nos ha mostrado el camino de la alegría: primeramente, en la entrega se alcanza la buena disposición de ánimo, que se llama felicidad y alegría. La alegría se funda en el altruismo. Por eso el hombre solamente puede lograr la alegría de un modo concreto, es decir, ante la hermana y el hermano. Pero el prójimo es en verdad prójimo en la medida en que se le "sirve". Se experimenta alegría prodigando alegría. El simple servicio al prójimo en la vida cotidiana es condición, por tanto, de auténtica felicidad. Es inevitable la "lógica de navidad": solamente se experimenta alegría en la entrega; pero ésta implica también renuncia. La navidad, la encarnación de Dios ha tenido lugar con desprendimiento de sí mismo. Dios lo ha entregado todo por nosotros. La existencia cristiana se acredita en la entrega no manipulada con la apreciación del momento y el antojo del mismo. "En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros" (1 Jn 3, 16). Así, pues, también nosotros hemos de entregar nuestra vida por el prójimo. Una vida de entrega de sí mismo, ¿no sería una prueba de que Dios está presente en el mundo, de que él tiene poder sobre nuestro corazón humano? Si a veces 137
pensamos que ya no podemos orar, deberíamos por lo menos traer al mundo un poco más de felicidad. Esto haría tal vez nuestra oración más cristiana, pues sería un testimonio de la encarnación de Dios. Por consiguiente, un optimismo fundado en principios, el sabor de la felicidad, pertenece al elemento vital del cristiano. La alegría no es un "efecto concomitante" del cristianismo. Determina toda la realidad del cristiano: como esperanza, como la nota a la que todo fe ajusta, como la aurora de un día esperado. Pollo cual, la reclamación de una navidad vivida cristianamente sería quitar de nuestra alma la tristeza y la melancolía, que no sirven para nada, que pasan por alto lo verdadero. Ser cristiano significa también conseguir en el testimonio de la propia conducta un alegre desasimiento en todas las situaciones de la vida, incluso en las más difíciles. Esta alegría navideña es una fuerza que transforma el mundo. Podría dar al prójimo un poco más de fuerza. Desde la encarnación de Dios sabemos que "cuanto hicisteis a uno de estos pequeñuelos, hermanos míos, a mí en persona lo hicisteis" (cf. Mt 25, 31-40). El cristianismo se hace presente en cualquier parte en que se reconoce y recibe al prójimo en su necesidad. Ante el amor al prójimo, cualquier otra acción, por muy útil y excelsa que sea, resulta secundaria y queda relegada a segundo término. Según las palabras de Cristo sobre el juicio final en el evangelio de san Mateo, el amor de Dios se hace efectivo en el amor del prójimo. Este es el acontecimiento primordial e insuperable de la navidad.
Fue una fidelidad única en el servicio, la vida de este niño que nació por nosotros para conducirnos de la desgracia al auténtico ser humano. Hasta el final, que tuvo lugar en la cruz, el Dios encarnado ha prodigado solamente paz. Imponen, por consiguiente, una obligación las palabras del ángel, que reclamaban alegría. Una persona que había pasado muchos años en un campo de concentración de Siberia, escribió una frase que resume nuestra "ideología navideña": "Yo busqué a mi Dios, y él me rehuyó. Busqué mi alma, y no la encontré. Busqué a mi hermano, y los encontré a los tres." El ángel de la navidad ha comunicado alegría. Prodigarla durante todo un año: eso sería navidad.
Reclamación al seguimiento
La obligación impuesta por la navidad aún tiene mayor contenido. Es una reclamación al seguimiento. Debemos realizar la verdad de la encarnación en nuestra vida, frecuentemente tan sombría. En una medir ación navideña no se podría idear ninguna teoría abstracta del cristiano, sino que se podría dibujar una imagen realista del Dios que "habitó entre nosotros". ¿Cómo era Cristo en realidad?, ¿cómo hemos visto los hombres al Dios encarnado?, ¿en qué consistía el poder que él tenía y que arrastró a los após-
138 139
toles tras sí y les obligó al seguimiento? Procuremos describir aquella forma humana con la cual la bondad de Dios habitó entre nosotros. Incluso cuando se lee aprisa el evangelio, lo que más nos impresiona en Cristo es que era un hombre sereno. Tenía un "centro" que estaba exento de las contingencias del mundo. Se recogió en el núcleo de su existencia, pero simultáneamente guardaba una peculiar distancia del mundo. No se pegó a las cosas de este mundo. No se dejó "inmovilizar" por las cosas. Reinó en toda su existencia una santa indiferencia. Venció en su vida el poder de las costumbres, de la trivialidad, del embotamiento fatigado. No se escondió en su "vida presente", en nada quedó sometido indisolublemente a las circunstancias del tiempo, no se adhirió a sí mismo. Fue accesible sin reserva a la novedad, no buscó la confirmación de su propia realidad, dejó en su interior un espacio para todo lo que le vino al encuentro, vivió "fuera de sí mismo". La despreocupación dominó su vida, lo cual se expresó con las siguientes frases: "No os preocupéis" — "No estéis apurados" — "Hablad con franqueza" — "He venido a traer paz" — "No alleguéis tesoros en la tierra" — "¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?" — "¿Puede alguno de vosotros, por mucho que se preocupe, alargar un momento más su vida?" — "No os inquietéis" — "Buscad primero el reino, y lo demás se os dará por añadidura" — "Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres". Pero el hombre que pronunció estas palabras, no estaba nunca excitado, ni era un faná140
tico. Estaba plenamente absorbido, pero nunca se impacientaba. Permanecía recogido, nunca estaba agitado, se dejaba guiar por su destino, que él de vez en cuando llamó la voluntad de su Padre. En las manos de este ser poderoso y avasallador "encomendó su espíritu", es decir, la parte principal de su ser. La existencia de este hombre era enteramente sosegada y estaba "en actitud de escuchar". No tenía tiempo para sí mismo, porque su vida pertenecía al destino, a las necesidades y alegrías de los demás. Por eso su interior estaba silencioso, no se alteraba; estaba desprendido de sí mismo. Una segunda propiedad fundamental del Dios hecho hombre: estaba vinculado a las cosas de la tierra. Era un hombre que percibía cómo son las cosas de la tierra. Acogía en su alma las luminosas bellezas y preciosidades del mundo, y también los acontecimientos de la pálida vida cotidiana. En su lenguaje tenían su sitio bien dispuesto las "aves del cielo", el "agua tumultuosa", las "flores del campo", la "uva" madurativa, la "oveja perdida", la mujer que "hace fermentar la harina", el "ladrón nocturno". Podía hablar de reyes y esclavos, de niños y mendigos, de soldados, meretrices, sacerdotes, pastores y mercaderes. La abundancia multicolor del mundo, la riqueza de la vida y de la naturaleza, la realidad simple, por todos cognoscible, son temas de los que habló Jesús. Lo invisible se hizo visible, lo imperceptible se hizo perceptible — como semejanza. Su dicción tendía a restituir el mundo a su simplicidad primitiva. Su lenguaje colocaba lo absoluto en el mundo de 141
las cosas, de lo cotidiano. Por eso su modo de hablar había fluido de la semejanza, como de la sangre. Algo acrisolado notamos en Cristo: la dicción terrena y al mismo tiempo abierta hacia lo absoluto. Una manera de hablar con naturalidad, sencillez y quizás incluso con escasez. Una espontaneidad del saber, de la experiencia, de la locución y del hablar. Su lenguaje revelaba su seguridad y una profunda armonía con el mundo de las cosas. En él hablaba el "hijo del carpintero". Como tercer rasgo característico de la "humanidad de Dios" se podría tal vez aducir que no encontramos a Cristo en la sociedad de los eruditos, sino en el grupo de los sencillos. El hombre plenamente humano (porque era divino y humano) tenía como hermanos a los sencillos. No les "demostraba" nada. Más aún, en el fondo no quiso decirles "nada nuevo", sino sólo lo conocido y conmovedor, para que notaran que ellos ya llevaban en su corazón la verdad. Su "demostración" era: "Pero yo os digo". Lo que ya siempre se había conocido, fue "reconocido" por medio de él: dos procesos esencialmente distintos: conocer y reconocer. Hay palabras que no necesitan ninguna demostración, porque son pronunciadas "así", con tal originalidad, que ya llevan en sí mismas la comprensión. En Cristo, la palabra se desarrollaba hasta el cumplimiento. Su dicción surtía efecto de una forma misteriosa, precisamente porque era sencilla. De su boca salían palabras perfectas. Palabras como las de las bienaventuranzas, que puede entender cualquiera que tenga un corazón sencillo, y que, sin em142
bar
go, resultan ininteligibles para todos los sabios del mundo. Por eso dichas palabras sólo fueron entendidas por pocos. Y muchos de estos pocos no eran de los que presentían o anhelaban el cumplimiento. Por eso Cristo estaba solitario. Tal vez esto es lo que más nos emociona en él: era un hombre escondido. Pretendía ser anónimo. En su vida se abría la "soledad de la abundancia", la soledad que es propia de los abismos, de las cumbres, de los mares. Todos nosotros vivimos en un mundo efímero, fragmentario. Pero quien quiere, como Cristo, existir en la unidad de la vida, ha de permanecer mucho tiempo solo para poder recogerse con la mirada puesta en la unidad. Solitario en la maduración, solitario en las tentaciones del desierto, solitario en las más grandes acciones de su vida. Cristo anduvo entre nosotros como una estrella, que con una rapidez inesperada atraviesa nuestro firmamento y que sólo perciben los que la han mirado casualmente. Su vida vino de la oscuridad, centelleó súbita y vigorosamente, y volvió a la oscuridad. Las tinieblas no le pudieron "abrazar". En torno a él vemos a hombres que no le entienden. Contra él se presentan listas de prohibiciones, leyes, costumbres y tradiciones. Incluso su madre le preguntó: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?" Todos de algún modo, quizás sólo tácitamente, le reprochaban: "¿Por qué eres tan distinto?" No obstante, Cristo vivió "fácilmente" con esta singularidad de su existencia terrena. Sabía que su manera de ser no se podía comprender, que era inac143
cesible a la gran multitud. No se preocupó mucho por ello, porque generalmente no se escucha el lenguaje perfecto, no se percibe el ser perfecto. Cristo no nos prometió que "encontraríamos" algo por medio de él. Más bien nos enseñó la "búsqueda", el nombre que no puede ser mencionado. "Buscad", esa era una palabra central de su modo de hablar. Su vida no puede ser entendida por la lógica de nuestra pequenez, por los principios del egoísmo. Reinaba en él una santa viveza, una juventud del alma. No existía nada en él que hubiese sido árido, endurecido e insensible. Nos enseñó una juventud del espíritu, un renacimiento, una metamorfosis, un vigor de la vida, una alegría, una santa capacidad de conversión. Nos dijo: "No tengáis miedo" — "Quien no se renuncia a sí mismo, no puede recibir el reino". El fue el "señor de la vida", el "principio de la nueva creación", la "base de un nuevo mundo". Nos exhortó a hacernos un "hombre nuevo", a "renovarnos todos los días", a esperar una "nueva creación", un "cielo nuevo", una "tierra nueva", a cantar un "himno nuevo" y tener un "nombre nuevo", es decir, un ser personal transformado radicalmente. En él vivía el carácter incondicional del nuevo principio. Su actividad era una acción que provenía de la unidad adquirida, del fundamento existencial del ser. "He venido para que os alegréis y vuestra alegría sea completa." Este "hombre centrado", Cristo, era amigo de todos. Era el que lograba la armonía, el conjunto, la reconciliación. Nos exigió que no odiáramos a nadie, 144
que no volviéramos mal por mal, que amáramos a nuestros enemigos. Quería infundir esperanza a todos. Esperanza de renovación, de vida auténtica, de libertad. El es, por consiguiente, el "verdadero soberano", es decir, el que lo puede insertar todo en la unidad sin reprimir a nadie. Consiguió que las cosas y los hombres se deleitaran por sí mismos. Tomó sobre sí el dolor de todos nosotros, se dejó desfigurar. Precisamente en eso era rey. Se mantuvo en unión con todos, ejerció la caridad y la misericordia. Jesús exclamó: "Venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, y hallaréis descanso." El era el "príncipe de la vida", la luz del mundo que "ilumina a todos los hombres". Los "publícanos y pecadores" hallaron en él una favorable acogida. Interiormente dijo a todos: "No te condeno". Defendió a los pecadores ante los que eran considerados como justos, tomó bajo su protección a los niños ante los adultos. El alma humana halló en él su hogar. Tuvo compasión de los hombres, hasta tal punto que la compasión le hizo saltar lágrimas de los ojos. Los hombres le seguían, porque notaban que sentía mucho su desamparo. Percibió la penuria de todos nosotros: la penuria de una pobre viuda, a la que devolvió su único hijo; la penuria de una mujer enferma, que sólo se atrevió a tocar la extremidad de su vestido; la penuria del amigo, que le negó y a quien con una sola mirada otorgó arrepentimiento y perdón. Tuvo una ilimitada estimación de cualquier criatura, una delicada atención para cualquier vida. Una vida incondicional vivida con afecto: esa fue la manera de existir de Cristo. 145
Pero Cristo, no sólo logra tener grandeza, sino también toda la existencia humana, por tanto también lo normal y acostumbrado, lo fatigoso, lo que siempre se repite y es poco llamativo. Tomó sobre sí la debilidad, la ignorancia, más aún, la tentación. Pasó la estrechez de todo lo humano fuera del pecado, fue un amigo de los agobiados. Pero también se alegró con las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana: con una buena comida, con una bebida deliciosa, con un hermoso paseo, con una amistad leal. Siempre encontró a los hombres con poca vistosidad para no deslumhrarlos. En su aflicción, no fue "brillante". Gritó, sudó sangre, se sintió desposeído, abandonado. En eso era soberano de la vida. En él tuvo su origen el "reino", algo que no puede ser "hecho", sino solamente "establecido". Sacó a luz la verdad, y todo lo juntó. Pero, como era el soberano, también soportó la aflicción de los demás, tomó sobre sí el sufrimiento de su pueblo. Se puso en manos de la penuria del ser humano. Cristo erigió su verdad interna en un "mundo" de hipocresía, en un "mundo" de resignada indiferencia, de confusión existencial, de éxito, de poder, de juego, de intriga. En un "mundo" así, como es entendido en la biblia, tuvo que extinguirse en cierto modo, tuvo que escuchar la verdad de las cosas: que, por su parte, Cristo era independiente de cualquier intención y de cualquier pretensión de poder. Con una claridad desapasionada, con la mirada puesta en lo esencial, con una objetividad exenta de ilusiones, el Dios hecho hombre tuvo que quitar de su espíritu, en cierto modo, 146
todo lo que hubiese podido ser un obstáculo para hacer brillar la santidad y la pureza del ser. En su actitud exigía una modesta humildad, un comportamiento desprendido de sí; exigía, por tanto, cualidades que sólo pueden lograrse con múltiples sacrificios y renuncias. El hombre tiene que desplazar hacia fuera el peso fuerte de su ser. El mundo sano tiene su origen en una persona que busca sinceramente la verdad; el mundo, en su forma adecuada: espacio luminoso de la realidad. La falta de veracidad destruye, en cambio, el vigor del ser. El mundo se convierte en la barraca de juegos de manos del propio yo, en el escenario de los impulsos, del afán de mandar. La curva se vuelve recta, y la recta se vuelve curva. Entonces, en un mundo "falaz", ya no vale la pena abogar por algo, no hay que afirmar nada más con la plenitud de la persona. No se puede negar nada con ¡a última resolución firme. Resultan imposibles, por consiguiente, la libertad, la sumisión, la convivencia, el amor y la ira humana. La esencia se vuelve accesoria, la verdad se vuelve trivial, el hombre pasa a ser un "nada cultivado". Es imposible que el redentor, que quiso dar testimonio de la verdad en un "mundo", así hubiese tenido alguna probabilidad de éxito fuera de la crucifixión. Un día se pregunta a cada buscador de la verdad, no con el tono del desasosiego inquisitivo, sino con resignación: "¿qué es eso de la verdad?" En el desenlace de su vida, Cristo ha perdonado a todos. Encontró palabras que trajeron a todos remisión. Su oración fue: "Perdónalos, porque no saben 147
lo que hacen". En aquel momento, no ha intentado hallar respuesta a las cuestiones de la política, de la estructura social de la población, de la literatura y de la filosofía. Aún ha dado una última esperanza a un hombre desvalido y atormentado: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Para él, no contaba si este hombre durante su vida fue "honesto" ni si "tuvo buenos modales". Los hombres han sujetado al pobre delincuente, que está a su lado. Ya no era posible la fuga para él. Pero Cristo, el consumador, le habló interiormente, como más tarde el ángel habló a Pedro: "Levántate y anda". Sin embargo, este hombre no pudo levantarse ni pudo andar más, pero obedeció y fue a donde sus pies clavados aún le podían llevar, al dominio del que es totalmente distinto. Quien ha soñado en una transformación radical de toda la existencia humana, sabe desde ahora cómo se lleva a cabo una tal transformación; mediante el perdón, y dando una esperanza incluso a los que ya no parecen tener ninguna esperanza. Sería imposible tener que pensar que en la múltiple catástrofe de la vida de Cristo nadie le hubiese asistido. Estuvo presente una persona que pudo entender y percibir interiormente esta íntegra pureza y rectitud. Una mujer sencilla. La madre. En ella, en su primitivo hogar, Cristo encontró un último refugio. "Tuvo" que haber una persona que nunca hubiese sido desleal ni cobarde, que nunca hubiese renegado de la vida ni le hubiese faltado probidad, que nunca hubiese invertido el orden del ser. Una persona que pudo acoger plenamente en su interior a Cristo. 148
A esta persona, el "consumador" todavía ha dirigido algunas palabras, solamente unas pocas palabras. No necesitaban decirse mutuamente muchas cosas. Estas palabras, por más torpes que pudieran ser, seguirán viviendo eternamente en la humanidad. Nos invitan a mantenernos limpios de toda ambición de poder, de todo abuso de la persona humana, de toda mentira y de toda fraudulencia. Nos exhortan a no traicionar jamás a un amigo, a no asfixiar nunca a hombres en su soledad, a no rechazar nunca a desamparados, a buscar siempre la verdad, a poner la mirada solamente en los sentimientos y nunca en la apariencia, a comprometernos con lo puro, noble y limpio. Estas palabras tenían gran sencillez: "Hombre, he ahí a tu madre". Así habló Cristo en la cruz. Esta actitud adoptada en una vida penosa, los sentimientos de la encarnación, han levantado a Cristo en su resurrección y ascensión a los cielos, le han levantado a su triunfo definitivo. Este fue uno de los elementos esenciales de la experiencia que los discípulos tuvieron de la resurrección: la bondad, el altruismo, el perdón y el afecto han venido a ser la última norma de la vida. Estos sentimientos ya no pueden extinguirse. De este modo, Dios en Cristo nos ha hecho donación de un nuevo principio. Así, pues, la navidad es algo más que una pequeña "disposición de ánimo". Es un encargo. Dios se ha hecho hombre. Es un Dios humano. Habitó entre nosotros. También a nosotros nos exige una humanidad sencilla. Esta consiste en la alegría y en el seguimiento. 149
Es difícil decir cuál de las dos es más dificultosa en nuestro tiempo. Dios quiere que vivamos con alegría y que pasemos a formar parte de la consumación de la vida de Cristo. Este es el mensaje, la promesa, pero también la reclamación de la navidad.
s Fiesta de la quietud
Los días de navidad despiertan en muchos el deseo de quietud y reflexión. Hacen vibrar una capa profunda del alma. Se está solo a gusto por un momento y se piensa a menudo de un modo confuso en muchas cosas que no forman parte de la vida cotidiana. Son muy pocos los que hacen meditaciones "profundas" o incluso reflexiones religiosas, que llenen este tiempo; quizás son momentos de estar solo. En este sentido, todos nosotros celebramos una navidad muy "profana". Es, más bien, una "disposición anímica" para contemplar, la cual nos sorprende con su singular poder. Pero precisamente en los "pensamientos profanos" se nos quiere aproximar con frecuencia una idea santa, porque dondequiera que se abre la existencia humana, está ya a la vista el misterio de Dios. Quizás donde primero podemos hallar 150
151
a Dios es en las cosas naturales, cercanas y sencillas; Dios, que está más cerca de nosotros que el propio corazón. ¿En qué reflexiona con especial gusto el "hombre sencillo" en los ratos de su quietud navideña? En tales momentos surgen de ordinario recuerdos en nuestra alma. Cada existencia humana lleva consigo, en algún recodo de su vivir, algo "preservado", algo que ha de ser protegido de los embates y golpes de la vida cotidiana. Son los tiempos de vida intensamente vivida, del dolor sufrido con sosiego; son momentos de felicidad o de tristeza, experiencias de amor tierno, de amistad recatada, de anhelo tímido, de los cuales el hombre se acuerda en la disposición anímica de la conmoción. Un rostro humano o el gesto de un amigo difunto, un color, el cuadro de un paisaje olvidado, se nos ponen a la vez muy cerca. Uno se detiene de buen grado en tales recuerdos, sueña en ellos. El hombre realmente está entonces en casa. Se nos hacen presentes de nuevo cosas queridas y amables. Entendemos que nuestra vida lleva consigo sucesos acaecidos una sola vez y acontecimientos propicios. Incluso concepciones relegadas durante mucho tiempo al olvido se vuelven convincentes en tales momentos; conocimientos que con tanta frecuencia se quiebran con la dureza de las evidencias diarias, son, sin embargo, para nosotros más importantes y queridos que todas las relaciones superficiales del mundo. Por ejemplo: que es conveniente ser desinteresado, llorar con los que lloran, tener hambre y sed de perfección y santidad, ser limpios de corazón, hacer obras 152
de misericordia, poner paz con mansedumbre y suavidad. No se puede "pregonar" todo esto en el mundo; pero se piensa a gusto en ello y se saborea sigilosamente su misterio íntimo. Todo lo demás que, por lo común, llena nuestra vida cotidiana, puede ser suprimido de nuestra vida, puede ser bien experimentado y comprendido por otros, pero no se puede suprimir lo íntimo, delicado y frágil, que se nos vuelve actual instintivamente en esos momentos de quietud. También podemos pensar sobre ello, cuando tenemos esta disposición de ánimo; se nos presenta con el brillo de lo maravilloso, abre su realidad hacia un ser misterioso, que habitualmente no es percibido. Por eso el hombre siempre rodeó la navidad con la aureola de las historias milagrosas. Estas son "aclaraciones" de la sospecha navideña: el ser humano, a pesar de su oscuridad y confusión, es más profundo, más reservado de lo que ordinariamente se piensa. Precisamente la "exigencia de milagros" es la criatura más querida del anhelo humano, y en las religiones es lo que no puede ser quitado como superstición, muy a pesar de muchos teólogos y filósofos. El conocimiento humano se opone en esto a la inutilidad y a la nada. La verdad, el contenido (transformado en lo existencial) del "anhelo de milagros" es el siguiente: es posible una irrupción desde el mundo de lo usual a lo inusitado y absolutamente insuperable. El hombre no está entregado sin esperanza alguna a las funestas relaciones de este mundo. Por medio de nuestras perjudiciales experiencias, no es "seguro" aún lo que somos y lo nuevo e inesperado 153
que aún puede surgir en nuestra vida. A pesar de toda estrechez y angustia, hay en nuestro mundo una salvación oculta, que puede aparecer inesperadamente. En esta "disposición anímica navideña" se manifiesta algo resplandeciente, puro, nada supersticioso y también nada fanático: a pesar de toda evidencia, en el ámbito del primer término hay un camino que conduce de la oscuridad a la luz, "illuminatio noctis" (iluminación de la noche). Por eso al hombre sencillo le gusta estar en la fiesta de navidad con sus hijos, y en ello vislumbra el misterio del ser pequeño. Frecuentemente se pone, sin duda, un poco triste. ¿Qué significa aquella tranquila tristeza que conmueve nuestra alma, cuando nos acordamos de nuestra propia infancia? Es el sentimiento de que hemos perdido algo definitivamente, aquel carácter inmediato de la experiencia que marca la niñez como su distintivo esencial. Nuestra alma podía entonces verse ligada por acontecimientos, cosas y emociones, de tal modo que ya no echábamos una mirada retrospectiva a nosotros mismos, sino que perdíamos nuestra vista totalmente en la forma. Como conjunto, estábamos aún muy cerca de un conjunto, de una forma indivisa y sin duplicación. No hemos calculado ni justificado ni "instituido" nada. Simplemente, estábamos "allí", entregados del todo con ojos bien abiertos al suceso fascinador. En tales recuerdos vislumbramos la verdadera profundidad de la comparación, con frecuencia superficialmente sentimental, que dice que los niños son "ángeles". No lo son ciertamente, porque los ángeles serían seres lindos, gra154
ciosos y tiernos. Muy al contrario. No obstante, los niños y los ángeles son semejantes en una cosa: en aquella intensidad del ser, que procura indicar Rilke con las siguientes palabras poéticas: los ángeles son "tumultos de sentimiento arrobado impetuosamente". No sólo experimentan "arrobamiento" en el éxtasis, en el traspaso ardiente de su ser, sino que "son" arrobamiento, conmoción, entrega y olvido de sí. Precisamente en esto los niños son con frecuencia, especialmente cuando juegan, parecidos a los ángeles, y precisamente eso anhela el hombre adulto, cuya vida y cuya vista están veladas por tanta preocupación y penuria, por tanto egoísmo y afirmación de sí, por tanto esfuerzo y trabajo. El hombre sencillo, en el tiempo de navidad, circunda de especial amor y estimación a la mujer como madre. Honra en ella, sobre todo, el grado del amor, al que corresponde el nombre de ternura. La ternura no es algo deficiente o débil, sino la capacidad del afecto, que sabe preservar las cosas amables del mundo, las sabe "tratar" con finura y recato. La mujer está más inmediatamente insertada en el misterio de la vida que el hombre, comprende las conexiones confusas de la vida más fácilmente y sin recurrir tanto a teorías y proyectos ideológicos, sino integral e intuitivamente, partiendo de la vida. Pero ¿por qué la ternura es tan importante e indispensable en la vida? Una de las concepciones más notables de la filosofía del valor consiste en el conocimiento de que el valor más elevado con respecto a los valores más bajos se muestra débil, inepto 155
para la lucha y amenazado. Cuan débil era la vida, cuando apareció por primera vez en el proceso de la evolución: nacida de casualidades, amenazada y expuesta por casos fortuitos. Cuan desamparado estaba el espíritu humano, cuando pasó del ámbito de lo orgánico a la conciencia: buscando, dudando, dominando y alejando al hombre de su cálido fondo vital. Cuan pasajeras son las más altas concepciones de este espíritu en el mundo del trato cotidiano (por ejemplo que la dulzura puede ser más fuerte que todo poder): aparentemente infructuoso, "no maduro" y "rezagado". Cuan perdido está el hombre sosegado en el círculo de ligeros interlocutores. Cuan frágil es la belleza en el mundo de la utilidad. Cuan tenue es la esperanza, cuan insegura y vacilante en el ámbito de otras virtudes más "palpables". Cuan poco puede el hombre "economizar" con la "ética" de Cristo, en el sentido del sermón de la montaña, en el mundo de la dura realidad. Cuan fácilmente el "hombre soñador" se quiebra por los hechos de la vida cotidiana. Cuan "simple" puede parecer un hombre que vive de acuerdo con las exigencias internas del amor, que procura, por tanto, ser indulgente, amistoso, desinteresado, que no se encoleriza, no se vanagloria y no se engríe, que no busca la propia ventaja, no se deja exasperar, no calcula el mal, se complace en la verdad y no en el error. Cuan extraño nos parece un hombre que procura domar su vida partiendo de la esencia de todo lo esencial, partiendo del cielo. Y finalmente: cuan impotente es Dios, cuan "ausente" está Dios en la creación. 156
Aquí hemos trazado la línea ascendente del ser desde el despertar de la vida hasta la consumación, y en todas partes hemos notado la misma legalidad fundamental: la unión del ser, el progreso de la vida, la apertura al carácter propio, son al mismo tiempo un proceso en que se vuelve más tierna la ternura, se amenaza lo que está amenazado, se expone lo que ya está expuesto. En este sentido, la cruz es la cósmica legalidad fundamental de toda la vida; una legalidad que encontró finalmente en Cristo su suprema realización. La gran vocación de la mujer es ser conmovida por esta legalidad fundamental de la vida, experimentarla siempre en la propia existencia, en el cuerpo y en el alma, ser insertada en la preservación del mundo. La mujer es un ser que, aunque con frecuencia incluso lastimada, puede perseverar bajo la cruz de la vida, sin turbarse y esperando con sosiego una resurrección. Uno también se acuerda con gusto de personas ancianas en la "disposición anímica navideña". Se les prepara de buen grado una alegría, se les obsequia y se les da primacía; se siente uno conmovido por su vida y se querría ser bueno con ellos. Lo que todavía retiene al anciano en la vida son hilos tenues y fuerzas escasas. Queda reducido a lo último de lo que aún puede vivir un hombre. Incluso piensa a menudo: ¡de qué forma tan singular han pasado los años! ¿La vida ha sido un sueño o ha sido real y verdadera? Muchas cosas que en otro tiempo creí valiosas, ahora no tienen ya para mí ninguna importancia. Fue como un derrame único del propio ser. Decisiones que nun157
ca se llevaron a término, bellezas que nunca se pudieron saborear, lucha y sujeción del mundo, a las cuales uno se ha incorporado, para venir a ser quizás aparentemente lo que jamás se fue. Y ahora se está incluido en el ser formado. Nunca más puedo llegar a ser distinto, solamente soy el que por las numerosas promesas de mi vida llegué a ser tal como ahora soy. Lo que realmente me queda es poco: algunos instantes de soledad sostenida, momentos de altruismo sincero, tiempos de permanencia con un ser querido, algunas buenas acciones que, en cierto modo, han brotado del propio corazón, lo que se ha mantenido firme en la vida, la fidelidad, la persistencia de la esperanza en medio de toda recusación, la mano bondadosa, la mirada auxiliadora, el primer amor: no mucho más. Precisamente se muestra ahora valioso lo que en mi vida ha sucedido, por así decir, "incidentalmente". El anciano, instruido por la privación, puede hablarse a sí mismo con sosiego. Se despierta entonces en su corazón un amor tierno a todo lo que se hace en vano, a lo desperdiciado, lo superfluo, incluso lo necio del mundo. Se siente solidario con el ineficaz, con el imperfecto y fracasado. Para ellos es un hermano con el mismo destino. El anciano guarda, por tanto, uno de los misterios más preciosos y raros del mundo, la paciencia indulgente. — En los instantes de conmoción navideña, el hombre sencillo puede percatarse del destino trágico y bello de los ancianos, y ser muy bueno con ellos, para volver a reparar tanta irritación y tanta impaciencia. 158
En la reflexión navideña, el hombre se encuentra inclinado también a los que tienen que experimentar de un modo particular la extrema necesidad de la vida, se muestra inclinado a los solitarios, a los que querría obsequiar con su presencia; inclinado a los que no han tenido éxito, para los que el hombre se convertiría de buen grado en la nueva esperanza. Se piensa en fugitivos, encarcelados, enfermos, difuntos, en la vida "escalofriada", y en eso conoce su propia situación existencial. Uno se acuerda también de los que están afligidos o viven en la oscuridad de la duda, en los que ya no creen que puedan liberarse del cautiverio de la propia soledad. Se nos hacen presentes también aquellos a quienes nosotros, quizás sin quererlo, hemos causado pena, aquellos que nos son hostiles o que simplemente no nos quieren. En este momento se querría hacer algún bien a todos, perdonarlo todo y pedir perdón a todos. Se querría ser un hombre que pudiera ofrecer un hogar a todos. ¡Cuan unida está a Dios esta ansia navideña! Está muy cercana al corazón del Dios redentor que nos abraza en nuestro desheredamiento, que acoge al mendigo, que arrastra hacia sí al que perece, que es Dios para todos los fracasados, proscritos, engañados, y para todos los que tropiezan. Esta ansia navideña está muy cercana al Dios que en nosotros mismos conjura la maldición, que ha descendido a los abismos de nuestra alma, que se escapó de la sombra nocturna de la noche por nuestra causa, que nos busca en la soledad de nuestro ser disipado, que ama con mayor cariño a los últimos, a los que no tienen esperanza, 159
que es un Dios del amor no amargado y por eso es un Dios del amor suplicante. El hombre sencillo, en los pocos momentos de quietud navideña, puede pensar por eso en muchas cosas que en otras ocasiones solamente le afectan superficialmente. No son reflexiones "sublimes" o "profundos" pensamientos, pero en ellos es significativo que se tienen en una atmósfera psíquica de afecto. No se quiere "empezar" nada con estos pensamientos, sino que se permanece simplemente en ellos y se contempla en silencio y con benignidad la vida, sin simulación. En un hombre así, se indicaría que en estos momentos él hubiese pensado exactamente como Dios piensa de nosotros; probablemente él nos contemplaría entonces con asombro o con temor. Nunca se hubiese atrevido a creer que los pensamientos de Dios fuesen tan fáciles, evidentes y sencillos; que Dios pudiese estar tan cerca de lo humano. No ha preguntado por Dios en estos instantes y no le ha buscado, sino que ha "accedido" solamente al deseo de su propio corazón. No obstante, en la disposición anímica "navideña" le sobrevino un Dios que, en todas partes, aunque no le busquemos, nos brinda su proximidad: "Yo estaba a la disposición de los que no me consultaban, podía ser hallado por los que no me buscaban. Yo decía: Heme aquí, heme aquí, a gente que no invocaba mi nombre" (Is 65, 1). La epístola a los romanos, en su admirable exposición del texto del Deuteronomio (Dt 30, 11-14), formula el mismo pensamiento: "No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? (se entiende: para hacer bajar a Cristo). O bien, 160
¿quién bajará a los infiernos? (es decir: para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Lo que se afirma... es lo que sigue: en tu poder está la palabra; en tu boca y en tu corazón" (Rm 10, 6-7). Cristo no es un forastero para nosotros. Es la condensación y altura superior de todo lo auténtico, verdadero, ferviente y auxiliador de nuestra existencia. El hombre sosegado de la navidad le vislumbra a él, su hermano eterno, como centro sensitivo de su ser humano emocional ("en su corazón"), aunque no piense en él expresamente, o crea que está lejos de él.
161
9 Sobre la
caridad
En esta contemplación navideña querríamos reflexionar sobre la actividad cristiana más fundamental: sobre el amor. Esta palabra ha llegado a ser terriblemente "equívoca" en nuestra época, aunque quizás sucedió así en todos los tiempos. Se puede ser prolijo hablando del amor, pero lo que es, en su verdadera esencia, solamente lo comprenderá quien ya lo haya experimentado. ¿Qué aspecto tiene la existencia auténtica, que ha llegado a ser radical? El cristianismo dice: un hombre así es un amante. Tal vez nos dé buen resultado expresar con palabras por lo menos una pequeña parte de aquel anhelo de amor que está vivo en todos nosotros. Querríamos diseñar un cuadro natural, realista, de aquella realidad que se llama amor. Este nos sobreviene como un destino, y lo percibimos en nosotros 163
como un poder ininteligible y, sin embargo, evidente por dentro. Asciende de las profundidades de lo inconsciente. Es como una necesidad interna, como una presión que se apodera plenamente de alguien, si se le percibe. Cuando se ama, no se puede hacer otra cosa que amar. El amor actúa en nosotros como una singular fuerza de propulsión, causando casi dolor. Por consiguiente, el amor también puede convertirse en una catástrofe devastadora de nuestra existencia. Pero esto significa que el hombre ha de aprender cómo debe amar, cómo debe tomar en sus manos esta conmoción totalmente personal, que surge misteriosamente de su alma. El hombre no puede hacer que se multiplique rápidamente cada afección amorosa sin finalidad ni sentido, sino que la ha de establecer y formar, le ha de dar cumplimiento o se lo ha de negar. Por eso la caridad auténtica y madura es una "virtud", es decir, una conducta observada con esmero ante el mundo. Si no se "aprende" de hecho la virtud, del amor puede surgir un desmesurado sufrimiento. Es enigmático: "tenemos" que amar, y al mismo tiempo aprender este amor entre aflicciones y contrariedades. El mero "sentimiento" del amor puede inflamar al hombre hasta una ferocidad verdaderamente demoníaca. Hacemos bien por lo mismo en tener cuidado de no emplear en esta contemplación palabras notables y expresiones sublimes. Hay que tratar con delicadeza las cosas delicadas. Debemos acoger esta suprema realidad de nuestra vida en su dignidad santa, debemos abrirle sin ruido la puerta de nuestro 164
pensamiento y de nuestra repercusión interior. En la historia espiritual de occidente, no hay ningún otro texto (fuera quizás de la "contemplación para alcanzar amor", de san Ignacio) que hable de la caridad como "conducta observada" de un modo más sustancial que el capítulo 13 de la primera carta de san Pablo a los corintios. Nos limitaremos a poner este texto en forma de meditación al alcance de nuestra existencia. Tal vez es la expresión más poética y eminente de la esencial conducta cristiana en el mundo. Se dice en san Pablo: Si hablo todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, soy como bronce que suena o como címbalo que retiñe. Y si tengo el carisma de la profecía y conozco todos los misterios y todas las ciencias, y si tengo tanta fe como para trasladar los montes, pero no tengo caridad, no soy nada. Y si reparto toda mi hacienda entre los pobres, y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, no me sirve eso para nada. La caridad es paciente, es benigna la caridad y sin envidia. La caridad no es jactanciosa, no se ensoberbece; no es inmodesta, no busca su propio interés; no se deja llevar de la ira; olvida y perdona; no se alegra de la maldad, sino que se complace en el bien; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no deja de existir jamás. El carisma de la profecía: tendrá su fin; el don de lenguas: cesará; el don de ciencia: desaparecerá. Porque es imperfecto el don de ciencia que poseemos, e imperfecto el carisma de hablar con inspiración de Dios. Pero, cuando llegue lo perfecto, se desvanecerá lo que es imperfecto. Cuan165
do yo era niño, hablaba como niño, tenía sentimientos de niño, discurría como niño; pero, cuando me hice hombre, di de mano a lo que era propio de niño. Al presente, vemos a Dios como en un espejo y borrosamente; entonces lo veremos cara a cara. Actualmente tengo un conocimiento imperfecto de Dios; entonces lo conoceré perfectamente, lo mismo que de él soy conocido. Ahora subsisten estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad (1 Cor 13, 1-13). Este texto admirable, que ahora queremos considerar teniendo en cuenta su declaración antropológico-filosófica, es una singular yuxtaposición y mezcla de declaraciones, deslindes, confrontaciones e hipótesis. Pero, si lo miramos más de cerca, veremos que no se puede hablar de la caridad de distinta manera. En este caso, lo peculiar es que san Pablo no se esfuerza por definir la caridad. La distingue de otras virtudes y dotes espirituales; enumera sus propiedades, gira alrededor de ellas. Una declaración importante está ya contenida en lo siguiente: no se puede hablar de la caridad; tiene uno que haberla experimentado; necesita sentirse estremecido por ella. El amor es la primera emoción de nuestra vida. Pero lo primitivo siempre es incomprensible; no podemos "tratar" de ello. Lo principal siempre se sustrae a nuestro esfuerzo mental y a nuestro lenguaje. Solamente está "transmitido" como experiencia. Esta experiencia significa en primer lugar que
166
La caridad lo es todo
Si hablo todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, soy como bronce que suena o como címbalo que retiñe. Aquí no querríamos indagar en detalle y con exactitud lo que Pablo quiso decir a la comunidad de Corinto, sino más bien lo que él mismo había experimentado en dicha comunidad. Evidentemente, había en Corinto personas "dotadas de espíritu", que, empujadas hasta el extremo de lo que los hombres presencian, y que, rartamudeando y balbuciendo, podían recoger lo inexpresable en la esfera de lo que se puede hablar. Los pormenores históricos y psicológicos de este "hablar de lenguas" son aquí insignificantes. Para nosorros es importante la experiencia fundamental: tú puedes hablar de un modo tan bello como solamente un hombre puede hablar, incluso puedes conversar como un ángel: si no tienes caridad, todo eso es únicamente "hojalata"; no has hecho, ni tampoco has experimentado lo verdadero; tu manera de hablar suena bien al oído, incluso mueve los corazones, estremece; pero ¿qué hay detrás? Nada. Vacío. Tú pronuncias palabras que no abarcan lo verdadero. Tu lenguaje, tu dicción es impéleme, estimulante, incluso iluminadora, simplemente grandiosa. Pero tú mismo no te encuentras detrás. Y así tu lenguaje se vuelve trivial, "tenue", entristece. Solamente te buscas a ti mismo, quieres hacer im167
presión. Si tú todavía no has amado nunca, ¿cómo te atreves a hablar de lo verdadero? Tus palabras se perderán a lo lejos. Una complacencia de sí mismo y una grandiosa manifestación de sí mismo. Demuestra primero que tú puedes ofrecer protección al prójimo, que tú le colocas por encima de los intereses de la propia existencia, que tú quieres evitar al prójimo todas las preocupaciones, penas y heridas que nuestro mundo le puede causar. Toma en primer lugar la defensa de los demás. Lucha en favor del prójimo, protégelo, dale vida y crecimiento interior. Así, pues, según san Pablo, la caridad es primeramente una acción de servicio. Pero nuestro modo de hablar siempre es hueco y fútil. En primer lugar, tenemos que demostrar existencialmente que nuestra conversación es sincera. Es fácil engañar a otros. Incluso los discursos más sustanciosos no aprovechan nada, si detrás no está la caridad. La caridad se comunica sosegada y silenciosamente, mediante la simple asistencia y mediante la cercana presencia en la tristeza. Cualquiera puede pronunciar palabras bonitas. Es sólo cuestión de sensibilidad interna y de estilística. Pero el verdadero "lenguaje" de la caridad suena de un modo completamente distinto. Lo que resuena propiamente en este lenguaje es la entrega de sí mismo y no la emoción; tampoco la aclaración inteligente. Y si tengo el carisma de la profecía, y conozco todos los misterios y todas las ciencias, y si tengo tanta fe como para trasladar los montes, pero no 168
tengo caridad, no soy nada. Una delimitación nueva, aún más impresionante. El profeta es una persona que puede interpretar los acontecimientos de nuestro mundo desde el punto de vista de la gracia de Dios. Una persona conoce los misterios, si puede detenerse asombrada ante lo inexplicable y lo rodea de toda la fuerza emotiva existencial de su vida, con una energía que crece continuamente y que "descansa" en la verdad oculta. Una persona cree, si se somete, quizás todavía dudando interiormente, a una realidad que no se puede componer de la materia de este mundo; esta persona es absorbida hasta el fondo de su existencia por el otro, por un absoluto que él no puede "explicar"; por medio de esta fuerza interior del ser reclamado y de la utilización, incluso puede realizar ocasionalmente cosas que "asombran" a otros e incluso a la ley del universo; esta persona puede "trasladar montes". En estas tres cualidades de la índole humana se delinea un cuadro conmovedor de la existencia humana. Es un ser profético, conocedor y creyente. Desde un punto de vista antropológico: es una dinámica que abarca toda la naturaleza del hombre. E incluso aquí dice Pablo: no. Todo eso en realidad no vale. No son el último motivo, ni la profecía, ni la ciencia, ni la fe (aunque sean eminentes, bellas, indispensables), sino la caridad. ¿Qué puede ser esta caridad, a la cual Pablo reconoce esa tal primacía en el mundo de nuestra existencia? Cuanto más intensamente Pablo lleva a término la delimitación frente 169
a otros "dones del espíritu", tanto más claro resulta que no somos nada, si no amamos. Y si reparto toda mi hacienda entre los pobres, y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, no me sirve eso para nada. Karl Barth dice: De hecho hay una caridad que carece de caridad, una entrega que no es entrega; un paroxismo del amor propio, que tiene enteramente la forma del auténtico amor de Dios y del prójimo, que llega hasta el extremo; pero en este amor propio no interesan ni Dios ni el hermano. El amor solo no cuenta ningún acto de amor, ni siquiera los mayores actos de amor. También pueden hacerse sin amor y entonces carecen de importancia; más aún: entonces se hacen contra Dios y contra el hermano. Si antes la caridad era definida como acción, aquí se añade el desprendimiento como elemento esencial de la caridad. En lo que se llama "amor", rambién puede buscarse uno a sí mismo. Pero también puede uno perder su caridad en la acción aparentemente desinteresada. Aquí se aclara una singular característica de la caridad: "no estar preocupado de sí mismo", "no echar una mirada retrospectiva sobre sí mismo", la falta de intención. Se puede entregar todo, incluso la propia vida; pero, si esto ocurre tan sólo de balde, no vale nada. Esto nos concierne en los extremos confines de lo que pueden expresar los hombres. Quizás la caridad consiste únicamente en lo que dice el versículo del salmo: "En tu presencia, me he convertido en una bestia de carga". El 170
hecho de "no estar preocupado de sí mismo", esta pureza de la entrega, el hecho de "no querer nada del prójimo", de "aceptar el ser ajeno" ral como es, significan caridad. Sin este desprendimiento fundamental, no valemos nada, aunque podamos hacer muchos "actos de amor". No amamos, sino que solamente buscamos el propio yo. Quien ha amado, entiende que incluso con la bondad se puede agraviar al prójimo, se puede "ofender" realmente a los demás con la entrega. Mientras el amor no se desprenda del propio yo, no es caridad. El curso de ideas de este admirable texto es inexorable, pero también benigno. Nos descubre las genuinas dimensiones del ser humano. De un modo singular continúa Pablo en una dirección inesperada. Describe (una vez positivamenre, otra vez negativamente) las cualidades de esta conducta esencial del hombre, acerca de la cual antes había indicado que no podía hablar de ella.
Cualidades de la caridad
La descripción de la caridad es en Pablo muy fragmentaria. Se nota que este hombre ha experimentado la caridad real; precisamente por eso no puede hablar de ella. El curso de las ideas no viene tanto del cerebro como del corazón. Tiene una lógica singular que sólo el corazón puede entender. La ex171
periencia, de por sí oscilante, suelta esbozos de ideas, conocimientos intuitivos, cada uno de los cuales da en lo esencial. La caridad es paciente. Esta descripción empieza con una cualidad indescriptible, pero vivificante: con la paciencia. En el fondo, esta cualidad significa que una persona puede quedarse mucho tiempo con otra: hasta la muerte. Significa que la primera no soporta a esta otra con negligencia indiferente, sino con fidelidad creadora. Es la disposición de ánimo de "soportar" al prójimo, de ayudar a "sostener" su propia existencia; es la disposición de ánimo de adaptarse al tiempo y demostrar auténtica entrega al ser querido de una forma nueva y distinta; la disposición de ánimo de no cortar el hilo del amor, sino (por medio de un "presente" amado) probar que el prójimo en todas las situaciones de la vida puede esperar que nosotros "permanezcamos con él". Sin esta disposición de ánimo para la entrega, mantenida con fidelidad, la estrecha convivencia de los hombres puede convertirse en un infierno. Por consiguiente, la autoeducación para la fidelidad dispuesta a la renuncia, la actitud de no capitular ante el deber de la perseverancia, la paulina superación de discrepancias, la represión de la volubilidad del instinto pertenecen a la condición esencial de la auténtica caridad y por tanto del auténtico ser humano. Con esta visión, la caridad sería: incondicional presencia por siempre en favor de la otra persona. Es benigna la caridad y sin envidia. La caridad no es jactanciosa. Esta quietud y humildad de la 172
vida debe ser sostenida por una benignidad, que en la sagrada Escritura aparece como "suavidad" (hay que tomar la palabra en sus distintos significados): como serena tranquilidad de una cohabitación que está amenazada por tanta precipitación, nerviosismo y agitación; como sosegada aceptación de las faltas de los demás, de la veleidad del ser amado, de su recusación, de su agitación interna, de su agobio corporal y psíquico; como acrisolada consideración del otro ser con deferencia, cortesía y participación simpatizante. Está dicho de este modo que esa caridad es sin envidia: no busca el reconocimiento que le corresponde, no combate a otras personas, no tiene enemigos; así, pues, no busca en qué puede mostrar culpables a los demás, ni tampoco lleva un "catálogo psíquico" de los delitos de los hombres; no se "familiariza" con aquella malsana irritación con los demás, que socava la vida misma y que es simplemente presunción. Con esto va anexo que una tal caridad benigna y sin envidia no es jactanciosa. No se pone en primer término, presta atención, no coloca el propio yo en el escaparate de la admiración o de la compasión. Ahora vemos cuan sencilla, luminosa y pura es la caridad, de la que habla Pablo; pero también vemos cuánto esfuerzo y dominio de sí mismo exige cada día y cada hora. Son cosas pequeñas, con frecuencia inadvertidas, más aún, evidentes, de las cuales resulta la más profunda actitud fundamental con respecto al ser. Pero las cosas evidentes no son tan "evidentes", cuando se procura realizarlas honradamente en la vida cotidiana. 173
La caridad no se ensoberbece; no es inmodesta, ni busca su propio interés. Ahora Pablo lo intenta desde otro lado. Querría hacer vislumbrar la forma de la caridad en el espejo cóncavo de las negaciones. Es curioso cómo Pablo coloca juntas estas negaciones. Primero dice que la caridad no se ensoberbece. Con ello alude claramente a una cualidad importante de la caridad, que se experimenta de un modo inmediato (ya por parte de la expresión gráfica), pero que sólo con gran dificultad se puede expresar con palabras. Con ello se alude a un hombre que no se hace mayor de lo que es en realidad; que no contiene nada hueco ni vacío; que no valoriza su propio yo, sus deseos, su aspiración, su importancia. La caridad efectiva no llena el espacio de la existencia con su propio ser, antes bien se retira, deja al viviente espacio abierto para el libre movimiento, con el cual puede desarrollarse. No se llena de insignificancias, sino que hace afluir hacia sí la vida del prójimo, su actividad, su sentimiento, su alegría, sus pensamientos, su existencia individual. Se llena del prójimo. Sólo ama de veras quien puede comprender el obsequio del otro ser. Está "ensoberbecido" el yo acentuado incesantemente; hace salir a los otros del espacio del ser. La caridad, en cambio, equivale a reserva, a desprendimiento interior, a no hacerse resaltar. La caridad "se hace pequeña"; prescinde de sí, concede a los demás aquello de lo cual quizás él mismo carece; incluso se alegra quizás de que el prójimo sea mayor. Esta es la caridad genuina. Este carácter genuino de la caridad se manifiesta 174
en que la caridad no es inmodesta. La expresión aquí no es "moralizante". Alude a un acontecimiento interior: la fineza y la sensibilidad del amante. Quien tiene caridad, no es un chiquillo, precisamente porque de tal modo está conmovido por el ser amado, que ha de ser cortés con él (por un impulso interior). La degeneración de la caridad se manifiesta en seguida en el descenso de los modales. La caridad lleva consigo algo noble. Reconoce lo bueno que hay en el prójimo y le hace sentir que se le aprecia y estima. Modera la violencia innata al hombre, procura mantener lejos la tristeza, para que no se origine ninguna desdicha ni sufrimiento. Esta actitud consiste simplemente en hacer posible la vida para los demás, compensar situaciones penosas, hacerse cargo de la susceptibilidad interna del prójimo, reconocer por tanto la dignidad de la otra persona con una actitud activa. De aquí resulta la nota esencial de la caridad: no busca su propio interés, Pero esto es sumamente difícil. En la vida de todos nosotros penetra un día el tedio. Es tan humillante ser como somos... Siempre lo mismo, siempre este débil raquitismo de la propia existencia. Entonces se querría "avanzar", con frecuencia a costa del prójimo. Uno cree estar desilusionado por todos y salirse de sí mismo. Aquí hay peligro, y por cierto un peligro esencial, es decir, un peligro que amenaza la esencia de la caridad, a saber, la tentación de emplear a los otros hombres para que reafirmen nuestro propio yo, para que nos enriquezcan. ¿Cómo es posible que alguien venza esta presión? Nos encontramos aquí de nuevo junto 175
al límite de lo que se puede describir. La respuesta es, según creo, la siguiente: se puede vencer esta presión amando. Este es el misterio de la caridad, lo que ya no puede ser averiguado en el desprendimiento simpatizante. En esto consiste la esencia de la caridad, que vence fácilmente esta sombría tentación, que "ha de vencer la caridad en el amante" (Karl Barth). La caridad, mientras ama, no puede buscarse a sí misma. Es incapaz de hacerlo. Ahora el curso de las ideas de Pablo hace otra vez un viraje. Describe la victoria de la caridad en la vida cotidiana. ha caridad no se deja llevar de la ira; olvida y perdona; no se alegra de la maldad, sino que se complace en el bien. Una característica esencial de la caridad consiste en el "desasimiento". En que uno no se cansa del otro ser, en que no "nos crispa tan fácilmente los nervios". La caridad no impele, por consiguiente, a nadie de antemano a la actitud del antagonismo. Vence la ira por principio. Esta superación se lleva a cabo en primer lugar por el hecho de que la caridad olvida y perdona, no lleva ningún "dossier" sobre las faltas del prójimo, no guarda rencor al querido tú por sus malas acciones. La genuina caridad no puede pronunciar la frase realmente perversa, que con tanta frecuencia se oye: "Te he perdonado, pero no me he olvidado de nada". El hecho de olvidar y perdonar puede transformar el ser más amado en un espantajo, en una "cosa" que ya no se puede soportar. Pertenece a la esencia de la caridad no "calcular", no "redactar actas". 176
Esta "actitud suelta" de la caridad no tiene nada en común con la postura que se alegra de la maldad, con aquel cinismo interno que toma satisfacción de que el prójimo ha tenido un desliz, de que algo no le dio buen resultado, de que él (finalmente un día) se ha "llevado un chasco", como le convenía. En una vida que se alegra de la maldad, lo propio del amor se desmorona. Desde aquí solamente hay un paso muy pequeño a la arrogancia, a la frase monstruosa que el hombre se atreve a proferir ante su Dios (que se dejó crucificar y repudiar por nosotros): "¡Oh Dios!, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros; ni como este publicano". San Pablo, en cambio, del amante dice que se complace en el bien. Es un gozo por la luminosidad de la existencia del prójimo. Es una profundísima benevolencia. Me complazco en que el prójimo haya alcan2ado un grado superior de la conciencia, de la libertad (quizás también del éxito), del desprendimiento de sí mismo y de la entrega. Es una actitud, con la cual Dios desde la primera creación del mundo hasta la eternidad se halla enfrente de nosotros, es una actitud que Juan ha definido con palabras sencillas, que expresan la esencia del cristianismo: "Dios es mayor que la conciencia" (1 Jn 3, 20). Uno de los actos más grandes de la caridad desinteresada es complacerse de las cosas bonitas y buenas del prójimo.
177
La caridad madura
La exigencia que Pablo ha manifestado hasta ahora, es tan grande y tan imponente que el apóstol súbitamente se da cuenta de que es humanamente inalcanzable esta caridad, cuya imagen acaba de trazar. Hemos de tener paciencia con nosotros mismos. Si queremos amar, hemos de empezar de nuevo continuamente, con una iniciativa y libertad siempre nuevas, con el mantenimiento y sustentación de lo que aún nos queda por efectuar y donde siempre fallamos. Con cuatro frases indica ahora Pablo este proceso de maduración de la caridad. El auténtico crecimiento siempre se lleva a término despacio. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En primer lugar, presentamos cuatro ideas sencillas. Excusar, creer, esperar, y soportar. ¡Con cuánta frecuencia uno se aprovecha, precisamente cuando ama! Se está indefenso, uno pierde en cierto modo su propio ser, tiene la sensación de ser un juguete. El otro quizás se hace la caridad demasiado fácil. La caridad ha de "excusar" esta decepción de que no se le corresponda, ha de sobrevivir a esta decepción con fe y esperanza. Con frecuencia se está tan cansado; se querría dejar de existir. No se excusa simplemente el fracaso de la solicitud de la caridad. Ya no se da crédito al prójimo, porque se tiene la sensación (quizás se tienen buenas argumentaciones) de que se le engaña. Ya no se 178
espera un cambio real. Esra caridad no puede sobrevivir. Pero, si somos honrados, hemos de considerar también la cuestión desde el otro lado. Por supuesto, hay situaciones en las que se conoce que la caridad presunta no ha pasado a formar parte del ser. Eso ni se debería tratar. Pero, si se ha establecido un enlace quizás doloroso, entonces solamente hay que excusar, creer, esperar y soportar. ¿Qué sería de nuestro mundo, si ya nadie pudiese perseverar hasta el fin con un ni? Con estas cuatro cualidades de la "caridad madura", Pablo sólo describe en el fondo la única actitud fundamental: por medio de mi caridad desinteresada, hago posible al prójimo que él también pueda amar; si estoy en su casa y con él, le hago notar que él está enteramente a salvo conmigo, puede ser enteramente el que es; que en él veo al que debe ser. Quizás aparecen en él nuevas posibilidades, no de una vez, sino en el curso de la caridad que afluye a él incesantemente. Le muevo, por consiguiente, hacia su peculiaridad humana. La caridad no deja de existir jamás. El carisma de la profecía: tendrá su fin. El don de lenguas: cesará. El don de ciencia: desaparecerá. Aquí Pablo vuelve a su primitivo pensamiento inicial, pero como en una espiral, a un nivel más elevado. Lo que al fin de nuestra vida sostenemos en las manos, no son nuestros esfuerzos y aptitudes. Lo que construye nuestra existencia real, que dura por toda la eternidad, es pre179
cisamente este sostenimiento de la carga de la caridad, nada más. Todo lo que hemos conocido, todo lo que así nos ha sacudido interiormente, todo lo que podíamos expresar y formular (es decir, toda la esfera de nuestro dominio del mundo, de nuestro avasallamiento del mundo, todo el ámbito de nuestros "esfuerzos") quedará un día destruido en una transformación. Solamente la caridad tiene una incapacidad radical de transformación. La caridad sola nos lleva sin quebranto a la eterna y última perfección. La caridad es la presencia de la promesa ya cumplida. Esto Pablo lo expresa aún más en la frase que da un valor relativo a todos nuestros "éxitos": Porque es imperfecto el don de ciencia que poseemos, e imperfecto el carisma de hablar con inspiración de Dios. Pero, cuando llegue lo perfecto, se desvanecerá lo que es imperfecto. En realidad, en nuestra vida no podemos perfeccionar nada. El anhelo, el presentimiento, la volición nos cogen siempre por anticipado. La realización siempre queda atrás. Solamente la caridad tiene verdadera estabilidad. Todo lo demás solamente puede llevarse a cabo como "obra imperfecta". Lo que hace años o incluso hace meses a uno le parecía tan claro, tan evidente, se muestra súbitamente mezquino y trivial. No simplemente "sin valor", sino sólo "obra imperfecta". Por supuesto que se efectúa una "profundización" en una existencia vivida honradamente. Nos sobreviene el anhelo de serenarnos, de detenernos, de recogernos. Pero hay que aprender a serenarse. De lo contrario, se atrofia algo en nosotros; o perma180
necemos en el engranaje de los pensamientos fragmentarios, de la inquietud de la apetencia, y de las angustias. Se ha de ejercitar la silenciosa permanencia en una cuestión seria, en un pensamiento importante. Sólo entonces se origina la verdadera intimidad. Cuando y mientras se ha formado del silencio una forma de vida, hay algo que brota de la existencia, la sabiduría, es decir, la comprensión tranquila, o simplemente la caridad. Pero ésta permanece. La genuina unidad de la vida, la concordia de las diferencias, de las separaciones, de las antinomias y de las oposiciones, que dificultan nuestro raciocinio y nuestro lenguaje, más aún la compenetración con los amigos, con la naturaleza y también con su propia vida, todo eso solamente lo puede efectuar la caridad. De no ser así, nosotros mismos continuamos siendo una "obra imperfecta", seres extraños en un mundo extraño. Por eso dice Pablo: Cuando yo era niño, hablaba como niño, tenía sentimientos de niño, discurría como niño; pero, cuando me hice hombre, di de mano a lo que era propio de niño, Aquí Pablo no se vuelve contra aquella grandeza que es alabada en los evangelios, contra la infancia; no se vuelve, por tanto, contra aquella sencillez y espontaneidad del espíritu, contra la capacidad de estar recogido y de percatarse indeliberadamente. Estas son cualidades muy nobles de la idiosincrasia humana y sólo difícilmente pueden adquirirse. Pero Pablo habla contra el "infantilismo", que no quiere madurar, que continuamente queda 181
adherido a lo transitorio. A un niño le llamamos "pequeño", pero a un adulto que se pasa la vida jugando, que no puede ponerse a tono con la seriedad del deber y de la tarea, a éste le llamamos "infantil". Precisamente este infantilismo irresponsable del raciocinio, de la conversación y del juicio nos abre el camino que conduce a la verdadera caridad. Porque la caridad, como antes se ha indicado, hace surgir una peculiar dificultad, más aún, con frecuencia una amenazadora necesidad. Hay que "mantenerse firme" en la caridad. Con ella no se puede jugar, ni es posible dedicarse a ella de una forma irresponsable. Nuestra existencia madura hasta conseguir sus características principales, cuando nos exponemos a la preocupación, a la seriedad, al agotamiento de la caridad. Así, y solamente en la medida en que así procedamos, ocurre el "nacimiento" en nuestra existencia. Pero ¿hacia qué futuro está orientado este nacimiento del hombre que se lleva a cabo en la caridad?
Futuro de la caridad
¿En qué consiste la promesa de la existencia que ha madurado en la caridad? El apóstol la declara en tres frases. 182
Al presente, vemos a Dios como en un espejo y borrosamente. Entonces lo veremos cara a cara. Pablo habla de nuestra visión "fragmentaria", que, como sucede en todos los espejos, siempre está "trastocada" y que también reproduce los rasgos confusos (se trata de un espejo antiguo, que no era más que un metal muy bien bruñido). Llegamos a ver lo propio en conceptos y nociones; no está aún conocido como experiencia de tú a tú. En el fondo, casi todo lo experimentamos "trastocado": Dios está muy cerca de nosotros, y nos lo imaginamos "lejos"; Dios está lejos y nos lo imaginamos muy "cerca". Esta manera de existir será totalmente transformada. Dios se convierte para nosotros radicalmente en el tú: "cara a cara"; directa, inmediatamente, en la recíproca contemplación y contacto. En la medida en que yo amo, sucederá entre mí y Dios aquello de lo cual los amigos y amantes adquieren una lejana idea en supremos instantes de su descubrimiento: yo soy tú, y tú eres yo. La caridad se despliega con una absoluta capacidad de perfección. Actualmente tengo un conocimiento imperfecto de Dios; entonces lo conoceré perfectamente, lo mismo que soy conocido de él. En esta frase de poca apariencia está contenida toda la plenitud de la promesa de nuestra vida terrena. Conoceremos a Dios, como él nos conoce. Esto significa: pasamos al carácter inmediato de su contemplación y de su presencia. Continuamos siendo criaturas; pero con todas las fibras de nuestra existencia comprenderemos a Dios, como él nos comprende. Esto en 183
el fondo quiere decir: nos convertimos en Dios. La dinámica fundamental de mi existencia terrena se despliega con una penetración, con una infiltración en lo absoluto. Al presente subsisten estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad. Incluso en esta eterna visión cara a cara se conservan la fe y la esperanza. Por supuesto, totalmente transformadas en una relación inmediata con Dios, levantadas a la contemplación, pero, no obstante, reales. Permanece la fe: una incesante presencia cara a cara y una permanente actitud de amar y recibir; permanece la esperanza: una facultad y volición aún mayores de recibir de la eterna caridad. Estas dos tienen que cambiar su "forma" terrena. No se harán efectivas en la oscuridad terrena, ni en la andadura errante de un lado a otro, sino como una penetración radiante, ardiente (que siempre hace más feliz), en un Dios que "crece sin cesar". Así interpreta Ireneo de Lyon este pasaje de Pablo:
Pero la caridad es la más excelente. ¿Por qué? Porque ella, y solamente ella, puede llegar a la última perfección sin cambiar de configuración. Nuestra fe y nuestra esperanza aún forman parte de lo "fragmentario"; permanecen eternamente, pero han de obtener una forma esencialmente nueva: la configuración del seguro, silencioso, pero (porque Dios es infinito) eterno infiltramiento en Dios. Únicamente la caridad permanece tal como es (cuando y mientras realmente es caridad). Pero eso significa que ya ahora puede y debe ser interpretada como definitiva anticipación de lo definitivo. La presencia del cielo en nuestra vida terrena. Presencia de lo definitivo en nuestra frágil existencia. Eso es la caridad. Y eso es también el misterio de la navidad.
Dios siempre ha de ser el mayor. Y esto, no sólo en este mundo, sino también en la eternidad. Así Dios sigue siendo siempre el que enseña, y el hombre, el que aprende. Con todo, dice el apóstol que, cuando todo lo demás quedará destruido, aún existirán estas tres solas: fe, esperanza y caridad. Porque sin cesar permanece inquebrantable nuestra fe en nuestro maestro, y podemos esperar que recibiremos de nuevo algún otro regalo de Dios... Precisamente porque él es el bueno y posee una riqueza inagotable y un reino sin fin. 184
185
10 Promesa
Si queremos reflexionar sobre el misterio de la navidad, nada podemos hacer mejor que meditar sobre el misterio de una persona que se llamó del Niño Jesús: sobre el misterio de Teresa de Lisieux. Ella quizás pueda decirnos más que los hombres importantes, serios y eminentes, de los que con tanta frecuencia se habla. Cuando murió, tenía sólo veinticuatro años. Se ha escrito mucho sobre ella, se le ha rezado mucho y se ha reflexionado también mucho sobre su "pequeño camino" de la santidad. Encontramos mucha piedad en sus escritos, pero encontramos también ideas que provocan oposición. Lo florido en su manera de vivir y en su estilo lo hallamos en ella junto al atrevimiento y la audacia. En el fondo, su vida consistió en un "temerario abandono". ¿Qué puede ella decirnos para nuestra medita187
ción navideña? Si queremos comprender la misión de esta joven extraordinaria, hemos de recurrir a sus escritos autobiográficos. Hoy día podemos disponer de ellos en su redacción original.1 Como la mayor parte de las personas extraordinarias, ella ha pensado de una forma gráfica. Una manera gráfica de pensar es lo más sutil que se nos puede presentar. En este modo de pensar, el ansia del alma se une con lo terreno y revela los misterios de un destino concreto. Si queremos aproximarnos a este destino, tenemos que preguntarnos en qué imágenes ha contemplado Teresa su vida y su misión. ¿Qué imágenes han dominado la vida psíquica de Teresa de Lisieux? Primeramente se podría mencionar una imagen que indica una "disposición anímica navideña": Las estrellas. El domingo "tenía también su marcado matiz de tristeza. Recuerdo que, hasta el rezo de completas, mi felicidad era pura y sin mezcla de melancolía. Durante este oficio divino me ponía ya a pensar... que al día siguiente sería necesario empezar de nuevo la vida... Era entonces cuando mi corazón sentía el peso del destierro de la tierra, y suspiraba por el descanso eterno, por el domingo sin ocaso de la patria del cielo... Al volver a casa (con papá), recorría el camino mirando las estrellas que brillaban dulcemente, y aquel espectáculo me encantaba. 1 Santa Teresa del Niño Jesús, Obras completas — Versión castellana de Fr. Emeterio G." Setién de J. M., carmelita descalzo. El Monte Carmelo, Burgos 1960 (se citan los textos de este libro indicando únicamente la página); André Combes, Sainte Thérése de Lisieux et sa mission. Herold, Wien 1956. Se cita esta obra con la palabra "Combes".
188
Había, sobre todo, un grupo de perlas de oro (el cinturón de Orion) en el que fijaba complacida mis ojos al ver que tenía la forma de una T. Se lo enseñaba a papá diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo" (p. 78, 79). Aquí notamos qué intuiciones de la trascendencia dominaban el alma de esta niña y qué promesas le había comunicado Dios mediante los simples acontecimientos del día. Pero siempre hemos de tener presente que estos "recuerdos" de Teresa no son meros recuerdos, sino interpretaciones de la presencia de Dios en su vida. El niño. Teresa siempre tuvo la sensación de ser un "niño". Se le hizo la siguiente pregunta: "¿Qué haríais si pudieseis volver a empezar vuestra vida religiosa? — Me parece, respondió, que haría lo mismo que he hecho. — Entonces, ¿no compartís el sentimiento de aquel solitario que afirmaba: 'Aunque hubiese vivido largos años en la penitencia, mientras me quedase un cuarto de hora, un soplo de vida, temería condenarme?' — No, no puedo compartir ese temor; soy demasiado pequeña para condenarme: los niñitos no se condenan" (p. 1502). "En cuanto a los pequeños, serán juzgados con una extrema dulzura. Siempre es posible permanecer pequeño, aun en el desempeño de los cargos más temibles. Está esctito que al fin de los tiempos el Señor se levantará para salvar a los mansos y humildes de la tierra" (p. 526). "La perfección me parece algo sencillo. Veo que basta conocer su nada y entregarse como un niño en los brazos del Dios amado. Los bellos libros 189
que no puedo entender, y menos aún llevar a efecto, me gusta dejarlos a las almas grandes, a los espíritus sublimes, y me alegro de ser pequeña, porque el banquete celestial está reservado a los niños, y a los que se les asemejan". "Desde hacía algún tiempo, me había yo ofrecido al Niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a un juguete caro, uno de esos juguetes que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlo, sino como a una pelotita sin valor alguno, que él podía tirar al suelo, pegar con el pie, romper, abandonar en un rincón, o bien estrechar contra su corazón, si le venía en gana. En una palabra: quería divertir al Niño Jesús, complacerle, entregarme a sus caprichos infantiles... El había escuchado mi oración" (p. 245, 246). De nuevo vemos la madurez de esta "niña delante de Dios". No contiene casi nada sentimental. Sólo la reclamación de entregarse por completo a los caprichos de un niño, y aproximarse así al mismo Dios, ya que este niño es Dios hecho hombre. El mar. "Tendría yo de seis a siete años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. Lo estuve contemplando fijamente. Su majestad, el bramido de sus olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y de la omnipotencia de Dios... Por la tarde, a la hora en que el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas, dejando delante de sí un surco de luz, fui a sentarme sola con Paulina sobre una roca... Estuve largo tiempo contemplando aquel surco luminoso, imagen de la 190
gracia que ilumina el camino que ha de recorrer la barquilla de graciosa vela blanca. Y allí, junto a Paulina, tomé la resolución de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús" (p. 90-92). Otra vez vemos de qué modo tan directo Dios entró en el alma de esta niña por medio de la creación. Era una vida selecta encontrar a Dios en todas las cosas. La florecilla. "Creo que si una floréenla pudiera hablar, contaría con sencillez lo que Dios ha hecho por ella, sin pretender ocultar sus dones. No diría, so pretexto de humildad, que carece de gracia y de aroma... La flor que va a contar su historia se complace en ... reconocer... que sólo la misericordia de Jesús ha obrado todo lo bueno que hay en ella" (p. 31, 32). Procuremos hacernos cargo de este lenguaje por una parte tan "florido", por otra parte tan sincero. Teresa tiene la sensación de ser una "flor", y aun una "florecilla". Ha nacido de la tierra y ha florecido simplemente, sin mérito ni esfuerzo: un regalo de la gracia. La cesta. "Un día, Leonia, viéndose ya demasiado mayor para seguir jugando a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos... Encima de todo llevaba acostada a su muñeca. 'Tomad, hermanitas mías, nos dijo, escoged lo que queráis; os lo doy todo'. Celina echó la mano y cogió un pequeño mazo de presillas que le gustaban. Tras un momento de reflexión, también yo eché la mano, diciendo: 'Yo lo escojo 191
todo'. Y cogí la cesta sin más ceremonias... Este episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida" (p. 53, 54). Más tarde Teresa escribió: "Perdóname, Jesús, si desvarío al exponer mis deseos, mis esperanzas que tocan en lo infinito. Perdóname, y cura mi alma concediéndole todo lo que ella espera. Ser tu esposa, ¡oh Jesús!, ser carmelita..., debiera bastarme. Pues no es así... Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Siento, en una palabra, la necesidad, el deseo de realizar por ti, ¡oh Jesús!, las más heroicas acciones. Siento en mí el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir sobre un campo de batalla por la defensa de la Iglesia. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¡Oh Jesús! ¡Con qué amor te recibiría en mis manos cuando al conjuro de mi palabra bajaras del cielo!... A pesar de mi pequenez, yo quisiera dar luz a las almas, como los profetas y los doctores. Tengo la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra predicando tu nombre y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh mi bien amado!, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar a un mismo tiempo el evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en las islas más apartadas. Quisiera ser misionero, no sólo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo, y serlo hasta el fin de los siglos... ¿Qué responderás a todas mis locuras?... Fue precisamente... mi debilidad la que te movió siempre, Señor, a colmar mis pequeños deseos, y la que te mueve hoy a colmar otros deseos míos más grandes que el universo" (p. 340-343). 192
¡Qué admirable lógica en la vida interior de santa Teresa de Lisieux! Ella lo quiere "tener todo", no solamente como niña, sino también como monja: primero la cesta, pero después íntegramente todo. Al final, también ella ha obtenido este "todo" íntegramente. La naturaleza. "Hundida la mirada en la lejanía, contemplábamos el lento ascender de la luna blanca por detrás de los altos árboles. Los reflejos plateados que derramaba sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que titilaban en el azul profundo..., todo elevaba nuestras almas al cielo, al hermoso cielo, del que todavía sólo contemplábamos 'el limpio reverso' " (p. 184). Después, habla Teresa de nuevo de la naturaleza: "He notado que en todas las circunstancias graves de mi vida la naturaleza ha sido la imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo ha llorado conmigo; en los días de gozo..., el cielo azul no se ha visto oscurecido por ninguna nube" (p. 197). Quizás a muchos de nosotros nos interesaría, a este respecto, ver qué impresión hizo Suiza a Teresa de Lisieux. Ella describe su viaje a Roma, donde quería hablar al Santo Padre, a fin de pedirle permiso para ingresar en el claustro a los quince años de edad. Suiza. "Antes de llegar a la ciudad eterna, término de nuestra peregrinación, nos fue dado contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza, con sus altas montañas, cuya cima se perdía entre las nubes; con sus graciosas cascadas..., con sus valles profundos 193
repletos de heléchos gigantescos y rosados brezos... ¡Cuánto bien hicieron a mi alma aquellas bellezas...! ¡Cómo la elevaron hacia quien se complació en sembrar a manos llenas tales obras maestras en una tierra de destierro...! N o tenía ojos bastantes para mirar. De pie, junto a la puertecilla del coche, casi perdía la respiración. Hubiera querido estar a los dos lados del vagón; pues, al volverme, contemplaba paisajes maravillosos y enteramente distintos... Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña. A nuestros pies, precipicios cuya profundidad no podía medir nuestra mirada, abrían sus fauces dispuestos a tragarnos. Otras veces, se trataba de una encantadora aldea, con sus graciosas casitas y su campanario, por encima de la cual se cernían suavemente las nubes henchidas de blancura. Más a lo lejos, un ancho lago, dorado por los últimos rayos del sol. Sus ondas tranquilas y puras, reflejando el tinte azulado del cielo encendido en las lumbres del atardecer, presentaban a nuestros ojos maravillados el espectáculo más poético y asombroso que se puede imaginar. En el fondo del vasto horizonte se divisaban las montañas, cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista, si sus cumbres nevadas, que el sol hacía deslumbrantes, no hubieran añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de aquellas bellezas sembraba pensamientos profundos en mi alma. Me parecía estar ya en posesión de la grandeza de Dios y de las maravillas del cielo" (p. 222-224). ¿Es menester que añadamos todavía algo, fuera 194
del agradecimiento a Dios por hacernos el obsequio de un país que suscitó tales pensamientos en el alma de una santa? La cera y el canario "Una pobre mujer, pariente de nuestra criada, murió en la flor de la edad, dejando tres niñitos pequeños. Durante su enfermedad, recogimos en nuestra casa a las dos niñitas... Viendo de cerca a aquellas niñas inocentes, comprendí cuan inmensa desgracia sea no formar bien a las almas desde el primer despertar de su razón, cuando se asemejan a una cera blanda sobre la que se pueden imprimir tanto las huellas de la virtud como las del pecado. Comprendí lo que dijo Jesús en el evangelio: Preferible sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos niñitos" (p. 202, 203). Esta experiencia en seguida se profundiza con un segundo episodio: "Recuerdo que entre mis pajarillos tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pequeño pardillo, al que prodigaba mis cuidados... Este pobre prisionero no tenía padres que le enseñasen a cantar. Pero, oyendo a su compañero, el canario, lanzar desde la mañana a la noche jubilosos trinos, quiso imitarle. Difícil le resultaba al pardillo la empresa... Era muy divertido ver los esfuerzos que hacía el pobrecillo; pero el éxito coronó sus esfuerzos, pues su canto, aunque mucho más débil, llegó a ser igual que el del canario" (p. 204, 205). Dos cuadros impresionantes: la cera enseña a Teresa cómo el hombre es formado por Dios y puede retener sus huellas digitales; el pardillo le demuestra 195
que el hombre puede acostumbrarse a "melodías" completamente distintas de las que le son congénitas. La penitencia. Antes de su ingreso en el Carmelo de Lisieux, Teresa se ha preparado para el gran día. Pero parece extraña la manera como lo hizo: "¿Cómo pasaron estos tres meses tan ricos en gracia para mi alma?... Al principio, me vino la tentación de no sujetarme a una vida tan ordenada como la que por costumbre hacía. Pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía, y resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para dar a entender que hacía penitencias. No hice ninguna. Muy lejos de parecerme a esas hermosas almas que desde su infancia practicaron toda clase de mortificaciones, yo no sentía por ellas ningún atractivo... Mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad...; en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios..., en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etc. Con la práctica de aquellas nadas me preparé a ser la prometida de Jesús, y me es imposible decir cuan dulces recuerdos me dejó aquella espera. Tres meses pasan pronto" (p. 261, 262). De nuevo es admirable ver cuan profundamente esta niña penetró en los sentimientos de Cristo. Para ella las penitencias exteriores eran "secundarias". Por lo que ella se afanaba de veras era por conseguir pleno dominio de sí misma; prepararse interiormente para el momento vivamente anhelado. La nieve. "No sé si os he hablado ya de mi predilección por la nieve. Desde pequeñita me encanta196
ba su blancura. Uno de mis mayores placeres era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía este gusto por la nieve? Tal vez de que, siendo una floréenla de invierno, el primer vestido con que mis ojos vieron embellecida a la naturaleza debió de ser su manto blanco. En fin, había siempre deseado que el día de mi toma de hábito la tierra estuviese, como yo, vestida de blanco. La víspera del dichoso día miraba yo tristemente el cielo gris, del que de vez en cuando se desprendía una fina lluvia" (p. 276). De nuevo se había echado a perder un bello día. Pero ¿es tan importante tener nieve el día de la toma de hábito? El juguete de Jesús. "Un día, durante la oración, comprendí que con el vivo deseo que tenía de profesar se mezclaba un gran amor propio. Puesto que me había entregado a Jesús para complacerle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debía ir preparando el aderezo para el día de sus bodas... Voy a poner todo mi cuidado en ir preparándome un hermoso vestido de boda... Cuando lo juzguéis suficientemente hermoso y enriquecido, estoy segura de que ninguna criatura del mundo podrá impediros bajar hasta mí a fin de unirme para siempre a vos" (p. 282, 283). A través de la forma infantil de expresión, aquí resplandece también la seriedad de la intención: ser un juguete de Jesús a lo largo de una vida; hacer lo que le gusta. 197
El lienzo. "Si el lienzo pintado por un artista pudiera pensar y hablar, no se quejaría ciertamente de ser tocado y retocado por el pincel; ni tampoco envidiaría la suerte de este instrumento, pues conocería que no al pincel sino al artista que lo maneja debe él la belleza de que está revestido. El pincel, por su parte, no podría gloriarse de la obra maestra realizada por él. Sabe que los artistas no hallan obstáculo, se ríen de las dificultades, y se complacen a veces en servirse de instrumentos débiles y defectuosos. Madre mía queridísima: yo soy un pinceli11o que Jesús ha escogido para pintar su imagen en las almas que me habéis confiado. Un artista no se sirve sólo de un pincel; necesita por lo menos dos. El primero es el más útil; con él extiende los tonos generales y cubre totalmente el lienzo en muy poco tiempo. Del otro, más pequeño, se sirve para los detalles... Yo soy el pincelillo que él emplea... para los pequeños detalles" (p. 412-413). Teresa de Lisieux procuraba tranquilizar su conciencia con tales reflexiones, cuando ella había notado que Dios por su medio llevaba a cabo grandes obras en las almas de otras personas. Ella no hubiese tenido ningún motivo para llevarlas a cabo, porque nadie en realidad creía que ella pudiese conseguir algo extraordinario. La deserción, "Ya os he dicho que el último recurso que tengo para no ser vencida en los combates es la deserción. Este recurso lo empleaba ya durante el noviciado, y siempre me dio estupendos resulta198
dos... Creo que es preferible no exponerse al combate cuando la derrota es segura. Cuando recuerdo el tiempo del noviciado, veo claramente lo imperfecta que era. Me disgustaba por tan poca cosa, que ahora me río... No siento pena alguna al ver que soy la debilidad misma; antes, al contrario, me glorío de ello, y cuento con descubrir en mí cada día nuevas imperfecciones" (p. 395-398). Una conducta muy honrada ante Cristo, una conducta que no quiere encubrir nada. Finalmente, tenemos que tratar de aquella gran imagen en el alma de Teresa, de la imagen que ella expresamente dio a conocer y por medio de la cual se hizo célebre, la imagen del Ascensor. "Sabéis que siempre he deseado ser una santa. Pero, cuando me comparo con los santos, siempre compruebo que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. Mas, en vez de desanimarme, siempre que lo he pensado, me he hecho esta reflexión: Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por tanto, a pesar de mi pequenez, puedo aspirar a la santidad. Crecer me es imposible; he de soportarme a mí misma tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto; por un caminito del todo nuevo. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir uno por uno los peldaños de una es199
calera; en las casas de los ricos, el ascensor suple con ventaja a la escalera. Pues bien, yo quisiera encontrar también un ascensor para llegar hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. Animada de estos sentimientos, busqué en los sagrados libros el soñado ascensor, objeto de mis deseos, y hallé estas palabras, salidas de la boca de la sabiduría eterna: El que sea pequeñito, que venga a mí. Entonces me acerqué a Dios, adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y deseando saber lo que haríais, Señor, con el pequeñito que respondiese a vuestra llamada, continué buscando, y he aquí lo que hallé: 'A la manera que una madre acaricia a su hijito, así os consolaré yo. Os llevaré en mi regazo y os acunaré en mis rodillas' " (p. 364, 365). No creo que se haya de comentar por separado este pasaje. ¿Qué debemos decir aún sobre esta muchacha sencilla, que se nos ha desvanecido tan súbitamente? Teresa siempre ha vivido llena de amor ardiente por el Dios hecho hombre, por el Niño Jesús. Se convenció de que este Dios solamente es caridad. Entonces se ofreció en sacrificio a esta caridad. No para venir a ser una víctima de la justicia, sino como testigo que repite ininterrumpidamente: " ¡No os engañéis! Nuestro Dios carece de acrimonia. Tampoco tiene alguna intención contra nosotros. No quiere pagar con la misma moneda. Nuestro Dios es infinita caridad, que destruye toda debilidad" (Combes, p. 259). Este es el mensaje de navidad, un mensaje de promesas. 200
11 Nacimiento en
de Dios
nosotros
En esta navidad recojamos un pensamiento muy sencillo, que Johannes Tauler ya explicó en el siglo XIV. El triple nacimiento de Cristo. La reflexión sobre este tema amplía nuestra meditación sobre la navidad en sus dimensiones cósmicas. Tauler habla de las tres misas de navidad. Descubre en ellas una triple manifestación: nacimiento de Cristo en la Trinidad, nacimiento de Cristo en la historia, nacimiento de Cristo en nosotros. Quizás será provechoso para nuestra meditación seguir con sencillez este pensamiento.
201
Nacimiento de Cristo en la Trinidad
Nacimiento de Cristo en la historia
Se celebra este primer nacimiento en la noche oscura. La misa empieza con las siguientes palabras: "El Señor me ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy" (Sal 2, 7). La primera misa alude al nacimiento oculto del Hijo de Dios, que ocurrió en la Trinidad. Si queremos ahondar en el más profundo misterio del nacimiento de Cristo, hemos de reflexionar sobre el misterio de todos los misterios, la eterna "procedencia" de la Trinidad. Dios es trino, nos dice la revelación. Es una "procedencia", en la que Dios se halla personalmente frente a sí mismo, y al que está enfrente, a su Hijo, lo ama de tal modo que su mismo amor es alguien, el Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios es eterno en su origen. Eterno como testigo: el Padre. Eterno en el engendramiento: el Hijo. El amor que gira eternamente: el Espíritu Santo. Con nuestro ser creado estamos vinculados a esta procedencia de la Trinidad. Lo está todo lo creado, porque lleva los rasgos característicos de la segunda persona divina. Mientras se vive, se siente y se piensa, se hace misteriosamente efectiva la vida de Dios. La semejanza de Cristo se concentra en el que "realmente vive", en el hombre agraciado de tal modo que éste se convierte en el templo del Espíritu Santo. La finalidad de la vida cristiana y de la oración cristiana en el mundo es experimentar el mundo como "recipiente y residencia de la divinidad".
La segunda misa empieza así: "Hoy brillará una luz sobre nosotros" (Is 9, 1). El Hijo de Dios se hizo hombre, de noche, hace dos mil años en un pueblecito, en Belén. Se le puso en un pesebre y se le envolvió en pañales. Su madre le amamantó. Era como todos los niños pequeños: un diminuto fragmento de vida, sin amparo. Aceptó totalmente nuestra indigencia. Más tarde, pasó una vida apenas notada, fue ignorado y mal entendido. En todas partes tropezó con incomprensión, más aún, con hostilidad: abandonado a la pobreza, rodeado de hombres de poca monta, en cierto modo encarcelado por una muralla de insensatez. Nuestro Dios se hizo radicalmente pequeño. Este ser pequeño e insignificante de nuestro Dios es un misterio. De este modo, Cristo ha convertido la humildad en la ley fundamental de la "nueva creación". Este sería el misterio de la navidad, como entonces se manifestó •en Belén.
Nacimiento
de Cristo en nosotros
La tercera misa empieza cuando el día ya es luminoso: "Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 203
202
dado" (Is 9, 5). Esto simboliza el nacimiento que ocurre todos los días en nosotros. Gertrudis la Grande escribe en su libro Legado de la divina piedad: Un día entré en el patio, me coloqué junto a la piscina y contemplé los encantos del lugar. La nitidez del agua que fluía, el color verde de los árboles, el vuelo de los pájaros y en particular de las palomas, sobre todo la quietud, me llenaron de complacencia. Empecé a considerar qué se podía aún añadir a esta estancia, para perfeccionar el placer. Pensé que había de tener un amigo que endulzase mi soledad, íntima y afectuosamente. Entonces tú, Dios mío, has orientado mis pensamientos hacia ti, y sin duda has sidotú quien me los has inspirado. Tú me has mostrado cómo mi corazón podría llegar a ser una morada para ti. Por eso, he de volver hacia ti con gratitud la corriente de los pensamientos, como me exhorta esta agua. De un modo parecido a estos árboles, he de florecer con el color verde de las buenas obras, he de crecer en fuerza y desplegarme en buenas obras. De un modo parecidoa las palomas, he de elevarme hacia el cielo con vuelo osado... Así mi corazón te dará un albergue, que es más precioso que todos los encantos. Mi espíritu estaba todo el día lleno de este pensamiento. Por la tarde, antes de acostarme, cuando me arrodillaba para la oración, pensé súbitamente en las palabras del evangelio: 'El que me ama, guardará mi palabra; mi Padre lo amará y vendremos a fijar en él nuestra morada'. Entonces: mi corazón sentía que tú habías llegado en aquel momento.
204
Ser cristiano significa fusionarse con Cristo según la sentencia del padre de la Iglesia: "Dios se ha hecho hombre, para que el hombre se haga Dios". Los sentimientos de la encarnación consistían en el "desprendimiento de sí mismo". Cada cristiano en su vida llegará a un punto en que le afecte la reclamación de la humildad. Entonces se decide su existencia. Sólo es un verdadero cristiano quien puede entregarse sin protección y se acredita en esta entrega a lo largo de una vida. Hacemos efectivos los sentimientos de Cristo, cuando "nos alejamos de nosotros mismos" en un servicio desinteresado. Cristo nos regala el cielo, porque, bajo la forma del hermano, le hemos dado de comer, le hemos dado de beber, le hemos dado hospedaje, le hemos vestido, le hemos visitado cuando estaba enfermo o en la cárcel. Es como si Dios se hubiese olvidado de sí mismo en la descripción del juicio y del cielo. Solamente aparece en el rostro del prójimo. En el cielo se convierte en una situación descubierta lo que entonces fue empezado en la Trinidad, continuado en Belén y realizado en toda la historia de la vida cristiana. Cristo prepara así su última venida en la gloria definitiva. Entonces esta última "navidad del mundo" permanece por toda la eternidad. Se llama cielo.
205
12 Encarnación
"Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo." La profesión de fe da asi respuesta a la antigua cuestión de la cristología: ¿por qué Dios se ha hecho hombre? Aquí se indica un doble motivo. "Por nosotros los hombres": para que el hombre pueda ser "él mismo", es decir, realmente hombre. Y "por nuestra salvación": para redimirnos del pecado. Estas son las dos funciones fundamentales de Cristo en la historia de la salvación. Entre ellas hay una jerarquía. Esta también es expresada sin merma en la profesión de fe. En el fondo, Dios se ha hecho hombre para llevar nuestro ser humano a la última perfección. Cristo es el que perfecciona la naturaleza humana. Con independencia de que el pecado haya entrado en el mundo, él hubiese llevado a cabo el hecho de la 207
encarnación. Pero, puesto que ahora la humanidad se ha cargado con la culpa, es decir, se ha puesto en una lejanía de Dios, Cristo primero "tuvo" que reconciliarnos con Dios y venir a ser nuestro redentor. Pero esta segunda (adicional) función de Cristo en la historia de la salvación no quita su acción vital prevista y planeada desde toda la eternidad: Cristo sigue siendo el que lleva el ser humano a su desarrollo. Sin embargo, esta última perfección del ser humano en adelante se lleva a término en la cruz. Cristo ayuda a nuestro ser humano, y con él también al universo que se condensa en nosotros, a subir al ámbito de la última perfección. En este sentido, Dios también es el "Dios que levanta". Lo último de todo lo que se puede declarar se llama: "Dios se ha hecho hombre". Para nuestra manera humana de pensar, esta frase representa una frontera absoluta. Ante esta frase, falla la dicción humana, cualquier esfuerzo y cualquier sensación. Si se procura penetrar en esta declaración oída con frecuencia, se observa cuan quebradiza es la manera humana de pensar. Por eso es preciso ser prudente, cuando se pronuncian tales frases. Tan prudente como fue el mismo Dios, que preparó la encarnación durante mucho tiempo; en cierto sentido, con sosiego la hizo ascender de toda la experiencia de la humanidad. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esta gran paciencia de Dios, que lo hizo madurar todo con sobrio cuidado? Dios es diferente con toda nuestra existencia, también, por tanto, con nuestra manera de pensar. Lo eterno no tiene angustia ni prisa. Dios conoce la sus208
ceptibilidad del hombre. Por eso no fuerza, no asusta, no obliga. Está tranquilo ante la puerta y llama con suavidad. En esta meditación navideña también nosotros queremos tratar de hacer efectivo el misterio de la encarnación desde un lado que podemos experimentar humanamente, del que podemos hablar, que no nos asusta y no perturba nuestro raciocinio. Como guía tomamos la pertinente sentencia de Pablo: Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios (1 Cor 3, 23). En una meditación esmerada sobre esto que para nosotros es realizable, querríamos palpar el último misterio: Cristo es el consumador del mundo.
"Todo es vuestro" Encarnación del mundo
Uno de los hechos más notables de la evolución del pensamiento moderno es que el hombre cada vez se da más cuenta de su adherencia al mundo. Pero ya no mira la realidad del mundo como una magnitud estática, en cierto sentido como un marco ya siempre pretendido. Considera esta realidad más bien como una unidad de la evolución, como una continuidad del desenvolvimiento, que se hace notar en un grado cada vez más alto como formación de 209
un universo ordenado en vías lácteas, sistemas solares y planetas, como engendramiento de formas siempre más complicadas de la vida, como palpación anticipada de sí mismo para llegar a un grado siempre superior de la conciencia. El hombre se siente unido con este mundo. Se considera como el "producto" de un desarrollo que dura miles de millones de años, en cierto sentido como la floración o la suprema cumbre de un esfuerzo universal del mundo. El cosmos ha brotado de su esencia. El cuerpo es el punto de la adherencia más radical del hombre al universo. En el cuerpo y por medio del mismo el mundo pasa a lo espiritual. Así, pues, el cuerpo humano es el lugar de la transformación. En él, la materia del mundo se une con el espíritu. Pero la esencia del espíritu consiste en que está infinitamente abierto a lo infinito. Esta conversión radical de lo material en lo espiritual se llama simplemente "hombre", espíritu convertido en cuerpo, o materia convertida en espíritu. El hombre es, por consiguiente, el centro del universo. En él se concentran las fuerzas materiales del mundo y avanzan hacia el ámbito del espíritu. El hombre es la unidad de toda naturaleza, la suprema unificación del desenvolvimiento del mundo. Según la filosofía cristiana, la cual ya en Tomás de Aquino ha alcanzado una de sus cumbres intelectuales, el hombre es un ser unificado. En él la materia y el espíritu están esencialmente unidas. El hombre no se compone de dos "cosas" (de materia 210
y de espíritu), sino que es un ser único. De los dos se forma un tercero, que no es ninguno de entrambos. El alma humana es el despliegue supremo del cuerpo. Sólo mediante la doctrina de Tomás de Aquino sobre la "unidad del cuerpo y del alma" podemos hallar el sentido de la adherencia del hombre al mundo, de la cual se hablaba antes. Mediante esta relación del cuerpo con el alma, el universo puede penetrar realmente en la índole abierta del espíritu. El producto del esfuerzo (que dura miles de millones de años) del mundo, el cuerpo humano, es realmente espíritu. El cuerpo humano no sólo "aloja" al espíritu, sino que entitativamente es una sola cosa con él. El desarrollo del universo denota una tendencia preferente hacia lo más complejo y unitario. Con el desarrollo superior de la vida, esta orientación se vuelve cada vez más clara, hasta que finalmente en el hombre el mundo se abre paso hacia su peculiaridad, se convierte en espíritu. Con esta perspectiva, el desarrollo es un "nacimiento humano". Desde los primeros principios de la formación cósmica ocurre una "encarnación del mundo". Esta "encarnación cósmica" ha de ser concebida en todas partes como auténtica creación en cada una de sus fases, y no solamente en la creación del alma humana. Esto tiene su origen en el concepto de la evolución. Evolución significa que de un menos se hace un más, que el estado del mundo se "supera" entitativamente. Esto no sucede solamente aquí y allá, sino en cada momento durante todo el proceso del desarrollo. Sería un compromiso mentalmente in211
sostenible que se quisiera apelar a constantes "intervenciones de Dios" en la creación, como si el mundo fuese una máquina que Dios en el curso del tiempo hace girar con vueltas cada vez más altas. El mundo mismo se desenvuelve, no es Dios quien desenvuelve el mundo. Dios está fuera de toda la serie de causas del mundo, no es un miembro en la cadena de las causas segundas. Dios crea el mundo, otorgándole las fuerzas para crearse a sí mismo, para levantar cada vez más la firmeza del ser, para desarrollarse más aún hasta formar el espíritu. Con esta perspectiva, estaría plenamente justificado decir que el mundo engendra de por sí el espíritu humano, sin que con tal motivo pongamos de algún modo en duda la inmediata particular creación de cada una de las almas humanas. Con el cuerpo y el alma somos del todo hijos de la tierra. Y precisamente en esa filiación somos también del todo hijos de Dios. Aquí se podría mencionar aún un último pensamiento. Existiendo como hijos de la tierra, llevamos ya en nosotros la vida de Dios. Cuando decimos en general que Dios nos crea de la nada, eso sólo es una determinación puramente negativa de la actividad creadora. En cambio, lo propio y positivo de la creación consiste en que Dios no nos crea de nada más que de sí mismo, según ninguna otra ley, bajo ningún otro influjo. Todo lo creado vive como pensamiento e imagen de Dios. Todo lo creado guarda por eso Una misteriosa relación con la segunda persona divina. El logos es la perfecta expresión del Padre. Una imagen que está enfrente del Padre y es, 212
con todo, él mismo. En esta perfecta imagen de Dios se funda la posibilidad de una creación en general, es decir, la posibilidad de una semejanza finita de Dios. Todo lo creado existe, mientras y en tanto lleva los rasgos de la segunda persona divina. Unamos este pensamiento con el precedente, con la idea de una creación duradera, que se nos presenta como evolución, y así se dice: cada instante el mundo con novedad creadora procede de la segunda persona divina. El logos en cada punto de la evolución está presente con su actividad creadora, se crea en el mundo su propia imagen. Con más precisión: el logos otorga al mundo la capacidad de "avanzar" cada vez más hacia él por las propias fuerzas. "En él fueron creadas todas las cosas...; todo fue creado por medio de él y para él" (Col 1, 16). El hombre es el objetivo verdadero, aunque sólo sea transitorio, de este movimiento cósmico. Después de buscar y andar a tientas durante un tiempo muy largo, la evolución (la creación evolutiva) encuentra cada vez más su última forma. Disminuyen paulatinamente las fuerzas biológicas de la transmutación, ya que el mundo con la producción del espíritu humano ha abierto una hendidura definitiva en la materia. Y cada vez más —todos los años, meses, horas e instantes—, son creados más espíritus en el mundo y, por consiguiente, cada vez se crea más conocimiento, capacidad de amar y libertad. ¿Qué significa todo eso para nuestra piedad cristiana en la vida cotidiana? Significa primera y fundamentalmente: 213
Que vivimos en un mundo santo, que por tanto hemos de incluir todo el mundo en nuestra adoración cristiana. Que debemos experimentar interiormente cómo el mismo Cristo centellea en cada vida y en cada verdad. A nosotros, y precisamente como conducta cristiana en el mundo, se nos pide una ilimitada estimación de cualquier criatura, un cuidado de cualquier vida, las mejores intenciones respecto a la creación, incluso en sus representantes más modestos, una actitud abierta a cualquier verdad (de cualquier parte que pueda venir, de la derecha o de la izquierda). Pero también significa, en segundo lugar: Que procuremos experimentar el ser humano como santo y que debemos portarnos ante los hombres como conviene. Que nos aceptemos en primer lugar a nosotros mismos con todos nuestros límites y promesas, con nuestra fatiga, con los deseos que rompen sin cesar nuestros límites. Que por principio estamos de acuerdo en existir con lo que hemos llegado a ser. El día de hoy, la existencia dada a nosotros de un modo concreto, es el sitio desde el cual hemos de llegar a Dios. Esto de ninguna manera es evidente hoy en día. Asimismo: que yo encuentre a los demás hombres con santa veneración, que los reconozca en su carácter propio, respete su esfera privada, defienda a los pequeños y a los indefensos, me detenga ante los desamparados. Más aún, que yo sea cortés de un modo simplemente humano, con todo lo que en eso va incluido, con la simpatía y consideración de la vida ajena, de sus condiciones y 214
sentimientos, de su peculiaridad respectiva. Finalmente (en tercer lugar), significa: Que no nos demos por satisfechos con lo ya realizado, con nuestra situación conseguida. Que dejemos repercutir conscientemente en nosotros el impulso del mundo, aquel impulso que hizo avanzar el universo hacia grados siempre superiores del ser y que se concentró finalmente en nosotros. Que no presumamos demasiado de nosotros mismos, de nuestros resultados, de nuestros sistemas, de nuestro concepto de "Dios". Sobre todo, que hemos de imaginarnos a Dios siempre mayor, y no lo hemos de encerrar en el marco de formulaciones fijas; que no pensemos que le hemos "cogido". Debemos continuar viviendo. No podemos ser mezquinos con nuestra vida, sino que debemos dejarnos conducir por nuestro amor más allá de cualquier realización. Estas tres reclamaciones fundamentales de nuestro ser creado entendido de un modo cristiano abren ante nosotros una nueva dimensión de la encarnación. Después que el mundo se ha "hecho hombre" en nosotros, nos produjo con cuerpo y alma, tenemos la tarea de volvernos "más humanos". La encarnación no está aún consumada. El desarrollo del mundo sólo produjo el material del ser, con el cual nos debemos configurar con esfuerzo propio hasta llegar a ser verdaderos hombres. Esta es ahora la segunda dimensión de la encarnación.
215
"Y vosotros de Cristo" Encarnación del hombre
La existencia humana puede aspirar a su perfección de distintas maneras y por distintos caminos. Nada queda más lejos de nosotros que tratar, aunque sólo sea someramente, de estas posibilidades de ejercitarse en la peculiaridad del hombre. Para nosotros es importante en primer lugar que el hombre no se halla terminado en el mundo. En cierto sentido, solamente es un anteproyecto de su propio yo. En el hombre siempre hay una tensión oculta entre lo que él es y lo que podría ser; entre lo que él ya ha realizado y lo que aún le queda por efectuar. Ha de empezar de nuevo constantemente quien quiera "estar" en el ámbito humano. El comienzo es un elemento continuamente eficaz del ser humano. Esto significa que el hombre tiene que decidirse de nuevo sin cesar a existir como hombre. Esto exige de él una valentía para ser hombre: ver peligros y mantenerse firme en ellos; aprovechar cada situación, incluso la más difícil, para crecer, para ser más hombre. Todo eso, y aún otras cosas más, significa: poner de relieve en nuestro propio ser lo viviente y lo que resulta prometedor para el tiempo futuro. Los antiguos designaban este esfuerzo con una frase gastada, que hoy resulta molesta: "ejercitar la virtud". Pero quien ya ha experimentado cuan amargo es echar una mirada retrospectiva a la propia vida y tener que 216
decirse que esta vida no ha sido tal como hubiese podido ser, éste sabe cuan grande es lo que se intenta con esta frase. Pero ¿sucede acaso que el hombre de por sí pueda perfeccionarse a sí mismo; que él con su propio empeño pueda ir madurando hasta el cumplimiento de las posibilidades que en él existen? Por desgracia (o por fortuna) no se da este caso. Llegamos así al verdadero núcleo de nuestra meditación: no se puede alcanzar humanamente la esencia propia del hombre; el hombre no puede realizarse a sí mismo; el ser humano se supera infinitamente a sí mismo. Querría desarrollar esto en un breve análisis de las tres funciones fundamentales de nuestra subsistencia humana. El conocimiento humano. Conocer significa siempre que el espíritu convierte una realidad concreta en su propia intimidad, pero sin palpar por ello la existencia propia de lo conocido. Mediante el conocimiento de distintos objetos particulares, el hombre empieza a estar al corriente del mundo. Entiende poco a poco cómo se comportan las cosas, los seres vivientes y los hombres, y cómo se les debe "tratar", si se quiere tener éxito con ellos. Descubre las leyes de la naturaleza, las leyes de la realidad social, y aquellas cualidades muy complicadas de la vida personal, por medio de las cuales se gobierna la convivencia humana. Todo eso es ciencia concreta, aislada. El hombre procura siempre incluir estos conocimien217
tos fragmentarios en un sistema estudiado a fondo y con lógica, y fracasa en gran parte. Pero en esto el hombre experimenta que tiene una idea de algo más extenso, que de ningún modo puede componerse de sus conocimientos particulares. A veces ocurre ante sus ojos una transformación maravillosa del mundo. En un instante ve que todas sus precedentes experiencias no han abarcado lo propio, la razón de las razones, el ser de los entes. Desde entonces se da cuenta de que su deseo de saber era infinitamente más que curiosidad. Su espíritu fue atraído siempre por un absoluto, por la plenitud del ser. Mientras "iba tras" este absoluto, descubrió las cosas de la vida concreta, que no podían satisfacer su anhelo. En cada acto concreto de conocimiento es juntamente conocido y reclamado lo totalmente distinto. Por consiguiente, el hombre en su conocimiento siempre es ya (implícitamente) un buscador de Dios. Lo absoluto entra en relaciones con él en cada ser limitado. El conocimiento humano solamente se concluiría, si el absoluto se convirtiera para él en una realidad comprensible de un modo concreto, si el ser ilimitado se ocultara totalmente en un ente limitado. Según esto, en cada acto de conocimiento el hombre desea la encarnación de Dios. El anhelo humano. El anhelo humano está también hendido entre la inmensidad de la demanda y la limitación de lo realizado. El hombre está realmente descontento de cualquier éxito en el mundo. 218
En él vive algo misterioso que continúa impulsando siempre sus acciones hacia nuevos objetivos, hacia nuevas promesas. Por una necesidad inexorable, el hombre suspira por un "más", pero está condenado al fracaso cualquier intento de llevar a término la plenitud del anhelo. Por eso el hombre procura detenerse con demasiada frecuencia en el camino, tomar lo transitorio como definitivo. Pero él permanece allí, quizás sin saberlo, sin dicha ni satisfacción. Por eso el hombre sincero no piensa en carecer de deseos. Incluso en sus experiencias cotidianas, el hombre vive constantemente sin freno. Su ser "esparce hacia adelante un débil resplandor". Lo desconocido, como lo más bello y lo digno de conquista, atrajo constantemente a los hombres. Y hoy día aún nos atrae. Nuestro ser todavía está al frente. Nuestra verdadera "génesis" siempre está en curso. Para el hombre, cada realización es sólo un principio de una búsqueda ulterior. Pertenecen a su elemento vital el "sabor de la dicha", la "esperanza de una realización aún mayor". El hombre, por parte de su esencia, está invitado a "vivir una vida nueva" (Rm 6, 4). Pero el apóstol Pablo indica también cuan cargosa es una vida así: Por este motivo, no sentimos desfallecimiento. Al contrario, mientras nuestro hombre exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando de día en día (2 Cor 4, 16). Esto significa que el hombre lleva consigo una dinámica que tiende a lo que humanamente no se 219
puede alcanzar. Lo regalado por favor, siempre es al mismo tiempo lo querido por necesidad. El anhelo humano solamente se podría cumplir, si se confrontase con su propio "objeto", si lo absoluto se ocultara en lo que se puede comprender y alcanzar; si Dios se convirtiera en el hombre. El Dios hecho hombre está en el centro mental de todos los anhelos del hombre. El amor humano. El amor consiste en que dos personas forman una unidad de seres; que, hablando de ambos, digan: "nosotros". El amor es un proceso en el cual dos seres humanos viven enteramente uno del otro. De este modo, ya hemos expresado un último elemento del amor humano. Sobrepasa cualquier realización aquello a lo cual se "hace referencia" hablando del amor. En el amor ocurre una anticipación. El último objeto del amor es por su esencia más que todo lo que "ahora" puede ser realizado por este amor. El hombre busca en su amor un incondicional más allá de todas las condiciones. Un "amor limitado" es algo imposible. Por consiguiente, una criatura, a pesar de su fragilidad en el amor, se convierte en el "objeto" de nuestra ansia de lo infinito. Un anhelo que ningún hombre puede satisfacer. Ningún ser amado es capaz de hacer frente al amor que afluye a él. El amor consiste, por consiguiente, en una lucha cada día nueva contra el poder de la evidencia inmediata ("tú eres limitado"), y en el intento desesperado de atribuir una inmensidad a este ser limitado. Quien ha experimentado el amor, sabe que esto 220
es la verdadera tentación del amor humano. Aquí vislumbramos el profundo sentido del célebre canto de Louis Aragón: "II n'y a pas d'amour heureux" ("no hay amor feliz"). El amor humano no puede ser acabado; a no ser que lo absoluto se representase íntegramente en un hombre finito. El Dios hecho hombre es, por consiguiente, el verdadero "objeto" de cualquier amor humano. Interiormente también se "hace referencia" a él, se "tiende" a él, dondequiera es amado seria y lealmente. Intentemos resumir ahora los dos primeros puntos de nuestra meditación. El impulso del desarrollo del mundo se transforma en el hombre. Vive en nosotros como sueño, esperanza, afán e inquietud, como una orientación de lo finito hacia lo infinito. Este estrechamiento de la evolución total en la existencia humana causa en nosotros una intensa presión de ideas y deseos. Por eso hay constantemente gran efervescencia y ebullición en nuestro interior. El universo quiere luchar en nosotros para ascender hacia lo absoluto. Ahora ha quedado clarísimo: "por él todo fue hecho". Cristo es el polo al que tienden todas las energías. El nacimiento del Hijo de Dios no es, pues, un acontecimiento aislado de lo que acaece en el cosmos. La encarnación de Dios es la última perfección del universo y del hombre. Dios "tuvo" que meterse dentro de la historia, porque él ha concebido el mundo orientado "hacia sí mismo". "Todo es vuestro y vosotros de Cristo". Ahora queremos reflexionar también sobre el último miembro de esta densa afirmación. 221
"Y Cristo de Dios" Encarnación de Dios
Después de haber preparado para nuestra consideración el acontecimiento incomprensible del ser, la encarnación, podemos pronunciar la frase de todas las frases, el misterio de todos los misterios: Dios se ha hecho hombre. Hemos visto que no hay nada "más razonable" que esta afirmación. Sin ella, no se podría concebir todo el mundo ni la existencia del hombre. Pero ahora nos hemos de esforzar por comprender cuan inmenso es todo eso, de lo que hasta ahora hemos hablado. Esto lo queremos hacer ahora presentando brevemente los tres elementos de esta afirmación: Dios — Dios se hace— Dios se hace hombre. Dios. El nombre representa lo incomprensible y "lo que está decididamente más allá". Si el hombre reflexiona sobre Dios, cae irrecusablemente en la tentación. Querría reunir todas las hermosuras del mundo, todos los anhelos de su corazón, y, en general, cualquier realización de sus ideas. Querría tener por "Dios" esta altura, belleza y realización, es decir, lo mejor de su propio ser; querría, por tanto, de alguna manera adorarse a sí mismo. Pero de este modo lo echaría todo a perder. Porque para el hombre la satisfacción siempre está en lo inasequible. Dios es precisamente lo que no se puede componer de la materia de los seres del mundo. Sólo lo "absolutamente distinto" puede satisfacer íntegramente el ser humano. 222
Pero solamente se puede hablar de lo que satisface, negando también lo que se ha declarado una vez "en el mismo aliento". Quizás es una gracia especial de nuestro tiempo que podamos notar con todas las fibras de nuestra existencia la distinta índole de Dios. Quizás no hay otro remedio: la humanidad tiene que sufrir esta experiencia, que es la más terrible de todas las experiencias, a saber, la "lejanía de Dios", para que reciba de nuevo una impresión de cuan radicalmente "distinto" es Dios. Dios se hace. Si nos atrevemos, no obstante, a pronunciar sobre Dios lo más alto y puro de todo lo imaginable, tenemos que decir entonces incondicionalmente una cosa: Dios no puede hacerse. Dios es el que está infinitamente elevado sobre cualquier cambio y cualquier falta. Es el "motor no movido", se basta a sí mismo, no depende de nadie. Este concepto de Dios es excelso y bello. Pero al mismo tiempo es fundamentalmente falso. No nos podemos imaginar a Dios de otra manera; pero, sin embargo, Dios es distinto. A la luz de la manifestación navideña de Dios, nos damos cuenta de que el hombre, después que se ha acostumbrado con un supremo esfuerzo a imaginarse a Dios como el completamente distinto y lejano, tiene que experimentar ahora simultáneamente en él al que está cerca y es "semejante a todos nosotros". Dios es tal como ha aparecido en Cristo: "Felipe..., el que me ve, ha visto y está viendo al Padre" (Jn 14, 9). El Dios de la revelación viene y va. Prepara con grandes dificultades su propia llegada. Después que 223
ha venido a nosotros, se marcha de nosotros, se separa en cierto sentido de nosotros. Se convierte en un niño pequeño, vive una existencia poco vistosa entre nosotros, aprende la profesión de carpintero, emprende caminatas y excursiones, se fatiga y queda rendido, termina su obra con el sudor de sangre de la angustia y con el grito del desamparo de Dios. Si ya se quiebra el pensamiento humano acerca de Dios, el hombre permanece perplejo ante un "Dios que se hace". Esta perplejidad va todavía en aumento, cuando piensa en el tercer elemento de la afirmación: Dios se hace hombre. Es curioso: el hombre desea con todo su ser la presencia de Dios. Pero, si ésta sobreviene, no la puede soportar. En la sagrada Escritura encontramos por doquier la siguiente estructura de la "epifanía", de la manifestación de Dios: el encuentro con Dios es penoso y significa un trastorno de toda la existencia. Si Dios aparece, el hombre tiene que cubrir su rostro, cae como muerto. El hombre se oculta delante de Dios (como hicieron nuestros primeros padres, con un gesto profundamente simbólico). Pero ¿ dónde debe huir el hombre ante Dios, si "incluso en el infierno tú estás presente"? Un forastero nos mira sin vacilar: "¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada sin dejarme siquiera tragar la saliva?", así se quejó ya Job. El pueblo perturbado habló a Moisés en el Sinaí: "Habíanos tú, de lo contrario estamos condenados a morir". Con todo, en la encarnación Dios hace pedazos esta experiencia. Dios aparece en un niño, que no es 224
amenazador, sino que yace sin recursos en el pesebre, pide la asistencia y el amor de los hombres, sus criaturas. El bautista aún habló, inmediatamente antes de la actuación de Cristo, con palabras amenazantes sobre lo que hará el esperado. Después ha aparecido Cristo, un hombre lleno de comprensión y bondad. Un hombre que toma bajo su protección a los pecadores y a los débiles (no sólo delante de los demás hombres, sino incluso delante de su Padre). Cristo defendió incondicionalmente la causa de nosotros los hombres. Tanto que Pablo, profundamente conmovido, puede decir de él: "Aunque seamos infieles, él permanece fiel, porque no puede contradecirse". No podemos imaginar en adelante nada humano que no sea aplicable al mismo Dios, fuera del pecado. El poder de Dios se suavizó en Cristo revistiéndose de encanto y bondad. Así es el Dios de la encarnación: infinitamente lejano e infinitamente próximo, incomprensiblemente distinto y semejante a todos nosotros. El une en sí todas las bellezas de la tierra, y todo eso lo conduce más allá de cualquier capacidad terrena de perfección, hasta la vida de Dios. En adelante, en el mundo sólo sucede misteriosamente una cosa: el nacimiento de Cristo. Este es hoy para nosotros el verdadero sentido de la navidad, porque los pastores ya no están escuchando en el campo; el niño Jesús ya no yace en el pesebre. Eso ha pasado de una vez para siempre, pero una cosa permanece: el nacimiento de Cristo en la humanidad, el nacimiento del "Cristo cósmico". Una de las concepciones más profundas de la 225
teología paulina es que Cristo ha venido hasta el fin del mundo, pero sigue viniendo constantemente. A través de toda la historia se realiza el nacimiento de Cristo. Al fin del tiempo está el "pleroma Christi", el "Cristo completo". Los cristianos construyen su cuerpo. Esta es la navidad del mundo. Y éste es también el sentido de los sacramentos y de toda la vida cristiana. Los cristianos (los sociológicamente visibles y los anónimos) se adentran en Cristo a través de su vida, construyen al mismo Cristo. Si entonces la medida de Cristo está llena, si todos los que deben constituir la plenitud del ser de Cristo, se han "abierto" en Cristo, ha nacido entonces el "Cristo cósmico", está presente entonces el cielo, se ha terminado entonces la primera creación. Empieza entonces la verdadera vida. Estará acabada la extraordinaria aventura del mundo.
Y con este ser suyo abierto a lo absoluto, el hombre ha de vivir con sencilla fraternidad, con el servicio natural al prójimo en la vida cotidiana. "Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos pequeñuelos, hermanos míos, a mí en persona lo hicisteis" (Mt 25, 40). Esta es la profundidad del misterio de la navidad.
¿Qué declara todo esto para nosotros desde un punto de vista existencial? Significa que el hombre debe vivir más allá de sus barreras, hasta penetrar en lo inconcebible; que él lleva consigo un descontento querido por Dios; que siempre tiene que superar de nuevo la pequenez de su propia existencia. Dios le ha creado de tal manera que él debe y puede estar intranquilo, mientras no haya encontrado lo infinito. Para el hombre, un ser frágil, nada es bastante grande. Ser hombre es algo vertiginoso. Dios nos atrae a partir de nuestro pequeño ser y de nuestras costumbres. Si nos damos por satisfechos con lo ya alcanzado, no somos como Dios nos ha concebido. 226
227
13 El Dios
insondable
Navidad es la fiesta que nos recuerda otra vez que Dios es distinto; no se habitúa a nada; sus caminos son siempre nuevos; es joven; viene a nosotros como quiere. Por eso en navidad celebramos también la fiesta de la índole insondable de Dios. No solamente en la noche de navidad, también más tarde, después de su resurrección, el Señor se ha aparecido constantemente de tal forma que podíamos confundirlo con otro: como jardinero, como viandante, como hambriento, como hombre en la orilla. Para el hombre que busca a Dios, puede ser una amenaza que Dios venga a nosotros de un modo distinto de como le esperamos, que no se puedan calcular de antemano sus caminos. ¡Cuan audaz y dominadora debió ser la fe de los que por primera vez se arrodillaron ante un niño, que yacía sobre la paja, y en 229
él adoraron a Dios! A este respecto, queremos reflexionar sobre un tema que casi nunca figura en las meditaciones navideñas, o solamente se menciona al margen: sobre las tentaciones de la navidad. La primera tentación de la navidad dice así: no se puede dejar fijo a Dios. La índole insondable de Dios hace que el hombre nunca pueda posesionarse de Dios, que nunca lo pueda sujetar como le querría tener. Dios se sustrae continuamente a nosotros. No se deja coger con reglas, sistemas ni métodos. Incluso los santos han sucumbido con demasiada frecuencia a esta tentación: siempre querían forzar a Dios con la acumulación de sus disposiciones, con la gran abundancia de palabras en la oración, con los largos tiempos que empleaban en sus cavilaciones. Deseaban a menudo estar cerca de Dios, tener en todo tiempo a su disposición la palabra de Dios, su revelación, experimentar de una forma duradera sus consuelos, su luz, su gracia perceptible. Dios los ha desengañado. El hombre debe preparar los caminos de Dios por medio de la oración, del vencimiento de sí mismo, y ante todo mediante la simple bondad en la vida cotidiana. Debe rebajar colinas y rellenar valles. Pero depende exclusivamente de Dios que entonces entre en estos caminos preparados para él, que elija la puerta. De aquí procede la conducta propia, la última puerta adornada de un modo festivo, o bien otra actitud de la santidad: estar dispuesto, perseverar, abrir el alma, extender los brazos. Dios da su presencia, donde, cuando y como él quiere. La carta a los romanos 230
expresa de un modo inequívoco esta dimensión de la relación humana con Dios: Tendré misericordia con aquel que yo quiera; y tendré compasión con quien yo tenga a bien. Por consiguiente, no es cosa del querer o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La misma actitud encontró su expresión brillante en el salmo 127 (126): Si Yavé no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si no guarda Yavé la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Vano os será madrugar; acostaros tarde, y que comáis el pan del dolor: es Yavé el que da a sus elegidos el pan en sueños. Aún se puede preparar con la mayor rapidez la llegada (que no se puede calcular ni fijar) de Dios mediante el silencio real, mediante la quietud. Por eso se dice en la misa del 30 de diciembre, día sexto dentro de la octava de navidad: "cuando todo guardaba un profundo silencio, al llegar la noche al centro de su carrera, tu omnipotente palabra, Señor, bajó de los cielos desde su solio real". El padre apostólico Ignacio, segundo sucesor de Pedro en la sede episcopal antioquena, en su carta a la iglesia de Magnesia llamó a Cristo "la palabra salida del silencio". Los paganos ya vislumbraron estas conexiones: la actitud más genuina del espíritu, así dijo Heráclito, consiste en "escuchar la verdad de las cosas", en sosegarse ante el misterio. En el sosiego experi231
mentamos la novedad perenne de Dios. En el sosiego estamos dispuestos para la índole insondable de Dios. La segunda tentación de la navidad es la siguiente: Dios está desengañando con frecuencia. Este niñito ¿cómo ha de sujetar el mundo con mano firme? Pero no solamente en la noche de su primera venida, sino también en todo su gobierno del mundo, Dios se muestra en apariencia pobre y desamparado. Nuestro Dios no es bastante luminoso. Le querríamos tener más bello, más admirable, más poderoso. ¿Por qué no muestra más claramente su poder?, ¿por qué trata con cuidado a los malvados y deja que los hombres de buena voluntad sean víctimas de atentados?, ¿por qué derrocha tanta solicitud valiosa?, ¿por qué deja que obras medio acabadas queden destruidas y lo empieza todo desde el principio? No puede compararse evidentemente a Dios con el mundo. Pero observa: el hombre siempre está inclinado a quedar desengañado por lo que le resulta más querido, por lo que él tiene por amado para siempre. Lo verdadero no tiene la evidencia, la "presencia" (en cierto sentido densa) de lo que está en primer término. No podemos esperar que lo que para nosotros es luminoso, llegue a ser luminoso para todos los hombres, como por un milagro. Es difícil, sin embargo, aguantar que lo que es bello para nosotros, no sea bello para todos los hombres. Y así el hombre, incluso el más santo, se equivoca con frecuencia en lo que para él es lo más ama232
do: en su madre, en su mujer, en su amigo, en su Dios. Pero, si se esfuerza por vencer esta tentación, y ése es el encargo principal de la fiesta de navidad a nuestra vida cristiana, se da cuenta de que lo propio no se puede exhibir, de que crece en la medida en que nuestra entrega se ha purificado. No se puede esperar de lo más amado, que sea amado por todos; no se puede esperar de lo más delicioso, que sea delicioso para todos los hombres. Hay una última profundidad de la existencia humana, en la cual el obsequio llega a ser enteramente individual, llega a ser único en su género, llega a valer tan sólo para este hombre en particular. Por medio de la tentación vencida del "desengaño por medio de Dios", el mundo se profundiza espiritualmente alrededor de nosotros, nos descubre sus relaciones principales detrás de la superficie que todos pueden comprender. Cada avance hacia lo propio tiene que hacerse a través de esta tentación del desengaño. La tercera tentación de la navidad consiste en que Dios nos rechaza a la vida cotidiana. Eso él lo ha hecho, cuando vino a ser un niño y obedeció a simples hombres. Lo peculiar de la religión y el orgullo no pueden coexistir juntos y firmes en la naturaleza humana. En las experiencias auténticamente religiosas, el espíritu se vuelve más sensible, sereno y amplio. Se dilatan los límites del propio ser. Se logra una altura de la existencia, que al mismo tiempo es la altura del mundo. El ánimo está suspendido sobre un abismo luminoso. Todo el mundo aparece en tales momentos como pequeño y mezquino. El 233
espíritu se eleva hacia lo ajeno, hasta penetrar en lo desconocido, más allá de todo lo mundano. Se manifiestan en él una poderosa sensación de vigor y una fuerza dominadora. Desde estas alturas del mundo, el hombre que pertenece a la religión cristiana tiene que regresar a la escasez de la gente pobre, a la piedad de la vida cotidiana, a donde le llama su Dios hecho hombre, hecho niño. De este modo, la navidad ha trastornado toda la religiosidad humana. En adelante, la grandeza se lleva siempre a cabo en un olvido y desatención de la propia grandeza, en el vencimiento del orgullo. La grandeza solamente se busca alojamiento en adelante en los hombres que saben que no son nada, que un día se cansan de sí mismos, de su propia gloria. Existe ya una unión estrecha, indisoluble, entre la renuncia a la grandeza y la auténtica grandeza humana, o, expresado con otras palabras, entre el sacrificio y la alegría. Eso parece contradictorio, como lo que ocurre en el instante en que una madre da la vida a su hijo. Es una verdad que se experimenta, pero que no se puede demostrar, que el sacrificio y la alegría forman una unidad, que uno solamente se enriquece dando, que se tiene que renunciar para llegar a ser realmente grande. Esta incapacidad de demostración en los últimos fundamentos de la esencia humana forma la más poderosa tentación de nuestra vida cristiana. Solamente una tentación hasta el fin de la vida puede hacernos comprender que: el que se ensalza, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado. 234
Es casi imposible expresar con palabras acertadas estas relaciones, que son las más delicadas del mundo del corazón. El cántico de María, nuestro cántico navideño más propio, lo entendió así: "Desplegó el poder de su brazo y aniquiló los planes de los soberbios. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías". Quien no supiera de dónde procede este cántico, podría sospechar que es el cántico de una revolución. Y realmente es un cántico de la revolución, de la revolución de la navidad. Así, pues, el espíritu de la encarnación, el espíritu de la navidad quiere decir llana y densamente que Jesucristo, encontrándose en condición divina, no consideró codiciada presa ser como Dios; sino que se despojó tomando condición de esclavo y haciéndose igual a los demás. Y, tenido como uno más por su porte exterior, se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se indicó un camino a nuestra vida cristiana: la condición previa para la autoeducación cristiana es el altruismo, el desprendimiento de sí mismo. El hombre encuentra su esencia más propia entregándose. Así se acredita a sí mismo y logra la perfección. El hombre solamente puede "sostenerse" aflojando el agarradero de su egoísmo. El ser humano está orientado por su esencia a un éxtasis: solamente se encuentra "exponiéndose". Cuanto más el hombre se agarra 235
a sí mismo, tanto menos es "él mismo", tanto menos es un hombre. El espíritu de la encarnación de Cristo también es el espíritu de la encarnación del hombre. Si el hombre se encierra en su propio yo, se encuentra a sí mismo vacío y sin promesas. Por consiguiente, la autoeducación del hombre (y la encarnación de Dios) en un último análisis incluye la muerte. Esto es, solamente en la muerte el hombre es de tal forma "sacado fuera de sí", que es capaz, si él afirma libremente que ha sido sacado fuera de sí, de ser perfectamente humilde, es decir, es capaz de conseguir el ser perfecto dándose plenamente. Por eso Pablo concibe la encarnación de Cristo como una "obediencia hasta la muerte". Pero quien en el orden de nuestra salvación dice muerte, se refiere simultáneamente a la resurrección. Así, pues, el camino de este Dios hecho niño ya está señalado por los "sentimientos de la encarnación". Será el Dios muerto y el Dios resucitado. Ahora vislumbramos qué carga indecible y simultáneamente qué promesa es para nosotros la navidad. Resumiendo, podemos y debemos decir que en el hecho de la encarnación Dios ha creado un nuevo orden, en que el ser pequeño afirmado conscientemente conduce a la última perfección. Dios nos ha metido en un movimiento del desinterés, en un desinterés del que mediante la aceptación de la muerte saldrá la resurrección. En esto Dios tuvo que trastornar todos nuestros sistemas e ideas. Tuvo que exponernos al peligro de la índole insondable, del 236
/
desengaño y de la trivialidad. Solamente allí el yo humano (que se enrolla en sí mismo) es abierto a una eterna consumación. Añadimos aún una última indicación: aunque hayamos comprendido estas últimas conexiones — y si nos salió bien, fue la gracia de la navidad—, no podemos creer que hayamos abarcado lo último, que estemos abarcados por lo último. Fue solamente una etapa en el camino sin fin, en el camino de nuestra ilimitada penetración en el misterio. La comprensión siempre es solamente el principio de una comprensión todavía mayor. Solamente correremos detrás de Dios. Nunca le daremos alcance ni a él ni a sus pensamientos. Aunque eso ahora, al nivel de nuestra existencia terrena, pueda aparecer como una indigencia, en realidad es la condición previa de una dicha sin límites. Seguimos siendo eternos buscadores de Dios. En este punto, la marcha de los magos de oriente es un símbolo, tanto de nuestra existencia terrena como también de nuestra consumación celeste. Buscamos a Dios, para encontrarle, durante nuestra vida terrena. Buscamos a Dios, después que lo hemos encontrado, en la eterna bienaventuranza. Se le busca de este modo, para encontrarle; es inmenso. Esa es la estructura de la conversión de la criatura en Dios, de una conversión que por su manera de ser nunca tiene fin. Con este espíritu nos arrodillamos delante de nuestro Dios niño, enmudeciendo ante su misterio. Quizás recibimos de él, como los magos de oriente, la orden de regresar "por otro camino" 237
a nuestra tierra, al mundo de la vida cotidiana. Porque ha empezado una nueva vida con caminos enteramente nuevos para quien una vez fue recogido por este Dios, para quien en él ha contemplado su salvación.
J?
CONTENIDO
I.
EN LA TENTACIÓN
7
1.
Riesgo de la meditación
9
2.
El modo de pensar de Cristo
23
3.
Impotencia de Dios
51
4.
Pobreza cristiana
73
5.
Culminación
95
6.
Señor de la vida
119
II.
MEDITACIONES NAVIDEÑAS
131
7.
Y habitó entre nosotros
135
8.
Tiesta de la qtiietud
151
9.
Sobre la caridad
163
10. Promesa
187
11. Nacimiento de Dios en nosotros
201
12. Encarnación
207
13. El Dios insondable
229 239
EL HOMBRE Y SU DESTINC
LADISLAUS BOROS
EL HOMBRE Y SU DESTIMO
EDITORIAL VERBO DIVINO ESTELLA (Navarra) ESPAÑA
1973
1 EN LA TENTACIÓN
Tradujeron: Jesús Pérez Alija y José Querol . Título original: In der V'ersuchung - W eihnachtsmedkationen . © Walter Verlag 1968-72 - © Editorial Verbo Divino 1971-73 . Censor: Antonio Roweda . Imprímase: Pedro M. Zabalza, provicario general, Pamplona 20 de mayo de 1973 . Es propiedad . Talleres Gráficos: Editorial Verbo Divino, Estella . Depósito Legal: NA. 674-1973 ISBN 84-7151-141-X
i
/
Riesgo de la meditación
La oración mental o contemplativa es un acontecimiento que involucra pluridimensionalmente a la persona. En ella, el hombre se repliega al centro valora tivo de su vida, dejando a un lado lo de cada día con su variedad, superficialidad y desasosiego. Y es entonces cuando afloran las experiencias básicas de la vida: la esperanza, la alegría, la angustia, el silencio, la soledad, la felicidad, el anhelo por el amor y por la amistad. El hombre que ora no proyecta apresuradas teorías sobre estas realidades; las acepta simplemente. "Exhuma" las vivencias primigenias de la "existencia" (Dasein), difuminadas por el tráfago de lo cotidiano, que brotan de lo más profundo de su existencia (Existenz), y se dispone para una relación 9
esencial al ser.1 Es entonces cuando vuelve a presentir el sentido de la vida más allá de los sistemas, las opiniones consagradas y más allá de cualquiera formulación. Nuestra vida diaria es una mezcla de impresiones, exigencias, pensamientos y deberes. Estamos continuamente abocados al peligro de perder la unidad de nuestra vida, vivimos alejados de nosotros mismos y de Dios, y hoy en día nos es difícil poder pensar que tenemos un Dios al que podemos dirigirnos en la oración. Pero lo más grave ocurriría si prescribiésemos caminos de ejercicios piadosos al hombre de nuestros días. La patria espiritual de éste es hoy el desasosiego, lo problemático y la duda; aquí es donde debemos buscarlo. No es poco si el hombre moderno sabe aún callar y es capaz de experimentar un anhelo y una exigencia hacia la lealtad y una cercanía a la muerte. En semejantes experiencias profundas es donde encontrará él a "su" Dios. Debe, por eso, dejar, en primer lugar, que "existan" las vivencias fundamentales, encontrarlas y soportarlas orando. De estas sus experiencias finitas y, a menudo, acongojantes es de donde puede surgir un saber originario de Dios. Debemos, sobre todo, volver a aprender a "marchar" con las inquietudes humanas. Sobre la inquietud del corazón no es posible escribir ningún tratado 1 La palabra "Dasein" la traduzco siempre por "existencia" (así hace también, por ejemplo, J. MARÍAS en Historia de la filosofía), y las pocas veces que no lo hago, lo señalo en el texto. Y siempre que aparece "Existenz", la vierto por existencia —sin comillas— (N. del T.).
10
erudito, pues en ella, al igual que en toda emoción de la existencia, auténticamente vivida y realizada, se nos acerca el misterio de la naturaleza humana, Dios —conozcamos o no conozcamos su nombre. Pero nuestra suprema miseria radica en el hecho de que las experiencias originarias de la vida fueron arrinconadas en gran parte por el trajín de nuestra "existencia". El hombre de hoy tiene que volver a experimentar qué es lo que significan conceptos como riesgo, autodonación, alegría, fracaso. Es aquí donde descubrirá en su existencia unos límites en los que cesa su propio yo y comienza el misterio absoluto. Quizás nuestro más denodado esfuerzo en la búsqueda de Dios consista en el miedo a perseverar en el misterio de un presente que nos es más íntimo que nuestra propia esencia, estremecidos por una exigencia ilimitada y confundidos por un amor absoluto. El objetivo, pues, de nuestras meditaciones no es otro que el de -situarnos de nuevo en el centro de nuestro ser, y esto por medio de las vivencias fundamentales de la existencia de Dios, en cuya amistad y amor estamos sumergidos, y que nosotros experimentamos con frecuencia y por todas partes en nuestra vida, incluso en nuestro fracaso. Además, debemos todos nosotros, cristianos o no, hacer añicos muchas imágenes de Dios; debemos declarar su nulidad. Un Dios que sólo hace que la vida nos sea "comprensible" y "tenga un sentido", un Dios al que podemos "encerrar" ilimitadamente en conceptos, un Dios que nos juzga según nuestros rendimientos y no según nuestras intenciones y su 11
gracia, un Dios al que se puede obligar a estar a nuestro servicio..., ese Dios no se da. El camino del hombre de hoy a Dios sólo puede ser alcanzado en la oración, en la meditación personal sobre el misterio de lo absoluto. Hoy, en vez de literatura piadosa, necesitamos el testimonio de hombres que hayan sufrido ante Dios, con Dios y por Dios. Su naturaleza, no tanto su nombre, debe ser nuevamente comprendida y adorada. Las meditaciones que aquí siguen intentan dar algunas motivaciones para ello. Quisieran también servir a que el hombre —incluso, aunque nada sepa de Dios—, por el propio esfuerzo, se ponga otra vez bajo el influjo del Espíritu Santo, de un Espíritu que sopla donde quiere. No se dan aquí ejercicios conceptuales, pese a que estas meditaciones integran los resultados de la teología nueva, sino ejercitaciones existenciales que comportan la personal realización. No se "probará" mucho aquí, más bien se "prolongará" la inquietud del corazón humano hacia un futuro absoluto. Como entrenamiento para la existencia reflexiva sean apuntados aquí, en primer lugar, algunos rasgos de ensimismamiento cristiano. En la meditación acontece, pese a una primera apariencia epidérmica, una aproximación al mundo. El contemplativo se inserta en las cosas de la "existencia". En este contexto, conviene tenerlo en cuenta, "cosas" significan hombres, acontecimientos, destino, felicidad, infelicidad. El hombre que ora acepta en sí irreflexivamente estas cosas del mundo, sintiéndose emparentado con ellas. Hasta en lo inaparente 12
descubre él un misterio. Incluso para lo más insignificante tiene una mirada. Aplanado por el asombro y conmovido por la visión, enmudece en un círculo de elocuentes parladores. El destino extraño puede penetrar en él como en su propia casa; las puertas de su existencia no están cerradas, sino sólo entornadas levemente. En el abandono del alma constata que lo "regalado es mi posesión, lo que esparcí es mi riqueza". En la actitud de un reflexionar impregnado de oración, se amplía la existencia. La oración desborda las angosturas del mundo. Y aquí es donde precisamente crea la meditación una nueva patria. A menudo nos preguntamos, ¿para qué sirve la oración contemplativa? Es evidente que aprovecha poco para solucionar negocios en curso. En esta oración, el hombre no sólo "piensa", sino que está "ensimismado". Otea las lejanías, lo inalcanzable, aquello que no puede "conquistar" y de lo que, sin embargo, depende su destino de hombre. En la oración mental se trata nada menos que de encontrar un albergue seguro a la existencia. "Patria" es un acontecimiento interior: la placidez de un alma en el reino humano, apuntando a lo absoluto. La postura fundamental, pues, de la oración cristiana es: expectación, calma y perseverancia. La oración acontece en la quietud. El silencio es una de las supremas realidades de toda auténtica existencia vivida. La actitud de engolfarse en lo íntimo consiste en saber enmudecer, en saber estar a solas y en desearlo, en llegar a olvidar. Lo creador se desarrolla con avasalladora fuerza en el silencio, en 13
la quietud. Santo Domingo de Guzmán visitó una vez a su amigo san Francisco de Asís; al encontrarse, se abrazaron mutuamente y en silencio. Cada cual se sabía comprendido ilimitadamente por el otro. Por eso fue por lo que durante todo el tiempo permanecieron mudos; luego, se despidieron sin palabras... Tenemos aquí un acontecimiento "significativo" de lo que es una actitud contemplativa. El mutismo de ambos era el origen de sus otros obrar y hablar. En los momentos de quietud se rastrea un misterio que se desvela suavemente. Entonces el hombre quiere proteger esta joya y es cuando lo rodea de silencio; más aún: calla el misterio. Las más bellas palabras han brotado en el silencio: éste no es un simple no hablar, sino algo primigenio y primordial. El hombre meditativo se descuelga de los recuerdos del pasado y de las inquietudes venideras, se mueve en el presente, se aquieta el ruido que adormece sus sentidos y se eleva a sí mismo; se salva del barullo intrincadísimo mundano en un reino de silencio. Aquí es donde aprende él cómo son en realidad las cosas: amables, sencillas y claras. "¡Enmudece!" —ésta es la exigencia fundamental de toda meditación. La oración se origina en aquel recinto central de la existencia que llamamos corazón. En la meditación se opera una vuelta a lo más íntimo, una orientación hacia aquel ser primordial que es inmanente a todo nuestro obrar. D e la "distracción-hacia-fuera" se vuelve el hombre a lo esencial, aunando su "existencia" en un centro; de una manera imperceptible reduce la multiplicidad del mundo a los conjuntos porta-
dores. Esta central de la existencia concreta es el resumen del hombre. Allí se decide qué es lo que "piensa" del mundo, cuál es la sinceridad de su corazón para el bien y el mal, para lo verdadero y para lo falso. Desde este epicentro se generan los pensamientos esenciales. Meditación no es, pues, otra cosa que un descansar dentro en lo originario del propio ser (Dasein), un vibrar con el fundamento de la propia alma. D e este modo, la oración contemplativa opera una unidad del mundo. El hombre entiende cuál es la meta y la tracción de las cosas y sabe de una santidad interior tras lo epidérmico, ante la cual se encoge su propia existencia. D e Benito de Nursia se nos relata: Cuando fue hora de irse a acostar, se dirigió el bienaventurado Benito a la parte superior de la torre... Los hermanos descansaban aún, cuando el hombre de Dios ya estaba levantado, iniciando su oración en las tempranas horas de la mañana. Estaba junto a la ventana y oraba al Dios omnipotente. Mientras así miraba afuera en estas tempranas horas, vio cómo la primera luz del día se derramaba de lo alto... Y, en este único rayo de sol, el mundo entero le fue presente ante sus ojos. Al contemplar la luz del nuevo día, se hizo una luz interior en su alma que arrebató a su espíritu dentro del universo. En este relato encontramos "condensada" la total estructura de la meditación cristiana: la soledad, el silencio, el aislamiento, la reflexión sobre lo esen15
14
cial, la contemplación de lo absoluto en lo terreno, un ensimismarse en el misterio. La mística alemana medieval reconoció también su ideal en estas características: el hombre interior, reunido, en cuya alma se encuentra el mundo en su prístina unidad. El centro, pues, de la existencia meditativa es la humildad, o, más simplemente dicho: la sencillez de la realización de la "existencia". En el evangelio hallamos un conmovedor prototipo del hombre contemplativo en san José. Se nos informa allí de tres "sueños" de este hombre solitario. Primeramente: Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que le apareció en sueños un ángel del Señor y dijo: José, hijo de David, no temas recibir en casa a María, tu esposa, pues lo concebido ella es obra del Espíritu Santo (Mt 1, 20).
se le tu en
Luego: Así que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estáte allí hasta que yo te avise (Mt 2, 13). Finalmente: Muerto ya Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel (Mt 2, 19-20). La importancia histórica de estos textos no tiene por qué ser discutida aquí. Lo que nos importa cons-
tatar es que la autocomprensión teológica del cristianismo primitivo se procuró con estos pasajes una primera interpretación en relación con la existencia orante: en silenciosa meditación, cuando la existencia arriba hasta los confines más lejanos del mundo (en el "sueño"), puede percibirse el eterno destino del hombre (el "ángel"). En la meditación de san José aconteció un mandato inconfundible. Durante su muda reflexión nocturna, es introducido José en el destino de María. Acosado por las dudas, inseguro y confuso, este hombre sobrio y callado ha presentido el misterio de la encarnación. Y ha recibido entonces el mandato, contenido en la indicación del ángel, de aceptarlo. Su porvenir era: renuncia y autohumildad. Por nada irritado, alegre y en cálida confianza, viene a ser para nosotros el primigenio modelo de existencia meditativa. Estaba indeciblemente solo con su esposa, a la que amaba. Confió su existencia a lo invisible y lo increíble y perseveró largamente, a lo largo de toda su vida, en esta oscuridad. En la ternura de su humildad, Cristo fue para él quizás más que si hubiese sido el propio hijo, como si lo hubiese engendrado él. Fue José el gran apatrida de nuestra tierra: sus manos estaban vacías; Dios hirió de muerte a su amor terreno. ¡Pero calló! Al fin quedó sólo para él: abandonar este mundo, tolerar su terrena desesperación, ser amor que nada más apetece. Amó a María íntimamente. Nadie nos puede arrancar la criatura amada de nuestro corazón. En medio del silencio, le encontró una voz que proba17
16
blemente nunca comprendió del todo; pero obedeció toda su vida a este incomprendido. Antes que se consumase en la cruz el misterio vital de su hijo —al hijo que dio él el nombre, pero al que no podía considerar como propio—, ya había aceptado él parejo destino en su intimidad. En el interior fue un hombre negado y confuso. Pues sobre este riesgo de la donación absoluta del propio yo se inserta la meditación cristiana. Después de este somero esquema sobre las propiedades básicas de la existencia meditativa, quisiéramos abordar directamente aquello que constituye la esencia de la meditación cristiana. Meditación es una vuelta al misterio del hombre, y este misterio se llama Cristo. En él fue comprensible lo incomprensible, y palpable lo absolutamente extático. Una existencia terrena y quebradiza llevó en sí el total misterio del mundo y de Dios. En la Divina comedia, Dante describe una peregrinación providencial a través de todas las escalas mundanas; en encuentros y diálogos se desvela ante él, paso a paso, el orden mundanal. El poeta asciende siempre más alto hasta la cumbre del mundo. Aquí le es procurada al poeta la visión plena: observa la faz de Cristo en el círculo de la Trinidad: "En el interior del círculo se mostraba la imagen de nuestro rostro." Esto es lo último que se puede decir sobre Dios y sobre este mundo. El rostro del hombre llega a ser, para la eternidad, el rostro de Cristo. El resucitado es el sentido misterioso, la meta intraspasable de nuestro mundo y el punto omega de todas las fuerzas del universo: "En él so-
lamente ha habido y hay sí. Todas las promesas hechas por Dios encuentran el 'sí' en Cristo. Por eso, terminamos nosotros diciendo: por él a Dios. 'Amén' (así sea)" (2 Cor 1, 19-20). Meditación cristiana significa, pues, anonadamiento en el ser absoluto de Dios, que se ha ocultado dentro de la pequenez de la "existencia", en su desarraigo y en su tristeza, incluso en su abandono divino. La medida y el patrón del ser cristiano es Cristo mismo, o, dicho más exactamente, su actitud concretamente encarnada frente a las cosas, los acontecimientos y los hombres, su modo de pensar. En este sentido, ser cristiano es igual a "seguimiento", y la existencia cristiana, como la formuló recientemente un teólogo, el "caso formal" de la "existencia" humana. El hombre, como cristiano, intenta apropiarse la manera de pensar de Cristo en su totalidad. Confiado en Dios, se dirige hacia donde ningún mortal iría por sí mismo: a las situaciones límite; intenta realizar la orientación básica de la vida de Cristo, ser uno con aquel Cristo que estaba sin pecado y, sin embargo, se sentó a nuestro lado, vaciado, hambriento, condenado a la muerte; el Crisro que aceptó en sí toda la miseria de ser hombre, viniendo a ser por ello el Dios de todos los solitarios y abandonados. La pregunta, por la esencia de la oración contemplativa, se reduce en la comprensión cristiana de la existencia a la fórmula: ;cómo llega a conocer el hombre los sentimientos, el modo de pensar de Cristo? La actitud vital de Cristo, su modo de pensar, fue puesta radicalmente a prueba en aquel aconte19
18
cimiento que llamamos "tentación de Cristo en el desierto"; fue una premura existencial que Cristo, según una expresión de Marcos, fuese "encaminado al desierto" (Me 1, 12). En esta soledad se desarrolló un acontecimiento de dimensiones cósmicas, entrando en acción la esencia del mundo espiritual y del mundo en general. Con libre placidez permitió Cristo acercarse al tentador, revelando en ese acto lo más íntimo de su existencia humano-divina. Cristo fue a lo desolado, a lo pedregoso, a los arenales y a lo improductivo del ser humano. Fieros animales lo acechaban. "Ir-al-desierto" significa exponerse a lo lúgubre, vivir lo peligroso, dirigirse a la "patria de los demonios", atacar al mal en su propia casa. Apremiado por el espíritu, Cristo abandonó el cobijo de su familia. Poco antes aún le vemos entre una alegre sociedad nupcial, pero, de repente, es arrancado de todo aquello por una voz interior o por una necesidad existencial. Rehuye las aglomeraciones de los hombres, se desliga de todo vínculo con los humanos, ayuna "cuarenta días y cuarenta noches", va hasta el borde de lo humanamente aguantable. Luego fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre. Acercósele el tentador para decirle: si realmente eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Respondióle Jesús: la escritura dice: no sólo de pan vive el hombre; ya tiene Dios otros muchos medios para conservarle la vida. Entonces lo llevó el demonio 20
a la ciudad santa; y, después de ponerlo sobre el pináculo del templo, le dijo: si realmente eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues la escritura dice: dará orden a sus ángeles de que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras. Respondióle Jesús: también dice la escritura: no tentarás al Señor, tu Dios. Una vez más lo llevó el demonio a un monte muy alto y, haciéndole ver toda la magnificencia de los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré, si, postrándote, me adoras. Respondióle al momento Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto. Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles y le servían (Mt 4, 1-11). • La cuestión de si el relato del evangelio sobre la tentación de Cristo en el desierto hay que considerarlo como expresión de un acontecimiento histórico, o más bien como interpretación del modo de pensar de Cristo por la comunidad primitiva (quizás, las dos cosas: acontecimiento e interpretación al mismo tiempo), no puede ser contestada inequívocamente. Pero, incluso en la hipótesis de una "interpretación teológica de la existencia de Cristo únicamente", está claro que sus amigos entendieron a Cristo como aquel que salvó nuestro ser hombre de una extremada miseria. Esto nos basta para nuestras meditaciones, en las que intentaremos penetrar, en orante ensimismamiento, en la actitud esencial del hombre-Dios. En las reflexiones que siguen no se tratará, por 21
ello, ni de exhortaciones ni de recetas, sino que serán ejercicios existenciales sobre la manera de pensar de Cristo. En la historia de la tentación, en este relato de suprema laconicidad, nos fueron abiertos los horizontes absolutamente visibles del ser humano. Se nos ha patentizado la esencia de la autenticidad humana. El hombre que ora no puede pasar apresuradamente junto al destino del hombre-Dios que aquí se nos revela; es necesario que se escurran el primer plano y lo superficial de las cosas. Al fin, sólo quedará una cosa: el ser prendido por aquel que pudo ser absoluta y totalmente hombre, porque era el mismo Dios. Abismos insospechados del misterio se abren ante nosotros.
2 El modo de pensar de Cristo
Luego fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Acércesele el tentador para decirle: si realmente eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Respondióle Jesús: la escritura dice: no sólo de pan vive el hombre; ya tiene Dios otros muchos medios para conservarle la vida (Mt 4, 1-4).
La plenitud del Espíritu se apodera de Cristo. En su derredor domina el desierto, la soledad consuntiva; y Jesús ayuna. Su espíritu se relaja, su cuerpo se extingue, despertándose en él un hambre elemental; quizás, no tanto por alimento cuanto por proximidad humana; entonces es cuando le sobreviene 22
23
una sublime tentación. Una singular tristeza se apodera de su alma, las tinieblas irrumpen en su "existencia", se aflojan las seguras referencias al mundo, y no se percibe ningún camino, ninguna indicación. Solamente la cegadora luz del mediodía que lo falsea todo. La verdad parece diluirse. Cristo está todo en sí, y, sin embargo, se siente expuesto. Lo decisivo de su esencia entra aquí en juego. Se trata del todo. ¿Qué ocurriría si convirtiese piedras en pan? ¿Qué es lo que intenta este ataque? Tan sólo una cosa: que Cristo abuse de su poder. El peligro es grande. El hombre Dios está enfrentado para decidir sobre el sentido e intención de su propia misión. Está aquí en juego no sólo la existencia cristiana, sino también lo que de ilimitada sinceridad hay en el ser hombre. Cristo, empero, dice no; pasará hambre, padecerá y morirá como todos los demás hombres.
a)
Giro hacia la interioridad
Habría sido fácil para Cristo "encantar" al mundo, pero eligió el ser pequeño y la entrega. Un reino interior surgió por esta elección, el reino del corazón, la dimensión de ser atesorado en su esencialidad. Quiso ser un hermano para todos, donar a todos una esperanza, vivir en la inapariencia como amigo de los atribulados, entrar en las angosturas de todo lo hu24
mano. Con la fuerza conjunta de su existencia humanodivina, se introdujo en el riesgo de ser un hombre interior. Quiso vivir totalmente inmerso en este mundo, sin papel doble, sin escatimar algo al otro. Ser, además, para los desposeídos y para los atribulados; estar en el círculo de los pisoteados; aguantar la miseria y la debilidad de los hombres. Durante su actividad pública no realizó un solo milagro por capricho, para su propia utilidad o por afán de popularidad, ni, incluso, por la simple compasión con nuestra miseria corporal; sólo curaba ocasionalmente, cuando los actos de su bondad eran susceptibles de una significación espiritual. Quería instaurar en este mundo una dinámica interna que actuase en lo oculto; quería crear en nosotros un principio vital del que partiesen, en el misterio, las fuerzas formadoras y transformadoras; aspiraba a una revolución interior de nuestra existencia, a una "irrupción" de la bondad en el mundo. No le interesaba encontrar soluciones a preguntas que los hombres mismos nos podíamos contestar. Vino a nosotros, para que todos tengamos un amigo, un hermano que crea la paz, que reconcilia las antítesis y que tiene para todos una palabra amable. Intentemos nosotros ahora desarrollar este espectáculo ideal, aún inarticulado, de la existencia de Cristo. En primer lugar, observamos en su predicación que exige de todos aquellos que querían vivir con él, que no odien a nadie, que no devuelvan mal por mal; les exige, incluso, que amen a sus enemigos. A todos, y especialmente a los perdidos, quiso darles esperanza. 25
Por eso defendió a los pecadores frente a los llamados justos, protegiendo a los niños y a los indefensos. El alma de los hombres encontró en él patria. Era portador de un sencillo respeto para la creatura, de una delicada atención para la vida en sí. El modo de vivir de Cristo era el de una existencia incondicionada, vivida amorosamente; una vida sencilla, sin premuras. Amó la debilidad no por falta de energías, sino que la aceptó sobre sí para poder regalar a todos su cercanía. Pero, al mismo tiempo, tuvo sus alegrías en las mínimas cosas de cada día, en una buena comida, en una bebida fresca, en una hermosa excursión, en una noble amistad. Encontraba a los hombres siempre en la inapariencia, para no deslumhrarlos. Tampoco en su pasión se comportó con "majestuosidad", antes al contrario: gritó, traspiró sangre, se sintió vaciado y abandonado; se entregó absoluta y totalmente a la miseria del ser hombre. Aun en el último instante tuvo la presencia de ánimo para dar esperanza a quien, como él mismo, se estaba desmoronando: "En verdad te digo, le respondió Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso" (Le 23, 43). Le animaba una juventud espiritual, una intrepidez frente a las potencias y poderes de este mundo, una lozanía vital y una capacidad transformadora de la existencia. Su "existencia" era ya una "buena nueva". La alegría del nuevo comienzo y la tranquilidad de la "existencia" determinaban su realización de existencia: "Esto os lo he dicho para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo quede colmado" (Jn 15, 11). Los frutos 26
de su espíritu son: "caridad, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza" (Gal 5, 22). Los apóstoles expresaron la cercanía de Cristo de la existencia humana en la exigencia: "Regocijaos con un gozo inefable y radiante" (1 Pe 1, 8). Dicho con más propiedad aún: Cristo aspiró, según todo lo dicho, a vivir en el anonimato. En su vida irrumpió aquella plenitud de soledad que es propia de los abismos, de las cumbres y de los mares. Todos nosotros, por el contrario, vivimos en lo fugitivo, en lo fragmentario, en lo epidérmico. Todo aquel que quiera penetrar en la esencia del misterio, debe absolutamente permanecer largo tiempo solo, para poder concentrarse en lo esencial: solo en la maduración, solo en la tentación, completamente centrado en sí en los más grandes hechos de su vida. De la soledad de Cristo surgió su palabra. En su mirar generoso a la esencia de las cosas, buscaba él cómo son estas cosas realmente. Tomaba las hermosuras del mundo en su alma y las transformaba en su existencia. Acertó a ver el mundo en la interioridad, y a experimentar las cosas en su originaria unidad. Sus discursos eran discursos de este mundo concreto: recorridos por parábolas como por sangre; su naturaleza era movida por algo tranquilo y transparente. Testimonio de ello es su lenguaje concreto y, al mismo tiempo, apuntando al absoluto; sus discursos, sobrios y naturales, sin afectación de saber y de experiencia. 27
La existencia de Cristo estuvo dominada por una gran quietud. Su alma estaba "a la escucha", oyendo las necesidades de los otros; su interior callaba, no se imponía, estaba despegado de sí, y no se limitó a nada en este mundo. Por ello superó en su vida el poder de las costumbres, de lo trivial y del cansino embotamiento; creó una plácida tranquilidad en su interior, un espacio para todo posible encuentro. Estaba incondicionalmente a la expectativa. Este poder de la interioridad clarificada fue lo que hechizó a los apóstoles y lo que los obligó al seguimiento. Pues reconocieron en la faz de Cristo la bondad humano-divina y la amistad de Dios. Quizás no sea la formulación más profunda o la más significativa de la cristología el que los amigos de Cristo lo llamen un "buen hombre"; pero cualquiera que haya experimentado —quizás, en la amarga experiencia del propio fracaso— qué significa bondad existencialmente realizada, sabe que sólo un hombre-Dios es capaz de actuarla ilimitadamente. "Dios, nuestro salvador, hizo aparecer su misericordia y amor a los hombres" (Tit 3, 4) con Cristo. Su vida fue una singular fidelidad a la bondad. Hasta el fin, un fin en la cruz, dispensó el hombre-Dios calma, consuelo y paz. ¿Qué fue lo que de tal manera impresionó de Cristo a los hombres, para que éstos exclamasen (el evangelio dice textualmente que "estaban maravillados"): "Todo lo ha hecho bien", y para que le diesen el nombre de "maestro bueno"? (Mt 19, 16). Cristo no fue un gran sabio; su vida tampoco 28
fue algo pomposo, pues hasta incluso acabó en una cruz. Y es'que bondad no significa éxito necesariamente. No decimos que un hombre sea bueno porque sepa obrar en la dirección de conseguir sus objetivos. Tampoco decimos que un hombre sea bueno porque sepa hablar inteligentemente sobre los problemas de la vida, ni porque ocasionalmente sea hermoso, porque tenga una figura bonita o una faz agradable. La hermosura y la bondad son magnitudes diversas en este mundo nuestro aún no "ordenado". Finalmente, tampoco decimos que un hombre es bueno porque sea cautivadoramente perspicaz y nos sepa dar buenos consejos. Quizás la agudeza de éste nos es una ayuda en los momentos de apuro; ¿pero por eso es ya bueno? Adentrémonos, pues, hasta el fondo de nuestra alma y preguntemos: ¿qué es bondad?, ¿cuál fue aquel misterio en Cristo, aquello que hechizó a sus contemporáneos con la fuerza de su énfasis? Si reflexionamos sobre la realización de existencia de Cristo, observamos de inmediato que su bondad consistía, precisamente, en la inapariencia de su vida. Esta bondad se patentiza particularmente en su comportamiento delicadísimo con la vida, con el hombre y, en general, con el ser. La primera moción, instintiva, por así decir, de su corazón no era la desconfianza, la animosidad o el odio. Intentó siempre disculpar con sencillez las faltas de los otros; no los situaba en la injusticia. En su alma había espacio para el desarrollo del otro; era como si le hubiese dicho a cada hombre: "Tú tienes derecho a la vida. Yo no te 29
quiero perjudicar. ¡Sé!" Este oportuno decir bien de la vida se exteriorizó en la vida de Cristo, particularmente en el hecho de que nunca condenó a los hombres. Y es que sabía que los hombres tienen poco tiempo para vivir. ¿Por qué, pues, enfrentarse entre ellos?, ¿por qué causarse mutuamente dolor? Nunca se sabe por qué otros son ocasionalmente malos frente a nosotros. A fin de cuentas, es asunto de ellos. Nuestro deber es llevar adelante la vida, protegerla y ayudarla a desarrollarse. Además de esto, percibimos en Cristo, como resonancia fundamental de su existencia, un sentimiento alegre que todo lo impregna; una gozosa soltura dominaba su vida, lo que ciertamente no excluía que, a menudo, se sintiese deprimido y hasta infeliz. Pero, aun en los momentos de cansancio, intenta él, sin embargo, llevar luz y claridad a este mundo nuestro. Finalmente, Cristo era paz: no buscó contiendas. El sencillo saludo del pueblo: "La paz sea con vosotros" surgía en su boca para la predicación. El mensaje de paz fue la fuerza más grande de su vida. Por lo común no nos fijamos en lo poderosos que pueden ser precisamente los más tiernos estímulos del corazón: el afecto, el amor, la amistad, la paz. Por eso hallamos muy a menudo en la biblia, junto a los términos de fe y amor, la palabra "paz". Es ésta una palabra clave de nuestra fe. Una vez más: ¿quién es un hombre bueno? Aquel que habla bien de la vida, que no condena a los otros, que es alegre y pacífico. La misión de Cristo fue la de enarbolar esta bandera. El deber carismático de 30
los cristianos en el mundo consistirá, pues, en la realización testimonial de la bondad de Cristo.
b)
Serenidad cristiana
La teología intenta hacernos comprensible, en trabajosas meditaciones, con qué "ímpetu existencial" se adentró Cristo en el riesgo de la bondad: en Cristo fue restablecida de nuevo la primigenia unidad de la existencia humana. Realizó su vida sin "conmociones bruscas", no estaba escindido entre aquello que hacía y aquello que era; le era factible transformar inmediatamente sus vivencias en su "existencia". En todos sus actos era absolutamente "él mismo". Esto era también el fundamento de su tranquilidad interna, de su paz y de su serenidad. Nosotros, que sólo podemos vivir y vivenciar nuestra esencia fragmentariamente, no somos capaces de una alegría ilimitada, de una felicidad que abarque toda la existencia, de un sufrimiento destructivo. Nunca somos plenamente felicidad o dolor, sino que llevamos en cierto modo ambas realidades con nosotros; incluso las podemos expulsar de nuestra conciencia. Cristo, sin embargo, no lo podía. La felicidad más desbordante y el dolor más imposible estaban perfectamente integrados en su existencia. Era 31
todo aquello que vivía. Estaba "arrebatado" a la bienaventuranza, pero, también, "inmerso" en la mortal aflicción; todo lo ha tenido muy cerca de sí. No sólo ha experimentado alegría, sino que era "la" alegría misma, y no sólo ha soportado el dolor, sino que él mismo era el dolor. Era totalmente hombre, o, dicho aún más agudamente, era "el" hombre. Pero además, debió haber pasado su vida en cercanía inseparable de lo absoluto, pues el ser hombre consiste en su más recóndita esencia en un abrirse hacia la plenitud absoluta. Esta es la significación existencial del concepto teológico de visión inmediata de Dios. Lo que Cristo experimentaba como hombre, lo vivía inmediatamente desde la orilla de Dios. Los acontecimientos de su vida eran transparentes en lo "absolutamente-otro"; sus experiencias estaban inmersas en el misterio de Dios, y sentía a Dios cercano por todas partes; por todos los poros de su existencia humano-finita, percibía al ser absoluto, incluso en sus más inaparentes manifestaciones. Dios era para él una realidad intuitivamente conocida, una realidad, incluso, aprehendida de una manera anímico-corporal. Pero Cristo tenía que luchar como hombre, para mantener esta incondicionalidad de su existencia (Existenz), es decir, lo perfecto de su "existencia" (Dasein) y lo abrumador y absolutamente humano de ella, la pureza y la sinceridad de su ferviente estar-ahí. Este es el sentido teológico de la tentación de Cristo. Algo oscuro penetró en Cristo. La tentación lo quería inducir a que exteriorizase su esencia, a que 32
transformase su existencia en poder, a dominar, a ser "extraordinario". Y no: era necesario perseverar en el destino que le ha correspondido, ocultar la inmediatez de Dios a su persona en la normalidad de su realización vital. No había que impresionar a nadie; había que vivir feliz, pacífico entre hombres sencillos; no había que obligar a Dios, ni siquiera en la miseria más extrema. Cuando Cristo rechazó la tentación, reconquistó lo más esencial del ser hombre. Permitió que el poder del mal entrase a él, pero en el momento decisivo lo destruye con un solo no. Cristo no nos traiciona por un bocado de pan; nuestra miseria le fue sagrada. Ni un momento ha titubeado Cristo. Su victoria no fue esplendorosa, pues nadie supo de ella, y aconteció en la más completa soledad; sin embargo, se posibilitó aquí un nuevo porvenir para la humanidad: la transformación de los corazones en bondad y no la de las piedras en pan. Por tanto, la obra vital de Cristo consiste en un giro fundamental de la manera de pensar. Cristo repudió cualquier postura de excepción. Su unión con Dios no tenía por qué facilitarle la vida. En cuanto a transformar las piedras: ni quería, ni le estaba permitido, ni podía. Pero una transformación más profunda aconteció al mantener limpio su ánimo, al no mezclar su misión con el interés del momento (en este caso, con su hambre corporal), antes bien, conformar el mundo desde la intención, buscando traer a una nueva conexión de sentido a nuestra caótica "existencia". Un poder extraordinario, un dominio externo hubiera destruido su acción vital. Lo 33
que él quería realmente instaurar en el mundo se puede expresar en un único concepto: un ser pequeño llevado por Dios. En claros y bien medidos "logia" ha diseñado Jesús la dinámica de su reino interior: Se parece el reino de los cielos al grano de mostaza, que uno siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando llega a crecer, es la más grande de todas las hortalizas, y llega a hacerse un arbusto, de modo que las aves del cielo vienen a posar en sus ramas (Mt 13, 31-32). Y luego: Se parece el reino de los cielos a la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina hasta que fermenta toda la masa (Mt 13, 33). Y de nuevo: Con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido en un campo; el que lo encuentra, lo esconde de nuevo y, lleno de alegría, vende todo lo que tiene, para comprar aquel campo (Mt 13, 44). Y una vez más: Sucede con el reino de Dios como con un hombre que siembra la semilla en la tierra, y, ya duerma, ya vele todo el día, el grano germina y va creciendo, sin que él se dé cuenta. Porque la tierra da fruto por su propio impulso, primero la hierba, 34
luego la espiga y por último el grano macizo en la espiga (Me 4, 26-28). Y, finalmente: Os digo con toda verdad: el grano de trigo que cae a tierra, queda infecundo, si no muere; pero, si muere, produce mucho fruto (Jn 12, 24). El mensaje que se oculta en estas frases, oídas tan a menudo y, sin embargo, tan poco reflexionadas, lo podemos formular así: lo grande acontece en lo pequeño, el éxito en la humildad, la riqueza en la entrega, el crecimiento en la despreocupación, la vida en la muerte. La decisión de Cristo fue inequívoca. Eligió el ser pequeño, la entrega, la despreocupación y el morir por sí y por sus amigos. Consistiendo la vida cristiana en la realización de la manera de existencia de Cristo, debe, pues, ser factible a cada cristiano desarrollar aquella interna unidad de ser y aquella incondicionalidad de la existencia; aquella originaria unidad entre obrar y ser que Cristo vivió desde su "visión inmediata de Dios" y que exteriorizó en su bondadosa serenidad. La razón de la serenidad cristiana, y, por tanto, uno de los conceptos más centrales de la supremacía cristiana sobre la vida, se llama providencia. Con esta palabra queremos resucitar un pensamiento fundamental de la revelación, que perteneció a la temática central de la predicación de Cristo, pero que hoy no encuentra apenas resonancia. Y es que, por desgracia, no pertenece el concepto "providencia" 35
a aquellas palabras originarias en las que se concentra la experiencia religiosa de nuestra época, a aquellos conceptos que hoy sólo se necesita indicarlos para hacerlos comprensibles de inmediato. Ya en la biblia y también, luego, en el desarrollo de la historia de la piedad y de la fe, aparece una variedad de matices originales que cambian y que han sido reemplazados sucesivamente por otros y que en cada caso implican el todo del mundo vivencial religioso y forman un acceso venturoso para la comprensión de la revelación. Tales palabras claves de la autocomprensión cristiana son hoy: hermano, amor al prójimo, exigencia, futuro, esperanza, encuentro con el mundo, y otras más aún. En ellas encuentra la fe de nuestro tiempo inmediata inteligencia. Pero en vano buscamos en esta lista la palabra "providencia"; sin embargo, pertenece a aquellas realidades que posibilitan una esencial aclaración sobre aquello que el hombre es como ser finito y lo que es Dios como infinito amor. Cristo no se preocupó de sí haciendo una demostración de poder; sus preocupaciones estaban dirigidas a los demás. Las piedras quedaron eternamente piedras, y los hombres, empero, eran para él el auténtico regalo de Dios. Si es verdad, por una parte, que existe un específico tiempo de gracia para conceptos e ideas singulares, y si, de otra parte, la gracia de Dios ocurre a todo aquel que se esfuerza seriamente en ello, queda entonces en nosotros que ganemos nuevamente la gracia de la transparencia religiosa para la palabra clave cristiana "providencia", para aquella realidad existencial que fortaleció a Cristo internamente y le 36
dio fuerza para renunciar a todo empleo externo del poder. Ninguna otra época de la historia salvífica fue más indicada sobre aquello que se significa lo más profundamente con el concepto "providencia" que la nuestra. ¿Qué experimentó Cristo, cuando dejó al mundo "ser mundo", no utilizándolo para el propio provecho? ¿Cómo se podría familiarizar al hombre de hoy con este dato fundamental de la predicación cristiana? Pues debería ser posible. Las supremas verdades y vivencias son, al mismo tiempo, las más sencillas. Se debería también poder decir al hombre de hoy qué es lo que significa aquella experiencia de Cristo, para la que él acuñó el nombre de "providencia". Felipe pudo ilustrar al tesorero de Etiopía sobre el contenido esencial de la fe cristiana, durante una conversación breve de camino. La teología cristiana debería recuperar la misma simplicidad anunciadora, y, ante todo, allí donde se trata de traer al centro de la vivencia religiosa a verdades difuminadas, pero que no son pensables lejos de la autocomprensión cristiana. Antes de nada convendría decir que "providencia" es un mensaje divino. Esta sencilla y humilde constatación nos obliga en seguida a una nueva reflexión. La providencia no puede ser una confirmación de la injusticia mundana. Lo injusto, sin embargo, sería una providencia que se expresa en el marco de una "imagen mágica del mundo". Si fuese una puesta-en-servicio de Dios, para la utilización vigorosa de cada 37
día, no sería otra cosa en tal caso que una moción del corazón egoísta, magia precisamente; pero Dios ha condenado semejante representación de la providencia de la manera más radical. El libro de Job no trata de otra cosa. A Cristo jamás se le ocurrió decir que al que le fuese bien era un hombre mejor; a menudo, lo contrario es lo verdadero. Existen hombres según Dios, que llevan una vida fracasada, tropezando con todas las desgracias, expuestos a todas las amenazas, a la desesperación, y que siempre han de estar allí donde cae el rayo... Por otro lado, el mensaje de la providencia es una verdad de Dios, esto es, una noticia de alegría y liberación, y no una confirmación adicional de la injusticia de nuestro mundo. Y esta noticia recae en los "amigos de Dios", es decir, en los atribulados, desanimados, atemorizados y pecadores. Es portadora de este mensaje: "No estés preocupado; no te mates buscando ayuda, ésta vendrá por sí misma. Cuando no tengas a nadie más para que acuda en tu ayuda, cuando te achuchen tus propias debilidades —carga de tus propios pecados—, cuando ya no veas ninguna salida más, entonces, precisamente entonces, estás en las manos más seguras: en las manos de Dios. El es tu amigo; está siempre contigo y para ti." Cabría preguntarse si el mensaje de la providencia no expresa lo mismo, en cuanto al contenido, que aquella realidad de esperar contra toda esperanza, popularizada por Pablo. De Abrahán, prototipo de fe, se dice: "Contra toda esperanza, tuvo fe" (Rm 4, 18). Providencia es el último refugio de los abocados
a la miseria. Los "otros" (en el supuesto de que se den en general los tales) no la necesitan en absoluto. Estos han "provisto" lo suficiente por sí; pero allí donde la fuerza humana aboca a su fin, sólo Dios puede ayudar. La providencia comportaría, pues, el mensaje siguiente: los infelices son los preferidos por Dios, porque éstos ya no tenían más esperanza, fuera de él; la habían perdido completamente. Y como el más infeliz de todos es el pecador, precisamente a éste lo rodea Dios con la benevolencia ilimitada de su bondad. Por tanto, la providencia consistiría fundamentalmente en un cambio del modo de pensar. Y no tanto —o no, en primer lugar— en que Dios penetra en forma maravillosa en nuestra vida deshaciendo las amenazas y destruyendo los ataques. Esencialmente significa que aún hay una salida, que todo puede tornarse en gracia. Por la misericordia de Dios, cada miseria humana puede recibir una nueva donación de sentido. Quizás todo quede como hasta ahora: que la amenaza no se aparte, que el hombre tenga que seguir llevando sus miedos, que siga siendo "zarandeado" por un mundo enemigo. Sin embargo, y pese a ello, todo se ha cambiado: en todo aquello y a través de todo aquello aparece ahora la bondad de Dios en nuestra vida. El hombre puede decirse: duele, pero, en realidad, este dolor no cuenta. Ciertamente no se puede negar que en la biblia se da un "oleaje de superficie", que contradice a la concepción de providencia aquí apuntada. En muchos
38 39
textos de la Escritura se promete a los piadosos bienestar y éxito, victoria sobre los enemigos, conquista y seguridad; pero en las profundidades de su comprensión de lo salvífico ("movimiento en profundidad" de la revelación) el piadoso israelita esperaba totalmente otra cosa. Se aferraba a una última consolación en el desastre. Confiaba en una "salida interna" del ahogo. De esta esperanza, que encontró su expresión, ante todo, en los escritos proféticos y en la literatura sapiencial, se originó una nueva dimensión de la fe: No temas, porque yo te he rescatado, yo te llamé por tu nombre y tú me perteneces (Is 43, 1). Porque eres a mis ojos de muy gran estima, de gran precio y te amo (Is 43, 4). Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo (Sal 23, 4). Yavé es mi luz y mi salvación: ¿a quién temer? Yavé es el baluarte de mi vida: ¿ante quién temblar? (Sal 27, 1). Pero quien me escucha, vivirá tranquilo, seguro y sin temor de mal (Pro 1, 33). Cuando te acostares, no sentirás temor; te acostarás y dormirás dulce sueño. No tendrás temor de repentinos pavores ni de la ruina de los impíos cuando venga (Pro 3, 24-25). Para la interpretación teológica del concepto de providencia es de decisiva importancia que estas frases fuesen dichas a hombres (o por hombres) a los que Dios probó duramente, y de quienes no apartó los golpes del destino. Dios no les exigió que se sintiesen felices. Sólo una cosa les pide: que conserven la calma aun en los tiempos de la más extrema in40
digencia. Es como si les habría dicho: "Lo último y más importante de tu ser nadie te lo puede tomar; está asumido en mi misericordia para siempre. No hay ningún proletario de la salvación. Incluso cuando todo se desploma, siempre tendrás el cielo abierto." El júbilo del ser interiormente libre, el a pesar de y el sin embargo de la confianza en Dios, irrumpe en el Nuevo Testamento aún con más acusado vigor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?... Estoy firmemente convencido que ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades angélicas, superiores o inferiores, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro (Rm 8, 35-39). En este texto encuentra la doctrina primordial de la revelación sobre la providencia su expresión esencial: ningún poder mundano, ninguna externa amenaza, ningún pecado, ninguna culpa y ningún enmarañamiento psicológico vencerán definitivamente sobre el poder de la gracia. Contra las evidencias corrientes del mundo, incluso contra el propio corazón que lo acusa, lo intranquiliza y lo acobarda, debe el cristiano valerse del sentimiento de confianza y del definitivo ser salvo, para la apertura en su existencia concreta. "En esto conoceremos que somos de la verdad y aquietaremos nuestro corazón ante él, porque si nuestro corazón nos arguye, mejor que nuestro corazón es Dios, que todo 41
lo conoce" (1 Jn 3, 19-20). En la carta a los romanos se formula aún más incisivamente el misterio de la providencia: "Sabemos además que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman" (Rm 8, 28). Esta frase está sin limitación y sin reservas en la revelación; en consecuencia, Aurelio Agustín añadió en su comentario: "También los pecados" (etiam peccata). En última instancia, es insignificante lo que en nuestra vida aconteció, lo que al presente somos y lo que nos pueda acontecer en el futuro (por propia culpa o por una extraña ingerencia). "Lo que fue, sea en paz; paz en lo que una vez será", dice el poeta. La benignidad y la fidelidad de Dios están sobre cualquier fatalidad y sobre cualquier culpa. Todo en nuestra vida puede recibir un nuevo sentido, una nueva significación; todo puede cooperar para un posterior acercamiento a Dios. De Cristo, de aquel hombre que hizo de la benignidad y de la misericordia ley fundamental de una nueva creación, partió la definitiva promesa: "He puesto ante ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar" (Ap 3, 8). Esta frase es el compendio de la serenidad cristiana: Dios nos ha dado en Cristo un nuevo comienzo. En todas las situaciones de nuestra vida tenemos aún una posibilidad de comenzar de nuevo. Para Dios no estamos nunca definitivamente perdidos. Esta es, si no la verdad completa, sí el contenido esencial, la promesa íntima y espiritual de la providencia.
apacible serenidad tomó sobre sí el dolor; con su proceder instauró una nueva medida para la autocomprensión cristiana: la esencia de todo lo esencial, de la gracia, del amor y de la amistad es la no-violencia. La actitud del no-querer-violentar cambia al mundo. El "mundo" no es en absoluto ninguna magnitud estática; el mundo "acontece"; es el resultado de las cosas del mundo y de nuestra interna postura frente a ellas. Cambiando nuestra postura, transformando nuestra interioridad, el mundo deviene otro para nosotros; y de pronto vivimos en otro mundo vivenciado de otro modo. Una madre que no se aparta de la cama de su hijo moribundo experimenta como felicidad el dolor del quedar vigilante y del deberestar-allí. Su amor, su enfoque interno han dado a los acontecimientos un nuevo valor; lo mismo ocurre con aquello que Cristo ha merecido para nosotros como actitud espiritual en la primera tentación. En la postura del obstinado permanecer en el destino acordonado, vivimos algo decisivo: que somos más que todo lo que nos pueda ocurrir, lo que podamos conquistar; somos más que nuestros rendimientos, por muy "sobrenaturales" que éstos sean. Cuando Cristo, al inicio de su carrera, se puso del lado de la cruz, nos mereció la fuerza de ser hombres interiores y, con ello, de crecer sobre nosotros mismos.
Esta despreocupada actitud en el mundo la realizó Cristo "de memoria" en su primera tentación. Con 42
43
c)
Existencia testimonial
La conversión del corazón se opera especialmente en aquel enfoque a la realidad que nosotros podríamos circunscribir con los conceptos de integridad y sencillez de corazón, Son conceptos éstos que hoy despiertan oposición y desagrado, pero que, sin embargo, o precisamente por ello, tienen que ser dichos. Intentemos nosotros ahora rastrear aquella cargazón de misterio que actuaba en el centro de la existencia de Cristo como modo de pensar. Detrás de su vida se abría el abismo de Dios. Cristo vivió dentro del "suceso trinitario"; entre él y el Padre vivía el Espíritu Santo, aquella realidad inconcebible en virtud de la cual ambos quedaban realmente dos, pudiéndose contemplar cara a cara, manteniendo la beatitud del yo y del tú, y, sin embargo, no dándose ninguna separación y tampoco ninguna impotencia del ser separado. Sólo mismidad de igual vida, un saber del otro desde la irrompible unidad. Este último ser uno con Dios hacía incandescente la existencia de Cristo. Un hombre anegado por lo divino estuvo ante nosotros en cegadora sinceridad. La claridad de su existencia y la luminosidad de su realización vital fueron su testimonio de Dios; la sencillez dominaba su vida. No observamos en él ninguna ascensión opalescente, ninguna multiplicidad engañosa, ningún perfeccionamiento artificial de representaciones y sensaciones religiosas. En callada soledad, iluminó nuestra existencia con aquella luz misteriosa que había tomado 44
consigo de las profundidades de la Trinidad. No exigió de sus amigos ninguna agudización de exigencia, nada fanático e impaciente, sino sólo una interna maduración en Dios dentro de lo luminoso y cegador. Con otras palabras: la pureza, la integridad del ser. Este gozo y transparencia de nuestra existencia en Dios están amenazados en nuestra vida por lo cotidiano. La exterioridad consume incesantemente las fuerzas del hombre interior hasta que se nos escapa de las manos lo auténtico de nuestra vida. Nuestra "existencia" se desliza constantemente a lo apagado, a lo insignificante y a lo opaco; de nuestras más hermosas visiones quedan fórmulas disecadas, y se enfría el primer amor. La "existencia" se convierte en despojo de playa, arrojado a los acantilados por la corriente de la vida. Tan pronto como la fuerza interior se relaja un poco tan sólo, reincide nuestra vida en un ser abúlico y sin espíritu, y la existencia deviene inesencial. En los acontecimientos pequeños y banales en sí del trajín diario experimentamos lo triste y egoísta que llega a ser una existencia, cómo se extingue lo interior de un hombre. Se quiere "probar" a Dios y se olvida la oración en esta tarea; se coleccionan libros y no se tiene tiempo de leerlos; se llega a organizador de trabajos caritativos, y al fin desaparece en éste el amor a los pobres; se ocupa uno con tanta intensidad en la propagación del cristianismo, que ya no se puede encontrar ni un momento para pensar en Cristo. ¿Cómo soporta el hombre esta amenaza?, ¿cómo deviene su existencia "pura", sin discordias y sin doble papel? 45
Inocencia del corazón. En la autocomprensión cristiana, la inocencia del corazón es "el" distintivo característico del hombre devenido interior. Es ella una virtud que no sólo es alabada en el evangelio, sino que queda en su mismísimo centro. En la piedad cristiana primitiva, la inocencia del corazón significaba la lealtad incondicional del hombre a Dios, la entrega sin reserva de la existencia. La inocencia es un "estado". Está totalmente presente en el corazón y en el alma de un hombre; en todo lo que él hace. U n a existencia tal es "transparencia de Dios". Para exp licitar cara al mundo la grandeza de esta postura, puso Cristo la actitud vital del niño como patrón de la existencia cristiana. Esta postura intencional comporta la apertura a aceptar las cosas y los acontecimientos con generosidad; un conservarse joven a través del presente creador; vivir sin autoengafio y terquedad; no juzgar a los hombres sólo según los patrones de la corrección externa; ir hacia lo aún imprevisible y a lo que está afuera. D e una tal concentrada entrega surgen sólo aquellas inolvidables figuras del cristianismo que se deben tomar incondicionalmente en serio: los santos. N o pertenecemos a la Iglesia porque con ello podamos conseguir más fácilmente la salvación. El deber y la elección de ser un miembro visible de la Iglesia significan una exigencia más grande. Cada hombre puede alcanzar la salvación eterna; sin embargo, los cristianos son elegidos para el testimonio de ser transparentes a lo absoluto. Por medio de la "impresionabilidad" de su realización de fe, de la potencia de
su corazón y de la pureza de su esencia, el cristiano debe ser una gracia inmediata e insustituible, en cuanto individual-carismática, y para su prójimo, un regalo de Dios para la humanidad redimida. La pureza de Cristo y la inocencia de su corazón se concentraron a la vista del mal para un rechazo radical. Intentemos ahora nosotros compenetrarnos con aquel suceso. ¿Qué significó el no de Cristo?, ¿qué sonido debió haber tenido su voz? Tú, tentador, quieres que yo traicione a los sin esperanza y a los privados de sus derechos, quieres que lleve una vida fácil, que abuse de mi poder, que me derrame en la exterioridad; quieres que eche todo a pique por lo que se merece vivir; quieres que no sea el amigo del atribulado, que me sienta grande, trascendente, importante en medio de un corro de pisoteados; quieres que no hable más a aquellos que se sienten solos, que tenga éxito en este mundo lastimoso, que no comparta la soledad de los hombres; quieres que no grite al mundo: 'Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado.' Pero para pronunciar esto, para decir esta misteriosa y eternamente incomprensible palabra para los hombres, para eso precisamente he venido al mundo. Con este grito llegué a ser hermano de todos los hombres. Ahora entiendes que no quiero ningún éxito, que quiero sólo el corazón de los hombres; quiero adentrarme en la miseria de la existencia humana, quiero romper sus angosturas desde adentro, quiero dar una esperanza imprevista precisamente a aquellos que son pobres y despreciados. No me seduce ningún poder, no quiero transformar el mundo en una tienda de bufones; yo no soy capaz de traicionar a un pobre perdido por amor de un pedazo de pan. 47
46
Conozco mi destino, y tú lo conoces también: sucumbiré; mi futuro es la cruz. Pero, sin esta cruz, el mundo no tendría ya esperanza. Si yo no contengo ahora mi hambre, hambre de amor humano y hambre de alimento corporal, si cedo en este momento a esa grandeza que para mí significa la miseria de ser hombre, entonces los hombres por los que yo quise perder mi imperdible bienaventuranza, no tendrían a nadie más. Por eso te digo: ¡No! Cada hombre debe encontrar una vez, aunque, quizás, sólo en la muerte, la abrasadora bondad y la soberana justicia de Cristo. Esta es la lógica conclusión teológica de la doctrina de la universalidad de la redención y del sentido interno de aquellos misterios que solemos designar en nuestra insuficiente conceptualización como purgatorio y juicio. El purgatorio es la promesa de que todo hombre sabrá del amor y de la amistad de Cristo en toda su plenitud; pero un amor y una amistad que pondrán a prueba a toda la "existencia". En el encuentro con Cristo (en un acontecimiento momentáneo de experiencia plenamente personal de Cristo en la muerte) surgirá un ser puro, aquilatado, y todo será claro y transparente. En el fuego del amor de Cristo resplandecerá nuestra existencia. Ningún hombre puede saber del cielo desde su quebrantamiento terreno. Ni siquiera Dios lo puede "traspasar" allí, "inmundo" como está; se aniquilaría en la experiencia de ese cielo. Pero Cristo nos da en la muerte una última, para muchos la primera, oportunidad de realizar su designio de ser ilimitadamente sinceros. 48
¿Qué dirá el hombre en la muerte a este buen Dios? Tal vez, sólo: "¡Soy nada, Señor!" O hasta: " ¡Yo soy una nada!" Esta confesión de la propia nulidad le hará susceptible del amor eterno; le proporcionará fuerzas para desarrollarse infinitamente en el fascinante ser de Dios; para, en general, poder soportar a Dios; y en este fuego del amor de Dios es donde acontece el juicio. Dios no puede condenar a ningún hombre. Su esencia está repleta únicamente de amor, de cariño desinteresado; Dios es incapaz (a pesar de su omnipotencia) de rechazar de sí a criatura alguna; acepta con amor a su criatura siempre y en todas partes. Por consiguiente, y en vista de este amor de Dios, el juicio sólo cabe entenderlo como un autojuicio del hombre. El purgatorio y el juicio no son ningún acontecimiento místico, sino el anhelo del corazón humano desplegándose hacia lo definitivo, en verdad, bondad y fulgente ser, acontecimientos que, como exigencias básicas existenciales, se hallan arraigadas en el ser hombre mismo. En ellas se opera la reversión postrimera del modo de pensar, originándose una dirección hacia lo esencial. Ahora bien, realizar esto ya en la vida de la terrena interinidad, a menos por vía de ensayo, es la razón de ser del testimonio de la existencia cristiana. El criterio de lo cristiano expuesto aquí por nosotros significa algo más que un martirio realizado de una sola vez; es "el testimonio cruento de lo cotidiano", su nombre es autoentrega, generosidad. La "lógica" de la vida de Cristo es inevitable: 49
el auténtico ser acontece en la entrega. La entrega significa olvidarse de sí mismo, y éste se realiza en la renuncia. La renuncia generosa es ya amor; y el amor es allegado de Dios. De la cercanía divina conseguida en el amor surge el nuevo mundo, el cielo. El modo de pensar de Cristo significa: abandonarse plácidamente, renunciar a la autoperfección epidérmica, para estar cerca de todos.
s Impotencia
de Dios
Entonces lo llevó el demonio a la ciudad santa; y, después de ponerlo sobre el pináculo del templo, le dijo: si realmente eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues la escritura dice: dará orden a sus ángeles que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras. Respondióle Jesús: también dice la escritura: no tentarás al Señor, tu Dios (Mt 4, 5-7).
El relato sobre la segunda tentación nos adentra aún más en el misterio de Cristo. Una fraudulenta sugestión se apodera del alma de Cristo; en espíritu se ve en la cima del templo, se asoma a la profundidad que da vértigo. Mira el abismo y la muchedumbre de los hombres: "Échate abajo, no te ocurrirá nada." Es una invitación a la caída, remolino espiritual. 50
51
¿ Quién no experimentó alguna vez esto? Pero aquí se trata de algo más. Israel esperaba al mesías en una forma extraordinaria, chocante y maravillosa; sus profetas habían alimentado esta esperanza con imágenes inusitadas. De Isaías aprendieron los judíos a rezar: "Gotead, cielos, desde arriba, y que las nubes destilen la justicia" (Is 45, 8). E, incluso, en el profeta Malaquías se habla de que el Señor vendrá repentinamente y aparecerá en el templo (Mal 3, 1). El mesías es para el pueblo "el" extraordinario, pues desciende de arriba con inesperado y asombroso énfasis. El tentador cita las palabras del salmo, según las cuales Dios ha dado orden a sus ángeles de llevar al mesías en las palmas de las manos (Sal 91, 11-12). Así es como la tentación recibe una impronta mesiánica. La cuestión se plantea para Cristo en estos términos: ¿cómo, en qué figura debo aparecer al mundo como mesías? El pueblo que se apiña abajo, sueña con un dominador. ¡Cuan a menudo expresará este pueblo en el correr de los próximos años la exigencia! (con numerosas variantes): "¡Queremos ver una señal raesiánica de parte tuya!" Aun en el último momento, se dice: "Si eres Hijo de Dios, bájate de la cruz" (Mt 27, 40). Durante su actividad pública tendrá ocasión de constatar a cada paso que el misterio que se esfuerza por introducir en el mundo es demasiado íntimo para los hombres. Pero, consecuente, negará los signos aparatosos al pueblo: "Vosotros no creéis, si no es viendo señales y prodigios" (Jn 4, 48). "Esta raza perversa y adúltera, respondió Jesús, pide una señal; 52
pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás" (Mt 12, 39). Conmovedor es el relato en el que se revela nuestra quebrada humanidad y la grandeza de Cristo: Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; por las cosas que había oído de él, hacía mucho tiempo que estaba deseando verlo, y esperaba que le hiciese ver alguna señal mesiánica. Hízole, pues, muchas preguntas, pero Jesús no respondió a ninguna de ellas... Herodes con su séquito lo trató con desprecio (Le 23, 8-11). En este suceso nos damos cuenta de inmediato qué es lo que quería decir Jesús con las palabras: "Yo soy rey, pero mi reino no es de aquí" (Jn 19, 36-37).
a)
Humildad de Dios
Lo extraordinario desempeñará un importante papel en la vida de Cristo, que servirá a la tentación contra su misión. El hombre asocia muy fácilmente al pensamiento de Dios, de la ayuda sobrenatural y de la venida de su reino, la imagen de lo sensacional y magnífico. Tan pronto como circula la voz de que en alguna parte se dan peregrinas apariciones y que ocurren cosas maravillosas, afluyen las masas, se 53
pone en movimiento el pueblo y surge, al parecer, una espiritualidad; sin embargo, no es ésta la voluntad de Dios; ésta consiste más bien en el servicio al hermano, en el gesto sencillo y bondadoso de ayuda y apoyo en el diario acontecer. Al repudiar Cristo al tentador, libera la esencia de la auténtica religiosidad y pone al descubierto las raíces de una efectiva piedad. Cristo sabía que en su misión había mucha oscuridad latente: luchas contra las oposiciones, la necesidad de llevar a los espíritus a un desencanto cada vez mayor, la traición, el fracaso y la muerte. Cristo no quería triunfar por medio de la fascinación. Desde este preciso momento su decisión está tomada: se opondrá a toda amenaza de quedar fuera del cansancio del corazón y del temor de la equivocación. No se presentará a las masas como un super-hombre, sino más bien como un miembro compasivo de su dolorido pueblo; no podía destellar de repente su divinidad para dominar a las masas. La fe no es un "grito de asombro". Por eso, sólo permitirá barruntar la plenitud de su persona a aquellos que se adentran para conocerlo en el silencio y en la libertad del amor. Ocurrirá entonces que algunos hombres se digan en la humildad de su corazón: "Dios está entre nosotros, pese a que todo habla en contra." La fe resplandece en las claras regiones del amor. El tentador quería conseguir que el hecho más grande de la historia de los humanos, la encarnación de Dios, se manifestase por medio de un acto de fuerza, para que de ese modo se desvirtuase internamente, y, desde afuera, se le entendiese 54
mal; es decir, una redención entendida como autoglorificación del hombre-Dios y no como su pasión. De nuevo tenemos otra vez en juego la esencia de lo cristiano —y, por tanto, la esencia de lo humano también—. Nos asombramos, sí, sobre la enormidad de este acontecimiento, pero estamos aún más acostumbrados a considerar inofensivos esos relatos de los evangelios sobre las tentaciones de Cristo. En la vida de Cristo no encontramos nunca una exigencia hacia lo desorbitado. Ciertamente vive con la conciencia de su misión mesiánica; fuerzas insondables de transformación ascienden de su alma. Sin embargo, cada gesto de su realización existencial, cada palabra que habla, todo es sencillez y humillación propia. Algo insospechado emerge de la figura de Cristo: la humildad de Dios. Cristo no quiso que los ángeles le llevasen en sus manos; tampoco que su pie no tropezase en la piedra; no buscó ninguna autoglorificación, sino que asumió en sí aquella inutilidad que todo amor debe experimentar alguna vez; fue por el camino de la cruz hasta el abandono. O uiso ser débil. No quiso "lograr" nada; ni quiso "manipular" a los hombres. Ante él no se cernía ninguna imagen "mundana del mundo", sino sólo el "rebaño insignificante", el "pequeño resto". Allí comprendió Cristo, con su conciencia humana y de una manera intuitiva, la orientación fundamental de su propia vida y el futuro de la humanidad. Quizás vio ante sí a hombres que, como el publicano, "estaban lejos de Dios", "no atreviéndose ni siquiera a levantar los ojos al cielo" (Le 18, 13). ¿Qué les apro55
vecharía a tales hombres si él, llevado por manos de ángeles, descendiese majestuoso de los cielos? En este momento contempló Cristo a nuestras almas en profundidad, miró nuestros ojos llenos de lágrimas de retenida perdición; y fue entonces cuando intuyó que tal dolor sólo podría contestarse desde las perspectivas de un ser doliente, y que con su luminosa majestuosidad destruiría nuestras almas. He ahí por qué no se puso sobre el pináculo del templo. Por el contrario, se arrodilló ante nosotros, los hombres (Jn 13, 4-6); no quería ejercitar ningún otro poder fuera de la humildad. Sabía bien que su vida quedaría hecha pedazos con ello, y quería estar con nosotros y permanecer en nosotros, con nosotros, hombres empobrecidos. Podemos explicar la existencia de Cristo sólo si aceptamos lo incomprensible, que se nos aparece como desatino, incluso como difamación de Dios, es decir, aceptando la realidad de que Dios mismo es humildad. Debe existir en él una misteriosa disponibilidad para descender a la nulidad, debe darse algo en él que le impulse a dirigirse al ser de un desconocido de la aldea de Nazaret y que, además, le proporcione alegría; debe ser para él una misteriosa beatitud ocultar su magnificencia a los grandes y patentizarla a los débiles y pequeños. Dios ocultó las "cosas" santas ante los poderosos de este mundo, revelándolas, sin embargo, a los que nada aparentaban. Ha traído a la tierra una nueva orientación, una nueva manera de pensar: "Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde 56
de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas" (Mt 11, 29). En la última cena se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Es éste un acontecimiento que conmueve entrañablemente a todo aquel que sea capaz de valorar la grandeza humana. Y no hizo esto ciertamente para "negarse", sino que se sentía empujado con ese acto a revelar la esencia de Dios. Aquí debemos profundizar más en el misterio. La encarnación de Dios fue básica humildad que fundamenta ónticamente toda posible entrega humana: El cual, encontrándose en condición divina, no consideró como codiciada presa el ser como Dios, sino que se despojó de su rango, tomando condición de esclavo y haciéndose igual a los demás. Y, tenido como uno más por su porte exterior, se humilló (Flp 2, 5-8). En Dios, en las profundidades de su eterno ser está vigilante el anhelo por despojarse del ser de magnificencia, de la plenitud de dominio y de sumergirse en el anonadamiento. Si los discípulos están como atontados ante el hombre-Dios que lava sus pies, tienen más que motivos para ello. En este misterio del autodespojarse de Dios tiene que entrar el cristiano como Cristo: "Porque ejemplo os he dado, para que hagáis lo mismo que acabo de hacer con vosotros" (Jn 13, 15). Los cristianos deben aprender de Cristo algo más que la sola modestia y la sola fraternal disponibilidad para la ayuda. Dios nos anima a más. Debemos, si somos cristianos, penetrar en la realización de la humildad divina. 57
Un Dios humilde, ¿cómo es esto posible? Más allá de todo "por qué" y "porque", barruntamos una respuesta: un "Dios amante" sería una cosa buena para nosotros, pues nos lo daría todo; pero ¿se despojaría a la manera como lo hizo Cristo? El "amor de Dios" es más que amor. Aquí queda por expresar un último misterio: Dios no es sólo humilde, es humildad misma; su esencia consiste en un exceso de amor. Intentemos reducir a palabras esto, incomprensible a primera vista; pero procedamos con cautela. Preguntémonos primeramente: ¿cómo hemos experimentado los hombres la existencia de Cristo? La familia de Cristo, el linaje del cual procedía, estaba empobrecido; pero Cristo no se tomó ningún trabajo para devolverlo a su estado anterior. No aspiraba a lo vistoso. Era pobre, pero no a la manera de los grandes ascetas, en los cuales revela la pobreza una misteriosa grandeza, sino que era sencilla y naturalmente pobre. Era pobre en el sentido de una falta de pretensiones. No eligió como amigo a ninguno de los hombres más significativos. Luchó, y en realidad no hubo ninguna lucha; enseñó, y no consiguió nada (ni siquiera entre sus amigos); todo lo que hizo y lo que le aconteció tuvo el carácter de un fracaso singular. Vivió en soledad, incluso en el abandono, y no fue comprendido. En la existencia de Cristo faltaba todo aquello que se llama ser comprendido. Al leer el evangelio, surge la imprensión de una amarga (pero no amargada) "impermeabilidad", de una mudez a pesar del hablar: "Esa luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la han abrazado... Vino 58
a los suyos y los suyos no lo recibieron" (Jn 1, 5.11)Su actuación fue inútil. La humildad de Dios ha "devastado" la existencia del hombre Jesús. ¡Era terrible ser Hijo de Dios! Cristo llevó en sí una verdad que brotaba de Dios; de él manaba la inmensidad del amor y de la amistad. Hubiese tenido poder para realzar el mundo entero de los ángeles, pero no lo quiso, tomando sobre sí lo inexorable de su destino. A cualquier parte donde se vuelve, tropieza con una pared oscura. Este ser existencialmente no-aceptado y no-reconocido, alcanzó en su muerte un límite absoluto, al morir en el abandono de Dios.
b)
La ley fundamental de la nueva creación
Todo amador cristiano alcanzará un límite en su vida, en el que le encuentra la exigencia de ir a la humillación; es entonces cuando se verá si el hombre acepta el modo de "existencia" de Cristo, si la afirma con ciega fe, pese a su incomprensibilidad. La humildad es el "más" del amor, y, por tanto, también su principio portador; sólo uno que ama puede ser humilde. Nuestro fracaso vital significa que no tenemos la fuerza para donarnos ilimitadamente al pobre, que no somos capaces de aguantar en el tiempo lo que de roto hay en una criatura amada; y es que 59
resulta una pesada humillación permanecer allí cuando el otro se desmorona anímicamente. Por eso nosotros nos endurecemos, no tanto por maldad cuanto por debilidad, nos volvemos insensibles, nos retraemos al más del "esfuerzo" del amor, transigiendo con una interna indolencia. Incluso en nuestro amor acecha el impulso a esclavizar al otro. Lo que se llama amor, a menudo no es otra cosa que la voluntad de la completa posesión de la otra persona. Al ególatra le es negada aquella felicidad que precisamente posibilita la alteridad del tú. Y así es como, con el tiempo, el hombre amado un día íntimamente deviene un ser indiferente. Al orgulloso se le escapa la plenitud del amor. El mismo, por su orgullo, destruye lo más hermoso de la auténtica capacidad del ser. Un amor que aspirase a la completa posesión de la otra persona, se convierte en odio antes o después; sólo el amor humilde es capaz de aguantar las quiebras del tú amado. Es respetuoso con el ser propio del otro. El amor humilde no intenta utilizar al tú como medio de la propia afirmación. La humildad posibilita, por tanto, una dilatada compenetración dolorida en el cariño. Es así, pues, como precisamente aquel amor que no quiere ninguna otra cosa que dar, que ni incluso se ajusta en sus repercusiones al propio yo, que ya no mira más sobre sí mismo, es el que puede sacar al otro de su miseria y salvarlo. La generosidad crea en el hermano una nueva existencia. La impotencia del amador humilde es el poder más fuerte del mundo. Es una impotencia en
todos los órdenes de la existencia en los que no se trata de otra cosa más que de la propia ventaja, de la propia afirmación. En la discreción del amor humilde, internamente afirmada y ejercitada por muy largo tiempo, el "yo" egoísta sucumbe; pero esta autotarea no significa en absoluto autopérdida. El más profundo ser en sí se llama altruismo. Quizás pueda aparecer la humildad a los ojos de muchos como debilidad, pero en el fondo es ella un poder que nunca puede ser bloqueado, que nunca puede ser rechazado, porque todo lo transforma, incluso la repulsa, en una donación de amor aún más grande. Resulta entonces una coexistencia creadora. El hombre será testimonio de Dios sólo cuando persevere en el amor, aun en el caso de que no sea correspondido, aunque se le rechace. En la fuerza de la humildad, y sólo en ella, es capaz el amor tanto de los servicios más bajos como también de las más altas renuncias. Verdaderamente el amor noble surge únicamente en la humildad. Sólo a la humildad le es propio hacerse rica donándose. Sólo en la humildad alcanza el amor aquella excelsitud de intensidad de ser, aquella desligación del propio yo que tiene su expresión en las palabras de Pablo: Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si, teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es pa-
60 61
cíente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás; las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía; cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, rezaba como niño; cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño como inútiles. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. Al presente conozco sólo en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la más excelente de ellas es la candad (1 Cor 13, 1-13). El hombre es imperfecto; sólo le sobrevivirá el amor. Aunque hablase lo mejor que un hombre puede hacerlo, aunque hablase como un ángel, no teniendo caridad, no habrá obrado lo verdadero ni tampoco lo habrá experimentado, y en su interior domina una vaciedad. Lo que hace, solamente es satisfacción y exhibición de sí mismo. Todos podemos hablar hermosas palabras. Es esto una cuestión de sensibilidad y de estilística. El amor auténtico muestra que puede ofrecer protección al otro y coloca al hermano sobre los intereses de la propia existencia, queriendo ahorrar al otro todo lo que nuestro mundo puede añadir a uno en preocupaciones, tormentos y heridas. Toma a la otra persona en protección, y hasta centra sí misma, 62
cuando esto es necesario. Lucha por el otro, lo protege, le da vida e interno crecimiento. Amor es, por tanto, un obrar servicial; todo lo demás en nuestra existencia, viene a decir Pablo, es vaciedad y nada. Una propiedad básica del amor aparece con claridad: el "no saber de sí mismo", el "no contemplarse a sí mismo", la no intencionalidad del amor. Puede el hombre darlo todo, hasta la propia vida; pero, si acontece esto no por pura "gratuidad," entonces es cabalmente una nada. Humildad es "aceptación del ser extraño" tal y como es. Sin este fundamental desinterés, sin este más del amor, no amamos, sino que buscamos tan sólo el propio yo. Humildad es precisamente el "valor" que conlleva la existencia del otro. Es el valor con el que aguantar largamente al tú, vivir con él en el tiempo y donarle con ello un presente nuevo, un presente totalmente diferente. Sin este valor para la entrega puede convertirse el estrecho convivir de los hombres en tortura y destrucción. En la humildad es tangible la elegancia y el tacto del amor; comporta ella algo noble en sí, reconoce lo bueno en el otro y le hace ver que lo aprecia, que lo tiene en alta estima, facilita al otro la vida, considerando la interna vulnerabilidad de la otra esencia y reconociendo la dignidad de la otra persona en una actitud diligente. En la vida de todos nosotros se asoma un día el aburrimiento; resulta sofocante permanecer siempre idéntico; se debería poder avanzar, aunque lo fuese, a menudo, a costa del otro. Aquí brota un peligro que amenaza a la esencia del amor mismo, es decir, la tentación de "utilizar" a los hom63
bres para la confirmación y enriquecimiento del propio ser. El amor humilde no empuja a nadie de antemano a la actitud de rivalidad. No va tras el mal para examinarlo, no realiza un dossier sobre las faltas del otro. La actitud desembarazada del amor humilde no tiene nada de común con aquella postura que "se alegra de la maldad", es decir, que le resulta una satisfacción si el otro no consigue algo, si ha cometido un desliz. Por el contrario, en Pablo se dice del amor que se complace en el bien. Amor es alegría en la efímera luz de la existencia extraña; es benevolencia, como la actitud que Dios nos dispensa desde la primera creación del mundo hasta la eternidad. Alegrarse sobre lo hermoso y venerable del tú es una de las mayores acciones del amor altruista. Es la humildad, por tanto, el presupuesto para la interna renovación del mundo. Nuestra vida está aún oculta, tanto el propio ser como también la existencia de la persona amada. La no transparencia del mundo la podemos únicamente controlar por nuestra entrega. Tan sólo la humildad trae aquel más en luz y en libertad a lo oscuro de la "existencia", de lo cual puede surgir una definitiva espiritualización, un cielo.
para nuestro amor. El humilde no es capaz de rechazar el llamamiento de ninguna criatura. Sin embargo, si cierra su existencia, experimenta este hecho como un pecado, aun en el caso en que no se halla tal omisión en los catálogos de pecados al uso. En la humildad, el amor se convierte en "oído fino", percibe el llamamiento de la criatura: "¡Ayúdame! ¡Yo ya no puedo más!" Si nosotros, en el barullo de los sentimientos epidérmicos, desoímos la suave voz de la criatura que mendiga nuestra humildad y endurecemos nuestra existencia, se resquebraja nuestro cariño primero y cesa, al fin, de ser amor. Si queremos vivir como cristianos, estamos llamados a patentizar aquel más de amor, que se llama humildad, a nuestros prójimos y, sobre todo, a aquellos que están unidos a nosotros por el mismo destino, elevando su "existencia" de la oscuridad al reino de la luz. Por la humildad unimos nuestra vida con la del prójimo; en la propia donación se desvela la "existencia" y deviene indefensa. Lo que acontece al otro es nuestro propio destino. Esta es la amenaza de la existencia que ama. Por eso, es la humildad en su último ser-sufriente una encomienda, un compromiso gracioso.
Cada ente, aunque sea aún oscuro y turbio, tiene exigencias de luz. Quisiera diluir la tiesura de su caída; su anhelo es una llamada a nuestra humildad, ésta es la cosa más grande que podemos donar a una criatura amenazada en su interior por la oscuridad y la fugacidad. La llamada a nuestra humillación propia puede llegar a convertirse en la más pesada carga 64
65
c)
Afirmación de la vida
¡Cuan desvalido puede ser un hombre que ama! Al amar, renuncia a su propia fuerza y se expone en receptividad existencial a un extraño destino. Lo característico, pues, del amor humilde, aunque como determinación conceptual difícilmente constatable, sería: una receptividad que se acredita en la entrega; sólo es receptible aquel que se sabe dar, que quiere tan sólo proteger y defender a los otros, que sale garante de la existencia extraña. Ser cristiano debiera, por tanto, significar que se lleva y conlleva la debilidad del otro; que se comparte con él tanto la felicidad como la infelicidad, que uno es una parte de la naturaleza del otro. Lo cristiano acontece primordialmente en la participación en lo quebradizo del hermano. El ser humano consiste fundamentalmente en un perseverar insuficiente. La esencia de lo finito, y, sobre todo, la esencia del espíritu creado contiene una orientación a lo "no conquistable" y a lo "eternamente-mayor". El espíritu humano está proyectado a una donación incondicional. Es en ello donde se opera su inmortalidad. Según san Gregorio de Nisa, Dios y el alma se comportan mutuamente como la fuente eviternamente fluyente y el eterno sediento. El espíritu puede ciertamente "concebir" lo infinito, pero no puede nunca 66
"poseerlo"; a lo finito le es dado lo infinito sólo como "movimiento-hacia". La visión de Dios es, según la revelación cristiana, el contenido de la divinización, que consiste en un eterno ascender del ser de la persona humana en el tú de Dios. Sucede en el "mantenerse disponible" de la existencia, en la potencia del que recibe y en incondicional donación de sí. En esto, y en ninguna otra cosa, acontece la eternidad de lo creado. Por nuestra autoentrega a lo oscuro del terreno acontecer nos ejercitamos en aquella disponibilidad definitiva, en la que podemos recibir el regalo de lo absoluto y con ello nuestra propia inmortalidad. En el momento de la muerte conseguiremos todos —ésta es la promesa del supremo amor divino a la fragilidad humana— aquella intensidad de ser en la que será posible una entrega total, un "definitivo no pertenecemos más a nosotros". Por medio de débiles y mínimos hechos de entrega, el hombre debe ejercitarse en la actitud postrera del ilimitado abandono de sí mismo. Dios no puede fallar a una "existencia" que se le ha entregado totalmente: el absoluto contesta a la humildad humana con el regalo de su inmerecida gracia. El mundo eterno surge en el fracaso del hombre y en la respuesta de la misericordia divina a la miseria humana. Este es el misterio de la resignación: el ser del mundo consiste en la receptividad, en una actitud cósmica de contraespera; éste se concentra en la conciencia humana y llega a ser una realidad personalmente realizada en el amor humilde. En la do67
nación de sí mismo del hombre acontece la eternidad de la criatura. El concepto "cielo" significa, pues, un creciente hacerse humilde de lo creado y, al mismo tiempo, una eterna autodonación cada vez mayor de Dios a la criatura. Ocasionalmente percibimos este mismo misterio en el rostro del orante que se hunde en Dios. En la cara del santo se concentra la luz del mundo y viene a ser resplandor de Dios. Esto es lo que se realizará con nuestro universo un día y se desarrollará hasta llegar a un estado permanente. De la autodonación conscientemente realizada en el espíritu humano surge una definitiva disponibilidad receptiva de la criatura y desde ahí es desde donde se realiza la eterna coexistencia con Dios. Pero, puesto que el espíritu humano está inmerso según su esencia en el cuerpo, sólo se le puede definir en cuanto que acepta la materia en su esencia, la hace su cuerpo y la eleva al reino de lo consciente; el cuerpo humano participará, pues, en la inmortalidad adquirida por el espíritu. Esta operación, afincada en la esencia de la existencia humana, la llamamos resurrección. Dicho aún con más precisión: por el hecho de que el cuerpo humano asciende de una "aspiración" cósmica del mundo, todo el mundo recibe, por medio de la humildad del hombre, la inmortalidad, llegando a ser un "cosmos"; y al ser un mundo ordenado y encaminado, se convierte en cielo. Por nuestro espíritu que se acrisola en el amor, recibe el mundo eterna consistencia. La humildad, el más del amor, es, por tanto, el acontecimiento central de la transfiguración mundana. 68
El mundo surge en su última configuración de la libertad. El hombre no se desarrolla necesariamente a la plenitud de aquello que está en él como predisposición; su destino y su perfección están confiados a su libre elección, y tiene que penetrar personalmente en su ultimidad, Sólo desde el momento en que el hombre realiza una decisión personal de entrega, comienza a ser hombre en el pleno sentido de la palabra. Y tales momentos de radical libertad ya se dan en la opacidad de la existencia terrena, ha muerte, no obstante, ofrecerá a todos, incluso a aquellos que nunca arribaron a lo largo de su vida terrena a una puesta de la libertad en la entrega, una posibilidad de penetrar en la intensidad última de la decisión. Antes ya llega el hombre a situaciones en las que de repente se enfrenta a su propia insondabilidad, y en este enfrentamiento le ocurre la exigencia de una donación ilimitada; esta experiencia se desarrolla para él en la muerte al ser. Eternidad significa en último análisis: un definitivo e irrepetible crear en la impotencia de la muerte, en la humildad de la entrega. Cristo anduvo por nosotros el camino de la inmortalidad en su segunda tentación; quiso ser débil, dejándose desfigurar y permitiendo que destruyesen su rostro. En su alma han entrechocado las fuerzas de la nueva creación y del antiguo mundo. ¿Qué hubiera sido de nuestro ser humano, si Cristo entonces hubiese transigido, hubiese querido afirmar su propio yo, si no se hubiese comprometido absolutamente a la humildad? Hubiese sido fácil para él decir: 69
Yo quiero someter todo a Dios, quiero que el poder de Dios se haga visible en mí, que todos los hombres sepan inmediatamente por mí que Dios es el Señor. La comunidad, con el desprovisto de justicia y con el fracasado, destruiría todo esto. ¿Qué se alcanza con hombres que, después de haber aguantado una bofetada, ponen la otra mejilla para el próximo golpe? No quiero ir a aquellos que han fracasado en la vida, no quiero anunciar el reino de los cielos a los débiles; voy a elegir mejor a aquellos que 'lleven adelante' mi reino y 'saquen' de mi mensaje el máximo partido. Yo lo que necesito son realistas duros que 'martillen' mi doctrina a los hombres, y no soñadores. ¿Por qué deberán sentirse precisamente mis amigos solos y abandonados? Deben tener éxitos en el mundo, congregar a millones y miles de millones; tienen que experimentar en ellos mi poder, en un mundo que han de conquistar para mí. Con tipos apocados y sin pretensiones no se llega nunca a nada. Yo amo a mis amigos, y por eso no quiero que vivan constantemente en una agotadora inseguridad; voy a procurarles una vida fácil y hermosa; quiero ser para ellos un Dios grande. D e haber hablado así Cristo, estaríamos perdidos; pero no lo hizo, sino que eligió para sí la vida de humildad; de ahí que nuestra respuesta a la humildad de Cristo sólo puede ser; Dios mío, quiero renunciar a ejercitar cualquier poder; fuera del poder de la humildad, no quiero impresionar a nadie. Dame, te ruego, sólo mi propia fragilidad; dame la gracia de que mi existencia sea humillada completamente de una vez. A cambio de esta gracia tuya quiero yo aceptar 70
sobre mí todo y especialmente mi propia existencia, que es lo más duro de aceptar, quiero ser uno que se pueda menospreciar. Yo quisiera quedarme junto a mis amigos. Y es que están tan solosTe prometo que no traicionaré a nadie, que no dejaré asfixiar a nadie en sus soledades, que no juzgaré a nadie; respetaré a todos, y no 'jugaré' jamás con los hombres. El anhelo del corazón humano será siempre sacro para mí. Concédeme esta cruz: vivir entre los hombres como su amigo. La determinación de Cristo en la respuesta a la segunda tentación hizo posible una auténtica y esplendorosa realidad humana, la entrega indubitable, el "olvidarnos por dentro en el otro." El que pretende realizar esta actitud es más hombre que todos los otros: "¿Que son hebreos? También yo. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Descendientes de Abrahán? También yo. ¿Ministros de Cristo? Más lo soy yo" (2 Cor 11, 22-23). Este "más lo soy yo" es la cita del testimonio cristiano. El cristiano no es humilde porque haya fracasado en la vida o porque espere una recompensa por ello: es humilde, porque, de lo contrario, el hermano no podría aguantar la vida en general. La humildad cristiana es la afirmación de la vida, y no es ninguna mutilación de la existencia o negación del ser; en ella renuncia el hombre a la plenitud palpable inmediatamente. Y esto no porque minusvalore la ejecución de su anhelo, sino porque se quiere donar de manera indivisa, porque su amor lo lleva sobre cualquier "plenitud humana". Cuanto más humildad se dé en este mundo nuestro, tanta 71
más felicidad surge en el hermano y tanto más claro será el rostro de Dios en el mundo. En la humildad late una fuerza incalculable: el poder de la presencia de lo absoluto. En el humilde se condensa el empuje del mundo, abre a la vida un nuevo camino, el práctico de la creación; en él queda la respuesta: introducir al mundo en la aventura rauda de Dios, no pertenecerse más a sí mismo, ser un regalo de Dios a la humanidad. Humildad no es ninguna "negación del mundo", sino que es amor ya maduro. Ciertamente, cada acción humana grande está vinculada con la renuncia. Abnegación no es ningún "descubrimiento" cristiano; privación voluntaria no es aún ningún testimonio cristiano. Lo esencial cristiano comienza en la humildad. Esta es el "más" de la afirmación cristiana de la vida.
4 Pobreza
cristiana
Una vez más, lo llevó el demonio a un monte alto y, haciéndole ver toda la magnificencia de los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré, si, postrándote, me adoras. Respondióle al momento Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto (Mt 4, 8-10).
La tercera tentación de Cristo significa la victoria definitiva e irrevocable sobre el poder del mal, y, al mismo tiempo, nos adentra en las profundidades del pensamiento de Cristo, en aquellas profundidades que significan ilimitadamente, y por ello también desguarnecidamente, el ser humanamente vivido. ¿A qué apunta el relato, al presentar a Cristo arrebatado a un monte muy alto, en donde se le muestra toda la 72
73
magnificencia de la tierra, y diciéndole el tentador: "Todo esto te daré, si, postrándote, me adoras"? ¿Por qué quería seducir el tentador al Dios-hombre, que ya poseía todo lo que hay en el mundo de gloria, hermosura y magnificencia?
a)
Elección de los pobres
El espíritu de Cristo se ha hecho más claro, más fino, más sensible con el largo ayuno, desbordándose, por las fronteras del propio yo, dirigiéndose a lo peligroso, a lo amenazador, a lo movedizo. En tales momentos se opera en el espíritu una singular transformación; comienza por hacerse más claridad en el alma. El ánimo parece cernerse en el vacío. Nada más está a la vista. Sólo queda un brillante abismo dentro del espíritu, se siente en un espacio amplio, en otra clase de espacio. El espíritu ha arribado a la libertad y surge una sensación de soltura existencial; en esta sensación ya se hace patente la tentación; aquí acecha el peligro, alcanzando una plenitud de la "existencia" que en la conciencia del hombre viene a ser, al mismo tiempo, plenitud del mundo. Se contempla interiormente, en una única mirada, la riqueza del mundo, se vive la grandeza del propio corazón. El espíritu experimenta el poder del comprender y del poseer, se siente como dominador del mundo. 74
Si todo esto sucede con el espíritu de Cristo, con el más vivaz de todos los corazones que nunca jamás latieron, podemos barruntar nosotros, hombres de la fragilidad, qué grandeza de dominador debió surgir en él. El mundo entero estaba a sus pies; sin embargo, Cristo rechazó este sentimiento como tentación, se dirigió desde estas alturas de la sensación a la miseria de los pequeños, a lo grisáceo, pardusco y polvoriento de nuestra "existencia". Quiso vivir en este mundo de los pobres y, en esta pequenez, testificar brillantemente de lo que es capaz el amor cuando va más allá de todas las cautelas. Quiso ser un testigo de la incondicional aventura, del aguante y de la consumación; de ahí que volviese a la pobreza de nuestro mundo. Cualquiera otra hubiese sido traición al reino de Dios. Hay diversos motivos para la elección de los pobres por Cristo. No todos son de la misma importancia; pero, sin embargo, determinan en conjunto la decisión de Cristo por la pobreza. En primer lugar, tenemos el hecho histórico: el país donde nació Cristo era un terreno estéril, era la patria de los pobres y de los atribulados; allí vivían hombres humillados y doblegados, y Dios los había tomado bajo su protección. Por la revelación tenían asegurados especiales derechos, por ejemplo, la racima y el espigueo, y varias cosas más. Los profetas exhortaron, a menudo, a los ricos a que pagasen cada día el sueldo a los jornaleros, a no exigir ningún interés de sus hermanos, a mantener un orden de justicia dentro del pueblo, a no retener la fianza puesta por un pobre. "Nunca 75
dejará de haber profetas en la tierra; por eso te doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra" (Dt 15, 11). El concepto "pobreza" sufrió en el correr del tiempo una transposición a lo espiritual. Desde ahora es la pobreza la actitud interior de aquellos que se han entregado a Dios y que se saben en un estado de total referencia a él; se opera aquí un tránsito de lo sociológico a lo religioso. En la impotencia del exilio todo el pueblo llegó a ser pobre. Desde ese momento los "pobres de Yavé" son aquel pueblo elegido que nació entre indecibles privaciones en un país extranjero. Dios, por así decir, ha "llevado a estos hombres hasta la desesperación". Aquí, no obstante, se despertó su conciencia para la contemplación esencial del ser: potencia para Dios, reconocimiento de la propia impotencia, donación sin reservas. Surgió la "sacra indiferencia", o mejor: "el santo de la inapariencia", el hombre sencillo, cuya existencia consiste en la adhesión a la providencia de Dios. El corazón se vuelve mudo; lo cotidiano se soporta mansamente; se cumple la voluntad de Dios, y por cierto, así como el amor quiere que se haga, con gusto. La tónica de la existencia viene dada por la renuncia y el valor. Tales hombres se sienten unidos entre sí en una postura que no es otra cosa que una sencilla fe desnuda. En los salmos, este modo de pensar halla su expresión propia en los diálogos con Dios. De esta experiencia surgió el "Israel del espíritu" y con ello una "contracorriente" de la historia salvífica. Para 76
tales hombres significaba muy poco la preferencia personal, la comodidad y el placer. En realidad, sólo una cosa importa: la pureza del amor, sin un sistema predeterminado, sin segundas intenciones, sin miras bastardas; un morir a las deslealtades de la existencia. Estos hombres esperan conjuntamente la venida de alguien, de un hombre que salga de sus filas y lleve su pobreza como actitud fundamental de la existencia. Estos hombres sí han esperado a Cristo, preparándose para su venida. Ser pobre era la esterilidad: una sobreabundancia de ahogo, trabajo y sometimiento. Ningún amor auxiliador, ninguna luz, ninguna posibilidad donde protegerse, ningún camino a la libertad; estaban entregados completamente a la pobreza, su destino era desesperanzado, y estaban mudos ante su pobre vida, ante el misterio del absoluto y de la miseria del ser humano: No se ensoberbece, ¡oh Yavé!, mi corazón, ni son altaneros mis ojos; no corro detrás de grandezas ni tras de cosas demasiado altas para mí. Antes he reprimido y acallado mi alma como niño destetado de su madre, como niño destetado está mi alma (Sal 131, 1-2). Los "pobres de Yavé" eran hombres a los que una misteriosa ley de Dios había determinado que desapareciesen de este mundo sin dejar rastro, con sus preocupaciones y con todo su dolor, como si nunca hubiesen sido, sólo para dejarnos a nosotros un atisbo de su grandeza interior. De la oscuridad de un ser fueron disueltos en lo más grande que esperaban. Precisamente en su desesperanza experimentaron a 77
Dios de la manera más impresionante, no queriendo ya escapar a su suerte. Pero ¿qué sucede con un hombre que se aferra esperando en la desesperanza? Que su ser se fortalece; que algo santo se manifiesta en él. Ese hombre ya no tiene en realidad nada que perder; está dispuesto a entregar todo en lo que él descansa. Es sorprendente lo que entonces acontece ante sí: un obrar tranquilo de la verdad, sin apariencia de obra. Nada llama la atención, no se observa nada especial, no surge ninguna "sensación". El hombre retrocede y se vuelve inaparente. Aquí tan sólo impera la sencillez, la responsabilidad, la distancia de las cosas, el dominio propio y la calma. Bajo los pesados golpes del mundo surge un hombre que ha encontrado una salida en la entrega a Dios. La estructura base de esa actitud que nosotros llamamos pobreza de espíritu fue descrita por Isaías de la siguiente manera: No os acordéis de las cosas anteriores, ni prestéis atención a las cosas antiguas, pues he aquí que voy a hacer una obra nueva, que ya está germinando; ¿no la conocéis? Ciertamente voy a poner un camino en el desierto, y los ríos en la estepa (Is 43, 18-19).
En la pobreza espiritual acontece una liberación. Todo hombre que desarrolla la postura a la "existencia", esbozada por el profeta, en el acontecer diario, vive ya en el nuevo ser definitivo. No se siente atado indisolublemente a nada anterior, a ninguna de las "cosas antiguas", a ninguna imagen del hom78
bre condicionada por el tiempo, a ningún sistema de expresión del pensamiento y a ninguna capa social. Su naturaleza es creadora, abraza a la vida toda y es abierto. El poder de lo pretérito sigue actuando en nosotros, ante todo, como culpa. De ahí que el "pobre de Yavé" intenta continuamente despojarse de su pasado en un arrepentimiento liberador; es dominado por la intranquilidad de lo absoluto, que le sobreviene, como promesa, de un Dios que no se puede dar por contento con nuestro mundo en tanto que éste no sea transformado en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Este vivir dentro de una radical novedad es un motivo fundamental de la revelación. Los caminos de Dios con los hombres empiezan con un hombre viejísimo, Abrahán, y con una mujer anciana y caduca, que no puede contener su risa al oír que aún tendrá un hijo. En el Antiguo Testamento apenas encontramos, prescindiendo de contadas excepciones, una figura infantil; por el contrario, sólo vemos allí hombres maduros, sabios, experimentados, hábiles. Todos estos caminos de Dios desembocan, finalmente, en un niño que fue puesto en un pesebre, que luego, como joven, amó a los niños y los puso como modelo, muriendo también, él mismo, joven. Que Dios pueda ser joven es la primera y fundamental revelación de la nueva alianza. ¡Nuestro Dios es joven! No conoce ninguna costumbre; de ahí que no haya para la existencia bíblica "asuntos ultimados", "posiciones definitivamente conquistadas". En nuestra vida se cuestiona todo una vez tras otra. Dios no se deja coger desprevenido; su espíritu so79
pía donde quiere. Esta es la fuente de nuestra confianza, pero también de nuestro desasosiego. Su llamada a nosotros retumba a cada momento con tonos nuevos. El "ahora" es una magnitud histórico-salvífica. En cualquier presente se nos da Dios por su gracia, la cual, por eso mismo, es siempre otra y nuevamente configurada. El presente es siempre "kairós", un tiempo de gracia que ofrece la oportunidad única e irrepetible de experimentar el misterio infinito de Dios como encomienda vital. La santidad, pues, consiste fundamentalmente en una disponibilidad continuada para oír la voz divina en los acontecimientos de la propia vida, en nuestra situación projimal y en la historia. El hombre debe estar preparado para la salvación que le es acordada en cada momento por Dios. Ciertamente, es nuestro diario vivir un desierto, como señala Isaías. Dios parece estar ausente incesantemente; sin embargo, tenemos la seguridad de que "fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Por el contrario, él dispondrá con la misma tentación el buen resultado de poder resistirla" (1 Cor 10, 13). Siempre habrá un camino. Dios ha derramado los torrentes de su espíritu, de su gracia, en nuestro mundo desértico. El mismo habló de su gracia con la imagen del nuevo vino que no se debe echar en odres viejos. Con la encarnación de Dios irrumpió algo tan poderoso, una fuerza tan primigenia en nuestra vida, que hizo pedazos todas las formas valederas hasta entonces, desbordándolas continuamente aun hoy y fermentando constantemente en nuestro mundo y en 80
nuestra vida. Ríos caudalosos quieren irrumpir en el desierto. Los padres de la Iglesia no se cansan de hablar sobre la regeneración, transformación, conversión y renovación del mundo. En su profundidad decisiva, el mundo se transforma incesantemente en cielo. La creación entera, la humanidad redimida, la riqueza toda de nuestra imagen mundana, el universo, todo queda transparente en el cielo para Dios; éste será una vez para nosotros todo en todo, de modo que estemos referidos exclusivamente a él y también por lo mismo podemos ser definitivamente pobres. Nuestro mundo, nuestra pequeña vida es aún un desierto. Las corrientes de la transformación definitiva, empero, ya corren bajo la arena; brotarán un día y nuestro desierto florecerá con eterna hermosura. Esta es la promesa que Dios ha dado por sus profetas a todos los "pobres en el espíritu". En la sencilla aceptación del destino sin salida acontece de la mano de Dios una interna transformación de la propia voluntad en el amor de Dios. El hombre aguanta la vida con toda su esterilidad y halla precisamente en ello a su Dios misericordioso. Conduce a su propia existencia, en la actitud de la pobreza de espíritu, a la esencia del ser hombre: a la esperanza, a la donación, al sentirse seguro en Dios. Ya no lucha, sino que acepta el destino. Hay allí un interno estar reunido, una fuerza de inconsciente libertad; tales hombres esperaban al redentor, y en ellos se concentra la receptividad de la creación. 81
Como tránsito del Antiguo al Nuevo Testamento hay aquí una sencilla mujer. En ella se realiza la pobreza espiritual en su perfección. El himno que brotó de su alma en el júbilo de su apertura a Dios es el canto de todos los pobres del mundo, es el Magníficat:
inmerecido, lo inesperado. Cuando murió, no dejó nada tras sí, y, sin embargo, fue enterrado en un sepulcro magnífico. Su pobreza no se deja reducir a conceptos sociológicos, sino que era un himno a la libertad, era su ser divino. Y aquí debemos profundizar más en el misterio del ser-Dios.
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Porque ha puesto sus ojos en la pequenez de su esclava. Mirad: ya desde ahora me aclamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha obrado en mí cosas estupendas aquel que es poderoso, aquel cuyo nombre es santo, aquel cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le sirven... Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías (Le 1, 46-55).
Dios mismo es pobre. No posee nada y por eso no está referido a nada. Su esencia consta limpiamente de sí mismo. Dios es más pobre que lo que pueda ser jamás hombre alguno. La "pobreza de Dios", sin embargo, es sólo la revelación de la plenitud óntica del absoluto: Dios no "tiene" nada, porque lo "es" todo; no tiene el ser, sino que es; no tiene ninguna fuerza, sino que es la fuerza misma, y no necesita en su eterno ser ningún apoyo externo. El mismo es fundamento de todo lo que él es y lo que él hace. Dios es pobre, porque él es Dios, porque no posee la plenitud óntica, sino que él es esa misma plenitud.
A hombres que podían hablar tales cosas en la probidad de su alma, Cristo no podía dejarlos solos.
b)
Suavidad de Cristo
Ciertamente, Cristo aceptó sobre sí también la pobreza extrema, pero no fue ningún fin en sí mismo esta carencia anímico-corporal; apreció a los pobres, precisamente, en cuanto eran capaces de recibir lo 82
Si meditamos el evangelio de Juan nos daremos cuenta de algo sobrecogedor. Se describe allí la imagen de un hombre interiormente pobre, la figura de un hombre benigno; lo acepta todo, valora cada regalo, pero no tiene miedo ninguno en perderlo; tampoco se esfuerza por allegar riquezas. Es libre; nada le pertenece, ni siquiera su futuro, ni su vida, ni sus pensamientos, ni sus amigos, ni su obra, ni sus planes; no depende de nadie ni de nada, fuera de Dios; no se pertenece a sí mismo, está totalmente engolfado en Dios. Si se medita esta actitud de Cristo, si la acerca uno al propio espíritu, se experimentará qué es lo que se llama haber vivido intensivamente. La existencia de 83
Cristo estaba ocupada enteramente por la miseria del otro y de ahí que estuviese arrebatada de su propia disposición. Estaba allí para los otros, entregado a lo inmediato del momento, a las preocupaciones de los hombres. Dominaba su vida el dejar-valer a la exigencia extraña y el presente creador. Por medio de su suave paciencia despertó a los otros a la plenitud del ser.
ésa tu única recompensa. Antes al contrario; cuando des una comida, llama a los pobres, tullidos, cojos y ciegos. Y dichoso de ti si no tienen con qué pagarte. Porque Dios te lo recompensará en la resurrección de los justos (Le 14, 12-14). Y en Mateo: No alleguéis tesoros en la tierra... Atesorad tesoros en el cielo... Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón... No os apuréis por vuestra vida, pensando qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? (Mt 6, 19-25).
Ante todo, debemos meditar aquí aquellos textos del evangelio que nos informan sobre cómo estuvo Cristo "en los otros". Su presencia era oportuna. Todos podían hablarle sobre su miseria: la samaritana. Nicodemo, los apremiados, los niños; nadie era insignificante para él. Aceptaba a todos, miraba a todos, oía a todos. Su escuchar, su receptividad para el ser extraño, significaba la aceptación de la postración humana y un dejar-valer a la extraña existencia. Esta interna actitud, tan abierta, aparece también claramente en otros relatos del evangelio. A los apóstoles que envió a predicar el reino de Dios, les dijo:
Y sobre la vocación de los apóstoles, se nos dice:
No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero (Le 9, 3). Y así fueron recorriendo todas las aldeas, predicando el evangelio y curando por doquier (Le 9, 6).
En dos perícopas de Mateo se exponen las condiciones del seguimiento de Cristo:
Lucas describe el roce diario de Cristo con los hombres en una exigencia a un anfitrión: Dijo también al que le había invitado: Cuando des una comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, o vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te inviten, y sea 84
Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, de sobrenombre Pedro, y a Andrés, que estaban echando el esparavel en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al momento las redes, le siguieron (Mt 4, 18-20).
Viendo Jesús la gran multitud de gente que tenía en torno suyo, dio orden de pasar a la otra orilla. Y se acercó un escriba, que le dijo: Maestro, yo quiero seguirte adondequiera que vayas. Jesús le respondió: Las raposas tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos; pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza (Mt 8, 18-20). 85
Os declaro lo siguiente, hermanos: el tiempo es corto. Sólo queda que los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen; los que lloran, como si no llorasen; los que gozan, como si no gozasen; los que compran, como si no poseyesen, y los que se sirven de este mundo, como si no disfrutasen (1 Cor 7, 29-31).
El segundo acontecimiento: Se le acercó un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué es bueno practicar para conseguir la vida eterna? Si realmente quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó... Todo esto lo vengo ya cumpliendo. ¿Qué me falta por hacer? Si quieres ser perfecto, díjole Jesús, vende todos tus bienes, dalo todo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sigúeme (Mt 19, 16-21). En Marcos se complementa el relato de la siguiente manera: Al oír estas palabras, frunció el ceño y se alejó lleno de tristeza, pues poseía muchos bienes de fortuna. Dirigiendo Jesús la mirada a sus discípulos, exclamó: ¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que poseen riquezas! (Me 10, 22-23).
En estas frases formuladas con sencillez, y, ocasionalmente, con ingenua simplicidad, aparece un nuevo modo de pensar que será determinante único para el futuro entero de la humanidad. Desde esta irrupción a la actividad de la "pobreza espiritual", el universo ya no es lo que era. El poder de Dios lo ha tomado. Cristo fue hecho "señor".
c)
Dios y pobre
Más adelante se dice: Al escuchar tales palabras, quedaron asombrados los discípulos, pero Jesús recalcó de nuevo: hijos míos, ¡qué difícil es que los que ponen su corazón en las riquezas entren en el reino de Dios! (Me 10, 24). El grito más potente de victoria pronunciado por Cristo sobre la pobreza suena así: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" (Mt 5, 3). Pablo comprendió el interno desprendimiento del alma de Cristo en las siguientes palabras: 86
; Q u é significa para nuestra existencia la pobreza de Cristo? El nuevo hombre, fundado ónticamente en Cristo, debe intentar participar en la suerte de los pobres. Lo decisivo de la existencia cristiana es: querer abandonarse. Todo lo demás, sea lo grande que sea, tiene una importancia menor. Sólo cuenta la interna disponibilidad a la pobreza, el anhelo a la autoentrega, la sinceridad de un corazón amante. U n hombre así, no quiere "lograr mucho"; en realidad, le resulta in87
diferente si "consigue" mucho o poco en la vida; no busca lejos, pues sabe que lo auténtico es lo próximo, el prójimo. Su propia existencia, incluso cuando en los tiempos de postración parece consistir sólo en una variedad interna, posee para él un sentido más profundo. Es una gracia especial de Dios para los otros. Dios lo ha liberado de sí mismo, de su riqueza interna, para que pueda donar a todos su cercanía: a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, o a cualquiera otros. Dios lo ha hecho pobre para los otros. Ciertamente, a veces se pregunta: "¿Adonde voy? ¿Qué es lo que propiamente busco en este mundo?" Pero en el fondo sabe que al final de todo esfuerzo le quedará tan sólo su propia persona como el tesoro más valioso. Lo que realmente poseeremos al llegar al final de nuestra existencia será únicamente nuestro corazón, es decir, nuestro dolor, nuestro querer esperar y no poder, nuestra desesperación mantenida y nuestro grito pidiendo ayuda y gracia. Lo demás pertenece al mundo, que perecerá un día en el amor abrasador de Dios. De nuestros "éxitos", Dios no podría crear nunca un cielo. Penetrarán, sí, pero transformados, en la eterna perfección. Pero lo esencial surge en la incomprensibilidad: en nuestro dolor, en la soledad y en la aflicción; en la determinación de llorar con los que lloran, de alegrarse con los alegres, de participar en el ser-hombre del otro, de descender a lo trivial, de profesar amor a lo grisáceo de cada día, de no pertenecemos más. Aquí es donde se crea un nuevo 88
mundo. El cristiano quiere estar cerca del prójimo en el reír y en el llorar; y quien sabe reír y llorar con el hermano es ya un cristiano. ¡Cuánto hemos dejado ya por ahí! Y no sólo de aquello que poseíamos, sino también de lo que somos. Llegamos a ser cada vez más pobres, pero en ello hemos encontrado al "Dios de nuestro corazón", o, por lo menos, lo hemos barruntado. Sólo la pobreza no perece, porque es amor. El rico la odia cuando pasa frente a ella; el engreído no se detiene ni ante la hermosura, ni ante el dolor; el ruido de cada día domina su vida, habita en su naturaleza. La pobreza, sin embargo, no descansa, sabe estarse suavemente frente a la miseria de la criatura; las tiernas manos de la pobreza sostienen el mundo con todo su peso; sólo por su medio puede ser consolado el ser. Todo querer-poseer es destructivo. Cuanto más ansia el hombre un desahogo en los recintos externos de su existencia, tanto más rápidamente se esfuman las cosas de sus manos avaras. Sólo el hombre puede realmente "poseer" la vida en la actitud del poner en libertad; en su presencia desinteresada y no mirando sobre sí mismo. En el pobre surge el hombre esencial, uno que comprende las cosas reaslmente, porque no se las quiere "apropiar". Un hombre tal experimenta la beatitud de las cosas; Francisco de Asís fue uno de esos hombres, era portador de un algo impremeditado, un recato oculto y casto, algo que no presionaba a nadie, a ningún hombre y a ninguna cosa; su pobreza era el "careo" con Dios. Desde esta postura podía y sabía ser y tratar de tú a todas las criaturas: 89
el hermano sol, el hermano fuego, la hermana muerte, el hermano hombre.
poco de alegría, un mucho de desesperación, afán por el amor y nuestra amistad.
La "pobreza de espíritu" es la posición interior de aquellos que, aunque posean bienes del mundo, sin embargo no son "poseídos" por ellos. La exigencia de un razonable desapego del corazón es válida para todos los cristianos y no soporta excepción alguna. Sólo eso es lo que nos libra de nosotros mismos y nos hace capaces para empresas más grandes del corazón. Es verdad que tenemos mucho que hacer, muchos negocios que ultimar, muchas obligaciones que cumplir. Siempre nos podremos disculpar, pues siempre se darán apremiantes negocios en nuestra vida. El hombre siempre puede decir a Dios: "Discúlpame, tengo que hacer otra cosa." Quizás se quiera comprar una finca o cinco yuntas de bueyes, quizás se quiera celebrar una boda (Le 14, 18-20); pero Dios no acepta estas disculpas en tanto que a nuestro alrededor alguien padezca de injusticia, esté triste, viva en la infelicidad. No es duro con nosotros, pero exige un poco de riesgo de sus amigos; no quiere que busquemos algo inalcanzable. Habita en el misterio absoluto, por lo que nunca vamos a darle alcance definitivo.
Nosotros no podemos regalar nada a Dios, pues todo es de su propiedad; sin embargo, quiere Dios en su incomprensibilidad que le obsequiemos con algo. Dios no está referido a nadie: es perfecto así como él es, independientemente de nosotros. ¿Por qué nos ha llamado, pues, propiamente a la vida? La única respuesta digna de Dios es ésta: porque necesitaba nuestro amor. ¿Cómo puede ser esto posible? Dios ha creado el mundo por puro amor, pues no puede hacer ninguna otra cosa que el amor. De este motivo último, del amor, ha surgido el mundo. De un motivo que no necesita de ninguna otra fundamentación. Del amor, no obstante, dice Tomás de Aquino en su "intuición sagrada" que es un "autodespojarse". Un hombre que realmente es bueno, que dice bien de la vida, dona su interior en un impulso íntimo. Donarse, entregar lo tenido y adquirido, esto es lo esencial, la esencia misma, propiedad determinante del bien.
Lo inalcanzable, pues, acontecerá siempre para nosotros en lo alcanzable. Aguantar este esfuerzo a lo largo de una vida, de una eternidad, resulta casi inaguantable. Esta es la causa de por qué nuestra alma a menudo está triste. Dios lo comprende y no quiere que vayamos a su encuentro al final de nuestra vida con algo magnífico; sólo desea esto que somos: un 90
A menudo preguntamos a Dios por qué nos ha creado rodeados de tanta miseria con la que cada día vivimos. El hombre no encontrará jamás una respuesta a esta pregunta, mientras no tenga el valor de decir primero: ¡Gracias! Te agradezco, Señor, que me has creado así como soy. En ciertos momentos es difícil ser agradecidos por la propia existencia. A veces se está al borde de la desesperación; sin embargo, deberíamos poder decir —si somos, y en cuanto somos cristianos—: me acepto a mí mismo 91
como soy. Tú, mi Dios, me has sumergido en el ser, para crear en este mundo, por medio de mi amistad y bondad, algo nuevo, para elevar a mayor plenitud al mundo, para asistir a mis amigos en la miseria. Este es mi deber. Todo lo demás ya encontrará en tu amor su solución.
y en cegadora claridad, en la muerte; pero también allí en su figura de mendigo. Dios nos ha creado por segunda vez. Una vez como "expresión del ser" de su amor torrencial; y la segunda vez, y auténticamente, en su inescrutable designio de permitir que su Hijo mendigase nuestro amor.
Con todo, no es ésta toda la verdad. Dios nos ama aún más; el nos ha creado para una respuesta personal, mendiga nuestra contestación, nuestro amor. Cristo nos ha buscado, llamando a nuestra puerta. Y esta tarea lo ha dejado terriblemente agotado y sin fuerzas. En la misa de difuntos de la Iglesia católica, se dice: "Buscándome, te sentaste cansado; me redimiste muriendo en cruz; que no sea vano tanto esfuerzo." Dios nos ha buscado. Y le resultó una labor tan ímproba que tuvo que sentarse. En la miseria de la cruz nos redimió. Todo esto no puede acontecer en vano. Así vemos cómo se sentó junto a la fuente de Jacob, durante la canícula del mediodía, pero aguantaba esto para poder encontrar a alguien, a una pecadora; precisamente era a ella a quien quería encontrar. Pero, si nosotros decimos que Dios mendiga en Cristo nuestro amor, afirmamos, al mismo tiempo, que estamos libres para rechazar ese amor; Dios no nos puede obligar a que le profesemos amor. Está ahí, bondadoso, lleno de comprensión e indefenso. No quiere presionarnos; sólo quiere nuestro cariño, nuestra libertad y nuestro amor.
También el cristiano es un mendigo. Dios quiere de él que su amor tome la figura de la impotencia, de la humildad y de la pobreza. Incluso cuando se rechaza su amor, debe donar el cristiano una nueva presencia al tú, encontrando posibilidades de hacer bien al otro de una manera callada. ¿En qué altruismo nos adentra Dios?
Cuando un mendigo es rechazado una vez, es lógico pensar que ya no aparecerá nunca más. Cristo, empero, vuelve; volverá otra vez para todos nosotros, 93 92
Culminación
Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles para servirle (Mt 4, 11).
La descripción de las tres tentaciones de Cristo acaba inesperadamente con la frase, cargada de sentido, que nos habla de la aparición de los ángeles. Detrás de los acontecimientos singulares de la historia de la tentación reconocimos nosotros, a través de la negatividad epidérmica, aquellas fuerzas constructivas del mundo nuevo, de las que surgen la definitividad de nuestra vida y el universo perfeccionado. En las tres posiciones básicas diseñadas: orientación a la interioridad, a la impotencia y a la pobreza, acontece una irrupción del mundo en la inmediatez de Dios; esta transformación es esclarecida simbó95
licamente por medio de la aparición y servicio de los ángeles. El cielo se acerca a la tierra. Bastaría realizar aquel abandono del propio yo, aquella transformación del corazón que se opera en el alma de Cristo en las tentaciones del desierto, para que el mundo mismo se convierta en cielo, para que la niebla que empaña nuestros ojos se diluya y resplandezca lo definitivo en lo provisorio, para que admiremos la perfección en el reino terreno. En el cambio del modo de pensar acontece una transformación del mundo. Cuanto más ilimitado sea el cambio realizado, tanto más profundos estratos se abren de la perfección. Cristo se adentró en la tentación con la fuerza dirigida de su existencia divinohumana, oponiéndose al caos. Solamente estaba equipado con la disponibilidad de sacrificarse absolutamente al máximo, y cual antorcha ardió su existencia en el desierto. El mundo se iluminó, se abrió a la luz; y el tinglado de las intrascendencias se vino abajo. La verdad de las esencias de las cosas, el cielo, se volvió patente. La perfección no aparece sobre las cosas, ni en torno a las cosas, ni entre las cosas, sino que en cada vivencia de algo se abre una puerta al mundo definitivo para aquellos que intentan vivir existencialmente el misterio alcanzado en el desierto del modo de pensar de Cristo. Cristo alcanzó aquí para la humanidad una nueva capacidad de visión, la fuerza de penetración del mirar perceptivo al cielo. No se dirige ésta hacia "arriba", ni hacia otra cosa, sino que se hunde en las profundidades de lo finito terreno. Desde este momento, 96
las puertas están abiertas por todas partes y lo definitivo sale al encuentro del que mira con fuerza deslumbrante. Por eso, las primeras palabras de la predicación de Cristo son: el cielo está cerca. "Desde entonces empezó Jesús a predicar: Arrepentios, porque se acerca el reino de Dios" (Mt 4, 17). La cercanía experimentable de la perfección fue prometida por Cristo a todos. Para cada hombre se puede abrir lo definitivo en lo terreno: la capacidad de mirar a lo abierto y a lo recóndito; la contemplación, consciente o inconscientemente realizada, llegó a ser con ello característica fundamental de la existencia humana. Por otra parte, también se puede decir que allí donde acontece una visión tal, está presente lo cristiano, existe el cristianismo, aunque quizás bajo formas extrañas y desconocidas, incluso con reflejos extraños y quebrados. Cristo ha inaugurado en el alma humana una tentación originaria para la contemplación como esencial acontecimiento, para delimitarlo frente a otras especies gnoseológicas de la "existencia" humana.
a)
Cercanía del cielo
La contemplación quiere algo más que "constatar" y conocer exhaustivamente en el mundo; no fuerza a lo contemplado en una cadena de otros co97
nocimientos, donde representaría precisamente tanta plenitud de sentido como cualquier otro miembro de la cadena; quiere al mundo por sí mismo, en su fuerza y santidad originarias, y se hunde en la vivencia que llega a ser, por ese hundimiento, una realidad sublimada. Los momentos del contemplar son momentos intensivos de la "existencia", momentos de plena y vivida humanidad, conocimiento inmediato, vivacidad intangible. Importa ahora cuestionar este "sublimado", si queremos sondear la esencia del contemplar. El origen de la contemplación es la entrega. Lo vivido no se ordena a ninguna otra cosa más que a sí mismo; viene a ser lugar del encuentro inmediato de esencia a esencia. Observemos a continuación que el poder contemplar no pertenece a nuestra cotidianidad, Una muestra de ello la tenemos en el hecho de que se ha vuelto rara en nuestro tiempo una auténtica contemplación. Son aún más raros aquellos que se sienten ligados inmediatamente con las cosas, que están en una comunión con el misterio de la vida. Esta es, por cierto, la señal de nuestra época: nosaber-contemplar. Tenemos unos objetivos, un penmundo, una espiritualidad de especie diversa; pero, sobre todo, hablamos mucho. De por sí esto aún no sería tan fatal. Pero todo esto acontece de algún modo fuera del contemplar. El hombre no penetra ya la figura íntima de las cosas, pues ya sabe la respuesta; y éste es, precisamente, el peligro de nuestro tiempo: saber la respuesta, sin contemplación, en cultura, religión, progreso e intelectualidad. Sin contemplación, 98
no hay ninguna quietud. El hombre deviene irreal y, como tal, va tras objetivos que se burlan de él. Van ante él de aquí para allá. Pero él se desploma después en el mundo y en la realidad, corriendo a su vera y resbalando. Contemplar es una especie más alta de conocer. De ahí que actúe irrealmente y como menor de edad en el mundo de la mera dominación de la "existencia". Lo contemplado como tal no se deja, en realidad, probar ni participar a otro. La actitud del enterarse inmediato debe ser adquirida hoy en nuevas luchas anímicas jamás oídas. El hombre tiene que salir del juego falaz del apresuramiento, del reino de las caricaturas, de la congruencia y de la falsa seguridad; debe avanzar desde su "mundo interpretado" a una ligazón inmediata del alma con el mundo, con el tú y con Dios. El contemplativo no conoce, quizás, mucho del mundo, quizás no posee la seguridad de lo epidérmico y no ve su salvación en el sistema. La contemplación aparece cuando un hombre que camina se para de pronto y se emplea con espíritu abierto, con sentidos agudizados; sólo apetece en este momento ser uno con lo experimentado, y esto tan perfectamente que la experiencia misma venga a ser mensaje. El contemplativo quiere solamente estar presente, cueste lo que cueste, en dolor y en penuria anímica: quiere contemplar por amor de la contemplación misma. Está incustodiado, pero no abandonado. No está en casa en lo superficial, y, sin embargo, en cualquier parte tiene su hogar. No posee el mundo, y, con todo, está en su amor. Nada sabe de una última 99
seguridad, pero nunca está incierto, pues la contemplación misma en su inmediatez (y, por tanto, en su no-demostrabilidad) le da certeza.
tencia". Con esta actitud suya nos ha abierto un camino a la entrega limpia, al enterarse, a la existencia desembarazada, al contemplar.
Aquí aparece una propiedad más del mirar del contemplativo. A la contemplación no se la puede privar de experiencias singulares, ni, en general, se puede enseñar o participar, sino que está enfeudada en el alma como su "originalísimo"; no se dirige a un complejo de parte, sino a la totalidad e irrepetibilidad de una figura portadora de sentido, y, aunque no prueba nada, garantiza lo incierto. En la meditación, el hombre en sí experimenta algo completo en las cosas más inaparentes y en los estímulos del mundo. Así es como se desarrolla, desde aquel contemplar confiado a todos los hombres hechos interiores, el reino de Dios, el reino del peligro y del riesgo, del eterno comienzo y del devenir, del espíritu patente y de la concentración; es un reino de santa inseguridad. Lo creador está siempre en la orilla del ser; todo crear implica riesgo. El que no entrega su alma, no puede encontrarla ni ser remitido al mundo. Una contemplación de tal estilo es, quizás hoy, nuestro deber como cristianos.
No es éste, quizás, el exclusivo sentido del relato evangélico, pero sí el esencial: "Con esto, el demonio lo dejó, y se acercaron los ángeles para servirle." Del relato surgen figuras simbólicas de trasfondo esencial; se nombran aquí criaturas definitivas, seres de eterna y sacra vivacidad. Sin embargo, de alguna manera aparece Dios mismo. Los ángeles son mensajeros en el sentido imponente de que ellos traen al que envía, a Dios mismo por tanto.
Es decir: intentar crear una unidad en nuestra contemplación y por nuestra contemplación desde la dualidad de superficie, poner unidad portadora de sentido en el mundo, descender cada vez más a las transformaciones potentes y abismales de las cosas. Cristo ha rechazado en sus tentaciones del desierto todo lo puramente asegurado, lo puesto a salvo, todo aquello que únicamente servía a la propia "exis100
Donde el modo de pensar de Cristo es realizado con lealtad, no por impotencia, sino en virtud de la elección, entra el hombre ya en el mundo del absolutamente-otro. Cristo llegó en la tentación al borde de su "existencia", sufrió lo indecible interiormente, cogido por el escalofrío de lo ilimitado en lo más profundo, en las fronteras de lo vivenciable humanamente, arrojando fuera de sí todas las aseguraciones humanas. Quizás se dijo: Tranquilízate, alma mía, adéntrate en el misterio, toma sobre ti esto que has adquirido como contemplativo en esta horrorosa experiencia del desierto; tu vida no puede quebrarse. Ya estás definitivamente en casa; te has vuelto intocable. Lo que aún acontecerá en tu vida, incluso lo monstruoso de la cruz, ya no puede destruir tu eterno destino. Todo, absolutamente todo, te conducirá aún más cerca de la meta, de la vivacidad de la vida, de la mansión de la luz, del ser del ente. El cielo está aquí. Tú lo has conseguido para los 101
hombres. Que sea tu palabra de redención para la humanidad dar testimonio de la cercanía de este cielo por medio de tu debilidad, de tu interioridad y de tu pobreza; que sea tu primera y, al mismo tiempo, tu palabra definitiva. Hemos intentado describir el acontecimiento de la contemplación orante con el mínimo de propiedades entremezcladas. Ahora nos preguntamos cuál puede ser el auténtico contenido del mensaje originario de Cristo, el sentido, el modo de pensar y la meta de la contemplación cristiana. ¿Cuál es aquella profundidad, cuyas puertas cerradas abrió Cristo allí en el desierto? La forma lingüística abreviada para la perfección incondicional se llama en la sagrada Escritura: el nuevo universo. Lo que en el fondo se quiere decir con ello no es posible expresarlo de una sola vez. Juan lo describe en imágenes, habla de mares de cristal, de calles de oro cristalino, de puertas formadas por una única perla, de muros construidos de brillantes piedras preciosas (Ap 21-22). Pero aquí no se hace otra cosa que acentuar lo que ya Pablo había expresado de manera impresionante: "Lo que no vieron ojos ni escucharon oídos, lo que por mente humana no pasó, lo que Dios preparó para sus amadores: eso nos lo ha revelado Dios a nosotros" (1 Cor 2, 9). El cielo nos es, en cierto sentido, aún radicalmente lejano. O, dicho más exactamente, nos está tan cercano y se confunde de una manera tan íntima con nuestras experiencias mundanas, que somos incapaces de aprehenderlo en nuestra finita manquedad. 102
De ahí que, por otra parte, se diga también en Pablo: "De este modo el que está en Cristo se ha hecho nueva criatura" (2 Cor 5, 17). Uno de los más poderosos espíritus del cristianismo primitivo, el padre de la Iglesia Ambrosio de Milán, interpreta así la existencia de Cristo: "En él ha resucitado la tierra, en él ha resucitado el cielo, en él ha resucitado el mundo" [De excessu fratris sui 1, 2 (PL 16, 1354)}. De esta tensión del ser vive el cristiano; ya ha penetrado en el cielo, pero en un cielo que aún no lo puede soportar vivencialmente. El hombre es aquel ser que vive dentro de lo invencible del misterio y que, sin embargo, nunca lo puede desarrollar en su propia vida. Sus experiencias lo trasbordan a un infinito, son "presencia del cielo" en la existencia terrena. Setía pretencioso si quisiéramos tratar de sondear en una breve reflexión las profundidades de aquello que movió a Cristo tan íntimamente durante toda su vida y que incluso él mismo sólo supo cobijar en el reino de lo decible, en imágenes, en referencias, promesas y parábolas, es decir, en imágenes quebradas del lenguaje humano. En su lugar, queremos nosotros meditar sobre un texto en el que Tomás de Aquino ha dado figura a su experiencia del cielo. En la oración por los contemplativos, rezada por él mismo mientras contemplaba, se esboza la estructura de la perfección, el contenido del contemplar cristiano: "Da a mi cuerpo, plenitud remuneradora, la hermosura de la claridad, la presteza de la movilidad, la capacidad de la finura, la fortaleza de la impasibilidad." En estas pocas frases se expresa lo 103
que de más vivo hay en el más íntimo anhelo de todos nosotros; lo que nos "contraempuja" como esperanza a un futuro absoluto. Los conceptos de la interinidad son desechados aquí y el impulso hacia la última meta se despliega hacia Dios. El hombre se "proyecta" a un estado de ser en el que todo se despierta a la claridad, a la diafanidad esencial, volviéndose hermoso y brillante. A un estado en el que son vencidos el espacio y el tiempo, y el hombre está siempre allí donde le lleva su interno anhelo; a un estado en el que el dolor desaparece definitivamente y sólo se continúa viviendo en las inmensidades de una perenne alegría.
b)
Afán y
cumplimiento
Hermosura de la claridad, presteza de la movilidad, capacidad de la finura, fortaleza de la impasibilidad: esto es el cielo. Esto es lo que se eleva de las profundidades de las cosas, saliendo al encuentro de todo aquel que contempla. Todos los hombres sueñan con un estado así del mundo, indiferentemente de que sepan o no sepan de Dios. Es su sueño secreto. Intentemos, pues, desarrollar conceptualmente este esbozo del ser del anhelo humano.
104
c)
El ruego
La experiencia del cielo en Tomás de Aquino no brota de un esfuerzo intelectual, sino que es el fruto de la oración, incluso de la petición: "Da a mi cuerpo..." El mundo clarificado está ya presente en el anhelo de los que imploran (de los pobres). Debe haber sufrido uno su propia pobreza, su postración, su impotencia y su estado indefenso, para experimentar lo que significa "promesa de Dios". ¿Dónde se experimentará realmente a Dios en su infinita plenitud de ser como tú? Sospechamos que en la ruptura de las esperanzas terrenas, en los límites de la existencia, allí donde el hombre comienza a suplicar y a mendigar, en el testimonio cruento de la propia vida, en la experiencia de que Dios es lo "absolutamenteotro". La plenitud del regalo, a menudo, sólo es procurado a los hombres en el sufrimiento inútil de la vida. También está Dios ciertamente presente de otro modo: hermoso, fulgente y beatificante, pero se presta a equívocos. Sólo en la experiencia límite, en el dolor del "pese a todo", acontece la plegaria más profunda de la criatura, es decir, en el interno desmoronarse. Cristo permitió en el desierto que el poder del mal le apremiase tanto, que, para salvar su alma, tuvo al fin que abandonar todo aquello que a un hombre le puede proporcionar seguridad y una situación en la vida. En la muerte entraremos todos en un desmoronamiento semejante. 105
1 En último análisis, oración creatural no es otra cosa que la impotencia afirmada y aceptada de la existencia. Esta oración fundamental de la "existencia" humana se desarrolla en su concreta realización como adoración, alabanza, ruego y agradecimiento. En este sentido, la oración es un acontecimiento que comprende la total existencia en todos sus estratos y en la plenitud de sus rasgos, es la fundamental actitud existencial de aquellos que experimentan la impotencia de su "existencia" y saben sufrir sus efectos. De esta oración como forma de existencia vale la exigencia de que debemos orar sin "desfallecer jamás" (Le 18, 1; 21, 36). El hombre ya ora cuando no quiere dominar a los otros, cuando acepta sobre sí aquella inutilidad a la que está expuesto el amor, la amistad y la obra vital. Ora con su enfermedad, con su cuerpo, con el trabajoso cumplimiento de sus deberes en la grisácea cotidianidad. Ora cuando ha llegado a la cumbre de la emoción, en la consideración de la naturaleza, en un apercibirse humano, cuando no considera todo lo humano-vivenciable como "la" plenitud. Ora cuando percibe en sí aquella tristeza que se pega a todos los enfermos terrenos y a la hermosura. Como orante, vive uno en la situación límite. Esta experiencia se condensa, convirtiéndose en un "estado" en la muerte humana. La superposición de experiencias límites desarrolla el tránsito completo. La muerte es hecha oración en el acontecer del ser, y, como tal, es vivida por los místicos en las fatigas del día a día terreno. Pero una actitud tal no es factible "adquirirla"; 106
es un regalo de la amistad de Dios. Dios dona su presencia liberalmente y, sin merecimientos, da a cada hombre la posibilidad de conseguir una vez su frontera, en la que puede penetrar totalmente en el desmoronamiento y soledad: nos da a todos la muerte. La huida ante Dios es temor ante el desmoronamiento. El hombre se desploma entonces en lo intrascendente, en la curiosidad y en el desparramamiento, en la palabrería y en la actividad. La oración es, pues, un agarrarse a Dios en su fatalidad y en su desconocimiento, y un dejarnos humillar por él. Esta oración la "paga" Dios introduciendo a los hombres en una noche aún más oscura, en la noche del enmudecer de Dios y de la experiencia de su lejanía; este desmoronamiento de la existencia al que Dios contesta por medio del gracioso regalo siempre creciente de su "lejanía", admite tantas variaciones como destinos vitales diferentes existen. La plenitud de Dios es tan soberanamente grande, que puede dar a cada hombre singular su propio camino en la soledad y en la muerte. Cristo experimentó la realidad de los ángeles después de su taladrante soledad. Este acontecimiento significa que la plenitud infinita de lo absoluto y la irrepetibilidad del destino creatural se abren ante Cristo. Los ángeles son irrepetibles en un sentido humano irrealizable: cada uno de ellos es un "mundo para sí" (según la sustanciosa interpretación de la alta escolástica, cada ángel es una nueva especie de ser). Esto quiere decir que cada uno de ellos reúne en sí tanta vida, destino, sentimientos, libertad, fuerza, amor 107
y amistad, como si toda la humanidad se concentrase en un único ser, y esto desde su aún inexplorado inicio hasta las postrimerías del mundo. Según esta interpretación, el otro ángel sería a su ve2 otro mundo para sí. Y la biblia dice que hay legiones de éstos. ¡Qué plenitud de ser comporta Dios, cuando, incluso, tales esencias lo pueden experimentar como absoluto límite de su existencia!
pliega la corporalidad en persona. El hombre entra a la muerte totalmente en la presencia del Dios omnipresente y hacedor de vida. Según esta concepción, la inmortalidad sería un acontecimiento que abraza a la persona toda del hombre como unidad de alma y cuerpo y, por tanto, también sería resurrección. Entre inmortalidad y resurrección no habría, pues, diferencia alguna.
En la vivencia límite del desierto dejó Cristo tras sí la total realidad experiencial de los ángeles y llegó a ser, como hombre, "el" ángel. Se situó en la cima de los ángeles —los ha "vencido"— (cf. Ef 1, 21; Col 2, 15; Flp 2, 5-11; 1 Pe 3, 33). Cuando el hombre involucra su existencia en Cristo, llegando a ser su plenitud óntica, también excede al mundo entero y a todas las esencias espirituales. Está por surgir un "ángel corporal", y, por tanto, también un cielo corporal. La cima del devenir cósmico, a través del cual el mundo "penetra" en Dios, es el hombre unido con Cristo.
De esto se deduce que la perfección del ser del hombre, la resurrección, debe acontecer inmediatamente en la muerte humana como la "separación del alma y del cuerpo". Este diagnóstico conceptual no es sólo insuficiente, es también unilateral y equívoco. El hombre no consta en absoluto de dos cosas, sino que es una única naturaleza en la que materia y espíritu están unidos esencialmente. El cuerpo humano es configuración del alma, y el alma es aquello que surge del "impulso" de la materia con íntima necesidad. Sin cuerpo, desaparecería el hombre totalmente. Por eso, hay que entender la muerte como el momento del tránsito a la perfección, como resurrección.
El cuerpo. La petición del regalo de la presencia absoluta de Dios la expresa Tomás de Aquino en relación al cuerpo. No se implora, pues, aquí únicamente inmortalidad, sino también resurrección. Esto nos aclara sobre cómo entiende el pensamiento cristiano el cuerpo del hombre y en qué dimensiones entiende su perfección. El hombre y, por tanto, la plenitud del ser humano son pensables tan sólo como resurrección. La palabra resurrección está aquí como "cifra" para lo inexplicable. Significa inmediatez anímico-corporal al universo. En la resurrección se des108
Más aún: esta resurrección comprende también todas las referencias del universo. El mundo se reúne en el hombre, logrando en el cuerpo unido sustancialmente con el espíritu su autenticidad. La tierra no es simplemente un "espacio" del autodesarrollo del hombre, sino que pertenece a la constitución esencial de una unidad anímico-corporal. Si, pues, acontece con nuestra alma la inmortalidad, habrá en tal caso que llamarla "resurrección"; y, si acontece con nuestro cuerpo la resurrección, entonces se debe entender ésta 109
como transfiguración del universo. El mundo entero entra con el hombre en la perfección y llega a ser espacio claro del modo de pensar devenido puro del corazón humano; llega a ser patria de los santos. El amor de Dios anegará nuestra total existencia, y el fundamento del ser aparecerá en su plenitud en nosotros y por nosotros. Dios es para nosotros el universo vivenciado. La hermosura. En sus experiencias terrenas y quebradas vive el hombre siempre dentro de lo ilimitado, y lo que queda más allá de este ilimitado se llama cielo; éste está ya presente en las profundidades de toda experiencia humana como orientación óntica del anhelo. En cada auténtica vivencia acontece un "vuelco" de lo epidérmico a la perfección. El marxista Ernst Bloch ha señalado en su obra Prinzip Hoffnung (Principio esperanza), cómo el hombre existe a la continua en sus anhelos y esfuerzos en un "aún-no". En la existencia humana se condensa aquel impulso del universo que creó de la materia primigenia un cosmos ordenado, transformándolo en vida después de millones y millones de años, para, finalmente, verter en el hombre la conciencia espiritual. El soñar humano está, por tanto, en el campo de fuerzas del movimiento mundano. El hombre anhela lo nuevo, y en esa búsqueda se convierte en hombre. Por todas partes donde el hombre crea humanamente, sueña en un futuro más hermoso y radicalmente otro. El hombre lleva en su interior el impulso cósmico que animó el desarrollo del mundo, elevándolo siempre a las más 110
altas cumbres, a los más intensivos complejos de interioridad óntica. En nosotros se crea el mundo; algo grande quiere ascender de nosotros y, antes que aparezca esto grande y definitivo, nos sentiremos vacíos. El hombre no puede nunca olvidar el soñar. En el centro de todos estos sueños, en el punto de convergencia de nuestros anhelos, está el cielo. Dios mismo nos ha puesto el anhelo en nuestro corazón. Nos prometió un futuro en el que nuestro ser brillará, en el cual la luz de Dios alumbrará a todos nuestros sentidos. Acontecerá aquello que todos los hombres con profundidad espiritual experimentan ya en la vida terrena en numerosas variantes: Dios será visto, oído y tocado por nosotros. Toda la realidad llega a Dios relacionada con nosotros. Todo panteísmo es sólo ensueño de niños al lado de este último ser uno de Dios con la creación, en donde la diferencia no es suprimida, sino elevada aún más la felicidad del ser uno. En este sentido, cada hombre —bautizado o no, pertenezca o no pertenezca palpable y sociológicamente a la Iglesia— experimenta en la base de todas sus experiencias un cielo incesante. Ningún hombre puede evadirse de la presencia universal del resucitado; ningún hombre se puede ocultar ante aquel Dios que se nos revela bajo mil figuras mundanas, que es la hermosura de todo lo hermoso, cuya voz percibimos en todas las tonalidades de este mundo, cuyo soplo suave nos lo hace oíble la primavera, cuya plenitud rastreamos en los ardores rebosantes del verano, en el grave aroma de la maduración del fruto. Nadie 111
puede eludir a aquel Dios, cuyo apartamiento y limpieza mundanas nos hacen perceptibles la soledad del otoño, las lejanías que se disipan, los estilizados copos de nubes... A aquel Dios que se nos oculta en la quietud del invierno. Todas las antítesis son en Dios una sola cosa, todo resplandece en él en claridad, unidad y fuerza. El es la "hermosura siempre antigua y siempre nueva", lo más íntimo de la criatura. Como tal, es inaccesible, es el Dios cercano y, precisamente en su cercanía, el Dios lejano. Esta imborrable tensión de su cercanía y lejanía en el misterio originario de nuestro propio ser es la condición de la posibilidad de un etetno introducirse de la criatura en Dios, es nuestra inmortalidad y nuestra resurrección. La hermosura es un ser luciente. El brillo del ser, sin embargo, es un abismo. Mirar dentro de él es peligro mortal y eterna beatitud, prueba y promesa al mismo tiempo.
él, que empuja cada vez más a sus hechos a nuevas metas y a nuevas promesas. De ahí que nunca pueda abocar al sosiego, a la quietud y al contentamiento. Tan pronto como se quiere instalar en el recinto de su existencia terrena, el ímpetu de sus sueños lo lleva más adelante. Un ser desmesurado y, al mismo tiempo, impotente: esto es la "existencia" humana. La dinámica hacia lo inalcanzable humano, hacia lo regalado graciosamente, pertenece a la definición esencial de la "existencia" humana. Podría satisfacerse la vida humana, nacería el hombre en cuanto hombre, cuando sus anhelos, el ímpetu hacia lo irrebasable, lo encontrase de pronto como vivencia realizada en su existencia. Aquí es donde propiamente nacería el hombre. El cielo es, por consiguiente, la exigencia necesaria, aunque una exigencia graciosamente dada, del ser hombre en general.
La movilidad. A los hombres se les ha encomendado el transformar el mundo y, reuniendo en nosotros las esperanzas y los anhelos de la humanidad, salvar el universo para Dios. Barruntamos esta encomienda en nuestra vida, ante todo, en nuestra impotencia; es ésta una noticia de nuestro deber. Intentemos ahora, a través de un breve análisis de la realización humana de la "existencia", mostrar la fragilidad de la existencia humana y, con ello, el anhelo de perfección en el espejo cóncavo de nuestros fracasos.
También en su conocimiento, el hombre tiende hacia lo absoluto. Por medio de la concentración de los objetos singulares del mundo empieza el hombre poco a poco a conocer todo en su derredor; descubre leyes de la naturaleza y también aquellas complicadas conexiones de la vida, a través de las cuales es dominada la convivencia humana. Al mismo tiempo lleva en sí un barrunto de lo más grande y de lo más comprensivo. En varios momentos de gracia se opera ante sus ojos una transformación maravillosa del mundo; ve con los ojos interiores del espíritu la realidad y experimenta que todas sus experiencias, hasta ahora, aún no han aprehendido lo auténtico. En cada concreta
El hombre es anhelo. Está escindido entre la inconmensurabilidad de su esperanza y la limitación de su realización terrena. Algo misterioso vive en 112
113
realización del conocimiento del hombre es co-sabido y co-exigido lo absolutamente-otro. Este encimarse del espíritu en Dios, nunca buscado temáticamente en la vida terrena, es el fundamento y la posibilitación de cualquier otro conocimiento. El hombre se perfeccionaría tan sólo en un reino en el que se pudiese renovar a sí mismo, en el que el absoluto llegase a ser para él una concreta realidad aprehensible. Por esto exige el hombre en cada acto de conocimiento un suceso impensable, el encuentro con lo ilimitado, la realización indefinida del dinamismo interno de su conocimiento, el cielo. Esta paradójica cualidad de la existencia humana emerge aún con más fuerza en el amor. También el amor supera toda realización. En el amor penetran las personas creadas para la infinidad en un reino de abatimiento, intercambiando su ser. Por tanto, el amor consiste en un anticipo a la totalidad del ser; su impulso amoroso, con su necesidad interna, sobrepasa la figura concreta que ellos han dado de su amor. El amor terreno es, pues, un afán hacia lo incondicionado y una experiencia de lo quebrado del tú humano. El ser amado es siempre una atribución a la que nadie ha llegado; pero, si lo infinito se abriera a la vivencia, desplegándose en un "estado", y figurase como tal en completa claridad, en el con-ser jamás finito, entonces podría el hombre vivir, finalmente, en un presente indiviso todo lo que ha experimentado en su vida como anhelo, conocimiento y amor; estaría presente con su ser reunido en Dios por todas partes en el mundo, y estaría custodiado en
las profundidades del ser y del misterio, y no sólo sería "movible", sino mucho más: su vida ya no sería "situación-extra", sino presente absoluto en el rostro de Dios y del universo. La finura. El hombre no ha elegido su concreta existencia, sino que ésta, con todas sus ventajas y desventajas, la ha recibido de sus padres, de su reducido círculo familiar, del medio cultural que lo rodea, de la evolución de la humanidad, incluso de más allá del surgir del hombre de las formas prehumanas. Por el nacimiento fue involucrado en un manojo de relaciones sociales que le puso encima la parte preponderantemente más grande de sus pensamientos, sentimientos, valoraciones y reacciones. Todo esto se condensó en él en mecanismos de comportamiento. Así es como fue surgiendo paulatinamente un material extraño del que debe procurar su propia y definitiva esencia. A lo largo de su vida terrena, esta esencia lo empuja a proporcionar una apertura a su auténtica interioridad, que aún, no obstante, sigue siendo extraña para él; aunque nunca puede vencer del todo la extrañeza y la falta de claridad de su existencia. Esta existencia cerrada está escindida en una sucesión de momentos temporales. La vida humana está dividida en incontables relampagueos de la "existencia", y el hombre no es capaz de desarrollar en cada momento la plena riqueza de su intimidad; su vida no se puede desarrollar, su esencia nunca puede llegar a ser en un presente indiviso; sólo en el momento cuando ya no continúa en la indeterminada evidencia
114 115
del tiempo, puede emerger para él una nueva dimensión de la realización del ser, que es presencia y ninguna otra cosa. Un puro, indiviso y libre despliegue del ser es eternidad, inmortalidad y resurrección. Los más exquisitos estímulos de su alma encontrarán en el cuerpo humano una expresión inmediata. Finalmente, el hombre se desplegará a aquella naturaleza que nunca podía llegar a ser y que, a pesar de ello, ya lo era internamente desde siempre. Hoy aún es el hombre una esencia "atada". Sólo en sus sueños llegará a ser ocasionalmente libre. Entonces peregrina invisiblemente por todos los lugares del mundo, sale fuera del angosto encasillamiento de su estar atado, y el alma humana se hace espíritu encarnado; pero en sí debería el espíritu penetrar el espacio, poder estar por todas partes al mismo tiempo. Con todo, vive aún en una existencia comprimida espacialmente, una existencia, por así decir, separada del universo. Sólo cuando el hombre sale en cuerpo y alma de estas angosturas y alcanza una presencia mundana total, es cuando puede vivir conforme a su esencia libre e independiente. Sólo cuando entra en el universo, cuando desciende hasta las raíces básicas del mundo, nace definitivamente el hombre. Esto es el acontecimiento del cielo barruntado en la figura del afán humano.
y del dominio y se arroja dentro de lo que reconoce como su deber vital; mas, paulatinamente, se enfría el "elan" vital de su juventud, observando por todas partes sus limitaciones; su vida es la eterna ocupación de Sísifo, y así sigue inexorablemente. Finalmente, se quiebra el hombre en esta experiencia, se encuentra extenuado y solo ante sus fracasos; al mismo tiempo, y de este desfallecimiento del hombre exterior, surge un hombre íntimo, una existencia que se puede vivir dentro de su angostura a lo infinito; de su exterioridad reúne el hombre un interior y llega a hacerse inmortal. Su existencia frágil, penosa, limitada y quebradiza se despliega a las dimensiones de lo invisible. Surge un hombre en confianza en Dios, que puede aceptar que su vida se desmorone. Su existencia se ha venido abajo; casi nada ha conseguido; en su fracaso y por su impotencia supo que debe dar un cielo; en su amor, amisrad y alegría intentó participar esta su esperanza a otros —que sólo era esperanza y no posesión. Ahora está ante la muerte. Los hombres dicen: ha pasado al más allá. Nadie lo verá jamás. Pero él experimenta la definitiva seguridad. Ha penetrado en el tú de Dios.
Impasibilidad. El hombre, tal como lo experimentamos hoy en su debilidad e impotencia, está orientado a lo externo con su íntegra existencia, con cuerpo y alma. Durante toda su vida intenta conquistar el mundo, percibe en sí las fuerzas de la configuración 116
117
6 Señor de la vida
Nos hemos esforzado en esbozar, con la ayuda de la historia de la tentación de Cristo, la dinámica evolutiva del reino de Dios, que es inmanente a la existencia humana y a la definitividad del cielo. En su pasión, en su desmoronamiento anímico-corporal, en su muerte, en su resurrección y ascensión, Cristo nos abrió un camino a la perfección. La humildad, la mansedumbre, la debilidad y la pobreza lo hicieron "señor de la vida" (Hech 3, 15). Como cristianos, debemos dar testimonio de la victoria de este modo de pensar suyo. Cristo nos ha precedido en el misterio del futuro absoluto. Ser cristiano, pues, significa una vista, una dirección hacia adelante, adentrarse en lo desconocido, éxodo. "Contraespera" es aquel medio de oración, de vida y de pensamiento, aquella concordancia de la existencia en 119
la que el cristiano llega a descubrir el contenido esencial de su fe. El futuro no es un algo en el ser cristiano, sino sencillamente la condición de la posibilidad de su auténtica realización. Vayan, pues, aquí, al final de nuestras reflexiones, y en forma asistemática, algunos presupuestos existenciales de la espera a Cristo y, por tanto, del testimonio de la presencia de Cristo, que constantemente irrumpen en nuestra vida: el saber preguntar, la fraternidad y el martirio. El saber preguntar. Para que el hombre pueda librarse de la estrechez del simple vencimiento de la "existencia", debe tratar de experimentar más y más cuan quebrada es su existencia (Existenz) y cuan frágil es su pensamiento: debe llegar a saber que todo gasto en perspicacia, todo calcular y sopesar sobre el hombre se encuentra incesantemente en lo nuevo, no puede procurar ninguna información. Lo incalculable, lo lejano y lo inalcanzable es la auténtica donación de sentido, pero "respuesta" es un acontecimiento personal; además está llena de inseguridad y de peligros. Tal vez sea profunda, pero quizás sin garantías. El esfuerzo de "conseguir" a Dios en la realización existencial (en la oración) es un suceso en el que el hombre se encuentra incesantemente en lo nuevo, en lo sorprendente, en lo único, en lo más extremo. La respuesta encontrada en la oración no es ningún "tener", es más bien un llegar a ser, un "de camino." Con la búsqueda y por la respuesta, el hombre se eleva sobre lo epidérmico y se coloca frente 120
al misterio, mira a la "térra incógnita" del ser. Su pregunta se radicaliza siempre de nuevo en frases que contienen las dos palabras más cargadas de destino del lenguaje humano: el "porqué" y el "yo" (en sus numerosas variantes). "¿Por qué me fue impuesta la existencia?, ¿por qué no se me ha preguntado?, ¿por qué se me quitará al fin todo aquello que he amado, todo lo que he trabajado, todo lo que he edificado en la vida?, ¿por qué permite Dios tantísimo dolor?, ¿por qué no nos ayuda, precisamente, cuando necesitamos su ayuda de la manera más apremiante?, ¿por qué debemos contemplar cómo seres, a los que amamos íntimamente, son arrojados en un mar de tormento y desesperación, de miedo y terror, y esto, quizás, a lo largo de una eternidad?, ¿una vida tal comporta en realidad una promesa?, ¿qué clase de Dios es ése al que somos entregados en semej ante hum ¡Ilación ?" Y así siguen surgiendo todavía interrogantes en nosotros, que desorientan nuestra primera seguridad. Pueden ser tan fuertes que toda nuestra fe se bambolee y parezcamos locos, aunque sigamos creyendo. Precisamente, este amargor del atónito, desesperado y afanoso preguntar es el presupuesto fundamental de la reflexión sobre el misterio. El deber preguntar es elección: gracia y deber al mismo tiempo; viene sobre nosotros como un destino que sorprende a la existencia como un incomprensible poder, aunque conocido; surge de los abismos del inconsciente. Es como el amor: una interior necesidad, una coacción libremente aceptada en nosotros, que toma a uno 121
completamente en violencia, aunque se lo haya rastreado, y nunca más lo deja. A esto pertenece también la visión de que en lo esencial, en lo esencial contestable, no se da ningún una-vez-para-siempre. También la duda pertenece a la existencia inquisitiva y rezadora. El orante tiene que aventurar la propia alma en cada respuesta, e, incluso, no tiene seguridad de que su respuesta sea la correcta. Su mutua oración es la misma siempre: "Creo, pero aumenta mi fe" (Me 9, 24). Con ello hemos tocado ya un siguiente presupuesto fundamental del rezar cristiano: El saber enmudecer. La revelación, el "objeto" de la reflexión cristiana, no es un sistema sin lagunas de respuestas de Dios al preguntar humano. Y, en general, no es ningún sistema, sino un destino. El destino del hombre con Dios y el destino de Dios con la humanidad. Además, conviene tener en cuenta que Dios nos ha revelado tan sólo hasta el punto en que nosotros podamos aventurar el próximo paso en lo oscuro, en la confianza de que su luz no se extinga eternamente para nosotros. Dios nos ha revelado todo aquello que nos ayuda para conseguir el cielo, pero ni una pieza más. La revelación deja sin respuesta a muchas preguntas; en cambio, Dios nos muestra amor simplemente hasta el fin, hasta la cruz. Este amor autosacrificial es la última y definitiva evidencia, la revelación también de aquello que no nos ha dado aún en lo revelado, y que, quizás, nunca nos revelará. Pero, por desgracia, las preguntas no contestadas de la revelación son precisamente aquellas que nos martirizan, a menudo, de la manera más cruel: así, 122
por ejemplo, la cuestión del dolor, que la biblia nunca ha "tratado" teóricamente. El libro de Job es el Cantar de los Cantares del enmudecer humano ante el dolor. A menudo, los hombres intentamos dar una justificación racional del dolor; por ejemplo: el dolor es exactamente tan importante para la vida como las sombras y la oscuridad para resaltar la luz. Si sólo tuviésemos esta lamentable, manida y superficial contestación para explicar el dolor de los hombres, tendríamos buen motivo para sublevarnos. Si alguien ha visto una vez a un niño sufriendo en los tormentos de la muerte, a un niño pidiendo la ayuda que nosotros no le podemos dar, entonces habrá comprendido de una vez para siempre que toda la hermosura del mundo, todas las alegrías y todos los rayos de la creación no podrán justificar el dolor de este único niño. Nosotros, como cristianos, no podemos oír a los "omnisabedores", que justamente dan una rápida respuesta aunque no la tengan. Deberíamos, más bien confesar honradamente que no comprendemos a Dios que no comprendemos por qué Dios ha creado el dolor, tanto dolor, tan aullador dolor y tan sin sentido. Por qué los ojos de Cristo estaban llenos al fin de tanta pena y de tanto llanto hasta el punto de no poder reconocer a Dios. Dios no da ninguna respuesta al dolor de los hombres. Cristo lo acepta en sí; permite que el mar de dolor lo rodee hasta lo más íntimo, hasta destruir lo más íntimo de su existencia humana. Mateo relata que: "comenzó a entristecerse y angustiarse" (Mt 26, 37). Marcos habla aún con 123
más énfasis: "Siento en mi alma angustia de muerte" (Me 14, 43). Lucas dice que estaba "poseído de angustia mortal" (Le 22, 44). La entera existencia anímico-corpórea de Cristo llegó a ser en su agonía del huerto de los olivos de tal manera grito del ahogo vital que: "sudó como gruesas gotas de sangre, que iban corriendo hasta la tierra" (Le 22, 44). Ante esta acción de Dios enmudece cualquier pregunta, aunque aquélla no sea ninguna respuesta. Este enmudecer pertenece a los acontecimientos creadores de la oración cristiana. Las palabras más hermosas y que ayudan verdaderamente, han nacido, a menudo, en un silencio empapado de dolor. El silencio es el horno ardiente de la palabra, el horno de fundición de un lenguaje esencial y del sentimiento. Los hombres que han adquirido el derecho de dirigirnos la palabra en los más difíciles momentos de nuestra vida son aquellos que, callando ante Dios, han sufrido con él y por él. Dios mismo habla a través de hombres a los que, como a su Hijo, ha llevado al desierto, a la soledad del dolor, del que en ese desierto se han hecho totalmente apacibles. Su dolor ha sido para ellos una elección y una misión: se sienten unidos íntimamente con todos los que sufren. Dios les dejó experimentar la miseria humana, para que un día sepan sentarse junto a un extraño, sobre el camastro gris de su interna prisión, y decirle: "¡No estás solo!" Esos hombres tienen el derecho de llevar el dolor de los otros y de buscar a Dios en su oración desesperada. Sus palabras son algo más que "verdaderas". Son participación en el ser del otro. 124
Aquí ya percibimos un tercer presupuesto de la existencia orante: La fraternidad. El hombre que pregunta y que enmudece ha sufrido muy agudamente la vanidad de los sistemas, conoce la desesperanza del esfuerzo humano para levantar algo permanente y válido; por eso, no condena, no juzga, no sigue dividiendo el mundo en las categorías de enemigos y de amigos, de antipáticos y de simpáticos; sabe por la interna experiencia, y no simplemente como conclusión conceptual de pruebas abstractas, que Cristo ha sufrido por todos los hombres y por todos ha muerto. Todos los hombres están bajo el suave dominio de Cristo, le pertenecen, son su propiedad inalienable. El hombre que ora se siente profundamente tocado por aquel riesgo conceptual y existencial que queda en las palabras aquellas de Cristo que describen las condiciones del reino de la vivencia inmediata con Dios: Cristo no indica con ninguna palabra a Dios mismo, únicamente al hermano al que nosotros hemos dado de comer, al que ofrecimos agua para beber, al que dimos acogida, al que vestimos, al que hemos visitado en su cama de enfermo o en la cárcel (Mt 25, 31-46). Esto experimenta en Juan una inesperada radicalización: Dios nos ha amado, para que nosotros nos amemos unos a otros (Jn 13, .34). Como si a Cristo no le importase que lo conozcamos y amemos directamente, pues el amor al prójimo ya basta. Como concreta realización de su amor a Dios, el prójimo es el que debe acaparar toda su atención, aquí en la tierra y arriba en la eternidad; está esencialmente 125
referido al amor al prójimo, como la condición de la posibilidad de la fe. No le queda ningún otro camino, ni tampoco para su oración cristiana. Precisamente la entrega definitiva, el concreto amor realizado a la criatura, que no quiere ser ninguna otra cosa que definitivo afecto al tú amenazado y beatificante al mismo tiempo, ya es desde este momento amor a Dios, es una prueba de que existe Dios, es fe y oración. En visión inmediata, cada amante vive la realidad de Dios, aun cuando nunca haya oído de él. Dios ha santificado el amor finito de tal manera que al final no quedará nada de la existencia humana, ni de la existencia cristiana tampoco —fe, esperanza, sacramentos, oración, Iglesia—, excepto precisamente este amor finito. Lo que acontece en el amor, en el autodeber del corazón, en el sí definitivo, es el mensaje originario del cristianismo. Todo hombre que es capaz de abandonar su existencia, que es desinteresado, debe ser llamado cristiano, pese a que quizás no sepa una palabra de Cristo. La honesta realización del ser hombre comporta, desde la encarnación de Cristo, la posibilidad de una positiva relación a éste, cabalmente por medio de esta realización de la realidad humana. Todo hombre, bautizado o no, ateísta militante o ateísta en el usual sentido de la palabra, puede ser confrontado con aquello que significa fe y oración. De este modo puede ser la silenciosa honorabilidad de cada día la forma bajo la cual acepten los más este Dios desconocido. Cualquiera que carezca de 126
la suficiente entrada a los sacramentos y a la revelación de la palabra, y, sin embargo, acepta lo que le es dado humanamente, intentando taponar aquella carencia por la realización decisiva y honrada de lo que le apremia, es ya un cristiano y participa de la salud traída por Cristo. Ya no se trata, pues, aquí de decidir lo que el hombre concreto cree, en qué conceptualidad articula su apertura a lo absoluto, o qué absoluto está en el horizonte de su realización de existencia. Lo importante, lo único importante es que sepa sacrificar amando su vida hasta el fin, quizás hasta la total ruptura de sus sueños. Cristianos, por tanto, son aquellos que están bautizados, sumergidos en los sentimientos de Cristo, hombres que han recibido el bautismo, o en su plena forma sacramental (bautismo de agua), o en la entrega incondicional de su vida (bautismo de sangre), o en la profundidad de un anhelo conceptual aún inarticulado, o quizás, inarticulable en absoluto para ellos (bautismo de deseo). El movimiento más inapreciable de vida hacia el hermano es ya una apropiación de los sentimientos de Cristo (y, por tanto, un "votum implicitum" de la pertenencia a la Iglesia). Es un movimiento de la existencia que introduce toda la evolución del mundo y el querer-elevarse de la humanidad en el acontecimiento de la irrupción definitiva, en el éxodo de Cristo: en la resurrección. Son cristianos, por consiguiente, aquellos hombres que, como los define Pablo, llevan en sí "la dinámica de la resurrección", habiendo entrado a una "comunidad con la pasión de 127
Cristo" y actualizando en su vida la "figura de su muerte". De éstos se puede esperar que arriben a la resurrección de los muertos (Flp 3, 10-11). Todos estos hombres son miembros de la Iglesia, cima salvífica del universo, bien que se den cuenta formal de ello o realicen esta pertenencia en una forma aún inarticulada según la conceptualidad bíblica. En este sentido, la frase teológica "fuera de la Iglesia no hay salvación" es un mensaje de alegría y de promesa. Si se piensa esta frase según las más elementales reglas de la lógica, recibirá una versión diferente de la usual, una versión que ya no será opresiva y suscitadora de escándalos, sino que actuará de una manera profundamente liberalizadora. Una oración de validez universal y exclusiva debe poder leerse desde atrás, y de este modo contendrá también una verdad de validez universal en forma inclusiva. Se podría, pues, y se debería decir así: "Allí donde se opera la salvación, está la Iglesia." Esta es una magnífica afirmación de libertad. ¿No es liberador poder pensar que la Iglesia ya está presente allí donde un hombre aspire a la honestidad de corazón, a lo verdadero y a lo bueno, abandonándose a uno más grande, gastándose en el servicio al prójimo, o sintiéndose obligado completamente a una "cosa"? En cualquier sitio donde se dan tales premisas, acontece la salvación. La Iglesia está allí, quizás, más de lo que nosotros nos podemos imaginar; quizás, más cristianamente vivida de lo que sospechamos o estamos dispuestos a admitir. Sin embargo, ¿cómo y con qué patrón puede el 128
hombre singular juzgar la honestidad de su propia dinámica de la resurrección? ¿Cuál es la piedra de toque de una existencia orante? ¿Con qué criterio podemos medir aquella sinceridad que da a nuestras acciones valor de eternidad? Según todo lo dicho, será el martirio el existencial únicamente válido. Sólo por aquello que yo puedo morir —y no tiene que ser absolutamente la muerte, sino, quizás, tan sólo el diario ser aprovechable en el sencillo servicio al hermano, o sólo en el ser llamado al fracaso— es lo más íntimo de mi convencimiento, es mi encomienda de predicación, lo que tiene eternidad en mi ser y rezar finitos. Ningún cristiano está llamado a meditar todos los misterios, a rezar todas las oraciones de la Iglesia, a defender todo con el mismo énfasis. Tiene el derecho y el deber de profundizar en el misterio de aquellos lugares en los que percibe una llamada especial a la total autodonación. Esta será entonces su existencia individual-graciosa y carismática, su "teología orante". "Di esto, piensa esto hasta el fin, adéntrate en aquello que podrías salvar con el sacrificio de tu propia vida para la eterna perfección; pero realízalo en la actitud de Cristo con los sentimientos del mártir: en la indefensión." En el estado indefenso se llega al no querer luchar y al no querer triunfar. A las palabras de Cristo desde la cruz, a los pocos residuos de su boca reseca y martirizada. La profundidad de la existencia hecha madura y absoluta en una no-venganza, una no-oposición, una no-convulsiva superioridad sobre el mundo. Esta es una actitud que está condenada 129
al fracaso en el mundo, pero de la cual ha de surgir nuestra eterna patria, el cielo. Ignacio de Antioquía escribió a sus hermanos romanos, que rezaban por él: Como encadenado, aprendo ahora a no ambicionar, busco a aquel que murió por mí, quiero a aquel que resucitó por causa nuestra. El nacimiento está ante mí. ¡Dejadme recibir una luz pura! Llegado allí, seré definitivamente un hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguien lo lleva en sí, entenderá lo que quiero, y rogará por mí, para que yo lo alcance.
130
II MEDITACIONES .NAVIDEÑAS
Con Cristo se ha llevado a término la afirmación de nuestra vida. Desde el principio hasta el final, el Dios encarnado ha repartido consuelo, descanso y paz. Su vida y su destino invitan a hacerse cristiano. Pero surge en nosotros con frecuencia el sentimiento inquietante: quizás no conocemos ya a Cristo, nos hemos vuelto ciegos ante él. El amor de Dios apareció entre nosotros hecho hombre. He aquí sus palabras: "Venid a mi todos los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré" (Mt 11, 28). Siempre es emotivo el encuentro con un Dios así. El "disipará la sabiduría de los sabios y anulará la sagacidad de los sagaces" (1 Cor 1, 19). Este Dios humano nos puede pedir que seamos humanos en nuestras relaciones mutuas, para que él pueda un día decirnos: "Venid, benditos de mi Padre" (Mt 23, 34). Nues133
tro destino cristiano consiste en que reflexionemos sobre su vida. Su madre, María, perfeccionó su existencia modesta, esmerada, pero también alegre, cuando "guardaba todas estas cosas en lo más íntimo de su alma" (Le 2, 51).
Y habitó entre
nosotros
Estas reflexiones tuvieron su origen en un período de diez años. Representan un esfuerzo por comprender íntimamente la humanidad de Cristo. Casi todas fueron publicadas como "Meditaciones navideñas" en la revista "Orientierung". He procurado redactar esta parte tal y como Cristo nos habló: Cuando él conversaba, trataba de cosas sencillas. La abundancia multicolor de la realidad, la profusión de la naturaleza empezaron a volverse transparentes en su relación con Dios. Lo invisible se manifestó en la semejanza.
Ninguna fiesta cristiana ha penetrado en el mundo de los acontecimientos humanos tan profundamente como la navidad. Dios ha tomado ante el mundo una actitud afirmativa. No ha descendido a un mundo ajeno, sino que ha venido "a los suyos" (Jn 1, 11). Esto significa que nosotros mismos, nuestro mundo, nuestros acontecimientos, todo lo que nos ocurre, no es propiedad nuestra. Dios gobierna en todo como un dinamismo orientado hacia lo inconcebible. ,;A qué nos obliga el sentido de la navidad? La navidad, por una parte, es un mensaje de alegría; por otra parte es una reclamación al seguimiento. Hemos de ver ambos aspectos, si queremos reflexionar cristianamente sobre el misterio de navidad.
134
135
Mensaje de alegría
En primer lugar, la alegría: nos habló un ángel, es decir, el mismo Dios en su forma mediadora: "Vengo a comunicaros una gran noticia" (Le 2, 10). Hay muy poca alegría en el mundo. "Tuvo" que venir un ángel a suplicarnos que vivamos con alegría. Dios es "la" alegría. Y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. El cristiano tiene desde entonces el encargo de irradiar alegría en el mundo. Porque de ordinario nuestra vida es neutra. En las ocasiones tristes nos comportamos con tristeza, en las alegres con alegría. La vida "se estrecha" en nosotros y se vuelve incolora, aburrida. El hombre se arrastra penosamente hacia adelante. Le invade una indiferencia agotadora, que proviene con frecuencia de pequeñas causas: demasiado trabajo, aislamiento, enfermedad, separación de una persona querida. A veces se añade una aparente incompatibilidad de la fe con la realidad experimentada. El ángel de la navidad dirige, no obstante, a esta vida palabras de Dios: "Vengo a comunicaros una gran noticia". Esto en su esencia significa: tú no puedes ser una persona apática; desgraciado puede serlo cualquiera. La alegría, en cambio, exige esfuerzo. Deja las preocupaciones, por lo menos hoy, el día de navidad, el día del júbilo. Preguntémonos sinceramente: ¿qué pasaría si el ángel de navidad estuviera hoy ante nosotros, como entonces estuvo ante los pastores, y 136
dijera: "Alegraos"? ¿Qué le contestaríamos? Desde el mensaje de la noche de navidad, la alegría es para nosotros los cristianos una obligación, y la tristeza es algo que debemos combatir. Pero ¿cómo se puede vivir con alegría? Y sobre todo: ¿cómo se puede perseverar en la alegría? La respuesta teológica es que Dios se ha enajenado en Cristo. Se ha hecho hombre por nosotros. En esta acción nos ha mostrado el camino de la alegría: primeramente, en la entrega se alcanza la buena disposición de ánimo, que se llama felicidad y alegría. La alegría se funda en el altruismo. Por eso el hombre solamente puede lograr la alegría de un modo concreto, es decir, ante la hermana y el hermano. Pero el prójimo es en verdad prójimo en la medida en que se le "sirve". Se experimenta alegría prodigando alegría. El simple servicio al prójimo en la vida cotidiana es condición, por tanto, de auténtica felicidad. Es inevitable la "lógica de navidad": solamente se experimenta alegría en la entrega; pero ésta implica también renuncia. La navidad, la encarnación de Dios ha tenido lugar con desprendimiento de sí mismo. Dios lo ha entregado todo por nosotros. La existencia cristiana se acredita en la entrega no manipulada con la apreciación del momento y el antojo del mismo. "En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros" (1 Jn 3, 16). Así, pues, también nosotros hemos de entregar nuestra vida por el prójimo. Una vida de entrega de sí mismo, ¿no sería una prueba de que Dios está presente en el mundo, de que él tiene poder sobre nuestro corazón humano? Si a veces 137
pensamos que ya no podemos orar, deberíamos por lo menos traer al mundo un poco más de felicidad. Esto haría tal vez nuestra oración más cristiana, pues sería un testimonio de la encarnación de Dios. Por consiguiente, un optimismo fundado en principios, el sabor de la felicidad, pertenece al elemento vital del cristiano. La alegría no es un "efecto concomitante" del cristianismo. Determina toda la realidad del cristiano: como esperanza, como la nota a la que todo fe ajusta, como la aurora de un día esperado. Pollo cual, la reclamación de una navidad vivida cristianamente sería quitar de nuestra alma la tristeza y la melancolía, que no sirven para nada, que pasan por alto lo verdadero. Ser cristiano significa también conseguir en el testimonio de la propia conducta un alegre desasimiento en todas las situaciones de la vida, incluso en las más difíciles. Esta alegría navideña es una fuerza que transforma el mundo. Podría dar al prójimo un poco más de fuerza. Desde la encarnación de Dios sabemos que "cuanto hicisteis a uno de estos pequeñuelos, hermanos míos, a mí en persona lo hicisteis" (cf. Mt 25, 31-40). El cristianismo se hace presente en cualquier parte en que se reconoce y recibe al prójimo en su necesidad. Ante el amor al prójimo, cualquier otra acción, por muy útil y excelsa que sea, resulta secundaria y queda relegada a segundo término. Según las palabras de Cristo sobre el juicio final en el evangelio de san Mateo, el amor de Dios se hace efectivo en el amor del prójimo. Este es el acontecimiento primordial e insuperable de la navidad.
Fue una fidelidad única en el servicio, la vida de este niño que nació por nosotros para conducirnos de la desgracia al auténtico ser humano. Hasta el final, que tuvo lugar en la cruz, el Dios encarnado ha prodigado solamente paz. Imponen, por consiguiente, una obligación las palabras del ángel, que reclamaban alegría. Una persona que había pasado muchos años en un campo de concentración de Siberia, escribió una frase que resume nuestra "ideología navideña": "Yo busqué a mi Dios, y él me rehuyó. Busqué mi alma, y no la encontré. Busqué a mi hermano, y los encontré a los tres." El ángel de la navidad ha comunicado alegría. Prodigarla durante todo un año: eso sería navidad.
Reclamación al seguimiento
La obligación impuesta por la navidad aún tiene mayor contenido. Es una reclamación al seguimiento. Debemos realizar la verdad de la encarnación en nuestra vida, frecuentemente tan sombría. En una medir ación navideña no se podría idear ninguna teoría abstracta del cristiano, sino que se podría dibujar una imagen realista del Dios que "habitó entre nosotros". ¿Cómo era Cristo en realidad?, ¿cómo hemos visto los hombres al Dios encarnado?, ¿en qué consistía el poder que él tenía y que arrastró a los após-
138 139
toles tras sí y les obligó al seguimiento? Procuremos describir aquella forma humana con la cual la bondad de Dios habitó entre nosotros. Incluso cuando se lee aprisa el evangelio, lo que más nos impresiona en Cristo es que era un hombre sereno. Tenía un "centro" que estaba exento de las contingencias del mundo. Se recogió en el núcleo de su existencia, pero simultáneamente guardaba una peculiar distancia del mundo. No se pegó a las cosas de este mundo. No se dejó "inmovilizar" por las cosas. Reinó en toda su existencia una santa indiferencia. Venció en su vida el poder de las costumbres, de la trivialidad, del embotamiento fatigado. No se escondió en su "vida presente", en nada quedó sometido indisolublemente a las circunstancias del tiempo, no se adhirió a sí mismo. Fue accesible sin reserva a la novedad, no buscó la confirmación de su propia realidad, dejó en su interior un espacio para todo lo que le vino al encuentro, vivió "fuera de sí mismo". La despreocupación dominó su vida, lo cual se expresó con las siguientes frases: "No os preocupéis" — "No estéis apurados" — "Hablad con franqueza" — "He venido a traer paz" — "No alleguéis tesoros en la tierra" — "¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?" — "¿Puede alguno de vosotros, por mucho que se preocupe, alargar un momento más su vida?" — "No os inquietéis" — "Buscad primero el reino, y lo demás se os dará por añadidura" — "Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres". Pero el hombre que pronunció estas palabras, no estaba nunca excitado, ni era un faná140
tico. Estaba plenamente absorbido, pero nunca se impacientaba. Permanecía recogido, nunca estaba agitado, se dejaba guiar por su destino, que él de vez en cuando llamó la voluntad de su Padre. En las manos de este ser poderoso y avasallador "encomendó su espíritu", es decir, la parte principal de su ser. La existencia de este hombre era enteramente sosegada y estaba "en actitud de escuchar". No tenía tiempo para sí mismo, porque su vida pertenecía al destino, a las necesidades y alegrías de los demás. Por eso su interior estaba silencioso, no se alteraba; estaba desprendido de sí mismo. Una segunda propiedad fundamental del Dios hecho hombre: estaba vinculado a las cosas de la tierra. Era un hombre que percibía cómo son las cosas de la tierra. Acogía en su alma las luminosas bellezas y preciosidades del mundo, y también los acontecimientos de la pálida vida cotidiana. En su lenguaje tenían su sitio bien dispuesto las "aves del cielo", el "agua tumultuosa", las "flores del campo", la "uva" madurativa, la "oveja perdida", la mujer que "hace fermentar la harina", el "ladrón nocturno". Podía hablar de reyes y esclavos, de niños y mendigos, de soldados, meretrices, sacerdotes, pastores y mercaderes. La abundancia multicolor del mundo, la riqueza de la vida y de la naturaleza, la realidad simple, por todos cognoscible, son temas de los que habló Jesús. Lo invisible se hizo visible, lo imperceptible se hizo perceptible — como semejanza. Su dicción tendía a restituir el mundo a su simplicidad primitiva. Su lenguaje colocaba lo absoluto en el mundo de 141
las cosas, de lo cotidiano. Por eso su modo de hablar había fluido de la semejanza, como de la sangre. Algo acrisolado notamos en Cristo: la dicción terrena y al mismo tiempo abierta hacia lo absoluto. Una manera de hablar con naturalidad, sencillez y quizás incluso con escasez. Una espontaneidad del saber, de la experiencia, de la locución y del hablar. Su lenguaje revelaba su seguridad y una profunda armonía con el mundo de las cosas. En él hablaba el "hijo del carpintero". Como tercer rasgo característico de la "humanidad de Dios" se podría tal vez aducir que no encontramos a Cristo en la sociedad de los eruditos, sino en el grupo de los sencillos. El hombre plenamente humano (porque era divino y humano) tenía como hermanos a los sencillos. No les "demostraba" nada. Más aún, en el fondo no quiso decirles "nada nuevo", sino sólo lo conocido y conmovedor, para que notaran que ellos ya llevaban en su corazón la verdad. Su "demostración" era: "Pero yo os digo". Lo que ya siempre se había conocido, fue "reconocido" por medio de él: dos procesos esencialmente distintos: conocer y reconocer. Hay palabras que no necesitan ninguna demostración, porque son pronunciadas "así", con tal originalidad, que ya llevan en sí mismas la comprensión. En Cristo, la palabra se desarrollaba hasta el cumplimiento. Su dicción surtía efecto de una forma misteriosa, precisamente porque era sencilla. De su boca salían palabras perfectas. Palabras como las de las bienaventuranzas, que puede entender cualquiera que tenga un corazón sencillo, y que, sin em142
bar
go, resultan ininteligibles para todos los sabios del mundo. Por eso dichas palabras sólo fueron entendidas por pocos. Y muchos de estos pocos no eran de los que presentían o anhelaban el cumplimiento. Por eso Cristo estaba solitario. Tal vez esto es lo que más nos emociona en él: era un hombre escondido. Pretendía ser anónimo. En su vida se abría la "soledad de la abundancia", la soledad que es propia de los abismos, de las cumbres, de los mares. Todos nosotros vivimos en un mundo efímero, fragmentario. Pero quien quiere, como Cristo, existir en la unidad de la vida, ha de permanecer mucho tiempo solo para poder recogerse con la mirada puesta en la unidad. Solitario en la maduración, solitario en las tentaciones del desierto, solitario en las más grandes acciones de su vida. Cristo anduvo entre nosotros como una estrella, que con una rapidez inesperada atraviesa nuestro firmamento y que sólo perciben los que la han mirado casualmente. Su vida vino de la oscuridad, centelleó súbita y vigorosamente, y volvió a la oscuridad. Las tinieblas no le pudieron "abrazar". En torno a él vemos a hombres que no le entienden. Contra él se presentan listas de prohibiciones, leyes, costumbres y tradiciones. Incluso su madre le preguntó: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?" Todos de algún modo, quizás sólo tácitamente, le reprochaban: "¿Por qué eres tan distinto?" No obstante, Cristo vivió "fácilmente" con esta singularidad de su existencia terrena. Sabía que su manera de ser no se podía comprender, que era inac143
cesible a la gran multitud. No se preocupó mucho por ello, porque generalmente no se escucha el lenguaje perfecto, no se percibe el ser perfecto. Cristo no nos prometió que "encontraríamos" algo por medio de él. Más bien nos enseñó la "búsqueda", el nombre que no puede ser mencionado. "Buscad", esa era una palabra central de su modo de hablar. Su vida no puede ser entendida por la lógica de nuestra pequenez, por los principios del egoísmo. Reinaba en él una santa viveza, una juventud del alma. No existía nada en él que hubiese sido árido, endurecido e insensible. Nos enseñó una juventud del espíritu, un renacimiento, una metamorfosis, un vigor de la vida, una alegría, una santa capacidad de conversión. Nos dijo: "No tengáis miedo" — "Quien no se renuncia a sí mismo, no puede recibir el reino". El fue el "señor de la vida", el "principio de la nueva creación", la "base de un nuevo mundo". Nos exhortó a hacernos un "hombre nuevo", a "renovarnos todos los días", a esperar una "nueva creación", un "cielo nuevo", una "tierra nueva", a cantar un "himno nuevo" y tener un "nombre nuevo", es decir, un ser personal transformado radicalmente. En él vivía el carácter incondicional del nuevo principio. Su actividad era una acción que provenía de la unidad adquirida, del fundamento existencial del ser. "He venido para que os alegréis y vuestra alegría sea completa." Este "hombre centrado", Cristo, era amigo de todos. Era el que lograba la armonía, el conjunto, la reconciliación. Nos exigió que no odiáramos a nadie, 144
que no volviéramos mal por mal, que amáramos a nuestros enemigos. Quería infundir esperanza a todos. Esperanza de renovación, de vida auténtica, de libertad. El es, por consiguiente, el "verdadero soberano", es decir, el que lo puede insertar todo en la unidad sin reprimir a nadie. Consiguió que las cosas y los hombres se deleitaran por sí mismos. Tomó sobre sí el dolor de todos nosotros, se dejó desfigurar. Precisamente en eso era rey. Se mantuvo en unión con todos, ejerció la caridad y la misericordia. Jesús exclamó: "Venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, y hallaréis descanso." El era el "príncipe de la vida", la luz del mundo que "ilumina a todos los hombres". Los "publícanos y pecadores" hallaron en él una favorable acogida. Interiormente dijo a todos: "No te condeno". Defendió a los pecadores ante los que eran considerados como justos, tomó bajo su protección a los niños ante los adultos. El alma humana halló en él su hogar. Tuvo compasión de los hombres, hasta tal punto que la compasión le hizo saltar lágrimas de los ojos. Los hombres le seguían, porque notaban que sentía mucho su desamparo. Percibió la penuria de todos nosotros: la penuria de una pobre viuda, a la que devolvió su único hijo; la penuria de una mujer enferma, que sólo se atrevió a tocar la extremidad de su vestido; la penuria del amigo, que le negó y a quien con una sola mirada otorgó arrepentimiento y perdón. Tuvo una ilimitada estimación de cualquier criatura, una delicada atención para cualquier vida. Una vida incondicional vivida con afecto: esa fue la manera de existir de Cristo. 145
Pero Cristo, no sólo logra tener grandeza, sino también toda la existencia humana, por tanto también lo normal y acostumbrado, lo fatigoso, lo que siempre se repite y es poco llamativo. Tomó sobre sí la debilidad, la ignorancia, más aún, la tentación. Pasó la estrechez de todo lo humano fuera del pecado, fue un amigo de los agobiados. Pero también se alegró con las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana: con una buena comida, con una bebida deliciosa, con un hermoso paseo, con una amistad leal. Siempre encontró a los hombres con poca vistosidad para no deslumhrarlos. En su aflicción, no fue "brillante". Gritó, sudó sangre, se sintió desposeído, abandonado. En eso era soberano de la vida. En él tuvo su origen el "reino", algo que no puede ser "hecho", sino solamente "establecido". Sacó a luz la verdad, y todo lo juntó. Pero, como era el soberano, también soportó la aflicción de los demás, tomó sobre sí el sufrimiento de su pueblo. Se puso en manos de la penuria del ser humano. Cristo erigió su verdad interna en un "mundo" de hipocresía, en un "mundo" de resignada indiferencia, de confusión existencial, de éxito, de poder, de juego, de intriga. En un "mundo" así, como es entendido en la biblia, tuvo que extinguirse en cierto modo, tuvo que escuchar la verdad de las cosas: que, por su parte, Cristo era independiente de cualquier intención y de cualquier pretensión de poder. Con una claridad desapasionada, con la mirada puesta en lo esencial, con una objetividad exenta de ilusiones, el Dios hecho hombre tuvo que quitar de su espíritu, en cierto modo, 146
todo lo que hubiese podido ser un obstáculo para hacer brillar la santidad y la pureza del ser. En su actitud exigía una modesta humildad, un comportamiento desprendido de sí; exigía, por tanto, cualidades que sólo pueden lograrse con múltiples sacrificios y renuncias. El hombre tiene que desplazar hacia fuera el peso fuerte de su ser. El mundo sano tiene su origen en una persona que busca sinceramente la verdad; el mundo, en su forma adecuada: espacio luminoso de la realidad. La falta de veracidad destruye, en cambio, el vigor del ser. El mundo se convierte en la barraca de juegos de manos del propio yo, en el escenario de los impulsos, del afán de mandar. La curva se vuelve recta, y la recta se vuelve curva. Entonces, en un mundo "falaz", ya no vale la pena abogar por algo, no hay que afirmar nada más con la plenitud de la persona. No se puede negar nada con ¡a última resolución firme. Resultan imposibles, por consiguiente, la libertad, la sumisión, la convivencia, el amor y la ira humana. La esencia se vuelve accesoria, la verdad se vuelve trivial, el hombre pasa a ser un "nada cultivado". Es imposible que el redentor, que quiso dar testimonio de la verdad en un "mundo", así hubiese tenido alguna probabilidad de éxito fuera de la crucifixión. Un día se pregunta a cada buscador de la verdad, no con el tono del desasosiego inquisitivo, sino con resignación: "¿qué es eso de la verdad?" En el desenlace de su vida, Cristo ha perdonado a todos. Encontró palabras que trajeron a todos remisión. Su oración fue: "Perdónalos, porque no saben 147
lo que hacen". En aquel momento, no ha intentado hallar respuesta a las cuestiones de la política, de la estructura social de la población, de la literatura y de la filosofía. Aún ha dado una última esperanza a un hombre desvalido y atormentado: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Para él, no contaba si este hombre durante su vida fue "honesto" ni si "tuvo buenos modales". Los hombres han sujetado al pobre delincuente, que está a su lado. Ya no era posible la fuga para él. Pero Cristo, el consumador, le habló interiormente, como más tarde el ángel habló a Pedro: "Levántate y anda". Sin embargo, este hombre no pudo levantarse ni pudo andar más, pero obedeció y fue a donde sus pies clavados aún le podían llevar, al dominio del que es totalmente distinto. Quien ha soñado en una transformación radical de toda la existencia humana, sabe desde ahora cómo se lleva a cabo una tal transformación; mediante el perdón, y dando una esperanza incluso a los que ya no parecen tener ninguna esperanza. Sería imposible tener que pensar que en la múltiple catástrofe de la vida de Cristo nadie le hubiese asistido. Estuvo presente una persona que pudo entender y percibir interiormente esta íntegra pureza y rectitud. Una mujer sencilla. La madre. En ella, en su primitivo hogar, Cristo encontró un último refugio. "Tuvo" que haber una persona que nunca hubiese sido desleal ni cobarde, que nunca hubiese renegado de la vida ni le hubiese faltado probidad, que nunca hubiese invertido el orden del ser. Una persona que pudo acoger plenamente en su interior a Cristo. 148
A esta persona, el "consumador" todavía ha dirigido algunas palabras, solamente unas pocas palabras. No necesitaban decirse mutuamente muchas cosas. Estas palabras, por más torpes que pudieran ser, seguirán viviendo eternamente en la humanidad. Nos invitan a mantenernos limpios de toda ambición de poder, de todo abuso de la persona humana, de toda mentira y de toda fraudulencia. Nos exhortan a no traicionar jamás a un amigo, a no asfixiar nunca a hombres en su soledad, a no rechazar nunca a desamparados, a buscar siempre la verdad, a poner la mirada solamente en los sentimientos y nunca en la apariencia, a comprometernos con lo puro, noble y limpio. Estas palabras tenían gran sencillez: "Hombre, he ahí a tu madre". Así habló Cristo en la cruz. Esta actitud adoptada en una vida penosa, los sentimientos de la encarnación, han levantado a Cristo en su resurrección y ascensión a los cielos, le han levantado a su triunfo definitivo. Este fue uno de los elementos esenciales de la experiencia que los discípulos tuvieron de la resurrección: la bondad, el altruismo, el perdón y el afecto han venido a ser la última norma de la vida. Estos sentimientos ya no pueden extinguirse. De este modo, Dios en Cristo nos ha hecho donación de un nuevo principio. Así, pues, la navidad es algo más que una pequeña "disposición de ánimo". Es un encargo. Dios se ha hecho hombre. Es un Dios humano. Habitó entre nosotros. También a nosotros nos exige una humanidad sencilla. Esta consiste en la alegría y en el seguimiento. 149
Es difícil decir cuál de las dos es más dificultosa en nuestro tiempo. Dios quiere que vivamos con alegría y que pasemos a formar parte de la consumación de la vida de Cristo. Este es el mensaje, la promesa, pero también la reclamación de la navidad.
s Fiesta de la quietud
Los días de navidad despiertan en muchos el deseo de quietud y reflexión. Hacen vibrar una capa profunda del alma. Se está solo a gusto por un momento y se piensa a menudo de un modo confuso en muchas cosas que no forman parte de la vida cotidiana. Son muy pocos los que hacen meditaciones "profundas" o incluso reflexiones religiosas, que llenen este tiempo; quizás son momentos de estar solo. En este sentido, todos nosotros celebramos una navidad muy "profana". Es, más bien, una "disposición anímica" para contemplar, la cual nos sorprende con su singular poder. Pero precisamente en los "pensamientos profanos" se nos quiere aproximar con frecuencia una idea santa, porque dondequiera que se abre la existencia humana, está ya a la vista el misterio de Dios. Quizás donde primero podemos hallar 150
151
a Dios es en las cosas naturales, cercanas y sencillas; Dios, que está más cerca de nosotros que el propio corazón. ¿En qué reflexiona con especial gusto el "hombre sencillo" en los ratos de su quietud navideña? En tales momentos surgen de ordinario recuerdos en nuestra alma. Cada existencia humana lleva consigo, en algún recodo de su vivir, algo "preservado", algo que ha de ser protegido de los embates y golpes de la vida cotidiana. Son los tiempos de vida intensamente vivida, del dolor sufrido con sosiego; son momentos de felicidad o de tristeza, experiencias de amor tierno, de amistad recatada, de anhelo tímido, de los cuales el hombre se acuerda en la disposición anímica de la conmoción. Un rostro humano o el gesto de un amigo difunto, un color, el cuadro de un paisaje olvidado, se nos ponen a la vez muy cerca. Uno se detiene de buen grado en tales recuerdos, sueña en ellos. El hombre realmente está entonces en casa. Se nos hacen presentes de nuevo cosas queridas y amables. Entendemos que nuestra vida lleva consigo sucesos acaecidos una sola vez y acontecimientos propicios. Incluso concepciones relegadas durante mucho tiempo al olvido se vuelven convincentes en tales momentos; conocimientos que con tanta frecuencia se quiebran con la dureza de las evidencias diarias, son, sin embargo, para nosotros más importantes y queridos que todas las relaciones superficiales del mundo. Por ejemplo: que es conveniente ser desinteresado, llorar con los que lloran, tener hambre y sed de perfección y santidad, ser limpios de corazón, hacer obras 152
de misericordia, poner paz con mansedumbre y suavidad. No se puede "pregonar" todo esto en el mundo; pero se piensa a gusto en ello y se saborea sigilosamente su misterio íntimo. Todo lo demás que, por lo común, llena nuestra vida cotidiana, puede ser suprimido de nuestra vida, puede ser bien experimentado y comprendido por otros, pero no se puede suprimir lo íntimo, delicado y frágil, que se nos vuelve actual instintivamente en esos momentos de quietud. También podemos pensar sobre ello, cuando tenemos esta disposición de ánimo; se nos presenta con el brillo de lo maravilloso, abre su realidad hacia un ser misterioso, que habitualmente no es percibido. Por eso el hombre siempre rodeó la navidad con la aureola de las historias milagrosas. Estas son "aclaraciones" de la sospecha navideña: el ser humano, a pesar de su oscuridad y confusión, es más profundo, más reservado de lo que ordinariamente se piensa. Precisamente la "exigencia de milagros" es la criatura más querida del anhelo humano, y en las religiones es lo que no puede ser quitado como superstición, muy a pesar de muchos teólogos y filósofos. El conocimiento humano se opone en esto a la inutilidad y a la nada. La verdad, el contenido (transformado en lo existencial) del "anhelo de milagros" es el siguiente: es posible una irrupción desde el mundo de lo usual a lo inusitado y absolutamente insuperable. El hombre no está entregado sin esperanza alguna a las funestas relaciones de este mundo. Por medio de nuestras perjudiciales experiencias, no es "seguro" aún lo que somos y lo nuevo e inesperado 153
que aún puede surgir en nuestra vida. A pesar de toda estrechez y angustia, hay en nuestro mundo una salvación oculta, que puede aparecer inesperadamente. En esta "disposición anímica navideña" se manifiesta algo resplandeciente, puro, nada supersticioso y también nada fanático: a pesar de toda evidencia, en el ámbito del primer término hay un camino que conduce de la oscuridad a la luz, "illuminatio noctis" (iluminación de la noche). Por eso al hombre sencillo le gusta estar en la fiesta de navidad con sus hijos, y en ello vislumbra el misterio del ser pequeño. Frecuentemente se pone, sin duda, un poco triste. ¿Qué significa aquella tranquila tristeza que conmueve nuestra alma, cuando nos acordamos de nuestra propia infancia? Es el sentimiento de que hemos perdido algo definitivamente, aquel carácter inmediato de la experiencia que marca la niñez como su distintivo esencial. Nuestra alma podía entonces verse ligada por acontecimientos, cosas y emociones, de tal modo que ya no echábamos una mirada retrospectiva a nosotros mismos, sino que perdíamos nuestra vista totalmente en la forma. Como conjunto, estábamos aún muy cerca de un conjunto, de una forma indivisa y sin duplicación. No hemos calculado ni justificado ni "instituido" nada. Simplemente, estábamos "allí", entregados del todo con ojos bien abiertos al suceso fascinador. En tales recuerdos vislumbramos la verdadera profundidad de la comparación, con frecuencia superficialmente sentimental, que dice que los niños son "ángeles". No lo son ciertamente, porque los ángeles serían seres lindos, gra154
ciosos y tiernos. Muy al contrario. No obstante, los niños y los ángeles son semejantes en una cosa: en aquella intensidad del ser, que procura indicar Rilke con las siguientes palabras poéticas: los ángeles son "tumultos de sentimiento arrobado impetuosamente". No sólo experimentan "arrobamiento" en el éxtasis, en el traspaso ardiente de su ser, sino que "son" arrobamiento, conmoción, entrega y olvido de sí. Precisamente en esto los niños son con frecuencia, especialmente cuando juegan, parecidos a los ángeles, y precisamente eso anhela el hombre adulto, cuya vida y cuya vista están veladas por tanta preocupación y penuria, por tanto egoísmo y afirmación de sí, por tanto esfuerzo y trabajo. El hombre sencillo, en el tiempo de navidad, circunda de especial amor y estimación a la mujer como madre. Honra en ella, sobre todo, el grado del amor, al que corresponde el nombre de ternura. La ternura no es algo deficiente o débil, sino la capacidad del afecto, que sabe preservar las cosas amables del mundo, las sabe "tratar" con finura y recato. La mujer está más inmediatamente insertada en el misterio de la vida que el hombre, comprende las conexiones confusas de la vida más fácilmente y sin recurrir tanto a teorías y proyectos ideológicos, sino integral e intuitivamente, partiendo de la vida. Pero ¿por qué la ternura es tan importante e indispensable en la vida? Una de las concepciones más notables de la filosofía del valor consiste en el conocimiento de que el valor más elevado con respecto a los valores más bajos se muestra débil, inepto 155
para la lucha y amenazado. Cuan débil era la vida, cuando apareció por primera vez en el proceso de la evolución: nacida de casualidades, amenazada y expuesta por casos fortuitos. Cuan desamparado estaba el espíritu humano, cuando pasó del ámbito de lo orgánico a la conciencia: buscando, dudando, dominando y alejando al hombre de su cálido fondo vital. Cuan pasajeras son las más altas concepciones de este espíritu en el mundo del trato cotidiano (por ejemplo que la dulzura puede ser más fuerte que todo poder): aparentemente infructuoso, "no maduro" y "rezagado". Cuan perdido está el hombre sosegado en el círculo de ligeros interlocutores. Cuan frágil es la belleza en el mundo de la utilidad. Cuan tenue es la esperanza, cuan insegura y vacilante en el ámbito de otras virtudes más "palpables". Cuan poco puede el hombre "economizar" con la "ética" de Cristo, en el sentido del sermón de la montaña, en el mundo de la dura realidad. Cuan fácilmente el "hombre soñador" se quiebra por los hechos de la vida cotidiana. Cuan "simple" puede parecer un hombre que vive de acuerdo con las exigencias internas del amor, que procura, por tanto, ser indulgente, amistoso, desinteresado, que no se encoleriza, no se vanagloria y no se engríe, que no busca la propia ventaja, no se deja exasperar, no calcula el mal, se complace en la verdad y no en el error. Cuan extraño nos parece un hombre que procura domar su vida partiendo de la esencia de todo lo esencial, partiendo del cielo. Y finalmente: cuan impotente es Dios, cuan "ausente" está Dios en la creación. 156
Aquí hemos trazado la línea ascendente del ser desde el despertar de la vida hasta la consumación, y en todas partes hemos notado la misma legalidad fundamental: la unión del ser, el progreso de la vida, la apertura al carácter propio, son al mismo tiempo un proceso en que se vuelve más tierna la ternura, se amenaza lo que está amenazado, se expone lo que ya está expuesto. En este sentido, la cruz es la cósmica legalidad fundamental de toda la vida; una legalidad que encontró finalmente en Cristo su suprema realización. La gran vocación de la mujer es ser conmovida por esta legalidad fundamental de la vida, experimentarla siempre en la propia existencia, en el cuerpo y en el alma, ser insertada en la preservación del mundo. La mujer es un ser que, aunque con frecuencia incluso lastimada, puede perseverar bajo la cruz de la vida, sin turbarse y esperando con sosiego una resurrección. Uno también se acuerda con gusto de personas ancianas en la "disposición anímica navideña". Se les prepara de buen grado una alegría, se les obsequia y se les da primacía; se siente uno conmovido por su vida y se querría ser bueno con ellos. Lo que todavía retiene al anciano en la vida son hilos tenues y fuerzas escasas. Queda reducido a lo último de lo que aún puede vivir un hombre. Incluso piensa a menudo: ¡de qué forma tan singular han pasado los años! ¿La vida ha sido un sueño o ha sido real y verdadera? Muchas cosas que en otro tiempo creí valiosas, ahora no tienen ya para mí ninguna importancia. Fue como un derrame único del propio ser. Decisiones que nun157
ca se llevaron a término, bellezas que nunca se pudieron saborear, lucha y sujeción del mundo, a las cuales uno se ha incorporado, para venir a ser quizás aparentemente lo que jamás se fue. Y ahora se está incluido en el ser formado. Nunca más puedo llegar a ser distinto, solamente soy el que por las numerosas promesas de mi vida llegué a ser tal como ahora soy. Lo que realmente me queda es poco: algunos instantes de soledad sostenida, momentos de altruismo sincero, tiempos de permanencia con un ser querido, algunas buenas acciones que, en cierto modo, han brotado del propio corazón, lo que se ha mantenido firme en la vida, la fidelidad, la persistencia de la esperanza en medio de toda recusación, la mano bondadosa, la mirada auxiliadora, el primer amor: no mucho más. Precisamente se muestra ahora valioso lo que en mi vida ha sucedido, por así decir, "incidentalmente". El anciano, instruido por la privación, puede hablarse a sí mismo con sosiego. Se despierta entonces en su corazón un amor tierno a todo lo que se hace en vano, a lo desperdiciado, lo superfluo, incluso lo necio del mundo. Se siente solidario con el ineficaz, con el imperfecto y fracasado. Para ellos es un hermano con el mismo destino. El anciano guarda, por tanto, uno de los misterios más preciosos y raros del mundo, la paciencia indulgente. — En los instantes de conmoción navideña, el hombre sencillo puede percatarse del destino trágico y bello de los ancianos, y ser muy bueno con ellos, para volver a reparar tanta irritación y tanta impaciencia. 158
En la reflexión navideña, el hombre se encuentra inclinado también a los que tienen que experimentar de un modo particular la extrema necesidad de la vida, se muestra inclinado a los solitarios, a los que querría obsequiar con su presencia; inclinado a los que no han tenido éxito, para los que el hombre se convertiría de buen grado en la nueva esperanza. Se piensa en fugitivos, encarcelados, enfermos, difuntos, en la vida "escalofriada", y en eso conoce su propia situación existencial. Uno se acuerda también de los que están afligidos o viven en la oscuridad de la duda, en los que ya no creen que puedan liberarse del cautiverio de la propia soledad. Se nos hacen presentes también aquellos a quienes nosotros, quizás sin quererlo, hemos causado pena, aquellos que nos son hostiles o que simplemente no nos quieren. En este momento se querría hacer algún bien a todos, perdonarlo todo y pedir perdón a todos. Se querría ser un hombre que pudiera ofrecer un hogar a todos. ¡Cuan unida está a Dios esta ansia navideña! Está muy cercana al corazón del Dios redentor que nos abraza en nuestro desheredamiento, que acoge al mendigo, que arrastra hacia sí al que perece, que es Dios para todos los fracasados, proscritos, engañados, y para todos los que tropiezan. Esta ansia navideña está muy cercana al Dios que en nosotros mismos conjura la maldición, que ha descendido a los abismos de nuestra alma, que se escapó de la sombra nocturna de la noche por nuestra causa, que nos busca en la soledad de nuestro ser disipado, que ama con mayor cariño a los últimos, a los que no tienen esperanza, 159
que es un Dios del amor no amargado y por eso es un Dios del amor suplicante. El hombre sencillo, en los pocos momentos de quietud navideña, puede pensar por eso en muchas cosas que en otras ocasiones solamente le afectan superficialmente. No son reflexiones "sublimes" o "profundos" pensamientos, pero en ellos es significativo que se tienen en una atmósfera psíquica de afecto. No se quiere "empezar" nada con estos pensamientos, sino que se permanece simplemente en ellos y se contempla en silencio y con benignidad la vida, sin simulación. En un hombre así, se indicaría que en estos momentos él hubiese pensado exactamente como Dios piensa de nosotros; probablemente él nos contemplaría entonces con asombro o con temor. Nunca se hubiese atrevido a creer que los pensamientos de Dios fuesen tan fáciles, evidentes y sencillos; que Dios pudiese estar tan cerca de lo humano. No ha preguntado por Dios en estos instantes y no le ha buscado, sino que ha "accedido" solamente al deseo de su propio corazón. No obstante, en la disposición anímica "navideña" le sobrevino un Dios que, en todas partes, aunque no le busquemos, nos brinda su proximidad: "Yo estaba a la disposición de los que no me consultaban, podía ser hallado por los que no me buscaban. Yo decía: Heme aquí, heme aquí, a gente que no invocaba mi nombre" (Is 65, 1). La epístola a los romanos, en su admirable exposición del texto del Deuteronomio (Dt 30, 11-14), formula el mismo pensamiento: "No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? (se entiende: para hacer bajar a Cristo). O bien, 160
¿quién bajará a los infiernos? (es decir: para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Lo que se afirma... es lo que sigue: en tu poder está la palabra; en tu boca y en tu corazón" (Rm 10, 6-7). Cristo no es un forastero para nosotros. Es la condensación y altura superior de todo lo auténtico, verdadero, ferviente y auxiliador de nuestra existencia. El hombre sosegado de la navidad le vislumbra a él, su hermano eterno, como centro sensitivo de su ser humano emocional ("en su corazón"), aunque no piense en él expresamente, o crea que está lejos de él.
161
9 Sobre la
caridad
En esta contemplación navideña querríamos reflexionar sobre la actividad cristiana más fundamental: sobre el amor. Esta palabra ha llegado a ser terriblemente "equívoca" en nuestra época, aunque quizás sucedió así en todos los tiempos. Se puede ser prolijo hablando del amor, pero lo que es, en su verdadera esencia, solamente lo comprenderá quien ya lo haya experimentado. ¿Qué aspecto tiene la existencia auténtica, que ha llegado a ser radical? El cristianismo dice: un hombre así es un amante. Tal vez nos dé buen resultado expresar con palabras por lo menos una pequeña parte de aquel anhelo de amor que está vivo en todos nosotros. Querríamos diseñar un cuadro natural, realista, de aquella realidad que se llama amor. Este nos sobreviene como un destino, y lo percibimos en nosotros 163
como un poder ininteligible y, sin embargo, evidente por dentro. Asciende de las profundidades de lo inconsciente. Es como una necesidad interna, como una presión que se apodera plenamente de alguien, si se le percibe. Cuando se ama, no se puede hacer otra cosa que amar. El amor actúa en nosotros como una singular fuerza de propulsión, causando casi dolor. Por consiguiente, el amor también puede convertirse en una catástrofe devastadora de nuestra existencia. Pero esto significa que el hombre ha de aprender cómo debe amar, cómo debe tomar en sus manos esta conmoción totalmente personal, que surge misteriosamente de su alma. El hombre no puede hacer que se multiplique rápidamente cada afección amorosa sin finalidad ni sentido, sino que la ha de establecer y formar, le ha de dar cumplimiento o se lo ha de negar. Por eso la caridad auténtica y madura es una "virtud", es decir, una conducta observada con esmero ante el mundo. Si no se "aprende" de hecho la virtud, del amor puede surgir un desmesurado sufrimiento. Es enigmático: "tenemos" que amar, y al mismo tiempo aprender este amor entre aflicciones y contrariedades. El mero "sentimiento" del amor puede inflamar al hombre hasta una ferocidad verdaderamente demoníaca. Hacemos bien por lo mismo en tener cuidado de no emplear en esta contemplación palabras notables y expresiones sublimes. Hay que tratar con delicadeza las cosas delicadas. Debemos acoger esta suprema realidad de nuestra vida en su dignidad santa, debemos abrirle sin ruido la puerta de nuestro 164
pensamiento y de nuestra repercusión interior. En la historia espiritual de occidente, no hay ningún otro texto (fuera quizás de la "contemplación para alcanzar amor", de san Ignacio) que hable de la caridad como "conducta observada" de un modo más sustancial que el capítulo 13 de la primera carta de san Pablo a los corintios. Nos limitaremos a poner este texto en forma de meditación al alcance de nuestra existencia. Tal vez es la expresión más poética y eminente de la esencial conducta cristiana en el mundo. Se dice en san Pablo: Si hablo todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, soy como bronce que suena o como címbalo que retiñe. Y si tengo el carisma de la profecía y conozco todos los misterios y todas las ciencias, y si tengo tanta fe como para trasladar los montes, pero no tengo caridad, no soy nada. Y si reparto toda mi hacienda entre los pobres, y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, no me sirve eso para nada. La caridad es paciente, es benigna la caridad y sin envidia. La caridad no es jactanciosa, no se ensoberbece; no es inmodesta, no busca su propio interés; no se deja llevar de la ira; olvida y perdona; no se alegra de la maldad, sino que se complace en el bien; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no deja de existir jamás. El carisma de la profecía: tendrá su fin; el don de lenguas: cesará; el don de ciencia: desaparecerá. Porque es imperfecto el don de ciencia que poseemos, e imperfecto el carisma de hablar con inspiración de Dios. Pero, cuando llegue lo perfecto, se desvanecerá lo que es imperfecto. Cuan165
do yo era niño, hablaba como niño, tenía sentimientos de niño, discurría como niño; pero, cuando me hice hombre, di de mano a lo que era propio de niño. Al presente, vemos a Dios como en un espejo y borrosamente; entonces lo veremos cara a cara. Actualmente tengo un conocimiento imperfecto de Dios; entonces lo conoceré perfectamente, lo mismo que de él soy conocido. Ahora subsisten estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad (1 Cor 13, 1-13). Este texto admirable, que ahora queremos considerar teniendo en cuenta su declaración antropológico-filosófica, es una singular yuxtaposición y mezcla de declaraciones, deslindes, confrontaciones e hipótesis. Pero, si lo miramos más de cerca, veremos que no se puede hablar de la caridad de distinta manera. En este caso, lo peculiar es que san Pablo no se esfuerza por definir la caridad. La distingue de otras virtudes y dotes espirituales; enumera sus propiedades, gira alrededor de ellas. Una declaración importante está ya contenida en lo siguiente: no se puede hablar de la caridad; tiene uno que haberla experimentado; necesita sentirse estremecido por ella. El amor es la primera emoción de nuestra vida. Pero lo primitivo siempre es incomprensible; no podemos "tratar" de ello. Lo principal siempre se sustrae a nuestro esfuerzo mental y a nuestro lenguaje. Solamente está "transmitido" como experiencia. Esta experiencia significa en primer lugar que
166
La caridad lo es todo
Si hablo todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, soy como bronce que suena o como címbalo que retiñe. Aquí no querríamos indagar en detalle y con exactitud lo que Pablo quiso decir a la comunidad de Corinto, sino más bien lo que él mismo había experimentado en dicha comunidad. Evidentemente, había en Corinto personas "dotadas de espíritu", que, empujadas hasta el extremo de lo que los hombres presencian, y que, rartamudeando y balbuciendo, podían recoger lo inexpresable en la esfera de lo que se puede hablar. Los pormenores históricos y psicológicos de este "hablar de lenguas" son aquí insignificantes. Para nosorros es importante la experiencia fundamental: tú puedes hablar de un modo tan bello como solamente un hombre puede hablar, incluso puedes conversar como un ángel: si no tienes caridad, todo eso es únicamente "hojalata"; no has hecho, ni tampoco has experimentado lo verdadero; tu manera de hablar suena bien al oído, incluso mueve los corazones, estremece; pero ¿qué hay detrás? Nada. Vacío. Tú pronuncias palabras que no abarcan lo verdadero. Tu lenguaje, tu dicción es impéleme, estimulante, incluso iluminadora, simplemente grandiosa. Pero tú mismo no te encuentras detrás. Y así tu lenguaje se vuelve trivial, "tenue", entristece. Solamente te buscas a ti mismo, quieres hacer im167
presión. Si tú todavía no has amado nunca, ¿cómo te atreves a hablar de lo verdadero? Tus palabras se perderán a lo lejos. Una complacencia de sí mismo y una grandiosa manifestación de sí mismo. Demuestra primero que tú puedes ofrecer protección al prójimo, que tú le colocas por encima de los intereses de la propia existencia, que tú quieres evitar al prójimo todas las preocupaciones, penas y heridas que nuestro mundo le puede causar. Toma en primer lugar la defensa de los demás. Lucha en favor del prójimo, protégelo, dale vida y crecimiento interior. Así, pues, según san Pablo, la caridad es primeramente una acción de servicio. Pero nuestro modo de hablar siempre es hueco y fútil. En primer lugar, tenemos que demostrar existencialmente que nuestra conversación es sincera. Es fácil engañar a otros. Incluso los discursos más sustanciosos no aprovechan nada, si detrás no está la caridad. La caridad se comunica sosegada y silenciosamente, mediante la simple asistencia y mediante la cercana presencia en la tristeza. Cualquiera puede pronunciar palabras bonitas. Es sólo cuestión de sensibilidad interna y de estilística. Pero el verdadero "lenguaje" de la caridad suena de un modo completamente distinto. Lo que resuena propiamente en este lenguaje es la entrega de sí mismo y no la emoción; tampoco la aclaración inteligente. Y si tengo el carisma de la profecía, y conozco todos los misterios y todas las ciencias, y si tengo tanta fe como para trasladar los montes, pero no 168
tengo caridad, no soy nada. Una delimitación nueva, aún más impresionante. El profeta es una persona que puede interpretar los acontecimientos de nuestro mundo desde el punto de vista de la gracia de Dios. Una persona conoce los misterios, si puede detenerse asombrada ante lo inexplicable y lo rodea de toda la fuerza emotiva existencial de su vida, con una energía que crece continuamente y que "descansa" en la verdad oculta. Una persona cree, si se somete, quizás todavía dudando interiormente, a una realidad que no se puede componer de la materia de este mundo; esta persona es absorbida hasta el fondo de su existencia por el otro, por un absoluto que él no puede "explicar"; por medio de esta fuerza interior del ser reclamado y de la utilización, incluso puede realizar ocasionalmente cosas que "asombran" a otros e incluso a la ley del universo; esta persona puede "trasladar montes". En estas tres cualidades de la índole humana se delinea un cuadro conmovedor de la existencia humana. Es un ser profético, conocedor y creyente. Desde un punto de vista antropológico: es una dinámica que abarca toda la naturaleza del hombre. E incluso aquí dice Pablo: no. Todo eso en realidad no vale. No son el último motivo, ni la profecía, ni la ciencia, ni la fe (aunque sean eminentes, bellas, indispensables), sino la caridad. ¿Qué puede ser esta caridad, a la cual Pablo reconoce esa tal primacía en el mundo de nuestra existencia? Cuanto más intensamente Pablo lleva a término la delimitación frente 169
a otros "dones del espíritu", tanto más claro resulta que no somos nada, si no amamos. Y si reparto toda mi hacienda entre los pobres, y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, no me sirve eso para nada. Karl Barth dice: De hecho hay una caridad que carece de caridad, una entrega que no es entrega; un paroxismo del amor propio, que tiene enteramente la forma del auténtico amor de Dios y del prójimo, que llega hasta el extremo; pero en este amor propio no interesan ni Dios ni el hermano. El amor solo no cuenta ningún acto de amor, ni siquiera los mayores actos de amor. También pueden hacerse sin amor y entonces carecen de importancia; más aún: entonces se hacen contra Dios y contra el hermano. Si antes la caridad era definida como acción, aquí se añade el desprendimiento como elemento esencial de la caridad. En lo que se llama "amor", rambién puede buscarse uno a sí mismo. Pero también puede uno perder su caridad en la acción aparentemente desinteresada. Aquí se aclara una singular característica de la caridad: "no estar preocupado de sí mismo", "no echar una mirada retrospectiva sobre sí mismo", la falta de intención. Se puede entregar todo, incluso la propia vida; pero, si esto ocurre tan sólo de balde, no vale nada. Esto nos concierne en los extremos confines de lo que pueden expresar los hombres. Quizás la caridad consiste únicamente en lo que dice el versículo del salmo: "En tu presencia, me he convertido en una bestia de carga". El 170
hecho de "no estar preocupado de sí mismo", esta pureza de la entrega, el hecho de "no querer nada del prójimo", de "aceptar el ser ajeno" ral como es, significan caridad. Sin este desprendimiento fundamental, no valemos nada, aunque podamos hacer muchos "actos de amor". No amamos, sino que solamente buscamos el propio yo. Quien ha amado, entiende que incluso con la bondad se puede agraviar al prójimo, se puede "ofender" realmente a los demás con la entrega. Mientras el amor no se desprenda del propio yo, no es caridad. El curso de ideas de este admirable texto es inexorable, pero también benigno. Nos descubre las genuinas dimensiones del ser humano. De un modo singular continúa Pablo en una dirección inesperada. Describe (una vez positivamenre, otra vez negativamente) las cualidades de esta conducta esencial del hombre, acerca de la cual antes había indicado que no podía hablar de ella.
Cualidades de la caridad
La descripción de la caridad es en Pablo muy fragmentaria. Se nota que este hombre ha experimentado la caridad real; precisamente por eso no puede hablar de ella. El curso de las ideas no viene tanto del cerebro como del corazón. Tiene una lógica singular que sólo el corazón puede entender. La ex171
periencia, de por sí oscilante, suelta esbozos de ideas, conocimientos intuitivos, cada uno de los cuales da en lo esencial. La caridad es paciente. Esta descripción empieza con una cualidad indescriptible, pero vivificante: con la paciencia. En el fondo, esta cualidad significa que una persona puede quedarse mucho tiempo con otra: hasta la muerte. Significa que la primera no soporta a esta otra con negligencia indiferente, sino con fidelidad creadora. Es la disposición de ánimo de "soportar" al prójimo, de ayudar a "sostener" su propia existencia; es la disposición de ánimo de adaptarse al tiempo y demostrar auténtica entrega al ser querido de una forma nueva y distinta; la disposición de ánimo de no cortar el hilo del amor, sino (por medio de un "presente" amado) probar que el prójimo en todas las situaciones de la vida puede esperar que nosotros "permanezcamos con él". Sin esta disposición de ánimo para la entrega, mantenida con fidelidad, la estrecha convivencia de los hombres puede convertirse en un infierno. Por consiguiente, la autoeducación para la fidelidad dispuesta a la renuncia, la actitud de no capitular ante el deber de la perseverancia, la paulina superación de discrepancias, la represión de la volubilidad del instinto pertenecen a la condición esencial de la auténtica caridad y por tanto del auténtico ser humano. Con esta visión, la caridad sería: incondicional presencia por siempre en favor de la otra persona. Es benigna la caridad y sin envidia. La caridad no es jactanciosa. Esta quietud y humildad de la 172
vida debe ser sostenida por una benignidad, que en la sagrada Escritura aparece como "suavidad" (hay que tomar la palabra en sus distintos significados): como serena tranquilidad de una cohabitación que está amenazada por tanta precipitación, nerviosismo y agitación; como sosegada aceptación de las faltas de los demás, de la veleidad del ser amado, de su recusación, de su agitación interna, de su agobio corporal y psíquico; como acrisolada consideración del otro ser con deferencia, cortesía y participación simpatizante. Está dicho de este modo que esa caridad es sin envidia: no busca el reconocimiento que le corresponde, no combate a otras personas, no tiene enemigos; así, pues, no busca en qué puede mostrar culpables a los demás, ni tampoco lleva un "catálogo psíquico" de los delitos de los hombres; no se "familiariza" con aquella malsana irritación con los demás, que socava la vida misma y que es simplemente presunción. Con esto va anexo que una tal caridad benigna y sin envidia no es jactanciosa. No se pone en primer término, presta atención, no coloca el propio yo en el escaparate de la admiración o de la compasión. Ahora vemos cuan sencilla, luminosa y pura es la caridad, de la que habla Pablo; pero también vemos cuánto esfuerzo y dominio de sí mismo exige cada día y cada hora. Son cosas pequeñas, con frecuencia inadvertidas, más aún, evidentes, de las cuales resulta la más profunda actitud fundamental con respecto al ser. Pero las cosas evidentes no son tan "evidentes", cuando se procura realizarlas honradamente en la vida cotidiana. 173
La caridad no se ensoberbece; no es inmodesta, ni busca su propio interés. Ahora Pablo lo intenta desde otro lado. Querría hacer vislumbrar la forma de la caridad en el espejo cóncavo de las negaciones. Es curioso cómo Pablo coloca juntas estas negaciones. Primero dice que la caridad no se ensoberbece. Con ello alude claramente a una cualidad importante de la caridad, que se experimenta de un modo inmediato (ya por parte de la expresión gráfica), pero que sólo con gran dificultad se puede expresar con palabras. Con ello se alude a un hombre que no se hace mayor de lo que es en realidad; que no contiene nada hueco ni vacío; que no valoriza su propio yo, sus deseos, su aspiración, su importancia. La caridad efectiva no llena el espacio de la existencia con su propio ser, antes bien se retira, deja al viviente espacio abierto para el libre movimiento, con el cual puede desarrollarse. No se llena de insignificancias, sino que hace afluir hacia sí la vida del prójimo, su actividad, su sentimiento, su alegría, sus pensamientos, su existencia individual. Se llena del prójimo. Sólo ama de veras quien puede comprender el obsequio del otro ser. Está "ensoberbecido" el yo acentuado incesantemente; hace salir a los otros del espacio del ser. La caridad, en cambio, equivale a reserva, a desprendimiento interior, a no hacerse resaltar. La caridad "se hace pequeña"; prescinde de sí, concede a los demás aquello de lo cual quizás él mismo carece; incluso se alegra quizás de que el prójimo sea mayor. Esta es la caridad genuina. Este carácter genuino de la caridad se manifiesta 174
en que la caridad no es inmodesta. La expresión aquí no es "moralizante". Alude a un acontecimiento interior: la fineza y la sensibilidad del amante. Quien tiene caridad, no es un chiquillo, precisamente porque de tal modo está conmovido por el ser amado, que ha de ser cortés con él (por un impulso interior). La degeneración de la caridad se manifiesta en seguida en el descenso de los modales. La caridad lleva consigo algo noble. Reconoce lo bueno que hay en el prójimo y le hace sentir que se le aprecia y estima. Modera la violencia innata al hombre, procura mantener lejos la tristeza, para que no se origine ninguna desdicha ni sufrimiento. Esta actitud consiste simplemente en hacer posible la vida para los demás, compensar situaciones penosas, hacerse cargo de la susceptibilidad interna del prójimo, reconocer por tanto la dignidad de la otra persona con una actitud activa. De aquí resulta la nota esencial de la caridad: no busca su propio interés, Pero esto es sumamente difícil. En la vida de todos nosotros penetra un día el tedio. Es tan humillante ser como somos... Siempre lo mismo, siempre este débil raquitismo de la propia existencia. Entonces se querría "avanzar", con frecuencia a costa del prójimo. Uno cree estar desilusionado por todos y salirse de sí mismo. Aquí hay peligro, y por cierto un peligro esencial, es decir, un peligro que amenaza la esencia de la caridad, a saber, la tentación de emplear a los otros hombres para que reafirmen nuestro propio yo, para que nos enriquezcan. ¿Cómo es posible que alguien venza esta presión? Nos encontramos aquí de nuevo junto 175
al límite de lo que se puede describir. La respuesta es, según creo, la siguiente: se puede vencer esta presión amando. Este es el misterio de la caridad, lo que ya no puede ser averiguado en el desprendimiento simpatizante. En esto consiste la esencia de la caridad, que vence fácilmente esta sombría tentación, que "ha de vencer la caridad en el amante" (Karl Barth). La caridad, mientras ama, no puede buscarse a sí misma. Es incapaz de hacerlo. Ahora el curso de las ideas de Pablo hace otra vez un viraje. Describe la victoria de la caridad en la vida cotidiana. ha caridad no se deja llevar de la ira; olvida y perdona; no se alegra de la maldad, sino que se complace en el bien. Una característica esencial de la caridad consiste en el "desasimiento". En que uno no se cansa del otro ser, en que no "nos crispa tan fácilmente los nervios". La caridad no impele, por consiguiente, a nadie de antemano a la actitud del antagonismo. Vence la ira por principio. Esta superación se lleva a cabo en primer lugar por el hecho de que la caridad olvida y perdona, no lleva ningún "dossier" sobre las faltas del prójimo, no guarda rencor al querido tú por sus malas acciones. La genuina caridad no puede pronunciar la frase realmente perversa, que con tanta frecuencia se oye: "Te he perdonado, pero no me he olvidado de nada". El hecho de olvidar y perdonar puede transformar el ser más amado en un espantajo, en una "cosa" que ya no se puede soportar. Pertenece a la esencia de la caridad no "calcular", no "redactar actas". 176
Esta "actitud suelta" de la caridad no tiene nada en común con la postura que se alegra de la maldad, con aquel cinismo interno que toma satisfacción de que el prójimo ha tenido un desliz, de que algo no le dio buen resultado, de que él (finalmente un día) se ha "llevado un chasco", como le convenía. En una vida que se alegra de la maldad, lo propio del amor se desmorona. Desde aquí solamente hay un paso muy pequeño a la arrogancia, a la frase monstruosa que el hombre se atreve a proferir ante su Dios (que se dejó crucificar y repudiar por nosotros): "¡Oh Dios!, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros; ni como este publicano". San Pablo, en cambio, del amante dice que se complace en el bien. Es un gozo por la luminosidad de la existencia del prójimo. Es una profundísima benevolencia. Me complazco en que el prójimo haya alcan2ado un grado superior de la conciencia, de la libertad (quizás también del éxito), del desprendimiento de sí mismo y de la entrega. Es una actitud, con la cual Dios desde la primera creación del mundo hasta la eternidad se halla enfrente de nosotros, es una actitud que Juan ha definido con palabras sencillas, que expresan la esencia del cristianismo: "Dios es mayor que la conciencia" (1 Jn 3, 20). Uno de los actos más grandes de la caridad desinteresada es complacerse de las cosas bonitas y buenas del prójimo.
177
La caridad madura
La exigencia que Pablo ha manifestado hasta ahora, es tan grande y tan imponente que el apóstol súbitamente se da cuenta de que es humanamente inalcanzable esta caridad, cuya imagen acaba de trazar. Hemos de tener paciencia con nosotros mismos. Si queremos amar, hemos de empezar de nuevo continuamente, con una iniciativa y libertad siempre nuevas, con el mantenimiento y sustentación de lo que aún nos queda por efectuar y donde siempre fallamos. Con cuatro frases indica ahora Pablo este proceso de maduración de la caridad. El auténtico crecimiento siempre se lleva a término despacio. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En primer lugar, presentamos cuatro ideas sencillas. Excusar, creer, esperar, y soportar. ¡Con cuánta frecuencia uno se aprovecha, precisamente cuando ama! Se está indefenso, uno pierde en cierto modo su propio ser, tiene la sensación de ser un juguete. El otro quizás se hace la caridad demasiado fácil. La caridad ha de "excusar" esta decepción de que no se le corresponda, ha de sobrevivir a esta decepción con fe y esperanza. Con frecuencia se está tan cansado; se querría dejar de existir. No se excusa simplemente el fracaso de la solicitud de la caridad. Ya no se da crédito al prójimo, porque se tiene la sensación (quizás se tienen buenas argumentaciones) de que se le engaña. Ya no se 178
espera un cambio real. Esra caridad no puede sobrevivir. Pero, si somos honrados, hemos de considerar también la cuestión desde el otro lado. Por supuesto, hay situaciones en las que se conoce que la caridad presunta no ha pasado a formar parte del ser. Eso ni se debería tratar. Pero, si se ha establecido un enlace quizás doloroso, entonces solamente hay que excusar, creer, esperar y soportar. ¿Qué sería de nuestro mundo, si ya nadie pudiese perseverar hasta el fin con un ni? Con estas cuatro cualidades de la "caridad madura", Pablo sólo describe en el fondo la única actitud fundamental: por medio de mi caridad desinteresada, hago posible al prójimo que él también pueda amar; si estoy en su casa y con él, le hago notar que él está enteramente a salvo conmigo, puede ser enteramente el que es; que en él veo al que debe ser. Quizás aparecen en él nuevas posibilidades, no de una vez, sino en el curso de la caridad que afluye a él incesantemente. Le muevo, por consiguiente, hacia su peculiaridad humana. La caridad no deja de existir jamás. El carisma de la profecía: tendrá su fin. El don de lenguas: cesará. El don de ciencia: desaparecerá. Aquí Pablo vuelve a su primitivo pensamiento inicial, pero como en una espiral, a un nivel más elevado. Lo que al fin de nuestra vida sostenemos en las manos, no son nuestros esfuerzos y aptitudes. Lo que construye nuestra existencia real, que dura por toda la eternidad, es pre179
cisamente este sostenimiento de la carga de la caridad, nada más. Todo lo que hemos conocido, todo lo que así nos ha sacudido interiormente, todo lo que podíamos expresar y formular (es decir, toda la esfera de nuestro dominio del mundo, de nuestro avasallamiento del mundo, todo el ámbito de nuestros "esfuerzos") quedará un día destruido en una transformación. Solamente la caridad tiene una incapacidad radical de transformación. La caridad sola nos lleva sin quebranto a la eterna y última perfección. La caridad es la presencia de la promesa ya cumplida. Esto Pablo lo expresa aún más en la frase que da un valor relativo a todos nuestros "éxitos": Porque es imperfecto el don de ciencia que poseemos, e imperfecto el carisma de hablar con inspiración de Dios. Pero, cuando llegue lo perfecto, se desvanecerá lo que es imperfecto. En realidad, en nuestra vida no podemos perfeccionar nada. El anhelo, el presentimiento, la volición nos cogen siempre por anticipado. La realización siempre queda atrás. Solamente la caridad tiene verdadera estabilidad. Todo lo demás solamente puede llevarse a cabo como "obra imperfecta". Lo que hace años o incluso hace meses a uno le parecía tan claro, tan evidente, se muestra súbitamente mezquino y trivial. No simplemente "sin valor", sino sólo "obra imperfecta". Por supuesto que se efectúa una "profundización" en una existencia vivida honradamente. Nos sobreviene el anhelo de serenarnos, de detenernos, de recogernos. Pero hay que aprender a serenarse. De lo contrario, se atrofia algo en nosotros; o perma180
necemos en el engranaje de los pensamientos fragmentarios, de la inquietud de la apetencia, y de las angustias. Se ha de ejercitar la silenciosa permanencia en una cuestión seria, en un pensamiento importante. Sólo entonces se origina la verdadera intimidad. Cuando y mientras se ha formado del silencio una forma de vida, hay algo que brota de la existencia, la sabiduría, es decir, la comprensión tranquila, o simplemente la caridad. Pero ésta permanece. La genuina unidad de la vida, la concordia de las diferencias, de las separaciones, de las antinomias y de las oposiciones, que dificultan nuestro raciocinio y nuestro lenguaje, más aún la compenetración con los amigos, con la naturaleza y también con su propia vida, todo eso solamente lo puede efectuar la caridad. De no ser así, nosotros mismos continuamos siendo una "obra imperfecta", seres extraños en un mundo extraño. Por eso dice Pablo: Cuando yo era niño, hablaba como niño, tenía sentimientos de niño, discurría como niño; pero, cuando me hice hombre, di de mano a lo que era propio de niño, Aquí Pablo no se vuelve contra aquella grandeza que es alabada en los evangelios, contra la infancia; no se vuelve, por tanto, contra aquella sencillez y espontaneidad del espíritu, contra la capacidad de estar recogido y de percatarse indeliberadamente. Estas son cualidades muy nobles de la idiosincrasia humana y sólo difícilmente pueden adquirirse. Pero Pablo habla contra el "infantilismo", que no quiere madurar, que continuamente queda 181
adherido a lo transitorio. A un niño le llamamos "pequeño", pero a un adulto que se pasa la vida jugando, que no puede ponerse a tono con la seriedad del deber y de la tarea, a éste le llamamos "infantil". Precisamente este infantilismo irresponsable del raciocinio, de la conversación y del juicio nos abre el camino que conduce a la verdadera caridad. Porque la caridad, como antes se ha indicado, hace surgir una peculiar dificultad, más aún, con frecuencia una amenazadora necesidad. Hay que "mantenerse firme" en la caridad. Con ella no se puede jugar, ni es posible dedicarse a ella de una forma irresponsable. Nuestra existencia madura hasta conseguir sus características principales, cuando nos exponemos a la preocupación, a la seriedad, al agotamiento de la caridad. Así, y solamente en la medida en que así procedamos, ocurre el "nacimiento" en nuestra existencia. Pero ¿hacia qué futuro está orientado este nacimiento del hombre que se lleva a cabo en la caridad?
Futuro de la caridad
¿En qué consiste la promesa de la existencia que ha madurado en la caridad? El apóstol la declara en tres frases. 182
Al presente, vemos a Dios como en un espejo y borrosamente. Entonces lo veremos cara a cara. Pablo habla de nuestra visión "fragmentaria", que, como sucede en todos los espejos, siempre está "trastocada" y que también reproduce los rasgos confusos (se trata de un espejo antiguo, que no era más que un metal muy bien bruñido). Llegamos a ver lo propio en conceptos y nociones; no está aún conocido como experiencia de tú a tú. En el fondo, casi todo lo experimentamos "trastocado": Dios está muy cerca de nosotros, y nos lo imaginamos "lejos"; Dios está lejos y nos lo imaginamos muy "cerca". Esta manera de existir será totalmente transformada. Dios se convierte para nosotros radicalmente en el tú: "cara a cara"; directa, inmediatamente, en la recíproca contemplación y contacto. En la medida en que yo amo, sucederá entre mí y Dios aquello de lo cual los amigos y amantes adquieren una lejana idea en supremos instantes de su descubrimiento: yo soy tú, y tú eres yo. La caridad se despliega con una absoluta capacidad de perfección. Actualmente tengo un conocimiento imperfecto de Dios; entonces lo conoceré perfectamente, lo mismo que soy conocido de él. En esta frase de poca apariencia está contenida toda la plenitud de la promesa de nuestra vida terrena. Conoceremos a Dios, como él nos conoce. Esto significa: pasamos al carácter inmediato de su contemplación y de su presencia. Continuamos siendo criaturas; pero con todas las fibras de nuestra existencia comprenderemos a Dios, como él nos comprende. Esto en 183
el fondo quiere decir: nos convertimos en Dios. La dinámica fundamental de mi existencia terrena se despliega con una penetración, con una infiltración en lo absoluto. Al presente subsisten estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad. Incluso en esta eterna visión cara a cara se conservan la fe y la esperanza. Por supuesto, totalmente transformadas en una relación inmediata con Dios, levantadas a la contemplación, pero, no obstante, reales. Permanece la fe: una incesante presencia cara a cara y una permanente actitud de amar y recibir; permanece la esperanza: una facultad y volición aún mayores de recibir de la eterna caridad. Estas dos tienen que cambiar su "forma" terrena. No se harán efectivas en la oscuridad terrena, ni en la andadura errante de un lado a otro, sino como una penetración radiante, ardiente (que siempre hace más feliz), en un Dios que "crece sin cesar". Así interpreta Ireneo de Lyon este pasaje de Pablo:
Pero la caridad es la más excelente. ¿Por qué? Porque ella, y solamente ella, puede llegar a la última perfección sin cambiar de configuración. Nuestra fe y nuestra esperanza aún forman parte de lo "fragmentario"; permanecen eternamente, pero han de obtener una forma esencialmente nueva: la configuración del seguro, silencioso, pero (porque Dios es infinito) eterno infiltramiento en Dios. Únicamente la caridad permanece tal como es (cuando y mientras realmente es caridad). Pero eso significa que ya ahora puede y debe ser interpretada como definitiva anticipación de lo definitivo. La presencia del cielo en nuestra vida terrena. Presencia de lo definitivo en nuestra frágil existencia. Eso es la caridad. Y eso es también el misterio de la navidad.
Dios siempre ha de ser el mayor. Y esto, no sólo en este mundo, sino también en la eternidad. Así Dios sigue siendo siempre el que enseña, y el hombre, el que aprende. Con todo, dice el apóstol que, cuando todo lo demás quedará destruido, aún existirán estas tres solas: fe, esperanza y caridad. Porque sin cesar permanece inquebrantable nuestra fe en nuestro maestro, y podemos esperar que recibiremos de nuevo algún otro regalo de Dios... Precisamente porque él es el bueno y posee una riqueza inagotable y un reino sin fin. 184
185
10 Promesa
Si queremos reflexionar sobre el misterio de la navidad, nada podemos hacer mejor que meditar sobre el misterio de una persona que se llamó del Niño Jesús: sobre el misterio de Teresa de Lisieux. Ella quizás pueda decirnos más que los hombres importantes, serios y eminentes, de los que con tanta frecuencia se habla. Cuando murió, tenía sólo veinticuatro años. Se ha escrito mucho sobre ella, se le ha rezado mucho y se ha reflexionado también mucho sobre su "pequeño camino" de la santidad. Encontramos mucha piedad en sus escritos, pero encontramos también ideas que provocan oposición. Lo florido en su manera de vivir y en su estilo lo hallamos en ella junto al atrevimiento y la audacia. En el fondo, su vida consistió en un "temerario abandono". ¿Qué puede ella decirnos para nuestra medita187
ción navideña? Si queremos comprender la misión de esta joven extraordinaria, hemos de recurrir a sus escritos autobiográficos. Hoy día podemos disponer de ellos en su redacción original.1 Como la mayor parte de las personas extraordinarias, ella ha pensado de una forma gráfica. Una manera gráfica de pensar es lo más sutil que se nos puede presentar. En este modo de pensar, el ansia del alma se une con lo terreno y revela los misterios de un destino concreto. Si queremos aproximarnos a este destino, tenemos que preguntarnos en qué imágenes ha contemplado Teresa su vida y su misión. ¿Qué imágenes han dominado la vida psíquica de Teresa de Lisieux? Primeramente se podría mencionar una imagen que indica una "disposición anímica navideña": Las estrellas. El domingo "tenía también su marcado matiz de tristeza. Recuerdo que, hasta el rezo de completas, mi felicidad era pura y sin mezcla de melancolía. Durante este oficio divino me ponía ya a pensar... que al día siguiente sería necesario empezar de nuevo la vida... Era entonces cuando mi corazón sentía el peso del destierro de la tierra, y suspiraba por el descanso eterno, por el domingo sin ocaso de la patria del cielo... Al volver a casa (con papá), recorría el camino mirando las estrellas que brillaban dulcemente, y aquel espectáculo me encantaba. 1 Santa Teresa del Niño Jesús, Obras completas — Versión castellana de Fr. Emeterio G." Setién de J. M., carmelita descalzo. El Monte Carmelo, Burgos 1960 (se citan los textos de este libro indicando únicamente la página); André Combes, Sainte Thérése de Lisieux et sa mission. Herold, Wien 1956. Se cita esta obra con la palabra "Combes".
188
Había, sobre todo, un grupo de perlas de oro (el cinturón de Orion) en el que fijaba complacida mis ojos al ver que tenía la forma de una T. Se lo enseñaba a papá diciéndole que mi nombre estaba escrito en el cielo" (p. 78, 79). Aquí notamos qué intuiciones de la trascendencia dominaban el alma de esta niña y qué promesas le había comunicado Dios mediante los simples acontecimientos del día. Pero siempre hemos de tener presente que estos "recuerdos" de Teresa no son meros recuerdos, sino interpretaciones de la presencia de Dios en su vida. El niño. Teresa siempre tuvo la sensación de ser un "niño". Se le hizo la siguiente pregunta: "¿Qué haríais si pudieseis volver a empezar vuestra vida religiosa? — Me parece, respondió, que haría lo mismo que he hecho. — Entonces, ¿no compartís el sentimiento de aquel solitario que afirmaba: 'Aunque hubiese vivido largos años en la penitencia, mientras me quedase un cuarto de hora, un soplo de vida, temería condenarme?' — No, no puedo compartir ese temor; soy demasiado pequeña para condenarme: los niñitos no se condenan" (p. 1502). "En cuanto a los pequeños, serán juzgados con una extrema dulzura. Siempre es posible permanecer pequeño, aun en el desempeño de los cargos más temibles. Está esctito que al fin de los tiempos el Señor se levantará para salvar a los mansos y humildes de la tierra" (p. 526). "La perfección me parece algo sencillo. Veo que basta conocer su nada y entregarse como un niño en los brazos del Dios amado. Los bellos libros 189
que no puedo entender, y menos aún llevar a efecto, me gusta dejarlos a las almas grandes, a los espíritus sublimes, y me alegro de ser pequeña, porque el banquete celestial está reservado a los niños, y a los que se les asemejan". "Desde hacía algún tiempo, me había yo ofrecido al Niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a un juguete caro, uno de esos juguetes que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlo, sino como a una pelotita sin valor alguno, que él podía tirar al suelo, pegar con el pie, romper, abandonar en un rincón, o bien estrechar contra su corazón, si le venía en gana. En una palabra: quería divertir al Niño Jesús, complacerle, entregarme a sus caprichos infantiles... El había escuchado mi oración" (p. 245, 246). De nuevo vemos la madurez de esta "niña delante de Dios". No contiene casi nada sentimental. Sólo la reclamación de entregarse por completo a los caprichos de un niño, y aproximarse así al mismo Dios, ya que este niño es Dios hecho hombre. El mar. "Tendría yo de seis a siete años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. Lo estuve contemplando fijamente. Su majestad, el bramido de sus olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y de la omnipotencia de Dios... Por la tarde, a la hora en que el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas, dejando delante de sí un surco de luz, fui a sentarme sola con Paulina sobre una roca... Estuve largo tiempo contemplando aquel surco luminoso, imagen de la 190
gracia que ilumina el camino que ha de recorrer la barquilla de graciosa vela blanca. Y allí, junto a Paulina, tomé la resolución de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús" (p. 90-92). Otra vez vemos de qué modo tan directo Dios entró en el alma de esta niña por medio de la creación. Era una vida selecta encontrar a Dios en todas las cosas. La florecilla. "Creo que si una floréenla pudiera hablar, contaría con sencillez lo que Dios ha hecho por ella, sin pretender ocultar sus dones. No diría, so pretexto de humildad, que carece de gracia y de aroma... La flor que va a contar su historia se complace en ... reconocer... que sólo la misericordia de Jesús ha obrado todo lo bueno que hay en ella" (p. 31, 32). Procuremos hacernos cargo de este lenguaje por una parte tan "florido", por otra parte tan sincero. Teresa tiene la sensación de ser una "flor", y aun una "florecilla". Ha nacido de la tierra y ha florecido simplemente, sin mérito ni esfuerzo: un regalo de la gracia. La cesta. "Un día, Leonia, viéndose ya demasiado mayor para seguir jugando a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos... Encima de todo llevaba acostada a su muñeca. 'Tomad, hermanitas mías, nos dijo, escoged lo que queráis; os lo doy todo'. Celina echó la mano y cogió un pequeño mazo de presillas que le gustaban. Tras un momento de reflexión, también yo eché la mano, diciendo: 'Yo lo escojo 191
todo'. Y cogí la cesta sin más ceremonias... Este episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida" (p. 53, 54). Más tarde Teresa escribió: "Perdóname, Jesús, si desvarío al exponer mis deseos, mis esperanzas que tocan en lo infinito. Perdóname, y cura mi alma concediéndole todo lo que ella espera. Ser tu esposa, ¡oh Jesús!, ser carmelita..., debiera bastarme. Pues no es así... Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Siento, en una palabra, la necesidad, el deseo de realizar por ti, ¡oh Jesús!, las más heroicas acciones. Siento en mí el valor de un cruzado, de un zuavo pontificio. Quisiera morir sobre un campo de batalla por la defensa de la Iglesia. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¡Oh Jesús! ¡Con qué amor te recibiría en mis manos cuando al conjuro de mi palabra bajaras del cielo!... A pesar de mi pequenez, yo quisiera dar luz a las almas, como los profetas y los doctores. Tengo la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra predicando tu nombre y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh mi bien amado!, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar a un mismo tiempo el evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en las islas más apartadas. Quisiera ser misionero, no sólo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo, y serlo hasta el fin de los siglos... ¿Qué responderás a todas mis locuras?... Fue precisamente... mi debilidad la que te movió siempre, Señor, a colmar mis pequeños deseos, y la que te mueve hoy a colmar otros deseos míos más grandes que el universo" (p. 340-343). 192
¡Qué admirable lógica en la vida interior de santa Teresa de Lisieux! Ella lo quiere "tener todo", no solamente como niña, sino también como monja: primero la cesta, pero después íntegramente todo. Al final, también ella ha obtenido este "todo" íntegramente. La naturaleza. "Hundida la mirada en la lejanía, contemplábamos el lento ascender de la luna blanca por detrás de los altos árboles. Los reflejos plateados que derramaba sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que titilaban en el azul profundo..., todo elevaba nuestras almas al cielo, al hermoso cielo, del que todavía sólo contemplábamos 'el limpio reverso' " (p. 184). Después, habla Teresa de nuevo de la naturaleza: "He notado que en todas las circunstancias graves de mi vida la naturaleza ha sido la imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo ha llorado conmigo; en los días de gozo..., el cielo azul no se ha visto oscurecido por ninguna nube" (p. 197). Quizás a muchos de nosotros nos interesaría, a este respecto, ver qué impresión hizo Suiza a Teresa de Lisieux. Ella describe su viaje a Roma, donde quería hablar al Santo Padre, a fin de pedirle permiso para ingresar en el claustro a los quince años de edad. Suiza. "Antes de llegar a la ciudad eterna, término de nuestra peregrinación, nos fue dado contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza, con sus altas montañas, cuya cima se perdía entre las nubes; con sus graciosas cascadas..., con sus valles profundos 193
repletos de heléchos gigantescos y rosados brezos... ¡Cuánto bien hicieron a mi alma aquellas bellezas...! ¡Cómo la elevaron hacia quien se complació en sembrar a manos llenas tales obras maestras en una tierra de destierro...! N o tenía ojos bastantes para mirar. De pie, junto a la puertecilla del coche, casi perdía la respiración. Hubiera querido estar a los dos lados del vagón; pues, al volverme, contemplaba paisajes maravillosos y enteramente distintos... Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña. A nuestros pies, precipicios cuya profundidad no podía medir nuestra mirada, abrían sus fauces dispuestos a tragarnos. Otras veces, se trataba de una encantadora aldea, con sus graciosas casitas y su campanario, por encima de la cual se cernían suavemente las nubes henchidas de blancura. Más a lo lejos, un ancho lago, dorado por los últimos rayos del sol. Sus ondas tranquilas y puras, reflejando el tinte azulado del cielo encendido en las lumbres del atardecer, presentaban a nuestros ojos maravillados el espectáculo más poético y asombroso que se puede imaginar. En el fondo del vasto horizonte se divisaban las montañas, cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista, si sus cumbres nevadas, que el sol hacía deslumbrantes, no hubieran añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de aquellas bellezas sembraba pensamientos profundos en mi alma. Me parecía estar ya en posesión de la grandeza de Dios y de las maravillas del cielo" (p. 222-224). ¿Es menester que añadamos todavía algo, fuera 194
del agradecimiento a Dios por hacernos el obsequio de un país que suscitó tales pensamientos en el alma de una santa? La cera y el canario "Una pobre mujer, pariente de nuestra criada, murió en la flor de la edad, dejando tres niñitos pequeños. Durante su enfermedad, recogimos en nuestra casa a las dos niñitas... Viendo de cerca a aquellas niñas inocentes, comprendí cuan inmensa desgracia sea no formar bien a las almas desde el primer despertar de su razón, cuando se asemejan a una cera blanda sobre la que se pueden imprimir tanto las huellas de la virtud como las del pecado. Comprendí lo que dijo Jesús en el evangelio: Preferible sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos niñitos" (p. 202, 203). Esta experiencia en seguida se profundiza con un segundo episodio: "Recuerdo que entre mis pajarillos tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pequeño pardillo, al que prodigaba mis cuidados... Este pobre prisionero no tenía padres que le enseñasen a cantar. Pero, oyendo a su compañero, el canario, lanzar desde la mañana a la noche jubilosos trinos, quiso imitarle. Difícil le resultaba al pardillo la empresa... Era muy divertido ver los esfuerzos que hacía el pobrecillo; pero el éxito coronó sus esfuerzos, pues su canto, aunque mucho más débil, llegó a ser igual que el del canario" (p. 204, 205). Dos cuadros impresionantes: la cera enseña a Teresa cómo el hombre es formado por Dios y puede retener sus huellas digitales; el pardillo le demuestra 195
que el hombre puede acostumbrarse a "melodías" completamente distintas de las que le son congénitas. La penitencia. Antes de su ingreso en el Carmelo de Lisieux, Teresa se ha preparado para el gran día. Pero parece extraña la manera como lo hizo: "¿Cómo pasaron estos tres meses tan ricos en gracia para mi alma?... Al principio, me vino la tentación de no sujetarme a una vida tan ordenada como la que por costumbre hacía. Pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía, y resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para dar a entender que hacía penitencias. No hice ninguna. Muy lejos de parecerme a esas hermosas almas que desde su infancia practicaron toda clase de mortificaciones, yo no sentía por ellas ningún atractivo... Mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad...; en callar una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios..., en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etc. Con la práctica de aquellas nadas me preparé a ser la prometida de Jesús, y me es imposible decir cuan dulces recuerdos me dejó aquella espera. Tres meses pasan pronto" (p. 261, 262). De nuevo es admirable ver cuan profundamente esta niña penetró en los sentimientos de Cristo. Para ella las penitencias exteriores eran "secundarias". Por lo que ella se afanaba de veras era por conseguir pleno dominio de sí misma; prepararse interiormente para el momento vivamente anhelado. La nieve. "No sé si os he hablado ya de mi predilección por la nieve. Desde pequeñita me encanta196
ba su blancura. Uno de mis mayores placeres era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía este gusto por la nieve? Tal vez de que, siendo una floréenla de invierno, el primer vestido con que mis ojos vieron embellecida a la naturaleza debió de ser su manto blanco. En fin, había siempre deseado que el día de mi toma de hábito la tierra estuviese, como yo, vestida de blanco. La víspera del dichoso día miraba yo tristemente el cielo gris, del que de vez en cuando se desprendía una fina lluvia" (p. 276). De nuevo se había echado a perder un bello día. Pero ¿es tan importante tener nieve el día de la toma de hábito? El juguete de Jesús. "Un día, durante la oración, comprendí que con el vivo deseo que tenía de profesar se mezclaba un gran amor propio. Puesto que me había entregado a Jesús para complacerle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debía ir preparando el aderezo para el día de sus bodas... Voy a poner todo mi cuidado en ir preparándome un hermoso vestido de boda... Cuando lo juzguéis suficientemente hermoso y enriquecido, estoy segura de que ninguna criatura del mundo podrá impediros bajar hasta mí a fin de unirme para siempre a vos" (p. 282, 283). A través de la forma infantil de expresión, aquí resplandece también la seriedad de la intención: ser un juguete de Jesús a lo largo de una vida; hacer lo que le gusta. 197
El lienzo. "Si el lienzo pintado por un artista pudiera pensar y hablar, no se quejaría ciertamente de ser tocado y retocado por el pincel; ni tampoco envidiaría la suerte de este instrumento, pues conocería que no al pincel sino al artista que lo maneja debe él la belleza de que está revestido. El pincel, por su parte, no podría gloriarse de la obra maestra realizada por él. Sabe que los artistas no hallan obstáculo, se ríen de las dificultades, y se complacen a veces en servirse de instrumentos débiles y defectuosos. Madre mía queridísima: yo soy un pinceli11o que Jesús ha escogido para pintar su imagen en las almas que me habéis confiado. Un artista no se sirve sólo de un pincel; necesita por lo menos dos. El primero es el más útil; con él extiende los tonos generales y cubre totalmente el lienzo en muy poco tiempo. Del otro, más pequeño, se sirve para los detalles... Yo soy el pincelillo que él emplea... para los pequeños detalles" (p. 412-413). Teresa de Lisieux procuraba tranquilizar su conciencia con tales reflexiones, cuando ella había notado que Dios por su medio llevaba a cabo grandes obras en las almas de otras personas. Ella no hubiese tenido ningún motivo para llevarlas a cabo, porque nadie en realidad creía que ella pudiese conseguir algo extraordinario. La deserción, "Ya os he dicho que el último recurso que tengo para no ser vencida en los combates es la deserción. Este recurso lo empleaba ya durante el noviciado, y siempre me dio estupendos resulta198
dos... Creo que es preferible no exponerse al combate cuando la derrota es segura. Cuando recuerdo el tiempo del noviciado, veo claramente lo imperfecta que era. Me disgustaba por tan poca cosa, que ahora me río... No siento pena alguna al ver que soy la debilidad misma; antes, al contrario, me glorío de ello, y cuento con descubrir en mí cada día nuevas imperfecciones" (p. 395-398). Una conducta muy honrada ante Cristo, una conducta que no quiere encubrir nada. Finalmente, tenemos que tratar de aquella gran imagen en el alma de Teresa, de la imagen que ella expresamente dio a conocer y por medio de la cual se hizo célebre, la imagen del Ascensor. "Sabéis que siempre he deseado ser una santa. Pero, cuando me comparo con los santos, siempre compruebo que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en los cielos y el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. Mas, en vez de desanimarme, siempre que lo he pensado, me he hecho esta reflexión: Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por tanto, a pesar de mi pequenez, puedo aspirar a la santidad. Crecer me es imposible; he de soportarme a mí misma tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero hallar el modo de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto; por un caminito del todo nuevo. Estamos en el siglo de los inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir uno por uno los peldaños de una es199
calera; en las casas de los ricos, el ascensor suple con ventaja a la escalera. Pues bien, yo quisiera encontrar también un ascensor para llegar hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la ruda escalera de la perfección. Animada de estos sentimientos, busqué en los sagrados libros el soñado ascensor, objeto de mis deseos, y hallé estas palabras, salidas de la boca de la sabiduría eterna: El que sea pequeñito, que venga a mí. Entonces me acerqué a Dios, adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y deseando saber lo que haríais, Señor, con el pequeñito que respondiese a vuestra llamada, continué buscando, y he aquí lo que hallé: 'A la manera que una madre acaricia a su hijito, así os consolaré yo. Os llevaré en mi regazo y os acunaré en mis rodillas' " (p. 364, 365). No creo que se haya de comentar por separado este pasaje. ¿Qué debemos decir aún sobre esta muchacha sencilla, que se nos ha desvanecido tan súbitamente? Teresa siempre ha vivido llena de amor ardiente por el Dios hecho hombre, por el Niño Jesús. Se convenció de que este Dios solamente es caridad. Entonces se ofreció en sacrificio a esta caridad. No para venir a ser una víctima de la justicia, sino como testigo que repite ininterrumpidamente: " ¡No os engañéis! Nuestro Dios carece de acrimonia. Tampoco tiene alguna intención contra nosotros. No quiere pagar con la misma moneda. Nuestro Dios es infinita caridad, que destruye toda debilidad" (Combes, p. 259). Este es el mensaje de navidad, un mensaje de promesas. 200
11 Nacimiento en
de Dios
nosotros
En esta navidad recojamos un pensamiento muy sencillo, que Johannes Tauler ya explicó en el siglo XIV. El triple nacimiento de Cristo. La reflexión sobre este tema amplía nuestra meditación sobre la navidad en sus dimensiones cósmicas. Tauler habla de las tres misas de navidad. Descubre en ellas una triple manifestación: nacimiento de Cristo en la Trinidad, nacimiento de Cristo en la historia, nacimiento de Cristo en nosotros. Quizás será provechoso para nuestra meditación seguir con sencillez este pensamiento.
201
Nacimiento de Cristo en la Trinidad
Nacimiento de Cristo en la historia
Se celebra este primer nacimiento en la noche oscura. La misa empieza con las siguientes palabras: "El Señor me ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy" (Sal 2, 7). La primera misa alude al nacimiento oculto del Hijo de Dios, que ocurrió en la Trinidad. Si queremos ahondar en el más profundo misterio del nacimiento de Cristo, hemos de reflexionar sobre el misterio de todos los misterios, la eterna "procedencia" de la Trinidad. Dios es trino, nos dice la revelación. Es una "procedencia", en la que Dios se halla personalmente frente a sí mismo, y al que está enfrente, a su Hijo, lo ama de tal modo que su mismo amor es alguien, el Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios es eterno en su origen. Eterno como testigo: el Padre. Eterno en el engendramiento: el Hijo. El amor que gira eternamente: el Espíritu Santo. Con nuestro ser creado estamos vinculados a esta procedencia de la Trinidad. Lo está todo lo creado, porque lleva los rasgos característicos de la segunda persona divina. Mientras se vive, se siente y se piensa, se hace misteriosamente efectiva la vida de Dios. La semejanza de Cristo se concentra en el que "realmente vive", en el hombre agraciado de tal modo que éste se convierte en el templo del Espíritu Santo. La finalidad de la vida cristiana y de la oración cristiana en el mundo es experimentar el mundo como "recipiente y residencia de la divinidad".
La segunda misa empieza así: "Hoy brillará una luz sobre nosotros" (Is 9, 1). El Hijo de Dios se hizo hombre, de noche, hace dos mil años en un pueblecito, en Belén. Se le puso en un pesebre y se le envolvió en pañales. Su madre le amamantó. Era como todos los niños pequeños: un diminuto fragmento de vida, sin amparo. Aceptó totalmente nuestra indigencia. Más tarde, pasó una vida apenas notada, fue ignorado y mal entendido. En todas partes tropezó con incomprensión, más aún, con hostilidad: abandonado a la pobreza, rodeado de hombres de poca monta, en cierto modo encarcelado por una muralla de insensatez. Nuestro Dios se hizo radicalmente pequeño. Este ser pequeño e insignificante de nuestro Dios es un misterio. De este modo, Cristo ha convertido la humildad en la ley fundamental de la "nueva creación". Este sería el misterio de la navidad, como entonces se manifestó •en Belén.
Nacimiento
de Cristo en nosotros
La tercera misa empieza cuando el día ya es luminoso: "Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 203
202
dado" (Is 9, 5). Esto simboliza el nacimiento que ocurre todos los días en nosotros. Gertrudis la Grande escribe en su libro Legado de la divina piedad: Un día entré en el patio, me coloqué junto a la piscina y contemplé los encantos del lugar. La nitidez del agua que fluía, el color verde de los árboles, el vuelo de los pájaros y en particular de las palomas, sobre todo la quietud, me llenaron de complacencia. Empecé a considerar qué se podía aún añadir a esta estancia, para perfeccionar el placer. Pensé que había de tener un amigo que endulzase mi soledad, íntima y afectuosamente. Entonces tú, Dios mío, has orientado mis pensamientos hacia ti, y sin duda has sidotú quien me los has inspirado. Tú me has mostrado cómo mi corazón podría llegar a ser una morada para ti. Por eso, he de volver hacia ti con gratitud la corriente de los pensamientos, como me exhorta esta agua. De un modo parecido a estos árboles, he de florecer con el color verde de las buenas obras, he de crecer en fuerza y desplegarme en buenas obras. De un modo parecidoa las palomas, he de elevarme hacia el cielo con vuelo osado... Así mi corazón te dará un albergue, que es más precioso que todos los encantos. Mi espíritu estaba todo el día lleno de este pensamiento. Por la tarde, antes de acostarme, cuando me arrodillaba para la oración, pensé súbitamente en las palabras del evangelio: 'El que me ama, guardará mi palabra; mi Padre lo amará y vendremos a fijar en él nuestra morada'. Entonces: mi corazón sentía que tú habías llegado en aquel momento.
204
Ser cristiano significa fusionarse con Cristo según la sentencia del padre de la Iglesia: "Dios se ha hecho hombre, para que el hombre se haga Dios". Los sentimientos de la encarnación consistían en el "desprendimiento de sí mismo". Cada cristiano en su vida llegará a un punto en que le afecte la reclamación de la humildad. Entonces se decide su existencia. Sólo es un verdadero cristiano quien puede entregarse sin protección y se acredita en esta entrega a lo largo de una vida. Hacemos efectivos los sentimientos de Cristo, cuando "nos alejamos de nosotros mismos" en un servicio desinteresado. Cristo nos regala el cielo, porque, bajo la forma del hermano, le hemos dado de comer, le hemos dado de beber, le hemos dado hospedaje, le hemos vestido, le hemos visitado cuando estaba enfermo o en la cárcel. Es como si Dios se hubiese olvidado de sí mismo en la descripción del juicio y del cielo. Solamente aparece en el rostro del prójimo. En el cielo se convierte en una situación descubierta lo que entonces fue empezado en la Trinidad, continuado en Belén y realizado en toda la historia de la vida cristiana. Cristo prepara así su última venida en la gloria definitiva. Entonces esta última "navidad del mundo" permanece por toda la eternidad. Se llama cielo.
205
12 Encarnación
"Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo." La profesión de fe da asi respuesta a la antigua cuestión de la cristología: ¿por qué Dios se ha hecho hombre? Aquí se indica un doble motivo. "Por nosotros los hombres": para que el hombre pueda ser "él mismo", es decir, realmente hombre. Y "por nuestra salvación": para redimirnos del pecado. Estas son las dos funciones fundamentales de Cristo en la historia de la salvación. Entre ellas hay una jerarquía. Esta también es expresada sin merma en la profesión de fe. En el fondo, Dios se ha hecho hombre para llevar nuestro ser humano a la última perfección. Cristo es el que perfecciona la naturaleza humana. Con independencia de que el pecado haya entrado en el mundo, él hubiese llevado a cabo el hecho de la 207
encarnación. Pero, puesto que ahora la humanidad se ha cargado con la culpa, es decir, se ha puesto en una lejanía de Dios, Cristo primero "tuvo" que reconciliarnos con Dios y venir a ser nuestro redentor. Pero esta segunda (adicional) función de Cristo en la historia de la salvación no quita su acción vital prevista y planeada desde toda la eternidad: Cristo sigue siendo el que lleva el ser humano a su desarrollo. Sin embargo, esta última perfección del ser humano en adelante se lleva a término en la cruz. Cristo ayuda a nuestro ser humano, y con él también al universo que se condensa en nosotros, a subir al ámbito de la última perfección. En este sentido, Dios también es el "Dios que levanta". Lo último de todo lo que se puede declarar se llama: "Dios se ha hecho hombre". Para nuestra manera humana de pensar, esta frase representa una frontera absoluta. Ante esta frase, falla la dicción humana, cualquier esfuerzo y cualquier sensación. Si se procura penetrar en esta declaración oída con frecuencia, se observa cuan quebradiza es la manera humana de pensar. Por eso es preciso ser prudente, cuando se pronuncian tales frases. Tan prudente como fue el mismo Dios, que preparó la encarnación durante mucho tiempo; en cierto sentido, con sosiego la hizo ascender de toda la experiencia de la humanidad. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esta gran paciencia de Dios, que lo hizo madurar todo con sobrio cuidado? Dios es diferente con toda nuestra existencia, también, por tanto, con nuestra manera de pensar. Lo eterno no tiene angustia ni prisa. Dios conoce la sus208
ceptibilidad del hombre. Por eso no fuerza, no asusta, no obliga. Está tranquilo ante la puerta y llama con suavidad. En esta meditación navideña también nosotros queremos tratar de hacer efectivo el misterio de la encarnación desde un lado que podemos experimentar humanamente, del que podemos hablar, que no nos asusta y no perturba nuestro raciocinio. Como guía tomamos la pertinente sentencia de Pablo: Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios (1 Cor 3, 23). En una meditación esmerada sobre esto que para nosotros es realizable, querríamos palpar el último misterio: Cristo es el consumador del mundo.
"Todo es vuestro" Encarnación del mundo
Uno de los hechos más notables de la evolución del pensamiento moderno es que el hombre cada vez se da más cuenta de su adherencia al mundo. Pero ya no mira la realidad del mundo como una magnitud estática, en cierto sentido como un marco ya siempre pretendido. Considera esta realidad más bien como una unidad de la evolución, como una continuidad del desenvolvimiento, que se hace notar en un grado cada vez más alto como formación de 209
un universo ordenado en vías lácteas, sistemas solares y planetas, como engendramiento de formas siempre más complicadas de la vida, como palpación anticipada de sí mismo para llegar a un grado siempre superior de la conciencia. El hombre se siente unido con este mundo. Se considera como el "producto" de un desarrollo que dura miles de millones de años, en cierto sentido como la floración o la suprema cumbre de un esfuerzo universal del mundo. El cosmos ha brotado de su esencia. El cuerpo es el punto de la adherencia más radical del hombre al universo. En el cuerpo y por medio del mismo el mundo pasa a lo espiritual. Así, pues, el cuerpo humano es el lugar de la transformación. En él, la materia del mundo se une con el espíritu. Pero la esencia del espíritu consiste en que está infinitamente abierto a lo infinito. Esta conversión radical de lo material en lo espiritual se llama simplemente "hombre", espíritu convertido en cuerpo, o materia convertida en espíritu. El hombre es, por consiguiente, el centro del universo. En él se concentran las fuerzas materiales del mundo y avanzan hacia el ámbito del espíritu. El hombre es la unidad de toda naturaleza, la suprema unificación del desenvolvimiento del mundo. Según la filosofía cristiana, la cual ya en Tomás de Aquino ha alcanzado una de sus cumbres intelectuales, el hombre es un ser unificado. En él la materia y el espíritu están esencialmente unidas. El hombre no se compone de dos "cosas" (de materia 210
y de espíritu), sino que es un ser único. De los dos se forma un tercero, que no es ninguno de entrambos. El alma humana es el despliegue supremo del cuerpo. Sólo mediante la doctrina de Tomás de Aquino sobre la "unidad del cuerpo y del alma" podemos hallar el sentido de la adherencia del hombre al mundo, de la cual se hablaba antes. Mediante esta relación del cuerpo con el alma, el universo puede penetrar realmente en la índole abierta del espíritu. El producto del esfuerzo (que dura miles de millones de años) del mundo, el cuerpo humano, es realmente espíritu. El cuerpo humano no sólo "aloja" al espíritu, sino que entitativamente es una sola cosa con él. El desarrollo del universo denota una tendencia preferente hacia lo más complejo y unitario. Con el desarrollo superior de la vida, esta orientación se vuelve cada vez más clara, hasta que finalmente en el hombre el mundo se abre paso hacia su peculiaridad, se convierte en espíritu. Con esta perspectiva, el desarrollo es un "nacimiento humano". Desde los primeros principios de la formación cósmica ocurre una "encarnación del mundo". Esta "encarnación cósmica" ha de ser concebida en todas partes como auténtica creación en cada una de sus fases, y no solamente en la creación del alma humana. Esto tiene su origen en el concepto de la evolución. Evolución significa que de un menos se hace un más, que el estado del mundo se "supera" entitativamente. Esto no sucede solamente aquí y allá, sino en cada momento durante todo el proceso del desarrollo. Sería un compromiso mentalmente in211
sostenible que se quisiera apelar a constantes "intervenciones de Dios" en la creación, como si el mundo fuese una máquina que Dios en el curso del tiempo hace girar con vueltas cada vez más altas. El mundo mismo se desenvuelve, no es Dios quien desenvuelve el mundo. Dios está fuera de toda la serie de causas del mundo, no es un miembro en la cadena de las causas segundas. Dios crea el mundo, otorgándole las fuerzas para crearse a sí mismo, para levantar cada vez más la firmeza del ser, para desarrollarse más aún hasta formar el espíritu. Con esta perspectiva, estaría plenamente justificado decir que el mundo engendra de por sí el espíritu humano, sin que con tal motivo pongamos de algún modo en duda la inmediata particular creación de cada una de las almas humanas. Con el cuerpo y el alma somos del todo hijos de la tierra. Y precisamente en esa filiación somos también del todo hijos de Dios. Aquí se podría mencionar aún un último pensamiento. Existiendo como hijos de la tierra, llevamos ya en nosotros la vida de Dios. Cuando decimos en general que Dios nos crea de la nada, eso sólo es una determinación puramente negativa de la actividad creadora. En cambio, lo propio y positivo de la creación consiste en que Dios no nos crea de nada más que de sí mismo, según ninguna otra ley, bajo ningún otro influjo. Todo lo creado vive como pensamiento e imagen de Dios. Todo lo creado guarda por eso Una misteriosa relación con la segunda persona divina. El logos es la perfecta expresión del Padre. Una imagen que está enfrente del Padre y es, 212
con todo, él mismo. En esta perfecta imagen de Dios se funda la posibilidad de una creación en general, es decir, la posibilidad de una semejanza finita de Dios. Todo lo creado existe, mientras y en tanto lleva los rasgos de la segunda persona divina. Unamos este pensamiento con el precedente, con la idea de una creación duradera, que se nos presenta como evolución, y así se dice: cada instante el mundo con novedad creadora procede de la segunda persona divina. El logos en cada punto de la evolución está presente con su actividad creadora, se crea en el mundo su propia imagen. Con más precisión: el logos otorga al mundo la capacidad de "avanzar" cada vez más hacia él por las propias fuerzas. "En él fueron creadas todas las cosas...; todo fue creado por medio de él y para él" (Col 1, 16). El hombre es el objetivo verdadero, aunque sólo sea transitorio, de este movimiento cósmico. Después de buscar y andar a tientas durante un tiempo muy largo, la evolución (la creación evolutiva) encuentra cada vez más su última forma. Disminuyen paulatinamente las fuerzas biológicas de la transmutación, ya que el mundo con la producción del espíritu humano ha abierto una hendidura definitiva en la materia. Y cada vez más —todos los años, meses, horas e instantes—, son creados más espíritus en el mundo y, por consiguiente, cada vez se crea más conocimiento, capacidad de amar y libertad. ¿Qué significa todo eso para nuestra piedad cristiana en la vida cotidiana? Significa primera y fundamentalmente: 213
Que vivimos en un mundo santo, que por tanto hemos de incluir todo el mundo en nuestra adoración cristiana. Que debemos experimentar interiormente cómo el mismo Cristo centellea en cada vida y en cada verdad. A nosotros, y precisamente como conducta cristiana en el mundo, se nos pide una ilimitada estimación de cualquier criatura, un cuidado de cualquier vida, las mejores intenciones respecto a la creación, incluso en sus representantes más modestos, una actitud abierta a cualquier verdad (de cualquier parte que pueda venir, de la derecha o de la izquierda). Pero también significa, en segundo lugar: Que procuremos experimentar el ser humano como santo y que debemos portarnos ante los hombres como conviene. Que nos aceptemos en primer lugar a nosotros mismos con todos nuestros límites y promesas, con nuestra fatiga, con los deseos que rompen sin cesar nuestros límites. Que por principio estamos de acuerdo en existir con lo que hemos llegado a ser. El día de hoy, la existencia dada a nosotros de un modo concreto, es el sitio desde el cual hemos de llegar a Dios. Esto de ninguna manera es evidente hoy en día. Asimismo: que yo encuentre a los demás hombres con santa veneración, que los reconozca en su carácter propio, respete su esfera privada, defienda a los pequeños y a los indefensos, me detenga ante los desamparados. Más aún, que yo sea cortés de un modo simplemente humano, con todo lo que en eso va incluido, con la simpatía y consideración de la vida ajena, de sus condiciones y 214
sentimientos, de su peculiaridad respectiva. Finalmente (en tercer lugar), significa: Que no nos demos por satisfechos con lo ya realizado, con nuestra situación conseguida. Que dejemos repercutir conscientemente en nosotros el impulso del mundo, aquel impulso que hizo avanzar el universo hacia grados siempre superiores del ser y que se concentró finalmente en nosotros. Que no presumamos demasiado de nosotros mismos, de nuestros resultados, de nuestros sistemas, de nuestro concepto de "Dios". Sobre todo, que hemos de imaginarnos a Dios siempre mayor, y no lo hemos de encerrar en el marco de formulaciones fijas; que no pensemos que le hemos "cogido". Debemos continuar viviendo. No podemos ser mezquinos con nuestra vida, sino que debemos dejarnos conducir por nuestro amor más allá de cualquier realización. Estas tres reclamaciones fundamentales de nuestro ser creado entendido de un modo cristiano abren ante nosotros una nueva dimensión de la encarnación. Después que el mundo se ha "hecho hombre" en nosotros, nos produjo con cuerpo y alma, tenemos la tarea de volvernos "más humanos". La encarnación no está aún consumada. El desarrollo del mundo sólo produjo el material del ser, con el cual nos debemos configurar con esfuerzo propio hasta llegar a ser verdaderos hombres. Esta es ahora la segunda dimensión de la encarnación.
215
"Y vosotros de Cristo" Encarnación del hombre
La existencia humana puede aspirar a su perfección de distintas maneras y por distintos caminos. Nada queda más lejos de nosotros que tratar, aunque sólo sea someramente, de estas posibilidades de ejercitarse en la peculiaridad del hombre. Para nosotros es importante en primer lugar que el hombre no se halla terminado en el mundo. En cierto sentido, solamente es un anteproyecto de su propio yo. En el hombre siempre hay una tensión oculta entre lo que él es y lo que podría ser; entre lo que él ya ha realizado y lo que aún le queda por efectuar. Ha de empezar de nuevo constantemente quien quiera "estar" en el ámbito humano. El comienzo es un elemento continuamente eficaz del ser humano. Esto significa que el hombre tiene que decidirse de nuevo sin cesar a existir como hombre. Esto exige de él una valentía para ser hombre: ver peligros y mantenerse firme en ellos; aprovechar cada situación, incluso la más difícil, para crecer, para ser más hombre. Todo eso, y aún otras cosas más, significa: poner de relieve en nuestro propio ser lo viviente y lo que resulta prometedor para el tiempo futuro. Los antiguos designaban este esfuerzo con una frase gastada, que hoy resulta molesta: "ejercitar la virtud". Pero quien ya ha experimentado cuan amargo es echar una mirada retrospectiva a la propia vida y tener que 216
decirse que esta vida no ha sido tal como hubiese podido ser, éste sabe cuan grande es lo que se intenta con esta frase. Pero ¿sucede acaso que el hombre de por sí pueda perfeccionarse a sí mismo; que él con su propio empeño pueda ir madurando hasta el cumplimiento de las posibilidades que en él existen? Por desgracia (o por fortuna) no se da este caso. Llegamos así al verdadero núcleo de nuestra meditación: no se puede alcanzar humanamente la esencia propia del hombre; el hombre no puede realizarse a sí mismo; el ser humano se supera infinitamente a sí mismo. Querría desarrollar esto en un breve análisis de las tres funciones fundamentales de nuestra subsistencia humana. El conocimiento humano. Conocer significa siempre que el espíritu convierte una realidad concreta en su propia intimidad, pero sin palpar por ello la existencia propia de lo conocido. Mediante el conocimiento de distintos objetos particulares, el hombre empieza a estar al corriente del mundo. Entiende poco a poco cómo se comportan las cosas, los seres vivientes y los hombres, y cómo se les debe "tratar", si se quiere tener éxito con ellos. Descubre las leyes de la naturaleza, las leyes de la realidad social, y aquellas cualidades muy complicadas de la vida personal, por medio de las cuales se gobierna la convivencia humana. Todo eso es ciencia concreta, aislada. El hombre procura siempre incluir estos conocimien217
tos fragmentarios en un sistema estudiado a fondo y con lógica, y fracasa en gran parte. Pero en esto el hombre experimenta que tiene una idea de algo más extenso, que de ningún modo puede componerse de sus conocimientos particulares. A veces ocurre ante sus ojos una transformación maravillosa del mundo. En un instante ve que todas sus precedentes experiencias no han abarcado lo propio, la razón de las razones, el ser de los entes. Desde entonces se da cuenta de que su deseo de saber era infinitamente más que curiosidad. Su espíritu fue atraído siempre por un absoluto, por la plenitud del ser. Mientras "iba tras" este absoluto, descubrió las cosas de la vida concreta, que no podían satisfacer su anhelo. En cada acto concreto de conocimiento es juntamente conocido y reclamado lo totalmente distinto. Por consiguiente, el hombre en su conocimiento siempre es ya (implícitamente) un buscador de Dios. Lo absoluto entra en relaciones con él en cada ser limitado. El conocimiento humano solamente se concluiría, si el absoluto se convirtiera para él en una realidad comprensible de un modo concreto, si el ser ilimitado se ocultara totalmente en un ente limitado. Según esto, en cada acto de conocimiento el hombre desea la encarnación de Dios. El anhelo humano. El anhelo humano está también hendido entre la inmensidad de la demanda y la limitación de lo realizado. El hombre está realmente descontento de cualquier éxito en el mundo. 218
En él vive algo misterioso que continúa impulsando siempre sus acciones hacia nuevos objetivos, hacia nuevas promesas. Por una necesidad inexorable, el hombre suspira por un "más", pero está condenado al fracaso cualquier intento de llevar a término la plenitud del anhelo. Por eso el hombre procura detenerse con demasiada frecuencia en el camino, tomar lo transitorio como definitivo. Pero él permanece allí, quizás sin saberlo, sin dicha ni satisfacción. Por eso el hombre sincero no piensa en carecer de deseos. Incluso en sus experiencias cotidianas, el hombre vive constantemente sin freno. Su ser "esparce hacia adelante un débil resplandor". Lo desconocido, como lo más bello y lo digno de conquista, atrajo constantemente a los hombres. Y hoy día aún nos atrae. Nuestro ser todavía está al frente. Nuestra verdadera "génesis" siempre está en curso. Para el hombre, cada realización es sólo un principio de una búsqueda ulterior. Pertenecen a su elemento vital el "sabor de la dicha", la "esperanza de una realización aún mayor". El hombre, por parte de su esencia, está invitado a "vivir una vida nueva" (Rm 6, 4). Pero el apóstol Pablo indica también cuan cargosa es una vida así: Por este motivo, no sentimos desfallecimiento. Al contrario, mientras nuestro hombre exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando de día en día (2 Cor 4, 16). Esto significa que el hombre lleva consigo una dinámica que tiende a lo que humanamente no se 219
puede alcanzar. Lo regalado por favor, siempre es al mismo tiempo lo querido por necesidad. El anhelo humano solamente se podría cumplir, si se confrontase con su propio "objeto", si lo absoluto se ocultara en lo que se puede comprender y alcanzar; si Dios se convirtiera en el hombre. El Dios hecho hombre está en el centro mental de todos los anhelos del hombre. El amor humano. El amor consiste en que dos personas forman una unidad de seres; que, hablando de ambos, digan: "nosotros". El amor es un proceso en el cual dos seres humanos viven enteramente uno del otro. De este modo, ya hemos expresado un último elemento del amor humano. Sobrepasa cualquier realización aquello a lo cual se "hace referencia" hablando del amor. En el amor ocurre una anticipación. El último objeto del amor es por su esencia más que todo lo que "ahora" puede ser realizado por este amor. El hombre busca en su amor un incondicional más allá de todas las condiciones. Un "amor limitado" es algo imposible. Por consiguiente, una criatura, a pesar de su fragilidad en el amor, se convierte en el "objeto" de nuestra ansia de lo infinito. Un anhelo que ningún hombre puede satisfacer. Ningún ser amado es capaz de hacer frente al amor que afluye a él. El amor consiste, por consiguiente, en una lucha cada día nueva contra el poder de la evidencia inmediata ("tú eres limitado"), y en el intento desesperado de atribuir una inmensidad a este ser limitado. Quien ha experimentado el amor, sabe que esto 220
es la verdadera tentación del amor humano. Aquí vislumbramos el profundo sentido del célebre canto de Louis Aragón: "II n'y a pas d'amour heureux" ("no hay amor feliz"). El amor humano no puede ser acabado; a no ser que lo absoluto se representase íntegramente en un hombre finito. El Dios hecho hombre es, por consiguiente, el verdadero "objeto" de cualquier amor humano. Interiormente también se "hace referencia" a él, se "tiende" a él, dondequiera es amado seria y lealmente. Intentemos resumir ahora los dos primeros puntos de nuestra meditación. El impulso del desarrollo del mundo se transforma en el hombre. Vive en nosotros como sueño, esperanza, afán e inquietud, como una orientación de lo finito hacia lo infinito. Este estrechamiento de la evolución total en la existencia humana causa en nosotros una intensa presión de ideas y deseos. Por eso hay constantemente gran efervescencia y ebullición en nuestro interior. El universo quiere luchar en nosotros para ascender hacia lo absoluto. Ahora ha quedado clarísimo: "por él todo fue hecho". Cristo es el polo al que tienden todas las energías. El nacimiento del Hijo de Dios no es, pues, un acontecimiento aislado de lo que acaece en el cosmos. La encarnación de Dios es la última perfección del universo y del hombre. Dios "tuvo" que meterse dentro de la historia, porque él ha concebido el mundo orientado "hacia sí mismo". "Todo es vuestro y vosotros de Cristo". Ahora queremos reflexionar también sobre el último miembro de esta densa afirmación. 221
"Y Cristo de Dios" Encarnación de Dios
Después de haber preparado para nuestra consideración el acontecimiento incomprensible del ser, la encarnación, podemos pronunciar la frase de todas las frases, el misterio de todos los misterios: Dios se ha hecho hombre. Hemos visto que no hay nada "más razonable" que esta afirmación. Sin ella, no se podría concebir todo el mundo ni la existencia del hombre. Pero ahora nos hemos de esforzar por comprender cuan inmenso es todo eso, de lo que hasta ahora hemos hablado. Esto lo queremos hacer ahora presentando brevemente los tres elementos de esta afirmación: Dios — Dios se hace— Dios se hace hombre. Dios. El nombre representa lo incomprensible y "lo que está decididamente más allá". Si el hombre reflexiona sobre Dios, cae irrecusablemente en la tentación. Querría reunir todas las hermosuras del mundo, todos los anhelos de su corazón, y, en general, cualquier realización de sus ideas. Querría tener por "Dios" esta altura, belleza y realización, es decir, lo mejor de su propio ser; querría, por tanto, de alguna manera adorarse a sí mismo. Pero de este modo lo echaría todo a perder. Porque para el hombre la satisfacción siempre está en lo inasequible. Dios es precisamente lo que no se puede componer de la materia de los seres del mundo. Sólo lo "absolutamente distinto" puede satisfacer íntegramente el ser humano. 222
Pero solamente se puede hablar de lo que satisface, negando también lo que se ha declarado una vez "en el mismo aliento". Quizás es una gracia especial de nuestro tiempo que podamos notar con todas las fibras de nuestra existencia la distinta índole de Dios. Quizás no hay otro remedio: la humanidad tiene que sufrir esta experiencia, que es la más terrible de todas las experiencias, a saber, la "lejanía de Dios", para que reciba de nuevo una impresión de cuan radicalmente "distinto" es Dios. Dios se hace. Si nos atrevemos, no obstante, a pronunciar sobre Dios lo más alto y puro de todo lo imaginable, tenemos que decir entonces incondicionalmente una cosa: Dios no puede hacerse. Dios es el que está infinitamente elevado sobre cualquier cambio y cualquier falta. Es el "motor no movido", se basta a sí mismo, no depende de nadie. Este concepto de Dios es excelso y bello. Pero al mismo tiempo es fundamentalmente falso. No nos podemos imaginar a Dios de otra manera; pero, sin embargo, Dios es distinto. A la luz de la manifestación navideña de Dios, nos damos cuenta de que el hombre, después que se ha acostumbrado con un supremo esfuerzo a imaginarse a Dios como el completamente distinto y lejano, tiene que experimentar ahora simultáneamente en él al que está cerca y es "semejante a todos nosotros". Dios es tal como ha aparecido en Cristo: "Felipe..., el que me ve, ha visto y está viendo al Padre" (Jn 14, 9). El Dios de la revelación viene y va. Prepara con grandes dificultades su propia llegada. Después que 223
ha venido a nosotros, se marcha de nosotros, se separa en cierto sentido de nosotros. Se convierte en un niño pequeño, vive una existencia poco vistosa entre nosotros, aprende la profesión de carpintero, emprende caminatas y excursiones, se fatiga y queda rendido, termina su obra con el sudor de sangre de la angustia y con el grito del desamparo de Dios. Si ya se quiebra el pensamiento humano acerca de Dios, el hombre permanece perplejo ante un "Dios que se hace". Esta perplejidad va todavía en aumento, cuando piensa en el tercer elemento de la afirmación: Dios se hace hombre. Es curioso: el hombre desea con todo su ser la presencia de Dios. Pero, si ésta sobreviene, no la puede soportar. En la sagrada Escritura encontramos por doquier la siguiente estructura de la "epifanía", de la manifestación de Dios: el encuentro con Dios es penoso y significa un trastorno de toda la existencia. Si Dios aparece, el hombre tiene que cubrir su rostro, cae como muerto. El hombre se oculta delante de Dios (como hicieron nuestros primeros padres, con un gesto profundamente simbólico). Pero ¿ dónde debe huir el hombre ante Dios, si "incluso en el infierno tú estás presente"? Un forastero nos mira sin vacilar: "¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada sin dejarme siquiera tragar la saliva?", así se quejó ya Job. El pueblo perturbado habló a Moisés en el Sinaí: "Habíanos tú, de lo contrario estamos condenados a morir". Con todo, en la encarnación Dios hace pedazos esta experiencia. Dios aparece en un niño, que no es 224
amenazador, sino que yace sin recursos en el pesebre, pide la asistencia y el amor de los hombres, sus criaturas. El bautista aún habló, inmediatamente antes de la actuación de Cristo, con palabras amenazantes sobre lo que hará el esperado. Después ha aparecido Cristo, un hombre lleno de comprensión y bondad. Un hombre que toma bajo su protección a los pecadores y a los débiles (no sólo delante de los demás hombres, sino incluso delante de su Padre). Cristo defendió incondicionalmente la causa de nosotros los hombres. Tanto que Pablo, profundamente conmovido, puede decir de él: "Aunque seamos infieles, él permanece fiel, porque no puede contradecirse". No podemos imaginar en adelante nada humano que no sea aplicable al mismo Dios, fuera del pecado. El poder de Dios se suavizó en Cristo revistiéndose de encanto y bondad. Así es el Dios de la encarnación: infinitamente lejano e infinitamente próximo, incomprensiblemente distinto y semejante a todos nosotros. El une en sí todas las bellezas de la tierra, y todo eso lo conduce más allá de cualquier capacidad terrena de perfección, hasta la vida de Dios. En adelante, en el mundo sólo sucede misteriosamente una cosa: el nacimiento de Cristo. Este es hoy para nosotros el verdadero sentido de la navidad, porque los pastores ya no están escuchando en el campo; el niño Jesús ya no yace en el pesebre. Eso ha pasado de una vez para siempre, pero una cosa permanece: el nacimiento de Cristo en la humanidad, el nacimiento del "Cristo cósmico". Una de las concepciones más profundas de la 225
teología paulina es que Cristo ha venido hasta el fin del mundo, pero sigue viniendo constantemente. A través de toda la historia se realiza el nacimiento de Cristo. Al fin del tiempo está el "pleroma Christi", el "Cristo completo". Los cristianos construyen su cuerpo. Esta es la navidad del mundo. Y éste es también el sentido de los sacramentos y de toda la vida cristiana. Los cristianos (los sociológicamente visibles y los anónimos) se adentran en Cristo a través de su vida, construyen al mismo Cristo. Si entonces la medida de Cristo está llena, si todos los que deben constituir la plenitud del ser de Cristo, se han "abierto" en Cristo, ha nacido entonces el "Cristo cósmico", está presente entonces el cielo, se ha terminado entonces la primera creación. Empieza entonces la verdadera vida. Estará acabada la extraordinaria aventura del mundo.
Y con este ser suyo abierto a lo absoluto, el hombre ha de vivir con sencilla fraternidad, con el servicio natural al prójimo en la vida cotidiana. "Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos pequeñuelos, hermanos míos, a mí en persona lo hicisteis" (Mt 25, 40). Esta es la profundidad del misterio de la navidad.
¿Qué declara todo esto para nosotros desde un punto de vista existencial? Significa que el hombre debe vivir más allá de sus barreras, hasta penetrar en lo inconcebible; que él lleva consigo un descontento querido por Dios; que siempre tiene que superar de nuevo la pequenez de su propia existencia. Dios le ha creado de tal manera que él debe y puede estar intranquilo, mientras no haya encontrado lo infinito. Para el hombre, un ser frágil, nada es bastante grande. Ser hombre es algo vertiginoso. Dios nos atrae a partir de nuestro pequeño ser y de nuestras costumbres. Si nos damos por satisfechos con lo ya alcanzado, no somos como Dios nos ha concebido. 226
227
13 El Dios
insondable
Navidad es la fiesta que nos recuerda otra vez que Dios es distinto; no se habitúa a nada; sus caminos son siempre nuevos; es joven; viene a nosotros como quiere. Por eso en navidad celebramos también la fiesta de la índole insondable de Dios. No solamente en la noche de navidad, también más tarde, después de su resurrección, el Señor se ha aparecido constantemente de tal forma que podíamos confundirlo con otro: como jardinero, como viandante, como hambriento, como hombre en la orilla. Para el hombre que busca a Dios, puede ser una amenaza que Dios venga a nosotros de un modo distinto de como le esperamos, que no se puedan calcular de antemano sus caminos. ¡Cuan audaz y dominadora debió ser la fe de los que por primera vez se arrodillaron ante un niño, que yacía sobre la paja, y en 229
él adoraron a Dios! A este respecto, queremos reflexionar sobre un tema que casi nunca figura en las meditaciones navideñas, o solamente se menciona al margen: sobre las tentaciones de la navidad. La primera tentación de la navidad dice así: no se puede dejar fijo a Dios. La índole insondable de Dios hace que el hombre nunca pueda posesionarse de Dios, que nunca lo pueda sujetar como le querría tener. Dios se sustrae continuamente a nosotros. No se deja coger con reglas, sistemas ni métodos. Incluso los santos han sucumbido con demasiada frecuencia a esta tentación: siempre querían forzar a Dios con la acumulación de sus disposiciones, con la gran abundancia de palabras en la oración, con los largos tiempos que empleaban en sus cavilaciones. Deseaban a menudo estar cerca de Dios, tener en todo tiempo a su disposición la palabra de Dios, su revelación, experimentar de una forma duradera sus consuelos, su luz, su gracia perceptible. Dios los ha desengañado. El hombre debe preparar los caminos de Dios por medio de la oración, del vencimiento de sí mismo, y ante todo mediante la simple bondad en la vida cotidiana. Debe rebajar colinas y rellenar valles. Pero depende exclusivamente de Dios que entonces entre en estos caminos preparados para él, que elija la puerta. De aquí procede la conducta propia, la última puerta adornada de un modo festivo, o bien otra actitud de la santidad: estar dispuesto, perseverar, abrir el alma, extender los brazos. Dios da su presencia, donde, cuando y como él quiere. La carta a los romanos 230
expresa de un modo inequívoco esta dimensión de la relación humana con Dios: Tendré misericordia con aquel que yo quiera; y tendré compasión con quien yo tenga a bien. Por consiguiente, no es cosa del querer o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La misma actitud encontró su expresión brillante en el salmo 127 (126): Si Yavé no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si no guarda Yavé la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Vano os será madrugar; acostaros tarde, y que comáis el pan del dolor: es Yavé el que da a sus elegidos el pan en sueños. Aún se puede preparar con la mayor rapidez la llegada (que no se puede calcular ni fijar) de Dios mediante el silencio real, mediante la quietud. Por eso se dice en la misa del 30 de diciembre, día sexto dentro de la octava de navidad: "cuando todo guardaba un profundo silencio, al llegar la noche al centro de su carrera, tu omnipotente palabra, Señor, bajó de los cielos desde su solio real". El padre apostólico Ignacio, segundo sucesor de Pedro en la sede episcopal antioquena, en su carta a la iglesia de Magnesia llamó a Cristo "la palabra salida del silencio". Los paganos ya vislumbraron estas conexiones: la actitud más genuina del espíritu, así dijo Heráclito, consiste en "escuchar la verdad de las cosas", en sosegarse ante el misterio. En el sosiego experi231
mentamos la novedad perenne de Dios. En el sosiego estamos dispuestos para la índole insondable de Dios. La segunda tentación de la navidad es la siguiente: Dios está desengañando con frecuencia. Este niñito ¿cómo ha de sujetar el mundo con mano firme? Pero no solamente en la noche de su primera venida, sino también en todo su gobierno del mundo, Dios se muestra en apariencia pobre y desamparado. Nuestro Dios no es bastante luminoso. Le querríamos tener más bello, más admirable, más poderoso. ¿Por qué no muestra más claramente su poder?, ¿por qué trata con cuidado a los malvados y deja que los hombres de buena voluntad sean víctimas de atentados?, ¿por qué derrocha tanta solicitud valiosa?, ¿por qué deja que obras medio acabadas queden destruidas y lo empieza todo desde el principio? No puede compararse evidentemente a Dios con el mundo. Pero observa: el hombre siempre está inclinado a quedar desengañado por lo que le resulta más querido, por lo que él tiene por amado para siempre. Lo verdadero no tiene la evidencia, la "presencia" (en cierto sentido densa) de lo que está en primer término. No podemos esperar que lo que para nosotros es luminoso, llegue a ser luminoso para todos los hombres, como por un milagro. Es difícil, sin embargo, aguantar que lo que es bello para nosotros, no sea bello para todos los hombres. Y así el hombre, incluso el más santo, se equivoca con frecuencia en lo que para él es lo más ama232
do: en su madre, en su mujer, en su amigo, en su Dios. Pero, si se esfuerza por vencer esta tentación, y ése es el encargo principal de la fiesta de navidad a nuestra vida cristiana, se da cuenta de que lo propio no se puede exhibir, de que crece en la medida en que nuestra entrega se ha purificado. No se puede esperar de lo más amado, que sea amado por todos; no se puede esperar de lo más delicioso, que sea delicioso para todos los hombres. Hay una última profundidad de la existencia humana, en la cual el obsequio llega a ser enteramente individual, llega a ser único en su género, llega a valer tan sólo para este hombre en particular. Por medio de la tentación vencida del "desengaño por medio de Dios", el mundo se profundiza espiritualmente alrededor de nosotros, nos descubre sus relaciones principales detrás de la superficie que todos pueden comprender. Cada avance hacia lo propio tiene que hacerse a través de esta tentación del desengaño. La tercera tentación de la navidad consiste en que Dios nos rechaza a la vida cotidiana. Eso él lo ha hecho, cuando vino a ser un niño y obedeció a simples hombres. Lo peculiar de la religión y el orgullo no pueden coexistir juntos y firmes en la naturaleza humana. En las experiencias auténticamente religiosas, el espíritu se vuelve más sensible, sereno y amplio. Se dilatan los límites del propio ser. Se logra una altura de la existencia, que al mismo tiempo es la altura del mundo. El ánimo está suspendido sobre un abismo luminoso. Todo el mundo aparece en tales momentos como pequeño y mezquino. El 233
espíritu se eleva hacia lo ajeno, hasta penetrar en lo desconocido, más allá de todo lo mundano. Se manifiestan en él una poderosa sensación de vigor y una fuerza dominadora. Desde estas alturas del mundo, el hombre que pertenece a la religión cristiana tiene que regresar a la escasez de la gente pobre, a la piedad de la vida cotidiana, a donde le llama su Dios hecho hombre, hecho niño. De este modo, la navidad ha trastornado toda la religiosidad humana. En adelante, la grandeza se lleva siempre a cabo en un olvido y desatención de la propia grandeza, en el vencimiento del orgullo. La grandeza solamente se busca alojamiento en adelante en los hombres que saben que no son nada, que un día se cansan de sí mismos, de su propia gloria. Existe ya una unión estrecha, indisoluble, entre la renuncia a la grandeza y la auténtica grandeza humana, o, expresado con otras palabras, entre el sacrificio y la alegría. Eso parece contradictorio, como lo que ocurre en el instante en que una madre da la vida a su hijo. Es una verdad que se experimenta, pero que no se puede demostrar, que el sacrificio y la alegría forman una unidad, que uno solamente se enriquece dando, que se tiene que renunciar para llegar a ser realmente grande. Esta incapacidad de demostración en los últimos fundamentos de la esencia humana forma la más poderosa tentación de nuestra vida cristiana. Solamente una tentación hasta el fin de la vida puede hacernos comprender que: el que se ensalza, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado. 234
Es casi imposible expresar con palabras acertadas estas relaciones, que son las más delicadas del mundo del corazón. El cántico de María, nuestro cántico navideño más propio, lo entendió así: "Desplegó el poder de su brazo y aniquiló los planes de los soberbios. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y arrojó de sí a los ricos con las manos vacías". Quien no supiera de dónde procede este cántico, podría sospechar que es el cántico de una revolución. Y realmente es un cántico de la revolución, de la revolución de la navidad. Así, pues, el espíritu de la encarnación, el espíritu de la navidad quiere decir llana y densamente que Jesucristo, encontrándose en condición divina, no consideró codiciada presa ser como Dios; sino que se despojó tomando condición de esclavo y haciéndose igual a los demás. Y, tenido como uno más por su porte exterior, se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se indicó un camino a nuestra vida cristiana: la condición previa para la autoeducación cristiana es el altruismo, el desprendimiento de sí mismo. El hombre encuentra su esencia más propia entregándose. Así se acredita a sí mismo y logra la perfección. El hombre solamente puede "sostenerse" aflojando el agarradero de su egoísmo. El ser humano está orientado por su esencia a un éxtasis: solamente se encuentra "exponiéndose". Cuanto más el hombre se agarra 235
a sí mismo, tanto menos es "él mismo", tanto menos es un hombre. El espíritu de la encarnación de Cristo también es el espíritu de la encarnación del hombre. Si el hombre se encierra en su propio yo, se encuentra a sí mismo vacío y sin promesas. Por consiguiente, la autoeducación del hombre (y la encarnación de Dios) en un último análisis incluye la muerte. Esto es, solamente en la muerte el hombre es de tal forma "sacado fuera de sí", que es capaz, si él afirma libremente que ha sido sacado fuera de sí, de ser perfectamente humilde, es decir, es capaz de conseguir el ser perfecto dándose plenamente. Por eso Pablo concibe la encarnación de Cristo como una "obediencia hasta la muerte". Pero quien en el orden de nuestra salvación dice muerte, se refiere simultáneamente a la resurrección. Así, pues, el camino de este Dios hecho niño ya está señalado por los "sentimientos de la encarnación". Será el Dios muerto y el Dios resucitado. Ahora vislumbramos qué carga indecible y simultáneamente qué promesa es para nosotros la navidad. Resumiendo, podemos y debemos decir que en el hecho de la encarnación Dios ha creado un nuevo orden, en que el ser pequeño afirmado conscientemente conduce a la última perfección. Dios nos ha metido en un movimiento del desinterés, en un desinterés del que mediante la aceptación de la muerte saldrá la resurrección. En esto Dios tuvo que trastornar todos nuestros sistemas e ideas. Tuvo que exponernos al peligro de la índole insondable, del 236
/
desengaño y de la trivialidad. Solamente allí el yo humano (que se enrolla en sí mismo) es abierto a una eterna consumación. Añadimos aún una última indicación: aunque hayamos comprendido estas últimas conexiones — y si nos salió bien, fue la gracia de la navidad—, no podemos creer que hayamos abarcado lo último, que estemos abarcados por lo último. Fue solamente una etapa en el camino sin fin, en el camino de nuestra ilimitada penetración en el misterio. La comprensión siempre es solamente el principio de una comprensión todavía mayor. Solamente correremos detrás de Dios. Nunca le daremos alcance ni a él ni a sus pensamientos. Aunque eso ahora, al nivel de nuestra existencia terrena, pueda aparecer como una indigencia, en realidad es la condición previa de una dicha sin límites. Seguimos siendo eternos buscadores de Dios. En este punto, la marcha de los magos de oriente es un símbolo, tanto de nuestra existencia terrena como también de nuestra consumación celeste. Buscamos a Dios, para encontrarle, durante nuestra vida terrena. Buscamos a Dios, después que lo hemos encontrado, en la eterna bienaventuranza. Se le busca de este modo, para encontrarle; es inmenso. Esa es la estructura de la conversión de la criatura en Dios, de una conversión que por su manera de ser nunca tiene fin. Con este espíritu nos arrodillamos delante de nuestro Dios niño, enmudeciendo ante su misterio. Quizás recibimos de él, como los magos de oriente, la orden de regresar "por otro camino" 237
a nuestra tierra, al mundo de la vida cotidiana. Porque ha empezado una nueva vida con caminos enteramente nuevos para quien una vez fue recogido por este Dios, para quien en él ha contemplado su salvación.
J?
CONTENIDO
I.
EN LA TENTACIÓN
7
1.
Riesgo de la meditación
9
2.
El modo de pensar de Cristo
23
3.
Impotencia de Dios
51
4.
Pobreza cristiana
73
5.
Culminación
95
6.
Señor de la vida
119
II.
MEDITACIONES NAVIDEÑAS
131
7.
Y habitó entre nosotros
135
8.
Tiesta de la qtiietud
151
9.
Sobre la caridad
163
10. Promesa
187
11. Nacimiento de Dios en nosotros
201
12. Encarnación
207
13. El Dios insondable
229 239
Related Documents
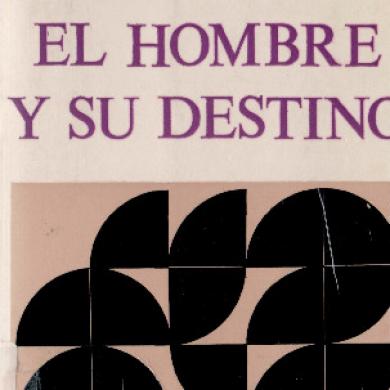
El Hombre Y Su Destino - Boros Ladislaus
March 2021 0
Extincion De Las Concesiones Y Su Destino
February 2021 0
Las Cartas Y El Destino
January 2021 0
El Hombre Y Los Materiales
January 2021 1
