Heady Administracion Publica Comparada Completo
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Heady Administracion Publica Comparada Completo as PDF for free.
More details
- Words: 349,944
- Pages: 551
Loading documents preview...
FERREL H EA D Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UNA PERSPECTIVA COMPARADA La administración pública ha adquirido cada vez mayor importancia no sólo porque constituye la esfera de la toma de decisiones políticas, sino también por el fenómeno de globalización que están experimentando las naciones del orbe. Aunque el origen de la administración pública está relacionado con el surgimiento de los sistemas políticos, como campo de estudio es relativamente nuevo, pues hasta la década de los cuarenta no se abordó de manera particular dado el contexto de cada Estado-nación. No obsjante, en los últimos tiempos, gracias a las tendencias globalizadoras que experimenta el mundo, se ha reorientado su estudio, adquiriendo importancia y pertinencia el análisis comparativo. Algunos estudiosos de la materia consideran que este nuevo enfoque es producto del éxito de las propuestas sobre el desempeño administrativo que trascienden las fronteras nacionales, lo cual demuestra que en la actualidad se reconoce la relevancia de los aspectos comparativos para la elaboración de una ciencia de la administración pública. Considerando que el análisis de la administración pública comparada cuenta con vertientes distintas, aunque no por ello excluyentes, los estudiosos deben optar por la más adecuada a sus intereses. En Administración pública se propone a la burocracia como enfoque porque constituye un elemento esencial de la administración pública, sin que por eso dejen de reconocerse sus ventajas y desventajas. Por su contenido, esta obra va dirigida tanto a especialistas en la materia y funcionarios como al público en general. Ferrel Heady es profesor emérito de administración pública y ciencia política en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, de la que también fue rector (1968-1975). Ha ocupado cargos administrativos y ha dado clases en la Universidad de Michigan, Ann Arbor (1946-1966). El profesor Heady cursó la carrera y se doctoró en la Universidad de Washington, San Luis, Misuri.
x
E
É
00
ln
O COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS
SECCIÓN DE OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Serie N uevas L ecturas
de
P o lítica
y
G o b ie r n o
Coordinada por M
M
a u r ic io
anuel
M
Q
e r in o
u ij a n o
Presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Adm inistración Pública, A. C.
Administración pública
Traducción de R
oberto
R
eyes
M
azzoni
FERREL HEADY
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Una perspectiva comparada Estudio introductorio de V íc t o r A l a r c ó n O
l g u ín
1*1 COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A. C. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA MÉXICO
P rim era e d ic ió n e n in g lés, 1966 Q u in ta e d ic ió n e n in g lés, 1996 P rim era e d ic ió n e n esp a ñ o l, 2 0 0 0
S e p r o h íb e la r e p ro d u cció n total o p arcial d e esta ob ra — in c lu id o el d is e ñ o tip o g r á fico y d e p ortad a— , se a cu a l fu ere el m ed io , e le c tr ó n ic o o m e c á n ic o , sin el c o n se n tim ie n to p o r esc r ito d el ed ito r
T ítu lo origin al: P u b lic A d m in istr a tio n : A C o m p a ra tive P erspective D. R. © 1 996, M arcel D ekker, Inc. 2 7 0 M a d iso n A v en u e, N u ev a York, N u ev a Y ork, 10016 IS B N 0 -8 2 4 7 -9 6 5 7 -8
D. R. © 2 0 0 0 , F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m ic a C arretera P ica ch o -A ju sco , 227; 14200 M éxico, D. F . w w w .fc e .c o m .m x
ISBN 968-16-5171-5 Im p reso en M éx ico
A la m em oria de mis padres
ESTUDIO INTRODUCTORIO V íc t o r A l a r c ó n O
l g u ín *
La presente obra sin duda representa —utilizando la term inología esp e cializada en la lengua anglosajona— una auténtica “innovación de rup tura” (breaking through) dentro de nuestro medio. No existe ninguna referencia reciente en el m undo hispanoparlante de trabajos dedicados al estudio com parativo de las adm inistraciones públicas, y cuyo resulta do sea igual de am bicioso y con una cobertura tem ática tan am plia com o el que presenta el profesor Ferrel Heady en A dm inistración pú bli ca. Una perspectiva comparada. Una circunstancia im portante que puede explicar la ausencia de tra bajos influyentes escritos en español dentro de esta área de con ocim ien to es que la tem ática se ha asociado regularm ente con cam pos m ás ge nerales com o las relaciones internacionales, el derecho (en sus ram os político-constitucional e histórico-adm inistrativo) y la ciencia política. Es decir, el desinterés por esta materia puede ser com prensible debido a la aparente hom ogeneidad que guardaban las estructuras estatales y organizativas en América Latina; esta situación justificaba que no se hicieran dem asiados esfuerzos por realizar análisis m ás profundos que pudieran señalar las diferencias del m undo en desarrollo respecto de los países m ás avanzados, y viceversa. En estas condiciones, em prender la com paración de nuestros gobier nos y sus estructuras básicas de operación y tom a de decisiones públi cas ha im plicado colocarse en un frágil terreno que ha dado balances usualm ente negativos cuando se contrastan con los de países más de m ocráticos e industrializados, m enos corruptos y m ás eficaces; éste era el caso, por ejem plo, si se com paraban las regiones de América Latina, África o el sudeste asiático con los Estados Unidos, los países europeos o incluso la otrora influyente esfera socialista. No obstante, antes de proseguir en esta línea de reflexión, es necesa rio destacar la im portancia que poseen la m etodología y el ejercicio de la com paración dentro de las ciencias sociales en general a efecto de po der com prender con más detalle las im plicaciones directas que tienen * P o litó lo g o , p ro feso r in v estig a d o r titu lar "C” en el D ep a rta m e n to d e S o c io lo g ía d e la UAM-Iztapalapa y m a estro d e asig n a tu ra en la F acu ltad d e C ien cia s P o lític a s y S o c ia le s de la U N A M . 7
8
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
dentro del terreno de la adm inistración pública, justam ente a partir de la propuesta de trabajo elaborada por el profesor Heady.
E
l
MÉTODO COMPARATIVO Y LAS CIENCIAS SOCIALES
Existe una tensión perm anente que define el objeto y la finalidad del m étodo com parativo, ya que éste se debate entre proporcionar respues tas universalistas y globales o sim plem ente contentarse con resaltar las diferencias de los com portam ientos singulares de individuos e institu ciones sociales; el énfasis excesivo en las diferencias ha dado lugar al análisis de esas experiencias inclasificables que constituyen los llam a dos "estudios de caso". Es, pues, necesario tom ar conciencia de la im portancia que tiene el acto de la com paración y cóm o éste es la fuente a partir de la cual se ha desarrollado una m etodología útil para las ciencias sociales en general. En segundo lugar, conviene señalar cuál es el “estado del arte” adoptado por las diversas escuelas y corrientes en esta área de las disciplinas so ciales, ya que éstas han tendido a perder su base ontológica, para incli narse cada vez m ás a observar los acontecim ientos m ediante principios h om ogeneizantes que estén adscritos a los procedim ientos de las llam a das ciencias naturales. Si embargo, uno tiende a considerar que los ac tos hum anos siguen siendo impredecibles; esto es, son una suerte de “nubes” que contrastan con los intentos de encontrar disciplinas que se m antengan adheridas a criterios de predictibilidad y continuidad, que asem ejen al hombre a la marcha precisa de los “relojes" (Almond y Genco, 1990). Pero conform e se han definido sólidos avances en la propia filosofía de las ciencias sociales, nos podem os dar cuenta de que los m étodos aplicables a disciplinas com o la ciencia política o la adm inistración pública difícilm ente nos dejarán satisfechos en caso de favorecer alguno de estos dos extrem os puros: las "nubes" o los “relojes”. La posibilidad plausible es que nos coloquem os entonces dentro del terreno del control flexible, que permita indicar parámetros referenciales para el problema sujeto a estudio. Logrando dicho control, los m étodos susceptibles de ser aplicados nos permitirán acercarnos a los factores de ensayo y error con m árge nes más am plios e identificar variaciones que enriquezcan su selección evolutiva, lo cual nos permitirá colocarnos dentro de m ejores opciones abiertas a efecto de situar las lim itaciones y oportunidades que se p o sean en el m om ento de aplicarse en la práctica político-adm inistrativa. Siguiendo esta idea, las posibilidades de una política y adm inistra
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
9
ción com parativas se conciben dentro de un espacio en que los m edios disponibles para estudiar nuestros com portam ientos son capaces de su perar los m ecanicism os de corte casual y unívoco. Los m étodos que procuram os diseñar para tener una mejor explica ción y una relación más com prensiva con el entorno representan retos que dem andan de nosotros mayor precisión, pero a la vez —y ésta es una paradoja inevitable— nos obligan a abandonar las grandes teorías de alcance social; esto hace que no sólo nos preguntem os si es posible estudiar de manera com parativa la política y la adm inistración, sino que incluso las cuestionem os desde sus fundam entos (Faure, 1994; Keman, 1993). Esto es, al intentar tener mejores lecturas acerca de los fenóm enos políticos y adm inistrativos, en la actualidad se tiende a sacrificar sus interrelaciones con otros cam pos de conocim iento. Desde luego, una ló gica basada en absolutos da com o resultado un m odelo científico débil, cuyas intenciones deductivas pretenden llegar a generalizaciones y con s tantes siem pre aplicables sin considerar factores com o la propia coyun tura, los actores y las instituciones, o el tiem po y el lugar. Debido a ello, debe reivindicarse que el acto de la com paración es por excelencia un proceso relacional e incluyente, que perm ite construir puentes y asociaciones entre fenóm enos en apariencia distintos. La com paración es un ejercicio procesal en los individuos y las sociedades que les perm ite establecer lo que se con oce com o variables de control (Sartori, 1984). Con base en este supuesto, la com paración posee m uchas de las ca racterísticas de los enunciados que califican el ser de la política y sus instituciones adm inistrativas y cóm o deberían organizarse. Dependien do de las capacidades argum entativas que se otorguen a dichos actos de com paración, podrem os construir m odelos, conceptos y tipologías que respondan adecuadam ente a nuestras necesidades de regularidad, certi dumbre, orden y significado, que son por lo general las m otivaciones clasificatorias utilizadas con m ás frecuencia. Entre las diversas definiciones y cualidades que se le han dado al m é todo com parativo podem os encontrar la clásica de Gabriel Alm ond y G. B. Powell, quienes nos invitan a estudiar los sistem as políticos y ad m inistrativos a partir de sus capacidades de conversión, m antenim iento y adaptación (Almond y Powell, 1972). En un sentido más estricto (legal-form alista), podem os encontrar la definición de Jean Blondel (1972), quien nos remite al estudio de las form as de gobierno nacional com o el ám bito propio de la m etodología com parada, donde los m odelos se definen a partir de los recursos finan cieros, los m edios de coacción y el m onopolio de la ley.
10
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
Como puede notarse, entonces, el acto com parativo consiste en des arrollar las perspectivas y la sensibilidad que nos perm itan distinguir, agrupar y seleccionar en diversas circunstancias explícitas (aquí radica la diferencia entre el acto de comparar, propio de la condición hum ana, y su consiguiente transform ación en m étodo com parativo) los rasgos de la realidad que nos den un mejor conocim iento de la m ism a y nos con duzcan al m ism o tiem po a la creación de leyes im plícitas (de ahí su in tencionalidad universalista y constante) que nos pronostiquen qué tipo de com portam iento individual e institucional es susceptible de esperar se en ciertas condiciones. Indudablem ente, el m étodo com parativo responde así a las preguntas torales qué com parar (instituciones, grupos o prácticas que por sí m is m os son una disección m icropolítica) y para qué com parar (cuya res puesta usualm ente remite al diseño de las m acropolíticas). No obstante, adoptar m odelos y leyes rígidas por lo general nos rem i ten a las excepciones y desviaciones. En ese sentido, el poder útil de la com paración puede colocarse igualm ente en una posición inversa a su original pretensión generalista, ayudando así no sólo a unificar u hom ogeneizar, sino que nos permite colocar el letrero de los lím ites que in diquen lo raro de la situación a la cual nos enfrentam os. Como señala Harry Eckstein, entre otros autores, la virtud del m étodo com parativo es la de poder fijar condiciones precisas en el estudio de las tipologías y los conceptos, ya sea en términos integrativos o diferenciales (Eckstein, 1992). Muchas veces, con sorpresa descubrim os que lo que supuestam ente es com parable no siem pre coincide con los instrum entos y capacidades de com paración disponibles para intentar explicarlos. Buscar la causa y la explicación de las cosas indica un rumbo prom isorio, pero no sufi ciente, para lograr su verdadera afirm ación científica (Rose, 1991; Do gan y Pelassy, 1990). Lo anterior parece indicarnos un error de procedim iento que m uchas veces no se tom a en cuenta. D ebem os recordar que quienes definim os los parámetros, los m étodos y hasta lo científico som os nosotros m is mos, no a la inversa. De esta manera, el m étodo com parativo es útil siem pre y cuando intente responder a preguntas y fenóm enos concretos. Para Arend Lijphart, el m étodo com parativo debe proporcionar elem en tos de com probación y regularidad; por lo tanto, será más fácil hallar regularidades y coincidencias si hay más casos que variables dentro del análisis (Lijphart, 1971). Contra esta postura podem os hallar el argum ento del "estiramiento conceptual", analizado por autores com o Sartori (1970), o Collier y Mahon Jr. (1993), el cual es un factor que no puede ser relegado en todo ejercicio com parativo que intente abarcar am plios segm entos de la rea
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
11
lidad, ya que nos marca pautas que nos alertan contra las tentaciones fáciles de querer forzar a que ciertos fenóm enos respondan más a nues tras clasificaciones e interpretaciones particulares, que reexam inar la nueva realidad imperante. Por ello, debem os estar alertas para no convertir los m étodos por sí m ism os en el objetivo central y único de la ciencia. E stos no son sino estrategias de análisis que nos permitirán un mejor uso instrum ental de las diversas técnicas para exam inar los fenóm enos que consideram os dignos de estudio. Los m étodos com paran desde las estructuras más parecidas (m odelos de integración) hasta las más disím iles (m odelos de conflicto) (Collier, 1994). No podem os aferram os a los m étodos com o si fueran “varas m ágicas” o “piedras filosofales" que nos salvarán autom áticam ente del error (m ás bien nos ayudarán a corroborarlo); por tanto, es fundam ental recalcar la im portancia de encontrar parámetros de com paración que no hagan perder ni la profundidad ni la extensión del análisis. En este caso, el instrum ento de la com paración tam bién posee lim ita ciones y ventajas que deben evaluarse en sus alcances de explicación, generalización y aplicación. Un manejo adecuado de estas peculiarida des nos permitirá saber cuándo y en qué circunstancias podem os esp e rar que los estudios com parativos arrojen resultados im portantes gra cias a la utilización de nuevas técnicas estadísticas, por ejemplo. Desde luego, nuestras capacidades de com paración tam poco pueden estar re ducidas a m eros actos de fe o a peticiones de principio, por lo que la construcción de un balance adecuado entre los valores y las técnicas debe hacer del com parativista un científico social equilibrado. En la actualidad, es evidente que requerim os apoyos e instrum entos em píricos que perm itan ampliar y corregir las explicaciones y tom ar de cision es racionales más firmes. En eso, ciertam ente, con siste el ensan cham iento de los espacios de la ciencia y, desde luego, de los m étodos y las técnicas disponibles para el desarrollo de nuevos conocim ientos de am plio con sen so y duración prolongada; pero a la vez hay que tener presente la exigencia de que si el m odelo proporciona una visión erró nea éste debe abandonarse tan pronto com o sea posible. Sin em bargo, en lo que concierne al m étodo com parativo, la propia falta de recursos y el tem or a crear tipologías o generalizaciones fáciles parece reducir nuestras am biciones com parativas a los llam ados “estu dios de ca so ”; en los hechos, éstos term inan siendo m uchas veces ejerci cios m onográficos en los que se conocen rasgos y características relativos a actores e instituciones singulares de un país, pero cuyos resultados no se com paran sim ultáneam ente con sus variables de control, sean éstas de tipo conceptual, em pírico o regional (Eckstein, 1992).
12
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
Por esta razón, la configuración de un m étodo com parativo “apropia do” quizá se encuentre muy alejada de una realidad tangible que permita ubicarlo entre sus practicantes secuenciales o en aquellos que con cen tran sus cualidades en las llamadas “capacidades electivas". Sin em bar go, es claro que su evolución representa una constante que ha ido ga nando com plejidad y adquiriendo diversas vertientes durante las últimas décadas. Perm ítasem e ahora una reflexión breve sobre las tradiciones y los intentos de renovación del m étodo com parativo durante las décadas recientes en relación con el propio trabajo em prendido por el profesor Heady dentro del terreno de la adm inistración pública com parada.
Los
TERRITORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPARADA
Como verá el lector a lo largo de las páginas de esta obra, uno de los propósitos principales del profesor Heady es proponer un criterio clasificatorio que permita mostrar la íntim a relación entre los niveles de desarrollo organizacional y los fines políticos, en tanto puntos decisivos que sirven para replantear una clara tipología tendiente a situar la evo lución práctica e institucional de los estados y los sistem as adm inistrati vos a lo largo de la historia humana. Sim ultáneam ente, Heady abre un escenario para “recentrar” y “redim ensionar” los desequilibrios de identidad de la adm inistración pública com o disciplina de estudio, de tal manera que nos perm ita diferenciarla plenam ente de los espacios organizacionales privados y nos facilite ubi car su m isión política dentro de las esferas de poder más general. Para ello, es im portante recuperar su propuesta de que el alcance de la d isci plina no se restringe al estudio de las burocracias centrales tradiciona les, sino que tam bién le com pete abordar el espacio ocupado por otro tipo de burocracias no privadas com o las que forman los partidos políti cos, los sindicatos, los parlam entos, las o n g , etc., en las cuales tam bién se pueden distinguir tipos predom inantes de regím enes políticos. Siguiendo esta m ism a idea, Heady nos dice que la adm inistración pú blica com parada cam ina hacia la integración de un cuerpo analítico ju risdiccional cada vez más interdisciplinario, pero sin que ello implique perder sus objetos de estudio: el Estado, los procesos de gobierno y los ám bitos de influencia e im pacto que los actos adm inistrativos tienen dentro de la sociedad para conseguir la perm anencia o la transform a ción del orden y la estabilidad políticos. Ante la m ultiplicación de las rutas hacia el progreso y la modernidad que deben encarar los sistem as de adm inistración pública nacionales en la actualidad, la postura del profesor Heady ciertam ente justifica identi
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
13
ficar com o un problem a prioritario de la disciplina adm inistrativa el rescate de instituciones políticas viables que se han sacrificado en aras de elaborar com plejas recom endaciones para los “aprendices de brujo” situados en m uchas partes del orbe; es decir, no sólo es im portante crear o elim inar espacios de gestión, sino que tam bién lo es revisar y pre servar los im pactos ocasionados por políticas concretas de poder y so cialización públicas con m árgenes de participación social y eficiencia dem ocráticas. Sin dicha orientación de las políticas públicas, los agentes y las de pendencias gubernam entales tendrían una influencia totalm ente anár quica e ineficaz respecto de los fines que la ciudadanía espera de los sis tem as de adm inistración pública. Por tanto, pese a los "abandonos” y "retornos” cíclicos con que los expertos condenan al Estado, las fu n cio nes de gobierno y la adm inistración de los bienes y servicios públicos son insustituibles y centrales para toda sociedad y mercado, por más au tónom os, predom inantes y autosustentables que puedan ser de hecho. De ahí que la com paración de dichos procesos y experiencias sea ilus trativa de las estrategias de que dispone el adm inistrador público para enfrentar la aparente falta de opciones que genera la inevitable conver gencia hacia la modernidad, la dem ocracia y la eficacia; dichas estrate gias son las m ism as con que los aparatos estatales deben orientarse —por las dem andas de los mercados, la com petencia y la calidad total— para satisfacer la prestación y el consum o de los servicios públicos den tro de la era de la globalidad. Esto im plica descubrir que la fuerza y la eficiencia de la adm inistra ción pública no dependen forzosam ente de su "tamaño", sin o de la d i versidad adm isible de funciones que su presencia y radio de acción decisional pueda tener dentro de la actuación regular de los procesos políticos, económ icos y sociales, así com o de la propia gestión organiza tiva de los territorios rurales o urbanos (por ejemplo, cabe pensar en la gestión com parada de las grandes ciudades). Resulta muy interesante que el profesor Heady tam bién presente si tuaciones que nos perm itan equiparar aspectos com o los esfuerzos de confederación e integración regional que están transform ando los ám bitos tradicionales del Estado-nación (com o ha ocurrido con la actual Confederación de Estados Independientes postsoviética o la Unión Eu ropea; y en m enor grado, con los bloques de naturaleza económ ica com o la Cuenca del Pacífico, el t l c a n o el Mercosur), los cuales dem andan, independientem ente de sus im plicaciones, una organización adm inis trativa que perm ita orientar sus políticas y operaciones a partir de crite rios supranacionales. Por otra parte, el profesor Heady resalta cuestiones críticas com o la
14
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
form ación de valores y la presencia de una cultura en el servidor públi co basada en el profesionalism o y el uso óptim o de los recursos dispo nibles. Desde luego, el problema del tam año, el costo y la cobertura de los servicios proporcionados por el Estado se vuelve un problem a grave si es que las sociedades no logran consolidarse ni asum ir responsabili dades organizacionales cuando se pretende im pulsar procesos de cam bio cultural, m odernización tecnológica y transición política hacia la dem ocracia. La contribución de Heady a dicho tem a perm ite descubrir las ventajas que implica, en térm inos de estabilidad y com prom iso político, el que la ciudadanía observe la existencia de reglas claras que perm itan regular la participación del sector público, así com o poder controlar su cre cim iento y la calidad de los servicios que presta. De igual manera, la existencia de un servicio civil de carrera puede ser un factor detonante que elim ine, sobre todo en regím enes políticos cerrados, cierta im puni dad patrim onial que poseen las élites políticas en tanto asignan y conservan la lealtad de la burocracia debido a la inseguridad de los em pleos públicos. No obstante, la propia experiencia com parada nos indica que también debem os evitar el otro extrem o, igual de pernicioso para toda ad m inistración pública, consistente en que, una vez lograda la inam ovilidad, el funcionario de base se dé cuenta que ahora él es quien puede ejercer una patente de impunidad, lo que a final de cuentas sólo trasla da la ineficacia y el m odus vivendi de la corrupción estructural que sostiene a las sociedades cerradas y autoritarias de un nivel a otro, sin erra dicar el problem a de fondo que estriba en no poder revertir la falta de credibilidad que los ciudadanos tienen de los servidores públicos, así com o haciendo fracasar por anticipado cualquier intento sustantivo de reforma administrativa. Siguiendo con esta idea, una importante lectura com parativa es que una m odernización eficaz de las acciones y los sistem as adm inistrativos no debe detenerse por la carencia de recursos financieros suficientes. La verdadera modernidad operativa de los sistem as adm inistrativos da pau las para incidir en condiciones de desarrollo que exploren opciones de acción legal y política que puedan sustituir la idea de que una adm inis tración fuerte es sólo aquella que tiene el m ayor presupuesto e ingresos. Con ello no quiere decirse que los recursos no sean im portantes, pero no deben convertirse forzosam ente en obstáculos insalvables para ga rantizar la marcha política y económ ica de una nación. Lo enunciado anteriorm ente no haría sino reproducir la descalifica ción habitual con que se tachan las acciones y la presencia de los apara tos públicos dentro de la era de la globalidad y la liberalización; pero,
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
15
com o lo sugiere Heady, la dism inución creciente de recursos debe alen tar el surgim iento de nuevos estilos de gestión pública en materia de liderazgo y sentido de m isión. En consecuencia, aspectos com o la soli daridad y el bienestar colectivo deben permitir im plem entar criterios de calificación y am bientes colaborativos que trasladen responsabilidades de dirección hacia las propias com unidades. Un caso notable de ello son los paradigmas de la subsidiariedad y las relaciones intergubernam enta les que operan tanto en los Estados Unidos com o en Europa. Desde esta perspectiva, debem os aprender com parativam ente de las experiencias y los principios personales, partidarios o ideológicos en que se han fundam entado los procesos de reforma estructural y funcional recientes. De manera específica, pienso en aquellas experiencias a las que erradam ente se les ha llam ado "neoliberales", en las que los apara tos de gobierno no han sabido desem peñar un papel de dirección (no de abandono ni de desatención) para facilitar el arribo a nuevas fórmulas, en las que el Estado pueda identificar con más facilidad a los sectores ciudadanos que requieren niveles m áxim os de atención, sin que por ello se deje de coadyuvar a la m isión de crear las condiciones operacionales que garanticen m ínim os de bienestar general para toda la población. Heady afirma categóricam ente que un Estado sin capacidades puede convertirse en un aparato adm inistrativo que puede arrastrar al resto de la sociedad hacia un desarrollo político negativo y distorsionado. En cam bio, un Estado con capacidades efectivas y eficientes puede ser un prom otor adecuado de una institucionalización política acorde con las exigencias de mayores libertades y derechos que dem andan los estable cim ientos dem ocrático-liberales. De esta manera, Heady distingue las li m itaciones que surgen de los m odelos adm inistrativos que basan su cre cim iento y perm anencia en el conflicto y la acum ulación opresiva entre grupos, clases o naciones, tal com o se visualizan en las teorías del subdesarrollo y la dependencia. La caída del m undo socialista es una clara m uestra de que un sistem a de organización basado sobre estos antecedentes presenta problem as intrínsecos de reproducción y viabilidad, puesto que deben trasladar perm anentem ente el factor del conflicto hacia otras latitudes, so pena de que éste tenga un efecto de boom erang com o finalm ente aconteció, debido al peso insostenible que les significó tratar de m antener una eco nom ía de com petencia desigual con el poderío m ilitar y la fuerza econ ó mica histórica del O ccidente capitalista. En consecuencia, el entendim iento contem poráneo de los sistem as de gobierno no sólo consiste en precisar una estructura jerárquico-posicional de la adm inistración pública partiendo de los docum entos constitu cionales y los organigram as burocráticos de los distintos países, com o
16
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
antes se hacía dentro de la política com parada o el derecho adm inistra tivo, sino que ahora la variable configurativa o regional tiene una d i m ensión de mayor peso para orientar la determ inación de las acciones nacionales tanto en el m undo desarrollado com o en sus contrapartes periféricas. Sin em bargo, estas fronteras tam bién muestran que la geografía for mal del siglo xx ha debido enfrentar los dilem as provocados por los nuevos ordenam ientos que com ienzan a reconfigurar los niveles y espa cios m ínim os con que podem os medir y evaluar la estabilidad que da coherencia y profundidad a los propios sistem as adm inistrativos dentro de los E stados-nación. Este sim ple dato nos recuerda la inevitable res ponsabilidad que significa m antener un círculo virtuoso entre los ám bi tos de la política, la econom ía y el gobierno, com o fundam entos insusti tuibles de toda buena adm inistración. Por el contrario, la diferencia fundam ental que perm ite descubrir las potencialidades del uso de la m etodología com parada dentro de la ad m inistración pública —en nítida distinción frente a los ya referidos cam pos de la política, el derecho y las relaciones internacionales— es identificar aquellas acciones concretas que perm iten analizar el rendi m iento de los instrum entos y operaciones form alm ente asignadas al E s tado, para así resolver la provisión y la adm inistración de ciertos bienes y servicios imprescindibles; estas acciones deben acotar y orientar las ac ciones de los gobiernos a efecto de garantizar la debida m archa de las sociedades que dem andan dichos bienes y servicios de manera regular y creciente. Com o podem os ver, la adm inistración pública com parada abre un área de estudio muy clara para la confluencia de las más diversas co rrientes de análisis dentro de la disciplina administrativa, com o el neo institucionalism o, el estructural-funcionalism o, el enfoque de las políti cas públicas, el desarrollo de las relaciones intergubernam entales, las dinám icas de argum entación y evaluación de las decisiones públicas, el estudio de la form ación y capacitación de los recursos hum anos para la gerencia y la adm inistración, la conform ación de las técnicas presupués tales, gerenciales y de planificación de proyectos, etc. (Henry, 1980). Cada una de estas perspectivas m etodológicas y técnicas ocupa un es pacio de discusión y valoración com o variables potenciales de com pa ración en el libro del profesor Heady. En este sentido, un aporte signi ficativo de este trabajo es que perm ite situar la conform ación de los diversos “estilos administrativos" con que contam os en la actualidad, de tal manera que los diseñadores, im plem entadores y destinatarios con cretos de las decisiones centrales de poder sean capaces de identificar los lugares concretos de influencia y ejecución que las acciones deben
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
17
ocupar para que sean eficaces dentro de los propios aparatos guberna m entales. La am plitud de opciones que nos brinda la aplicación cada vez más constante de los instrum entos com parativos para definir las tendencias evolutivas, las políticas, o los actores centrales de la adm inistración hace necesario que — frente a los retos actuales de la globalidad— se form u len ciertas preguntas que aparecen con cierta frecuencia entre los exper tos y los actores de la adm inistración pública: ¿en verdad, será posible poder arribar a la descripción puntual de tipologías y casos específicos que puedan dejar enseñanzas incontrovertibles acerca del desarrollo y las direcciones tom adas por las estructuras modernas de gobierno? ¿Qué tanto nos acercam os a instancias potenciales de auténtica gobernación mundial que pondrían fin a la noción histórico-particularista de las na cionalidades y los Estados soberanos, tal com o los hem os conocido al m enos desde la instauración regular del derecho internacional público y las sucesivas d ivisiones territoriales engendradas por éste desde el si glo xvn hasta nuestros días? Desde luego, la respuesta a las dos preguntas antes enunciadas, que expresan nítidam ente el interés por "refundar" el objeto de estudio de la disciplina administrativa, im plica el enfrentam iento entre concepciones m etodológicas que acom eten diagnósticos a corto y largo plazos, pero cuyas expectativas son igualm ente inciertas en este m om ento (W amsley et al., 1990). Por un lado, están los estudiosos de la adm inistración pública que profundizan en la liberalización con fines universalistas en el rediseño de los aparatos de gobierno. Una idea concreta de este principio es abo gar por una com unidad internacional única de valores regida por insti tuciones que involucren a todos en com prom isos y estructuras de ope ración, y que vayan elim inando en forma paulatina y consensual los distingos jurídicos o procedim entales que prevalecen entre las diversas instancias estatales y nacionales (Dror, 1996). Por otra parte, en una línea com pletam ente antagónica, se en cu en tran los investigadores que postulan una observación realista de las ca pacidades particulares de naciones y com unidades, con la idea de que expandiendo el estudio procedural de las m ism as se podrán detener las “hom ogeneidades" artificiales que sólo garantizan hasta ahora una m a yor explotación y dependencia de unos países respecto de otros. Dicha globalidad no es unlversalizante en un sentido progresivo, sino que más bien sólo anticipa una igualdad en la m arginación y la penuria (Etzioni, 1993). De esta manera, la fuerte adhesión a las posturas com unitaristas, municipalistas y localistas, que fundam entan ciertas versiones antiliberales
in
1 SI UDIO IN TRO DUCTO RIO
.1. I .1. ,m . .11.. lian m antenido a los adm inistradores y políticos dentro .1. mi.i din .i polémica que enfrenta el papel de lo "macro” contra lo "mii m", .m poder encontrar todavía un paradigma de equilibrio e integra....... ... ambos. Indudablemente, este debate representa una línea de n II. moii que deberá incorporarse con más fuerza dentro del estudio com parativo de las adm inistraciones públicas, y en este aspecto quizá el libro de I leady pueda allanarnos el cam ino. Partiendo de este principio, se debe aceptar un escenario realista en donde los intereses concretos de los Estados y las com unidades siguen siendo una de las características definitorias que perm iten agrupar los principales sistem as decisionales con que deben operar las acciones ad m inistrativas de los hacedores de políticas públicas. Siguiendo esta lógi ca, puede decirse que la gestión administrativa está dirigida al estricto cum plim iento de intereses mercantiles, personales o grupales, m ás que a la aplicación de leyes im parciales de las cuales supuestam ente debe rían em anar las decisiones adm inistrativas que adecuarían al Estado con el contexto social que le da fundam ento (Leem ans, 1977). En este sentido, Heady nos remite a una de sus contribuciones más interesantes dentro de la disciplina administrativo-com parativa: enten der que la eficacia de las instituciones deriva de la integración y repre sentación que posean los grupos sociales que orientan el trabajo de las élites gubernam entales. Dicha integración o desintegración puede acele rarse o desacelerarse en la medida en que se tengan pautas de m oviliza ción social que se apoyen en estructuras económ icas modernas, y a la vez se defina con exactitud la existencia de m étodos de participación y repre sentación electiva con alcance dem ocrático, autoritario o totalitario (esto es, hacer explícita la manera en que se tom an las decisiones de gobierno justam ente a partir de la negociación e interacciones entre el Ejecutivo, el Congreso, los partidos y la burocracia central, así com o con determ i nados cuerpos sociales, com o el ejército, la Iglesia o los sindicatos). Este últim o aspecto revela que la posibilidad intrínseca de encontrar constantes de funcionam iento dentro de cierto tipo de sistem as adm i nistrativos se encuentra asociada con la configuración histórico-cultural concreta de los principios de liderazgo; los valores com partidos entre Estado y sociedad para llevar a cabo ciertas políticas com unes en m ate ria de desarrollo político y económ ico; la complejidad y cobertura de ám bitos que posea el aparato burocrático; o la preponderancia de criterios racionales y seculares en la fijación de las propias políticas públicas. De esta forma, Heady parece sugerir que las diferencias entre las regio nes del m undo seguirán siendo un criterio clasificatorio que ubicará los grados esenciales de respuesta, equilibrio e institucionalidad de que pue de disponer toda adm inistración pública; esta cuestión sería el verdadero
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
19
problema de fondo para entender la im posibilidad de generar soluciones hom ogéneas a las crisis internacionales, cuya com plejidad e intensidad nos impiden manejarlas en condiciones teleológicas de respuestas únicas. Desde luego, nada garantiza que una clasificación apegada a la reali dad de cierto m om ento perm anezca inm utable. La velocidad con que los cam bios “am bientales” suscitados en la econom ía y la política inter nacionales se vienen im poniendo por la vía de los hechos vuelve cada vez m ás precaria la adquisición de certezas más o m enos operacionales en el estudio de las adm inistraciones públicas contem poráneas. Los retos y las presiones para los países que han venido a ocupar p o siciones de prom inencia a lo largo de la historia indican fehacientem ente que todo gobierno tiene, en efecto, el desafío de “reinventarse” de manera continua. Heady nos muestra un siglo xx que se ha caracterizado por los esfuerzos adm inistrativos expansivos internos y externos, com o los des plegados por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Japón, Ale mania o Francia. Todos estos países, en ám bitos concretos y distintos a la vez, com parten la responsabilidad directa de asum ir un liderazgo en los tiem pos de la globalidad. Los tiem pos y racionalidades públicas que se practican en cada una de estas naciones abren la pauta para entender cuáles son los aspectos que han perm itido su lenta pero con sisten te m a duración y persistencia. Todos ellos son países con definiciones claras y con sen sos internos acerca de la labor que debe desem peñar el Estado. Para muchos, su fortaleza ha sido meramente normativa; pero es obvio que pueden encontrarse largos periodos en que sus sociedades están conform es con su papel asignado y determ inan en grado sum o los nive les de legitim idad y consenso que perm iten trasladar a dichos Estados a escenarios de largo plazo. Sin embargo, la segunda mitad de los años no venta muestra que estos países se encuentran am enazados por nuevas lógicas de funcionam iento transnacional que podrían relegar sus m éto dos de acción a condiciones muy precarias y cada vez más ineficientes. En contrapartida, Heady nos habla de la excesiva ideologización que sigue deteniendo el avance adm inistrativo en los países m enos desarro llados, cuyos aparatos estatales son cada vez m ás vulnerables, débiles e interm itentes en sus capacidades de respuesta frente a estos m ism os flujos de reorganización internacional. Sin em bargo, la persistencia de ciertos arreglos institucionales y culturales, si bien pueden inducir a es tos países a asum ir una sim ple lógica de resistencia frente a los cam bios globales, m antienen a su vez lo que Heady supone com o los tres princi pales obstáculos que im piden el desarrollo: la no erradicación del cen tralism o colonial, la vigencia del m ilitarism o, y el escepticism o acerca de la dem ocracia y el pluralism o representativo. Siguiendo una franja divisoria que identifica a los regím enes m enos
20
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
desarrollados com o dom inados por burocracias u organizaciones parti darias, Heady presenta una am plia escala de variaciones con que pode m os situar sistem as autocráticos fundam entalistas com o los de Irán o Arabia Saudita; regím enes personalistas o caudillescos com o los de Iraq o Libia; las experiencias de las juntas militares sudam ericanas com o sis tem as colegiados de élite, así com o los países que han oscilado pendu larmente de la dem ocracia al autoritarism o (y viceversa) en América La tina, África y Asia. En este rubro específico, el libro de Heady podría verse enriquecido con dos interesantes tem áticas que fueron propuestas recientem ente por Juan Linz dentro de la revisión de los retos de apren dizaje adm inistrativo que se dan particularm ente dentro de los países que experim entan procesos sim ultáneos de transición y desarrollo polí ticos: el factor tiem po de que dispone el aparato estatal para prom over e im plem entar las reformas y ajustes, así com o el papel de los gobiernos interinos, que son los que perm iten acelerar y norm alizar dichos cam bios, generar los consensos organizativos que se necesitan, construir puentes para com partir el poder entre las élites y la ciudadanía en espa cios m utuos de enforcement y em pow erm ent en m ateria de seguim iento y cum plim iento de las reformas (Linz, 1995). En otra atractiva línea de exploración, se pueden asim ilar las prácti cas distintivas de las poliarquías auténticas que m antienen una clara longevidad en sus prácticas de renovación y alternancia políticas, com o lo son buena parte de los países europeos occidentales, los Estados Uni dos y algunos países de América Latina; de los regím enes sem icom petitivos con un partido dom inante, com o lo son en parte M éxico o la India; los sistem as de m ovilización con un partido dom inante, com o Egipto y Tanzania, y finalm ente los sistem as com unistas totalitarios, com o Chi na, Cuba o Corea del Norte. Como dos m odestas sugerencias que podrían enriquecer esta tip olo gía del profesor Heady, en primer térm ino, m e atrevo a incorporar la experiencia de los países fascistas que, com o en los casos de Alemania, España e Italia, asociaron la presencia de liderazgos carism áticos, co m binados con fuertes aparatos partidario-corporativos de m ovilización únicos. En segundo lugar, vale la pena retormar, aunque sea en una vi sión panorám ica, otros criterios clasificatorios, com o los que dividen a los sistem as de gobierno en la tricotom ía clásica de m onarquía, aristo cracia y democracia; los que se concentran en diferenciar totalitaris mos, autoritarism os y dem ocracias, o más recientem ente, los que se con centran en revisar las estructuras presidencial y parlam entaria com o un criterio diferenciador de los órganos decisionales de gobierno. Pese a esto, hay expectativas alentadoras que sitúan la m odificación y el paulatino convencim iento de un núm ero creciente de naciones que
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
21
intentan aprovechar oportunidades muy específicas para acortar los tiem pos y satisfacer las exigencias que im plica m antener adm inistracio nes con poca flexibilidad y dem asiados com prom isos políticos. Esto es, hallam os con m ás frecuencia que las sociedades desean m odificar las reglas de interacción que m antenían de manera tradicional con los apa ratos gubernam entales, no necesariam ente en térm inos de confronta ción, pero sí m ostrando interés por cam biar los com portam ientos esp e cíficos de las burocracias (W amsley et al., 1990). Desde luego, ello nos revela situaciones de igual o m ayor com plejidad organizativa que las enfrentadas en primera instancia por los países des arrollados durante décadas pasadas, ya que m uchos de los consensos que ahora permiten la transición de un régimen político a otro tam bién deben abrir paso a los con sen sos culturales básicos en el seno de la población con respecto al Estado, la econom ía y el propio alcance de la función ad ministrativa, com o ocurre, por ejemplo, en el desm antelam iento progre sivo de los sistem as de seguridad social, la dinámica de negociación tripar tita en m ateria salarial, o la m anutención general del Estado benefactor (Mény y Thoenig, 1992). Implica enfrentar situaciones específicas que deben dejar de ser imitativas del exterior y adoptar un com prom iso con la preparación de los propios funcionarios con objeto de ampliar su pers pectiva de status e influencia más allá de los espacios o recursos que controlan, a fin de calibrar su éxito y perspectivas en los resultados con cretos que obtengan dentro de su gestión. De otra manera, la transfor m ación de los consensos de cam bio de la cultura adm inistrativa de la población y los funcionarios quedará trunca e inservible. La experiencia de las transiciones y reformas en América Latina es pa radigmática en este sentido: las adm inistraciones y program as formales son rebasados con facilidad por realidades im puestas por actores cuya lógica no se encuentra apegada a la legalidad y la gobernabilidad (por ejemplo, las redes del crimen organizado, el com ercio informal, los evasores fiscales, los especuladores financieros, etc.); por tanto, la perspectiva de autosuficiencia del Estado no expresa en los hechos más que una cre ciente debilidad que impide una intervención más inmediata para resolver problemas locales o nacionales que no deberían trasladarse a esferas cada vez más inciertas, y cuya consecuencia concreta para dichos Estadosnación sencillam ente es una pérdida directa de su soberanía y de sus ca pacidades para gobernar. A d m in is t r a c ió n
p ú b l ic a c o m p a r a d a : p r o y e c c ió n y p e r s p e c t iv a
En esta últim a parte de mi com entario no quisiera pasar por alto otro aspecto esencial apuntado por el profesor Heady en su libro: el estudio
22
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
com parativo de las adm inistraciones públicas no m antiene un consenso m etodológico ni ideológico que presuponga la im posición de alguna co rriente o forma de pensar. Pese a ello, es significativo que los fines polí ticos que se persiguen para explicar o justificar un conjunto de acciones regulares o constantes con las que se enfrenta todo gobierno sean inva riablem ente uno de sus fundam entos más directos e inesquivables. Una pregunta recurrente dentro de la ciencia política y la adm inistra ción pública es: ¿cuál es la forma de gobierno m ás adecuada y eficaz? Las respuestas varían según la perspectiva de estudio: la que ocasione m enor costo financiero; la que se apegue a una buena educación del ad m inistrador público, tanto en sus capacidades técnicas com o en sus va lores; la que implique la participación y la planeación dem ocráticas; la que defina una normatividad y jerarquización apegadas a las funciones com prom etidas por el Estado, etc. Sin em bargo, sabem os más de la efi cacia de las adm inistraciones públicas en térm inos de su perm anencia y resultados que por la supuesta congruencia de la aplicación ideológica de sus principios formales. Si trasladam os esta obviedad al terreno de la com paración nos proporciona apenas un diagnóstico más o írtenos orien tador sobre las opciones disponibles con que podem os asegurar ciertos propósitos de socialización y acción decisional colectiva dentro de una coyuntura determinada. A pesar de sus evidentes lim itaciones descriptivas, la dim ensión com parada se considera una de las áreas que mejor ha alim entado a la ad m inistración pública, ya que a partir de ella podem os observar algunos brotes nuevos de investigación derivados del esfuerzo inicial hecho por Ferrel Heady. En primer lugar, hay un cam po muy fértil para analizar las políticas públicas sectoriales de manera comparada; este análisis perm itiría revi sar la viabilidad que persiste dentro de áreas trem endam ente sensitivas para la sociedad, com o los llamados “em pleos im posibles”(sum inistro de agua potable y drenaje, procesam iento de aguas residuales, recolección de basura, adm inistración de prisiones, servicios de salud y seguridad social, seguridad pública, etc.), cuya supuesta exclusividad en m anos del Estado los convierte en un tema de creciente interés y polarización que se ubica más allá de meras consideraciones técnicas o presupuéstales. Dentro de estas circunstancias, la perspectiva com parada de viejos te mas hasta ahora insolubles, com o el de seguir ubicando la rectoría o no del Estado en ciertos procesos sociales, nos daría contextos muy útiles en el diseño y operacionalización de las salidas políticas que lesionen en m enor grado la constitucionalidad y el interés público, los cuales siem pre están im plicados en este tipo de decisiones. En segundo término, los estudios com parativos abren un escenario
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
23
igualm ente prom isorio para entender en qué consisten estos trabajos cada vez más puntuales y configurativos. Un libro com o el de Ferrel Heady nos obliga a considerar las agendas actuales y futuras de investi gación dentro del cam po com parativo de la adm inistración pública para revisar los estilos de liderazgo burocrático, la com posición y tam año de los cuerpos administrativos; las políticas de reclutam iento, capacita ción, perm anencia, prom oción y cam bio dentro del sector burocrático; las ventajas o desventajas operativas de la institucionalización del servi cio público de carrera. Por otra parte, perm itiría proponer la com para ción de los m ecanism os de evaluación y contraloría de los productos que brinda el sector público m ediante sus em presas. También facilitará exam inar los m ecanism os de vinculación concurrente y exclusiva entre los diversos niveles de com petencia de las adm inistraciones públicas federal, regional y municipal. Otra área im portante de análisis sería la ubicación de los espacios de autonom ía y com plem entación corresponsable entre el Poder Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, para el diseño y con sen so de las po líticas de Estado y las acciones inm ediatas de gobierno entre la pobla ción. Tam bién se podrían estudiar experiencias locales e internaciona les para mejorar los espacios y flujos de com unicación e inform ación que perm itan a la sociedad tener posibilidades de elegir entre diversas alternativas, particularmente en áreas sensibles com o am biente, salarios, política industrial, finanzas, etcétera. Desde luego, la relación de asuntos propuestos es sólo parcial e indi cativa de los m últiples tem as que se abordan en m ayor o m enor medida en la obra del profesor Heady. Termino esta presentación convencido de que los lectores de este sugerente trabajo encontrarán en él una valiosa fuente de reflexión que contribuirá a la mejoría de nuestro con o cim iento colectivo sobre la política y la adm inistración pública. M éxico, D. F., a 31 de agosto de 1998
BIBLIOGRAFÍA Almond, Gabriel A., y Stephen J. G enco (1990), "Clouds, Clocks, and the Study of Politics”, en Gabriel A. Almond, A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science, Sage, Newbury Park, pp. 32-65. Almond, Gabriel A., y G. B. Powell, Jr. (1972), Política comparada, Paidós, B ue nos Aires, 276 pp. Blondel, Jean (1972), Introducción al estudio comparativo de los gobiernos, Re vista de O ccidente, Madrid, 618 pp.
24
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
Collier, David (1994), "El m étodo comparativo: dos décadas de cam b ios”, en Giovanni Sartori y Leonardo M orlino (com ps.), La comparación en las cien cias sociales, Alianza Universidad, Madrid, n. 774, pp. 51-79. --------- y Jam es E. Mahon, Jr. (1993), "Conceptual ‘Stretching’ Revisited: Adapting Categories in Comparative A nalysis”, en American Political Science Re view, vol. 87, núm . 4, diciem bre, pp. 845-855. Dogan, Mattei, y D om inique Pelassy (1990), How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics, Chatham H ouse Publishers, Chatham, N. J., 215 pp. Dror, Yehezkel (1996), La capacidad de gobernar. Informe al club de Roma, f c e , M éxico, 448 pp. Eckstein, Harry (1992), Regarding Politics. Essays on Political Theory, Stability and Change, U nversity o f C alifornia Press, Berkeley (véanse los caps. 3 y 4: “A Perspective on Comparative Politics. Past and Present”, pp. 59-116, y “Case Study and Theory in Political Science", pp. 117-176). Etzioni, Amitai (1993), The Spirit o f Community. Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda, Crown, Nueva York, 280 pp. Faure, A. M. (1994), "Some M ethodological Problem s in Comparative P olitics”, Jornal o f Theoretical Politics, vol. 6, núm. 3, julio, pp. 307-322. Henry, N icholas (1980), Public Administration and Public Affairs, Prentice Hall, E nglew ood Cliffs, 512 pp. Keman, Hans (1993), "Comparative Politics: A D istinctive Approach to Political Science?", en Hans Keman (com p.), Comparative Politics. New Directions in Theory and Method, VU University Press, Amsterdam, pp. 31-58. Lee Jr., Robert D., y R onald W. Johnson, El gobierno y la economía, f c e , M éxico, 364 pp. Leem ans, Arne F. (1977), Cómo reformarla administración pública, f c e , M éxico, 180 pp. Lijphart, Arend (1971), “Comparative Politics and Comparative M ethod”, Ameri can Political Science Review, vol. 65, núm . 3, septiem bre, pp. 682-693. Linz, Juan J., y Y ossi Shain (1995), Between States. Interim Govemments and Democratic Transitions, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-63. Mény, Ivés, y Jean-Claude Thoenig (1992), Las políticas públicas, Ariel, B arcelo na (véase la tercera parte, cap. 8: "La dim ensión com parativa de las políticas públicas”, pp. 223-244). Rose, Richard (1991), “Comparing Form s of Comparative Analysis", Political Studies, vol. 39, núm. 3, septiem bre, pp. 446-462. Sartori, Giovanni (1984), La política. Lógica y método en las ciencias sociales, f c e , M éxico (véase la tercera parte, cap. x: "El m étodo de la com paración y la política com parada”, pp. 261-318). --------- (1970), "Concept M isform ation in Comparative Politics”, American Politi cal Science Review, vol. 64, núm . 4, diciem bre, pp. 1033-1046. W am sley, Gary L., et al. (1990), Refounding Public Administration, Sage Publica tions, N ewbury Park, 333 pp.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Una perspectiva comparada
PRÓLOGO Cuando estaba preparando el prólogo de la edición previa, estaba con s ciente de que usar un lenguaje tan elogioso podría hacer que no se le tom ara en serio. De nuevo tengo esta sensación, pero m is juicios favora bles no han llegado de una manera superficial y, por lo tanto, no los ocultaré. Juzgo que este trabajo destaca com o una investigación dentro de la constelación de tem as de los que se ocupa. En décadas recientes ha habido un gran increm ento en la investiga ción y las obras acerca de la adm inistración pública com parada. Parte de esta investigación tiene raíces profundas en las tradiciones de la in vestigación académ ica en la filosofía, la política, la historia y la sociolo gía, así com o en otros cam pos de estudio. Pero m ucha de ella ha sido el resultado de las circunstancias geopolíticas del periodo de posguerra que siguió a la segunda Guerra Mundial. Entre éstas tenem os, aunque no son las únicas, el térm ino de los im perios coloniales más prom inen tes en el mundo; el ascenso continuado de un im portante Estado marxista-leninista y su posterior "decaimiento"; el surgim iento de num ero sas unidades políticas (por lo m enos nom inalm ente independientes), que triplicó el núm ero de las ya existentes; una gran diferencia en la rique za, poder, estabilidad y estatus entre las unidades políticas independien tes, así com o una m ayor productividad y nuevas “modas" y énfasis en las actividades universitarias, en la investigación y en las obras que tra tan sobre la adm inistración pública com parada. Colocados com o una parte integral de los im portantes eventos en las décadas recientes se encuentran los tem as a los que designam os con el térm ino desarrollo, que sólo ceden el primer lugar a los problem as de se guridad m ilitar con los cuales están interrelacionados. ¿Qué es el des arrollo y por qué es deseable en caso de serlo?, ¿cuáles son las relacio nes adecuadas entre el desarrollo económ ico, el político y los de otro tipo?, ¿m ediante qué programas de gobierno y m edios de adm inistra ción se logrará obtener las m etas del desarrollo?, y ¿es el desarrollo, tan estrecham ente relacionado com o lo está con la m odernidad, un objetivo adecuado, en un m om ento en que la modernidad es desafiada en el nombre de un pretendido y naciente m undo de posm odem idad? Por su título, este libro se propone de manera m odesta ocuparse sólo de la adm inistración pública com parada y lo hace con un im presionan te conocim iento, con amplitud, profundidad, intuición y equilibrio. 27
28
PRÓLOGO
Pero su principal mérito, desde mi punto de vista, es que a través de la lente de la adm inistración pública observam os las principales tenden cias y problem as de nuestro tiem po dentro de una luz m ás reveladora. Vem os la adm inistración pública —esto es, el gobierno— com o una par te continua de lo que llam am os civilización, en relación con la historia, lo político, lo económ ico y lo cultural. La adm inistración pública no es sólo "el núcleo del gobierno m oderno”, para usar un aforism o del ya fa llecido C. J. Frederick, sino tam bién el núcleo de todo gobierno. Este trabajo es una com binación notable de am plitud, profundidad, erudición, elucidación, estudio y síntesis. Como lo m encioné al term i nar el prólogo de la edición previa: "Éste es un libro que m e hubiera gustado escribir. De hecho, es una obra que pude haber escrito si hu biera tenido el conocim iento, el ingenio, el equilibrio y la energía nece sarios”. D
w ig h t
W
aldo,
p r o fe s o r e m é r ito
The M axwell School, Universidad de Syracuse, Syracuse, Nueva York
PREFACIO Ésta es la quinta edición de un libro publicado por primera vez en una versión más breve hace más de 30 años. En aquella época, en 1966, co menté que algunos lectores podrían considerar que este libro era anti cuado, en tanto que otros quizá lo estim arían com o prematuro. El reco nocim iento de que en cierto sentido cada una de estas opiniones era correcta me im pulsó a poner en claro lo que era y lo que no era. Afirmé que yo estaba haciendo el primer esfuerzo com prensivo para evaluar la situación del estudio com parativo de la adm inistración pública y carac terizar los sistem as adm inistrativos dentro de una am plia gam a de los E stados-nación en la actualidad. Por otra parte, aclaré que el libro no intentaba dar un tratam iento definitivo a un cam po probablem ente to davía no preparado para la tarea por realizar. Mi objetivo era responder a una necesidad que sentían m uchos estudiantes, profesores e investiga dores que habían elegido analizar los problem as fascinantes de la com paración entre los sistem as nacionales de adm inistración pública. Este objetivo no se ha m odificado sustancialm ente ni tam poco las d i ficultades que se encuentran al tratar de cumplirlo. Durante los años transcurridos no se ha publicado ningún estudio com prensivo similar, aunque el núm ero de obras sobre adm inistración pública com parada se ha increm entado considerablem ente y gran parte de ellas se han vuelto más accesibles. Las divergencias de enfoque han seguido caracterizando a esta disciplina, lo que ha obligado a hacer num erosas evaluaciones que expresan su desencanto con lo obtenido hasta ahora, si se le com pa ra con lo que se esperaba al principio. El tema tam bién ha seguido pa sando por periodos de expansión y de contracción, y con m uchos indi cios de un nuevo aum ento en el interés que suscita. En esta y en las ediciones previas he tenido varios objetivos en mente. El más obvio es actualizarla para tener en cuenta los desarrollos recien tes ocurridos en los varios sistem as de adm inistración pública. Los últi m os años han traído cam bios político-adm inistrativos sin precedente, de manera más notable en lo que era la Unión Soviética y la Europa oriental, pero tam bién en varias de las dem ocracias más evolucionadas y en algunas regiones del m undo en desarrollo. El sistem a de superpoderes global que surgió después de la segunda Guerra Mundial, y la "Guerra Fría" que generó, son ahora historia, pero lo que nos espera en el futuro es ahora incluso más difícil de predecir. Algunos países, com o 29
30
PREFACIO
Rusia y China, han sufrido cam bios im presionantes en sus condiciones actuales y perspectivas futuras. Además, tam bién se analizan las condiciones actuales en la adm inis tración pública com parada en cam pos de estudio estrecham ente rela cionados, tales com o la adm inistración del desarrollo y la política públi ca com parada. También se estudian opciones para el progreso en el futuro. Aportaciones recientes a la bibliografía sobre el cam bio de la so ciedad han sido consideradas en la discusión de los conceptos de la transform ación de los sistem as. El sistem a de clasificación para tratar los tipos de regím enes políticos en los países en desarrollo se ha actua lizado, y por primera vez se utilizan varias naciones com o estudios de caso. El enfoque básico que se siguió en este estudio continúa siendo, al igual que antes, “incluir dentro del rango considerado a sistem as adm i nistrativos que tienen variaciones am plias entre ellos, y hacer que la ta rea sea m ás fácil de realizar al concentrarse en las burocracias públicas com o instituciones gubernam entales com unes y en indicar un énfasis especial en las relaciones entre las burocracias y los tipos de régim en político". Aunque deseo reconocer la aportación de diversas fuentes por cual quier mérito que el libro pueda poseer, ya sea en su edición original o en las revisadas, cualquier defecto en ellas es de mi exclusiva responsa bilidad. Agradezco a la Horace H. Rackham School o f Gradúate Studies de la Universidad de Michigan y al East-West Center de la Universidad de Hawai por proporcionar los fondos, las oficinas y el tiem po que m e per m itieron planificar y com pletar el m anuscrito original, y a la School of Public Administration de la Universidad de Nuevo M éxico por facilitar el trabajo de revisión y actualización. M uchos colegas, en particular aque llos con los que he tenido la buena fortuna de relacionarm e en M ichi gan, Nuevo M éxico y en el East-W est Center, así com o en el Grupo de Adm inistración Comparada y la Sección de Adm inistración Comparada e Internacional de la American Society for Public Adm inistration, me brindaron el beneficio de su apoyo. Debo hacer un reconocim iento esp e cial a Wallace S. Sayre y William J. Siffin, ya fallecidos ambos, y a Edward W. W eidner y Alfred Diamant, por sus detallados com entarios y su ge rencias, que fueron segu idos con frecuencia, aunque no siem pre. A los estudiantes de adm inistración pública com parada tanto en M ichigan com o en Nuevo M éxico, incluyendo tam bién a los que siguieron, en años recientes, la versión en español del programa de m aestría en adm i nistración pública ( m p a por sus siglas en inglés) en Nuevo M éxico, debo m ucho de su buena disposición para hacer críticas constructivas a los borradores prelim inares del manuscrito.
PREFACIO
31
Sybil L. Stokes, quien era entonces m iem bro del personal del M ichi gan Institute o f Public Administration, proporcionó su experta ayuda y consejo editorial cuando se estaba preparando la primera edición. Bruce H. Kirschner, quien entonces era estudiante de posgrado en Nuevo M éxi co, igualm ente ayudó a preparar la segunda edición, en par icular en el análisis de los regím enes de las élites burocráticas y en la presentación de ejem plos de ellos. Para la tercera edición, Virginia T. Rood fue una ayuda invaluable en la preparación del borrador, y tuve una colabora ción com petente y bien dispuesta en las investigaciones bibliográficas y otras tareas esenciales de los estudiantes de posgrado que fueron mis asistentes: Karen H. Ricci, Victoria Márquez, Scott V. Nystrom y Karen L. Ruffing. En la preparación de la cuarta edición conté con un apoyo sim ilar sustancial de la secretaria administrativa Francés M. Rom ero y de los estudiantes de posgrado Franklin G. Lim, Irene Góm ez, Mary Francés A. Lim y Annette S. Páez, y en la preparación de la quinta edi ción, con la ayuda de los estudiantes de posgrado Linda Callaghan, Jacqueline Lee Cox, Jennifer S. Mayfield y Michael C. Ashanin. Mi esposa, Charlotte, me dio apoyo y aliento en lo que se ha conver tido en una prolongada tarea que requiere el com prom iso a largo plazo de am bos. Por esto, le m anifiesto mi aprecio y le agradezco su inestim a ble ayuda. F. H.
I . .
I. LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La
a d m in i s t r a c i ó n p ú b l ic a c o m o c a m p o d e e s t u d i o
La adm inistración pública, com o un aspecto de la actividad guberna mental, existe desde que los sistem as políticos funcionan y tratan de al e a n /ar los objetivos program áticos fijados por los que tom an las decisiones políticas. La adm inistración pública com o un cam po de estudio sistem ático es m ucho más reciente. Los asesores de gobernantes y co m entaristas sobre el funcionam iento del gobierno han plasm ado sus ob servaciones de cuando en cuando en fuentes tan variadas com o el Arthasastra de Kautilya en la India antigua, la Biblia, La política de Aristóteles y r l príncipe de Maquiavelo. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo xvm ruando el cam eralism o, el cual se ocupa de la adm inistración sistem á is a de los asuntos del gobierno, se convirtió en especialidad de los es tudiosos alem anes en Europa occidental. En los,JEstados Unidos, esta especialización no tuvo lugar sino hasta el final del siglo xix, con la pu lí u ación en 1887 del fam oso artículo de W oodrow W ilson “El estudio de la administración", usualm ente considerado el punto de partida. Desde esa época, la adm inistración pública se ha convertido en un área reco nocida de interés especializado, ya sea com o subespecialidad de las cien* l a s políticas o com o una disciplina académ ica autónom a. I’ese a que ya lleva varias décadas en desarrollo, todavía no se ha lle gado a un con sen so acerca del alcance de la adm inistración pública, y se lia dicho que el cam po de estudio m uestra heterodoxia más que orto doxia. En un texto contem poráneo se exam ina el desarrollo de la d isci plina bajo el título de "El siglo en aprietos",1 y en una encuesta reciente se describen las tendencias en el estudio de la adm inistración pública com o un progreso "del orden al caos”.2 Tal vez estas características con s 1 N ¡ch o la s H en ry, P u b lic A d m in istr a tio n a n d P u blic A ffairs, 5a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a J ersey, P ren tice-H a ll, cap . 2, pp. 2 0-48, 1992. L cnnart L u n d q u ist, "From O rder to C haos: R ece n t T ren d s in th e S tu d y o f P u b lic Adm in ish ation", e n la o b ra d e Jan -E rik L añe, c o m p ., S ta te a n d M arket: The P o litic s o f the T iiblic a n d th e P ríva te, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, cap . 9, pp. 2 0 1 -2 3 0 , 1985. U n a e x c e le n te sín te sis e s la d e D o n ald F. K ettl, "Public A d m in istration : T h e S ta te o f th e F ie ld ”, en el lib ro d e Ada W. F in ifter, c o m p ., P o litica l S cien ce: The S ta te o f th e D isc ip lin e II, W a sh in gton , D. C., A m erica n P o litica l S c ie n c e A sso cia tio n , cap . 16, pp. 4 0 7 -4 2 8 , 1993. 33
34
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
tituyan fortalezas en lugar de puntos débiles, pero de todas m aneras im piden dar una definición de la disciplina que sea concisa, precisa y gene ralm ente aceptable. Es más factible identificar tendencias y puntos co m unes, y para nuestros propósitos no se necesita más que eso. Supuestam ente la adm inistración pública es un aspecto de un con cepto más general, a saber: la adm inistración, cuya esencia se ha descri to com o “una acción específica em prendida para alcanzar un objetivo con scien te”.3 En la mayoría de los intentos que se hacen por d efin iría adm inistración se agrega el elem ento de cooperación entre dos o más personas y se le considera un esfuerzo hum ano cooperativo encam ina do a alcanzar un objetivo o varios objetivos aceptados por aquellos que participan en el esfuerzo. La adm inistración estudia los m edios para al canzar fines prescritos. La actividad administrativa puede desarrollarse en una diversidad de situaciones, siem pre que el elem ento fundam ental esté presente, a saber: la cooperación entre seres hum anos para d es arrollar tareas que han sido m utuam ente aceptadas com o dignas del es fuerzo conjunto. El marco institucional en el que la adm inistración ocu rre puede ser tan variado com o una com pañía de negocios, un grem io, una iglesia, una institución educativa o una unidad gubernam ental. La adm inistración pública es la que se halla en un am biente político. Ocupada principalm ente de la puesta en práctica de resoluciones de p o lítica pública tom adas por los que deciden en el sistem a político, es posible distinguirla a grandes rasgos de la adm inistración privada o no pública. Por supuesto, el rango de intervención gubernam ental puede variar am pliam ente de una jurisdicción política a otra, de m odo que la línea divisoria no es recta sino zigzagueante. La práctica en los Estados Unidos lim itó de alguna m anera la am pli tud de la acción administrativa de la que se ocupan la mayoría de los tratados sobre adm inistración pública, con el resultado de que el princi pal significado del térm ino llegó a ser “la organización, el personal, las prácticas y los procedim ientos fundam entales para el desem peño efecti vo de la función civil asignada a la rama ejecutiva del gobierno”.4 Esto resultó aceptable a m odo de definición, pero lim itaba m ucho el alcance definitorio de la adm inistración pública. Por tanto, en años recientes la tendencia ha sido a alejarse de dichas lim itaciones, aun cuando no se ha llegado a consenso alguno acerca de los lím ites precisos de la disciplina. Una indicación es el abandono gradual de la notoria dicotom ía entre política y adm inistración establecida por autores com o Frank J. Goodnow y Leonard D. White. En su im portante libro Policy and Adm inistra3 F ritz M o rstein M arx, c o m p ., E lem en ts o f P u blic A d m in is tr a tio n , 2 a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, p. 4, 1963. 4 Ib id ., p. 6.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
35
tion, publicado en 1949,5 Paul H. Appleby, cuya carrera com binó varia das experiencias com o practicante y académ ico, fue uno de los prim e ros en hacer hincapié en las interrelaciones en lugar de las diferencias entre la form ulación y la ejecución de políticas en el gobierno. A partir de entonces, la opinión generalizada es que los estudiosos de la adm i nistración no pueden lim itarse a la fase de ejecución de la política gu bernamental. Por cierto, uno de los libros de texto básicos declara que "el núcleo de la adm inistración es la política y las políticas públicas”, y <|iie “la adm inistración pública puede definirse com o la form ulación, realización, evaluación y m odificación de la política pública”.6 Una m a nera de poner énfasis en este nexo ha sido el am plio uso de estudios de t a.sos en la enseñanza de la adm inistración pública. Los estudios de ca'.<>s m encionados son relatos de hechos que llevan a decisiones por parte «le adm inistradores públicos, teniendo en cuenta “los factores legales, personales, institucionales, políticos, económ icos y dem ás que rodean el Itroceso de d ecisión ” y que tratan de dar al lector “un sentido de participación real en la acción ”.7 Una segunda línea de cuestionam iento de los supuestos anteriores apareció com o un subproducto de las inquietudes principales en las universidades a fines de los años sesenta y principios de los setenta, y em ontró su expresión en las enseñanzas, escritos y actividades profesion.des de adm inistradores públicos jóvenes, tanto en el ám bito univerMlario com o en el gobierno. Conocido com o “la nueva adm inistración publica", este m ovim iento no sólo reafirmó la ruptura de la dicotom ía política-adm inistración, sino tam bién lanzó un reto al énfasis tradicio nal en las técnicas administrativas, y recalcó la obligación de que los ad m inistradores públicos se interesaran por los valores, la ética y la moral, s aplicaran la estrategia del activism o para afrontar los problem as de la •mu iedad.8 I*.mi H. A ppleby, P olicy a n d A d m in istr a tio n , U n iversid ad d e A lab am a, U n iversity o f A ln lu m a P ress, 1949. '' la m es W. D avis, Jr., An In tro d u c tio n to P u blic A d m in istra tio n : P olitics, P olicy, a n d lliiii iitic r a c y , N u eva York, F ree P ress, p. 4, 1974. 11.ii oíd S te in , c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n a n d P olicy D e v e lo p m e n t, N u ev a Y ork, Har• f in i, Mi « ce, an d C om p any, p. xvu, 1952. E ste lib ro c o n estu d io s d e c a so s, c o m p le m e n ta d o mui iitros c a s o s p u b lic a d o s p or el P rogram a d e E stu d io d e C asos In teru n iversitario, ha sid o hi liii'u le p rin cip a l d e lo s c a s o s d e a d m in istr a c ió n p ú b lic a u tiliza d a e n lo s E sta d o s U n id o s. I I p rin cip a l lib ro q u e s e u tiliz a c o m o fu en te, q u e c o n tie n e e s tu d io s p r e se n ta d o s en u n a <" iilci i iicia en 1968, e s el d e Frank M arini, c o m p ., T o w a rd a N e w P u b lic A d m in istra tio n : U n• M in n o w b ro o k P ersp ective, S cra n to n , P en n sy lv a n ia , C h an d ler P u b lish in g C om p an y, I 1/ 1 l'ai .i u n a p r e sen ta ció n m á s recien te p or un d e c id id o p artid ario d e e s te p u n to d e visi i m p u ed e c o n su lta r el lib ro d e H. G eorge F red erick son , N e w P u b lic A d m in istr a tio n , U ni' i'i ’ililiul d e A la b a m a , U n iversity o f A lab am a P ress, 1980. E n 1988 s e r ea lizó u n a reu n ió n Imi >1 t r le b ia r el v ig é s im o a n iv ersa rio d e la co n fe r e n c ia d e M in n o w b ro o k , en la cu a l se ■ •indi.trun las te n d e n c ia s d u ra n te lo s a ñ o s q u e h ab ían tran scu rrid o. E n P u b lic A d m in is-
36
LA CO M PARACIÓN E N EL EST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
Por últim o, las lim itaciones de una definición estrecha y culturalm en te determ inada de la adm inistración pública se hicieron notar pronto para aquellos que se interesaban en el estudio com parativo de la adm i nistración allende sus fronteras nacionales. Como verem os, era inevita ble que el m ovim iento de la adm inistración com parada adoptara un en foque m ás am plio acerca de lo que constituye la adm inistración pública que la aceptada generalm ente en los Estados Unidos antes de la segu n da Guerra Mundial. Estas declaraciones concluyentes acerca del enfoque de la adm inistra ción pública ocultan una gran cantidad de problem as com plejos de tipo conceptual, definitorio y sem ántico, pero que no es necesario analizar aquí. Por cierto, existen marcadas diferencias de opinión acerca de im portantes cuestiones de m étodo y de énfasis, pero no deben ocultar el acuerdo básico sobre los problemas centrales en los estudios adm inis trativos. Entre las preocupaciones m encionadas se cuentan: a) las ca racterísticas y conducta de los adm inistradores públicos, es decir, las m otivaciones y el com portam iento de los participantes en el proceso ad ministrativo, especialm ente los servidores públicos de carrera; b) las d isposiciones institucionales para la puesta en práctica de la adm inis tración en gran escala en el gobierno, es decir, la organización para la acción administrativa, y c) el am biente o la ecología de la adm inistra ción, o sea, la relación entre el subsistem a adm inistrativo con el sistem a político del cual es parte y la sociedad en general. Esta com binación de preocupaciones, que procede de lo particular a lo general, proporciona el m arco básico tanto para analizar los sistem as nacionales en particu lar com o para hacer las com paraciones entre ellos.
I m p o r t a n c ia
d e la c o m p a r a c ió n
El objetivo de este estudio es ofrecer una introducción al análisis co m parativo de sistem as de adm inistración pública en los Estados-nación del m undo actual.9 Desde luego, esto no es una nueva em presa. Los aca dém icos europeos han sido com parativistas por lo m enos desde hace tra tio n R e view , vol. 49, n ú m . 2, pp. 9 5 -2 2 7 , m arzo-ab ril d e 1989, se p u e d e e n co n tra r "Minn o w b ro o k II: C h an gin g E p o ch s o f P u b lic A d m in istra tio n ”, s im p o s io e d ita d o p or F rederick so n y R ich ard T. M ayer, c o n lo s e s tu d io s p r esen ta d o s en esta c o n fe r e n c ia . 9 C h arles T. G o o d sell, en su in tr o d u cc ió n c o m o o rg a n iza d o r d e la reu n ió n “T h e N ew C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n A pp lied to S ervice Delivery" ( “La n u eva a d m in is tr a c ió n c o m p arad a a p lica d a a la p resta ció n de se r v ic io s”) rea liza d a d u ra n te la c o n fe r e n c ia an u al en 1980 d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , y en su a r tícu lo “T h e N ew C o m p a rative A d m in istra tion : A P ro p o sa l”, p u b lic a d o en In tern a tio n a l J o u rn a l o f P u b lic A d m in is tra tio n , vol. 3, n ú m . 2, pp. 143-155, 1981, ha su g er id o q u e d e b e a m p lia r se el sig n ifica d o
I A COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
37
.’()() años, com o lo muestra el trabajo de los cam eralistas prusianos dulanlc el siglo xviii y el de los estudiosos franceses de la adm inistración publica en el xix. La tendencia de dichos estudios era hacer hincapié en i unios relacionados con el sistem a europeo continental del derecho ,ulininistrativo, pero la bibliografía francesa en particular anticipó mu• líos de los conceptos de los que m ás tarde se ocuparon los teóricos de I i adm inistración pública en los Estados U nidos.10 En este país ha exis tido un interés recurrente de estadistas y estudiosos por conocer las exl" i in icia s que se viven en otras partes. Entre los fundadores del sistem a • (institucional estadunidense y los dirigentes gubernam entales durante I" primeros 100 años de la nación, este interés se convertía principalint nlc en el deseo de adaptar la experiencia extranjera a las necesidades •I. I.i nueva nación. Pioneros en el estudio de la adm inistración pública, Mimo W oodrow W ilson, Frank G oodnow y Ernest Freund aplicaron la ■•spci iencia europea a sus esfuerzos por com prender y perfeccionar la admlnisit ación estadunidense, pero la mayor parte de los estudiosos que l< siguieron se concentró en la situación local, haciendo sólo referent las ocasionales a otros sistem as adm inistrativos. Por cierto, la com pai tu ion y la perspectiva histórica no fueron el objetivo principal en la mavoi parte de la bibliografía sobre adm inistración pública que se prodi i|o en los Estados Unidos antes de la década de los cuarenta.11 En la ,n maliciad se han reconocido las lim itaciones y los peligros de dicho pai l oquialism o, y hem os entrado a una nueva era en los estudios administi ativos en la que se da especial im portancia al análisis com parativo. ilrl i et m in o a d m in istra c ió n co m p a ra d a p ara q u e in clu y a las c o m p a r a c io n e s en lo s n iv eles m i|u.iii.ii ¡o n a les y su b n a c io n a le s d el a n á lisis, d e m o d o q u e c o m p ren d a "todos lo s e stu d io s ili In . I« d ó m e n o s a d m in istra tiv o s en q u e se em p lea e x p líc ita m e n te , d e a lg u n a m a n era , el un lo d o co m p a r a tiv o ”. E sta p ro p u esta para a m p lia r la d e fin ic ió n d e la a d m in istr a c ió n • o n i|i.iim ía m e p a rece m á s c o n fu s a q u e c o n v en ien te; p o r lo tan to, h e c o n se r v a d o el u so tiiii'i ,ii ep ta d o q u e se co n c e n tr a en las c o m p a r a c io n e s en tre n a c io n e s. La a d m in istr a c ió n Inii i n.k io n a l, q u e trata d e las o p e r a c io n e s a d m in istra tiv a s d e la s a g e n c ia s crea d a s p o r lo s I '.imlie, n a ció n so b e r a n o s c o m o in str u m e n to s para la c o o p e r a c ió n in te r n a c io n a l o r e g io nal ta m b ién q u ed a fuera d e e s te e stu d io , a u n q u e la a d m in istr a c ió n co m p a ra d a y la ini • iii>ii i
38
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
Tras esta reorientación existen m otivos convincentes. Q uienes han in tentado elaborar una ciencia de la adm inistración reconocen que ésta depende, entre otras cosas, del éxito en el establecim iento de propuestas sobre la conducta administrativa que trasciendan las fronteras naciona les. En un influyente ensayo elaborado en 1947, Robert Dahl señaló este requisito al decir: [...] en gran medida los aspectos comparativos de la adm inistración pública han sido ignorados, y mientras el estudio de la adm inistración pública no sea com parativo, todo lo que se diga en favor de una "ciencia de la adm inistración pública" sonará a hueco. Es posible que exista una cien cia de la adm inistra ción pública inglesa, otra francesa y otra estadunidense, pero ¿puede hablarse de una "ciencia de la adm inistración pública" en el sentido de un cuerpo de principios generalizados independientes de su contexto nacional específico?12
La form ulación de principios generales acerca de la adm inistración pública en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ya es bastante difícil, pero sería inadecuada en un m undo en el cual existen el núm ero y la diversidad de sistem as adm inistrativos nacionales que hoy en día deben incluirse en el cam po de nuestro interés. También debe tenerse en cuenta la adm inistración en los actuales y los antiguos países com u nistas y en la cantidad de nuevos países disem inados por todo el m undo que han adquirido su independencia en años recientes. Una mirada su perficial basta para revelar las com plicaciones de describir y analizar las variaciones y las novedades adm inistrativas que se han desarrollado en dichos contextos. Aparte de las exigencias de la investigación científica, existen otras ventajas que se pueden obtener de un mejor entendim iento de la adm i nistración pública allende las fronteras nacionales. La creciente interde pendencia entre las naciones y las regiones del m undo hacen que la com prensión de la conducta administrativa sea m ucho más im portante que en el pasado. El grado de éxito m ostrado por Zaire, Indonesia o Bolivia para organizar su acción adm inistrativa no sólo ha dejado de ser una sim ple curiosidad intelectual, sino que adquiere una inm ensa im portancia práctica en W ashington y Moscú, por no m encionar a Manila, El Cairo y Pekín. Diversos m étodos adm inistrativos elaborados en otros países tam bién pueden ser útiles para lá adopción o adaptación en el país de uno. La in fluencia de los patrones occidentales de adm inistración sobre los países cal C o n tex t o f K n o w led g e an d T h eory D ev elo p m en t in P u b lic A d m in istr a tio n ”, P u b lic A d m in istra tio n R e view , vol. 52, n ú m . 4, pp. 36 3 -3 7 3 , ju lio -a g o sto d e 1992. 12 R ob ert A. D ahl, "The S c ie n c e o f P u b lic A d m in istration : T h ree P ro b le m s”, P u blic A d m i n istra tio n R e v ie w , vol. 7, n ú m . 1, pp. 1-11, en la p. 8, 1947.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
39
recientem ente independizados es bien conocida y com prensible. M enos obvio es el interés creciente de los países más grandes acerca de los apa ratos adm inistrativos originados en las naciones pequeñas. Un ejem plo es la oficina del om budsm an de los escandinavos, diseñado para prote ger al público de los abusos o de las deficiencias adm inistrativas, el cual ha sido estudiado y en m uchos casos trasplantado a los países de Euro pa occidental, los Estados Unidos, las naciones de la M ancom unidad Británica, Japón y a algunos de los nuevos E stad os.13 Otro ejem plo es el establecim iento en el gabinete del presidente de Indonesia de diversos “m inistros jóvenes”, cuyas funciones trascienden su propio m inisterio con el objeto de lograr la coordinación de program as centrales de des arrollo, com o los de cosechas, transm igración y vivienda com unitaria. La acción de estos m inistros jóvenes puede abarcar dos o m ás m iniste rios de nivel nacional, así com o agencias de gobiernos provinciales.14 En un frente más am plio, en los países en desarrollo se está dando el uso m ás extenso y decisivo de las corporaciones gubernam entales, y és tas se han unido a los países más desarrollados en experim entos de pri vatización que se realizan en todo el m u n do.15 Los laboratorios para la experim entación administrativa proporcionados por el surgim iento de m uchos países nuevos deberán continuar ofreciendo num erosos ejem plos de innovaciones adm inistrativas dignas de llam ar la atención en los países más establecidos.
P roblem as
d e la c o m p a r a c i ó n
Reconocer la necesidad de la com paración es m ucho m ás fácil que afron tar algunos de los problem as abiertos por com parar a partir de una base sistem ática. El dilem a fundam ental radica en que en todo intento por com parar los sistem as adm inistrativos nacionales se debe reconocer que la adm i 13 D on ald C. R ow at, co m p ., The O m b u d sm a n Plan: The W orldw ide S p rea d o f an Idea, 2a ed. revisad a, L a n h a m , M arylan d , U n iversity P ress o f A m erica, 1985. 14 Para d e sc r ip c io n e s y e v a lu a c io n e s d e esta in n o v a c ió n , v éa se d e G arth N. J o n es, “B u re a u cra tic S tr u c tu re an d N a tio n a l D ev elo p m en t P rogram s: T he In d o n e sia n O ffice o f J ú n io r M in ister”, en la ob ra d e K rish n a K. T u m m a la , co m p ., A d m in istr a tiv e S y ste m s A b ro a d , ed. revisad a, L a n h a m , M arylan d , U n iversity P ress o f A m erica, cap . 13, pp. 3 3 5 -3 5 8 , 1982; a d e m á s, "B ou n d ary S p a n n in g an d O rg a n iza tio n a l S tr u c tu re in N a tio n a l D e v elo p m en t P ro gram s: In d o n e sia n O ffice o f J ú n io r M in ister”, C h in ese J o u rn a l o f A d m in istr a tio n , n ú m . 33, pp. 7 5 -1 1 6 , m a y o d e 1982. 15 Para un e s tu d io g en era l, v éa se, d e E zra N. S u le im a n y J o h n W aterb u ry, c o m p s., The P o litica l E c o n o m y o f P u blic S e c to r R eform a n d P riva tiza tio n , B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990. L as v en ta ja s y d esv e n ta ja s so n a n a liz a d a s p e r c e p tiv a m e n te p o r D o n a ld F. Kettl, S h a rin g P ower: P ublic G o v e m a n c e a n d P rívate M arkets, W a sh in g to n , D. C., T h e B rookin g s In stitu tio n , 1993.
40
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
nistración es sólo un aspecto de la operación de un sistem a político. Inevitablem ente, esto significa que la adm inistración pública com para da tiene nexos directos con el estudio de la política com parada, y debe partir desde la base proporcionada por hechos recientes y actuales den tro del estudio com parativo de sistem as políticos com p letos.16 En los últim os 50 años, la política com parada ha pasado por transi ciones que bien merecen llamarse revolucionarias.17 Ello ha sido pro ducto de la com binación del gran desarrollo del material que se ocupa del tem a y de un decidido rechazo a los m étodos de com paración en boga antes de la segunda Guerra Mundial. Un cam po que por lo general se lim itaba a analizar las instituciones políticas de un puñado de países de Europa occidental y de Norteam érica, a los que a lo sum o había que agregar al Japón y algunos integrantes selectos de la M ancom unidad Británica de N aciones, y que súbitam ente se enfrentó a la necesidad de incluir en sus com paraciones a un núm ero de n acion es recién surgi das en la escena m undial, con el consiguiente problem a del núm ero y la diversidad. En la actualidad, la Organización de las N aciones Unidas cuenta con más de 180 m iem bros y existen otros en espera para entrar, algunos a los que se ha excluido y algunos que no desean pertenecer a la organización. Además, su diversidad provoca mayores com plicaciones que su núm ero, dado que tienen enorm es variaciones en superficie, po blación, estabilidad, orientación ideológica, desarrollo económ ico, an tecedentes históricos, instituciones gubernam entales, perspectivas fu turas, así com o una cantidad enorm e de otros factores im portantes. De alguna manera, los estudiosos de la política com parada deben ela borar un m arco para la com paración que tenga en cuenta tanta com plejidad. La insistencia en incluir países de Asia, Latinoam érica y Africa se debe a que estos continentes ocupan aproxim adam ente 63% del territorio en 16 V éa se, d e Alfred D ia m a n t, "The R elev a n ce o f C om p arative P o litic s to th e S tu d y o f C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n ”, A d m in istra tiv e S cien ce Q u arterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 8 7 -1 1 2 , 1960. 17 Para re se ñ a s g e n era les rec ie n te s d e la p o lític a co m p a ra tiv a c o m o un c a m p o d e e s tu d io , p u e d e verse d e R o n ald H. C h ilcote, T heories o f C o m p a ra tiv e P o litics: The S earch fo r a P ara d ig m , B o u ld er, C o lorad o, W estv iew P ress, 1981; d e H ow ard J. W iard a, c o m p ., N ew D ire ctio n s in C o m p a ra tive P o litics, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1985; d e L ou is J. C antori y A n d rew H . Z iegler, Jr., c o m p s., C o m p a ra tive P o litics in th e P o st-B eh a vio ra l E ra, B o u ld er, C o lo ra d o , L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1988; d e M attei D ogan y D o m in iq u e P elassy, H o w to C o m p a re N a tio n s, 2 a ed ., C h ath am , N u ev a Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, 1990; d e M artin C. N eed ler, The C o n cep ts o f C o m p a ra tiv e P o litics, N u ev a York, P raeger, 1991; d e J oh n D. N a g le, In tro d u c tio n to C o m p a ra tive P olitics: P o litica l S y ste m P erform an ce in Three W orlds, 3a ed ., C h icago, Illin o is, N elso n -H a ll P u b lish ers, 1992; d e G ab riel A. Al m o n d , G. B in g h a m P o w ell, Jr., y R ob ert J. M u n d t, C o m p a ra tive P o litics: A T h eoretical Fram e w o rk , N u ev a York, H arp er C ollin s, 1993, y d e M attei D ogan y Ali K a za n cig il, co m p s., C o m p a rin g N a tio n s: C o n cepts, S trategies, S u b sta n c e , O xford, B asil B la ck w ell, 1994.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
41
el m undo y contienen más de 75% de la población. Estas estadísticas adquieren singular im portancia en vista de la declinación de la era im perialista y colonialista, “de la revolución de las expectativas en aum en to” entre los pueblos de los continentes m encionados, y del verdadero cam po de batalla para las rivalidades entre las potencias m undiales y las ideologías políticas en com petencia. Como lo expresan Ward y Macridis, "la disciplina de política com parada se vio ante la necesidad de m antenerse al tanto de los cam bios y de am pliar sus m arcos de referen cia para incluir los sistem as políticos de estas áreas que no pertenecen al m undo occidental. Esto es fácil de decir, pero difícil de llevar a la práctica".18 No obstante, la respuesta a estas necesidades ha sido notable y se ha llegado a un sustancial, si bien no com pleto acuerdo sobre la manera de responder a ellas. Los objetivos com unes han sido que la esfera de ac ción de los estudios com parativos adquiera la capacidad para incluir a todos los Estados-nación; que para ser significativas, las com paraciones deben basarse en la recopilación y análisis de datos políticos en térm i nos de hipótesis o teorías definidas, y que se debe encontrar alguna al ternativa a la sim ple base institucional de com paración.19 Se han realizado esfuerzos heroicos para definir conceptos clave y formular hipótesis a fin de realizar pruebas sistem áticas. Los intentos por definir lo que significa “sistem a político" tuvieron prioridad, com o resultado de que en la actualidad un sistem a político generalm ente se describe com o el sistem a de interacciones dentro de una sociedad que produce d ecision es con autoridad (o que asigna valores) que la so cie dad acepta com o obligatorios y hace cum plir, a través de m edios físi cos legítim os si es necesario. Para decirlo con palabras de Gabriel Al mond, el sistem a político es “el sistem a legítim o de m antenim iento del orden o de transform ación en una socied ad ”.20 Según Ward y Macridis, el gobierno es la maquinaria oficial m ediante la cual estas d ecisio nes se identifican, se proponen, se tom an y se adm inistran de manera 18 R o b ert E. W ard y R o y C. M acrid is, c o m p s., M odern P o litica l S y ste m s: A sia, E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, pp. 3-4, 1963. 19 "La c o m p a r a c ió n só lo e s sig n ifica tiv a si p rocu ra in terp retar los d a to s p o lític o s en tér m in o s d e h ip ó te s is o teo ría s. La in te rp reta c ió n d eb e tratar c o n las in s titu c io n e s tal c o m o fu n c io n a n , lo q u e a v e c e s d ifiere ra d ica lm en te d e la form a en q u e se s u p o n e q u e d eb en fu n cio n a r. T a m b ién e s d e se a b le q u e se lleg u e a u n a c u e r d o so b re el m a rco d en tr o del cu al se llevará a c a b o la in v e stig a c ió n . Por lo ta n to , el m é to d o c o m p a ra tiv o req u iere q u e s e in sista en la n a tu ra le za cien tífica d e la in v e stig a c ió n , u n a c o n c e n tr a c ió n e n la c o n d u c ta p o lí tica, y la o r ie n ta c ió n d e la in v e stig a c ió n d en tro d e un esq u e m a a n a lític o a m p lio .” B ern ard E. B ro w n , N e w D ire c tio n s in C o m p a ra tive P o litics, N u ev a York, A sia P u b lish in g H o u se , pp. 3-4, 1962. 20 G abriel A. A lm o n d y J a m es S. C o lem a n , c o m p s., The P o litics o f th e D evelo p in g A reas, P rin ceto n , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, p. 7, 1960.
42
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
legal”.21 En uno de sus escritos recientes, Herbert K itschelt prefiere el térm ino más com prensivo de “régim en político”, al que define com o “las reglas y asignaciones básicas de recursos políticos de acuerdo con las cua les los actores ejercen autoridad m ediante la im p osición y puesta en vigor de decisiones colectivas sobre una población obligada a obedecer las”.22 El objetivo de esta form ulación es incluir una variedad de Esta dos, desarrollados y en vías de desarrollo, totalitarios y dem ocráticos, occidentales y no occidentales. También abarca tipos de organizaciones políticas primitivas que no llenan los requisitos para ser Estados en el sen tid o en que Max W eber utiliza el térm ino, pero que m on op olizan el uso legítim o de la fuerza física en un territorio dado. Otros conceptos claves que han sido objeto de gran atención pero que son objeto de m ayor desacuerdo son la m odernización política, el desarrollo y el cam bio. En el capítulo m se encontrará un tratam iento más profundo de este tema. El marco analítico básico que goza de una aceptación m ás generaliza da es una variación de la teoría de sistem as denom inada esiructural-funcionalism o, originada y elaborada por sociólogos com o Talcott Parsons, Marión Levy y Robert Merton para el estudio de sociedades enteras, y más tarde adaptado por estudiosos de la ciencia política para el análisis de sistem as políticos. En el vocabulario del análisis estructural-funcional, las estructuras son más o m enos sinónim as de las instituciones, y las funciones son sinónim as de actividades. Las estructuras o institucio nes llevan a cabo funciones o actividades. El nexo entre estructuras y funciones no puede ser roto, pero en el análisis se puede dar prioridad a los aspectos estructurales o funcionales del sistem a en su totalidad. Ya sea que se prefiera el m étodo estructural o el funcional, com o señala Mar tin Landau,23 la pregunta que siem pre se plantea de una forma u otra es “¿qué funciones desem peña una institución dada y cóm o lo hace?" Un resum en sim plificado de la bibliografía sobre la política com para da en épocas recientes indica que el énfasis en lo funcional lleva la de lantera y es aceptado en lo que se conoce com o política com parativa “de primera línea”, pero que en la actualidad existe una creciente inclina ción a cam biar esta preferencia y concentrarse principalm ente en las es tructuras políticas. Esta secuencia se analizará bajo los conceptos de funcionalism o y neoinstitucionalism o. 21 W ard y M a crid is, M o d e m P o litica l S y ste m s , p. 8. 22 H erbert K itsch elt, “P olitical R eg im e C hange: S tru ctu re an d P ro cess-D riv en E xp lan atio n s? ”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 86, n ú m . 4, pp. 1 0 2 8 -1 0 3 4 , en la p. 1028, 1992. 23 M artin L andau, “On th e U se o f F u n ctio n a l A n alysis in A m erican P o litica l S cien ce" , S o c ia l R esearch , vol. 35, n ú m . 1, pp. 4 8-75, en la p. 74, 1968.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
43
Funcionalism o Gabriel A. Alm ond24 encabezó el esfuerzo más influyente y com pren si vo para rem plazar un enfoque funcional por el m étodo institucional tradicional de la política comparada. Según él, el m érito principal de su m étodo era que "intenta construir un marco teórico que por primera vez posibilita un m étodo com parativo de análisis para sistem as políticos de todo tipo”.25 La acusación contra la com paración sobre la base de es tructuras políticas especializadas, com o legislaturas, partidos políticos, jefes de Estado o grupos de interés, consistía en que dichas com paracio nes tienen una aplicación limitada porque es posible que en sistem as políticos diferentes no se encuentren estructuras sim ilares, o que si se les encuentra tal vez desem peñen funciones significativam ente distintas. Almond concede que todos los sistem as políticos tienen estructuras políticas especializadas y que los sistem as pueden com pararse entre sí desde el punto de vista estructural. Sin em bargo, él ve pocas ventajas en este hecho, frente al grave peligro de tom ar la investigación por mal cam ino. En cam bio, arguye, se deben plantear las preguntas funciona les correctas, aseverando que "en todos los sistem as políticos se cu m plen las m ism as funciones, aun cuando tal vez su frecuencia varíe y sean desem peñadas por diferentes tipos de estructuras”.26 ¿Cuáles son estas categorías funcionales? C om encem os por decir que derivan de la consideración de las actividades políticas que tienen lugar en los sistem as políticos occidentales más com plejos. De esa manera, las actividades de los grupos de interés hicieron que se derivara la fun ción de articular intereses, mientras que las actividades de los partidos políticos dieron origen a la función de agregación de los intereses colec tivos. En su versión revisada, este estilo de análisis sugiere un desglose en seis funciones para los procesos internos de conversión m ediante los cuales los sistem as políticos transforman los insum os en resultados. Las funciones son: a) articulación de intereses (form ulación de demandas); b) agregación de intereses (com binación de dem andas en forma de op ciones para los cursos de acción); c) elaboración de reglam entos (for mulación de reglas con autoridad); d) aplicación de reglas (aplicación y 24 A lm o n d y C o lem a n , " In trod u ction : A F u n ctio n a l A p p roach to C om p arative P olitics" , The P o litics o f th e D evelo p in g A reas, pp. 3-64. Para fo r m u la c io n e s y a p lic a c io n e s p o ste r io res d e e s te en fo q u e , v éa se, d e G ab riel A lm on d , "A D e v elo p m en ta l A p p roach to P o litica l S y s te m s ”, W o rld P o litics, v ol. 17, n ú m . 2, pp. 183-214, 1965; d e G ab riel A. A lm on d y G. B in g h a m P o w ell, Jr., C o m p a ra tive P olitics: S yste m , P rocess, a n d P olicy, 2a ed ., G len view , Illin o is, S co tt, F o resm a n a n d C om p an y, 1978, y d e G abriel A. A lm on d y G. B in g h a m P o w ell, Jr., C o m p a ra tiv e P o litics T oday, 5a ed ., N u ev a Y ork, H arp er C o llin s, 1992. 25 A lm o n d y C o lem a n , The P o litics o f the D evelo p in g A reas, p. v. 26 Ib id ., p. 11.
44
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
cum plim iento de reglas); e) adjudicación (en casos individuales de apli cación de estas reglas), y f ) com unicación (tanto en el sistem a político com o entre el sistem a político y su am biente). En esta lista es evidente que lo novedoso radica en las funciones que de manera tradicional es tán relacionadas con la form ulación de políticas, no con su aplicación, lo cual resta considerable utilidad a este marco analítico para aquellos cuyo interés principal radica en los aspectos adm inistrativos del estudio com parativo. A pesar de la aceptación generalm ente favorable que recibió el m éto do funcional de Almond, éste no escapó a las fuertes críticas. Leonard Binder reconoce que el m étodo constituye un progreso acerca de la des cripción de instituciones, pero lo deja de lado cuando observa secam en te que "puede ser reconocido com o novedoso y perspicaz, pero m ás allá de eso no llama la atención”. R econoció que las categorías, al ser am plias y am biguas, tenían aplicación universal. El m étodo decía facilitar el análisis de sistem as políticos en su totalidad, pero Binder opinaba que sólo sería aceptable “si se presta al análisis de sistem as específicos así com o a los problem as de com paración, y sólo si los supuestos im plí citos en el m étodo concuerdan con los supuestos teóricos de los investi gadores en lo individual”. El defecto básico encontrado por Binder era que estas funciones, habiendo sido definidas por el m étodo de “generali zar lo que al teórico le parecieron las categorías am plias de actividades políticas halladas en los sistem as políticos occidentales” no fueran obte nidas “por m étodos lógicos ni empíricos". Binder se preguntó por qué se debían seleccionar estas funciones y no otras, y puso en tela de juicio la suposición de que “un núm ero lim itado de funciones [...] com ponen el sistem a político". Además alegó: la debilidad del sistem a quedaba en evi dencia por el hecho de que los autores que intentaron aplicar el esque ma de Almond “evitaron cuidadosam ente quedarse dentro de su lim ita do marco, o, en el caso de las 'funciones gubernamentales', aclararon cuán insignificante era el esfuerzo por aplicar las categorías tradiciona les de la ciencia política occidental”.27 Otro crítico del m odelo de insum o-producto de Almond fue Fred W. Riggs, quien reconoció su utilidad para estudiar sistem as políticos d es arrollados, pero lo encontró inapropiado para analizar los sistem as en transición, com o el de la India, que era precisam ente la clase de siste mas en los cuales Almond pensó que les aplicaría mejor el m étodo. Riggs opinaba que se necesitaba otro m odelo para esos sistem as políti cos, “en los cuales ciertos insum os no llevan a la form ulación de reglas y 27 L eonard B in d er, Irán: P o litica l D eve lo p m en t in a C h an gin g S o ciety, B erk eley, C alifor nia, U n iv ersity o f C a liforn ia P ress, pp. 7-10, 1962.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
45
en los que las reglas no siem pre se aplican”. Según él, se necesitaba "un m odelo de dos elem entos, que distinguiera entre las estructuras 'efecti vas' y las 'form ales’, entre lo que se prescribe com o ideal y lo que sucede en la realidad".28 Riggs sugirió que su “m odelo prism ático”, que se ana lizará en detalle en el capítulo II, se am oldaba mejor a dichos sistem as políticos. Otro ataque al m étodo funcional vino de críticos que asocian esta es cuela de pensam iento con un prejuicio filosófico básico que favorece a los sistem as políticos que evolucionaron en las sociedades capitalistas occidentales. Los críticos m encionados opinaban que los esquem as ana líticos com o el de Almond funcionan en la práctica para justificar y per petuar el estado de cosas en los países en desarrollo, en beneficio de las sociedades industriales avanzadas y en detrim ento de los países sujetos a estudio por los científicos sociales que aplican esta m etodología. Este argum ento ha sido esgrim ido especialm ente por los teóricos del des arrollo y la dependencia, cuyas opiniones se analizan en el capítulo m. Por último, y más recientem ente, el funcionalism o ha sido cuestionado por una variedad de "neoinstitucionalistas”, quienes difieren en aspec tos im portantes, pero que están de acuerdo en que el énfasis en las fun ciones debería ser remplazado por una mayor atención a las estructuras.
N e o in stitu c io n a lism o
La frase "retorno al Estado" encarna el espíritu de esta reorientación que se ha propuesto hacia un nuevo énfasis en las com paraciones entre instituciones en el cam po de la política com parada. Además de una cre ciente bibliografía,29 esta tendencia se pone de m anifiesto en cam bios que se han producido en las organizaciones, com o la creación del Inter national Institute o f Comparative Government, con sede en Suiza, a fin de "coordinar estudios sobre estructuras gubernam entales, actividades 28 F red W. R ig g s, A d m in istr a tio n in D evelopin g C ou n tries: The T heory o f P rism a tic S o ciety, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, pp. 4 5 6 -4 5 7 , 1964. 29 L as p r in cip a les fu e n te s in clu yen : J. P. N ettl, “T he S ta te a s a C o n cep tu a l V a ria b le”, W orld P o litics, vol. 20, pp. 5 5 9 -5 9 2 , 1968; Alfred S te p a n , S ta te a n d S o ciety: Perú in C o m p a ra tive P ersp ective, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1978; E ric N o rd lin ger, O n th e A u to n o m y o f the D e m o cra tic S ta te, C am b ridge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n i v ersity P ress, 1981; S te p h en K rasner, "A pproaches to th e State: A ltern ative C o n cep tio n s an d H isto rica l D yn am ics" , C o m p a ra tive P o litics, vol. 16, pp. 2 2 3 -2 4 6 , 1984; J a m es G. M arch y Jo h a n P. O lsen , "The N e w In stitu tio n a lism : O rg a n iza tio n a l F a cto rs in P o litica l Life", A m erica n P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 78, n ú m . 3, 1984; P eter E van s, D ietrich R u esch em ey er, y T h ed a S k o cp o l, c o m p s., B rin ging th e S ta te B ack In, C am b rid ge, M a ssa c h u setts, H arvard U n iv ersity P ress, 1985; M etin H ep er, co m p ., The S ta te a n d P u b lic B u reau cra cies: A C o m p a ra tiv e P ersp ective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987; R o g ers M.
I A < O M I’ARAl ION UN E l. EST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PUBLICA
V políticas, sobre una base verdaderamente internacional”,30 así com o el establecim iento de un Comité de Investigación sobre la Estructura y O rganización de los Gobiernos, por parte de la International Political Scien ce Association, la cual en 1988 lanzó U na publicación trimestral denom inada Governance: An International Journal o f Policy and A dm i nistration. El renacim iento del concepto de "Estado” en alguna de sus m anifesta ciones es un tema com ún, con variaciones en los detalles pero con cu rriendo en que “Estado" debe distinguirse tanto de “sociedad” com o de "gobierno”. Pese a que inevitablem ente van juntos, Estado y sociedad se consideran diferentes. Asim ism o, el Estado es más am plio que el gobier no en turno y que el aparato institucional a través del cual funciona. Fundam entalm ente, se pone énfasis en el Estado y en sus instituciones, com puestas, com o dice Fesler, “de una multitud de partes, grandes y pequeñas”, pero que com parten cinco características interrelacionadas: em prenden acciones, adoptan valores definidos, tienen antecedentes o historial, com parten culturas organizacionales y m antienen estructuras de poder.31 Tanto partidarios com o críticos concuerdan en que este con cepto de Estado difiere no sólo de los conceptos apoyados por la m ayo ría de los estudiosos de las ciencias políticas, quienes se basan en el behaviorism o, en el pluralism o y/o en el estructural-funcionalism o, sino tam bién de los neom arxistas. Incluso Almond, quien por lo general no S m ith , " Political J u risp ru d en ce, th e ‘N ew In stitu tio n a lism ’, an d th e F u tu re o f P u b lic L aw ”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 1, pp. 8 9 -1 0 8 , 1988; G ab riel A. A lm on d , "The R etu rn to the S ta te ”, A m erican P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 3, pp. 8 5 3 -8 7 4 , 1988; E ric A. N o rd lin g er, T h eo d o re J. L ow i y S erg io F abb rin i, “T h e R etu rn to th e State: C ritiq u es”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 3, pp. 8 7 5 -9 0 1 , 1988; R ob ert H. J a ck so n , "Civil S cien ce: C om p arative Ju risp ru d en ce an d T hird W orld G o v ern m en t”, G o vern a n ce, vol. 1, n ú m . 4, pp. 3 8 0 -4 1 4 , 1988; J a m es W. F esler, "The S ta te an d Its S tu d y ”, PS: P o litica l S cien ce & P o litics, vol. 21, n ú m . 4, pp. 8 9 1 -9 0 1 , 1988; J a m e s A. C ap oraso, c o m p ., The E lu sive S tate: In tern a tio n a l a n d C o m p a ra tiv e P e rsp e c tiv e s, N ew b u ry Park, C ali forn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1989; J a m es G. M arch y J o h a n P. O lsen , R e d isco verin g In stitu tio n s: The O rg a n iza tio n a l B a sis of P o litics, N u eva York, F ree P ress, 1989; S z y m o n C hodak, The N e w S ta te: S ta tiza tio n o f W estern S o cieties, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1989; M ilton J. E sm a n , “T h e S tate, G overn m en t B u re a u c ra cies, an d T h eir A ltern a tiv es”, en Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D e ve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a York, M arcel D ekker, cap . 33, pp. 4 5 7 -4 6 5 , 1991; L u cian W. Pye, “T h e M yth o f the State: T h e R ea lity o f A u th o rity ”, en la ob ra d e R a m esh K. A rora, c o m p ., P o litics a n d A d m i n istra tio n in C h an gin g S ocieties: E ssa y s in H o n o u r o f P rofessor Fred W. R iggs, N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish in g H o u se, cap . 2, pp. 3 5-49, 1991; T im o th y M itch ell, “T h e L im it s o f th e State: B e y o n d S ta tist A p p ro a ch es an d their C ritics”, A m erican P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 85, n ú m . 1, pp. 7 7-96, 1991; J oh n B en d ix, B ertell O llm an , B a r th o lo m e w H. S p a rro w y T im o th y P. M itch ell, “G o in g B eyon d the S ta te? ”, A m erican P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 86, n ú m . 4, pp. 1 0 0 7 -1021, 1992, y R ob ert W. J ack m an , P o w er w ith o u t Forcé: The P o litica l C a p a c ity o f N a tio n -S ta tes, Ann Al bor, M ich igan , T h e U n iversity o f M ich ig a n P ress, 1993. 30 P ro p o sa l fo r an In tern a tio n a l In stitu te o f C o m p a ra tive G overn m en t, L au san a, iic g , 1986. 31 F esler, "The S ta te an d Its S tu d y ”, p. 894.
LA COM PARACIÓN E N E L E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
47
presta a ten ción al m ovim ien to estatista, con clu ye que “ha h ech o que se preste atención a la historia de las instituciones y en especial a la his toria adm inistrativa”, todo lo cual “es positivo".32 Otro aspecto del neoinstitucionalism o es que ha revitalizado una pre ocupación por los problem as norm ativos asociados con conceptos tradi cionales, com o "interés público” y “ciencia civil". Fesler, por ejemplo, avala que se exam ine nuevam ente lo que a m enudo ha dado en llamarse, en térm inos despectivos, el m ito del interés público. "El hecho —dice— es que el interés público constituye un ideal. Es para los adm inistrado res lo que la objetividad representa para los académ icos, algo a lo que se quiere llegar, aun cuando se le alcance de manera imperfecta, algo que no debe dejarse de lado por el hecho de que no se llegue a la m eta.”33 Robert H. Jackson se ha expresado en favor de los beneficios del renova do interés en la ciencia civil, definida com o “el estudio de reglas que constituyen y gobiernan la vida política dentro y entre Estados sobera nos”.34 Jackson afirma que existe la necesidad de “renovar y dar nueva vida a la ciencia civil en el análisis com parativo de todos los países con tem poráneos, incluidos los de Asia, África, Oceanía, el Oriente Medio, Latinoam érica y, no m enos importante, Europa oriental”.35 Asim ism o, distingue entre ciencia civil y ciencia social, lo cual en su term inología corresponde fundam entalm ente a lo que he llamado ciencia política prin cipal. Jackson no propone que se rem place el m étodo de las "ciencias sociales" por el de las "ciencias civiles”, sino que los considera igual mente im portantes y relacionados entre sí de forma com plem entaria, no com petitiva. Otro aspecto de la bibliografía neoinstitucionalista que nos interesa especialm ente, con el fin de establecer com paraciones entre sociedades, es la noción de "estatism o”. Ya para 1968, J. P. Nettl dijo que "mayor o m enor estatism o es una variable útil para com parar las sociedades o cci dentales”, y que “la ausencia o presencia de un concepto de Estado bien desarrollado identifica im portantes diferencias em píricas en estas so ciedades, y se relaciona con ellas”.36 En épocas más recientes, la idea de grado de estatism o (con referencia al alcance relativo y a la am plitud 32 A lm o n d , "The R e tu m to th e S ta te ”, p. 87 2 . 33 "The S ta te a n d Its Study", p. 897. 34 "Civil S cien ce: C o m p arative J u risp ru d en ce an d T hird W orld G o v e m a n c e ”, p. 380. V éa se ta m b ién u n e stu d io p revio d e J ack son , "Civil S cien ce: A R u le-B a se d P arad igm for C o m p a ra tiv e G o v ern m en t”, p rep arad o para la C o n feren cia A nual d e la A m erican P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n en 1987, m im eo g ra fia d o , 25 pp. U n a p ersp e ctiv a sim ila r, q u e e s tá en favor d e p resta r m á s a te n c ió n al p ap el d e las id ea s n o rm a tiv a s d e la ju r isp ru d en cia , e s la q u e fa v o rece R o g ers M. S m ith e n “P o litica l J u risp ru d en ce, th e ‘N e w I n s titu tio n a lism ’, an d th e F u tu re o f P u b lic L a w ”. 35 "Civil S cien ce: C o m p arative J u risp ru d en ce an d T hird W orld G o v e m a n c e ”, p. 4 0 8 . 36 N ettl, "The S ta te a s a C o n cep tu a l V a ria b le”, p. 592.
48
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
del poder y de la autoridad gubernam entales) la ha aplicado en forma m ás global Metin Heper, quien ha em prendido la tarea de distinguir cua tro tipos de sistem as políticos a partir de sus grados de estatism o, así com o de identificar sus tipos correspondientes de burocracia.37 Esta aplicación del neoinstitucionalism o se analizará mejor en el capítulo n. El neoinstitucionalism o ha estado entre nosotros el tiem po suficiente para generar una reacción crítica, centrada ante todo en la claridad y la utilidad del Estado com o el foco de atención. Por ejemplo, Pye lam enta que se trate de volver a popularizar “el decrépito concepto que se tenía del Estado en los siglos xvm y xix com o un fenóm eno unitario", y opina que la cultura es un concepto "que hace posible incluir dentro de cate gorías m uchas diferencias en las actitudes y en la conducta, a la vez que se conserva la percepción de la diversidad que caracteriza la m ayor par te de la vida hum ana”.38 Mitchell propone un enfoque que pueda expli car "tanto la im portancia del Estado, com o lo difícil que es caracterizar lo”.39 A su vez, Jackman sostiene que sería más provechoso concentrarse en el estudio de la "capacidad política" en los E stados-nación con tem poráneos.40 Si bien en este resum en sólo se ha hecho referencia a aspectos se lectos del neoinstitucionalism o en la política com parada, deben bastar para dem ostrar el efecto que ha tenido y sigue teniendo sobre la escuela predom inante del pensam iento funcionalista. Teniendo en cuenta la centralidad del nexo entre la política com para da y la adm inistración pública com parada, debe ser evidente que los problem as para com parar sistem as nacionales de adm inistración son form idables. El requisito fundam ental es que se debe encontrar alguna manera de segregar el segm ento adm inistrativo del sistem a político com o base para la com paración especializada. Esto no puede hacerse sin incursionar en problem as relacionados con la com paración de siste mas políticos enteros, donde hay terreno fértil y progreso, mas no con senso. La tendencia dom inante ha sido sustituir el m étodo funcionalista de com paración por otro que se interesa en las estructuras e institucio nes políticas. En tanto que el m étodo funcional recibe especial y hasta preferencial reconocim iento com o m étodo apropiado para com parar aspectos de sistem as políticos no tan com pletos, se crea un problem a para el estudio com parativo de la adm inistración, porque la gam a com pleta de intereses de la adm inistración pública com o cam po de estudio se identifica con m enos facilidad con una o más funciones en un marco 37 H ep er, The S ta te a n d P u b lic B u reau cracies. 38 Pye, "The M yth o f th e State: T he R eality o f A u th ority”, pp. 35, 46. 39 M itch ell, "The L im its o f th e S ta te ”, p. 77. 40 J a ck m a n , P o w er w ith o u t Forcé.
LA C O M PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PUBLICA
49
com o el de Almond, que en uno con instituciones específicas en los sis temas políticos occidentales. El m ovim iento hacia un nuevo institucionalism o ha facilitado la justificación del énfasis estructural, pero la elec ción no resulta fácil ni obvia. De este problem a volverá a hablarse en el capítulo II.
E
v o l u c ió n d e l o s e s t u d io s c o m p a r a d o s e n e l p e r io d o d e p o s g u e r r a
En las últim as cinco décadas se ha realizado un esfuerzo sostenido por practicar análisis com parativos de la adm inistración pública.41 A partir de la segunda Guerra Mundial, un “movimiento" en pro de la adm inis tración com parada obtuvo un im pulso que continúa hasta el presente, con entusiastas y laboriosos seguidores cuyos esfuerzos han valido cá lidos elogios a causa de sus encom iables logros, según la opinión de al gunos observadores, y grandes críticas de otros por lo que se considera méritos pretenciosos. El m om ento en que se produjo este m ovim iento y el vigor que lo caracteriza fueron el resultado de una com binación de factores: la nece sidad obvia de am pliar las miras de la adm inistración pública com o d is ciplina; los grandes núm eros de estudiosos y de practicantes de la ad m inistración que se vieron expuestos a la experiencia adm inistrativa durante la guerra, la posguerra y las asignaciones a puestos de asisten cia técnica que las siguieron; el estím ulo del m ovim iento revisionista en materia de política com parada, entonces en boga, del cual ya se ha ha blado; y por últim o, la notable expansión de oportunidades durante los años cincuenta y sesenta para los interesados en la investigación, ya sea nacional o en el extranjero, de problem as de adm inistración pública comparada. En las primeras dos décadas que siguieron a la finalización de la se gunda Guerra Mundial se observaron num erosas m anifestaciones de estos progresos. En un creciente núm ero de universidades se em peza ron a ofrecer cursos de adm inistración pública com parada, y en algunas 41 Las m ejo r es fu e n te s b ib lio g r á fica s g en era les so n la s d e Ferrel H ead y y S y b il L. S to k es, C o m p a ra tive P u b lic A d m in istra tio n : A S elective A n n o ta te d B ibliograph y, 2a ed ., Ann Arbor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n d e la U n iversid ad d e M ich ig a n , 1960, p ara el p rim er p erio d o , y d e M ark W. H u d d le sto n , C o m p a ra tive P u blic A d m in istr a tio n : An A n n o ta ted B iblio g ra p h y, N u ev a York, G arland P u b lish in g , 1983, para lo s a ñ o s d e 1962 a 1981. I tien tes m á s e s p e c ia liz a d a s so b re im p o r ta n tes a sp e c to s d e las o b ra s r e la c io n a d a s c o n la a d m in istr a c ió n co m p a ra d a son: d e A lian A. S p itz y E d w ard W. W eid n er, D eve lo p m en t A d m in istra tio n : An A n n o ta te d B ibliograph y, H o n o lu lú , E ast-W est C en ter P ress, 1963, y de M an in d ra K. M o h a p a tra y D avid R. H ager, S tu d ie s o f P u blic B u reau cracy: A S elect C rossN a tio n a l B ibliograph y, M o n ticello , Illin o is, C ou n cil o f P lan n in g L ib rarian s, b ib lio g r a fía d e in te rca m b io , n ú m er o s 1 3 8 5-1387, 1977.
50
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
se convirtió en un cam po de especialización. Las asociacion es profesio nales expresaron su reconocim iento, primero m ediante el nom bram ien to en 1953 de un com ité ad hoc por parte de la American Political S cien ce Association, y luego en 1960 con el establecim iento del Grupo de Adm inistración Comparada (Comparative Adm inistration Group), afi liado a la American Society for Public Administration. El grupo m encio nado, cuyas siglas en inglés son c a g , creció vigorosam ente con la ge nerosa ayuda de la Fundación Ford. El grupo, con Fred Riggs com o presidente y principal vocero, preparó y lanzó un programa am plio de sem inarios de investigación, de proyectos de enseñanza experim ental, de debates en congresos profesionales, de conferencias especiales y de ex ploración de otros m edios para reforzar los recursos disponibles, com o la expansión de facilidades para llevar a cabo investigación de cam po. El producto m ás tangible de estos primeros esfuerzos fue la publica ción de artículos y m onografías sobre el tem a de la adm inistración pú blica cuyo volum en, pese al corto tiem po transcurrido, dio lugar a varios intentos de revisar y analizar la bibliografía producida hasta principios de los años sesenta.42 La mejor manera de clasificar esta bibliografía es la agrupación por tem a o por enfoque, antes que de forma cronológica, pues apareció de m aneras diferentes casi sim ultáneam ente. Un esque ma de clasificación que he sugerido divide la bibliografía de la siguien te manera: a) tradicional modificada; b) orientada hacia el desarrollo; c) construcción de m odelos de un sistem a general, y d) form ulación de teorías de alcance interm edio. La categoría tradicional modificada m ostró la m ayor continuidad en com paración con la bibliografía anterior y de miras m ás localistas. El tema no fue muy diferente cuando se cam bió del enfoque de los sistem as adm inistrativos individuales a las com paraciones entre ellos; aunque se hicieron serios esfuerzos por utilizar m edios de investigación m ás avan zados y por incorporar resultados provenientes de diferentes disciplinas sociales. A su vez, esta bibliografía puede subdividirse en estudios com parativos de subtem as adm inistrativos estándares y en com paraciones de sistem as com pletos de adm inistración. Los tem as en la primera subcategoría incluyen organización administrativa, adm inistración de per sonal, adm inistración fiscal, relaciones entre la sede y las sucursales, adm inistración de em presas públicas, responsabilidad y control admi42 E n tre é s to s se h allan , d e Ferrel H eady, "C om parative P u b lic A d m in istration : C o n c e m s and P rio rities”, e n Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, co m p s., P apers in C o m p a ra tive P u blic Ad m in istra tio n , Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n d e la U n iversid ad de M ich igan , 1962, y de D w igh t W aldo, C o m p a ra tive P ublic A d m in istra tio n : Prologue, Problem s, a n d P ro m ise, C h icago: C om p arative A d m in istra tio n G roup, A m erican S o c ie ty for P ub lii A d m in istra tio n , 1964. E n e s to s e n sa y o s se cita n o b ra s p revias q u e trataron d e e s to s tem as.
I A COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
51
ivo, y cam pos program áticos com o salud, educación, bienestar I y agricultura. I ti I.» segunda subcategoría se cuenta una serie de estudios que funnnutalm ente eran descripciones com parativas de la adm inistración IMises occidentales desarrollados, con especial énfasis en la organiInn administrativa y en los sistem as de servicios civiles.43 También . T i v c m encionarse un bosquejo para la investigación de cam po com i ni iva formulada por W allace S. Sayre y Herbert Kaufman en 1952, hada más tarde por un grupo de trabajo del subcom ité para el estui «imparativo de la adm inistración pública, de la American Political I. Ilt c Association. El diseño de esta investigación sugirió un m odelo livs enfoques para la com paración, concentrándose en la organizan «l< I sistem a adm inistrativo y en el control de dicho sistem a, así ii n i la obtención de consentim iento y de cum plim iento por parte In |< i.uquía adm inistrativa.44 I •• partidarios del enfoque en “adm inistración del desarrollo" trata do eo ncentrar la atención en los requisitos adm inistrativos para al za i los objetivos de política pública, especialm ente en los países en i liulrs para alcanzar dichos objetivos se necesitaban transform acioi m ili ales en lo político, económ ico y social.45 Según Weidner, “el des lio es un estado de ánim o, una tendencia, una dirección. Más que nlijriivo fijo, se trata de un cam bio en cierta dirección. El estudio de ‘n iim siiación del desarrollo puede ayudar a identificar las condicioIHI las cuales se busca el m áxim o ritm o de desarrollo, así com o las I, u n iesen las cuales se obtuvo".46 W eidner sostiene que los m oder.irnles de com paración son de aplicación lim itada porque “no i. i
mil M f V f i , A d m in istra tiv e O rgan ization : A C o m p a ra tive S tu d y o f th e O rg a n iza tio n o f A ilm m istra tio n , L on d res, S te v e n s an d S o n s, 1957; B rian C h ap m an , The P rofession W llin ien t, L on d res, G eorge A lien & U n w in , 1959; las p artes q u e e stu d ia n la a d m in isi l ili, q u e se co n c e n tr a en el p ap el d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a en la In d ia, fue In ilt v \ l'iil P itnundiker y S. S. K sh irsagar, B u rea u cra cy a n d D eve lo p m en t A d m in istra IIim i Di llil, ( ’e n le r for P olicy R esea rch , 1978. *' I n Iti • •In ii de I lea d y y S to k es, Papers, p. 99.
Í
52
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
tienen una previsión adecuada sobre el cam bio social, caracterizan a la burocracia moderna de manera poco apropiada, son dem asiado am plios y abstractos y no consideran las diferencias de adm inistración que pueden tener relación con los objetivos que se persiguen”. Por lo tanto, instó a que la adm inistración del desarrollo se adoptara com o enfoque separado para la investigación, con el objetivo de "relacionar diferentes funciones administrativas, prácticas, disposiciones organizacionales y procedim ientos para optim izar los objetivos del desarrollo. [...] En tér m inos de investigación, la variable dependiente básica sería los objeti vos del desarrollo propiam ente d ichos”.47 Si bien el trabajo con un en fo que en la adm inistración del desarrollo no necesita ser norm ativo, en el sentido de que el investigador debe elegir entre los objetivos del desarro llo, m ucho de lo que se ha hecho tiene un m atiz prescriptivo. Dwight Waldo, entre otros, se sintió intrigado por el m étodo y sostuvo que la concentración en el tema del desarrollo podría “ayudar a asociar de manera útil diversos grupos de ideas y tipos de actividades que en la actualidad se encuentran más o m enos separados, así com o aclarar al gunos problemas m etodológicos", aun cuando reconoce que le resultó im posible definir con precisión el concepto de desarrollo, com o se usa en este contexto.48 Si bien el térm ino dio origen a serias preguntas sobre su significado, así com o sobre lo que incluye y lo que excluye, la adm i nistración del desarrollo continuó siendo el centro de atención porque tenía la virtud de relacionar, de manera consciente, los m edios adm inis trativos con los fines adm inistrativos, así com o de destacar deliberada mente los problem as de adaptación administrativa en los países nuevos que tratan de alcanzar objetivos de desarrollo. Como señaló Swerdlow: Los países pobres tienen características especiales que tienden a crear un pa pel diferente para el gobierno. Estas características, junto con una función m ás am plia del gobierno, sobre todo en lo relativo al crecim iento económ ico, tienden a hacer que el trabajo del adm inistrador público sea m arcadam ente distinto. Donde existen esas diferencias se puede decir que la adm inistración pública puede ser llam ada adm inistración del desarrollo.49
Los dos grupos restantes eran más típicos de la m entalidad dom inan te de los estudiosos de la adm inistración pública com parada en este pe riodo y, por cierto, tam bién de la política com parada. En contraste con la dos primeras categorías, el énfasis recaía de manera m ucho más cons ciente sobre la construcción de tipologías o m odelos con fines compara47 Ibid., pp. 103, 107. 48 W ald o, C o m p a ra tive P u blic A d m in istra tio n , p. 27. 49 S w erd lo w , D eve lo p m en t A d m in istr a tio n , p. xiv.
I A < <>MPARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
53
, v existía una gran preocupación por m antenerlos libres de juicios VMloies o de juicios de valores neutrales. En este caso se usó la palamxilclo, com o la em pleó Waldo, para referirse sim plem ente a "el intn i (insciente de elaborar y definir conceptos, o grupos de conceptos i lunados, útiles para clasificar datos, describir la realidad o formus sobre ella”.50 Se adoptaron m uchos elem entos de otras disllias, principalm ente de la sociología, pero tam bién en gran medida Ihn t leticias económ icas, de la psicología y de otros cam pos. Este én|n t u la m etodología fue advertido, a m enudo elogiado com o indicaii il« preparativos sólidos para el progreso futuro, y a veces criticado m un desperdicio de energía que se aplicaría mejor al realizar estumde i ampo de sistem as adm inistrativos en funcionam iento. Todo in|o d»- clasificar esta plétora de m odelos debe ser algo arbitrario, pero (lintIlición más útil fue la que hizo Presthus, quien distinguió entre los Titos que intentaban form ulaciones am plias e interculturales que lo Iiii.iii lodo, y los que proponían teorías m ás m odestas y lim itadas, al* anee interm edio”.51 Asim ism o, entre las contribuciones de la po li m i <»inparada, Diamant discierne entre m odelos "de sistem as genera" \ m odelos “de cultura política”.52 .......i' Ios que preferían el m étodo de los sistem as generales para la Milui *lración pública com parada, Fred W. Riggs era claram ente la fiht dom inante. Como ya lo he dicho en otra parte, “el mero conociii nlo de todos sus escritos en el cam po de la teoría de la com paración i‘n una hazaña insignificante”.53 En una serie de escritos inspirados 11 meeptos de análisis funcional-estructural elaborados por sociólon i unió Talcott Parsons, Marión Levy y F. X. Sutton, con el correr de míos Kiggs formuló y reformuló un grupo de m odelos o de “tipos ali'.' para las sociedades, cuyo objetivo era ayudar a entender a las h d.ides propiam ente dichas, especialm ente a las que estaban experi• ni .a ido rápidos cam bios sociales, económ icos, políticos y adm inisn.n Ivos Este trabajo culm inó en su libro A d m in istra tio n in D eveloping feim n li íes: The Theory of P rism atic S o c ie ty ,54 e 1 cual con toda probabilia- siendo la contribución más notable a la adm inistración públi ca i imiparada. i Mía luente importante para la elaboración de m odelos de construc* Ion peñera! fue la teoría del equilibrio, la cual postula un sistem a de inMNli"“- v resultados com o base para el análisis. John T. Dorsey esbozó \\ iili I
54
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
una teoría de este tipo en su m odelo de información-energía, la cual, se gún él, podía ser útil para analizar sistem as sociales y políticos en gen e ral, así com o para com prender mejor los sistem as adm inistrativos.55 Más adelante, Dorsey utilizó este esquem a para estudiar el desarrollo político en V ietnam .56 En fecha más reciente, el m odelo fue puesto a prueba por W illiam M. Berenson, quien utilizó una colección de datos agregados de un universo de 56 países a fin de exam inar la validez de proposiciones derivadas del m odelo de inform ación-energía, el cual en laza tres variables ecológicas (energía, inform ación y conversión de la energía) con el desarrollo de la burocracia en el Tercer Mundo. Llegó a la conclusión de que el m odelo no ofrece una explicación adecuada de los cam bios burocráticos producidos en los países estudiados.57 El inte rés en este m odelo ha decaído desde entonces. Según la observación de Waldo, el problema principal de la construc ción de m odelos al estudiar la adm inistración pública com parada es “seleccionar un m odelo lo suficientem ente am plio para abarcar todos los fenóm enos sin llegar a ser, a causa de su tam año, dem asiado general e incapaz para manipular y com prender la adm inistración”.58 La su puesta brecha entre los m odelos “am plios” y los datos em píricos por exam inarse hizo que Presthus y otros subrayaran la necesidad de contar con una teoría de alcance interm edio antes que una “de dim ensiones cósm icas”, para usar su propia frase. Su consejo a los científicos socia les que trabajaban en el cam po de la adm inistración com parada fue “to mar trozos más pequeños de la realidad [...] e investigarlos en forma in tensiva”.59 Casi al m ism o tiem po se expresó una necesidad sim ilar en el cam po de la política com parada.60 Para principios de 1960, el m odelo m ás prom isorio de alcance inter m edio en el cam po de los estudios com parativos en adm inistración fue identificado com o el “burocrático”, basado en el m odelo de tipo ideal de burocracia form ulado por Max Weber, pero con im portantes m odifica ciones, alteraciones o revisiones. Waldo opinó que el m odelo burocrá tico le resultaba útil, estim ulante y provocativo, y que su ventaja y atrac 55 "An In fo rm a tio n -E n erg y M odel", en la ob ra d e H ead y y S to k es, Papers, pp. 3 7-57. 56 D o rsey , "The B u re a u c ra cy an d P o litica l D ev elo p m en t in V ie tn a m ”, en el lib ro d e J o se p h L aP a lo m b ara, c o m p ., B u reau cracy a n d P o litica l D eve lo p m en t, P rin c eto n , N u eva Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 3 1 8 -3 5 9 , 1964. 57 W illia m M. B e r e n so n , "T esting th e In fo rm a tio n -E n erg y M o d el”, A d m in istr a tio n a n d S o ciety, vol. 9, n ú m . 2, pp. 139-158, a g o sto d e 1977. Para un c o m e n ta r io q u e p resen ta d u d a s ta n to d el m o d e lo en sí c o m o d e lo a d e c u a d o d e la p ru eb a q u e B e ren so n le a p lica , v éa se, d e C h arles T. G o o d sell, "The In fo rm a tio n -E n erg y M od el a n d C o m p arative A d m in istra t io n ”, A d m in istr a tio n a n d S o ciety, vol. 9, n ú m . 2, pp. 159-168, a g o sto d e 1977. 58 W ald o, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istra tio n , p. 22. 59 P resth u s, "B eh avior and B u rea u cra cy in M any C u ltu res”, p. 26. 60 V éa se, p o r ejem p lo , d e B row , N ew D irection s, pp. 10-11.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
55
tivo radicaba en el hecho de que “se ubica en un m arco am plio que abarca tanto la historia com o las culturas y relaciona a la burocracia con variables sociales importantes, aunque concentra su atención en las principales características funcionales y estructurales de la burocracia”.61 Weber señaló, correctam ente, que no se había llevado a cabo m ucha in vestigación em pírica utilizando el m odelo burocrático. No obstante, esta deficiencia tam bién se aplicaba a otros m odelos, y por lo m enos existía una base de dichos estudios sobre la cual construir, y otros estaban en cam ino. El estudio m ás notable, pese a importantes fallas prácticas en su ejecución, es el de Morroe Berger, Bureaucracy and Society in M odem Egypt,62 pero existen otros tratamientos parciales de la burocracia en paí ses específicos, ya sea en m onografías o com o parte del análisis de siste mas políticos individuales. El tema de la función de la burocracia en el desarrollo político había sido estudiado a fondo en ponencias prepara das para una conferencia que se realizó en 1962 con el patrocinio del Com m ittee on Comparative Politics of the Social Science Research Council, y publicado al año siguiente en un volum en editado por Joseph LaPalombara.63 Por lo tanto, la perspectiva burocrática de la com para ción estaba bien establecida durante el periodo formativo del m ovi m iento de adm inistración pública comparada. Esta reseña de la bibliografía durante el surgim iento de los estudios com parativos en adm inistración pública proporciona una base para des cribir el florecim iento del m ovim iento durante los prim eros años de la década de 1960. En un ensayo publicado por Fred Riggs en 1962,64 ya se identificaban tendencias que continuarían durante este periodo de ex pansión. Este autor identificó tres tendencias que han sido aceptadas en general com o im portantes y adecuadas. La primera fue un cam bio de los m étodos normativos hacia los más em píricos, es decir, un m ovim ien to que se aleja de la idea de sugerir el em pleo de patrones mejores o idea les de adm inistración hacia un interés creciente "en la inform ación des criptiva o analítica por su valor en sí m ism a”.65 Esta consideración ya se ha m encionado, pero debe señalarse que el popular tem a de la adm inis tración del desarrollo a m enudo tenía una fuerte m otivación prescriptiva. La segunda tendencia fue un m ovim iento al que Riggs denom inó ideográfico en dirección a lo nom otético. Esencialm ente, este m étodo distinguía entre estudios que se centran “en un caso ú n ico” y los que 61 W ald o, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istra tio n , p. 24. 62 M orroe B erger, B u reau cracy a n d S o c ie ty in M o d e m E gypt, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1957. 63 L a P a lo m b a ra , B u rea u cra cy a n d P o litica l D evelo p m en t. 64 Fred W. R iggs, "Trends in the C om p arative S tu d y o f P u b lic A d m in istr a tio n ”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 28, n ú m . 1, pp. 9-15, 1962. 65 Ib id ., p. 10.
«■
I A H )M I'A K A ( IÓN EN EL EST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
"buscan generalizaciones, 'leyes', hipótesis que encuentran regularidad de conducta, correlaciones entre variables".66 La construcción de m ode los, especialm ente del tipo de sistem as generales, m ostraba esta inclina ción nom otética. La tercera tendencia representó el cam bio de una base predom inantem ente no ecológica a una de tipo ecológico para el estu dio com parativo. Para el tiem po en que Riggs escribió su com entario, la primera tendencia le parecía bastante clara, pero tal vez las otras dos estaban “apenas surgiendo".67 Es claro que él aprobaba estas tendencias y trataba de fom entarlas. Por cierto, dijo que su preferencia personal hubiera sido "considerar com o verdaderamente com parativos sólo aque llos estudios que fueran em píricos, nom otéticos y ecológicos”.68
A
p o g e o d e l m o v im ie n t o d e a d m in is t r a c ió n c o m p a r a d a
El diccionario define el térm ino apogeo com o "el tiem po de la grandeza, vitalidad, vigor, influencia, etc.”, definición que describe adecuadam en te el m ovim iento de adm inistración com parada a partir de una década que com en zó en 1962, el año en el que el Grupo de Adm inistración Com parada recibió sus primeros fondos de la Fundación Ford m ediante una subvención otorgada a la American Society for Public Adm inistration, organización a la cual estaba afiliado el grupo. Durante estos años, los estudiosos de la adm inistración pública com parada dieron m uestras de asom brosa productividad y el cam po de su interés creció rápidam ente en atractivo y en prestigio.69
Programas del Grupo de Adm inistración Com parada En el centro de toda esta actividad estaba el Grupo de Adm inistración Comparada, con una lista de afiliados com puesta por académ icos y prac ticantes, incluido un considerable núm ero de "corresponsales” de fuera de los Estados Unidos, y que llegaría en 1968 a m ás de 500 m iem bros. La principal fuente de apoyo económ ico era la Fundación Ford, la cual donó en total alrededor de m edio m illón de dólares, com enzando en 1962 con una subvención por tres años, que fue extendida por un año y luego renovada en 1966 por cinco años más. En 1971, la fundación no 66 Ib id ., p. 11. 67 Ib id ., p. 9. 6S Ib id ., p. 15. 69 P u ed e verse un tra ta m ien to g en era l in fo r m a tiv o d e la e v o lu c ió n d e la a d m in is tr a c ió n co m p a ra d a h a sta 1970, en la ob ra d e R a m esh K. Arora, C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish in g H o u se, ca p . 1, pp. 5-29, 1972.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
57
renovó su apoyo, con la consiguiente reducción de recursos para el gru po, lo cual ocasionó un recorte de programas. El principal foco de inte rés para la Fundación Ford eran los problem as adm inistrativos de los países en desarrollo, y la expectativa era que el grupo analizaría dichos problemas en el contexto de los factores sociales de dichos países. La fundación tenía una fuerte orientación hacia la adm inistración del des arrollo y estaba ansiosa por ver una transferencia de con ocim ientos de los program as del grupo a aplicaciones prácticas m ediante proyectos de asistencia técnica y de desarrollo de carácter nacional en los países objeto de su interés. El grupo formó una com plicada red a fin de cum plir con su obligación de estim ular el interés en la adm inistración com parada, con especial referencia a los problem as de la adm inistración del desarrollo. El m é todo principal que se eligió al principio fue una serie de sem inarios de verano, dos por año durante tres años en diferentes universidades, in volucrando en cada caso a seis profesores de rango que preparaban tra bajos sobre un tema com ún, contando con la ayuda de asistentes de in vestigación-alum nos y consultores visitantes. Más tarde se organizaron sem inarios sobre diversos asuntos, tanto en los Estados Unidos com o en el extranjero. Además, se concedió un núm ero de subasignaciones para programas experim entales de enseñanza. A m edida que se fueron identificando las áreas de interés evolucionó una estructura de com ités con los auspicios del grupo. Varios de ellos lenían orientación geográfica, relacionados con Asia, Europa, África y Latinoamérica. Otros enfocaron el trabajo por materia y se formaron com ités de estudios urbanos com parados, de planificación económ ica nacional, de adm inistración educativa, de estudios legislativos, de adm i nistración internacional, de teoría de organizaciones y de teoría de siste mas. N o todos estos com ités fueron igualm ente activos ni productivos. El trabajo del grupo se dio a conocer principalm ente m ediante las pu blicaciones que generó, ya sea directa o indirectam ente. Se publicó un boletín en forma regular com o m edio de com unicación interna y se d is tribuyeron más de 100 docum entos de trabajos m im eografiados. Tras sci revisados, m uchos de ellos fueron más tarde publicados con diver so s auspicios. El principal canal de salida fue la Duke University Press, la cual publicó siete volúm enes en cooperación con el grupo entre 1969 y 1973, incluidas colecciones generales sobre desarrollo político y ad ministrativo, y los “límites" de la adm inistración del desarrollo; volúm e nes sobre adm inistración del desarrollo en Asia y Latinoam érica, es tudios de las dim ensiones tem porales y espaciales sobre adm inistración del desarrollo y un análisis com parativo de legislaturas. Durante un pe riodo de cinco años, entre 1969 y 1974, Sage Publications, en coopera
58
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
ción con el grupo, publicó Journal o f Com parative A dm inistration cada tres m eses. Por supuesto, tam bién aparecieron n um erosos artículos en otras publicaciones académ icas, tanto en los Estados Unidos com o en otros países, escritos por integrantes del grupo. En los Estados Unidos, los cursos de adm inistración com parada y del desarrollo tuvieron un crecim iento paralelo a las investigaciones m en cionadas, com o lo muestra el inform e de una encuesta realizada por el grupo en 1970, el cual indica una proliferación de cursos a partir de 1945 con sólo una institución para aum entar a más de 30 para cuando se efectuó la encuesta, la cual tam bién indicó muy poca uniform idad en cuanto a m étodo, énfasis y nivel de presentación. Este interés en el as pecto com parativo de la adm inistración tam bién se reflejó en los pro gram as y en las publicaciones de num erosas escuelas e institutos de ad m inistración pública disem inados por todo el m undo, generalm ente com o productos de proyectos de asistencia técnica, si bien la cantidad y calidad de estos esfuerzos mostraron altibajos.
Rasgos característicos Esta “época de oro” de la adm inistración pública com parada continuó y expandió lo que ya había com enzado en el periodo de posguerra. El gran volum en y la diversidad de lo producido hacen que las generalizaciones sean peligrosas. No obstante, es posible identificar algunos rasgos ca racterísticos que no sólo muestran lo logrado, sino tam bién predicen algunas de las dificultades que enfrentaría m ás adelante el m ovim iento de adm inistración comparada. Una influencia obviam ente perdurable se rem onta al esfuerzo en gran escala que se hizo después de la guerra para exportar con ocim ientos ad m inistrativos m ediante programas unilaterales y m ultilaterales de asis tencia técnica. El grupo heredó la entonces favorable reputación y com partió m uchas de las actitudes asociadas con los esfuerzos de asistencia técnica que se realizaron en los años cincuenta. Los expertos en adm i nistración pública no sólo de los Estados Unidos sino tam bién de num e rosos países europeos se esparcieron por todo el m undo para participar en proyectos sim ilares de exportación de tecnología adm inistrativa, por lo general extraídos de las experiencias estadunidenses a una serie de países en desarrollo. H aciendo m em oria, uno de dichos expertos descri be la siguiente escena: Los años cincuenta fueron un periodo espléndido. El "sueño estad un id en se” era “el sueño universal", y la m anera m ejor y más rápida de que se hiciera rea-
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
59
Melad era por m edio de la adm inistración pública [...] El resultado de todo este entusiasm o fue que la frase administración pública se convirtiera en un pase m ágico y los expertos en adm inistración pública eran m agos, m ás o m enos. I.as agencias estadunidenses de ayuda los buscaban ansiosam en te y la m ayo ría de las naciones nuevas los aceptaron con agrado, junto con otros num ero sos expertos.70
Otro participante-observador bien inform ado tom a el año 1955 com o base y lo describe com o “un año excepcional en una era en que privaba la fe en la eficacia de los m edios adm inistrativos concebidos en el O cci dente para prom over el desarrollo. Fue un año espléndido en una era de esperanza en que la adm inistración pública podría encam inar a los paí ses hacia la m odernización. Fue un año activo en una breve era de cari dad no condicionada de la asistencia al extranjero”.71 Los integrantes del grupo, m uchos de los cuales habían sido o todavía eran participantes en dichos programas, com o grupo com partían, al m enos inicialm ente, la m ayor parte de los supuestos enunciados por los expertos en adm inistración pública. Siffin hace un exacto y penetrante análisis de las orientaciones que marcaron esta era y señala varios ras aos importantes. El primero era la orientación hacia los m edios o la tec nología. Los más desarrollados y exportados de estos procesos se en con traban en el cam po de la adm inistración de personal y de presupuesto y adm inistración financiera, pero la lista incluía planificación adm inistra tiva, gestión de registros, sim plificación del trabajo, adm inistración de im puestos y los com ienzos de la tecnología de com putación. Parte de la orientación hacia los m edios era la creencia de que el uso de los instru m entos podía separarse de la esencia de las políticas gubernam entales a las cuales se aplicaría. En segundo lugar, existía una orientación hacia las estructuras que destacaba la im portancia de las d isposiciones apro piadas para cada organización, y que daba por sentado que las d ecisio nes organizativas podían y debían tom arse con base en consideraciones racionales. En su mayor parte, se pensaba que las form as organ izad onales que estaban de m oda en los países occidentales eran las más ade cuadas, y las organizaciones que iban a los países en desarrollo por lo general em ulaban algún m odelo conocido por el experto en su país de origen. Tales m anifestaciones adm inistrativas se apoyaban en ciertas orienta ciones influidas por valores y por el contexo, las cuales ayudaban a ex70 G arth N. J o n es, " F ron tiersm en in S earch for th e ‘L ost H o r iz o n ’: T h e S ta te o f D evelop m en t A d m in istra tio n in the 1 9 6 0 s”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 1, pp. 99 1 10, en la s pp. 9 9 -1 0 0 , 1976. 71 W illiam J. S iffin , "Two D eca d es o f P u b lic A d m in istra tio n in D ev elo p in g C ountries'', P u b lic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 1, pp. 6 1 -7 1 , en la p. 61, 1976.
60
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
plicar los detalles de la asistencia técnica recom endada. El valor central era la índole instrumental de la adm inistración, con conceptos de apoyo relacionados, com o eficiencia, racionalidad, responsabilidad, efectividad y profesionalism o. Se diseñaron proyectos de educación y de capacita ción, incluidos el envío de m iles de personas a los países desarrollados y el establecim iento de unos 70 institutos en los países en desarrollo, a fin de inculcar estos valores, así com o de transm itir conocim ientos técnicos en m aterias específicas. Probablemente lo más im portante de todo haya sido que estos elem entos normativos, sobre todo la adopción de la res ponsabilidad com o valor fundam ental, se basaron, para decirlo con pa labras de Siffin, "en cierto contexto sociopolítico, el tipo de contexto que brilla por su ausencia en casi todos los países en desarrollo”. En este contexto se incluían aspectos económ icos, sociales, políticos e intelec tuales, extraídos principalm ente de la experiencia en los Estados Unidos y hasta cierto punto de otros sistem as dem ocráticos occidentales. En lo político, por ejemplo, estos sistem as funcionaban "dentro de m arcos p o líticos razonablem ente estables en los cuales era lim itada la com peten cia por recursos y por poder. En este medio, la tecnología adm inistrati va proporcionaba m ás orden que integración. El contexto político de la adm inistración era por lo general predecible, ofrecía apoyo y se expan día gradualm ente”. En este y en otros aspectos, Siffin concluyó que las “radicales diferencias entre el contexto adm inistrativo estadunidense y las situaciones en otros países fueron pasadas por alto en la práctica".72 Sería injusto inferir que los conceptos equivocados de los años cin cuenta fueron aceptados sin discusión por los estudiosos de la adm inis tración pública com parada durante los años sesenta. De hecho, m uchos de ellos expresaron dudas y escepticism o sobre ciertos m étodos que se estaban utilizando y se opusieron a determ inadas reformas en países que ellos conocían bien. De todos m odos, puede decirse que, en su apo geo, el m ovim iento de adm inistración com parada estaba saturado de optim ism o acerca de lo práctico que sería utilizar m edios adm inistrati vos para conseguir los cam bios deseados. Com entaristas que estaban en desacuerdo en otros aspectos concordaron en éste. En una reseña de va rios de los libros más im portantes producidos por el grupo, Garth N. Jones observa que en ellos "se postula la intervención positiva en los asuntos del hombre; es éste quien puede tom ar el destino en sus m anos, controlarlo y amoldarlo". Al tiem po que observa que m uchos de los tra bajos reseñados sistem áticam ente destruyen "métodos pasados y esfuer zos de desarrollo planificado en la adm inistración pública”, Jones seña la que “no se m enciona ni una palabra que cuestione el m étodo de la 72 Ibid., pp. 64-6 6 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
61
intervención positiva. La tarea principal consiste en encontrar una m e jor manera de hacerlo”.73 Peter Savage, quien fuera director del Journal o f Com parative A dm i nistration, observó que el estudio de la adm inistración desde una pers pectiva com parativa “posee una cualidad particular; la preocupación por el m anejo de la acción en el m undo real, para llegar a arreglos de organización y de procedim iento que se ocupen de problem as específi cos e identificables en la vida pública". Según él, había sido propia del m ovim iento de adm inistración pública com parada "la creencia de que era posible adm inistrar el cam bio interviniendo deliberadam ente m e diante instituciones administrativas".74 Más todavía que antes, durante los años sesenta, el térm ino a dm in is tración del desarrollo se utilizó en títulos de libros y de artículos con ten dencia comparativa. Sin duda, esto en parte reflejaba la fe en los resul tados positivos que se acaban de analizar, detrás de los cuales estaba el deseo de ayudar a los países en desarrollo a resolver sus abrum adores problemas. También respondía al interés principal de la Fundación Ford, com o principal benefactora, de orientar el interés del grupo hacia los tem as del desarrollo. Además, resultó un tema sugestivo para los d i rigentes de los propios países en desarrollo, al destacar la intención de ayudarlos a alcanzar objetivos nacionales. Desde un punto de vista más estrictam ente académ ico, se presentaron argum entos convincentes acer ca de los beneficios de los estudios com parativos con enfoque en el des arrollo. Cualquiera que haya sido su m otivación, la adm inistración del desarrollo desplazó en gran medida a la adm inistración com parada en los títulos de los escritos del grupo. Esto se m ostró con la m áxim a clari dad en la serie de libros publicados por la Universidad de Duke, todos los cuales llevaban en el título las palabras “desarrollo" o “desarrollista", pero en ninguno de ellos figuraba la palabra “comparado". Pese a la tendencia al uso más frecuente, poco progreso se hizo para definir con m ayor precisión el concepto de adm inistración del desarro llo. En su introducción a Frontiers o f Development A dm inistration ,75 Riggs dice que no se puede dar una respuesta clara a las diferencias entre el estudio de la adm inistración del desarrollo y el de la adm inistración com parada o el de la adm inistración pública en general. Identificó dos focos de atención, a saber: la adm inistración del desarrollo y el desarro llo de la adm inistración. En el primer sentido, la adm inistración del 73 J o n es, " F ron tiersm en in S e a r c h ...”, pp. 105-106. 74 P eter S a v a g e, " O ptim ism an d P e ssim ism in C om p arative A d m in istration " , Public Adm inistration Review , vol. 36, n ú m . 4, pp. 4 1 5 -4 2 3 , en las pp. 4 1 9 -4 2 0 , 1976. 75 Fred W. R iggs, Frontiers o f Developm ent A dm in istration , D u rh am , C arolin a del N orte, D uke U n iv ersity P ress, 1970.
62
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
desarrollo se refería a "la adm inistración de program as de desarrollo, a los m étodos que utilizan las organizaciones en gran escala, esp ecial mente los gobiernos, a fin de poner en práctica políticas y planes d iseña dos para satisfacer sus objetivos de desarrollo”.76 El segundo significado se refería al fortalecim iento de la capacidad adm inistrativa, en el sen ti do de que ésta era el m edio para mejorar las perspectivas de éxito de la puesta en práctica de los programas actuales de desarrollo, así com o que era el subproducto de programas anteriores, com o por ejem plo, en el área de la educación.77 Los escritos bajo el rótulo de adm inistración del desarrollo efectivam ente exploraron am bas facetas, pero de ningún m odo se lim itaron a uno u otro de los temas. En la práctica, en los años sesenta la adm inistración del desarrollo se convirtió en sinón im o de ad m inistración pública comparada, o por lo m enos no era posible d istin guir con precisión entre las dos disciplinas. En parte, este uso era una afirm ación de la fe de la intervención positiva en la reforma social, que era la prem isa sustentada por la mayoría de los que se identificaban con el m ovim iento de adm inistración com parada. Entre los m odelos de alcance interm edio en el cam po de los estudios com parativos, la burocracia siguió siendo el tema preferido. Ram esh K. Arora identificó el concepto de burocracia extraído del trabajo de Max W eber com o “el marco conceptual dom inante en el estudio de la adm i nistración com parada”.78 De una forma u otra, gran parte de la biblio grafía se ocupaba de las burocracias, depurando la definición del térm i no, describiendo sistem as burocráticos específicos en los niveles nacional o subnacional de algunos países, debatiendo el problem a de las rela ciones entre la burocracia y otros grupos en el sistem a político, etc. Sin em bargo, no se observó gran núm ero de estudios acerca de la operación real de las burocracias en formación, debido en parte a la escasez de fondos para financiar los elevados costos involucrados en ellos. Sin em bargo, la característica más notoria de la bibliografía sobre la adm inistración en este periodo fue la am pliación de la búsqueda para encontrar una teoría general que incluyera contribuciones de un am plio espectro de estudiosos de las ciencias sociales, no sólo de los estudiosos de la adm inistración pública y de las ciencias políticas. Savage observó que se produjeron m uchas “grandes teorías" y com entó que si uno pu diera im aginarse un cam ino caracterizado por lo estrecho y otro por lo ancho para llegar a las ciencias, entonces la adm inistración com parada “tiende a viajar por el cam ino elevado”,79 y restó valor al m étodo de la 76 Ibid., p. 6. 77 Ibid., pp. 3, 6 y 7. 78 Arora, Com parative Public A dm in istration , p. 37. 79 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 419.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
63
duda sistem ática orientada hacia la reducción de la indefinición. James I Icaphey halló que “el análisis académico" tendía a proporcionar “op i niones dom inantes”80 dentro de su análisis de las características de la bibliografía com parada. Jamil E. Jreisat tam bién llegó a la conclusión de que la orientación más influyente había sido el macroar álisis de los sistem as adm inistrativos nacionales, en el cual el énfasis tendía a recaer en “el nivel de las grandes teorías, según la tradición de la sociología”.81 l odos los que exam inaron la bibliografía del m ovim iento de la adm inis tración com parada durante su apogeo están de acuerdo en esta caracte rística, siem pre presente, aunque no dom inante. Una vez tom adas en cuenta todas estas fuerzas que en parte se super ponen y en parte com piten entre sí, la im presión dom inante que perdui a es que el m ovim iento había estado signado por la diversidad, caracte rística que reconocen tanto am igos com o enem igos. R econociendo que "prevalece la discrepancia" y que no hay acuerdo acerca de “m etodolol’ía, conceptos, teoría ni doctrina”, Riggs considera que todo esto es “una virtud, m otivo de exaltación", lo que es normal en un cam po preparailigm ático.82 Como señala Savage, la adm inistración com parada “co menzó sin paradigma propio y tam poco creó uno”. No se estableció ni se intentó establecer una ortodoxia. “El resultado ha sido una confusión •.obre los paradigmas, la cual es tan parte de la administración com para da com o lo es de la disciplina de la cual surgió: la adm inistración públi ca.”83 Esta falta de definición y de reglas para la adm inistración com pai ada com o cam po de estudio fue, com o verem os, una de las principales críticas de los que se sintieron defraudados con los logros obtenidos por el grupo. R
e t ir a d a , r e v a l u a c io n e s y r e c o m e n d a c io n e s
Para la adm inistración pública comparada, los años que median aproxi m adam ente entre 1970 y principios de la década de los ochenta fueron K() J a m es H ea p h ey , "C om parative P u b lic A d m in istration : C o m m en ts o n C urrent C haractei istics”, Public Adm inistration Review, vol. 29, n úm . 3, pp. 2 42-249, en las pp. 2 4 2-243, 1968. Hl J a m il E . Jreisat, " S yn th esis an d R elev a n ce in C om p arative P u b lic A d m in istration " , l'ublic A dm inistration R eview , vol. 35, n ú m . 6, pp. 6 6 3 -6 7 1 , en la pp. 6 6 7 , 1975. 1,2 R iggs, Frontiers o f Developm ent A dm inistration, p. 7. La p alab ra p a ra d ig m a e s u tiliz a da a q u í co n el sig n ifica d o su g er id o p o r T h o m a s S. K u h n en The Structure o f S c ien tifc Re volution, 2a ed ., C h ica g o , U n iversity o f C h icago P ress, 1970. D ice (pp . 10 y 11) q u e "el e s tu d io d e lo s p a ra d ig m a s p rep ara al estu d ia n te para in g resa r e n la c o m u n id a d cien tífica p a rticu la r c o n la q u e p o ste r io r m e n te realizará su p ráctica. [ ...] A q u ello s h o m b r e s cu y a in v estig a ció n se b a sa en p a ra d ig m a s co m p a r tid o s está n c o m p r o m e tid o s a se g u ir las m ism a s reglas y n o rm a s para la p ráctica cien tífica . E se c o m p r o m is o y el c o n s e n s o q u e p ro d u ce so n r e q u isito s para la c ie n c ia n orm al [...]" . C o n sid era q u e la s c ie n c ia s s o c ia le s está n , p or lo g en era l, en u n a e ta p a p rep a ra d ig m á tica , en co m p a r a c ió n c o n las c ie n c ia s física s. k’ S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 417.
64
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
un periodo de m enor apoyo y de expectativas reducidas. La exuberancia del apogeo del grupo fue sustituida por una callada introspección. Per sonas que durante m ucho tiem po se habían identificado con el grupo se sum aron a las filas de los detractores y de los jóvenes académ icos en la revaluación del pasado y en la form ulación de recom endaciones para el futuro de la administración comparada com o foco de estudio y de acción.
Retirada Como pronóstico de estas tendencias, en el propio m ovim iento de adm i nistración com parada hubo una reducción de la atención que se dedicó a la adm inistración pública com o categoría para la asistencia técnica. El énfasis en estos programas continuó hasta m ediados de los años se senta, pero declinó rápidam ente a partir de 1967. Para principios de los años setenta el presupuesto anual de los Estados Unidos para ayuda en materia de adm inistración pública era m enos de la mitad de lo que ha bía sido entre m ediados de los cincuenta y m ediados de los sesenta. Las agencias internacionales, así com o agencias estadunidenses de asisten cia técnica, trasladaron su atención de la reforma adm inistrativa a co m plejos programas con orientación económ ica encam inados a fom entar el crecim iento económ ico a nivel local m ediante políticas conjuntas por agencias nacionales e internacionales. Para decirlo con las dram áticas palabras de Jones, los técnicos de la adm inistración pública al estilo del p o s d c o r b de los años cincuenta fueron exterm inados por un nuevo per sonaje "tan feroz y agresivo com o el vikingo de antaño, a saber: el nuevo econom ista del desarrollo”.84 Proyectos a la cabeza de la lista de los ex pertos en la econom ía del desarrollo en gran m edida desplazaron los proyectos adm inistrativos de exportación que habían sido los favoritos. Esta transición redujo no sólo el núm ero de practicantes en agencias téc nicas de asistencia afiliadas al grupo, sino tam bién dism inuyeron drásti cam ente las posibilidades teóricas de que el trabajo del grupo tuviera alguna influencia directa sobre los programas de asistencia técnica. Los años setenta tam bién originaron cam bios directos y reducciones en el alcance de las actividades del m ovim iento de adm inistración co m parada propiam ente dicho. Ya se ha m encionado la term inación del apo yo de la Fundación Ford, y no surgió apoyo económ ico que se acercara al nivel que se gozó durante la década de los sesenta. El grupo ni siquie ra pudo encontrar fondos para financiar investigación de cam po siste84 Jon es, "F ron tiersm en in S earch ..." , p. 101. p o s d c o r b fue u n a p alab ra cread a p or L u th er G u lick c o m o a b rev ia tu ra d e p la n ifica ció n , o rg a n iz a c ió n , d ir ecció n , c o o r d in a c ió n , in fo r m a c ió n y p r e su p u e sto (las sig la s so n en in g lés).
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
65
mática y planificada en países en desarrollo. Tras cinco años de existeni ia com o principal vehículo de investigación académ ica en el cam po, el Journal o f Comparative Adm inistration dejó de publicarse en 1974. Si bien la extinción no fue com pleta sino que la publicación se unió a otra, Adininistration and Society, era claro que el foco sería más difuso, sin gai antías de que la am pliación de miras traería el éxito. Las publicaciones de la Universidad de Duke continuaron hasta 1973, pero de obras que habían sido escritas varios años atrás. Las universidades informaron que el interés de los estudiantes en los cursos de adm inistración com patada había decaído, y existían pruebas de que se estaban escribiendo m enos tesis doctorales sobre el tema. Lo que tal vez sea sim bólicam ente más importante, aunque no en la práctica, es que el Grupo de Adm inistración Comparada dejó de existir en 1973, cuando se unió con el Comité Internacional de la American Society for Public Administration para formar una nueva S ección de Ad m inistración Internacional y Comparada ( s i c a , por sus siglas en inglés). La sección retuvo prácticam ente a los m ism os m iem bros y desarrolló m uchas de las actividades del grupo, com o participación en reuniones profesionales, em isión de un boletín y distribución de docum entos de ti abajo ocasionales, pero todo ello en un nivel algo reducido.
Revaluaciones Las indicaciones de declinación fueron acom pañadas, probablem ente estim uladas, por una serie de críticas al m ovim iento de adm inistración comparada, por lo general en forma de ponencias en reuniones profesio nales, varias de las cuales se publicaron de manera posterior. Aquéllas merecen nuestra atención no sólo por lo que dijeron sobre deficiencias y desencantos, sino tam bién por lo que afirm aron respecto a solu cion es y predicciones. Por lo general, el punto de partida era que, tras un cuarto de siglo, incluida una década de apoyo sum am ente generoso, en el cual el m ovi m iento de adm inistración com parada había podido dem ostrar lo que era, había llegado el m om ento de analizar sus resultados. Peter Savage tom ó com o su punto de referencia las propuestas de que "las ideas, teorías y perspectivas nuevas en el cam po de las ciencias polí ticas tienen una década en la cual se puede dem ostrar lo que valen, an tes de ser abandonadas y remplazadas por otras más nuevas todavía”, y que los prim eros años son los más fáciles. Durante este tiem po se pro duce el "síndrome del tarro de miel", y los progenitores del m ovim iento reciben fondos y recom pensas profesionales. Después de eso "comienzan
66
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
la ortodoxia y el escrutinio de la innovación, es decir, la producción de resultados. Si ello no sucede, se da por sentado que el tarro no contiene miel, o por lo m enos no la clase de m iel deseada, por lo cual a veces ca lladam ente y a veces de forma abrupta se le abandona en favor de otro más nuevo".85 Según él, la adm inistración com parada no era una excep ción y había llegado el m om ento de probar el sabor de la miel del tarro. Cualquiera que sea el valor de esta idea, la adm inistración pública com parada estaba lo suficientem ente bien establecida para convertirse en blanco de la tendencia generalizada a cuestionar las ortodoxias antiguas que surgió súbitam ente a principios de los años setenta. Sin duda rela cionada con el descontento en las universidades, el cual a su vez provi no de la disconform idad con la im popular guerra de Vietnam , esta reac ción contra el orden establecido se hizo evidente de una forma u otra en todas las ciencias sociales y en algunas de las naturales. M aterializándo se en lo que por lo general se denom inó “nuevo" m ovim iento de adm i nistración pública, esta com binación de propuestas de ataque y reforma llegó a la cúspide alrededor de 1970, justo cuando la adm inistración pú blica com parada pasaba por circunstancias difíciles y com pletaba su periodo de escrutinio académ ico. La adm inistración com parada atrajo a algunos de los dirigentes del nuevo m ovim iento de adm inistración pú blica a causa de su relativa novedad, pero al m ism o tiem po fue objeto de escéptico cuestionam iento. Sea cual fuere su estím ulo, el tono de los evaluadores resultó esencial m ente negativo y por lo general sus juicios fueron desfavorables. Unos cuantos ejem plos bastarán com o ilustración: “Los augurios para la ad m inistración com parada no son buenos”.86 Descrito com o un cam po con problem as y en declinación que había realizado progresos m ínim os, se le acusó de “haberse quedado muy atrás en los cam pos con los que tiene relación más cercana en su aplicación de la tecnología de la inves tigación sistem ática".87 La adm inistración pública com parada “se tam balea cuando otros expertos en las ciencias sociales han llegado por fin a apreciar el papel fundam ental que la burocracia y los burócratas des em peñan en el proceso político".88 La administración del desarrollo com o em presa académ ica parecía mal preparada para enfrentar dicho reto en una coyuntura crítica. “La necesidad y la oportunidad llaman: la res puesta es insuficiente."89 85 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 4 17. 86 Ibid. 87 L ee S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, Public A dm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 1 -6 2 5 , en la p. 6 2 3 , 1976. 88 Ibid., p. 625. 89 J. Fred S p rin g er, "E m pirical T h eory an d D ev elo p m en t A d m in istration : P ro lo g u e s an d P r o m ise ”, Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 6 -6 4 1 , en la p. 6 3 6 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
67
Como los autores de adm inistración pública com parada cuyo trabajo analizaban, los evaluadores de ninguna m anera estaban de acuerdo enIre sí acerca de qué estaba mal ni qué debía hacerse para mejorarlo, pero existían ciertos tem as com unes fáciles de identificar. La queja m ás frecuente era que la adm inistración com parada había te nido tiem po, pero no se había establecido com o un cam po de estudio con lemas por resolver aceptados por la generalidad, y que, pese a la inclina ción a formular teorías, no se había llegado a con sen so alguno que per mitiera prestar atención a estudios em píricos orientados a poner a prueba las teorías existentes sobre la adm inistración pública en diversos países. Al escribir en 1969 acerca de la "crisis de identidad” que reinaba en la disciplina, Keith H enderson se preguntó qué era lo que no entraba en la mira de la adm inistración pública comparada. Al señalar la diversidad de títulos entre las publicaciones del grupo, observó que "si bien hay ciertos tem as dom inantes (los países en desarrollo, los sistem as políti cos, etc.), resulta difícil saber cuál es la dirección principal, así com o encontrar algo específicam ente ‘administrativo’ en ese sentido. En apa riencia, son relevantes todas las ciencias sociales, las ciencias económ ii as, la sociología, la historia y otras”.90 Lee Sigelm an analizó el contenido de la totalidad de los artículos aparecidos en el Journal o f Com parative A dm inistration com o vehículo principal para la publicación académ ica en el cam po, y encontró que "ni un solo asunto o línea de interrogantes llegó rem otam ente a dom inar”. Entre las categorías sustantivas, el poreentaje más elevado de artículos (14.6%) se ubicó bajo el título de "ad m inistración de políticas”, seguido por categorías tales com o conceptos (burocracia, construcción de instituciones, etc.), descripciones estructurales de organizaciones en diversos contextos nacionales y estudios de valores y com portam ientos burocráticos. La categoría para todo el res to, denom inada “varios”, contaba con el porcentaje m ás elevado (22%) y "abarcaba un asom broso núm ero de temas, com o m odelos de com unii ación para las ciencias sociales, el tiem po, el om budsm an, el derecho, problemas de análisis causal, la índole del proceso político, las coalicio nes de partidos y utopías antiburocráticas". Para Sigelm an, esta situa ción sugería que "los estudiosos de la adm inistración no han reducido su interés a una cantidad m anejable de interrogantes y tem as. Conti núan dedicando gran parte de su tiem po a lo que podría describirse t o m o ‘alistándose para prepararse', explorando tem as de epistem ología, debatiendo el alcance de la disciplina y estudiando la forma en que se lian utilizado los conceptos".91 Jones señaló, aun con m ayor sarcasm o, K eith H en d erso n , “C o m p arative P u b lic A d m in istration : T h e Id en tity C risis”, Journal
uf Com parative A dm inistration, vol. 1, n ú m . I, pp. 6 5-84, en la p. 75, m a y o d e 1969. 1,1 S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istration " , p. 6 22.
68
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
que el m ovim iento del grupo “nunca avanzó m ás allá de la etapa de definición de la materia. Habrá quien diga que ni siquiera alcanzó esa etapa".92 En otras partes se dio voz a preocupaciones sim ilares, a m enudo por parte de diversos observadores, quienes com entaron que las perspectivas de integración que sólo unos cuantos años atrás habían parecido prom i sorias no se habían m aterializado, por ejemplo: Jreisat opinaba que "la falta de conceptos integrativos y de enfoque central en el análisis y la in vestigación comparada" era un problema fundam ental que se había puesto de m anifiesto en la bibliografía reciente del grupo, lo cual indica ba "una amplia gama de preocupaciones, en apariencia independientes”. Exploró las razones para el “desarrollo caleidoscópico" de la investiga ción com parada, com o el m ovim iento de los estudios determ inados por una cultura a los estudios a través de las culturas, la diversidad de an tecedentes y de intereses de los científicos sociales provenientes de dis tintas disciplinas, la falta de sentido acum ulativo en lo que hace a la ad quisición de conocim ientos adm inistrativos, y en especial la falta de un centro identificable que permitiera a los estudiosos “distinguir lo que están viendo cuando se encuentran con un fenóm eno adm inistrativo y separar los aspectos fundam entales de los secundarios”. Jreisat reconoce que al com ienzo hubo razones para sacrificar el rigor conceptual en pro de la amplitud de temas y de la experim entación m etodológica, pero afir ma que ese justificativo “resulta m enos convincente tras dos décadas de investigación en el cam po com parativo y porque las perspectivas de evo lución hacia una consolidación y síntesis no parecen estar surgiendo”.93 La acusación fundam ental consistía en que los estudiosos de la adm i nistración com parada habían m ostrado al m ism o tiem po una desusada facilidad para elaborar teorías y una falta de capacidad para ofrecer teo rías aceptables que pudieran com probarse em píricam ente. Savage dijo que la bibliografía mostraba “una m ezcolanza de form ulaciones teóricas idiosincrásicas y de perspectivas de organización, m uchas de las cuales tienen más relación con sofisticaciones académ icas o personales que con ningún propósito acum ulativo generalm ente aceptable”. Utilizando una ilustración de Riggs, su sospecha era que las propuestas “no eran tanto teorías, en el sentido científico de la palabra, sino fantasías”.94 J. Fred Springer m anifestó que la administración del desarrollo tenía “hambre de teorías que guiaran la acum ulación de conocim ientos em píricos, orien taran nueva investigación y recom endaran políticas adm inistrativas”.95 92 J o n es, “F ro n tiersm e n in S e a r c h ...”, p. 102. 93 Jreisat, " S y n th esis an d R e le v a n c e ”, p. 6 55. 94 S a v a g e, " O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 4 17. 95 S p rin g er, "E m pirical T h eory an d D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 636.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
69
Sigelm an estableció un paralelo entre las dificultades de la adm inistra ción pública com parada y los países del Tercer M undo que ésta estudia ba, en el sentido de que los dos se encontraban atrapados en un círculo vicioso. Para que la investigación tenga sentido se deben aplicar datos confiables a propuestas teóricam ente significativas, pero Sigelm an creía que la ad m inistración com parada carecía tanto de datos con fiab les com o de propuestas com probables, de lo que resultó un subdesarrollo teórico y em pírico, presentando a los estudiosos el problem a estratégico de cóm o salir del círculo de estancam iento.96 Las explicaciones de esta situación no saltaban a la vista, pero una su gerencia que se ofreció fue que los estudiosos de la adm inistración com parada no se habían m antenido al día con los cam pos relacionados, lo m a l ayudaba a explicar el retraso en los resultados. Sigelm an estableció un contraste desfavorable entre las técnicas analíticas em pleadas en la bibliografía de la adm inistración com parada frente a la que se usó en la investigación de la política com parada. Conforme al análisis de co n tenido que él hizo de Journal o f Com parative Adm inistration, m enos de la quinta parte de los artículos publicados tenían aunque fuera un rasgo i uantitativo en sus técnicas, y de ellos apenas la mitad utilizaron lo que rl define com o técnicas de m edición "más eficaces”. La mayor parte de los artículos publicados eran ensayos teóricos, conceptuales o empíriio s, pero no cuantitativos, com o los estudios de casos. Por otro lado, 11es de cuatro artículos publicados en Com parative Political Studies eran de carácter em pírico, de los cuales la m ayoría se encuadraba en la cate goría cuantitativa “más eficaz". Junto con esta deficiencia, Sigelm an tam bién halló que los estu d ios transnacionales eran la excep ción an tes que la norma, así com o que 70% de los estudios que se concentra ban en unidades nacionales o subnacionales exam inaba la adm inisii ación en un solo contexto nacional, que 15% com paraba un par de contextos nacionales y que sólo 15% em prendió com paraciones en esi alas más grandes. Desde otra perspectiva, Jong S. Jun culpó a la adm inistración pública eornparada de no haberse m antenido en ritm o con el propio cam po que le dio vida — es decir, la adm inistración pública— y sugirió que la revitai ización de los estudios com parativos debía incorporar acon tecim ien tos recientes en la disciplina más amplia, especialm ente en lo que se re líele a teoría de las organizaciones.97 Cambiando de tema, el térm ino adm inistración del desarrollo se conS ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 623. V7 Jon g S. Jun, " R en ew in g the S tu d y o f C om p arative A d m in istration : S o m e R eflectio n s m i llie C urrent P o ssib ilitie s”, Public Adm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 4 1 -6 4 7 , ii la p. 6 4 5 , 1976.
.
70
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
virtió en blanco frecuente de ataques, aunque desde diferentes ángulos. Sin tapujos, Garth Jones criticó al grupo por haberse apropiado del con cepto y haberlo hecho confuso. Según él, adm inistración del desarrollo es "una manera cortés de referirse a la reforma adm inistrativa, lo cual en todos los casos significa reforma política". Tras encom iar a los auto res del grupo por reconocer que la reforma política debe ocurrir antes que la reforma administrativa y que las dos son inseparables, no tuvo m ucho que decir en tono aprobatorio sobre la manera en que el grupo había tratado la adm inistración del desarrollo. Para com enzar, dijo que la razón por la cual el grupo dejó de usar el térm ino adm inistración pú blica com parada para em plear el de adm inistración del desarrollo fue muy sencilla, a saber: conseguir dinero para sus investigaciones. Cam biando el nombre del "juego" a adm inistración del desarrollo, el grupo se apropió de un nombre que era más del agrado de la Fundación Ford. Además de ser más interesante, el térm ino era más difícil de definir, pero no tanto com o el grupo trató de hacer creer. Más aún, opinó que el trabajo de los estudiosos del grupo se encuadraba mejor en el cam po de la política del desarrollo que en el de la adm inistración del desarrollo, y que ofrecía muy poca utilidad práctica para quienes quisieran "refor mar un sistem a contable arcaico, integrar una nueva m etodología na cional de planificación en un programa adm inistrativo dinám ico, orga nizar y adm inistrar un programa nacional de planificación fam iliar o elaborar operaciones adm inistrativas para un nuevo sistem a de riego”. En resum en, acusó al grupo de adoptar el térm ino adm inistración del desarrollo en beneficio propio, sin contribuir m ucho en realidad a la so lución de los problem as adm inistrativos del desarrollo. El grupo se que dó en su torre de marfil, alejado del verdadero cam po de acción .98 Brian Loveman expresó una queja m uy diferente, cuestionando su puestos que se utilizaban en los escritos sobre la adm inistración del des arrollo acerca de la aptitud de los gobiernos para fortalecer la capacidad adm inistrativa y llevar a cabo planes con el fin de satisfacer los objetivos del desarrollo.99 Colocó a los m iem bros del grupo junto con otros teóri cos denom inados dem ócratas liberales, de quienes se decía que tam bién utilizaban los m ism os supuestos, sim ilares a las ideas sobre el desarrollo y sobre la adm inistración del desarrollo que sostenían tam bién los teóri cos del m arxism o-leninism o. La conclusión a la que llegó en resum en fue que tanto los m odelos dem ócrata-liberales com o los socialistas co s taban a las sociedades en desarrollo más de lo que valían la pena. A su 98 J o n es, “F ro n tiersm e n in S e a r c h ...”, p. 103. 99 B ria n L o v em a n , "The C om p arative A d m in istra tio n G roup, D e v e lo p m e n t A d m in istra tio n , a n d A n tid ev e lo p m en t”, Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 1 6 -6 2 1 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
71
juicio, estos m odelos exigían una “sociedad adm inistrada” contraria al importante valor de permitir que la gente elija, com o alternativa al au m ento de intervención por parte de los adm inistradores del gobierno. En resum en, el desarrollo no puede, o por lo m enos no debe, ser adm i nistrado. La crítica de Loveman, por lo tanto, contrasta con la que form uló Jo nes, quien acusó al grupo de identificarse excesivam ente con los objeti vos de los programas de los administradores del desarrollo. Citó a Milton Esman, un vocero del grupo, quien escribió que gran parte del cam bio deseado debe ser inducido y, por lo tanto, adm inistrado. Dijo que el gru po com partía el supuesto de que el desarrollo puede ser adm inistrado y que requiere adm inistración por parte de una élite político-adm inistrativa. La búsqueda de dicha élite con frecuencia ha hecho que los m ilita res sean utilizados com o fuerza modernizadora o estabilizadora. Para los años setenta, el desarrollo administrativo y la administración del des arrollo se convirtieron en eufemismos para gobiernos autocráticos, frecuente mente militares, los cuales, es preciso reconocer, a veces trajeron industriali zación, modernización e incluso crecimiento económico. Todo esto ocurrió con gran costo para el bienestar de las clases pobres rurales y urbanas, a cam bio del sustancial deterioro, si no supresión, de las libertades políticas asocia das con la democracia liberal.100 Como ejem plos, Loveman m enciona a Brasil, Irán (antes de la caída del sha) y Corea del Sur. La función del grupo, según su interpretación, lúe tanto elaborar una ideología académ ica del desarrollo com o fom en tar la participación por parte de sus m iem bros en programas que indu cen al desarrollo. También se observó am bivalencia en evaluaciones relacionadas sobre "lo relevante" del m ovim iento de la adm inistración com parada. Los d o cum entos del grupo a m enudo expresaron el deseo de ser útiles para los expertos en asistencia técnica y para los funcionarios de los países en desarrollo, y éste era uno de los resultados explícitos que se esperaban de las subvenciones de la Fundación Ford. Sin embargo, salvo por acuer dos en ciertos asuntos periféricos, com o el establecim iento de relacio nes entre académ icos de diferentes países, por lo general el juicio fue negativo respecto a la relevancia alcanzada por el grupo. En 1970, Fred Riggs reconoció en un boletín su desencanto a este res pecto cuando dijo que la im agen del grupo era la de una torre de marfil, la cual no había podido establecer un vínculo entre la vida académ ica y la vida práctica. Otros estuvieron de acuerdo y trataron de explicar 100 Ibid., p. 6 1 9 .
72
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
por qué. Jones encontró poco en los escritos del grupo "que contribuya a las técnicas sociales relacionadas con los tem as candentes del m om en to, com o control de la natalidad, protección del am biente y producción de alim entos. Sin duda, estos autores tienen algo que decir al respecto, pero lo mejor será que em piecen de nuevo".101 Savage tam bién opinó que el grupo no contribuyó gran cosa en con ocim ientos de utilidad so cial. No es que hubieran producido "remedios ineficaces", sino que "no produjeron remedios". Es posible que estos juicios sean excesivam ente severos en cuanto a lo que se esperaba del grupo, pero independiente mente de los esfuerzos que pueda haber hecho el grupo, estaba el proble ma de obtener atención y aceptación. H ablando com o ex practicante, Jones hizo el siguiente com entario, el cual sin duda no se lim itaba a una sola persona: “Por m ucho que admire a Fred Riggs, y lo admiro, su pen sam iento se relaciona muy poco con los problem as que m e interesan. Ciertamente, la burocracia de la U. S. Agency for International Develop ment ( a i d ) no estaba dispuesta a aceptarlo".102 B. B. Schaffer escribió que los integrantes del grupo "realizaban sus congresos y escribían sus ponencias, pero los practicantes no parecían tenerlos muy en cuenta y los cam bios en los países en desarrollo no parecían verse afectados en forma directa".103 Las anteriores eran evaluaciones típicas com unes, concentradas en la cuestión de la pertinencia para los países en desarrollo. Jreisat agregó un toque inusual al señalar que los estudios com parativos se habían concentrado tanto en los países recién surgidos y en sus problem as, que ofrecían poca utilidad, ya fuera teórica o práctica, a los países occid en tales, especialm ente los Estados Unidos. Por otro lado, algunos críticos consideraban que el m ovim iento de adm inistración com parada era sobreestim ado. Al oponerse a los resul tados de la asistencia técnica y de program as de adm inistración del des arrollo en los países beneficiarios im plícita o directam ente am onestaron al grupo por la participación de algunos de sus m iem bros y por su deseo de ayudar a los practicantes. Como parte de su argum ento de que el des arrollo no se puede administrar, Loveman se refirió reiteradam ente a m odelos, doctrinas o programas de adm inistración del desarrollo al es tilo "us-AiD-grupo". Al m ism o tiem po, reconoció el m érito del grupo de haber proporcionado “una base intelectual para la política exterior de los E stados U nidos en los años sesenta". Según su versión, el fracaso de los regím enes liberal-dem ocráticos para “desarrollarse" de manera gra 101 J o n es, " F ro n tiersm en in S e a r c h ...”, p. 103. 102 Ibid., p. 102. 103 B. B. S ch a ffer, " C om p arison s, A d m in istra tio n , an d D e v e lo p m e n t”, P olitical Studies, v ol. 19, n ú m . 3, pp. 3 2 7 -3 3 7 , en la p. 3 30, se p tie m b r e d e 1971.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
73
dual hizo patente que “el grupo y la política estadunidense deberían haeer aún m ás explícita la relación entre crecim iento, dem ocracia liberal,
.m i¡marxismo y una estrategia que conceda prioridad a la estabilidad política”. Para que esto pudiera ocurrir debían resolverse los problem as del desarrollo de la adm inistración. “El desarrollo de la adm inistración im ía que preceder a la adm inistración del desarrollo; toda preocupa» ion por las lim itaciones sobre la autoridad burocrática tenía que quedar subordinada a la necesidad de crear instrum entos efectivos de adm i nistración." En consecuencia, el grupo y los encargados de la form ula ción de políticas en los Estados Unidos com enzaron a considerar pro clam as orientados a crear élites adm inistrativas, a m enudo militares. Los funcionarios encargados de formular políticas en los Estados Uni dos escucharon las recom endaciones de voceros del grupo com o E s man, en el sentido de que “debía existir m enos preocupación por el con trol de los adm inistradores del desarrollo y mayor preocupación por la capacidad de las élites de cum plir con los objetivos del desarrollo”. Las lam entables consecuencias que advierte Loveman ya se han m encion a do. Con respecto al tema de la pertinencia, lejos de ver al grupo alejado e ignorado por los funcionarios encargados de la form ulación de asis tencia técnica, Loveman veía al grupo trabajando de cerca con dichos luncionarios e influyendo en gran medida en procesos decisivos para la loma de d ecisio n es.104 Por lo tanto, el asunto de la pertinencia recibió bastante atención y opiniones disím bolas. Pocos opinan que el grupo alcanzó el grado de pertinencia deseado por sus m iem bros o sus patrocinadores, pero las explicaciones que se dieron por las deficiencias fueron variadas. Como dijo Jreisat, "si bien el lam ento de la falta de pertinencia se oye a m enu cio, proviene de distintas fuentes y por diferentes m otivos, por lo cual las soluciones que se ofrecen no siem pre son coherentes entre sí”.105 Con incertidum bre acerca de las m ediciones de la pertinencia y con tan ta inconsistencia al evaluar la situación y lo que se debía hacer para mejorarla, probablem ente la única conclusión certera es que no todos los observadores pueden haber tenido razón. Por otro lado, los que ad virtieron sobre una estrecha colaboración entre el grupo com o entidad y los tom adores de decisiones oficiales produjeron pocas m uestras que sustentaran su interpretación. Aportando cierto equilibrio a la tendencia negativa de estas reseñas de retiro y revaluación, debe destacarse que aun los críticos más severos del grupo y de sus actividades (com o Jones, Jreisat y Jun) reconocieron la asom brosa productividad de los años sesenta y la vasta acum ulación 104 L ovem an , “T h e C o m p arative A d m in istra tio n G rou p ”, pp. 6 1 8 -6 1 9 . 105 Jreisa t, “S y n th e s is a n d R elev a n ce”, pp. 6 6 6 -6 6 7 .
74
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
de conocim ientos que surgió com o resultado en el cam po de la adm inis tración pública comparada. Otros que se habían sentido identificados más personalm ente con el grupo (com o Savage y Siffin) fueron suscepti bles a atemperar su crítica haciendo referencia a logros específicos. Sa vage hizo hincapié en que las intenciones eran buenas, pese a las fallas de prioridades y de m étodos, y que en general el legado del grupo puede verse con considerable satisfacción. M encionó, por ejem plo, que los es tudios com parativos “habían aclarado, en m uchos ám bitos, la existencia y lo trascendental de la burocracia pública”, y en forma insistente cen tró la atención sobre el factor adm inistrativo en el análisis político. Al m ism o tiem po, opinaba que el m ovim iento de adm inistración com para da había causado mella en “el m ito de la om nipotencia gerencial” m e diante una m ayor exploración y reconocim iento de la forma en que la cultura afecta las técnicas administrativas, así com o la identificación de factores que deben tenerse en cuenta cuando se dan consejos para la reforma administrativa. En térm inos más generales, atribuyó al m ovi m iento el que hubiera establecido nexos con la política com parativa y con otros subcam pos en la disciplina de las ciencias políticas, adem ás de que proporcionara una especie de “demostración" de los atractivos que im plica incursionar en un territorio desconocido. En su opinión, al dejar de seguir pistas falsas se lim pió m ucho el terreno del trabajo que los estudiosos ulteriores no deberán hacer. También señaló un aspecto que a m enudo se deja de lado: el hecho de que el m ovim iento no cu m pliera algunas de las prom esas originales que tenían que ver “m ás con la com plejidad e inflexibilidad de la materia que con fallas en sus intencio nes”.106 Ocupado más directamente en esforzarse por exportar tecnología administrativa, Siffin atribuyó méritos a los estudiosos de la adm inistra ción com parada por indagar las razones de los fracasos de la transfe rencia de tecnología, y encom ió la atención que prestaron a los factores am bientales com o obstáculos para cum plir los objetivos de la adm inis tración del desarrollo. Recom endaciones Como parte del esfuerzo de revaluación, y en forma sim ultánea, llegó el análisis de las causas de problem as pretéritos y recom endaciones para el futuro. La queja que se presentó más a m enudo, ya indicada, había sido que la adm inistración pública com parada nunca pudo llegar a un consenso paradigm ático. Como puede esperarse, la recom endación más com ún 106 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, pp. 4 2 0 -4 2 2 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
75
Ilie que esta deficiencia debía corregirse si el cam po de estudio había de .1 1« tuzar nivel intelectual y m adurez académ ica. Se insistió hasta la sa» ledad en que se debía encontrar un paradigma adecuado a fin de alcanEur coherencia, voluntad y progreso. Dada la urgencia de la necesidad expresada, naturalm ente uno espera encontrar lo que debe ser la base del consenso. Sobre este asunto, los >tilicos se mostraron em barazosam ente callados o vagos. Algunos pu•.it ron de inm ediato lím ites al llam ado de un paradigma com ún denuni i.tndo toda intención de establecer una ortodoxia paradigm ática en materia de adm inistración pública com parada. “La búsqueda de un tei reno com ún no es necesariam ente un llam ado al establecim iento de lí mites precisos y rígidos", para decirlo nuevam ente con palabras de Jreis.it.107 Sin em bargo, el desencanto más grande surgió cuando se entró en detalles, pues las sugerencias que se expusieron hacían fuerte eco de Lis que se habían realizado m ucho antes, hacia el principio del auge del m ovim iento. En esa época encontram os nuevam ente la precaución que Robert Presthus expresó en 1959 contra la teoría “cósmica" y el consejo ilc que en su lugar se buscara una teoría "de alcance interm edio”. Jreisat .iseveró, por ejem plo, que "el análisis com parativo puede alcanzar un grado m ás elevado de síntesis y de pertinencia si se conceptualizan los problemas adm inistrativos fundam entales en el ‘nivel intermedio', tral.mdo de involucrar a instituciones en lugar de sistem as adm inistrativos nacionales com pletos”.108 Lee Sigelm an dice que sus op iniones descri ben “un espacio interm edio entre el estado de cosas actual y los planes optim istas pero alejados de la realidad que se proponen para mejorarlo". También, conform e a una preferencia ya establecida a principios de los años sesenta, Sigelm an m an ifestó su con vicción de que el futuro de los estud ios en adm inistración pública com parada está en el an áli sis de las burocracias, en el “exam en de antecedentes, actitudes y con ductas de los burócratas y de aquellos con quienes ellos interactúan".109 Si bien los com entaristas m encionados no presentaron direcciones drásticam ente nuevas para mejorar los estudios com parativos, sí dieron una serie de sugerencias perceptivas, útiles y prácticas, algunas de las cuales se han puesto en práctica. La mayoría de ellas tenía relación con las m etodologías por utilizar, los datos por recoger o los tem as por estu diar, todas ellas preocupaciones persistentes de los estud iosos de la ad m inistración com parada. Una excepción fue la aseveración de Jong S. Jun en el sentido de que las consideraciones m etodológicas habían recibido dem asiada atención, 107 Jreisat, " S y n th esis a n d R e le v a n c e ”, p. 665. 108 Ibid . , p. 6 63. 109 S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 6 24.
76
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
y de que el problema era más de epistem ología que de m etodología. Jun planteó interrogantes acerca de los lím ites y de la validez del con oci m iento hum ano en su aplicación al estudio com parativo de los sistem as de adm inistración, y presentó lo que en esencia era una crítica ep iste m ológica de los m odelos burocrático y estructural-funcional, a los cu a les él consideraba dom inantes, aduciendo que ninguno de ellos “explora el significado subjetivo de la acción social, no proporciona un m ecan is mo para el cam bio organizacional, ni considera los efectos renovadores del desequilibrio inducido por el conflicto". Detectó una tendencia co mún entre los investigadores a sobreponer "su perspectiva y su m étodo sobre una cultura que no es la propia". Con tendencia a im itar las m eto dologías propias de las ciencias naturales, los científicos sociales han utilizado m edios inadecuados para lidiar con la increíble variedad de datos provenientes de los sistem as políticos y adm inistrativos de todo el m undo, y no han podido generar una perspectiva aceptable para la com paración. Su sugerencia de que se elabore un nuevo m arco con cep tual, idea sobre la cual no se explayó, fue que los estud iosos debían d ise ñar un m étodo fenom enológico a fin de proporcionar una nueva pers pectiva para analizar otras culturas. Según él, con este m étodo se hace evidente “la necesidad de identificar los sentim ientos propios y de sepa rarlos de sus percepciones", y esta perspectiva sería “una m anera útil de alejarnos de nuestras presuposiciones y de nuestros prejuicios cultura les, así com o observar a los dem ás en sus propios términos", pero no dio su perspectiva acerca de cóm o se debe aplicar. Richard Ryan tam bién ha subrayado la im portancia del m étodo contextual para reducir los prejuicios de percepción de los adm inistradores del desarrollo, y ha proporcionado varios ejem plos esp ecíficos.110 Por el lado del enfoque y de la m etodología, m ás que del lado p sicoló gico, se señalaron varios aspectos relacionados con este asunto. Sigelm an lam entó que en la adm inistración pública com parada se hubiera perdi do el énfasis en la parte adm inistrativa, y en su opinión el consejo de que los estudiosos de la adm inistración debían analizar tem as no relaciona dos o relacionados de manera tangencial equivalía a institucionalizar la pérdida del enfoque. Continuar con la “aparentemente interminable bús queda de un marco analítico que lo abarque todo” le parecía “decidida mente una perversión”. En su opinión, en este caso se aplicaba la oración de Jorgen Rasmussen: "Padre Nuestro, líbranos de nuevas conceptualizaciones y no nos dejes caer en nuevos m étodos”. Según él, en el pasado los estudiosos “perdieron tanto tiem po y energía debatiendo asuntos de 110 V éa se d e Jun, “R e n e w in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istration " , pp. 6 4 3 -6 4 4 , y d e R ich a rd R yan , " C om p arative-D evelop m en t A d m in istra tio n ”, Southern R eview of Public A dm inistration, vol. 6, n ú m . 2, pp. 188-203, 1982.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
77
1.1 com paración, proponiendo m arcos analíticos generales y describien do el ám bito de la adm inistración, que nos hem os alejado del estudio de 1.1 adm inistración propiam ente dicha”. 111 Tanto Peter Savage com o J. Fred Springer destacaron las posibilida
78
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
gelm an pensaba que ya se habían em prendido m últiples estudios de la burocracia potencialm ente im portantes, pero que m uchos nunca fueron publicados o bien aparecieron en publicaciones dedicadas específica m ente a zonas geográficas que no captaban la atención de los estudiosos de la adm inistración. Aparte del problem a de lo inaccesible del m ate rial, identificó otras dos deficiencias graves. Pocas fueron las ocasiones en que la investigación fue de alcance transnacional, y la bibliografía correspondiente estaba dispersa y difusa. "Diferentes estudiosos con dis tintas perspectivas de investigación utilizan diversos instrum entos para entrevistar a diferentes tipos de burócratas al exam inar otros problem as en cada país." En resum en, la investigación en el m icronivel no era acu mulativa. Sigelm an propuso un m ecanism o institucionalizado para con servar los datos m ediante la creación de un archivo de investigación en materia de adm inistración com parada, diciendo que con ello "se podría avanzar m ucho para introducir orden en el caos de los estudios adm i nistrativos en el m icronivel”.113 En cuanto a la materia objeto de la investigación, no hubo consenso m ás allá de la opinión dom inante de que la elección de un tem a sustan tivo debía ser diseñado para poner a prueba la teoría del alcance inter medio. Ciertamente, si algo sucedió fue que el alcance de las sugerencias se am plió en lugar de reducirse. La burocracia com o institución com ún a los sistem as políticos siguió siendo el tema que con m ayor frecuencia se recom endó com o objeto m ás prom isorio para la investigación, aun que, com o descubrirem os en el próxim o capítulo, diferentes personas tenían diversas ideas sobre el significado de burocracia, para no m en cionar la manera com o se le debe estudiar sobre una base com parativa. Un rasgo persistente que aparece en las recom endaciones de los co m entaristas es que los avances logrados en teoría de las organizaciones pueden aplicarse con resultados favorables en el análisis de unidades organizacionales de interés para los investigadores de la adm inistración com parada, ya fueran éstas burocracias nacionales com pletas o subunidades de una burocracia. Springer sugirió que se com plem entara el tra bajo que se había hecho con anterioridad orientado a los niveles indivi duales o a los sistém icos, prestando mayor atención al trabajo conceptual y em pírico en el nivel de la organización. Jun proponía que se introdu jeran conceptos de la teoría moderna de organizaciones que se con cen traran en el cam bio organizacional y en el desarrollo en un contexto transcultural. Se refería en particular a experim entos realizados en m a teria de dem ocracia industrial o de autoadm inistración que se intenta ron en varios países, y com entó que la com paración entre dichos experi1,3 S ig e lm a n , "In S earch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, pp. 6 2 3 -6 2 5 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
79
montos "proporcionaría un nuevo territorio para estudiar la efectividad «le diferentes organizaciones en diversos m edios culturales".114 Jreisat esluvo de acuerdo en que las com paraciones transculturales en el nivel orl-auizacional habían sido intentadas en pocas oportunidades, aun cuan do los estudios de organizaciones form ales dentro de un m edio cultural to m o el de los Estados Unidos, por ejemplo, habían avanzado y estaban muy perfeccionados. El consideró que las escasas conjeturas que se habían hecho acerca de la teoría de com paración de organizaciones no representaban com parai iones transculturales auténticas ni "tenían preocupación seria por la existencia de posibles pautas de interacción hum ana que pueden haber prevalecido fuera de los lím ites de la conducta que es normal en los países occidentales".115 Jorge I. Tapia-Videla tam bién asevera que la inves tigación y lo publicado en materia de adm inistración pública com para da no ha recibido mayor influencia del progreso teórico en materia de teoría de las organ izacion es.116 Con escasas excepciones, com o podría ser Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, de Peter Cleaves,117 Tapia-Videla encontró que los beneficios potenciales de com binar la teoría de las organizaciones con el estudio com parativo de la adm inisIración no se habían m aterializado todavía. Él m ism o exam inó las ca racterísticas de las burocracias gubernam entales en Latinoam érica, así i 01 no las relaciones entre dichas burocracias y el Estado "corporativoleenocrático" que apareció en diversos países latinoam ericanos, así com o en otros lugares del Tercer M undo.118 Otro tema objeto de gran atención durante los años setenta fue la for mulación de políticas públicas. Con la intención de mejorar tanto el proceso com o el contenido de la política pública, por un lado se intenta114 Jun, ‘‘R e n e w in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, pp. 6 4 5 -6 4 6 . U n ejem p lo p o sterio r fu e el in te rés q u e su rg ió en o tro s p a íse s, en tre e llo s lo s E sta d o s U n id o s, c o n re s p ecto a las p rá ctica s ja p o n e s a s para lograr la sa tisfa c c ió n en lo s trab ajos, e sta b le c e r c ir c u lo-, de ca lid a d , rea liza r in v e stig a c ió n y a ctiv id a d es d e d esa rro llo , y c o n tr ib u ir d e o tra s m aneras al é x ito d el J ap ón al c o m p e tir en el m erca d o m u n d ia l. V éa se, p or ejem p lo , de W illiam O u ch i, Theory Z: H ow American Business Can Meet the Japanese Challenge, N u ev a York, A d d iso n -W esley , 1981. m J reisat, " S y n th esis an d R e le v a n c e ”, p. 668. 116 Jorge I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d in g O rg a n iza tio n s an d E n v iro n m en ts, A C om p ara tiva P ersp ectiv e”, Public A dm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 1 -6 3 6 , 1976. 117 P eter C leaves, Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, B erk eley , C aliforn ia, l n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1975. IIH C o m o ha o b ser v a d o Joel S. M igd al, e s te térm in o fu e tra n sfo rm a d o lu eg o "de u n o q u e • «' ¡ip lica b a lo c a lm e n te a las so c ie d a d e s tr a d ic io n a le s ib érica y la tin o a m e r ic a n a , a o tro <1u(• trataba so b r e to d o d e la d in á m ic a d el ca m b io en varias r e g io n e s”. V éa se " S tu d yin g the P olitics o f D ev elo p m en t an d C hange: T h e S ta te o f the Art”, en la ob ra d e Ada W. F in ifter, ■• >ti ip., Political Science: The State o f the Discipline, W a sh in g to n , D. C., T h e A m erican P oli11>.il S c ie n c e A sso cia tio n , 1983, pp. 3 0 9 -3 3 8 , en la p. 319. Por lo tan to, se rá ú til m á s a d e lante en l;i c la sific a c ió n d e lo s tip o s d e r e g ím e n e s p o lític o s en lo s p a íse s en d esa rro llo .
80
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ba analizar el proceso de su form ulación de manera descriptiva, y por el otro se estudiaban sus resultados y sus efectos de un m odo que se acer caba más a lo prescriptivo.119 Con pocas excepciones, sin em bargo, los estudios que se hicieron de form ulación de políticas no habían sido com parados entre países, lo cual en junio de 1976 hizo que se sugiriera que el análisis com parativo de políticas se agregara com o cam po adicional para realizar un trabajo pionero que tuviera aplicaciones tanto científi cas com o prácticas.120 Esta reseña de las recom endaciones hechas para revaluar la tarea de la década de los setenta prepara el terreno para considerar lo que ha e s tado sucediendo en años recientes en el cam po de la adm inistración pú blica com parada, para evaluar el estado actual de cosas y para realizar un pronóstico sobre lo que sucederá en el futuro.
PERSPECTIVAS Y OPCIONES
Para 1980 se había hecho evidente que las perspectivas del m ovim iento de adm inistración pública com parada no eran tan significativas com o parecieron en un tiem po. El periodo de asistencia técnica m asiva en materia de adm inistración pública, la cual ayudó a lanzar al m ovim ien to, había llegado a su fin. El grupo, que había sido el m otor organizativo durante los años de mayor actividad, perdió su identidad propia, y los programas que había iniciado se elim inaron o recortaron. Como origen de planes orientados hacia la acción que afrontaran los problem as de la adm inistración del desarrollo, el m ovim iento ha sido juzgado com o des alentador. Sea cual fuere su efecto, lo cierto es que éste se había redu cido. Más aún, expectativas optim istas sobre las posibilidades de trans ferir o inducir el cam bio en las sociedades en desarrollo habían sido cuestionadas, ya que m uchos de esos países estaban experim entando cada vez mayores problem as de crecim iento económ ico y de estabilidad política. Como em presa académ ica o intelectual, la adm inistración com parada había pasado de una posición de innovación y vitalidad a una postura más defensiva, reaccionando a los cargos que se le formulaban en el sentido de que no se habían cum plido las prom esas hechas en sus inicios y de que se tomaría en cuenta el consejo proveniente de diversas fuentes sobre las m aneras de remediar la situación. 119 P ara e je m p lo s im p o r ta n tes d e o b ra s so b re e s te tem a, v éa se, d e Y eh ezk el Dror, Public Policym aking Reexam ined, S a n F ra n cisco , C h an d ler P u b lish in g C o m p an y, 1968; T h o m a s R. D ye, Understanding Public Policy, 3a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, 1978; y A aron W ild avsk y, Speaking Truth to Power: The Art and Craft o f Policy Analysis, B o s to n , L ittle, B r o w n an d C om p an y, 1979. 120 Jun, " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 64 6 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
81
Sin em bargo, durante las décadas de los ochenta y los noventa se ha experim entado una reconfortante revitalización de la actividad en m ate ria de adm inistración pública com parada. No se ha recuperado la vigen cia del m ovim iento, pero es posible que el cam po haya adquirido m a durez; una etapa del desarrollo que trae m enos cam bios drásticos, pero que presenta una nueva serie de retos y de problemas. Una tendencia se hace evidente en la proliferación de estudios com parativos con una concepción am plia de la adm inistración pública, los cuales m uchos com parativistas am plían para incluir subespecialidades. Nuestro interés se centra en lo que llamaré adm inistración pública com parada “m edular”, pero tam bién es necesario prestar atención por lo m enos a dos tem as diferentes pero estrecham ente relacionados, a saber: adm inistración del desarrollo y política pública comparada. Ya se ha ha blado algo de estos tem as, especialm ente del primero. Ambos com parlen la característica de que el objeto de su estudio com parativo es m enos .unplio que el estudio com prensivo de los sistem as adm inistrativos na cionales. También han dem ostrado tendencia a hacerse escuchar y a bus car el reconocim iento del hecho de que son entidades separadas. Por estos m otivos, no estudiarem os el tema en conjunto, sino que nos ocuparem os separadam ente de las perspectivas y de las opciones de la adm inistración del desarrollo, luego de la política pública com parada, y por últim o de la adm inistración pública com parada "medular".
Adm inistración del desarrollo Desde los primeros días del m ovim iento de la adm inistración com para da, la adm inistración del desarrollo se ha estudiado en forma continua. Se han realizado num erosos esfuerzos por determ inar qué está y qué no está incluido, por mejorar las estrategias para la puesta en práctica de proyectos de desarrollo y por evaluar los resultados de lo que ha seguido siendo una red masiva de actividad. Lamentablemente, en todos los ca sos los resultados han sido decepcionantes, o bien no han llegado a nin g u n a con clu sión .121 En consecuencia, la adm inistración del desarrollo ha sido objeto de perm anente controversia y ha presentado problem as que parecen resistirse a ser sujetos de solución. En el mejor de los casos, 121 E sto s a su n to s so n tra ta d os en m i e stu d io in éd ito "A m erican P u b lic A d m in istra tio n in C ultural P ersp ective: L e sso n s for an d L e sso n s from O ther C u ltu res”, c o n m á s d e ta lle del <|iie e s p o sib le aq u í. S ín te s is r e c ie n te m e n te p u b lic a d a s d e varias o p in io n e s so b r e la a d m i n istra ció n para el d esa r ro llo in clu yen : d e A h m ed S h afiq u l H u q u e, Paradoxes in Public Ad m in istraron : D im en sions of D evelopm ent, D a cca , B a n g la d esh , U n iv ersity P ress L im ited , 1990, pp. 112-114, 150-151; d e W illiam J. Siffin , “T h e P rob lem o f D ev elo p m en t A d m in istralio n ”, cap . 1, pp. 5-13, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Com parative and
82
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
com o lo señala Siffin, “es una designación indicativa, pero im precisa, de un conjunto o, por lo m enos, de un 'paquete' potencial de problem as”.122 Si bien el térm ino adm inistración del desarrollo se viene usando des de hace m ás de cuatro décadas, nunca se ha llegado a un acuerdo sobre su definición, pese a prolongadas discusiones acerca del tema. Como hem os visto, no quedan dudas sobre la intención original cuando se ideó y se popularizó el térm ino. Se trataba de concentrar la atención sobre los requisitos adm inistrativos para alcanzar los objetivos de po lítica pública, especialm ente en países “en vías de desarrollo". Este ob jetivo iba unido al presupuesto de que los países m ás desarrollados ayudarían en este esfuerzo m ediante un proceso de difusión o de trans ferencia de con ocim ientos adm inistrativos existentes. Com o fenóm eno, la adm inistración del desarrollo parecía lim itarse a ciertos países en de terminadas circunstancias, las cuales existían en algunos Estados-nación, pero no en otros. Esto era lo que por lo general se pensaba en los días de apogeo del m ovim iento de adm inistración com parada, cuando el grupo estaba concentrando toda su atención en los estudios com parativos con enfoque desarrollista, lo cual dio lugar a que los térm inos adm inistra ción del desarrollo y adm inistración com parada se consideraran casi si nónim os. Con el correr del tiem po, los críticos señalaron, apropiadam ente, que aun los países llam ados “desarrollados" tienen dificultades para alcanzar sus objetivos en materia de políticas públicas, por lo cual se debe con si derar que ellos tam bién com parten los problem as de la adm inistración del desarrollo. Lo que se dejaba traslucir era que, com o todos los siste m as de adm inistración pública tienen objetivos por alcanzar, la adm i nistración del desarrollo podía utilizarse sim plem ente com o indicador del grado de éxito que el m ovim iento alcanzó en su avance hacia los ob jetivos seleccionados. Sin em bargo, según tal definición, el régim en de Hitler en la Alem ania nazi puede considerarse com o ejem plo de la ad m inistración del desarrollo, a causa de su habilidad dem ostrada para elim inar a 6 0 0 0 0 0 0 de judíos en su cam paña de exterm inación. Segura m ente ningún usuario del térm ino pensó en esta aplicación, por lo cual era necesario encontrar algún significado que explicara mejor cuáles son los objetivos de política pública apropiados com o m etas para la ad m inistración del desarrollo. D evelopm ent Public A dm inistration, N u ev a Y ork, M arcel D ekker, 1991, y d e H . K. A sm eron y R. B. J ain , " P o litics a n d A d m in istration : S o m e C o n cep tu a l I s s u e s ”, cap . 1, pp. 1-15, e n la obra d e A sm ero n y Jain , c o m p s., Politics, A dm inistration and Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia and Latin America, A m sterd am , VU U n iv ersity P ress, 1993. 122 “T h e P ro b lem o f D e v elo p m en t A d m in istration " , p. 9.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
83
Mi preferencia para ello es aceptar la sugerencia de George Gant en su libro titulado Developm ent Adm inistration: Concepts, Goals and Methods, publicado en 1979.123 Al propio Gant por lo general se le reconoce haber ideado el térm ino “adm inistración del desarrollo" a m ediados de los años cincuenta, cuando trabajaba dentro del equipo de la Fundación l ord, de m odo que su libro representa un cuarto de siglo de pensar y esc i ibir sobre el tema. Su m étodo consiste en evitar definiciones que limilen la aplicabilidad general de conceptos com o “desarrollo” y “adm inisIración del desarrollo". En su opinión, el desarrollo no es una condición absoluta sino relativa, y no se puede decir de ningún país que esté plena mente desarrollado.124 La adm inistración del desarrollo se define de m a nera similar. Originalm ente se refería al enfoque de la adm inistración "en el sustento y adm inistración del desarrollo, a diferencia de la adm i nistración del orden y de la ley”. Según Gant, en la actualidad el térm i no denota “el com plejo de agencias, sistem as adm inistrativos y procesos que un gobierno establece para alcanzar sus objetivos de desarrollo. [...] La adm inistración del desarrollo es la adm inistración de políticas, pro clam as y proyectos que sirven a objetivos de desarrollo”. Se caracteriza por sus objetivos, que consisten en “estim ular y facilitar program as defi nidos de progreso económ ico y social", m ediante sus lealtades, las cua 123 G eo rg e G ant, D evelopm ent A dm inistration: Concepts, Goals, M ethods, M a d iso n , W is* o n sin , T h e U n iv ersity o f W isc o n sin P ress, 1979. 124 "No h ay u n p u n to fijo en el q u e un p u eb lo , reg ió n o p a ís p a se d e u n e s ta d o d e su b d es.ii rollo a u n o d e d esa r ro llo . La c o n d ic ió n relativa d el d esa r ro llo e s c o m p a ra tiv a y sie m p re e s t á ca m b ia n d o : flu ctú a se g ú n lo q u e se n ecesita , lo p o sib le y lo d e se a b le . El d esa r ro llo ta m b ién e s rela tiv o en té r m in o s d e lo p o sib le; varía se g ú n lo v iab le en c u a lq u ie r m o m e n to en p articu lar. S e co n sid e r a q u e un p a ís q u e u tiliza su s r e cu rso s e fe c tiv a m e n te está m á s ilesa rro lla d o q u e o tro q u e n o lo h ace a s í.” Ibid., p. 7. S u p u e sta m e n te , u n p a ís q u e u tiliza s u s recu rso s c o n 100% d e efic ie n c ia p u ed e ser c o n sid e r a d o c o m o to ta lm e n te d esa rro lla d o . <)b v ia m en te, n in g ú n p a ís ca lific a o e s tá p ró x im o a calificar. L os a u to r es q u e h a n c o m e n ta (lo so b re e s te tem a co n c u e r d a n en esto . M ilton E sm a n a c e p ta q u e "el c o n c e p to d e d esa r ro llo ha sid o y sig u e sie n d o im preciso" , p ero d ic e q u e “sig n ifica u n p ro g reso c o n tin u o h a cia las m ejo ra s en la c o n d ic ió n h u m an a; la r ed u cció n y ev en tu a l e lim in a c ió n d e la p o b reza , la ig n o ra n cia y la en ferm ed a d , a sí c o m o la a m p lia c ió n d el b ien esta r y d e la o p o rtu n id a d para to d o s. Im p lica u n c a m b io ráp id o, p ero el ca m b io p or sí so lo n o basta; d eb e ser d irig id o a fi n es e sp e c ífic o s . El d esa r ro llo im p lic a la tra n sfo rm a c ió n d e la so c ied a d : p o lític a , so c ia l, t ultural y e c o n ó m ic a ; im p lic a la m o d e r n iz a c ió n — se c u la r iz a c ió n , in d u str ia liz a c ió n y urlia n iza ció n — , p ero n o n e c e sa r ia m e n te la o c c id e n ta liz a c ió n . T ien e m ú ltip le s d im e n s io n e s, si b ien los e x p erto s y lo s in v estig a d o res p ra g m á tico s n o está n d e a cu e r d o en el é n fa sis, p riorid ad y tie m p o s relativos". M anagem ent D im ensions o f Developm ent: Perspectives and Strategies, W est H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1991, p. 5. H. K. A sm ero n y R. B. lain e n u n c ia n q u e el c o n c e p to del d esa r ro llo "se refiere a lo s c a m b io s y m ejo ra s q u e d eb en h a cerse en la s a sp ir a c io n e s so c io e c o n ó m ic a s y p o lític a s c o m o c o m p o n e n te s in te g ra les del p ro ceso d e c o n str u c c ió n d e la n a ció n . E n p articu lar, el d esa r ro llo está e str e c h a m e n te relai io n a d o c o n p ro g ra m a s y p r o y ecto s s o c io e c o n ó m ic o s c o n c r e to s in ic ia d o s lo c a lm e n te y i o n la c r e a c ió n d e o r g a n iz a c io n e s p o p u la r es y n a c io n a le s en q u e las p e r so n a s p u ed en pari ii ¡par en fo rm a sig n ifica tiv a en la fo r m u la c ió n y e je c u c ió n d e las p olíticas" . " P olitics and A d m in istra tio n ”, p. 5.
84
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
les son para el público m as no para los intereses creados, y por sus acti tudes, que son “positivas antes que negativas, y persuasivas antes que restrictivas”.125 Estos conceptos y definiciones significan que cada país está preocupa do con sus propios problem as de adm inistración del desarrollo, con cen trados en lo que Gant llama “departam entos o m inisterios constructores de una nación", en cam pos com o la agricultura, la industria, la educa ción y la salud. Estas agencias, en com paración con otras más tradicio nales, tienen requisitos especiales en lo que hace a estructura, capaci dad de planificación, servicios de análisis de personal y una variedad de personal capacitado profesionalm ente. El énfasis original sigue reca yendo en las naciones que obtuvieron su independencia en fecha recien te, de las cuales se puede esperar que tengan problem as graves en estos aspectos. Además, se sigue previendo que, por lo m enos hasta cierto punto, los países m enos desarrollados podrán beneficiarse de la expe riencia acum ulativa de los más desarrollados. La mayoría de los com entarios que se han hecho posteriorm ente pa recen estar de acuerdo en lo esencial con Gant. Nasir Islam y Georges M. H enault sugieren que el térm ino adm inistración del desarrollo se aplica mejor al “diseño, puesta en práctica y evaluación de políticas y de program as conducentes al cam bio socioeconóm ico".126 A su vez, Asmeron y Jain indican que la adm inistración del desarrollo “se refiere a un aspecto de la adm inistración pública en el que la atención está centrada en la organización y la gerencia de las em presas públicas y de los depar tam entos de gobierno en los niveles nacionales y subnacionales, de tal manera que se fom enten y faciliten programas bien definidos de pro greso social, econ óm ico y político”.127 Huque está de acuerdo en que el térm ino adm inistración del desarrollo indica que “las actividades adm i nistrativas en los países en vías de desarrollo se ocupan no sólo de la conservación de la ley y el orden y de la ejecución de las políticas públi cas, sino tam bién de la m odernización, del desarrollo económ ico y de la exten sión de los servicios so cia les”, y en que estas fu n ciones son “de la m ayor im portancia” en los países en vías de desarrollo,128 pero se m uestra escép tico respecto a la existencia de una “ciencia de la adm inis tración del desarrollo" que pueda ser de mucha u tilidad.129 125 G ant, D evelopm ent A dm in istration , pp. 19-21. 126 "From g n p to B a sic N eed s: A C ritical R eview o f D ev elo p m en t A d m in istration " , Inter national R eview of A dm in istrative Sciences, vol. 45, n ú m . 3, pp. 2 5 3 -2 6 7 , en la p. 2 5 8 , 1979. 127 " P o litics a n d A d m in is tr a tio n ”, p. 5. 128 Paradoxes in Public A dm inistration, pp. 113-114. 129 "Los p r in c ip io s d e a d m in is tr a c ió n d esa r ro lla d o s en el O c cid en te en m u y p o c o s c a s o s so n p e r tin e n te s p a ra la s n e c e s id a d e s y c ir c u n s ta n c ia s q u e p rev a lecen en el m u n d o en d esa r ro llo . L o s d o s tip o s d e so c ie d a d e s so n d ife ren tes, a m e n u d o en u n g ra d o co n sid er a -
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
85
Es fundam ental reconocer que la adm inistración del desarrollo, vista de esta forma, no es sinónim a de adm inistración pública ni de adm inisI ración com parada. Como explica Gant, la adm inistración del desarro llo “se distingue, aunque no es independiente, de otros aspectos y preo cupaciones de la adm inistración pública. Por cierto, el m antenim iento de la ley y del orden es una función primaria del gobierno y es funda mental para el desarrollo, aunque precede y por lo general no está com prendida en la definición de adm inistración del desarrollo”. Asim ism o, la prestación de servicios esenciales de com unicación y el facilitam iento de instalaciones para la educación, así com o el m antenim iento de siste mas jurídicos y diplom áticos afectarían pero no formarían parte inte gral de la adm inistración del desarrollo.130 Sin insistir en un significado específico definitivo para la adm inistra ción del desarrollo, dicho autor opina que por lo m enos deberíam os abandonar tendencias pasadas a usarlo de manera intercam biable con la adm inistración pública com parada, y que deberíam os rechazar toda im plicación de que el ám bito de la adm inistración pública com parada se limita a problem as de la adm inistración del desarrollo, sin importar eóm o se le defina. Esta divergencia no significa, sin embargo, que los cam bios significalivos que afectan la adm inistración del desarrollo ya no tengan im por tancia para la adm inistración pública com parada. Las estrategias de adm inistración de programas de asistencia técnica orientados hacia oblelivos de desarrollo son de im portancia fundam ental para especialistas de la adm inistración del desarrollo, y continúan interesando a los que se concentran en la com paración general de los sistem as nacionales de ad m inistración.131 De hecho, en años recientes se ha producido una im portante evaluación y reorientación de los objetivos y las estrategias de la asistencia técnica, com o resultado de evidencia acum ulada que muesiia que los esfuerzos por transferir la tecnología adm inistrativa con frei uencia han tenido efectos poco discernibles o bien han producido con secuencias negativas no previstas. Para expresarlo con los términos más sencillos, se ha cam biado de una modalidad de pensam iento acerca de la adm inistración a otra modalil'lr, en ca si to d o s lo s a sp e c to s. [ ...] L os p rin cip io s y lo s p r o c e d im ie n to s q u e b u sca n la efii ¡cn cia y la e c o n o m ía p u ed en se r c o n tr a p r o d u c e n te s cu a n d o se les a p lica en circu n sta n t ¡as d istin ta s. E sto rep resen ta la p rin cip al p arad oja d e la a d m in istr a c ió n c u a n d o se le c o n sid era en té r m in o s d el d e sa r ro llo .” Ibid . , pp. 150-151. 1 G ant, Developm ent A dm inistration, p. 21. 1,1 Para un e s tu d io c r o n o ló g ic o d e ta lla d o de las r e la c io n e s en tre la a d m in istr a c ió n púM ica co m p a ra d a y lo s p ro g ra m a s d e ayu d a ex terio r d e lo s E sta d o s U n id o s, v éa se, d e G eorm* G u ess, " C om parative an d In tern a tio n a l A d m in istra tio n ”, en la ob ra d e R ab in , H ild reth \ M illcr, H andbook of Public A dm inistration, cap . 14, pp. 4 7 7 -4 9 7 .
Mf»
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
dad de pensam iento sobre el m ism o tema. Islam y H enault las han lla mado m odelo i y m odelo n. El primer m odelo estaba asociado con los programas de asistencia técnica de los primeros 20 años después de la segunda Guerra Mundial. El segundo se identifica con la restructura ción que tuvo lugar a partir de fines de los años sesenta en los proyectos de ayuda del Banco Mundial y de otras agencias m ultilaterales de des arrollo, así com o en la U. S. Agency for International Developm ent ( a i d ) y otras agencias bilaterales. Los dos m odelos pueden ser apropiados se gún las circunstancias, antes que com o alternativas o sustitutos en com petencia entre sí, pero se presupone que el segundo es m ás adecuado para los requisitos de los países en vías de desarrollo. El anterior m odelo "occidental" de adm inistración del desarrollo ha cía hincapié en la reforma administrativa en materia de estructura de la organización, adm inistración de personal, form ulación de presupuesto y otros cam pos técnicos, y daba por sentado que la transferencia de tec nología de una cultura a otra era posible, sin necesidad de que se pro dujeran al m ism o tiem po reformas en lo político, en lo social y en lo económ ico. Ello implicaba que era posible separar la form ulación de po líticas de su ejecución, pero sus críticos dicen que en realidad por deba jo de todo esto se encontraba un sesgo etnocéntrico basado en valores occidentales, com o el énfasis en la m edición del crecim iento económ ico según el producto interno bruto ( p i b ) , la especialización organizacional y profesional, así com o la orientación hacia lo que se ha logrado com o medida de prestigio social, todo lo cual se consideró falsam ente com o in dicadores neutrales de desarrollo. Existió la tendencia a concentrarse en los avances en tecnología administrativa y a aislarlos de las actividades realm ente im portantes para el desarrollo, lo cual ocasion ó que Islam y H enault com entaran que “la marca del periodo del m odelo i era la pla nificación sin ejecución”.132 El segundo m odelo, m ás aceptable en la actualidad, establece una conexión m ás directa entre política pública y tecnología administrativa. Com ienza con las opciones para elegir en materia de políticas y con la infraestructura institucional necesaria, para luego pasar a la tecnología adm inistrativa apropiada. El tem prano reconocim iento de esta tenden cia se observó en el trabajo de Milton Esm an y sus colaboradores, quie nes se concentraron en el proceso de "construcción de instituciones” m e diante un programa interuniversitario de investigación diseñado para sistem atizar el análisis transcultural de instituciones com o unidades apropiadas para la com paración. Durante los años sesenta se recogieron y analizaron datos em píricos de un núm ero de países, incluidos Y ugos 132 "From
gnp
to B a sic N e e d s”, p. 257.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
87
lavia, Venezuela, Nigeria, Jordania y E cuador.133 Jreisat describió este m odelo y sugirió m odificaciones para que el enfoque no se limitara a los países en vías de desarrollo, sino que se pusiera más énfasis en la com paración transcultural y para que se utilizara más la investigación reali zada en la teoría de las organizaciones.134 Siffin destacó la necesidad de i|ue se obtuvieran más datos sobre el diseño de las organizaciones y los electos de los diferentes arreglos organizacionales, con especial aten ción en los factores am bientales que no son intrínsecos a las organi zaciones propiam ente dichas. Observó que la tecnología adm inistrativa li adicional se orientaba más hacia las necesidades de m antenim iento t|ue de desarrollo, mientras que la esencia del desarrollo no es m antener sino crear con efectividad. Por lo general, "la necesidad de capacidad para diseñar y poner en práctica disposiciones que involucren tecnolo gías es m ayor que la necesidad de tecnologías”, lo cual requiere “una estrategia de diseño desarrollista” que se concentre en el proceso de con s trucción de instituciones.135 En épocas más recientes se ha prestado cada vez más atención al efec to fundamental que los factores culturales ejercen sobre la adm inistra ción del desarrollo.136 Por ejemplo, durante su participación en un sim posio sobre las diferencias culturales y el desarrollo, Bjur y Zomorrodian presentaron lo que describieron com o “marco conceptual para el des arrollo de teorías locales de adm inistración basadas en su contexto". Ellos supusieron que “toda teoría adm inistrativa que pretenda describir la realidad existente, orientar la práctica adm inistrativa y aclarar objeti vos adm inistrativos legítim os debe surgir de valores culturales que go biernen la interacción social y dom inen las relaciones inter e intraorgamzacionales". Queda im plícito que diferentes culturas contienen diversas com binaciones de valores, y que por lo general estas com binaciones di fieren de la mezcla prevaleciente en las sociedades seculares occidentales (|ue han producido las teorías adm inistrativas más com únm ente acepta das. Por lo tanto, ellos aconsejaron que cuando se trate de pedir pres tadas técnicas adm inistrativas de una cultura externa, la adopción tal 1,3 W. B la se, In stitu tion Building: A Source Book, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P ub licalio n s, 1973. M4 " S y n th esis an d R elevan ce" , pp. 6 6 8 -6 7 0 . ns "Two D eca d es o f P u b lic A d m in istra tio n ”, pp. 68-70. 136 W esley E. Bjur y A sgh ar Z om orrod ian , "Toward In d ig e n o u s T h eo r ie s o f A d m in istralion: An In tern a tio n a l P ersp ectiv e”, International R eview o f A dm in istrative Sciences, vol. S2, n ú m . 4, pp. 3 9 7 -4 2 0 , 1986; A. S. H u q ue, Paradoxes in Public A dm in istration , "A dm inisl i ;kt ive B e h a v io u r A cro ss C u ltu res”, en el cap . 3, pp. 65-70; Ferrel H ead y, "The C ultural D im e n sió n in C o m p a ra tive A d m in istration " , cap . 5, pp. 8 9 -1 0 0 , en el lib ro d e A rora, Politic v and A dm inistration in Changing Societies; K a th leen S ta u d t, M anaging D evelopm ent: State, Society, an d International Contexts, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e , 1991, parte í, i n p ítu lo 3, "The C ultural C o n tex ts”, pp. 35-61.
88
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
cual nunca es aconsejable, sino que el m étodo válido es “la adaptación, o bien, si la diferencia de valores es muy marcada, la creación de m e dios y técnicas apropiados al sistem a de valores en que la teoría se va a aplicar".137 Staudt, Huque y yo m ism o hem os llam ado la atención sobre los factores culturales en los varios niveles del análisis (societal, burocrá tico, organizacional, grupo de trabajo y otros), y Staudt ha señalado la importancia de las influencias culturales en todos los niveles, así com o el con ocim iento lim itado que se tiene actualm ente de ellas.138 Con esta reorientación en los m étodos ha ocurrido un cam bio de én fasis en los proyectos de asistencia técnica, los cuales ahora insisten en las “necesidades básicas”, que es el nom bre que Islam y H enault dieron a su m odelo n com o pauta de desarrollo. El objetivo de las políticas es llevar adelante un ataque frontal a la “pobreza absoluta", según los tér m inos del B anco Mundial. El contenido del p i b se hace más im portante que su tasa de crecim iento, y el sector rural de la econom ía se convierte en el enfoque principal del desarrollo. El objetivo es transform ar la agri cultura m ediante un sistem a descentralizado de pequeñas organizacio nes controladas en el ám bito local antes que m ediante organizaciones gubernam entales en gran escala. Para ello se deben fortalecer los go biernos locales, aum entar la participación local, crear nuevas organiza ciones de interm ediarios y llevar a cabo cam bios im portantes en las condiciones sociopolíticas. Con esto se infiere que la tecnología adm i nistrativa adecuada será muy diferente con el m étodo del m odelo II. Islam y H enault ponen énfasis en esto e insisten en que se debe form u lar “una nueva estrategia de adm inistración” para que los países en vías de desarrollo puedan concentrarse en el desarrollo rural planificado com o su principal objetivo de políticas. Los problem as que se plantean en la actualidad son si la estrategia m encionada ha sido o puede ser elaborada, y hasta qué punto y de qué m anera los países más desarrollados deben continuar sus esfuerzos por transferir tecnología adm inistrativa a los m enos desarrollados. Sobre lo últim o, el desencanto con lo que se ha experim entado es evidente. Es verdad que m uchos proyectos de asistencia técnica han fallado, aun cuando se les aplique la vara de m edir más benévola. Los escép ticos se ñalan que los proyectos de asistencia supuestam ente neutros en cuanto 137 B jur y Z o m o rro d ia n , "Toward In d ig e n o u s T h eo r ie s o f A d m in istr a tio n ”, pp. 3 9 7 , 4 00, 412. 138 "La a te n c ió n a la cu ltu ra e s fu n d a m en ta l en el trabajo d e d esa r ro llo . M u ch o s n iv eles d e cu ltu r a s so n p arte d e e s e trabajo, d e sd e el n ivel n a cio n a l, lo s n iv e le s é tn ic o s y d e cla se, h a sta lo s d e g én ero , o r g a n iz a c ió n y p r o fe sió n . C ada n ivel cu ltu ral tie n e s u s p r o p io s d isc e r n im ie n to s y a p lic a c io n e s, p ero ta m b ién hay q u e to m a r cierta s p r e c a u c io n e s e s p e c ífic a s en ca d a n ivel a n te s d e lleg ar a c o n c lu s io n e s so b re el m is m o .” S ta u d t, M anaging D evelopm ent , p. 56.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
89
políticas, en realidad han fortalecido y preservado regím enes políticos represivos, o bien los han protegido más allá del tiem po del que se huhierun m antenido;139 esto implica que las actividades relativas a la asis tencia tecnológica en materia administrativa inevitablem ente son parte Integral de una intervención indeseable en los asuntos de otros países.I. puede hacerse de acuerdo con su “m odalidad punto iv”, que corres ponde al m odelo i de Islam y Henault. La segunda ruta sigue la línea del m odelo 11 de los autores m encionados, y será la ruta del crecim iento i leativo, pero tam bién de los problemas, puesto que se caracteriza por (•levados niveles de incertidum bre, por severas lim itacion es de recur sos y por la necesidad de encontrar respuestas adm inistrativas crea tivas. Esm an prevé una orientación nueva, con énfasis en la innovación V en la experim entación antes que en la transferencia de tecnologías co nocidas. Ln la bibliografía reciente sobre la adm inistración del desarrollo se .1
1w C orea del Sur, C hile, A rgen tin a e Irán h an sid o m e n c io n a d o s c o m o lo s e je m p lo s típii os, a n te s d e las refo rm a s p o lític a s q u e d e sd e e n to n c e s h a n o cu rrid o en ca d a c a so . Para un ejem p lo d e e s ta d u n id e n se s p r eo cu p a d o s p or la s c u e s tio n e s é tic a s e n lo q u e se refería a Ii is p r o y ecto s d e a y u d a a la a d m in istr a c ió n p ú b lic a iran í d u ra n te el r é g im e n d el sh a, v é a n se los s ig u ie n te s a r tíc u lo s en Public A dm inistration R eview , vol. 40, n ú m . 5, 1980; d e Joh n I S eitz, "The F a ilu re o f U. S. T e ch n ica l A ssista n ce in P u b lic A d m in istra tio n : T h e Iran ian ( a s e ”, pp. 4 0 7 -4 1 3 ; d e Frank P. S h erw o o d , "Learning from the Iran ian E xp erien ce" , pp. II 4 18; d e W illia m J. S iffin , "The S u ltá n , the W ise M en, an d th e F retful M astod on : A Persian P a b le”, pp. 4 1 8 -4 2 1 , y d e Joh n L. S eitz, "Irán an d the F utu re o f U. S . T e ch n ica l A ssislauce: S o m e A fter th o u g h ts”, pp. 4 3 2 -4 3 3 . 140 V éa se el a r tícu lo p rev io d e E sm a n , " D evelop m en t A ssista n ce in P u b lic A d m in istraiion: R éq u iem o r R e n e w a l”, Public A dm inistration Review , vol. 40, n ú m . 5, pp. 4 2 6 -4 3 1 , I ‘>80, y su lib ro m á s recien te, M anagem ent D im ensions o f Development. 141 M anagem ent D im ensions o f D evelopm ent, p. 160. 142 " D ev elo p m en t A ssista n ce in P u b lic A d m in istra tio n ”, p. 427.
90
I.A COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
está dedicando gran atención a elaborar estrategias adm inistrativas que se adapten a proyectos del m odelo n.143 Se observa una m arcada tenden cia a formular y a trazar una secuencia sugerida de actividades calculada para evitar las trampas y optim izar las perspectivas de éxito. En uno de estos esfuerzos, Marc Lindenburg y Benjamín Crosby se concentran en la dim ensión política del m anejo del desarrollo, y ofrecen un m odelo de análisis político diseñado para que sea útil a los adm inistradores del desarrollo, com plem entado por un núm ero de estudios de casos por uti lizar com o auxiliares para la enseñanza en la aplicación del m od elo.144 En otro, Gregory D. Foster presenta “una m etodología intervencionista para el desarrollo de la administración", sugiriendo primero una exigen te lista de actividades para aclarar asuntos referidos al am biente y a las políticas, seguida de una estrategia para la ejecución que abarca dos eta pas principales, a saber: una preparatoria y otra operacional, cada una de ellas con pasos específicos por tom ar.145 Dennis A. Rondinelli y Marcus D. Ingle, pese a interesarse y tratar de identificar los obstáculos re currentes y siem pre presentes creados por factores am bientales y cultu rales, se concentran más directam ente en la ejecución efectiva de los planes y proyectos de desarrollo. Ellos formulan un m étodo estratégico para la puesta en práctica, el cual consiste en seis elem entos o seis pa sos que se deben dar: reconocim iento amplio; intervención y análisis de estrategias; identificación de la secuencia para las intervenciones incre méntales; planificación com prom etida para proteger y prom over nuevos programas; fe en procedim ientos adm inistrativos sencillos y uso de ins tituciones propias del lugar, y un estilo adm inistrativo facilitador que dependa m enos de los controles jerárquicos y se apoye m ás en la discre ción y en la iniciativa locales.146 Kathleen Staudt ha indicado la persis tente falta de participación de las mujeres en las actividades de desarro143 Para u n a breve reseñ a, v éase, d e G eorge H o n a d le, " D evelop m en t A d m in istra tio n in th e E ig h ties: N e w A gen d as or Oíd P ersp ectives?", Public A dm in istration R eview , vol. 42, n ú m . 2, pp. 1 7 4-179, 1982. Para e s tu d io s m á s c o m p le to s , v éa se, d e C oralie B ryan t y L o u ise G. W h ite, M anagem ent Developm ent in the Third World, B o u ld er, C olorad o, W estv iew Press, 1982; d e Joh n E. K errigan y Jeff S. Luke, Management Training Strategies for Develop ing Countries, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1987; d e D en n is A. R o n d in e l li, D evelopm ent A dm inistration an d U. S. Aid Policy, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1987; d e L o u ise G. W h ite, Im plem enting Policy Reform s in LDCs: A Strategy for Designing an d Effecting Change, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish e rs, 1990; d e E sm a n , Managem ent D im ensions o f D evelopm ent, y d e S ta u d t, Managing Developm ent. 144 M anaging Development: The Political D im ensión, H artford, C o n n e c tic u t, K u m arian Press, 1981. 145 "A M eth o d o lo g ic a l A p p roach to A d m in istrative D ev elo p m en t In terven tion " , Interna tional R eview o f A dm inistrative Sciences, vol. 4 6 , n ú m . 3, pp. 2 3 7 -2 4 3 , 1980. 146 Im proving the Im plem entation o f D evelopm ent Programs: Beyond A dm inistrative Reform, s i c a O cca sio n a l P apers S eries, n ú m . 10, W a sh in g to n , D. C., A m erican S o c ie ty for Pub lic A d m in istra tio n , 1981, m im eo g ra fia d o , 25 pp.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
91
lio, y cita num erosos ejem plos de casos esp ecíficos.147 David C. Korten lia hecho hincapié en lo que denom ina "el m étodo del proceso de apren dizaje" para remplazar al "método del formulario", que es más com ún, y ha conferido gran im portancia a la acción voluntaria y el papel de las organizaciones no gubernam entales ( o n g ) . 148 Además, destaca el lide razgo y el trabajo en equipo en el nivel local, pero confía en la ayuda de gente enterada de afuera. Según sus previsiones, lo normal es que este proceso se realice en tres etapas en el tiempo: aprender a ser efectivo, aprender a ser eficiente y aprender a expandirse. Los program as que al canzaron el éxito y las organizaciones que los apoyaron no fueron “d ise ñados y ejecutados”, sino que "evolucionaron y crecieron”. El sugiere que en vez de la cuidadosa planificación previa de proyectos com o la unidad básica de la acción de desarrollo, se utilice “la construcción o creación de capacidad fundam entada en la acción ” com o una alternati va a los repetidos fracasos en las actividades de desarrollo rural d ecisi vos para el progreso en la adm inistración del desarrollo.149 Al actualizar y depurar su m étodo centrado en las personas después de revisar los acontecim ientos de la década de 1980, Korten ha llegado ahora a la con clusión pesim ista de que la “industria del desarrollo” se ha convertido en "un gran negocio, interesado más en su propio crecim iento e im pera tivos que en la población que originalm ente se suponía que habría de beneficiar. Dom inada por los financieros y los tecnócratas profesiona les, la industria del desarrollo procura conservar una posición apolítica y sin com prom eterse con ningún valor, al tratar con los que son, más que nada, problem as de poder y de valores”. La única esperanza que ve para tratar la crisis del desarrollo "se encuentra en las personas m otivadas por un fuerte com prom iso social, más que por los im perativos presu puestarios de las grandes burocracias del m undo”.150 Por lo tanto, insiste en el papel potencial de las organizaciones no gubernam entales volunta rias ( o n g ), en particular las que operan en la parte m eridional del m un do, y propone una agenda para la acción durante la década de 1990.151 El m uestreo que se presenta aquí indica preocupaciones com unes, pero respuestas diferentes. Esta diversidad tiene su contrapartida en la 147 S ta u d t, v é a se la s e c c ió n titu lad a "W om en in A d m in istr a tio n ” e n su lib ro Managing
Development. 148 K orten , v éa se su im p o r ta n te a rtícu lo " C om m u n ity O rg a n iza tio n an d Rural D e v e lo p m ent: A L earn in g P ro cess A pproach", Public A dm inistration R eview , vol. 40, n ú m . 5, pp. 4 8 0 -5 1 1 , 1980, y su lib ro m á s recien te, Getting to the 21st Century: Voluntary Action an d the G lobal Agenda, H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1990. 149 " C om m u n ity O rg a n iza tio n an d Rural D e v e lo p m e n t”, p. 502. 150 Getting to the 2 ¡s t Century, p. ix. 151 Para o tro e s tu d io q u e trata d e las c o n tr ib u c io n e s d e la s o n g , v éa se, d e T h o m a s F. C arroll, Interm ediary n g o s : The Supporting Link in G rassroots D evelopm ent, W est H art ford, C o n n ecticu t, K u m a ria n P ress, 1992.
92
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
gam a de opiniones acerca del progreso que se ha realizado o que se pue de esperar en la identificación de estrategias apropiadas para adm inis trar las actividades del desarrollo. Marcus Ingle es uno de los más opti m istas creyentes en la existencia de una ciencia de la adm inistración de la cual puede derivar dicha tecnología de la adm inistración. Él aboga por una aproxim ación “más genérica y m enos contextual a la adm inis tración del desarrollo”, diciendo que lo apropiado de su propuesta pro viene "principalmente de su coherencia con principios fundam entales, y en segundo térm ino de que se adapta a las situaciones. De hecho, por definición, la esencia de la tecnología apropiada para el desarrollo no necesita ser adaptada, ya que es universalm ente aplicable en cualquier contexto”.152 Él piensa que una tecnología prelim inar basada en dicho m étodo ya ha evolucionado y que las perspectivas para avances futuros son excelentes. Korten representa un punto de vista m ucho más caute loso. Él deplora el “m étodo del formulario para la construcción, el cual pone énfasis en objetivos específicos y en un m arco temporal determ i nado, adem ás de tener requisitos específicos en cuanto a recursos, por que por lo general no se adapta bien a la índole im predecible de las acti vidades de desarrollo rural. Las organizaciones que en el m étodo que él prefiere (“m étodo del proceso de aprendizaje”) ponen en marcha el pro yecto no son valoradas por su capacidad para adherirse estrictam ente a un plan preparado en detalle, sino por tener “una bien establecida capa cidad de adaptación, tanto anticipativa com o en respuesta a los hechos o situaciones”.153 Korten muestra poca confianza en lo práctico que pue dan ser las estrategias técnicas para la adm inistración que se apliquen en el nivel generalizado o universal. Esm an tam bién favorece una estra tegia plural del desarrollo que aliente la exploración de canales alter nativos para proporcionar los servicios por m edio de “redes de servicio m ultiorganizacionales”,154 incluso la contratación de em presas privadas y la dependencia en las organizaciones no gubernam entales ( o n g ). Es dem asiado pronto para juzgar si los diversos m étodos sistem áticos que se han propuesto para la ejecución del m odelo ii o de los programas de adm inistración del desarrollo por ruta paralela han encontrado el éxito o el fracaso, pero la experiencia parece sugerir que es mejor ser m odesto antes que excesivam ente entusiasta cuando se trata de predecir grandes éxitos. Es evidente, entonces, que la adm inistración del desarrollo es un tema 152 "A ppropriate M a n a g em en t T ech n ology: A D ev elo p m en t M a n a g em en t P ersp ectiv e”, p rep a ra d o para la c o n fe r e n c ia n a c io n a l d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n en 1981, m im eo g ra fia d o , 23 pp., en la p. 17. 153 “C o m m u n ity O rg a n iza tio n an d R ural D evelop m en t" , p. 4 98. 154 V éa se M anagem ent D im ensions o f Developm ent, d e E sm a n , en e s p e c ia l lo s ca p s. 5 y 6.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93
que sigue en constante evolución y debate, con tendencias cada vez mayores de avanzar hacia una m ayor autonom ía en la resolución de los problemas. N o obstante, el interés y la preocupación de la adm inistra ción del desarrollo y de la adm inistración pública com parada medular seguirán m ezclándose.
Política pública com parada A partir de m ediados de los años setenta, el interés en la política pública com parada ha aum entado m uchísim o, asem ejándose en m últiples sen tidos a la historia temprana del m ovim iento de adm inistración pública com parada, tanto en lo que se logró com o en las incertidum bres que se experim entaron. La proliferación de estudios de política pública com pa tada ha dado com o resultado num erosos libros, un am plio volum en de artículos en publicaciones periódicas (m uchos de ellos en publicaciones dedicadas exclusivam ente a tem as de política), el ofrecim iento de cursos universitarios tanto en el nivel de pregrado com o de posgrado, y la orga nización de paneles y congresos especializados auspiciados por asocia ciones profesionales y otras organizaciones.155 Como ya ocurrió anteriorm ente en el cam po de la adm inistración pú blica com parada, este rápido crecim iento ha provocado que se sugieran maneras de clasificar este creciente caudal de resultados, un debate in telectual sobre la cuestión de si se debe buscar un paradigma que reúna el consenso, y en ese caso cuál deberá ser el paradigma, y propuestas so bre prioridades futuras para la investigación. Sólo podrem os tocar som e ramente algunos de los problemas, pero sin tratarlos en detalle. El enfoque central no está en discusión. Según los pioneros de la dis ciplina, la política pública com parada es “el estudio transnacional de cóm o, por qué y con qué efecto se elaboran las políticas gubernam enta les".156 Si bien la investigación em prendida puede tener énfasis variados, y de hecho así ha sucedido, está claro que el tem a es m ás lim itado que 155 Para e s tu d io s v a lio so s d e e s to s é x ito s y p ro b lem a s d u ra n te la eta p a fo rm a tiv a , v éa se, d e K eith M. H en d erso n , "From C om p arative P u b lic A d m in istra tio n to C o m p a ra tiv e P ub lic P o licy ”, International R eview of A dm inistrative Sciences, vol. 4 7 , n ú m . 4, pp. 3 5 6 -3 6 4 , 1981, y d e M. D o n a ld H a n co ck , "C om parative P u b lic P olicy: An A s se s sm e n t”, pp. 2 8 3 -3 0 8 , en la o b ra d e F in ifter, Political Science (in c lu y e u n a b ib lio g r a fía se le c c io n a d a ). Para e s tu d io s m u y c o m p le to s y m á s r e c ie n te s so b re este ca m p o , v éa se, d e D o u g la s E. A shford , c o m p ., H istory an d Context in C om parative Public Policy, P ittsb u rgh , P en n sy lv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rgh P ress, 1992, y d e S tu art S. N agel, c o m p ., Encyclopedia of Policy Stu dies, 2a ed. rev isa d a y a u m e n ta d a , N u ev a York, N. Y., M arcel D ekker, 1994. 156 A rnold J. H eid en h eim er , H ugh H eclo y C arolyn T eich A d am s, C om parative Public Policy: The Politics o f Social Choice in Europe an d America, N u ev a York, S t. M artin ’s P ress, 1975, p. i.
94
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
la cobertura de la política com parada vista com o el estudio de sistem as políticos com pletos, o que la adm inistración pública com parada vista com o interesada en sus subsistem as adm inistrativos. En una im portante obra reciente sobre la investigación en la política com parada,157 se hace énfasis en cuatro cam pos im portantes, que indi can las principales direcciones en que se ha orientado la bibliografía so bre el tema. Se trata de la política am biental, la educativa, la económ ica y la social. Además de analizar “la últim a palabra" en cada una de las áreas m encionadas, los autores tocan tem as de estrategia, m etodología y aplicación, y com entan sobre resultados anteriores y direcciones futuras. Si bien la política pública com parada se ha establecido rápidam ente con identidad propia, el tem a es de gran im portancia para n osotros.158 En primer lugar, es lo que ha obtenido resultados m ás satisfactorios hasta la fecha en la aplicación, sobre una base com parativa, de una re orientación im portante que se ha producido en los Estados Unidos, res pondiendo así a la crítica de que los estudios com parativos no se han m antenido a la par de las tendencias actuales en el país. Segundo, la investigación en política pública com parada está tratando de lidiar con los dilem as propios de manejarse entre factores transculturales, si bien en este caso la secuencia ha sido de los contextos europeo y estaduni dense, que son m ás conocidos, a los casos de los países en vías de des arrollo en lugar de ser al revés, que fue lo que hizo el m ovim iento de ad m inistración pública com parada.159 Tercero, este subcam po tam bién se enfrenta a la conocida crítica de que “la propia existencia de conceptualizacion es y de focos de investigación radicalm ente distintos ha inhibi do de forma severa los estudios acum ulativos”,160 y sería deseable que existiera mayor unidad de m étod os.161 Cuarto, a los investigadores se les 157 M e in o lf D ierk es, H a n s N . W eiler y A riane B e rth o in A ntal, c o m p s., C om parative Policy Research: L eam ing from Experience, N u ev a Y ork, S t. M artin ’s P ress, 1987. 158 E sta recip ro cid a d d e in te r e se s n o sie m p re e s r e c o n o c id a p o r lo s a u to r e s e n el c a m p o d e la p o lític a p ú b lic a co m p a ra d a . C o m o b ien se ñ a la N a o m i C aid en en su r eseñ a d e C om parative Policy Research, e n Public A dm inistration R eview , vol. 48, n ú m . 5, pp. 9 3 2 -9 3 3 , 1988, en e s te lib ro n o se h a ce referen cia al trab ajo d el C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n G rou p , o d e su s su c e so r e s , y se d esc a rta a la a d m in istr a c ió n p ú b lic a " etn o cén trica y m u y lo c a lista ”, p. 18. 159 H a n co ck e s tim ó q u e a p ro x im a d a m e n te 70% d e las o b ra s d e a n á lisis p o lític o h a n e s tu d ia d o la s d e m o c r a c ia s in d u stria les a v a n za d a s d e E u ro p a o c c id e n ta l y d e A m érica del N o rte, e n c o m p a r a c ió n c o n cerc a d e 10% q u e e stu d ia n a A m érica L atin a o A sia, y c a si n in g u n a el M ed io O rien te y Á frica ("C om p arative P u b lic P olicy: An A s se s sm e n t”, p. 29 9 ). H u g h H eclo , en otra reseñ a d e C om parative Policy Research, e n Am erican Political Science R eview , vol. 82, n ú m . 2, pp. 6 5 2 -6 5 3 , 1988, h a ce e s te c o m e n ta r io a tin ad o: " D eb em os p r e o c u p a rn o s m á s p o r n u estro lo c a lism o en la e le c c ió n d e lo s p a íse s y p o r la verd a d era e q u iv a le n c ia d e lo s te m a s e n lo s d ife ren tes e sc e n a r io s n acion ales" . 160 H a n co ck , " C om parative P u b lic P o licy ”, p. 2 93. 161 "Las m eta s d e la in v estig a ció n d e la p o lític a co m p a ra d a se h a n e s ta b le c id o en u n n ivel m u y elev a d o , y e s c o m p r e n sib le q u e lo s resu lta d o s n o h ayan sa tis fe c h o las ex p ecta tiv a s.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95
acusa de producir investigación que carece de relevancia para los encar dados de la form ulación de políticas y de ser dem asiado afectos a las teorías y a la esp eculación .162 Por últim o, existe una am bigüedad sim ilar con respecto a si la política pública com parada se refiere a com paracio nes entre E stados-nación, o bien de manera más general il uso de la m etodología com parativa en el análisis de la política p ública.163 Son escasos los esfuerzos por relacionar entre sí los estudios com patativos en la política pública y en la adm inistración pública. En el capí tulo con que contribuyó al libro de Ashford, Guy Peters exam ina la neeesidad de contar con una conceptualización m ás adecuada del papel que desem peñan las organizaciones en las decisiones p olíticas.164 En él escribió que un im portante papel para la burocracia en la conform ación de las políticas es probablem ente un requisito para el gobierno efectivo en la sociedad contem poránea, a pesar de la presión política por redu cirla al m ínim o, y que el problem a más im portante es saber de qué m a nera se com bina la com petencia profesional con el m andato del cam bio político que proviene de los políticos elegidos. A su vez, Randall Baker ha editado recientem ente un libro cuya finalidad es iniciar un esfuerzo im portante para incluir más materiales com parativos, incluso de los com ponentes de las políticas públicas, en los programas de los estudios de adm inistración pública en los Estados U n idos.165 I lay m u c h o s d a to s, e in c lu so a lg u n o s e sfu e r z o s teó rico s, p ero el e n fo q u e n o ha sid o s i s tem á tico . H a d e m o str a d o se r d ifícil co n tro la r las variab les en u n c o n te x to co m p a ra tiv o , y l.ts d ife r e n c ia s lleg a n a a b a rcar la s sim ilitu d e s. L os su p u e s to s te ó r ic o s d iv erg en . L os p a íses que se estu d ia n s e e lig e n a c c id e n ta lm e n te . L os e s tu d io s so n fr e c u e n te m e n te d esc r ip tiv o s y carecen d e in te rés teó rico . L os m é to d o s y c o n c e p to s e s ta d u n id e n se s se tran sfieren sin críl lea a lg u n a a o tro s c o n te x to s. La co m p lejid a d y la in certid u m b re d e sa fía n c u a lq u ie r pre«licción co n fia b le. L o s v a lo res y las p referen cia s a p a recen en to d o el a n á lisis y lo in flu yen . La falta d e u n a estru ctu ra teó rica g en era l o b sta c u liz a la a c u m u la c ió n d e lo s resu lta d o s d e la in v e stig a c ió n .” É ste e s el r e su m e n d e la situ a c ió n q u e p resen ta N a o m i C aid en en su reseñ a d e C om parative Policy Research en la Public A dm inistration R eview , cita d a p revia m en te. O bserva: “S in d u d a , to d o e s to su e n a c o n o c id o . L os e s c r ito s so b r e la a d m in isi ra ció n p ú b lic a co m p a ra tiv a está n p le tó r ic o s d e d is c u s io n e s p r e c isa m e n te so b r e e s to s p ro b lem a s”. 162 La reseñ a q u e h a ce H eclo d e Comparative Policy Research en la American Political Scien ce Review , c ita d a p rev ia m en te, in clu y e esta m o rd a z ob serv a ció n : "Q uienes e stu d ia n la p o lítica p ú b lic a co m p a ra d a tien en su fic ie n te s teorías, h ip ó te sis, in str u m e n to s m e to d o ló g ic o s V o p o r tu n id a d e s d e d ar co n fe r e n c ia s, para m a n te n e r se o c u p a d o s h a sta el p r ó x im o sig lo . I.o q u e n o tie n e n s o n d a to s fid e d ig n o s”. 163 E sto se reflejó, p o r ejem p lo , en la a m p litu d d e lo s e n u n c ia d o s d e la s s e c c io n e s del p rogram a para la r e u n ió n a n u al d e la A m erican P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n d e 1983, co n u n a se c c ió n so b re a n á lisis d e la p o lític a p ú b lic a y otra so b re " P olíticas co m p arativas: la p o lítica p ú b lic a ”. H e n d erso n ta m b ién m e n c io n a e s to en "From C o m p arative P u b lic A d m i n istra tio n to C o m p a ra tiv e P u b lic P o licy ”, p. 3 64. 164 "Public P o licy a n d P u b lic B u reaucracy" , p arte m , cap . 13, pp. 2 8 3 -3 1 5 , en la o b ra d e A shford, H istory an d Context in C om parative Public Policy. 165 R an d all B aker, co m p ., C om parative Public Management: Putting U. S. Public Policy and Im plem entation in Context, W estp ort, C o n n ecticu t, P raeger, 1994.
96
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Deliberadam ente usa la palabra gerencia en el título en lugar de adm i nistración para hacer énfasis en "la naturaleza aplicada y práctica” de la tarea, y porque im plica el significado de dinam ism o y cam bio, pero ex plícitam ente dice que lo anterior no significa que el gobierno sea un ne g o cio .166 Los m ódulos o secciones de esa com pilación com binan en pro porciones más o m enos iguales lo que com únm ente sería considerado “adm inistrativo” (la reforma burocrática, las finanzas públicas y el pre supuesto, la planificación, las relaciones intergubernam entales) y los asuntos “políticos" (el com ercio internacional, la justicia penal, la pro tección am biental, la com petitividad industrial). Esto se puede convertir en una vía de reforma de los planes de estudio para fortalecer el con te nido com parado y para producir vínculos más estrechos entre la políti ca pública y otras áreas de com paración.
La adm inistración pública com parada m edular En el centro de los estudios com parados en adm inistración pública du rante las últim as dos décadas se encuentran varios acontecim ientos que caracterizan la situación presente y preparan la escena para el futuro, a medida que nos aproxim am os al com ienzo del próxim o siglo. Una ten dencia ha sido revaluar los objetivos de los estudios adm inistrativos com parados, reduciendo algo las reclam aciones que se han hecho sobre su calidad de ciencia y sobre la posibilidad de predecir los resultados a partir de la investigación. Jonathan Bendor se ocupó en forma muy per ceptiva de estos tem as en su exam en de las teorías desarrollistas versus las teorías evolucionistas, en el cual reconoce que la teoría evolucionista tiene m enos poder de predicción, pero tam bién observa que éste no es el único criterio para determ inar el mérito teórico. Las predicciones que se realizan a partir de hipótesis inadecuadas pueden ser precisas pero son poco seguras. El poder de explicar no es igual al poder de predecir; la explicación adecuada no depende de la capacidad para predecir co rrectamente. M enciona que los biólogos consideran que la teoría de la evolución es suficiente para explicar los procesos evolutivos, pese a que la teoría genera predicciones débiles, y sugiere que los expertos en cien cias sociales tal vez quieran quedarse con la com prensión de lo su ce dido antes que con el poder de predicción.167 Está relacionado con esto el reconocim iento de que la adm inistración pública com parada no sólo se ha hallado y se halla en estado prepara166 Ibid., p. 7. 167 J o n a th a n B en d or, “A T h eo r etica l P rob lem in C om p arative A d m in istration " , Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 6 -6 3 0 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
97
digm ático, sino que es posible que se quede en éste durante un tiem po. No ha aparecido consenso que aporte la coherencia, los objetivos y el progreso que algunos buscaron en el pasado. La diversidad parece desi i ibir mejor los estudios en adm inistración com parada que la uniform i dad o la ortodoxia. Los que buscan la com probación científica de hipó les is form uladas con gran precisión com o base para sus predicciones siguen frustrados e insatisfechos sobre el progreso realizado. Yo ya he dicho que escapar a las incertidum bres paradigm áticas que desde hace mucho caracterizan la disciplina de origen —la adm inistración públi ca— no es necesario para los estudios com parativos y la adm inistración, v que la superposición forzada de un consenso falso sería fútil y asfixian te.168 En la actualidad parece haber mayor aceptación de la opinión de que el verdadero consenso surgirá cuando el trabajo realizado en el cam po conduzca a éste en forma acum ulativa, pero tratar de llegar a él en iorma prematura sería contraproducente. No me cabe la m enor duda de que durante estos años, en la teoría del .ilcance interm edio se ha producido un reconocim iento m ayor del m o delo burocrático com o marco conceptual dom inante para los estudios de adm inistración pública com parada. El énfasis en los estudios com parativos de sistem as burocráticos no reúne los requisitos que establece Kuhn para hablar de un paradigma científico, pero sí ofrece una refei encia que ha resultado útil. Que yo sepa, en fecha reciente no se ha pre sentado ningún sustituto. Entre tanto, la mayor parte del trabajo que se está produciendo se basa en este fundam ento teórico. El creciente volum en de trabajo en adm inistración pública com para da, m ucho ya publicado y parte todavía en preparación, es un rasgo nola ble de la situación actual, en contraste con la reducción de actividad que fue m otivo de preocupación durante las revaluaciones de m ediados de los años setenta. En estos trabajos se incluyen artículos en publi caciones periódicas, que han continuado apareciendo en un gran núme1 0 de revistas esp ecializad as.169 Además, m uchos textos básicos y varias 168
V éa se m i a rtícu lo “C o m p arative A d m in istration : A S o jo u rn er’s V ie w ”, Public Adm i-
nistration R eview , vol. 38, n ú m . 4, pp. 3 5 8 -3 6 5 , en la p. 364, 1978. 169 El e stu d io m á s c o m p le to d e e sta s p u b lic a c io n e s p er ió d ic a s e s u n a n á lisis d el c o n t e n i d o d e 253 a r tíc u lo s p u b lic a d o s en 20 rev ista s d e sd e 1982 h asta 1986. L os in v estig a d o res i o n clu y e r o n q u e lo e sc r ito so b re este tem a e s d e h e c h o im p o r ta n te, y d e m u e str a la v ita li dad c o n tin u a de la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a , p ero ta m b ién ca r e c e d e u n a id en lidad clara. A lg u n a s d e las ca ra cterística s im p o r ta n tes q u e o b serv a ro n so n “u n sig n ifi ca tiv o c o m p o n e n te p rá ctico , u n a o r ie n ta c ió n c o n sid e r a b le h a cia la s r e c o m e n d a c io n e s d e p o lítica s, u n a relativa e s c a se z d e lo s e s tu d io s para c o m p ro b a r teo ría s, u n tra ta m ien to m ad u ro y a m p lio d e v a rio s tem a s y p rá ctica s m e to d o ló g ic a s q u e p a recen u n p o c o m ejores qu e en el p a sa d o , p o rq u e a ú n e stá n lejos d e lo id e a l”. V éase, d e M o n tg o m er y V an W art y N. Jo sep h C ayer, "C om parative P ub lic A d m in istration : D efu n ct, D isp ersed , o r R ed efin ed ?”, I'ublic A dm inistration Review , vol. 52, n ú m . 2, pp. 2 3 8 -2 4 8 , m a rzo -a b ril d e 1990.
98
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
publicaciones recientes cuyo tema es la adm inistración pública por lo general incluyen capítulos o secciones que tratan de la adm inistración com parada.170 Algunos ejem plos de esta actividad, más am plia en perspectiva, están sintetizados en este punto. Otros, que tratan tem as específicos, regio n es171 o países, son abordados en capítulos subsecuentes. De estas contribuciones la más significativa en térm inos de su intento por reexaminar la situación actual y pronosticar el futuro es la de B. Guy Peters.172 Cabe señalar de entrada que la opinión de Peters difiere radi calm ente del panorama optim ista que acabo de pintar respecto a las perspectivas para la adm inistración pública com parada. Por cierto, se gún él, su libro de 1988 trata de “la aparente declinación en el estudio de la adm inistración pública comparada", a la cual describe com o un cam po de indagación en las ciencias políticas que “en un m om ento m os tró grandes prom esas y durante un tiem po realizó enorm es progresos”, pero del cual “en la actualidad se ocupan muy pocos académ icos [...] y se ve enm arañado en interm inables estudios descriptivos de aspectos di m inutos de estructura o conducta administrativa en países específicos, con escaso desarrollo teórico o conceptual”.173 A m edida que avancem os exam inarem os la validez de dichos juicios. Por el m om ento deseo con centrarm e en lo que considero son los aspectos más positivos de su aná lisis. Primero, com o su título lo indica, Peters acepta que el objetivo prin cipal debería radicar en la com paración de burocracias públicas; trata de encontrar “teorías de rango interm edio o institucionales”, rechazando todo intento de “articular un paradigma para la adm inistración pública que lo abarque todo”. Segundo, identifica “lo que tal vez sea el primero y fundam ental problema afrontado por el estudio com parativo de la ad170 L os e je m p lo s in clu yen : d e C handler, A Centennial H istory o f the Am erican A dm inistra tive S tate ; d e R a b in , H ild reth y M iller, H andbook o f Public A dm inistration; d e N a o m i B. L ynn y A aron W ild avsk y, c o m p s., Public Adm inistration: The State o f the Discipline, C hat h a m , N u ev a Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, 1990; y d e R ich ard J. S tillm a n II, Preface to Public Adm inistration: A Search for Themes an d Direction, N u ev a Y ork, S t. M artin ’s P ress, 1991. 171 E n u n e s tu d io d e la in v estig a ció n a d m in istra tiv a en E u ro p a d e sd e 1980, H a n s-U lrich D erlien c o n c lu y e q u e el a n á lisis se c u n d a r io d e e s tu d io s n a c io n a le s c o m p a r a b le s e n su b c a m p o s c o m o el d e la estru ctu ra o r g a n iza cio n a l y el d e las p o lític a s d e p erso n a l e s m u y c o m ú n , p ero q u e h ay p o ca in v estig a ció n en lo q u e se a "un e s tu d io d ise ñ a d o para ser c o m p a ra tiv o y q u e im p lica la r e co p ila ció n d e d a to s en d o s o m á s p a ís e s ”. V éase, d e D erlien , " O bservation s o n the S ta te o f C om p arative A d m in istra tio n R esea rch in E u ro p e-R a th er C o m p a ra b le th an C o m p a ra tiv e”, Governance, vol. 5, n ú m . 3, pp. 2 7 9 -3 1 1 , ju lio d e 1992. 172 S u s o p in io n e s se p resen ta n en form a m ás co m p le ta en Com paring Public Bureaucra cies: Problem s o f Theory an d Method, T u sca lo o sa , A lab am a, T h e U n iv ersity o f A lab am a P ress, 1988; y m á s breve y r e c ie n te m e n te en "Theory an d M e th o d o lo g y in th e S tu d y o f C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istration " , cap . 6, pp. 6 7-91, en la ob ra d e B ak er, C om parative
Public Management. 173 C om paring Public Bureaucracies, p. xiii.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
99
m inistración pública", que según él es “la falta de acuerdo acerca de qué se está estudiando, es decir, lo que en el idiom a de las ciencias sociales i onstituye la variable dependiente". Señala que otras instituciones gu bernamentales tienen variables dependientes a la mano, com o pueden ser las votaciones en la legislatura o los fallos en tribunales, pero que dichas variables dependientes no han sido identificadas en relación con las bu rocracias públicas de manera tal que les perm ita utilizar técnicas de las i iencias sociales “modernas". Tercero, selecciona cuatro variables de pendientes que según él serían útiles en el proceso de com paraciones 11 ansnacionales: a) em pleados públicos; b) organizaciones del sector pú blico; c) conducta dentro de las organizaciones públicas, y d) el poder «leí servicio civil para formular políticas públicas. Se dedica un capítulo a cada variable, y el autor describe que el objetivo del libro es "ilustrar las maneras en que se puede utilizar cada una de ellas".174 Otros elem entos importantes recientes que se agregan a la bibliografía son los am plios estudios com parados sobre la adm inistración pública hechos desde diferentes puntos de vista. Donald C. Rowat y V. Subramaniam han editado obras similares; una de ellas trata de las dem ocrai i is desarrolladas y la otra de los países en vías de desarrollo.175 Ambas i ontienen contribuciones sobre países específicos por expertos inform a dos, adem ás de capítulos que ofrecen vistazos generales de regiones o de sistem as nacionales relacionados, así com o análisis de problem as y irndencias que surgen. Otro im portante estudio es Public A dm inistra tion in World Perspective, el cual contiene un ensayo sobre el estado de la profesión en materia de adm inistración com parada hecho por los com piladores O. P. Dwivedi y Keith Henderson, así com o una serie de estudios regionales o por países que incluye áreas desarrolladas y en vías de desarrollo, adem ás de una evaluación de las perspectivas futuras por Gerald y N aom i Caiden, cuya visión es fundam entalm ente optim ista v supone que se está produciendo una revitalización de la adm inistra ción com parada e incluye una lista de sugerencias sobre aspectos “listos para que se les dé un tratam iento com parativo".176 Ali Farazmand es el redactor de dos proyectos aún más am biciosos. Uno es el Handbook on Com parative and D evelopm ent Public A dm inistration , 177 que contiene ca 174 Ibid., pp. 2, 13, 24. ,7S D o n a ld C. R o w a t, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies: A Com palative Study, N u ev a York: M arcel D ekker, 1988, y V. S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm i nistration in the Third World: An International H andbook, W estp ort, C o n n ecticu t, G reenw o o d Press, 1990. 176 O. P. D w iv ed i y K eith H en d erso n , co m p s., Public A dm inistration in W orld Perspective, lo w a City, lo w a S ta te U n iversity P ress, 1990. 177 Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook of C om parative an d D evelopm ent Public Adm inisIration, N u eva Y ork, M arcel D ekker, 1991.
100
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
pítulos sobre sistem as adm inistrativos históricos, la adm inistración pú blica en países desarrollados capitalistas y socialistas y en países en des arrollo (tratados por regiones) y análisis de rendim iento adm inistrativo y responsabilidad política en una variedad de am bientes sociales. El se gundo, el H andbook o f Bureaucracy,178 es un com pendio que incluye las perspectivas históricas y conceptuales sobre la burocracia y las políticas de ésta, capítulos sobre una diversidad de relaciones burocráticas socia les y secciones organizadas por región, que tratan de la burocracia y de las políticas burocráticas. Dos ejem plos finales son las obras de Baker, Com parative Public Management, que ya m encionam os, y Public A dm i nistration in the Global Village,119 editada por Jean-Claude García-Zamor y Renu Khator, que com bina varios capítulos teóricos y conceptuales con estudios de casos que se refieren al desarrollo de la adm inistración en diferentes escenarios. A esta ola de contribuciones no le ha faltado su cuota de críticas, pero el foco principal ha pasado de la amplia gam a de deficiencias que se ob servaron en las críticas iniciales al tem a del refinam iento m etodológico. Peters ofrece el inform e más com pleto sobre esta deficiencia, sus cau sas, sus consecuencias y su solución. En resum en, la supuesta deficien cia radica en que la adm inistración pública com parada se ha quedado atrás con respecto a otras áreas de la ciencia política en su avance ha cia la aprobación de las pruebas de rigor científico m edido según los cá nones de la ciencia social. Se exam inan algunas de las causas de esta situación, com o la carencia de un lenguaje teórico útil, la carencia de indicadores y la im portancia de “dim inutas y sutiles diferencias" en la adm inistración com parada.180 La consecuencia es que la adm inistración pública com parada no se adapta a “las norm as usuales de intelectuali dad aplicadas en las ciencias sociales actuales”181 y deben tratar de “lle gar a ser un com ponente de la ‘corriente principal’ de las ciencias po líticas”.182 Peters contrasta reiteradam ente el progreso en m ateria de política pública com parada con este retardo en la adm inistración públi ca com parada, explicándolo en parte por la “supuesta m ayor facilidad de m edición y de ahí la apariencia de mayor ‘rigor científico’ en el estu dio de la política pública com parada”.183 El rem edio que se propone es identificar las variables dependientes com o las que ya se han m encion a 178 Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u ev a Y ork, M arcel D ekker, 1994. 179 W estp o rt, C o n n ecticu t, P raeger, 1994. 180 P eters, Com paring Public Bureaucracies, pp. 2 2-24. 181 Ibid., p. xiv. 182 Ibid., p. 13. 183 Ibid., p. 12. S in em b a rg o , P eters n o cita e je m p lo s e sp e c ífic o s d e u n a in v e stig a c ió n d e p o lític a p ú b lic a co m p a ra d a q u e h aya te n id o éx ito . C om o ya se o b ser v ó , e s te c a m p o ta m b ién ha sid o o b je to d e m u c h a s crítica s.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
101
do y estudiarlas de manera tanto em pírica com o comparativa, utilizando m form ación cuantitativa o razonam iento sistem ático de conform idad con los requisitos de las ciencias sociales de la actualidad. En su con clu sión, Peters expresa su esperanza de que el contenido de su libro "nos haga avanzar por lo m enos unos cuantos m etros por este largo y tortuo so cam ino''.184 Sin presentar un análisis detallado, puedo resum ir mi reacción di ciendo que si bien Peters argumenta que el bajo perfil de la administrai ión pública com parada puede atribuirse al hecho de que no es al m is mo tiem po suficientem ente em pírica y com parativa, lo cual él trata de remediar, rara vez consigue lo que recom ienda. El problem a no es ser em pírico, sino ser com parativo. Las com paraciones que se hacen (esto lo reconoce el autor y lo atribuye a las lim itaciones de los datos y de sus propios con ocim ientos) se lim itan casi exclusivam ente a los Estados I luidos y a unos cuantos países europeos, todos ellos dem ocracias occi dentales industrializadas. Algunos de los m odelos que utiliza (com o los i|ue tratan de interacciones entre políticos y burócratas) parecen ser aplicables únicam ente a dem ocracias parlamentarias o presidenciales, no al núm ero m ucho más elevado de entidades políticas que tienen regí menes dom inados por partidos únicos o por burócratas profesionales. No me queda la m enor duda de que se le debe encom endar y alentar por lo que ha hecho y por lo que se propone hacer. Sin em bargo, su criterio para m edir el progreso —es decir, la investigación debe ser cuantitativa v cualitativa, por lo tanto lim itada a situaciones en las cuales los datos disponibles para el análisis son plenam ente adecuados— no es igual al mío, y a mi juicio no debe ser aceptado com o requisito para que existan esfuerzos legítim os en la adm inistración pública com parada. En mi opi nión, se deben buscar los mejores m étodos de que se disponga para el estudio com parativo de la adm inistración pública en toda la gam a de sistem as políticos nacionales que existen, aun cuando las m edidas cuaniilativas o cualitativas no siem pre sean posibles. Si ello significa cierta pérdida de prestigio en relación con la política pública com parada o con otros cam pos en los cuales dichas m ediciones son m ás fáciles de con se guir, que así se a .185 IM Ibid., p. 189. 185 Mi in te rp reta c ió n d e la form a m á s a c tu a liz a d a en q u e P eters trata e s to s p ro b lem a s es que ha su a v iz a d o c o n sid e r a b le m e n te su a n te rio r se rie d e crítica s a las d e fic ie n c ia s m e to d o ló g ic a s en la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a en rela ció n c o n lo s e s tu d io s c o m p a r a tivos d e la p o lític a p ú b lic a y d e las p o lítica s. R e c o n o c e q u e " actu alm en te h ay m á s esc e p ti. ism o so b re el p ro g reso d e lo s e stu d io s d e p o lític a c o m p a r a tiv o s”, y c o n c e d e q u e "en vez •le ser p ecu lia r a la a d m in istra c ió n p ú b lica co m p a ra d a , el m al q u e a fecta lo s e s tu d io s c o m para tiv o s p a rece se r u n fe n ó m e n o m u y d ifu n d id o". E n lo referen te a la m e to d o lo g ía , d ice 'lia- en el m u n d o c o m p le jo d e la a d m in istr a c ió n , "la id en tifica ció n d e v a ria b les in d ep en -
102
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E stos com entarios reflejan la persistencia de diferencias de opinión con respecto a lo que se ha logrado en el pasado, así com o a prioridades futuras en los estudios com parativos de la adm inistración pública. No obstante, mi opinión es que estas diferencias no son tan grandes com o lo fueron hace algún tiem po, debido a la aceptación general (incluidos Peters y yo) de un enfoque primario para com parar las burocracias pú blicas. Para ello, algunos prefieren com paraciones más lim itadas pero m etodológicam ente más com plejas, en tanto que otros prefieren com pa raciones más am plias aunque tengan que ser m enos com plejas. Ambos m étodos pueden producir valiosas contrib u cion es.186 Otro tem a del que se sigue hablando es la relación entre la adm inis tración pública com parada y los cam pos m ás am plios de la adm inistra ción pública y la ciencia política. Ya para 1976, Savage, Jun y Riggs cuestionaban los m éritos y la factibilidad de tratar de, en el futuro, ha cer hincapié en la separación de identidades entre la adm inistración pública com parada y de la adm inistración pública com o cam po de estu dio. Estableciendo un paralelo con el efecto del m ovim iento behaviorista sobre la ciencia política, Savage argum enta que el efecto del m ovim ien to com parativo había sido lo suficientem ente pronunciado y duradero que ya no se necesitaba un “m ovim iento”, pues sus preocupaciones y perspectivas habían pasado a ser parte integral de disciplinas m ás am plias. Para decirlo con sus propias palabras: “Han vencido los 10 años del m ovim iento, y éste pasa [el exam en]. Opino que si bien su produc ción no bastará para retardar su declinación com o m ovim iento, su lega do está siendo absorbido por las ciencias políticas y por la adm inistrad ie n te s y d e p e n d ie n te s p u ed e req u erir tan ta fe c o m o c ie n c ia , d e m a n e ra q u e p u ed en r e su l tar ú tile s u n len g u a je y m é to d o s a lg o m e n o s p r e c is o s”. S u g iere q u e p o d ría n in te n ta rse a lg u n o s d e e s o s e n fo q u e s a ltern a tiv o s, e in c lu so r e c o n o c e q u e lo s e sfu e r z o s p ara se r m ás c o m p le jo p u e d e n resu lta r c o n tra p ro d u c en tes. “T h eory an d M e th o d o lo g y ”, pp. 71, 8 2-85. E sto y to ta lm e n te d e a c u erd o co n su e n u n c ia d o final d e q u e "la m a y o ría d e lo s p ro b lem a s q u e d e sc o n c ie r ta n a q u ie n e s estu d ia n la a d m in istr a c ió n p ú b lic a c o m p a ra d a en 1994 so n lo s m ism o s p ro b lem a s q u e se n o s h an p resen ta d o d u ra n te d éca d a s y q u e h a n a fe c ta d o a los e x p erto s e n la s p o lític a s co m p a ra d a s en gen eral d u ra n te el m is m o p e r io d o ”, y q u e "no h ay n in g ú n r e m e d io te c n o ló g ic o in m e d ia to p ara la m a y o ría d e n u e str o s p r o b le m a s d e in v e sti g a ció n , ni n in g u n a m e d ic in a m e to d o ló g ic a q u e cu re to d o s n u e str o s p a d e c im ie n to s ”. Ibid., p. 86. 186 C harles C. R agin , en The Com parative Method: M oving Beyond Q ualitative an d Quantitative Strategies, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1987, trata d e e s te p ro b lem a p e r c e p tiv a m e n te . "Fui c a p a cita d o — d ic e — d e la m ism a fo rm a e n q u e a c tu a lm e n te lo so n la m a y o ría d e lo s c ie n tífic o s s o c ia le s d e lo s E sta d o s U n id o s, p ara u sa r las té c n ic a s e sta d ístic a s d e va ria b les m ú ltip les sie m p re q u e fuera p o sib le. N o o b sta n te , fr e c u en tem en te en c o n tr é q u e e sta s té c n ic a s n o so n del to d o ú tile s p ara resp o n d er a a lg u n o s d e lo s p ro b le m a s q u e m e in te resa n . [ ...] E ste lib ro rep resen ta u n e sfu e r z o p or alejarse d e las té c n ic a s e sta d ístic a s tr a d icio n a les, en e sp e c ia l en la c ie n c ia so c ia l co m p a ra tiv a , y b u sc a r a lte r n a ti vas. [ ...] El p r o b lem a n o es m o stra r cu ál te c n o lo g ía e s la m ejor, sin o ex p lo ra r fo rm a s a l tern ativas d e esta b lecer u n d iá lo g o sig n ifica tiv o en tre las id ea s y la e v id e n c ia ” (pp . vii, viii).
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
103
c ion pública. [...] Los problem as que dieron origen al m ovim iento no lian desaparecido. En todo caso, se han exacerbado”.187 Jun expresó la opinión de que la adm inistración com parada com o cam po aislado ha cum plido su propósito y debe convertirse en parte integral del cam po más am plio de la adm inistración pública, el cual podría enriquecerse c olocándosele en un contexto m undial.188 Riggs tam bién previo una con vergencia, pero en el sentido de que la adm inistración com parada se convertiría en cam po principal en el que la adm inistración pública esta dunidense sería sólo un su bcam p o.189 Peters concuerda en que el rumbo señalado por Riggs “sería el que por cierto ofrece m ayor oportunidad para el desarrollo teórico”, y pone énfasis en lo esencial que es “fom en tar más y mejores estudios com parativos”.190 De cualquier forma que se le exprese, estoy de acuerdo con el tema central de que no es necesario ni posible tratar de restaurar el grado de autonom ía y de separatism o que una vez caracterizó al creciente m ovi m iento de la adm inistración pública com parada. Ha llegado el m om en to de com binar la perspectiva com parativa con el énfasis tradicional mente localista que se centra en los estudios y en la investigación de adm inistración pública de nivel nacional. Esto prom ete rem ediar algu nas de las deficiencias de profundidad del análisis que se atribuyen a los esfuerzos com parativos, y al m ism o tiem po enriquecerá la adm inistra ción pública general, am pliando sus horizontes de manera tal que la com prensión del propio sistem a de adm inistración se verá realzada cuando se le coloque en un am biente transcultural. Entre tanto, no es posible dar un vistazo general a la adm inistración pública desde una perspectiva comparativa, a m enos que se establezca primero un marco para la presentación. A partir de esta revisión históri ca de la evolución de los estudios com parativos, debe quedar claro que los sistem as de adm inistración pública de los países existentes sólo pue den tratarse com parativam ente una vez seleccionado un enfoque entre num erosas opciones que a veces presentan conflictos parciales entre sí. En el capítulo n se acom ete la tarea de seleccionar un enfoque para la com paración.
,87 S a v a g e, "O ptim ism an d P essim ism " , p. 422. 188 Jun, " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 6 47. 189 R ig g s ha ex p resa d o esta o p in ió n m á s d e u n a v ez, c o n d ife r e n te s p alab ras. V éa se, p or ejem p lo , "The G rou p a n d the M o v em en t”, p. 65 2 , y "E pilogue: T h e P o litics o f B u re a u c ra tic A d m in istra tio n ”, en la o b ra d e T u m m a la , A dm inistrative System s Abroad, ed . revisad a, ca p . 15, p. 4 0 7 . 190 P eters, Com paring Public B ureaucracies , p. 3.
II. ENFOQUE COMPARATIVO LA BUROCRACIA COMO ENFOQUE
Entre las diversas formas de organizar un estudio del estado actual del conocim iento relativo a la adm inistración en los distintos países, hem os elegido com o m edida de com paración la institución de la burocracia pública. En vista de la preferencia por un enfoque funcional o no estructural expresada por varios estudiosos sobresalientes de política com parada, es ciertam ente legítim o preguntarse por qué no elegir una función com o la de la aplicación de la regla de Almond, en lugar de elegir la institu ción o la estructura burocrática com o tema del análisis adm inistrativo com parado. La respuesta no consiste en un juicio de tipo general acerca de que el m étodo funcional de estudio com parado de los sistem as políti cos integrales es inferior al m étodo estructural. Antes bien, se encuentra en la determ inación de que la burocracia, com o estructura política es pecializada, ofrece una mejor base para el análisis que la elección de una o más categorías funcionales. Nuestro objetivo no es com parar sis tem as políticos integrales, sino sólo com parar la adm inistración pública en los diversos cuerpos políticos. Este enfoque restrictivo nos obliga a elegir com o base de com paración para un propósito específico la insti tución más prometedora: en nuestro caso, la adm inistración pública. Dicha base debe ser suficiente, sin resultar excesiva, y aportar datos para la com paración de los cuerpos políticos tratados. Para el estudioso de la administración pública, la estructura de la burocracia posee algunas ven tajas sobre la aplicación de reglas, así com o sobre toda alternativa fun cional que se ha sugerido. Las objeciones más im portantes que Almond y otros plantean respec to a los estudios com parados con énfasis estructural consisten en que las estructuras pueden variar sustancialm ente de un sistem a a otro, así com o en que estructuras sim ilares en distintos sistem as pueden poseer im portantes diferencias funcionales que se pasen por alto. Estas precau ciones, sin em bargo, no llegan a viciar la utilidad del m étodo estructural en el estudio com parado de la adm inistración pública. Al parecer, la bu rocracia, com o estructura especializada, es com ún a todos los Estadosnación contem poráneos, según se explica más adelante. En cuanto al segundo punto, concentrarse en la burocracia pública no im plica pasar 104
ENFOQUE COMPARATIVO
105
por alto autom áticam ente la posibilidad de que cum pla otras funciones, tulemás de la aplicación de normas. En realidad, si es cierta la hipótesis di; Almond de que todas las estructuras son m ultifuncionales, es tan vá lido —para efectos de un estudio com parado— concentrarse en una esnuctura que existe en el nivel universal e investigar las diferentes fun» iones que desem peña, com o concentrarse en una función específica e identificar las estructuras que la cum plen. Rastrear una función deter minada m ediante m últiples estructuras parecería presentar problem as de conceptualización y de investigación tan im portantes com o los de señalar una estructura única y analizar las funciones que d esem peña.1 I odo análisis com parado parcial de los sistem as políticos presenta un dilema, a saber: adoptar un m étodo funcional o institucional. Tal vez esto no sea grave en los países occidentales, donde existe un alto grado de correlación entre las estructuras y sus fu n ciones pertinentes por m e dio de los diversos sistem as. Sin em bargo, al estudiar los países en d es arrollo cualquiera de estos dos enfoques presenta graves problem as. I ,a com paración de acuerdo con la función podría ser más difícil en la práctica que en la teoría, puesto que tenem os poca experiencia al res pecto, y requiere la identificación de estructuras vagam ente form adas o extrañas m ediante las cuales la función en consideración se lleva a la práctica. Por otra parte, los riesgos de la com paración estructural son más fácilm ente identificables, incluida la falta o la existencia precaria de instituciones com parables y el peligro de presuponer que estructuras sim ilares siem pre desem peñan funciones equivalentes. Una com paración con base estructural es posible si la institución o las instituciones que se estudian existen realm ente y m antienen una co rrespondencia con los sistem as políticos en consideración, y si se obser van las variaciones en el papel funcional que dichas instituciones desem peñan en los diversos sistem as. Desde otro punto de vista, podría sostenerse que la com paración de la estructura y de la conducta burocráticas es deficiente porque sólo ofrece una cobertura parcial de los tem as que tradicionalm ente tratan los libros sobre la adm inistración pública en los distintos países, tales 1
Para u n a e x p lic a c ió n m á s d etallad a, v éa se, d e Ferrel H ead y y S y b il L. S to k es, c o m p s.,
Papers in Com parative Public Adm inistration, Ann Arbor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istr a tio n , T h e U n iv ersity o f M ich ig a n , pp. 10-11, 1962. W illiam J. S iffin h a e stu d ia d o si la p ersp e ctiv a b u ro crá tica estru ctu ral a m erita c o n tin u a r sie n d o u sa d a y c o n c lu y e q u e m e rece q u e se le ten g a co n fia n z a para recorrer lo q u e llam a “el c a m in o e s tr e c h o ” a la c ie n c ia , eq u iv a len te a lo d e n o m in a d o p o r o tro s "teoría d el ra n g o m e d io ”. A u n q u e r e c o n o c e la c a p a cid a d lim ita d a d el estr u c tu r a lism o c o m o u n in stru m e n to , S iffin a r g u m e n ta q u e a b a n d o n arlo n o ay u d a rá en m u c h o a m ejorar la situ a c ió n . V éa se su " B ureaucracy: T h e P rob lem o f M e th o d o lo g y a n d th e ‘S tr u c tu ra l’ A pproach", Journal o f Com parative Adm inistration, vol. 2, n ú m . 4, pp. 4 7 1 -5 0 3 , 1971.
106
ENFOQUE COMPARATIVO
com o la organización administrativa y la dirección, la adm inistración fiscal y de los recursos hum anos, las relaciones entre los distintos nive les del gobierno y de adm inistración y el derecho adm inistrativo. Una respuesta consiste en que el marco com ún de tratam iento es m enos evi dente en la actualidad que hace unos cuantos años, de m odo que la va riación en la perspectiva es más aceptable. Sin em bargo, la explicación más convincente consiste en que una com paración generalizada a tra vés de los diversos países requiere cierto concepto organizador que evite que nos enterrem os bajo un alud de datos acerca de una multitud de sis tem as adm inistrativos de naturaleza diversa. La burocracia provee di cho concepto organizador, que ciertam ente se encuentra en el centro de la adm inistración moderna —si bien adm inistración pública y burocra cia no son sinónim as— , y sobre la cual influyen todas las dem ás fuerzas que han interesado a los estudiosos de la adm inistración pública en el pasado. Antes de proseguir, debem os exam inar cuidadosa y detalladam ente el uso que al térm ino burocracia le han dado distintos autores, las con fu siones respecto al significado y los entendim ientos que resultaron y la acepción otorgada al término en el presente libro.
Co nceptos
d e b u r o c r a c ia
A m enudo se ha atacado el térm ino burocracia acusándolo de ser artifi cial, am biguo y problem ático. Estos adjetivos son exactos; sin em bargo, el térm ino burocracia ha dem ostrado su poder de perm anencia. Aun la m ayoría de sus críticos han concluido que es preferible conservarlo (siem pre y cuando se le dé el significado que ellos prefieren) que aban donarlo. Esta es, en esencia, la postura aquí adoptada. Se desconocen con exactitud los orígenes de la palabra. M orstein Marx le atribuye un origen francés, al identificar un antiguo antepasado latino; la califica de repugnante ejem plo de la cruza entre el francés y el griego, y la enum era entre las palabras notorias de nuestros tiem pos.2 Dicho au tor subraya que el término fue utilizado por primera vez en su forma francesa, bureaucratie, por un ministro de com ercio francés del siglo xvm para referirse al gobierno en ejercicio, que durante el siglo xix llegó a Alemania com o Burokratie y que con posterioridad ha ingresado en el inglés y en m uchos otros idiom as. Como tema de estudios académ icos, se le asocia principalm ente con Max Weber (1864-1920), estudioso ale2 Fritz M orstein Marx, The A dm inistrative State, Chicago, University o f C hicago Press, pp. 16-21, 1957.
o ENFOQUE COMPARATIVO
mán de las ciencias sociales, cuyos escritos sobre el tem a han * do un aluvión de com entarios y de nuevas investigaciones.3 El uso al parecer m ás extendido del térm ino burocracia puede distraernos, aunque no detenernos forzosam ente. En el lengua; lar, el térm ino burocracia cum ple el papel de villano y es em plt personas opuestas al "gran gobierno” o al "Estado benefactor”, «. iiera de una “m aldición política”. En ocasiones, esta acepción t aparece en escritos académ icos, de los cuales dos ejem plos corr le citados son la definición proporcionada por Harold Laski e* rión de 1930 de la Encyclopedia o f the Social Sciences y el trat. que Ludwig von M ises le da en su libro Bureaucracy.4 La mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales define la cracia en una forma destinada a identificar un fenóm eno que se ; con organizaciones com plejas de gran escala, sin otorgarle connot. positiva ni negativa. Este uso neutral del térm ino en cuanto a su val ción no identifica la burocracia con un héroe ni con un villano, sino la considera una forma de organización social con determ inadas car terísticas. La confusión teórica sobre la burocracia se origina en los diferentes métodos utilizados para describir dichas características y en la falta de distinción entre los diversos m étodos.5 Esta am bigüedad puede rastrear se hasta las m ism as form ulaciones de Weber y, a pesar del alto nivel de concordancia y de congruencia en lo relativo a las características funda mentales de la burocracia, continúa hasta el presente. La tendencia prevaleciente consiste en definir la burocracia en tér minos de las características estructurales básicas de una organización. La form ulación más com pacta es la de Víctor Thom pson, quien caracte3 Para e x c e le n te s in tr o d u c c io n e s a las o b ras so b re este tem a , v éa se, d e R ob ert K. M erton
ct al., c o m p s., Reader in Bureaucracy, N u ev a York, F ree P ress o f G len co e, In c., 1952; d e Peter M. B lau , Bureaucracy in Modern Society, N u eva York, R a n d o m H o u se , 1956; d e Alfred D iam ant, "The B u re a u c ra tic M odel: M ax W eb er R ejected , R ed isc o v ered , R e fo r m e d ”, en la obra d e H ea d y y S to k es, Papers, pp. 5 9-96, y d e H en ry Jacob y, The Bureaucratization o f the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1973. A p o rta cio n es so b re varios .isp e c to s d e la b u ro cra cia p u ed en en co n tra rse en el lib ro d ^ J a n -E rik L añe, c o m p ., Bureau cracy and Public Choice, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987, y en el d e Larry B. Hill, co m p ., The State o f Public Bureaucracy, Arm onk, N ueva York, M. E. Sharpe, Inc., 1992. Un c o m p e n d io b a sta n te co m p le to d e c o n trib u c io n es m u y variad as sob re la b u rocracia y las o p e r a c io n e s b u ro crá tica s e s el d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel D ekker, 1994. Para un resu m en , véase, d e Ferrel H eady, " B u reau cracies”, cap ílu lo 20 , pp. 3 0 4 -3 1 5 , en la ob ra d e M ary H a w k esw o rth y M au rice K o g a n , c o m p s., E ncyclo pedia o f G overnm ent and Politics, vol. i, L on d res y N u ev a York, R o u tle d g e , 1992. 4 T a n to Laski c o m o V on M ises so n c ita d o s en el a rtícu lo d e W allace S . S ayre, "B u reau cracies: S o m e C o n tra sts in S ystem s" , Indian Journal o f Public A dm inistration, vol. 10, n ú m . 2, p. 2 1 9 , 1964. 5 F errel H ead y, " B u reau cratic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 50 9 -5 2 5 , 1959.
106
ENFOQUE COMPARATIVO
com o la organización administrativa y la dirección, la adm inistración fiscal y de los recursos hum anos, las relaciones entre los distintos nive les del gobierno y de adm inistración y el derecho adm inistrativo. Una respuesta consiste en que el marco com ún de tratam iento es m enos evi dente en la actualidad que hace unos cuantos años, de m odo que la va riación en la perspectiva es más aceptable. Sin em bargo, la explicación más convincente consiste en que una com paración generalizada a tra vés de los diversos países requiere cierto concepto organizador que evite que nos enterrem os bajo un alud de datos acerca de una m ultitud de sis tem as adm inistrativos de naturaleza diversa. La burocracia provee di cho concepto organizador, que ciertam ente se encuentra en el centro de la adm inistración m oderna —si bien adm inistración pública y burocra cia no son sinónim as—, y sobre la cual influyen todas las dem ás fuerzas que han interesado a los estudiosos de la adm inistración pública en el pasado. Antes de proseguir, debem os exam inar cuidadosa y detalladam ente el uso que al térm ino burocracia le han dado distintos autores, las confu siones respecto al significado y los entendim ientos que resultaron y la acepción otorgada al térm ino en el presente libro.
C o nceptos
d e b u r o c r a c ia
A m enudo se ha atacado el térm ino burocracia acusándolo de ser artifi cial, am biguo y problem ático. Estos adjetivos son exactos; sin em bargo, el térm ino burocracia ha dem ostrado su poder de perm anencia. Aun la mayoría de sus críticos han concluido que es preferible conservarlo (siem pre y cuando se le dé el significado que ellos prefieren) que aban donarlo. Ésta es, en esencia, la postura aquí adoptada. Se desconocen con exactitud los orígenes de la palabra. Morstein Marx le atribuye un origen francés, al identificar un antiguo antepasado latino; la califica de repugnante ejem plo de la cruza entre el francés y el griego, y la enumera entre las palabras notorias de nuestros tiem pos.2 Dicho au tor subraya que el térm ino fue utilizado por primera vez en su forma francesa, bureaucratie, por un ministro de com ercio francés del sigloxvm para referirse al gobierno en ejercicio, que durante el siglo xix llegó a Alemania com o Burokratie y que con posterioridad ha ingresado en el inglés y en m uchos otros idiom as. Como tema de estudios académ icos, se le asocia principalm ente con Max Weber (1864-1920), estudioso ale2 Fritz M orstein Marx, The Adm inistrative State, Chicago, University o f Chicago Press, pp. 16-21, 1957.
o ENFOQUE COMPARATIVO
107
man de las ciencias sociales, cuyos escritos sobre el tema han estim ula do un aluvión de com entarios y de nuevas investigaciones.3 El uso al parecer más extendido del térm ino burocracia puede llegar a distraernos, aunque no detenernos forzosam ente. En el lenguaje popu lar, el térm ino burocracia cum ple el papel de villano y es em pleado por personas opuestas al “gran gobierno" o al “Estado benefactor", a la m a nera de una “m aldición política". En ocasiones, esta acepción tam bién aparece en escritos académ icos, de los cuales dos ejem plos com ún m en te citados son la definición proporcionada por Harold Laski en la edit ión de 1930 de la Encyclopedia o f the Social Sciences y el tratam iento <|iie Ludwig von M ises le da en su libro Bureaucracy.4 La mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales define la buroi i acia en una forma destinada a identificar un fenóm eno que se asocia con organizaciones com plejas de gran escala, sin otorgarle connotación positiva ni negativa. Este uso neutral del térm ino en cuanto a su valorac ión no identifica la burocracia con un héroe ni con un villano, sino que la considera una forma de organización social con determ inadas caracIcMÍsticas. La confusión teórica sobre la burocracia se origina en los diferentes métodos utilizados para describir dichas características y en la falta de distinción entre los diversos m étodos.5 Esta am bigüedad puede rastrear se hasta las m ism as form ulaciones de Weber y, a pesar del alto nivel de concordancia y de congruencia en lo relativo a las características funda mentales de la burocracia, continúa hasta el presente. La tendencia prevaleciente consiste en definir la burocracia en tér m inos de las características estructurales básicas de una organización. La form ulación más com pacta es la de Víctor Thom pson, quien caracte 3 Para e x c e le n te s in tr o d u c c io n e s a la s o b ra s so b r e e s te tem a , v éa se, d e R ob ert K. M erton
ct al., c o m p s., Reader in Bureaucracy, N u eva York, F ree P ress o f G len co e, In c., 1952; d e P e lel M. B la u , Bureaucracy in Modern Society, N u ev a York, R a n d o m H o u se, 1956; d e Alfred D iam ant, "The B u re a u c ra tic M odel: M ax W eb er R ejected , R ed isc o v ered , R e fo r m e d ”, e n la obra d e H ea d y y S to k es, Papers, pp. 59-96, y d e H en ry Jacob y, The B ureaucratization of the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia Press, 1973. A p o rta cio n es so b re varios ¡isp ecto s d e la b u ro cra cia p u ed en e n co n tra rse en el lib ro de>Jan-Erik L añe, c o m p ., Bureau cracy an d Public Choice, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987, y e n el d e Larry B. Hill, co m p ., The State of Public Bureaucracy, Arm onk, N u eva York, M. E. Sharpe, Inc., 1992. Un c o m p e n d io b a sta n te co m p le to d e co n trib u c io n es m u y variad as so b re la b u rocracia y las o p e r a c io n e s b u ro crá tica s e s el d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel D ekker, 1994. Para un resu m en , véase, d e Ferrel H eady, “B u rea u cra cies”, cap ílu lo 20, pp. 3 0 4 -3 1 5 , en la ob ra d e M ary H a w k esw o rth y M au rice K ogan , c o m p s., Encyclo pedia o f G overnm ent and Politics, vol. i, L on d res y N u eva York, R o u tle d g e , 1992. 4 T a n to Laski c o m o V o n M ises so n c ita d o s en el a rtícu lo d e W a lla ce S . S ayre, ‘‘B u r e a u cracies: S o m e C o n tra sts in S ystem s" , Indian Journal o f Public A dm inistration, vol. 10, n ú m . 2, p. 2 1 9 , 1964. 5 Ferrel H ea d y , “B u re a u c ra tic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, A dm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 50 9 -5 2 5 , 1959.
ENFO QUE COMPARATIVO
riza la organización burocrática com o un com puesto de una jerarquía de autoridad altamente elaborada que se sobrepone a una división del trabajo sum am ente especializada.6 A partir de Weber, la mayoría de los escritores sobre la burocracia ha enum erado las d im ensiones estructu rales de la burocracia, presentando variaciones m enores en sus form u laciones tanto en lo relativo al contenido com o a la subdivisión de te mas, aunque con coincidencias sustanciales entre ellos. Richard H. Hall ha elaborado una tabla con las características de la burocracia según las enum eraciones proporcionadas por varios autores, incluidos Weber, Litwak, Friedrich, Merton, Udy, Heady, Parsons y Berger.7 De la extensa enum eración de características, Hall eligió seis d im ensiones dignas de atención especial: a) una jerarquía de autoridad bien definida; b) una di visión del trabajo basada en la especialización funcional; c) un sistenja de normas relativas a los derechos y obligaciones de los funcionarios que desem peñan los distintos cargos; d) un sistem a de procedim ientos relativo a las relaciones de trabajo; e) la im personalidad de las relacio nes interpersonales, y f ) la selección para em pleos y ascensos basada en la com petencia técnica. Esta lista bien puede servir com o resum en de las características estructurales de la burocracia más com únm ente se ñaladas. Una segunda tendencia con siste en definir la burocracia en térm inos de características conductuales, o en añadir éstas a las características estructurales, com o resultado de lo cual se obtiene una pauta de con ducta que se supone burocrática. Sin em bargo, las op iniones en cuanto a qué tipo de conducta m erece tal calificativo varían considerablem ente. Una opción consiste en destacar los rasgos norm ales, deseables y fun cionales positivam ente asociados a la prosecución de los objetivos de las organizaciones burocráticas. Por ejem plo, Friedrich hace énfasis en ras gos com o la objetividad, la precisión, la congruencia y la discreción, los cuales están “clara e íntim am ente ligados a la función dé tó m a d e ~5ecisiones por los funcionarios adm inistrativos"8 en tanto que "represen tan norm as que definen pautas de conducta o hábitos deseables para todos los m iem bros” de dicha organización burocrática, que han sido establecidos por “hombres de una inventiva extraordinaria, quienes m e diante sus descubrim ientos sentaron las bases de una sociedad racio6 V ícto r A. T h o m p so n , Modern O rganization, N u eva York, Alfred A. K n op f, In c., pp. 3-4, 1961. 7 R ich a rd H. H all, " In traorgan ization al S tru ctu ral V ariation : A p p lica tio n o f th e B u re a u cra tic M o d el”, A dm inistrative Science Quarterly, vol. 7, n ú m . 3, pp. 2 9 5 -3 0 8 , 1962. 8 Cari J o a ch im F ried rich , Man an d his G overnm ent, N u ev a Y ork, M cG raw -H ill B ook C o m p a n y , p. 4 7 1 , 1963. Para u n a p r e se n ta c ió n m á s c o m p le ta d e lo s p u n to s d e v ista d e F ried rich so b re la b u rocracia, v éa n se en p a rticu la r lo s c a p ítu lo s 18, "The P o litica l E lite an d B u reaucracy" , y 26, "Taking M ea su res an d C arrying On: B ureaucracy".
ENFOQUE COMPARATIVO
109
huí y Eisenstadt habla en térm inos elogiosos de un tipo de equilibrio illn.im ico que la burocracia puede desarrollar en relación con el medio, imi el cual la burocracia conserva su autonom ía y sus rasgos distintivos ««Inptando una conducta que m antiene su diferenciación estructural de I" dem ás grupos sociales, aunque reconociendo los derechos de quie nes legítim am ente reclaman poderes de supervisión sobre ella .10 Iln enfoque más com ún, que aparece en los trabajos de m uchos otros Hilóles, subraya los rasgos de conducta que son básicam ente negativos, di luncionales, patológicos o contraproducentes y que tienden a frus11 .ir el logro de los objetivos que supuestam ente la burocracia se propo ne alcanzar. Robert Merton ha hecho la enunciación clásica de este Imiiiio de vista.11 Dicho autor ve con preocupación el hecho de que “los mism os elem entos que conducen a la eficiencia en general producen in■in icncia en casos determinados" y “ocasionan una excesiva preocu pación por la su jeción estricta a Jas.xeglam en tac iones, lo cual induce timidez, conservacionism o y tecnicism o". El énfasis sobre la “despersonalización de las relaciones” origina relaciones conflictivas con los clien tes de la burocracia. Entre las orientaciones conductuales específicas mas frecuentem ente m encionadas se encuentran pasar la responsabili dad a otra persona, el papeleo, la rigidez, la inflexibilidad, la despersoualización excesiva, el secreto excesivo, y la renuencia a delegar y a ejereer facultades discrecionales. La conducta de esta clase es típica de la "incapacidad idónea" del burócrata. De esto se deduce que la conducta más típicam ente burocrática se origina en un exceso de énfasis en la ra cionalización de la organización burocrática, que es disfuncional en sus electos, lo cual sugiere un m odelo para la conducta burocrática que hai ía hincapié en estos rasgos contradictorios o contraproducentes. Tal continúa siendo la orientación com ún. M orstein Marx habla de dichos rasgos com o los “m ales de la organización" y los explica diciendo que "el tipo de organización burocrática origina ciertas tendencias que per vierten su objetivo. Parte de su fuerza —y en casos extrem os su totali dad— se disipa constantem ente por vicios que, de m odo paradójico, 9 Cari J o a ch im F ried rich , C onstitutional G overnm ent an d Dem ocracy, 4 a ed ., B o sto n , lila isd el! P u b lish in g C o m p an y, pp. 4 4 -4 5 , 1968. 10 S. N . E isen sta d t, “B u rea u cra cy , B u re a u c ra tiza tio n , an d D eb u r e a u c r a tiz a tio n ”, A dm i nistrative Science Quarterly, vol. 4, n ú m . 3, pp. 3 0 2 -3 2 0 , 1959. C on trasta e s te tip o d e e q u ili brio p referid o c o n o tra s d o s p o sib ilid a d e s p rin cip a les m e n o s d e se a b le s, a las q u e llam a hurocratización y desburocratización, ca d a u n a d e las c u a le s resu lta d e p a u ta s d e c o n d u c ta b u ro crá tica a b érra n te q u e, en el p rim er c a so , a m p lía n e x c e s iv a m e n te el p ap el d e la b u r o cra cia y, en el se g u n d o , lo d eb ilita n o lo su b v ierten . 11 R obert M erton , “B u rea u cra tic S tru ctu re an d P erso n a lity ”, en Social Theory an d Social Structure, N u ev a York, F ree P ress o f G len co e, Inc., 1949, c a p ítu lo 5; se rep ro d u jo en Reader in Bureaucracy, pp. 3 6 1 -3 7 1 .
110
ENFOQUE COMPARATIVO
provienen de sus virtudes".12 Michel Crozier califica su valioso estudio denom inado The Bureaucratic Phenomenon com o un intento científico por com prender mejor esta "enfermedad de la burocracia”. Explica que al hablar del fenóm eno burocrático se refiere a "sus inadaptaciones, sus inadecuaciones o, para utilizar la expresión de Merton, a las ‘disfun cio nes’ que necesariam ente se desarrollan en las organizaciones hum anas”.13 Cualquiera de estos cam inos hacia una definición de la burocracia en términos de conducta da lugar a la distinción entre pautas de conducta “más" o “m enos” burocráticas, cuya definición es incierta a m enos que se com prenda con claridad el tipo de conducta a la cual se califica de burocrática. Este m étodo también puede ayudar a la identificación del "proceso de burocratización" con una tendencia marcada hacia una com binación que m uestra una pauta de rasgos de conducta generalm ente patológicos, tal com o el uso que Eisenstadt da al térm ino burocratiza ción, al que define com o "la extensión del poder de una organización burocrática en diversas áreas ajenas a su propósito inicial, la creciente form alización interna en la burocracia, la reglam entación de estas áreas por la burocracia y, en general, un fuerte énfasis en la extensión del po der de la burocracia".14 Peter Blau ha sugerido un tercer m étodo de tratam iento de la con d uc ta burocrática. Dicho autor define la burocracia de acuerdo con el logro de objetivos, es decir, com o "una organización que m axim iza la eficien cia de la adm inistración, o bien un m étodo institucionalizado de con ducta social organizada en interés de la eficiencia adm inistrativa".15 En la sociedad moderna, que requiere operaciones en gran escala, tal vez sea necesaria la existencia de ciertas características organizativas bási cas, incluidas la disposición jerárquica, la especialización, cierto grado de profesionalism o, un conjunto de reglas operativas y un com prom iso básico de adaptación racional de los m edios a los fines. Aunque Blau re conoce la tendencia de las burocracias a desarrollar pautas de conducta que se desvían del logro de sus objetivos legítim os, no acepta la opinión de que toda conducta que se desvía de las expectativas form ales o que parezca irracional sea en verdad disfuncional. Blau sugiere una catego ría de conducta de naturaleza parcialm ente distinta, la que caracteriza com o "irracional, aunque (quizá) destinada a un fin".16 La conducta que 12 M o rstein M arx, The Adm inistrative State, pp. 25-28. 13 M ich el C rozier, The Bureaucratic Phenom enon, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress, pp. 4-5, 1964. 14 E isen sta d t, "B u reau cracy, B u re a u c ra tiza tio n , an d D eb u r e a u c r a tiz a tio n ”, p. 3 03. 15 B lau , Bureaucracy in M odem Society, p. 60. 16 Ibid., p. 58: "A dm inistrar u n a o r g a n iz a c ió n so c ia l d e a c u erd o ú n ic a m e n te c o n lo s c r i terio s té c n ic o s d e la ra cio n a lid a d e s a lg o irracion al, p orq u e ign ora lo s a s p e c to s n o r a c io n a les d e la c o n d u c ta s o c ia l”.
ENFOQUE COMPARATIVO
111
Ni* m inina en una falta de com prom iso con la racionalidad puede ser iIIkIi mcional, aunque esto debe ser juzgado por los resultados, antes tille en referencia a un conjunto de rasgos con d uctu ales p recon ceb i dos que acom pañan a los com ponentes estructurales de la burocracia. I i i prueba relativa a la adecuación de la conducta sería su contribución ii lo s objetivos burocráticos fundam entales. La conducta que es patoló||lt .1 en una burocracia puede ser sana en otra. Esto parecería hacer de I.iv características tanto estructurales com o conductuales de la burocrai I.i algo variable, dado que la prueba de que una organización es una burocracia consiste en determ inar si cum ple con sus objetivos, y los ele mentos estructurales y conductuales que esto requiere pueden variar en el tiempo y en el espacio. Como se ha indicado en el presente resum en, existe considerable tu nerdo respecto de las características organizativas básicas de la buroi tacia, aunque esta certeza es m ucho m enor en lo relativo a los rasgos i onductuales que se asocian con ella. Se han presentado tres opciones p.ira calificar de burocrática una pauta conductual determ inada. La pri mera apunta a la conducta normal, funcional y deseable que cabe esp e tar y considerar natural en las operaciones burocráticas. La segunda subraya la conducta disfuncional que probablem ente se origina en la orientación racionalista de la burocracia y en los rasgos estructurales •I* signados para mantenerla. La tercera opción relaciona la adecuación de la conducta con el m edio burocrático, lo cual se vuelve una medida más flexible para determ inar qué conducta es burocrática en el sentido de que es funcional. Por supuesto, todas estas consideraciones son im portantes y la eleci ión de alguno de estos aspectos com o crítico para la definición de la burocracia es justificable. Sin embargo, para una mejor com prensión es esencial hacer una elección explícita.17 En otro trabajo18 he sostenido que el estudio precursor de Morroe Berger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt, está viciado por no hacerlo, lo cual afecta su conclusión de que las teorías de la burocracia desarrolladas en O ccidente tienen graves deficiencias cuando se trata de analizar burocracias en contextos tanto occidentales com o no occid en tales.19 Su opinión de que la teoría 17 "La m a y o ría d e lo s a u to r es h an d ife r e n c ia d o en tre e s to s a sp e c to s [ ...] y n o h an in ten la d o n in g ú n a n á lisis rig u ro so o d e fin ic ió n form al d e la b u ro cra cia . S e h an c o n fo r m a d o co n to m a r a lg u n a s e le c c ió n de lo s a sp e c to s d e co n d u cta , d e estru ctu ra y d e fin alid ad c o m o si ca ra cteriza ra n u n a o rg a n iza ció n b u ro crá tica .” D. S. Pugh, y c o is., "A C on cep tu al S c h e m e for O rg a n iza tio n a l A nalysis", Adm inistrative Science Quarterly, vol. 8, n ú m . 3, p. 2 97, 1963. 18 F errel H ead y, “B u re a u c ra tic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 5 0 9 -5 2 5 , 1959. 14 M orroe Berger, " B u reau cracy E ast an d W est", Adm inistrative Science Quarterly, vol. 1, n ú m . 4, pp. 5 1 8 -5 2 9 , 1957.
112
ENFOQUE COMPARATIVO
existente es inadecuada se basa principalm ente en el hecho de que las respuestas al cuestionario que utilizó en su estudio no se adecuaron a sus expectativas. En su estudio, Morroe Berger expone ciertas hipótesis sobre las “normas occidentales” de la conducta burocrática y descubre, al analizar los datos del cuestionario, que los m iem bros de la adm inis tración pública egipcia más expuestos a las influencias occidentales no se acercaban a lo que él suponía eran las norm as occidentales, com o lo había previsto. Berger presta relativam ente poca atención al aspecto es tructural de la teoría burocrática, aunque de m anera im p lícita su p o ne que un m odelo de burocracia debe com binar rasgos estructurales y de la conducta. En cuanto a los atributos conductuales, cita a M erton y parece indicar que el aspecto conductual de un m odelo debería acen tuar las tendencias disfuncionales o patológicas, conform e a lo estable cido en la segunda opción ya expuesta. Sin em bargo, al construir los m edios de investigación para m edir la conducta burocrática “típica” u “occidental", Berger com bina rasgos generalm ente considerados patoló gicos o disfuncionales con otros que por lo regular se consideran fun cionales o deseables. En resum en, su hipótesis relativa al “m odelo de conducta burocrática", el cual aparentem ente es idéntico al “m odelo de conducta burocrática occidental”, no parece adecuarse a sus propias citas de la teoría en lo relativo a los com ponentes conductuales de la bu rocracia. El m odelo híbrido o bifurcado de burocracia que u tiliza crea una co n fu sió n que hubiera podido evitarse con m ayor congruencia en el m étodo de identificación de los com ponentes conductuales, o bien definiendo la burocracia en forma tal que no se tilde de "burocrática” ninguna pauta determ inada de rasgos conductuales. La elección que hem os hecho respecto al m odo m ás adecuado de considerar a la burocracia consiste en verla com o una institución defi nida por características estructurales básicas.20 La burocracia es una form a de organ ización , la cual puede ser burocrática o no, de acu er do con la p resencia de dichas características. El h ech o de considerar a la burocracia com o característica de la estructura de una organi zación no significa que todas las burocracias sean estructuralm ente idénticas. Se han realizado algunos esfuerzos prom etedores para conceptualizar los elem en tos que pueden ser con siderad os d im en sion es de la estructura organizativa con el objeto de clasificar las organ iza cio n es dentro de un continuum para cada una de las dim ensiones. La posición de una organización determ inada en el conjunto de estas d i m ensiones conform aría un perfil de su estructura, el cual podría u tili 20 Para un a n á lisis m á s c o m p le to , v éa se, d e Ferrel H ead y, “R e c e n t L iteratu re o n C o m p a rative P u b lic A d m in istration " , A dm inistrative Science Quarterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 1341 5 4 ,1 9 6 0
ENFOQUE COMPARATIVO
113
zarse, se espera, para caracterizar la organización con propósitos com parativos.21 Una de las principales ventajas de elegir un enfoque estructural para definir a la burocracia, en vez de incorporar tam bién los com ponentes conductuales, es que perm ite tom ar en cuenta todas las pautas de con ducta que de hecho se encuentran en las burocracias y que m erecen igualm ente el calificativo de burocráticas. Por lo tanto, la identificación de una pauta de conducta determ inada que m erece el calificativo de "burocrática” no im plica hacer a un lado las dem ás pautas conductuales que tam bién se encuentran en las burocracias existentes y calificarlas de 110 burocráticas ni de m enos burocráticas. Esta práctica ha sido fuente de m ucha confusión, la cual se puede eliminar. El m étodo sugerido no pasa por alto ni le resta im portancia a las d ife rentes tendencias conductuales de las burocracias. Por el contrario, fa cilita la identificación y la clasificación de dichas pautas que son su mam ente significativas y deben ser consideradas objetos prim arios de análisis y de com paración. No tanto los elem entos estructurales, sino los rasgos conductuales, distinguen a las burocracias entre sí. Estas pau tas pueden variar de una burocracia a otra y con el correr del tiem po dentro de la m ism a burocracia. Pero más allá de eso con ocem os muy poco sobre este tem a tan com plejo.22 El objetivo de m áxim a prioridad es encontrar una teoría de la burocracia y técnicas de estudio com para do que faciliten la exploración de estos problem as. “Intuitivam ente [...] siem pre se ha supuesto que las estructuras y los patrones de acción bu rocráticos difieren en los distintos países del m undo occidental y m ucho más entre los hem isferios occidental y oriental. Los hom bres de acción conocen este hecho y nunca dejan de tenerlo en cuenta. Sin em bargo, los estudiosos contem poráneos de las ciencias sociales [...] no se han ocupado de tales com paraciones."23 Una caracterización estructural de lo que constituye una burocracia no logra por sí m ism a m ucho en este 21 P ugh et a i, "A C o n cep tu a l S c h e m e for O rg a n iza tio n a l A nalysis", pp. 2 9 8 ss. 22 C o m o F ried rich ha se ñ a la d o , lo s p ro b lem a s q u e p resen ta n lo s a s p e c to s d e c o n d u c ta de la b u ro cra cia so n c o n sid e r a b le m e n te m á s c o m p le jo s q u e lo s r e la c io n a d o s c o n lo s a sp e c to s estru ctu ra les. Él ob serva q u e "aunque p u ed e verse cierta sim ilitu d , la c o n d u c ta de lo s b u ró cra ta s varía c o n sid e r a b le m e n te se g ú n el tie m p o y el lugar, sin q u e e x ista n in g u na p a u ta d e d esa r ro llo cla ro. T a m p o co d eb e so r p r en d e rn o s e s te h e c h o . La c o n d u c ta d e to d a s la s p erso n a s en u n co n te x to cu ltu ral p articu lar será m o ld e a d a p or lo s v a lo res y c r e e n c ia s q u e p rev a lecen en esa cu ltu ra. D e e ste m o d o , el fu n c io n a r io c h in o , m o tiv a d o p o r la d o ctrin a d e C o n fu c io y d e s u s se g u id o r e s, esta rá m á s p r e o c u p a d o p o r la s b u e n a s m a n e ra s q u e el fu n c io n a r io su iz o , en ta n to q u e e s te ú ltim o , m o tiv a d o p o r la s e n s e ñ a n z a s d el c r is tia n ism o y so b re to d o (ca ra cterística m en te) p or la versión p rotestan te y p ietista d e las c ree n c ia s cr istia n a s, se p reo cu p a rá m á s p or la h o n e stid a d y el c u m p lim ie n to d el d e b e r ”. F rie d rich , Man an d H is G overnm ent, p. 4 70. 23 C rozier, The Bureaucratic Phenomenon, p. 2 10.
114
ENFOQUE COMPARATIVO
sentido, aunque por lo m enos puede trazar una huella que allane en cierto m odo el cam ino.
P r e d o m in io
d e la b u r o c r a c ia p ú b l ic a
¿Cuáles son los rasgos organizativos generalm ente considerados com u nes a todas las burocracias? ¿Existen en todos o en casi todos los siste mas políticos del m undo burocracias con estas características esenciales, de m odo que constituyan una base real para com parar a la adm inistra ción pública a través de las fronteras nacionales? Si las burocracias se encuentran en operación uniform e en los cuerpos políticos m odernos, ¿qué puntos estructurales o conductuales deben elegirse por ser los más productivos a los efectos de un estudio comparado? Como ya se ha m encionado, existen casi tantas form ulaciones de las características esenciales de la burocracia com o autores sobre el tema (y éstos han sido m uchos). Sin em bargo, la zona de acuerdo sobre los principales rasgos estructurales y organizativos es sustancial. Las varia ciones consisten generalm ente en la forma en que se expresan los aspec tos estrücturales y en la divergencia que se origina al agregar rasgos conductuales. Las características estructurales principales se pueden reducir a tres: a) jerarquía, b) diferenciación o especialización y c) idoneidad o com pe tencia.24 La jerarquía es probablem ente la característica más im portan te porque tam bién se asocia de manera estrecha al esfuerzo por aplicar la racionalidad a las tareas administrativas. Max Weber consideró este esfuerzo com o una explicación del origen de la forma de organización burocrática. Dicho autor opina que la jerarquía entraña principios y niveles de autoridad graduados que aseguran un sistem a de supraordenación y de subordinación firm emente dispuesto, en el cual los funcio narios superiores controlan a los inferiores. Dicho sistem a formal de relaciones entrecruzadas de subordinación y de supraordenación tiene por objeto proveer dirección, cohesión y continuidad. La especialización en la organización es resultado de la división del trabajo, lo cual a su vez es un requisito para que el esfuerzo hum ano cooperativo dom ine el m edio y alcance objetivos com plejos. La asignación de tareas esp eciali zadas im plica diferencias dentro de la organización, a las que los soció24 E sta fo r m u la c ió n d e lo s a s p e c to s o r g a n iz a c io n a le s d e la b u ro cra cia se ha id en tifica d o d e sd e h a ce m u c h o tie m p o co n Cari J. F ried rich . F ue p resen ta d a p or p rim era o c a s ió n (co n T ay lo r C olé) en Responsible Bureaucracy: A Stu dy o f the S w iss Civil Service, C am b rid ge, H arvard U n iv ersity P ress, 1932, y se v o lv ió a p resen ta r m á s r e c ie n te m e n te en Man an d His G overnm ent, pp. 4 6 8 -4 7 0 .
ENFOQUE COMPARATIVO
115
i i n denom inan roles. La estructura de la organización debe otorgar li,« i el ación funcional a dichos papeles. La idoneidad “se aplica a las ■iies o papeles y requiere que la persona que desem peñe dicho papel l Idónea para ello m ediante una preparación y educación adecuadas, — es generalm ente típico en las burocracias m uy desarrolladas".25 IÍm.i preparación intensiva podría justificar la alusión al profesionalis mo en relación con este aspecto, aunque com petencia e idoneidad son tflin in o s preferibles pues aluden a la adecuación del funcionario al paI que desem peña, según un contexto determ inado. La com petencia puede requerir o no lo que se considera capacitación profesional en una din ledad altam ente especializada. I mnbién se m encionan con frecuencia otros rasgos de tipo estructuhil uinque éstos son más periféricos o se relacionan estrecham ente con Ion va m encionados, com o un cuerpo de reglas que gobiernan la con■In. la de los m iem bros, un sistem a de registro, un sistem a de procedi m iento para tratar cuestiones laborales y un tam año suficiente para aserm .1 1 , com o m ín im o, una red de relaciones entre grupos secundarios. ( abe destacar que este tratam iento de la burocracia difiere en forma mr.iancial de la form ulación de una burocracia “de tipo ideal" o bien plenam ente desarrollada” im pulsada por Weber. Su "tipo ideal" no pre tende representar la realidad, sino que constituye una abstracción que lem arca ciertos rasgos. En suma, se trata, en sus propias palabras, de "una imagen mental [...] que no puede darse em píricam ente en la rea lidad”.26 Como señala Arora, Weber "parecía estar convencido de que el upo ideal no representa la ‘realidad’ per se, sino que sim plem ente es una abstracción que entrelaza la exageración de ciertos elem entos de la rea lidad en una concepción lógicam ente precisa”.27 Este "tipo ideal” se l>asa en una com binación de los análisis inductivo y deductivo y, presu m iblemente, tiene valor heurístico, aunque no corresponde a ninguna Instancia real del fenóm eno sujeto a estudio. Por otra parte, esta form ulación tiene por objeto identificar las orga nizaciones reales de las burocracias mientras reúnan las características especificadas. Asim ism o, la form ulación de Weber com bina aspectos or ganizativos y conductuales, mientras que ésta reduce la definición de burocracia a un núm ero m ínim o de características estructurales claves. Parece haber pocas dudas de que un cuerpo político viable en el m un do actual debe contar con un equipo de funcionarios públicos que reúna
« Ibid., p. 4 6 9 . lb C ita d o p or D ia m a n t en H ead y y S to k es, Papers, p. 63. 27 R a m esh K. Arora, Com parative Public A dm inistration, N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish ing H o u se, p. 51, 1972. A rora tien e u n a e x p lic a c ió n m á s c o m p le ta d e la n a tu ra le za d e las c o n s tr u c c io n e s del tip o id eal.
116
ENFOQUE COMPARATIVO
los criterios de una burocracia.28 Las necesidades de la operación gu bernamental requieren una organización en gran escala, de tipo buro crático, con una disposición interna jerárquica y bien definida, especia lización funcional bien desarrollada y pautas de idoneidad que deben cum plir los m iem bros de dicha burocracia.29 Todo esto no significa pre suponer uniformidad, ni siquiera en lo relativo a estas características estructurales. Ciertamente, para distintos am bientes políticos se prevén variaciones en las características operativas de las diversas burocracias. Debe esperarse encontrar adaptación e innovación burocráticas, espe cialm ente en las naciones más nuevas en vías de desarrollo y en algunas sociedades socialistas.30 A efecto de com parar las burocracias públicas de todo el rango de en tidades políticas existentes, ¿en qué parte de dichas burocracias o en qué aspecto de la actividad burocrática deberíam os concentrarnos para que nuestro intento fuera fácil de manejar y tuviera en cuenta en forma realista la inform ación fidedigna de que se dispone? Para com enzar, utilizarem os lo que LaPalombara denom ina "conceptualización de la burocracia de tipo acordeón”.31 Los burocrátas de ma yor interés para nosotros serán por lo general “aquellos que ocupen puestos adm inistrativos, que tengan cierta capacidad de dirección en agencias centrales o de cam po, es decir, lo que en el lenguaje de la ad m inistración pública generalm ente se define com o directivos en un ni vel ‘superior’ o 'medio'".32 Esto constituye la carrera de la adm inistra ción pública, tal com o Morstein Marx utiliza el térm ino para describir al “grupo superior, relativam ente 'permanente', com puesto de quienes 28 P or ejem p lo , Fred R ig g s afirm a q u e "está claro q u e to d o s lo s E sta d o s c o n te m p o r á n e o s r e c o n o c id o s p o r la O rg a n iza ció n d e las N a c io n e s U n id a s tien en b u r o c r a c ia s”. Frontiers of D evelopm ent A dm inistration, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, p. 388, 1970. 29 E n m i o p in ió n , esta afirm a ció n c o n tin ú a sie n d o ex a cta , a u n q u e d e b e r e c o n o c e r se el in te rés g en e r a liz a d o en lo s a ñ o s rec ie n te s p or las te n d e n c ia s h a cia la “d esb u ro cr a tiza c ió n ”, en la q u e lo s s is te m a s d e g e r en cia rela tiv a m en te "abiertos" r em p la za n a lo s sis te m a s m á s " cerrad os”, lo cu al resu lta en el d e b ilita m ie n to d e la s p rerrogativas jerárq u icas, m e n o r d e p e n d e n c ia en la p reten sió n d e c o n o c im ie n to s e sp e c ia liz a d o s , y o tra s m o d ific a c io n e s d e la s o r to d o x ia s an te rio res d e la b u ro cra tiza ció n . Para un a n á lisis d e e s ta s m o d ifi c a c io n e s del m o d e lo b u ro crá tico , v éa se, d e D em etrio s A rgyriad es, " B u reau cracy an d Deb u r e a u c r a tiz a tio n ”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f C om parative and D evelopm ent Public A dm in istration , N u ev a Y ork, M arcel D ekker, c a p ítu lo 40, pp. 5 6 7-585, 1991. 30 V éa se, d e K a lm a n K u lcsar, "Deviant B u reau cracies: P u b lic A d m in istra tio n in E astern E u ro p e an d in th e D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en la ob ra d e F a ra zm a n d , H andbook of Com pa rative an d D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 4 1 , pp. 5 8 7 -5 9 8 . 31 J o se p h L aP alom b ara, "An O verview o f B u rea u cra cy an d P o litica l D evelop m en t" , en el lib ro d e J o sep h L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent, P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity Press, p. 7, 1963. 32 Ibid.
ENFOQUE COMPARATIVO
117
th|» u ten, en grado diverso, la tarea de dirigir las distintas agencias”, llliidas las categorías "administrativa”, "profesional” e “industrial”, el il'Minal" tanto “jerárquico" com o "subalterno” y los funcionarios tan|«ii rile l am po” com o los que se desem peñan en la adm inistración “ceniimIV» En relación en el núm ero total de personas que trabajan en la ....."i* ust ración pública, esto abarca una pequeña proporción, tal vez U iM or a 1 o 2%. Este concepto más restrictivo de burocracia es más K . l . ' l I lado al estudiar la participación burocrática en la form ación de las J)|)llll( as públicas.34 I bibliografía sobre la adm inistración pública se ha concentrado conVtfhi ionalmente en la burocracia civil, antes que en la militar, lo cual es t>iimprcnsible y, en su mayor parte, aceptable en el estudio de la adM1 1111 -■l ración de los sistem as dem ocráticos occidentales. Sin embargo, In ««misión de la burocracia militar sería grave al realizar una comparadin i en el nivel global dados los num erosos casos de Estados-nación en Ion i nales la m ilicia no ha cum plido, o bien todavía no cum ple en el prem•111 **, un papel de subordinación al liderazgo político civil. Con posteriol lililíI a la independencia, en m uchos países latinoam ericanos la m ilicia Im
VPliipmrnt”, ibid.,
118
ENFOQUE COMPARATIVO
de ser la única, ni por fuerza la mejor de las perspectivas posibles. La hem os elegido porque es relativam ente manejable, porque puede apo yarse en la acum ulación más o m enos adecuada de inform ación básica y porque ofrece la prom esa de conducirnos a una futura investigación com parada más exacta y com pleta. La burocracia com o enfoque tam bién tiene la ventaja de que ha sido reconocida com o la base más co m únm ente aceptada de los estudios com parados.35 Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el tema es muy com plicado y las fuentes de inform ación limitadas, trataremos de com parar las burocracias civiles superiores y, cuando sea oportuno, las militares, en una variedad de sistem as políticos actuales, considerando las siguien tes preguntas com o las más apropiadas a nuestros propósitos: 1. ¿Cuáles son las características operativas internas dom inantes en una burocracia que reflejan la com posición, la disposición jerárquica, el patrón de especialización y las tendencias conductuales de ésta? 2. ¿En qué medida una burocracia es m ultifuncional, es decir, en qué medida participa en la tom a de decisiones de política pública m ás im portantes, así com o en su ejecución? 3. ¿Cuáles son los principales m edios de control que se ejercen desde el exterior de la burocracia y en qué medida son efectivos dichos contro les externos? Como lo indican estas preguntas, nuestro interés no se limita a la com paración de las variaciones estructurales, sino que se extiende a la ex ploración de las diferencias en las pautas de conducta en el seno de las burocracias. Antes de intentar responder a estas preguntas para las diversas for m as políticas o tipos de sistem as políticos, considerem os dos factores 35 Ya en 1964, D w igh t W ald o en c o n tr ó q u e el m o d e lo b u ro crá tico era ú til, e stim u la n te y lla m a tiv o . C o m p a ra tive P u blic A d m in istra tio n : P rologue, P roblem s, a n d P ro m ise, C h icago, C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n G roup, A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 1964, p. 24. V a rio s a ñ o s d e sp u é s, A rora id en tificó en su s o b ra s la c o n str u c c ió n d e la b u rocracia a p ro v ech a n d o el trabajo d e M ax W eb er c o m o "la estru ctu ra c o n c e p tu a l m á s d o m in a n te p o r s í m ism a en el e stu d io d e la a d m in istr a c ió n co m p a r a d a ”. C o m p a r a tiv e P u b lic A d m i n istr a tio n , p. 37. E n 1976, Jon g Jun y Lee S ig e lm a n reafirm aron esta p referen cia . Jun h izo un lla m a d o para q u e se c o n tin u a ra n e s tu d ia n d o "las estru ctu ra s, fu n c io n e s , c o n d u c ta s y a m b ie n te s d e la burocracia" en su artícu lo " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m i nistra tio n : S o m e R eflectio n s o n th e C urrent P ossib ilities" , P u blic A d m in istr a tio n R eview , vol. 36 , n ú m . 6, pp. 6 4 1 -6 4 7 , en la p. 6 4 4 , 1976. S ig e lm a n m a n ife s tó su c o n v e n c im ie n to de q u e el fu tu ro d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a se e n c o n tra b a en lo s e s tu d io s di1 las b u ro cra cia s, en lo s "an álisis d e los a n te c e d e n te s, a c titu d e s y c o n d u c ta s d e lo s b u ró cra ta s y d e a q u e llo s c o n q u ie n e s in teractú an " . "In S ea rch o f C o m p a ra tiv e A d m in istr a tio n ”, P u b lic A d m in istr a tio n R e view , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 1 -6 2 5 , en la p. 6 24, 1976. Gliy P eters h a r efo rza d o esta p riorid ad en su lib ro m á s r e c ie n te , C o m p a rin g P u b lic B u rea u cra cies: P ro b lem s o f T heory a n d M eth od, T u sca lo o sa , A lab am a, T h e U n iv ersity o f A labam a P ress, 1988.
ENFOQUE COMPARATIVO
119
•tiiln .«.entes de tipo general que influyen de m odo significativo en las cai tu leí ísticas de los sistem as burocráticos. El primero es un factor relati*«mente inm ediato y discernible con facilidad: el m edio organizativo de Im mlm inistración pública, que incluye el patrón de departam entalizai Ion, la extensión del em pleo en el sector público, así com o las variacioII»'*. entre los sistem as de servicios públicos. I I segundo, m enos tangible y más com plejo, aunque de m ayor signififtu ion, es el m edio político, económ ico y social en el que la burocracia limi 1 0 1 1 a, es decir, lo que com únm ente se denom ina "ecología de la adiiiinr.ti ación". Debem os identificar, com o m ínim o, los rasgos am biénta le'. *1111 * tienen m ayor trascendencia en la form ación y reform ación de la Imii oí racia. ^ E L MEDIO ORGANIZATIVO
Departam entalización
Un» consecuencia necesaria de la jerarquización y de la especialización . I* l.is organizaciones de gran envergadura es la disposición ordenada de In*. unidades en agrupaciones sucesivam ente mayores y más incluyentes, i le proceso de departam entalización se ha presentado en una forma mui i .idam ente uniform e en países que difieren m ucho en otros aspec to-. de sus sistem as adm inistrativos. La unidad básica es el departam en to n ministerio, el cual representa una subdivisión adm inistrativa mayor deulio de la adm inistración. Brian Chapman identifica cinco "campos pl lm ipales en el gobierno”, a saber: relaciones exteriores, justicia, fillttn/as, defensa y guerra y asuntos internos, representados en el pasado • ni opeo por m inisterios primarios cuyos orígenes se rem ontan al sisteinn adm inistrativo rom ano.36 Con el aum ento de los servicios y de las i ■ p<Misabilidades del gobierno surgieron nuevos m inisterios de la catei la residual de asuntos internos, con lo cual se añadieron cam pos ta les i mno la educación, la agricultura, el transporte, el com ercio y, más i et ii ntem ente, la seguridad social y la salud.37 Richard Rose ha analiza" Hi lan C h a p m a n , The P rofession o f G o vern m en t, L on d res, G eorge A lien & U n w in , pp. IH M , |y?59. ' l'ara e x á m e n e s m u y c o m p le to s so b re la form a en q u e lo s p a tr o n e s d e o r g a n iz a c ió n se ili ..h rollaron en v a rio s p a íse s, v éa se, d e P oul M eyer, A d m in istr a tiv e O rg a n iza tio n : A C om fH im tlve S tu d y o f the O rg a n iza tio n o f P u blic A d m in istr a tio n , L on d res, S te v e n s & S o n s, |UV/; v d e Jean B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts : A C o m p a ra tiv e A n a lysis o f t ii> \m n n e n ta l S tru c tu re s, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, 1982, e n e sp e c ia l el c a p ítu lo 2, “T he I *. M-loprnent o f M o d e m G overn m en t" . Para e s tu d io s d e lo s e sfu e r z o s d e o r g a n iz a c ió n y tlt i H o rm a recien tes, v éa se, d e G erald E. C aid en , “A d m in istra tiv e R e fo r m ”, en la ob ra d e I tiiti/m u n d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo
120
ENFOQUE COMPARATIVO
do el aum ento en los departam entos del gobierno central en varias na ciones occidentales a partir de m ediados del siglo xix hasta principios de la década de 1980, e inform a que el prom edio por país se ha elevado de 9.4 a 19.2.38 Jean Blondel afirma que la expansión más rápida se pro dujo desde fines de la década de 1940 hasta m ediados de la década de 1970, cuando el prom edio se elevó desde unos 12 hasta casi 18.39 A p e sar de las diferencias sustanciales en los extrem os superior e inferior de la escala y del surgim iento de algunos patrones distintivos de departam entalización,40 la im presión que produce la revisión del gran núm ero de m inisterios que existen en m uchos países es de uniform idad o de gran similitud, antes que de amplia variación. Los m inisterios del gobier no central en general van de unos 12 a unos 30, de acuerdo con el grado en que el país en cuestión prefiere unidades especializadas o com pu es tas, el rango de las áreas de programas departam entales, el tam año de la población del país, consideraciones ideológicas, la ubicación geográfi ca41 y otros factores. Chapman m enciona a Suiza, con sólo siete de partam entos en su gobierno central, com o el país con el núm ero más bajo, lo cual al parecer reflejaría el tam año pequeño de la nación, el alcance lim itado de la intervención del gobierno y la estructura con sti tucional confederativa, lo cual subraya la autonom ía de los cantones que integran el país.42 Sin embargo, existen m uchos otros países, en ge neral pequeños, que tienen 10 m inisterios o m enos. La cantidad más co m ún es de alrededor de 12, ejemplificada por países tan distintos en cuanto a su tam año, ubicación, configuración política y grado de des arrollo com o los Estados Unidos, Panamá, Portugal, Tailandia, Japón, Colom bia y Holanda. Existe otro grupo que cuenta con alrededor de 20 m inisterios, a saber: Indonesia, Sudáfrica, Corea del Sur, M arruecos, Canadá, Grecia y M yanmar (antes Birmania). Dentro de este grupo tam bién se encuentran otros países; por ejemplo, Burundi, Irán, Israel, Madagascar, M éxico, Nepal y las Filipinas, que en el pasado tuvieron me27, pp. 3 6 7 -3 8 0 ; y B. G uy P eters, ‘‘G o v ern m en t R eform an d R e o r g a n iz a tio n in an E ra o f R etren ch m en t a n d C o n v ictio n P o litic s”, en el lib ro d e F a ra zm a n d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u blic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 28, pp. 3 8 1 -4 0 3 . 38 R ich ard R o se, U n d ersta n d in g Big G o vern m en t, L on d res, S a g e P u b lic a tio n s, p. 157, 1984. 39 B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , p. 176. 40 D e é s to s trata la ob ra d e R ose, U n derstan din g Big G o v e r n m e n t , pp. 177-203. 41 B lo n d el e n c o n tr ó q u e en tre lo s p a íse s en v ías d e d esarrollo, lo s d e A m érica L atin a so n los q u e tien d e n a ten er m e n o s m in iste r io s y lo s del M ed io O rien te y d e Á frica so n lo s q u e tie n d e n a ten er m á s m in iste r io s, m ien tra s q u e lo s p a íse s d el su r y d el su d e s te a siá tic o se u b ica n en tre e s to s e x trem o s. The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , p. 179. 42 C h a p m a n , The P rofession o f G o v e r n m e n t , p. 49. S u iza to d a v ía tien e s ó lo s ie te m in is te rios, p ero é s te n o e s el n ú m er o récord m o d e rn o . P or ejem p lo , N ep al ten ía só lo s e is m in is terio s a m ed ia d o s d e 1970, a u n q u e d esd e en to n c e s e s e n ú m ero a u m e n tó co n sid er a b lem en te.
ENFOQUE COMPARATIVO
121
nos unidades, lo cual indica una tendencia a la proliferación gradual. Entre los países que tienen un núm ero m ás alto y m ás fluctuacion es a corto plazo en el número total se encuentran varios con gobiernos parlaméntários, tales com o Italia. Gran Bretaña, así com o antiguos o actuales miem bros 3 é la ’ Comunidad Británica de N aciones (Com m onwealth), adem ás de países que eran com unistas (la ex Unión Soviética, Polonia) o lo son (la República Popular de China, Cuba). Para el primer grupo, la explicación tal vez resida en la facilidad que tiene el gabinete para reali zar cam bios en algunos sistem as parlamentarios, m ientras que para el segundo grupo la respuesta podría estar dada por la extensión de la res ponsabilidad estatal directa en las em presas económ icas e industriales. Tal vez la ex Unión Soviética haya superado todas las m arcas tanto en la fluctuación com o en el núm ero total de m inisterios. Fainsod proporcio nó las cifras para intervalos durante un lapso de 30 años com prendidos entre m ediados de la década de 1920 y m ediados de la década de 1950, mostrando sólo 10 al com ienzo, alcanzando 59 en 1947, m anteniéndose alrededor de 50 por varios años y luego decayendo súbitam ente a 23 en 1953.43 Sin em bargo, durante los años siguientes el total volvió a ascendeT'lrepentinamente, llegando a 77 alrededor de 1976. con un pico de unos 80 hacia fines de la década de 1970,44 para luego declinar hacia unos 57 a fines de la década de 1980, poco antes de que la URSS se disolviera. En las unidades que la sucedieron y formaron la Confederación de Esta dos Independientes, los totales tendieron a ser considerablem ente más pequeños (en 1993, el núm ero en la Federación Rusa era de 23 y en Ucrania de 25). ET análisis com parativo de las características de operación departa mentales o m inisteriales ha sido m ínim o. Un destacado estudio de las carreras m inisteriales fue el realizado por Jean Blondel, quien analizó los datos disponibles de más de 20000 m inistros que habían ocupado cargos en todo el m undo entre 1945 y m ediados de los años ochenta.45 En el contexto de seis áreas geográficas (la atlántica, la com unista, la de América Latina, la del Medio Oriente y África del Norte, la de Africa del Sur del Sáhara, y la de Asia m eridional y oriental), presentó generaliza ciones prelim inares acerca de los antecedentes sociales de los m inistros, las vías que siguieron sus carreras para llegar al cargo, lo que duraron en éste, y algunas de las pautas de conducta que mostraron. Se iden tificaron dos problem as importantes: la prevaleciente brevedad en la 43 M erle F a in so d , H o w R u ssia Is R u led , ed. rev., C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, p. 3 3 3 , 1964. 44 B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , pp. 189-194. 45 Jean B lo n d el, G o vern m en t M in isters in the C o n tem p o ra ry W orld, B everly H ills, C alifor nia, S a g e P u b lica tio n s, 1985.
122
ENFOQUE COMPARATIVO
ocupación del cargo, y el acuerdo de las prioridades en com petencia entre la especialización y la representación. La pesim ista valoración ge neral de Blondel es que la carrera m inisterial, en m uchos países del mundo contem poráneo, “es una de las m enos atractivas: breve, com ien za y term ina por circunstancias im previsibles, y ubica a m uchas perso nas en posiciones que no forzosam ente corresponden a su capacidad o habilidad".46 Las relaciones entre los m inisterios y el proceso de tom a de decisiones dentro de los gabinetes ha recibido incluso m enos atención y la mayoría de éstas se han lim itado a los sistem as parlam entarios occidentales. El estudio más inform ativo47 indicó que no había encontrado ningún m o delo claro de la estructura de los gabinetes, pero que "la idea de una pirám ide jerárquica de m inistros individuales encim a de la cual se en cuentran los com ités m inisteriales, que a su vez dependen del primer m inistro, en la cual existe una delegación im plícita hacia abajo y una consulta a los niveles superiores de todas las decisiones estratégicas o im portantes” era inadecuada. En vez de esto, la m ayoría de los sistem as de gabinetes presentaban "escenarios de tom a de decisión interrelacionados, pero fragm entados”, en que los com ités m inisteriales d esem peñaban papeles básicos en la coordinación y la resolución de los con flictos, y en los que pocas decisiones eran tom adas por el gabinete en pleno.48 Estas generalizaciones fueron apoyadas por ejem plos de casos de las estructuras de los gabinetes en siete países (el Reino Unido, Ca nadá, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, H olanda y Suiza). Otras características organizativas distintas de la conform ación de m i nisterios o departam entos centrales tam bién pueden tener una influen cia significativa sobre la burocracia. En la mayoría de los países s£ ha desarrollado un conjunto de agencias adm inistrativas que no encajan dentro del sistem a m inisterial, incluidas las agencias centrales estable cidas con fines de coordinación y control. En ocasiones se trata de uni dades que se han separado de m inisterios y se encuentran en vías de convertirse en m inisterios por derecho propio, etapa que aún no han al canzado. Puede tratarse de agencias, com o las com ision es reguladoras independientes de los Estados Unidos, a las que deliberadam ente se les ha dado autonom ía en vista de la naturaleza de los controles que ejer cen sobre intereses privados. La forma más com ún de aum entar la orga nización en las últim as décadas ha sido la sociedad gubernam ental, po pular en diversos países y que ha dem ostrado marcadas diferencias en 46 Ibid., p. 274. 47 T h o m a s T. M ack ie y Brian W. H o g w o o d , co m p s., Unlocking the Cabinet: Cabinet Structures in Com parative Perspective, B everlv H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1985. 48 Ibid., pp. 3 1 -32.
ENFOQUE COMPARATIVO
123
m an to al papel que debe desem peñar el gobierno en la econom ía. La lorma corporativa ha sido especialm ente apreciada en las naciones más jóvenes que cam inan hacia la industrialización bajo los auspicios del g o b ie r n o . La autonom ía que con frecuencia se les ha concedido a estas corporaciones públicas en materia de personal y en otras cu estiones re lacionadas puede tener profundos efectos, no sólo en la parte de la bu rocracia que integra dichas sociedades, sino tam bién en el resto de la adm inistración pública. Es obvia la im portancia que tienen las variaciones en la forma en que los m inisterios centrales y otras unidades organizativas se relacionan Con los órganos del liderazgo político. Entre dichas diferencias se in cluyen la distribución territorial unitaria o federal de los poderes gu bernamentales, los sistem as presidencial o parlam entario que rigen las relaciones entre el poder ejecutivo y la legislatura, los sistem as de par tidos políticos unipartidistas, bipartidistas o pluripartidistas y los di versos procedim ientos para asignarles representación en la adm inis tración a los grupos de interés. Todas estas elecciones relativas a la estructura de la m aquinaria gubernam ental y a la adm inistración de los intereses del gobierno tienen efectos directos y determ inantes sobre la burocracia. Una m anifestación del m ovim iento "neoinstitucionalista” que se trató anteriorm ente es el interés creciente por exam inar los rasgos estructu rales de los sistem as de gobierno. El estudio más com pleto del tem a que existe en la actualidad es Organizing Governance, G ovem ing Organizalions, un libro editado por Colin Campbell y B. Guy Peters, el cual refle ja la renovación de la preocupación por las instituciones, “al m ism o tiempo que se com prende mejor la conducta de los individuos dentro de las organizaciones y de las instituciones”.49 Los colaboradores realizan 110 sólo un análisis general de los tem as de la organización y de sus d i m ensiones transnacionales, sino tam bién estudios de las experiencias en distintos países, incluidos Gran Bretaña, los Estados Unidos, Cana dá, Australia, Suiza y Bangladesh. En el m om ento actual, la atención se concentra en las ventajas relativas de los sistem as parlamentario y presidencial. El análisis m ás com pleto hasta la fecha es el que se presenta en Do Institutions M atter?, com pilado en 1993 por R. Kent Weaver y Bert A. Rockm an,50 quienes escribieron 49 C olin C a m p b ell y B . G uy P eters, co m p s., O rgan izin g G overn an ce, G o v e m in g O rgan izatio n s, P ittsb u rg h , P en n sv lv a n ia , U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 4, 1988. V éase ta m b ién , d e G eo rg e M. T h o m a s, J oh n W. M eyer, F ra n cisco O. R am írez y Joh n B oli, ¡n s titu tio n a l S tru ctu re : C o n s titu tin g S tate, S o ciety, a n d th e In d iv id u a l, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987. ,0 R. K ent W eaver y Bert A. R ock m an , co m p s., D o I n s titu tio n s M atter? G o v e rn m e n t Capab ilities in the U n ited S ta tes a n d A hroad, W ash in gton , D. C., T he B r ook in gs In stitu tio n , 1993.
124
ENFOQUE COMPARATIVO
los ensayos introductorio51 y final.52 Otros participantes en este proyec to ofrecieron análisis que com prendían a varios países, y en los que evaluaban el papel de las instituciones gubernam entales y su influencia en los resultados obtenidos en varias áreas de la política (la energía, el am biente, el cam bio industrial, las pensiones, el com ercio, la seguridad m ilitar y otras). Estos estudios com parativos de casos no se lim itan a los efectos de las m edidas institucionales presidenciales, parlamentarias o híbridas, sino también examinan otros factores explicativos que afectan las capacidades del gobierno. Como dicen los com piladores, este estudio “trata de un conjunto muy com plejo de problemas que aparentem ente están com prendidos dentro de uno muy sencillo: el de saber si el go bierno parlamentario es superior a la separación de los poderes". Con cluyen que las diferencias de los regím enes parlam entarios entre sí son por lo m enos tan im portantes com o las diferencias entre los regím enes parlamentarios y los presidenciales, pero observan que “com o ocurre con la mayoría de las preguntas sencillas, no encontram os respuestas sen ci llas”. En su resumen com entan que las instituciones “no proporcionan pa naceas, aunque sí presentan riesgos y oportunidades previsibles. La d is cusión seria sobre la reforma y el diseño institucional debe basarse en un entendim iento del equilibrio entre esos riesgos y oportunidades”.53 Albert P. Blaustein, investigador de la Rutgers-Camden Law School, líder en el estudio de los problem as de las m odificaciones con stitu cion a les y que ha trabajado com o consultor en num erosos países, lleva un registro, país por país, de las últim as m odificaciones constitucionales. La American Bar Association patrocina un proyecto llam ado c e e l i por sus siglas en inglés (Iniciativa de Ley para Europa Central y Oriental), que ha sido diseñado para apoyar las reformas legales en Europa cen tral y oriental y en los nuevos Estados que se formaron a partir de la desaparición de la URSS.54 Otros proyectos actuales tienen com o finalidad m ás directa y explícita exam inar el problema de la viabilidad relativa de las opciones parla m entaria y presidencial, especialm ente para los países en vías de des arrollo. Iniciado principalm ente por Abdo Baaklini, de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, y por Fred W. Riggs, de la Universi dad de Hawai, en 1993 se estableció un Comité sobre el C onstitucio nalism o Viable (Cocovi), con aproxim adam ente 20 m iem bros fundado 51 Ibid., " A ssessin g th e E ffects o f In s titu tio n s”, pp. 1-41. 52 Ibid . , "W hen an d H ow D o In stitu tio n s M atter?”, pp. 4 4 5 -4 6 1 , e " In stitu tion al R eform and C o n stitu tio n a l D e s ig n ”, pp. 4 6 2 -4 8 1 . 53 Ibid . , p. 41. 54 V éa se " c e e l i U pdate", p u b lic a ció n b im e n su a l de la A m erican B ar A s so c ia tio n , W a sh in g to n , D. C.
ENFOQUE COMPARATIVO
125
res.55 Su programa incluye intercam bio de inform ación, sem inarios, publicaciones y otras actividades para identificar los elem entos esen cia les de la viabilidad constitucional de las diferentes opciones del gobierno democrático: parlamentario, presidencial o una com binación de am bos. En la Universidad de California, en Irvine, el programa de investigación sobre la dem ocratización convocó a una conferencia sobre el diseño de las constituciones, la que tam bién se realizó en 1993 con fines sim ila res.56 Éstos son indicios del creciente interés en esas cu estion es institu cionales, de las que volverem os a tratar más adelante en este libro.
Empleo en el sector público Otro factor en el contexto organizativo es el cam bio de la extensión y de la distribución de los em pleos públicos de un país a otro. Es difícil loca lizar inform ación fidedigna y actualizada, en especial para los países en desarrollo. Los datos disponibles más recientes, que se m uestran en los cuadros n.l y II.2 , han sido com pilados por Donald C. Rowat y muestran el porcentaje que representan los em pleados públicos de la población de 21 países desarrollados y de 36 países en desarrollo.57 El rango de em pleo en el sector público abarca desde 16.31% en Suecia hasta 0.83% en Burundi, con un prom edio que oscila entre cinco y seis por ciento. Como muestran las estadísticas, el núm ero de em pleados del sector público es considerablem ente mayor en los países desarrollados (alrede dor de 8% de la población) que en los países en desarrollo (cerca de 4%). Japón (con 4.44%) tiene indudablem ente la m enor proporción para los países desarrollados, mientras que el Reino Unido y Dinamarca se en cuentran en el margen superior, junto con Suecia. La m ayoría de los países en desarrollo se encuentran por debajo del Japón, a excepción de Mauricio, Sri Lanka, Argentina, Panamá, Baham as y Egipto. Cerca de Burundi, en la categoría más baja (todos debajo de 3%) se encuentran Senegal, Benin, Guatemala, Uganda, India, Tanzania, Liberia y Kenia. 55 V éa se, del C o m m itte e on V iab le C o n stitu tio n a lism , " S um m ary R ep ort o f P relim in ary M eetin g , 10-11 J u n e 1993, at T ok ai U n iversity in H o n o lu lu ”, m im eo g ra fia d o , 11 pp. 56 V éa se el p ro g ra m a de la co n fe r e n c ia y el a n e x o " N otes o n th e D esig n o f C on stitu tio n s”, d e H arry E c k ste in , m im eo g ra fia d o , 15 pp. 57 D o n a ld C. R o w a t, " C om paring B u re a u c ra cies in D ev elo p ed an d D ev elo p in g C ou n tries: A S ta tistica l A n a ly sis”, p rep arad o para el XIV C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P o liti cal S c ie n c e A sso cia tio n , 1988, m im eo g ra fia d o , 39 pp., en las pp. 2 8 y 29. R o w a t p resen ta in fo r m a c ió n sim ila r so b re g ru p o s m á s p e q u e ñ o s d e 19 d e m o c r a c ia s d esa r ro lla d a s y d e n u ev e p a íse s en v ía s d e d esa r ro llo en " C om p arison s an d T ren d s”, e n la ob ra d e R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies: A Com parative Study, N u eva York, M arcel D ekker, c a p ítu lo 25, en las pp. 4 4 2 -4 4 3 , 1988.
126
ENFOQUE COMPARATIVO
II. 1. Porcentaje de em pleados pú blicos en relación con la población en 21 países desarrollados, p o r nivel de gobierno y em presas pú blicasa
C uadro
País Suecia Dinam arca Australia R eino Unido N oruega Nueva Zelanda Finlandia Austria Estados Unidos Bélgica Islandia Canadá Alem ania R. F. Francia Holanda Italia Suiza Luxem burgo Irlanda España Japón
Gobierno Año central 1979 1981 1980 1980 1979 1981 1979 1979 1981 1980 1980 1981 1980 1980 1980 1980 1979 1979 1978 1979 1980
2.55 2.57 2.07 4.16 3.19 6.86 —
3.85 1.87 4.88 5.49 1.49 1.30 —
2.50 2.97
Total Provincial Gobierno Empresas sector y local general no financieras público 12.12 8.78 7.77 5.41 5.60 1.52 —
4.25 5.91 1.87 0.93 4.73 4.76 —
2.96 2.12
—
—
—
—
2.30 —
1.04
2.21 —
2.73
14.66 11.35 9.83 9.57 8.80 8.38 8.11 8.06 7.77 6.75 6.42 6.22 6.06 5.73 5.46 5.34 4.76 4.68 4.50 4.00 3.75
1.64 1.18 1.14 3.64 —
1.96
16.31 12.53 10.97 13.21 —
10.35
—
—
—
—
0.29 2.01 1.24 1.58 1.64 —
0.33 0.77 — —
2.21 —
0.69
8.07 8.77 7.65 7.80 7.70 —
5.79 6.11 — —
6.71 —
4.44
a C ifras d isp u e s ta s e n o rd en d e c r e c ie n te , c o n fo r m e a lo s p o rcen ta je s p ara el " G obiern o g e n e r a l”. F u e n t e : c o m p ila d o d e P eter S. H eller y A. A. T ait, G overnm ent E m ploym en t an d Pay: Som e International Com parisons (W a sh in g to n , D. C., F o n d o M o n eta rio In tern a cio n a l, 1983), cu a d ro 21, p. 41.
Otra diferencia im portante entre los países en desarrollo y los d es arrollados que m uestra esta com pilación consiste en que en los países desarrollados la m ayor parte de los em pleados públicos trabaja para los gobiernos provinciales y locales, m ientras que en los países en desarro llo la m ayoría trabaja para los gobiernos centrales. El em pleo en las em presas públicas muestra una variación marcada tanto en los países en desarrollo com o en los desarrollados. Por ejem plo, Gran Bretaña y Sri Lanka tienen gran proporción, m ientras que en los E stados U nidos y Guatem ala esa proporción es bastante reducida.
C u a d r o II.2. Porcentaje de em pleados públicos en relación con la población en 36 países en vías de desarrollo, por nivel de gobierno y em presas p ú b lic a sa
I'aís
Gobierno Año central
barbados Bahrein Mauricio Singapur Bahamas Jamaica Argentina Omán Santa Lucía Hgipto Panamá Swazilandia Chipre Corea Botswana Sri Lanka Tailandia Portugal Zambia Liberia Kenia Filipinas Belice Zimbabwe India G uatemala Sudán Togo Tanzania Uganda Madagascar Sudáfrica Senegal Benín Camerún Burundi
1981 1980 1980 1981 1978 1980 1981 1980 1981 1979 1979 1982 1980 1981 1979 1980 1979 1977 1980 1982 1980 1979 1981 1979 1977 1981 1978 1980 1978 1982 1980 1982 1976 1979 1981 1978
Total sector Empresas Provincial Gobierno y local general no financieras público
____
____
6.25 5.40 5.39 4.98 2.89 2.12 4.36 3.85 1.40 3.39 3.35 3.25 2.66 2.25 2.72 —
0.14 0.59 ninguno ninguno 2.00 2.60 ninguno 0.33 2.61 0.22 ninguno 0.10 0.42 0.65 0.31 — — 0.08 ninguno 0.24 0.35 ninguno 0.32 1.14 0.26 — ninguno ninguno 0.40 — 0.24 ninguno 0.12 ninguno 0.08
—
2.47 2.41 2.10 1.71 1.94 1.53 0.67 1.45 — 1.53 1.43 1.01 — 0.70 0.90 0.76 0.66 0.42
10.71 6.39 5.99 5.39 4.98 4.88 4.72 4.36 4.18 4.00 3.81 3.35 3.34 3.08 3.04 3.02 2.97 2.61 2.60 2.41 2.23 2.06 1.94 1.85 1.81 1.71 1.61 1.53 1.43 1.40 1.07 0.94 0.90 0.88 0.66 0.51
____
— 2.20 — 0.80 — 1.16 — — 1.40 2.05 0.27 — 0.58 — 5.14 — — 2.13 0.31 0.61 2.29 — — 0.59 0.10 — — 0.98 0.59 — — 0.35 0.66 — 0.32
—
— 8.39 — 5.78 — 5.88 — — 5.41 5.86 3.62 — 3.65 — 8.16 — — 4.73 2.73 2.84 4.35 —
— 2.39 1.81 — — 2.41 1.99 — — 1.25 1.54 — 0.83
a C ifras d isp u e s ta s en ord en d ec r e c ie n te , c o n fo r m e a lo s p o rcen ta je s para el "G obierno g e n e r a l”, a e fe c to d e fa cilita r la co m p a r a c ió n c o n el cu a d ro ii.l. F u e n t e : c o m p ila d o d e P eter S. H eller y A. A. T ait, G overnm ent E m ploym en t an d Pay: Some International Com parisons (W ash in gton , D. C., F o n d o M on etario In tern a cio n a l, 1983), c u a d ro 21, p. 41.
128
ENFOQUE COMPARATIVO
Con base en los datos disponibles es posible extraer algunas con clu siones de tipo general, tales com o que los países desarrollados tienen sectoresjDÚblicos m ás grandes, aunque m ás descentralizados, m ientras que los países en desarrollo tienen sectores públicos más reducidos, y más centralizados. Sin embargo, la inform ación es dem asiado incom pleta e irregular com o para realizar un análisis com prensivo.58 Pese a esto, al revisar cualquier país en particular, es im portante trazar un per fil del em pleo en el sector público con tanta precisión com o sea posible en relación con otros países, de acuerdo con la inform ación disponible.
Sistem as de servicio civil Cada nación se enfrenta a la necesidad de organizar para la adm inistra ción de sus em pleados civiles del sector público. Los sistem as de servi cios públicos resultantes se han descrito con frecuencia de m anera indi vidual, pero hasta fechas recientes se habían publicado pocos análisis com parativos. A partir de los primeros años de la década de 1990, se ini ció un esfuerzo im portante con este objetivo, bajo el patrocinio de un consorcio de investigación encabezado por profesores universitarios en los Estados Unidos y Holanda, y al que posteriorm ente se unieron parti cipantes de otros países. Aprovechando sem inarios y conferencias pre vios, este consorcio ha publicado una im portante com pilación de estu dios sobre el tema, al que han contribuido cerca de 20 autores.59 El enfoque está sobre los sistem as de servicios públicos, en vez de los que abarcan toda la adm inistración estatal, en la que se incluyen los ser vicios militares, aunque tam bién se presta atención a las relaciones en tre lo civil y lo militar, así com o al am biente político y social en que fun cionan los servicios públicos civiles. Hay capítulos de antecedentes sobre la necesidad de la investigación com parativa, sobre la teoría y la m etodología, y sobre los requisitos de datos y la disponibilidad de éstos. Otros ensayos tratan de la historia y la estructura de los sistem as de ser vicios públicos civiles, presentando los factores contextúales y las carac terísticas especiales de los servicios públicos civiles en los países en des arrollo, así com o los cam bios y transform aciones que se están llevando a cabo o que se prevén. El capítulo final, escrito por los com piladores, 58 U na b a se d e d a to s m á s c o m p le ta h a p erm itid o la p u b lic a c ió n d e u n e s tu d io e s ta d ís tico d e ta lla d o d e lo s e m p le o s p ú b lic o s, q u e co m p r e n d e se is g ra n d es d e m o c r a c ia s: G ran B reta ñ a , F ran cia, Italia, S u e c ia , la ex A lem a n ia O ccid en ta l y lo s E sta d o s U n id o s. V éa se, de R ich ard R o se et al., P u b lic E m p lo y m e n t in W estern N a tio n s, C am b rid ge, C am b rid ge U n i v ersity P ress, 1985. 59 H a n s B ekk e, J am es L. Perry y T h eo A. J. T o o n en , c o m p s., C ivil S ervice S y ste m s in C o m p a ra tiv e P ersp ective, B lo o m in g to n , In d ian a, In d ia n a U n iversity P ress, e d ic ió n en p ren sa.
ENFOQUE COMPARATIVO
129
resume la estructura analítica que se ha utilizado y presenta una sínte sis del contenido. Debido a la necesidad de ser selectivos al tratar esta investigación, y por ser de la mayor im portancia para nuestros objetivos, me concentraré en el capítulo que escribí en ese libro, en el que m e esforcé en presentar am plios agrupam ientos, o configuraciones, de los sistem as de servicios públicos civiles nacionales que ya existen.60 El propósito es identificar eategorías que expliquen la m ayoría de los sistem as nacionales con tem poráneos, aunque no forzosam ente todos. Se usan cinco variables en el análisis: a) la relación del sistem a de servicios públicos civiles con el réj-imen político; b) el contexto socioeconóm ico del sistem a; c) la ateneión a las fu n ciones de la ad m inistración del personal en el sistem a;
ENFOQUE COMPARATIVO
130
raciones en el futuro. De cualquier m odo, un factor organizacional que afecta la conducta de la adm inistración pública en cualquier país es la naturaleza de su sistem a de servicio público civil. C
uadro
II.3. Configuraciones de los sistem as de servicio pú blico civil
Variables
De la confianza del gobernante
Controlado por un partido
Receptivo a las políticas
Colaborativo
R esponde al partido m ayoritario
R esponde a los m ilitares
R elación con el régim en político
R esponde al gobernante
Responde a un solo partido o al partido mayoritario
Contexto so cio económ ico
Tradicional
Corporativista C om petitivo pluralista o planificado centralm ente o una m ezcla
Enfoque para la adm i nistración de personal
Al jefe del ejecutivo o a cada uno de los m inisterios
Al jefe del ejecutivo o a cada uno de los m i nisterios
Agencia independiente o separada
Al jefe del ejecutivo o cada uno de los m inisterios
Requerim ientos , Patrim onio para ingresar
Lealtad al partido o patrocinio de partido
D esem peño profesional
D eterm ina ción burocrática
Sentido de m isión
O bediencia o guía
O bediencia o cooperación
R esponde a las políticas o a la C onstitución
Coopera ción o guía
Ejem plos
Arabia Saudita, China, Cuba Irán y Brunei Y Egipto
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos
Corea del Sur, Indo nesia y Ghana
Corporati vista o planificado central m ente
ENFOQUE COMPARATIVO
E
131
c o l o g ía d e la a d m in is t r a c ió n
En general, se rastrean los orígenes del enfoque ecológico en la adm i nistración pública en los escritos de John M. Gaus,61 quien recurrió al trabajo de los sociólogos de la década de 1920 que estudiaron la interrelación entre la vida hum ana y el am biente, quienes a su vez se sirvieron de las explicaciones con las que zoólogos y botánicos intentan explicar la adaptación de anim ales y plantas a su entorno. En sus palabras, di cho enfoque "construye [...] literalm ente a partir de la tierra; de los ele mentos de un lugar, tales com o el suelo, el clim a y la ubicación; de las personas que allí habitan, con sus diferentes cantidades de población, edades y conocim ientos; y de las formas tecnológicas físicas y sociales con las que se ganan la vida a partir del m edio y de las relaciones entre sí".62 En especial, Gaus procuró identificar los factores ecológicos claves para com prender la adm inistración pública estadunidense contem porá nea y estudió una serie de factores que consideró particularm ente ú ti les, a saber: población, lugar, tecnología física, tecnología social, deseos e ideas, catástrofes y personalidad. Si las consideraciones ecológicas resultaron pertinentes en el estudio del sistema administrativo propio, serán doblem ente importantes en los estu dios com parados. Esto fue reconocido por Riggs y por otros pioneros en el cam po.63 Con posterioridad, R. K. Arora subrayó que el análisis adm i nistrativo intercultural "debe concentrarse en la interacción entre el sis tema administrativo y el medio externo, así com o estudiar la dinámica del cam bio socioadm inistrativo en el contexto de dicha interacción”.64 Arora opinó que se ha logrado más éxito en el tratam iento del im pacto del am biente social sobre el sistem a adm inistrativo que en el tratam iento recí proco entre la influencia de la burocracia y el am biente, por lo cual reco mendó que se hiciera un análisis más equilibrado de las interacciones.65 Debem os aceptar la recom endación de realizar un esfuerzo sistem áti co por vincular la adm inistración pública al m edio, en la forma sim ilar a la que la ciencia de la ecología se ocupa de las relaciones m utuas entre los organism os y el medio. Desde luego que las instituciones sociales no 61 J o h n M. G au s, R eflectio n s o n P u blic A d m in is tr a tio n , U n iversity, A lab am a, U n iversity o f A la b a m a P ress, 1947. 62 Ib id ., pp. 8-9. 63 V éa se, p o r ejem p lo , d e Fred W. R iggs, The E cology of P u blic A d m in is tr a tio n , B om b ay, Asia P u b lish in g H o u se , 1961, y "Trends in the C om p arative S tu d y o f P u b lic A d m in istra tio n ”, In te rn a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 28, n ú m . 1, pp. 9-1 5 , 1962. 64 R. K. A rora, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istr a tio n , N u ev a D elh i, A sso c ia te d P u b lish in g I lo u se , p. 168, 1972. El su b títu lo d e A rora es An E co lo g ica l P erspective. 65 Ib id ., p. 175.
132
ENFOQUE COMPARATIVO
son organism os vivientes, de m odo que el paralelism o es cuando m ucho una sugerencia. La cuestión consiste en que las burocracias, al igual que otras instituciones políticas y administrativas, pueden ser com prendi das más cabalm ente si, en la medida de lo posible, se identifican y clasi fican las condiciones circundantes, las influencias y las fuerzas que las m odelan y m odifican en orden de importancia relativa, y si adem ás se explora la influencia recíproca de estas instituciones sobre el m edio. El entorno de la burocracia puede describirse com o una serie de círcu los concéntricos, en los que la burocracia m antiene la posición central. El círculo más pequeño generalm ente ejerce la influencia m ás decisiva, mientras que los círculos más grandes representan un orden m enos sig nificativo en lo que respecta a la burocracia. El círculo m ayor representa toda la sociedad o el sistem a social general. El círculo siguiente represen ta el sistem a económ ico o bien los aspectos económ icos del sistem a so cial. El círculo interno es el sistem a político, el cual com prende al sub sistem a adm inistrativo y la burocracia com o uno de sus elem entos. Sin dedicarnos a una exploración com pleta de la ecología de la adm inis tración pública, podem os intentar seleccionar los factores am bientales relacionados con la burocracia que parecen de mayor utilidad para respon der a las preguntas que previamente nos form uláram os respecto de las burocracias. El análisis com parado requiere una clasificación preliminar de los Estados-nación dentro de los cuales las burocracias funcionan con base en los factores am bientales que se consideran m ás decisivos. Las categorías básicas aquí utilizadas no son originales: son con oci das y ya se han utilizado am pliam ente. La primera clasificación diferen cia entre sociedades "desarrolladas" y "en desarrollo", lo cual se refiere a conjuntos de características, prim ariam ente de naturaleza social y eco nóm ica, que se identifican con el desarrollo, en contraste con el subdes arrollo y con el desarrollo parcial. Esta clasificación se basa en los círcu los del entorno externo, los cuales tienen consecuencias respecto de la burocracia que pueden considerarse secundarias. R econozcam os que el uso del “desarrollo” com o criterio de clasifica ción es debatible, ya que tiene ventajas y desventajas. Por esta razón, el capítulo siguiente está com pletam ente dedicado a un análisis detallado del concepto de desarrollo y de otros relacionados, tales com o m oderni zación y cam bio. Sujeto a la revisión de los distintos significados que se les han otorgado a estos térm inos y reconociendo que en sí m ism os tie nen im plicaciones odiosas, podem os de todos m odos rescatar el tema esencial de la siguiente declaración de Milton Esman: El desarrollo denota una transform ación social mayor, un cam bio en los esta dos del sistem a a lo largo de un continuum que conduce de la organización
ENFOQUE COMPARATIVO
133
agrícola-ganadera a la organización industrial. La asim ilación y la institucio nalización de las tecnologías física y social m odernas son com p onentes críti cos. E stos cam bios cualitativos afectan los valores, la conducta, la estructura social, la organización económ ica y el proceso p olítico.66
En térm inos em pleados por sociólogos tales com o Talcott Parsons, quien utiliza un m étodo estructural-funcional para estudiar los sistem as sociales, las sociedades más tradicionales y m enos desarrolladas tende rían a ser principalm ente adscriptivas, particularistas y difusas. En otras palabras, conferirían una posición con base en el nacim iento o la herencia antes que con base en el logro personal y favorecerían un su s tento m enor antes que uno más generalizado en la tom a de las d ecisio nes sociales. Además, las distintas estructuras sociales tenderían a cu m plir un m ayor núm ero de funciones. Por el contrario, las sociedades modernas más desarrolladas estarían orientadas al logro personal y se rían universalistas y específicas.67 El térm ino "en desarrollo", referido a los países que están sufriendo este proceso de transform ación social, parece preferible a adjetivos tales com o retrasado, pobre, no desarrollado, subdesarrollado, em ergente, transicional o, incluso, expectante. Esta profusión de térm inos ha origi nado el com entario faccioso de que la term inología se desarrolla más rápidam ente que los países en desarrollo. En nuestro trabajo hem os de considerar "en vías de desarrollo”, “m enos desarrollado”, "emergente" y "transicional” com o los térm inos más aceptables y en lo esencial inter cam biables. Este concepto de desarrollo no pretende clasificar las sociedades en categorías opuestas, sino ubicarlas a lo largo de un con tinu u m . Nuestro interés reside en com parar los países que generalm ente se ubican en el término superior de la escala del desarrollo con los clasificados en la parte inferior. En vez de utilizar una sim ple diferenciación en dos sen ti dos entre los países más desarrollados y los m enos desarrollados, será conveniente y más revelador agrupar los Estados-nación contem porá neos en cuatro categorías en lo que se refiere a sus niveles de desarrollo; en las dos superiores se incluirán los países más desarrollados y en las dos inferiores a los m enos desarrollados. El grupo de países que ge neralm ente se consideran en la primera categoría de los com pletam ente desarrollados es pequeño en relación con el núm ero total de Estados66 M ilton J. E sm a n , "The P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istration " , en la o b ra d e Joh n D. M o n tg o m er y y W illia m J. S iffin , co m p s., A pproach es to D evelo p m en t: P olitics, A d m in istr a tio n a n d C hange, N u ev a York, M cG raw -H ill, p. 59, 1966. 67 Para u n a n á lisis m á s c o m p le to d e esta a p lic a c ió n del e n fo q u e e s tru ctu ra l-fu n cio n a lista, v éa se, d e R ig g s, A d m in istr a tio n in D evelo p in g C o u n trie s, B o s to n , H o u g h ton M ifflin , pp. 19-27, 1964.
134
ENFOQUE COMPARATIVO
nación y se encuentra geográficam ente concentrado. Dicho grupo inclu ye a Gran Bretaña y a algunos m iem bros de la Com unidad Británica de N aciones, tales com o Canadá y Australia, la m ayoría de los países de Europa occidental continental, los Estados Unidos y tal vez sólo Japón entre las naciones del denom inado “m undo no occidental”. Por lo gene ral, a la ex Unión Soviética se le consideraba com o m iem bro de este grupo, mientras que ahora es dudoso que cualquiera de los Estados su cesores deba ser incluido en él. No obstante, algunos de ellos, com o la Federación Rusa, junto con varios países de la Europa m eridional y oriental, los llam ados “pequeños tigres” de Asia (Corea del Sur, Taiwan, H ong Kong y Singapur) y quizá la República Popular de China, por su potencial excepcional y sus notables progresos recientes, se les con side ra ejem plos de la segunda categoría. La abrumadora m ayoría de los paí ses se halla dentro de la tercera y cuarta categorías, lo cual indica que aunque todos son m enos desarrollados, existen diferencias significativas entre los de la tercera categoría (com o M éxico y Turquía) y los de la cuarta (com o H aití y Bangladesh). La segunda clasificación se refiere a los sistem as políticos (m ediante el uso de tipos sugeridos por estudiosos de política com parada) y se aplica tanto a los países más desarrollados com o a los m enos desarrolla dos. Se supone que las diferencias en los sistem as políticos abarcan fac tores am bientales que tienen efectos directos e im portantes sobre las burocracias. El concepto de cultura política se ha convertido en un m edio clave para diferenciar entre los distintos sistem as políticos. Definida com o “los valo res, actitudes, orientaciones, m itos y creencias que los pueblos tienen so bre la política y el gobierno, y en particular sobre la legitim idad del gobierno y sobre las relaciones pueblo-gobierno",68 se supone que tiene una im portantísim a influencia sobre la dirección del desarrollo político nacional. Se han ofrecido distintas form ulaciones para clasificar los sis tem as políticos de acuerdo con las culturas políticas que los sustentan. Almond y Verba utilizaron un temprano e influyente ejem plo, “la cultura cívica”, com o un rótulo que identifica las características políticas com par tidas por Gran Bretaña y por los Estados U nidos.69 R ecientem ente, Ro nald Inglehart ha estudiado el vínculo entre las orientaciones culturales y sus consecuencias políticas más im portantes en m ás de 10 sociedades, 68 S a m u e l P. H u n tin g to n y Jorge I. D o m ín g u e z , "Political D e v e lo p m e n t”, e n el lib ro de F red I. G reestein y N e ls o n W . P olsb y, c o m p s., H andbook o f Political Science, vol. 3, Macropolitical Theory, R ead in g, M a ssa ch u se tts, A d d ison -W esley, c a p ítu lo 1, pp. 1-114, en la p. 10, 1975. 69 G ab riel A. A lm o n d y S id n e y V erba, The Civic Culture, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c e to n U n iv ersity P ress, 1963.
ENFOQUE COMPARATIVO
135
la mayoría de Europa, aunque incluye a Japón y algunos países en vías de desarrollo.70 Un producto importante del "neoinstitucionalismo" con siste en la identificación que Metin Heper y sus colaboradores hacen, con énfasis en la im portancia del “E stado”, de cuatro tipos ideales de cuerpos políticos con base en su grado de “estatism o” com o en el víncu lo entre estas clases de cuerpos políticos y los tipos de burocracia co rrespondientes.71 É stos son ejem plos de sistem as de clasificación que pretenden ser de aplicación mundial, o que se concentran principal mente en los países desarrollados. Otros estudios se han concentrado en la clasificación de los regím enes políticos de los países en vías de des arrollo. El libro de Andrain, titulado Political Change in the Third World,12 constituye un ejem plo, y Andrain se basa en un trabajo previo de David Apter al sugerir cuatro m odelos de sistem as políticos en el Tercer Mun do, a saber: folklórico, burocrático-autoritario, de reconciliación y de m ovilización, cada uno de los cuales tiene relevancia en el ejercicio del poder político y en el procesam iento de las cuestiones políticas. Ésta es la última de una larga serie de propuestas para clasificar los regím enes po líticos de los países en desarrollo, que se iniciaron en 1960 y que se tralarán con más detenim iento en el capítulo vil. El propósito al m encionar estos ejem plos no es ofrecer un panoram a com pleto de todas las sugerencias adecuadas de clasificación de los sislem as políticos, sino sólo indicar la variedad de opciones disponibles. Hemos supuesto que se debe otorgar especial consideración a las carac terísticas del régim en político com o una variable que se debe tener en cuenta al explicar las diferencias en las pautas de conducta de las buro cracias públicas de las distintas naciones. Con posterioridad hem os de concentrarnos principalm ente en el exam en de las interacciones entre los regím enes políticos de diversos tipos y sus burocracias, dentro de las dos categorías más am plias de países desarrollados y en desarrollo. Para los países desarrollados, las características de los regím enes políticos pueden identificarse caso por caso, o bien considerando pares o peque ños grupos de países con sistem as políticos sim ilares o íntim am ente re lacionados. Para los países en desarrollo, que son m ás num erosos, es requisito prelim inar indispensable agruparlos de acuerdo con algún esquem a adecuado de clasificación de regím enes políticos antes de tra tar las variaciones individuales. 70 R o n a ld In g leh a rt, "The R e n a issa n c e o f P olitical C u ltu re”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 4, pp. 12 0 3 -1 2 3 0 , 1988. 71 M etin H ep er, c o m p ., The S ta te a n d P u blic B u reau cracies: A C o m p a ra tiv e P erspective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987. 72 C h arles F. A ndrain, P o litica l Change in the Third W orld, B o sto n , G eorge A lien & U n w in , 1988.
136
ENFOQUE COMPARATIVO
Este énfasis en la im portancia del tipo de régim en político para com prender las burocracias públicas no se basa en la suposición de que el tipo de régim en sea la única variable que explique las diferencias en la conducta burocrática, com o tam poco que sea forzosam ente la m ás im portante en todos los casos. No cabe duda de que m uchos otros factores revisten im portancia, en una proporción variable en los distintos países. Entre los que se han estudiado o sugerido (adem ás del grado de “estatis mo", que ya se ha m encionado) se encuentran las tradiciones burocrá ticas, los legados coloniales, la inercia institucional y las presiones ex ternas ejercidas por otros gobiernos, las agencias internacionales y las sociedades m ultinacionales. Debe alentarse el estudio transnacional de la importancia relativa de dichos factores, puesto que para com prender la burocracia de un Estado-nación determ inado se deben investigar todos los factores pertinentes. La razón de dedicarle atención especial a las relaciones entre los tipos de regím enes políticos y las burocracias es que la variable del tipo de régim en político estará siem pre presente y con m ucha probabilidad tendrá gran im portancia.73
M
o d e l o s d e s is t e m a s a d m in is t r a t iv o s
Los estudiosos de las ciencias sociales han sugerido m odelos que co rresponden a los fenóm enos del m undo real para encauzar la investiga ción y el análisis de las prácticas adm inistrativas que en la actualidad prevalecen en los cuerpos políticos existentes. Un m odelo bien elegido remarca las características generales y sus interrelaciones en forma tal que facilita el acopio y la interpretación de los datos sobre el tem a en 73 La d is c u s ió n so b re la s variab les para ex p lica r las d ife r e n c ia s e n la c o n d u c ta b u ro crá tica fu e p ro p icia d a p o r u n e s tu d io c o m p a ra tiv o r e a liza d o en 1980 y fu n d a m e n ta d o en d a to s d e T u rq u ía y C orea d el S u r, en el cu a l se a n a liz ó la a firm a ció n d e q u e lo s p a p e le s p o lític o s d e la s b u ro cra cia s p ú b lic a s varían sig n ific a tiv a m e n te se g ú n lo s tip o s d e r e g ím e n e s p o lític o s , y se su g ir ió q u e en lo s d o s p a íse s d el e s tu d io p a recía q u e las tr a d ic io n e s b u ro crá tica s h istó r ic a s servían m á s para e x p lica r las v a r ia c io n e s en lo s p a p e le s b u r o c r á tic o s q u e lo s tip o s d e re g ím e n e s. V éase, d e M etin H ep er, C h on g L im K im y S e o n g -T o n g Pai, "The R o le o f B u re a u c ra cy an d R eg im e Types: A C om p arative S tu d y o f T u rk ish a n d S o u th K orean H ig h er C ivil S e r v a n ts”, A dm inistration an d Society, vol. 12, n ú m . 2, pp. 137-157, a g o s to d e 1980. Fred W. R ig g s e s crib ió u n c o m e n ta r io , "Three D u b io u s H y p o th eses: A C om m en t o n H ep er, K im , an d P ai”, Adm inistration a n d Society, vol. 12, n ú m . 3, pp. 3 0 1 -3 2 6 , n o v iem b r e d e 1980. C riticó su in te rp reta c ió n d e e s c r ito s p rev io s so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a (en tre e llo s a lg u n o s d e él y a lg u n o s m ío s), su g ir ió h ip ó te s is m o d ific a d a s d e las q u e e llo s h a b ía n u tiliza d o , y a n a liz ó n u e v a m e n te lo s d a to s q u e u sa ro n para a p o y a r la im p o r ta n cia d el tip o d e rég im en c o m o u n o d e lo s fa cto r es q u e a fecta n el d e se m p e ñ o b u ro crá tico . E ste in te r c a m b io d e id ea s su b raya la n e cesid a d d e rea liza r e s tu d io s a d ic io n a les q u e se o c u p e n d e v a rio s tip o s d e r e g ím e n e s y tra d icio n e s b u ro crá tica s para id en tificar la im p o r ta n c ia relativa d e e s to s d o s fa cto r es, p referib lem e n te te n ie n d o e n c u e n ta ta m b ién o tra s v a ria b les.
137
ENFOQUE COMPARATIVO
rstudio. La necesidad de utilizar m odelos de algún tipo para el estudio r ¡temático de cualquier asunto ha sido subrayada con frecuencia.74 El problema consiste en elegir un m odelo que se adecúe suficientem ente a l.i realidad para ayudar a su com prensión. Se ha propuesto un grupo de m odelos para el desenvolvim iento de la adm inistración pública y el funcionam iento de la burocracia en varios países. Algunos de ellos han pretendido tener aplicación a nivel m un dial, m ientras que otros han sido directam ente diseñados para con cen trarse en países desarrollados o en desarrollo. La reciente form ulación de Heper pertenece a la primera categoría. Dicho autor sugiere cuatro i ipos principales de regím enes políticos con base en el grado de "estatis mo" e identifica seis grupos de burocracia que corresponden a estos rel'imenes. El cuadro n.4 resum e este esfuerzo por crear un m od elo.75 Di( lio m odelo es útil y nos referiremos a él ocasionalm ente com o ayuda C u a d ro II.4. Tipos de regímenes políticos
y tipos de burocracia correspondiente Régimen político personalista
Régimen político ideológico
Régimen político liberal
Régimen político pretoriano
Ausencia de un Estado predo m inante
N o hay Estado
Estado = soberano
Estado = soberano
Estado = burocracia
Estado = partido
burocracia de sirvien tes perso nales
Burocracia de la "máquina modelo"
Burocracia “bonapartista" o Rechts-
Burocracia controlada por los par tidos, con residuos de gobiernos de tradición histórica burocrática
staat
Burocracia "legalracional'' weberiana
Sistem a burocrático de despojos com o parte de la sociedad civil hegeliana
F u e n t e : rep ro d u cid o c o n a u to r iza ció n d e G reen w o o d P u b lish in g G rou p , W estp ort, C on n ecticu t, d e The S ta te a n d P u blic B u reau cracies, por M etin H ep er, figura 1, p. 20. © 1987, M etin H ep er.
74 U n e n u n c ia d o p o p u la r e s el d e K arl D eu tsch : "Lo q u e r a m o s o n o , e s ta m o s u sa n d o m o d e lo s sie m p r e q u e tra ta m o s d e p en sa r sis te m á tic a m e n te a cerc a d e algo". E n "On C o m m u n ic a tio n s M o d e ls in th e S o c ia l S c ie n c e s ”, P u b lic O p in ió n Q u a rte r ly , v o l. 16, n ú m . 3, p. 3 5 6 , 1952. 75 H ep er, The S ta te a n d P u blic B u rea u cra cie s , p. 20.
138
ENFOQUE COMPARATIVO
para caracterizar ciertas relaciones político-adm inistrativas. Sin em bar go, en nuestra opinión tiene la desventaja de dar dem asiada im portan cia al grado de "estatism o” al elegir dicho factor com o el único básico a efecto de clasificar los regím enes políticos y las burocracias, tanto anti guas com o actuales. El m odelo de burocracia m ás utilizado es el weberiano o clásico, ya estudiado aquí. Aunque no se limita a ellos, dicho m odelo se aplica esen cialm ente a los países de Europa occidental, los cuales son prototipos de los regím enes políticos desarrollados o m odernizados. Este m odelo clásico de burocracia no sólo incorpora las características estructurales básicas que han sido consideradas típicas de la burocracia com o forma de organización, a saber: jerarquía, diferenciación e idoneidad, sino que tam bién señala una red de características interrelacionadas, tanto es tructurales com o conductuales, que identifican a una burocracia de este tipo. La prem isa básica es que el patrón de autoridad, que da legitim i dad al sistem a, será legal y racional, antes que tradicional y carism ático, así com o que dentro de la burocracia, racional significa que se utilizará en cum plim iento de las órdenes de la autoridad legítim a. La burocracia es, ante todo, una forma de organización dedicada al concepto de racio nalidad y a la adm inistración con base en el con ocim iento apropiado. Esto requiere una serie de arreglos, entre los que cabe m encionar los siguientes: el reclutam iento se basa en logros dem ostrados com petitiva m ente antes que en la adscripción; la determ inación de los posteriores ascensos dentro de la burocracia con base en el m ism o criterio; el servi cio en la burocracia es una carrera para los profesionales, quienes perci ben un salario o tienen estabilidad en los cargos y se encuentran sujetos a sanciones disciplinarias o a rem oción por causales específicas m edian te un proceso determinado; los papeles adm inistrativos están m uy es pecializados y diferenciados; las esferas de com petencia se hallan bien definidas y las relaciones jerárquicas son bien com prendidas; la buro cracia no es una unidad autónom a dentro del sistem a político, sino que responde a controles externos de la autoridad política legítim a, si bien existen ciertas tendencias hacia la evasión y la autodirección. Este m odelo sim plificado ha sido am pliam ente utilizado en la descrip ción y la com paración de las burocracias de los E stados-nación m o dernos, si bien no describe precisam ente a ninguno de ellos. Esta estre cha concordancia varía entre los subtipos de sistem as políticos en los regím enes políticos modernos. La mayor sim ilitud se encuentra en bu rocracias tales com o las de Alemania y Francia, a las que hem os d en o m inado burocracias "clásicas”. El m odelo es esencialm ente aceptable cuando se aplica a otros países desarrollados de la tradición política occidental, incluidos no sólo Gran Bretaña y los Estados Unidos, sino
ENFOQUE COMPARATIVO
139
tam bién Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así com o a otros pequeños países europeos. A m edida que nos alejam os de estos países centrales hacia otros cuerpos políticos que han sido catalogados com o desarrolla dos, pero que se encuentran alejados de la órbita política europea y o c cidental, el m odelo clásico se vuelve cada día m enos aplicable. Sin em bargo, a pesar de divergencias sustanciales, se consideró que el m odelo es útil en el análisis de la ex URSS para fines de com paración, y aquí se le utilizará en nuestro estudio del caso de Japón. Sin em bargo, cuando el objeto de estudio son las burocracias de los países m enos desarrollados, la inadecuación del m odelo clásico se vuel ve tan manifiesta que casi siem pre es abandonado por m odelos que se suponen más adecuados a la realidad de dichas sociedades. El m odelo más conocido y elaborado es el propuesto por Fred Riggs en su com bi nación "sala prismática", aplicable a países en desarrollo y a sus su bsis tem as adm inistrativos.76 N ingún resum en puede describir con justicia lo intrincado del m odelo ni fam iliarizar al lego con el vocabulario esp e cializado que se utiliza para presentarlo, si bien se pueden indicar sus d im ensiones y sus inferencias.77 Existe cierta am bigüedad relativa al vínculo que Riggs encuentra en tre el m odelo prism ático y las sociedades existentes. Las sociedades "fu sionadas" y "diferenciadas” son m odelos construidos deductivam ente a partir de suposiciones contrastantes sobre la relación entre las estructu ras y el núm ero de funciones que desem peñan. Una estructura es "fun cion alm en te d ifusa” cuando realiza un gran núm ero de fu n ciones y “funcionalm ente específica” cuando realiza un núm ero lim itado de fun ciones. El m odelo hipotético "fusionado" consiste en una sociedad en la cual todas las estructuras que la integran son sum am ente difusas, m ien tras que en el m odelo “difractado” las estructuras que lo integran son sum am ente específicas.78 Estos m odelos no se encuentran en el m undo real, aunque “sirven a efectos heurísticos, pues ayudan a describir situa 76 La fo r m u la c ió n m á s c o m p le ta y a m p lia se e n cu en tra e n su A d m in istr a tio n in D eve lo p ing C o u n trie s. U n a p r e s e n ta c ió n m á s re c ie n te y a ctu a liz a d a , q u e in c lu y e v a ria s a c la r a c io n es y m o d ific a c io n e s , p u ed e e n c o n tra rse e n la ob ra d e Fred W. R ig g s, P rism a tic S o c ie ty R e v isite d , M o rristo w n , N u ev a Jersey, G en eral L earn in g P ress, 1973. 77 El e n u n c ia d o sig u ie n te da u n a m u e stra d e la in n o v a c ió n term in o ló g ica : “H e m o s v isto la m a n e ra en q u e la in e fic ie n c ia d e la sala e s reforzad a p or la in d e te r m in a c ió n d el p recio d el b a za r-ca n tin a , p o r el em p resa r ia d o p aria y el a c c e s o d e in tr u so s a la é lite , p o r la a g lo m er a c ió n d e lo s v a lo res, p o r el g a sto e str a té g ic o y el a p ren d iza je e str a té g ic o c o m o in stru m e n to s d el r e c lu ta m ie n to d e la élite, p or el p o lic o m u n a lism o y el p o lin o r m a tiv ism o , p o r el h ab la d e d o b le se n tid o , p or las o b sta c u liz a c io n e s d e lo s c a n a le s d e la p r o d u cció n , p or el bifo c a lism o y la e q u iv o c a c ió n , p or el sín d r o m e d e la d ep e n d e n c ia , p o r el c o m p le jo d e in ter feren cia y p o r el e fe c to d el fo r m a lis m o ”, A d m in istr a tio n in D eve lo p in g C o u n trie s, p. 284. 78 Ibid., pp. 2 3 -2 4 . E sta rela ció n en tre el n o m b re del m o d e lo y la s c a r a c te r ístic a s e s tr u c tu ra les se p resen ta in c o r r e c ta m e n te en la p. 23 y co r r e c ta m e n te en la p. 24.
140
ENFOQUE COMPARATIVO
ciones del m undo real". Algunas sociedades del m undo real pueden parecerse al m odelo fusionado y otras al difractado. El m odelo “prism ático”, tal com o lo presentara Riggs originalm ente, pertenece al m ism o tipo hipotético que el fusionado y el difractado. Di señado para representar una situación interm edia entre los térm inos fusionado y difractado del continuum , com bina rasgos relativam ente fu sionados con otros relativam ente difractados. Dicho m odelo se refiere a un sistem a social que es sem idiferenciado y se encuentra a mitad de ca m ino entre una sociedad fusionada indiferenciada y una sociedad difrac tada sum am ente diferenciada. Aunque tam bién en este caso las caracte rísticas se determ inan por deducción, pueden encontrarse sociedades con características sim ilares a las del m odelo. Desde el punto de vista lógico, parecería claro que ninguna sociedad real es totalm ente fusio nada ni totalm ente difractada, sino que todas son en cierto grado pris m áticas, es decir, interm edias. En una escala que m idiera el grado de especificidad funcional de las estructuras, el m odelo prism ático puro, tal com o lo concibió Riggs en un principio, posiblem ente se encontraría en el punto m edio entre los m odelos fusionado y difractado, aunque esto no queda suficientem ente claro. En el libro Prism atic Society Revisited, Riggs com plica aún m ás la cuestión al introducir nuevas connotaciones para el térm ino “prism áti co ”. En dicho trabajo dice que su conceptualización original consistió en un “enfoque unidimensional" errado y ofrece una nueva definición para la sociedad prism ática, basada en un “enfoque bidim ensional". La dim ensión original era el grado de diferenciación, que iba desde las sociedades indiferenciadas, pasando por las sem idiferenciadas, hasta las sum am ente diferenciadas. Los m odelos fusionado, prism ático y di fractado correspondían a estas tres etapas a lo largo de la dim ensión de la diferenciación. La segunda dim ensión que introduce se relaciona con el grado de in tegración entre las estructuras de una sociedad diferenciada. Esta di m ensión carece de importancia en el m odelo de sociedad fusionada, dado que no es diferenciada y, por lo tanto, carece de posibilidades de mala integración entre las estructuras sociales. Con el proceso de dife renciación se origina la posibilidad de mala integración o de falta de coordinación entre las estructuras sociales. Riggs ilustra este punto com parándolo al problem a de los sonidos coordinados de los distintos instrum entos especializados de una orquesta sinfónica. Cuando la batu ta del director da la orden adecuada de coordinación, la cacofonía de los instrum entos que son afinados o que suenan discordantem ente es remplazada por los sonidos de la presentación sinfónica: se ha logrado la integración de los sonidos diferenciados de varios instrum entos. Del
ENFOQUE COMPARATIVO
141
m ism o m odo, los sistem as sociales diferenciados pueden ser clasifica dos a lo largo de la escala de mala integración-integración. El problem a no reside en reconocer la posibilidad de que las socied a des diferenciadas muestren disím iles grados de integración, ni de que so ciedades sum am ente diferenciadas estén muy mal integradas, con sus te rribles consecuencias. La dificultad term inológica se encuentra en que Riggs ha elegido redefinir el m odelo prism ático expandiéndolo para que incluya cualquier sociedad diferenciada, aunque mal integrada. La reinterpretación correspondiente del m odelo difractado hace que se re fiera a cualquier sociedad que sea diferenciada e integrada. Por lo tanto, los m odelos prism ático y difractado ya no existen el uno junto al otro en una escala unidim ensional basada en el grado de diferenciación. Por el contrario, el significado que se sugiere para estos térm inos se aplica a cualquier sociedad que no sea fusionada, en cualquier punto a lo largo de la escala de la diferenciación, salvo el hecho de que las sociedades prism áticas están mal integradas, m ientras que las sociedades difracta das son integradas. A su vez, esto lleva a la sugerencia de que los prefijos que se unan a am bos tipos, prism ático y difractado, indican etapas en el grado de diferenciación. Estos cam bios en la term inología se represen tan en la figura n.l, que muestra en primer lugar el enfoque u nid im en sional y en el segundo el enfoque bidim ensional.79
F
ig u r a
II. 1. Tipos prismáticos
79 R ig g s, Prism atic Society Revisited, pp. 7-8. E sto s e je m p lo s se a d a p ta ro n d e lo s u sa d o s p or R iggs.
142
ENFOQUE COMPARATIVO
La ventaja señalada por Riggs consiste en que el enfoque bidim ensional reconoce que las condiciones “prismáticas" pueden darse en socieda des que presenten cualquier grado de diferenciación o, para expresarlo en los térm inos de los Estados-nación contem poráneos, que estas con d i ciones no son forzosam ente exclusivas de los países en desarrollo, sino que tam bién pueden presentarse en los países desarrollados. Esto le per mite explorar un reciente fenóm eno producido en los E stados Unidos y en otros países desarrollados, que pueden m anifestar un increm ento en la mala integración, el cual adopta "la forma de crisis urbanas, m otines raciales, levantam ientos estudiantiles, apatía popular, el fenóm eno hippie y la profunda turbulencia causada por la continuación de la guerra en Vietnam".80 Sin em bargo, nuestra preocupación con siste principalm ente en el valor del m odelo prism ático para com prender las sociedades en des arrollo, lo cual fue el propósito original de Riggs. Aunque Riggs ha subrayado la naturaleza deductiva de estos m odelos, tam bién ha re marcado su im portancia para com prender la fenom enología de las so ciedades reales al expresar que ha estado "fascinado por el m odelo pris m ático no só lo co m o ju ego intelectu al, sin o co m o m ed io que ayude a com prender mejor la conducta adm inistrativa en las sociedades en transición".81 A pesar del cam bio en el m odelo de Riggs, queda claro que dicho au tor aún enfoca su relevancia en el tipo de sociedad prism ática que es sem idiferenciada y mal integrada, es decir, en lo que, de acuerdo con sus últim as form ulaciones, denom ina sociedad ortoprism ática. En con sid e ración a la brevedad y la claridad, al analizar el m odelo prism ático nos referirem os esencialm ente al tipo social que Riggs d enom inó sim p le m ente prism ático y que en la actualidad prefiere llamar ortoprism ático. Esta actitud parece corresponder a su propio énfasis, según lo indica la siguiente declaración: “Dado que las condiciones generalizadas en los países del Tercer M undo proporcionan un im pulso inicial y datos para la creación del m odelo prism ático, parece apropiado denom inar ortoprism ático al síndrom e característico del tipo de sociedad diferenciada mal integrada que encontram os ilustrado en algunos —aunque no for zosam ente en todos— países del Tercer M undo”.82 El m odelo prism ático en su totalidad abarca toda la gam a de los fenó m enos y de la conducta sociales, incluidos los aspectos políticos y adm i nistrativos. En otras palabras, es un m odelo relativo a la ecología de la adm inistración en un tipo de sociedad. Este m odelo es "intrínsecam ente 80 Ibid., p. 7. 81 R ig g s, A dm inistration in Developing Countries, p. 4 01. 82 R iggs, Prism atic Society R evisited, p. 8.
ENFOQUE COMPARATIVO
143
paradójico".83 Riggs exam ina el sector económ ico (al que describe com o m odelo de “bazar-cantina"), las agrupaciones de élites ("estratificación caleidoscópica”), las estructuras sociales, los sistem as de sím bolos y los patrones de poder político. Luego se dedica específicam ente a la adm i nistración pública en la sociedad prism ática y desarrolla el m odelo sala para el subsistem a administrativo. En consonancia con la configuración general del m odelo prism ático, las funciones adm inistrativas en una so ciedad de ese tipo "pueden ser cum plidas por estructuras concretas principalm ente orientadas a esta función y por otras estructuras que ca recen de dicha orientación primaria”.84 Una situación de este tipo de manda opciones a los m edios convencionales de pensam iento sobre la conducta en la adm inistración pública, ya que éstos se relacionan con la experiencia de las sociedades occidentales, que son sem ejantes al m o delo difractado (o neodifractado, según la form ulación más reciente). El interés de Riggs se centra en las burocracias y en la forma en que difieren en sus m odelos. Dicho autor utiliza lo que denom ina definición estructural sim ple de la burocracia, sim ilar a la que hem os adoptado para nuestros propósitos, la cual reconoce las am plias variaciones operacionales entre las burocracias que reúnen los requisitos estructurales básicos. Las burocracias tradicionales de sociedades m ás afines al m o delo fusionado fueron funcionalm ente más difusas, ya que “típicam ente cada funcionario desem peñaba una amplia gama de funciones, que afec taban tanto las funciones política y económ ica com o la adm inistrativa”. En las sociedades diferenciadas bien integradas que se aproximan al m o delo neodifractado, las burocracias se han vuelto m ucho más específi cas desde el punto de vista funcional, “en cuanto agentes principales —aunque no exclusivos— para la realización de tareas adm inistrativas”. De hecho, Riggs proporciona claros indicios de que una “burocracia luncionalm ente estrecha”, controlada en forma efectiva por otras insti tuciones políticas, "bien puede constituir un m edio institucional obliga torio para lograr la integración en una sociedad diferenciada”.85 Las bu rocracias de las sociedades prism áticas transicionales son interm edias en cuanto al grado de su especialización funcional y contribuyen a la mala integración por no arm onizar bien con otras instituciones del sis tema político. Al tratar el lugar de la acción burocrática en los tres m odelos princi pales, Riggs sugiere varios térm inos para cada uno, así com o un térm i no com prensivo que los abarque a todos. Riggs propone la palabra agen cia com o la más general y sugiere cámara para la agencia fusionada y 83 R iggs, Adm inistration in Developing Countries, p. 99. 84 Ib id ., p. 33. 85 R iggs, Prism atic Society Revisited, pp. 24-25.
144
ENFOQUE COMPARATIVO
oficina para la agencia difractada. Para la agencia prism ática em plea la palabra sala, utilizada en español y en otros idiom as, incluidos el tailan dés y el árabe, para referirse a varios tipos de habitación, entre ellas ofi cinas del gobierno, lo cual sugiere “el entrelazam iento de la oficina di fractada y de la cámara fusionada que podem os identificar com o agencia prism ática”.86 El perfil de la adm inistración y el papel de la burocracia en la sala se basan específicam ente en el tratam iento que Riggs da a la estructura del poder en la sociedad prism ática. Dicho autor encuentra que la extensión del poder burocrático, en lo que respecta al rango de los valores afecta dos, sólo es interm edia en el m edio prism ático, m ientras que el peso del poder burocrático, que se refiere al grado de participación en la tom a de decisiones, es grande en com paración con los m odelos fusionado y di fractado. Esto sucede particularm ente en los regím enes políticos que han m odelado sus sistem as burocráticos conform e a ejem plos foráneos m ás difractados. En las sociedades prism áticas, las tasas de crecim iento político y burocrático están desequilibradas. Allí la burocracia tiene, en relación con las dem ás instituciones políticas, la ventaja de que puede llegar a ejercer un mejor control que las burocracias de sociedades más difractadas, sean pluralistas o totalitarias. El peso del poder burocrático en la sociedad prism ática crea en los burócratas la tentación de interfe rir en el proceso político. Una proposición secundaria, que es corolario de la anterior, relativa a la adm inistración prism ática, es que el gran peso del poder burocrático hace decrecer la eficiencia administrativa en lo concerniente a la reía ción costo/eficiencia, con el resultado de que dicha adm inistración es m enos eficiente que la de los sistem as fusionados y difractados. La sala se asocia con una distribución inequitativa de servicios, con la corrup ción institucionalizada, con la ineficiencia en la aplicación de normas, con el nepotism o en el reclutam iento, con enclaves burocráticos domi nados por m otivos de autoprotección y, en general, con una brecha pro nunciada entre las expectativas form ales y la conducta real. La adm inis tración en el m odelo de sala es “básicam ente dispendiosa y pródiga", En la sociedad prism ática, varios factores se com binan para “aumon tar el libertinaje adm inistrativo”. Riggs reconoce que ésta es una “vi sión lóbrega”, pero sostiene: “es la que parece desprenderse de la lógica del m odelo prism ático”.87 Aunque ha sido influyente, el m odelo prism ático-sala de Riggs tam bién ha recibido m uchas críticas adversas, particularm ente de aquellos 86 R ig g s, Adm inistration in Developing Countries, p. 268. 87 Ibid., p. 4 2 4 . E sto s te m a s está n d esa r ro lla d o s p rin cip a lm en te en " B u reau cratic Powci an d A d m in istra tiv e Prodigality", c a p ítu lo 8, pp. 2 6 0 -2 8 5 .
ENFOQUE COMPARATIVO
145
que fustigan el tono pesim ista que el m ism o Riggs reconoce. R. K. Arora analiza en cierta extensión el "carácter negativo” del m odelo prism ático, .iln mando que adolece de un prejuicio occidental y que los térm inos elel'ulos para describir la teoría prism ática están cargados de valor y sólo hacen hincapié en los aspectos negativos de la conducta prism ática.88 Michael L. M onroe ha señalado que la conducta prism ática refleja los |u iá m etro s de un patrón de referencia occidental y culpa a Riggs de no ver las m uestras de conducta prism ática en países com o los Estados I 'nidos.89 E. H. Valsan90 y R. S. M ilne91 sostienen que el "formalismo”, • I n ia l es, en las palabras de Riggs, la brecha entre lo prescrito form al mente y lo llevado a la práctica en la realidad, puede tener consecueni ias tanto positivas com o negativas, de acuerdo con las circunstancias. I las reacciones indudablem ente han ocasionado que Riggs efectuara I is m odificaciones contenidas en el libro Prism atic Society Revisited. Sin embargo, debe destacarse que Riggs jam ás ha afirmado que el m odelo ■ sala se adecuara ajustadam ente a ninguna sociedad transicional de I.i actualidad. Por el contrario, ha destacado la necesidad de investigar la medida en que los atributos de la sala se encuentran realm ente en los distintos países en desarrollo. Lo único que Riggs ha afirmado es que su esfuerzo por crear un m odelo "tiene un sustrato de em pirism o”.92 Antes de explorar la utilidad de estos m odelos, hem os de dedicar los *»I>Mtientes capítulos al tratam iento de dos factores de im portancia esen»tal: los conceptos de m odernización, desarrollo y cam bio, y los anteI I ( lentes históricos de la adm inistración en los E stados-nación contem poi aneos.
"KArora, C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istr a tio n , pp. 121-123. M ich ael L. M o n ro e, “P rism a tic B e h a v io r in th e U n ited S ta tes? ”, J o u rn a l o f C o m p a ra tive A d m in istra tio n , vol. 2, n ú m . 2, pp. 2 2 9 -2 4 2 , 1970. " I . H. V a lsa n , “P o sitiv e F orm alism : A D esid erá tu m for D e v e lo p m e n t”, P h ilip p in e Jouru,il <>l P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 12, n ú m . 1, pp. 3-6, 1968. R. S. M iln e, " F orm alism R e c o n s id e r e d ”, P h ilippin e J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , 'i.i 14, n ú m . 1, pp. 2 1 -3 0 , 1970. E n vista d e q u e h ay u n a d iv erg en cia en tre las m eta s perm i i i . i U ’ s y las m eta s d e las o r g a n iz a c io n e s , e s p o sib le crear fo rm a s in stitu c io n a le s d e tal M ínim a q u e el in terés p ro p io d el fu n c io n a r io p u ed a a la v ez p ro m o v er la s m e ta s d e la s ortm n i/a c io n e s. Ib id ., p. 27. A u n q u e n o p u ed e esp e ra rse q u e e s e " fo rm a lism o p o sitiv o ” o cu n ,i .i m e n u d o en lo s p a íse s en d esa rro llo , M iln e su g ie r e q u e se le p ra ctiq u e en la m ed id a •l> In p o sib le. Kiggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n tries, p. 241.
III. CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS Ya s e ha señalado que existen vínculos estrechos entre el estudio de la
política com parada y de la adm inistración pública com parada, así com o el hecho de que existen desacuerdos entre algunos estudiosos de la polí tica com parada acerca de conceptos claves relativos a m odificaciones que con el correr del tiem po han experim entado las características de los sistem as políticos. Dada la im portancia que estos problem as adquie ren con respecto a nuestra preocupación por los aspectos administrativos de tales sistem as, en este capítulo se analizarán los con ceptos de que generalm ente se habla con térm inos tales com o m odernización, des arrollo o cam bio. Para com enzar, cabe recordar que la bibliografía acerca de estos te mas ha. crecido enorm em ente, y aquí no intentarem os tratarla de m a nera exhaustiva. Además, no se ha norm alizado la term inología, de m odo que la m ism a palabra utilizada por com entaristas diferentes pue de dar una apariencia de concordancia que luego se descubre no era tal. Esta falta de norm alización tam bién nos obliga a elegir los térm inos que querem os utilizar y los significados que querem os darles. Dicha agrupación de conceptos, sin em bargo, significa que existen in tereses com unes básicos por parte de los estudiosos de los sistem as polí ticos, quienes tratan de explicar variaciones sobre una base com parati va y cronológica entre los Estados-nación. Estos conceptos com parten los objetivos com unes de com prensión y realismo. En este caso, com prensión significa alcance global con una dim ensión de tiem po, abar cando com o m ínim o sistem as políticos que pueden definirse com o E s tados-nación y que perm iten ser tratados desde los puntos de vista histórico, contem poráneo y futurista. Realism o significa capacidad para explicar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo o lo que puede su ce der, en térm inos que van más allá de un m étodo descriptivo institucio nal para hacer hincapié en la dinám ica de la transform ación política. La conceptualización que siguen estos lincam ientos es parte integral de la dramática revolución que ha tenido lugar en los estudios de políti ca com parada a partir de fines de la segunda Guerra M undial, y por lo tanto refleja etapas en la evolución de dichos estudios, en los cuales los autores más recientes amplían o refutan las prem isas de los que les han precedido. El estudio se concentra en las principales transform aciones 146
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
147
que experim enta la sociedad, las cuales involucran factores sociales, eco nóm icos y políticos. Para nuestros fines, estos temas pueden agruparse en un orden que es cronológico hasta cierto punto, pero no com pletam en te, bajo los títulos generales de m odernización, desarrollo y cam bio.
M
o d e r n iz a c ió n
En cierto sentido, el concepto de m odernización es el m ás am plio de los tres, pero tam bién, com o veremos, el que m ás atado está a la cultura y al tiem po. Daniel Lerner describe la m odernización com o un proceso "sistém ico” que abarca cam bios com plem entarios en los “sectores de mográfico, económ ico, político, cultural y de com unicación de una so ciedad”.1 Supuestam ente se puede pensar en la m odernidad en térm inos de la sociedad com o entidad, o bien se le puede separar en fases tales com o económ ica y política. Como dicen Inkeles y Sm ith, el térm ino m o derno “denota m uchas cosas y lleva una pesada carga de con n otacio nes".2 Tomada literalm ente, la palabra se refiere a “todo lo que en fecha más o m enos reciente ha rem plazado a alguna otra cosa que en el pasa do constituía la manera aceptada de hacer las cosas”. Tratando de hacer más específico el térm ino en lo que se refiere a los E stados-nación, los académ icos han incluido com o factores de m odernidad m anifestaciones tales com o “educación masiva, urbanización, industrialización y burocratización, así com o com unicación y transportes eficientes". Inkeles y Sm ith agregan que "la m anifestación más o m enos sim ultánea de estas formas agrupadas de organización social ciertam ente no se observó en ningún país antes del siglo xix, y se expandió apenas en el siglo x x ”. Por lo tanto, podría decirse que la m odernidad es una forma de civili zación característica de nuestra época histórica, así com o el feudalism o o los im perios clásicos de la antigüedad lo fueron de épocas históricas anteriores.3 A veces la m odernización se describe en un lenguaje más generaliza do, pero el contexto aclara que el punto de referencia es el m ism o. Por ejemplo, M onte Palmer declara que m odernización “se refiere al proce so de avance hacia ese conjunto idealizado de relaciones a las que se considera lo moderno". Sin em bargo, tam bién indica que “el térm ino m oderno se utilizará para referirse a una pauta idealizada de d isp osicio 1 D a n iel L ern er et al., The Passing o f Traditional Society, N u ev a York, F ree P ress, p. 4 01, 1958. 2 Alex In k eles y D avid H. S m ith , Becom ing M odem , C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n iversity P ress, p. 15, 1974. 3 Ibid., pp. 15, 16.
148
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
nes sociales, económ icas y políticas que todavía está por lograrse, pero al cual se acercan los Estados más desarrollados”.4 En otras palabras, esta orientación se concentra en un proceso histó rico relativam ente reciente y todavía en evolución, ya sea que se utilice la palabra m odernización o algún sustituto, com o desarrollo, con el m is m o significado. Cualesquiera que sean los riesgos al buscar una defini ción general de m odernización, se tiene mayor certeza acerca de lo que en realidad piensa la gente cuando habla del tema, a saber: se refiere a los sistem as políticos, con sus sistem as económ icos y sociales correspon dientes, que se encuentran en un núm ero lim itado de Estados-nación. Diam ant manifiesta que “no debería hacer falta definir con precisión lo que se quiere decir al hablar de m odernización, com o no sea para de cir que es el tipo de transform ación que hem os llegado a conocer en Eu ropa y en los Estados Unidos, y en formas m enos com pletas en otras partes del m undo”.5 Según com enta Edward Shils, los países m encion a dos de Europa occidental, los Estados Unidos y los dom inios de habla inglesa de la Comunidad Británica de N aciones no necesitan aspirar a la m odernidad, puesto que son m odernos. Ser m oderno se ha convertido en parte de su naturaleza, y de hecho ellos son la definición de m odernidad. La im agen de los países occidentales, y la parcial incorpora ción y transform ación de esa im agen en la Unión Soviética, proporcionan las norm as y m odelos a la luz de la cual las élites de los nuevos Estados de Asia y África que no son m odernos tratan de m odelar a sus países.6
Asim ism o, Eisenstadt asevera que la m odernización política puede igualarse, desde el punto de vista histórico, con los "sistemas políticos que se desarrollaron en Europa occidental a partir del siglo xvn y que se esparcieron por otras partes de Europa, por el continente am ericano y, en los siglos xix y xx, por los países de Asia y de Africa”.7 Desde esta perspectiva, la evolución de las instituciones políticas y adm inistrativas de Europa occidental adquiere una im portancia d ecisi 4 M o n te P alm er, The D ilem m as o f Political D evelopm ent, Itasca, Illin o is, F. E. P eacock P u b lish ers, pp. 3, 4, 1973. R ep ro d u cid o co n p erm iso d e la ca sa ed ito ria l, F. E. P ea co ck Pu b lish ers, In c., Ita sca , Illin o is. Dilem m as o f Political D evelopm ent p u e d e a h ora o b te n e r se en su cu a rta ed ic ió n . 5 A lfred D ia m a n t, " P olitical D evelop m en t: A p p roach es to T h eory an d Strategy", en la ob ra d e J oh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. S iffin , c o m p s., Approaches to D evelopm ent: Poli tics, A dm inistration an d Change, N u ev a York, M cG raw -H ill, p. 25, 1966. 6 E d w a rd S h ils, Political D evelopm ent in the New States, La H aya, M o u to n a n d C o m p an y, p. 10, 1962. 7 S. N . E isen sta d t, "B u reau cracy an d P olitical D e v e lo p m e n t”, en la ob ra d e J o se p h L aP a lo m b a ra , Bureaucracy an d Political D evelopm ent, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n i versity P ress, p. 98, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
149
va no sólo para los E stados-nación que allí se han desarrollado, sino lam bién para los otros países que ya se han m odernizado o evolucio nado políticam ente, así com o para las decenas de países, tanto estable cidos com o nuevos, que luchan por la m odernización. Como dice Reinliard Bendix, “en la actualidad nos enfrentam os a un m undo en el cual la expansión de las ideas europeas ha puesto en el orden del día de la mayoría de los países la tarea de construir la nación, estén preparados para em prenderla o no lo estén '.8 El sistem a político que estos países en l’i an m edida tratan de em ular ha tenido sus orígenes en la Europa occi dental. Las principales características conectadas con la m oderniza ción en el sistem a político se desarrollaron allí. En este sentido, la m o dernización política (com o la industrialización) puede iniciarse sólo una vez,9 de ahí que la experiencia continúe siendo im portante tanto para las sociedades “desarrolladas” com o para las que están “en vías de des arrollo”, aun cuando todo cuerpo político evolucione siguiendo su cam i no propio. Pese a la evidente im portancia de la m odernización vista desde este .mgulo en relación con las realidades de los hechos históricos acon teci dos en las últim as décadas, los estudiosos occidentales se han sentido m olestos por la índole etnocentrista del m étodo, sentim iento más que com partido por sus colegas no occidentales. Esto dio lugar a que en fei ha bastante temprana se intentara formular m odelos de m oderniza ción m enos asociados con ejem plos específicos de países europeos o los Estados Unidos. Se destaca un ejem plo extraído de la bibliografía sobre la adm inistración com parada, el ensayo publicado en 1957 por Fred W. Kiggs, titulado “Agro e industria: hacia una tipología de la adm inistra ción com parada”,10 en el cual propone que se establezcan “m odelos idea les o hipotéticos de adm inistración pública en sociedades agrícolas e industriales”11 a fin de proporcionar una base para el análisis em pírico «le los sistem as adm inistrativos. Si bien en su m om ento el esfuerzo fue útil, la “industria" resultó describir a los Estados Unidos en todos los as pectos im portantes, mientras que lo “agrario" se parecía m ucho a la ( hiña imperial, com o el propio Riggs lo reconoció m ás adelante. Ade más, la im plicación era que el proceso de m odernización resultaba li * R ein h ard B en d ix , N a tio n -B u ild in g a n d C itizen sh ip , N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, Inc., p. 3 00, 1964. ' "La in d u str ia liz a c ió n só lo se p u ed e in icia r u n a vez; d e sp u é s, su s té c n ic a s so n im ita das; d e sd e e n to n c e s n in g ú n o tro p a ís q u e h aya in ic ia d o el p ro c e so ha e m p e z a d o d o n d e InI*.hierra e m p e z ó en el sig lo xvm . In glaterra e s la e x c e p c ió n en vez d el m o d e lo ”, ib id ., p. 71. 10 En el lib ro d e W illiam J. S iffin , co m p ., T o w a rd the C o m p a ra tive S tn d y of P u blic A d m i n istra tio n , B lo o m in g to n , In d ia n a , D ep a rtm en t o f G o v ern m en t, U n iversid ad d e In d ian a, I>|> 23-1 16, 1957. 11 Ibid ., p. 28.
150
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
neal, de lo agrario a la industria, y que algún im perativo histórico movía a las sociedades de un m odelo hacia el otro.12 Estas y otras m uchas form ulaciones que podrían m encionarse com parten la tendencia a equiparar m odernización con em ulación de unos cuantos Estados-nación existentes. Se da por sentado que las élites de las sociedades en vías de m odernización tienen el fuerte deseo de posi bilitar transform aciones sociales que les hagan parecerse lo m ás posible y lo antes posible al prototipo moderno. La m odernización se m ide por el punto hasta el cual se alcance este objetivo. Con este tratam iento en mente, ya en 1963 Joseph LaPalombara dijo que el concepto "presentaba una falla grave” y sugirió que se suspendie ra su aplicación, al m enos por el m om ento. Sus objeciones adquirieron tres m atices. Primero, le m olestaba la confusión causada por la tenden cia a sustituir el sistem a político por el sistem a económ ico o social, es pecialm ente cuando esto conduce a la im plicación de que un sistem a político “moderno" es el que existe en una sociedad altam ente industria lizada con una elevada producción per capita de productos y servicios. Segundo, argüía que "a m enudo de manera im plícita y tal vez no inten cion al” el concepto es normativo y utiliza una norm a anglonorteam eri cana para la modernidad. Tercero, según LaPalombara, el térm ino su giere “una teoría determ inista lineal de la evolución política”, mientras que el cam bio en los sistem as políticos no debe ser considerado “evolu cio n a d o ni inevitable”.13 Al ir más allá de los puntos m encionados por LaPalombara, obsérvese que en este m étodo se presta escasa atención a la especulación, a la pre dicción o a la prescripción con respecto al futuro de los Estados-nación que ya se consideran m odernizados. La manera en que evolucionarán en años futuros es una pregunta sin respuesta. Hasta se podría tener la im presión de que estas sociedades m odernizadas han alcanzado un es tado casi de perfección que las lleva a considerar que nuevas m odifica ciones pueden ser perjudiciales o retrógradas. El futuro está en el limbo o en un estado de anim ación suspendida. El único hito es la sociedad m odernizada de hoy, estado en el cual deben m antenerse las sociedades que han llegado a ese punto y al cual aspiran las que no lo han hecho todavía. Junto con el obvio problema de parecer pasar por alto el inevitable fu turo, la m odernización concebida de esta manera encuentra dificultades 12 E n p arte, e s ta s c o n sid e r a c io n e s p erm itiero n la r e fo r m u la c ió n q u e h iz o Fred W. R iggs d e lo s tip o s e x trem o s c o m o "fusionados" y “d ifractad os" c o n lo s s is te m a s in te r m e d io s c a ra cteriza d o s c o m o “p r ism á tic o s”, se g ú n lo ex p lica en el p r efa cio a su A dm in istration in Developing Countries: The Theory o f Prism atic Society, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, 1964. 13 J o se p h L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelopm ent, P rin ceto n , N u e va Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, pp. 3 5-39, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
151
sem ánticas. La primera definición que da el diccionario* de la palabra m oderno es “que existe desde hace poco tiem po”. Si la m odernización se define en térm inos de características de ciertas sociedades contem porá neas, parece que nos encontram os ante una redefinición según la cual lo moderno se lim ita a lo actual. Si se acepta dicha definición, ésta im pone .1 los futuros lexicólogos la obligación de inventar un nuevo térm ino para lo que sea contem poráneo en aquel m om ento, no ahora.
D
esarro llo
Un segundo grupo de analistas trata de escapar de estos dilem as evitan do la definición de lo que es, y en cam bio se concentra en una condición 0 serie de condiciones que pueden existir o no dentro de un sistem a político o sociedad específicos en un m om ento dado. Si bien el térm ino que ellos utilizan no siem pre es el m ism o, he resuelto analizar esta orientación bajo el título de “desarrollo”. El desarrollo, com o la m odernización, se em plea m ucho sin que todo el m undo esté de acuerdo en su significado. Uphof e Ilchm an se refieren 1 él com o “probablem ente uno de los térm inos más depreciados en la bibliografía de las ciencias sociales, siendo m ucho más usado que en tendido”.14 Según Joseph J. Spengler, el desarrollo por lo general tiene lugar “cuando aum enta de magnitud un índice de lo que se considera deseable y relativam ente preferible”. 15 Más que en el caso de la m oder nización, el desarrollo tiende a no ser analizado en térm inos de una so ciedad com pleta, sino a ser dividido en segm entos o frases com o des.trrollo político o económ ico. Los econom istas se han dedicado con entusiasm o a estudiar la econ o mía del “desarrollo” o del “crecim iento”. Se entiende que el desarrollo económ ico incluye “la canalización de los escasos recursos y del poder productivo de un país hacia el aum ento de su caudal productivo y al increm ento gradual de su producción nacional bruta y neta en materia de bienes y servicios”.16 El objetivo puede expresarse en térm inos agre gados o per capita, de m odo que el índice de lo alcanzado está d isponi ble en el acto, cualesquiera que sean los problem as asociados con la obtención de datos económ icos precisos o con el diseño de una estrateD ic cio n a rio d e la R eal A cad em ia E sp a ñ o la . [N . del T.] N o rm a n T. U p h o f y W arren F. Ilc h m a n , c o m p s., The Political E conom y o f Develop ment: Theoretical and Em pirical Contributions, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity o f C alifor nia Press, p. ix, 1972. n R alph B ra ib a n ti y J o sep h J. S p en gler, co m p s., Tradition, Valúes an d Socio-E conom ic D evelopm ent, D u rh a m , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, p. 8, 1961. 16Ibid., p. 9. 14
152
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
gia para el desarrollo económ ico. Entre los econom istas, los principales desacuerdos se han concentrado no tanto en el concepto del desarrollo económ ico, sino en la manera de lograrlo, y existe una creciente diver gencia de opiniones acerca de los obstáculos para el desarrollo econ ó m ico y las estrategias para superarlos. La creencia optim ista que se te nía de que existe un sendero com ún hacia el crecim iento económ ico, expresado por ejem plo en The Stages o f E conom ic G row th 17 por W. W. Rostow, ha cedido el lugar a explicaciones y a pronósticos m ucho más cautelosos y exploratorios; y en las diferentes escuelas de pensam iento existe la tendencia a pasar de una perspectiva económ ica estrecha a una perspectiva política más am plia.18
Desarrollo político En contraste con el consenso que existe entre los econom istas acerca de lo que significa el térm ino desarrollo económ ico, entre los estud iosos de las ciencias políticas el propio concepto de desarrollo político ha sido causa de discusiones y se le han atribuido diversos significados.19 Como ya se ha indicado, a veces el concepto de desarrollo político ha sido utilizado com o sinónim o de m odernización política, sujeto, com o 17 La v ersió n m á s re c ie n te es The S tages o f E c o n o m ic G ro w th : A N o n -C o m m u n is t M a n i fe stó , 3a ed ., N u ev a Y ork, C am b rid ge U n iversity P ress, 1990. La e v a lu a c ió n a ctu a l d e R o s to w , q u e tie n e e n c u e n ta las tr a n sfo r m a c io n e s en la ex U n ió n S o v ié tic a y e n la E u ro p a orien ta l, se p resen ta en el p refa cio , pp. ix-xxxviii. P red ice el su r g im ie n to d e u n a "Cuarta G en era ció n q u e llegará [ ...] a la m a d u re z te c n o ló g ic a p le n a ” d u ra n te la p rim era m ita d del sig lo x x i (en ella in clu y e a A rgen tin a, T u rq u ía, B rasil, M éxico, Irán, In d ia , C h in a, T aiw an , T a ila n d ia y C orea d el S u r). 18 Para un p a n o ra m a g en era l d e e sta s te n d e n c ia s p u ed e verse la o b ra d e C h arles K. W ilber, c o m p ., The P o litica l E c o n o m y o f D ev e lo p m e n t a n d U n d e rd e v e lo p m e n t , N u ev a York, R a n d o m H o u se, In c., 4 a ed ., 1988. 19 S e h an h e c h o v arios e sfu e r z o s d e s ín te sis d e lo s lib ro s so b r e el d esa r ro llo p o lític o . U n o d e lo s p rim ero s a n á lisis y sín te s is q u e m á s in flu en cia ha te n id o fu e el d e L u cian W. Pye en A sp ects o f P o litica l D e v e lo p m e n t , B o sto n , L ittle, B ro w n an d C om p an y, 1966. O tras re se ñ a s m u y c o m p le ta s so n las d e H elio Jagu arib e, "R eview o f th e L itera tu re”, P o litica l D evelo p m en t: A G en eral T heory a n d a L atin A m erican C ase S tu d y , N u ev a Y ork, H arp er & R ow , c a p ítu lo 8, pp. 195-206, 1973; d e S a m u e l P. H u n tin g to n y Jorge I. D o m ín g u e z , “P o litica l D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e Fred I. G reen stein y N e ls o n W. P o lsb y , c o m p s., H a n d b o o k o f P o litica l S cien ce, v ol. 3, M a c ro p o litica l T heory, R ea d in g , M a ssa ch u se tts, A d d iso n -W esley P u b lish in g C o m p a n y, c a p ítu lo 1, pp. 1-114, 1975; d e Fred W. R ig g s, "The R ise an d Fall o f ‘P o litica l D e v e lo p m e n t’", en la ob ra d e S a m u e l L. L on g, co m p ., The H a n d b o o k o f P o litica l B e h a v io r, v ol. 4, N u eva York, P len u m P ress, c a p ítu lo 6, pp. 2 8 9 -3 4 8 , 1981; d e Joel S. M igdal, " S tu d yin g th e P o litics o f D ev elo p m en t an d C hange: T h e S ta te o f th e Art", e n el lib ro d e Ada W . F in ifter, c o m p ., P o litica l S cien ce: The S ta te o f th e D isc ip lin e, W a sh in g to n , D. C., T h e A m erican P o litical S c ie n c e A sso cia tio n , pp. 30 9 -3 3 8 , 1983; y d e S te p h en C h ilton , Defining P o litica l D e v e lo p m e n t , B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1988, y G ro u n d in g P o litica l D ev e lo p m e n t, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish e rs, 1990.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
153
resultado, a las m ism as objeciones. Sin em bargo, la mayoría de las for m ulaciones han tratado de evitar caer en el tipo de trampa m encionado por LaPalombara, por lo m enos al intentar identificar características del desarrollo político, en vez de sólo señalar a ciertos Estados-nación y de cir que son políticam ente desarrollados. Esto se aplica a casi todos los 10 significados principales de desarrollo político que Pye enum eró en 1966. Una excepción es la que considera que desarrollo político es lo m ism o que m odernización política, en el sentido de occidentalización. Sin em bargo, Pye halló que la mayoría de los restantes significados eran parciales, insuficientes o dem asiado cargados de juicios de valor. Su propia inclinación era subrayar la im portancia de la creciente capaci dad política y la interconexión entre el desarrollo político y otros as pectos del cam bio social com o proceso m ultidim ensional. En su revisión de la bibliografía sobre desarrollo político desde princi pios de 1960 hasta 1975, H untington y Dom ínguez opinaron que las definiciones “proliferan a un ritmo alarmante", debido en parte a que el término tenía connotaciones positivas para los estudiosos de las cien cias políticas, por lo cual “tendían a aplicarlo a conceptos que a ellos les parecían im portantes o deseables o am bas cosas”, utilizándolo para cum plir “una tarea de legitim ación y no una función analítica". Como Huntington y D om ínguez indicaron, los análisis sobre el desarrollo polí tico a m enudo se enfocaron más al tem a del "desarrollo hacia algo que en el desarrollo de algo". Según estos autores, el térm ino se usó de cuatro m aneras diferentes: geográfica, derivativa, teleológica y funcional. Explicaron el significado de cada uno, y al que ellos prestaron más atención fue al uso derivativo, en el cual se concibe el desarrollo político "como las con secuencias polí ticas de la m odernización”.20 Para nuestros fines, será conveniente des cribir varias de las form ulaciones que han resultado influyentes com o descripciones de los requisitos de un sistem a político desarrollado. Por cierto, una de las más plenam ente elaboradas es la contribución de Al mond y Pow ell.21 En opinión de éstos, el desarrollo político es la con se cuencia de acontecim ientos que pueden provenir del am biente interna cional, de la sociedad nacional o de las élites políticas dentro del propio sistem a político. Sea cual fuere el origen, estos im pulsos "involucran un cam bio significativo en la magnitud y contenido de los insum os que entran al sistem a p olítico”.22 Cuando el sistem a político, tal com o existe, no puede lidiar con el problema o con el desafío al que se enfrenta, se 20 H u n tin g to n y D o m ín g u e z , "P olitical D e v e lo p m e n t”, pp. 3-5. 21 G ab riel A. A lm o n d y G. B in g h a m P ow ell, Jr., C om parative Politics: A D evelopm ental Approach, B o sto n , L ittle, B row n an d C om p an y, 1966. 22 Ibid . , p. 34.
154
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
puede hablar de desarrollo si el sistem a tiene la capacidad de adaptarse para enfrentarse al problema. De no ser así, el resultado será el retroce so o el “desarrollo negativo”. Es posible identificar cuatro tipos de problem as o de desafíos que co locan a un sistem a político en la situación m encionada: la construcción del Estado, la construcción de la nación, la participación y la distribu ción o bienestar. Almond y Powell m encionan cinco factores que afec tan el proceso de desarrollo político y que ayudan a explicar las varia cion es entre sistem as. El primero es si los problem as surgen en forma sucesiva o acumulativa. A medida que evolucionaron, los sistem as polí ticos de Europa occidental se enfrentaron a los problem as en la secuen cia ya indicada. Esto difiere m arcadam ente de la difícil situación en la que se encuentran m uchos países en desarrollo, los cuales deben hacer frente a varios o a todos estos problem as al m ism o tiem po. Un segundo factor son los recursos de que dispone el sistem a, y el tercero es si otros sistem as de la sociedad se desarrollan a la par del sistem a político. El cuarto es la medida en que el sistem a existente se orienta hacia el cam bio y la adaptación, lo cual puede determ inar si es capaz de responder con éxito a las nuevas exigencias. Por últim o, la creatividad o el estanca m iento de las élites políticas pueden ser factores decisivos en la capaci dad de los sistem as para adaptarse. Los autores m encionados subrayan el funcionalism o en el marco com parativo que proponen para el estudio de sistem as políticos y utilizan una clasificación triple de funciones im portantes para el análisis polí tico. Estos tres niveles diferentes de funcionam iento son capacidad, funciones de conversión y funciones de m antenim iento y adaptación del sistem a. Sin tratar de profundizar en su análisis, la conclusión de Al m ond y Powell es que el desarrollo político, de acuerdo con estas va riables, es un proceso acum ulativo de: a) diferenciación de funciones; b) autonom ía de subsistem as, y c) secularización.23 23 "Al o c u p a r n o s d e la estru ctu ra p o lític a h e m o s h e c h o h in c a p ié en la d ife r e n c ia c ió n de lo s p a p eles y en la a u to n o m ía del su b siste m a c o m o un criterio d e d esarrollo, y al tratar d e la s o c ia liz a c ió n y d e la cu ltu ra p o lític a su b ra y a m o s el c o n c e p to d e se c u la r iz a c ió n c o m o un c riterio d e d esa r ro llo . D e m a n era sim ilar, al e stu d ia r el p r o c e s o d e c o n v e r sió n d e la p o líti ca, lo s tem a s d e la d ife r e n c ia c ió n , d e la a u to n o m ía estru ctu ral y d e la se c u la r iz a c ió n sir v ieron para d istin g u ir las varias fo rm a s en q u e se rea liza n e sta s fu n c io n e s . Al tratar d e las c a p a c id a d e s d e lo s s is te m a s p o lític o s, h e m o s a rg u m e n ta d o q u e lo s n iv e le s y p a tr o n e s par t ic u la r e s d el d e s e m p e ñ o d e lo s s is te m a s e stá n a s o c ia d o s c o n lo s n iv e le s d e d ife r e n c ia c ió n estru ctu ra l, d e a u to n o m ía y d e se c u la r iz a c ió n . F in a lm en te , n u estra c la sific a c ió n de lo s s is te m a s p o lític o s co n sid e r a a n te to d o el d esa rro llo , y en ella las v a ria b les d e la d ife ren c ia c ió n estru ctu ral, d e la a u to n o m ía y d e la se c u la r iz a c ió n está n r e la c io n a d a s co n o tr o s a sp e c to s del fu n c io n a m ie n to d e c la s e s p a rticu la res d e lo s s is te m a s p o lítico s: su s c a r a cterística s d e c o n v e r sió n , c a p a c id a d e s y p a tr o n e s d e m a n te n im ie n to d el s is te m a .” Ibid., pp. 2 9 9 -3 0 0 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
155
Como parte de su análisis sobre la diferenciación, estos autores predi cen lo siguiente: La m ayor capacidad depende de que surjan organizaciones burocráticas “racio nales" [...] un sistem a no puede desarrollar un nivel elevado de reglam enta ción interna, de distribución o de extracción sin una burocracia gubernam en tal "moderna” que adquiera una form a u otra. [...] A sim ism o, el desarrollo de algo sim ilar a un grupo m oderno de intereses o a un sistem a de partidos parece ser el requisito para un desarrollo am plio de la capacidad de respuesta.24
Otro estudio influyente fue el que, com o resultado de un taller que se reunió bajo sus auspicios, produjo el Com m ittee on Comparative Poli tics del Social Science Research Council. Crises and Sequences in Politi cal Development, com pilado por Leonard Binder junto con otros cinco colaboradores, reduce el desarrollo político a tres conceptos claves: igual dad, capacidad y diferenciación.25 Colectivam ente, se les llam a “síndro me del desarrollo”.26 El síndrom e del desarrollo, conform ado por estas tres dim ensiones, es una com binación de elem entos congruentes y contradictorios. Los tres elem entos del síndrom e son al m ism o tiem po congruentes e interdependientes, así com o incongruentes y potencialm ente conflictivos. Debido a estas contradicciones inherentes entre los elem en tos del síndrom e del desarrollo, el proceso de desarrollo y de m odernización debe considerarse interm inable. No es posible, desde el punto de vista lógico, visualizar un esta do de cosas que al m ism o tiem po se caracterice por la igualdad total, por la diferenciación irreductible y por la capacidad absoluta. Más aún, no sólo es el desarrollo interm inable, sino que el curso que tom a en los regím enes políticos concretos es sum am ente variable e im predecible.27 24Ibid.., pp. 3 2 3 -3 3 4 . 25 L eon ard B in d er et al., c o m p s., Crises and Sequences in Political D evelopm ent, n ú m . 7, S eries S tu d ie s in P o litical D ev elo p m en t, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n P aperb ack , 1974; p u b lic a d o p or el S o cia l S c ie n c e R esearch C ou n cil. 26 P ara e x p lic a c io n e s d e e s to s c o n c e p to s, v éa se p a rticu la r m en te el c a p ítu lo 2, “T h e D ev e lo p m e n t S yn d ro m e: D iffer en tia tio n -E q u a lity -C a p a city ”, pp. 7 3 -1 0 0 , p o r J a m es S. C olem an. La ca p a cid a d co m p r e n d e el a trib u to d e la ra cio n a lid a d en la to m a d e d e c is io n e s del g o b iern o . H istó rica m en te, esta r a c io n a liz a c ió n d el g o b ie r n o ha e s ta d o ca ra cteriza d a p or "el su r g im ie n to d e u n a b u ro cra cia civil cen tra liza d a , c u y o r e c lu ta m ie n to d e p erso n a l y m o v ilid a d d e c a teg o ría so n reg id o s p o r n o rm a s d e d e se m p e ñ o y cu y a s d e c is io n e s reflejan lo q u e W eb er lla m ó r a cio n a lid a d form al (e s d ecir, la fo r m a liz a c ió n d e lo s p r o c e s o s y la c o n g r u e n c ia d e lo s p r in c ip io s en la to m a d e d e c is io n e s ). La ca r a c te r ístic a m o d e rn a d e e s te d e sa r r o llo n o es la e x is te n c ia d e u n a b u ro cra cia cen tra liza d a . M ás b ien e s el p red o m in io , la g e n e r a liz a c ió n y la in stitu c io n a liz a c ió n de la o rie n ta c ió n ra c io n a l-se c u la r en lo s p r o c e so s p o lític o s y a d m in istr a tiv o s. E sta o r ie n ta c ió n e s un e le m e n to a b so lu ta m e n te in d isp e n sa b le en la ca p a cid a d creativa d e u n a u n id a d p o lític a e n d e sa r r o llo ”. Ibid., p. 80. 27Ibid., p. 82.
156
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Las pautas de desarrollo político en los países que apenas em piezan a desarrollarse son una preocupación principal para este grupo de estu diosos, quienes dirigen el foco de su atención a las crisis de desarrollo político enfrentadas por estos cuerpos políticos con un grado de inten si dad al que no se vieron expuestos los Estados-nación que aparecieron antes. Se sugieren cinco de estos problem as-crisis, y luego se les analiza a la luz de tres com ponentes del síndrom e del desarrollo. Las cinco cri sis son de identidad, de legitim idad, de participación, de penetración y de distribución.28 Estas categorías constituyen esfuerzos por proporcio nar un m arco para el análisis de crisis en potencia. "No necesitan llegar a ser crisis y tam poco se necesita que haya cinco, pero históricam ente a m enudo se convierten en crisis y unas cuantas de las cinco se evitan. [...] Cada una de ellas es un área de posible conflicto.”29 La mayor parte de la obra está dedicada a artículos separados que se ocupan de cada una de estas crisis, más una contribución de Sidney Verba sobre un m odelo secuencial para ellas.30 Lo mejor del ensayo de Verba es plantear interro gantes que deben ser contestados antes de que el m odelo sea posible, pero está de acuerdo con Almond y Powell en que la superposición o acum u lación de problem as vuelve a cada uno de ellos más difícil de resolver, y ésta es la com pleja situación a que se enfrentan los países más jóvenes. El tratam iento que dan Binder y sus asociados al problem a es un ejem plo de la definición del desarrollo político en térm inos de los requi sitos funcionales de un sistem a político desarrollado. Como dice Binder, "la idea del desarrollo político es que en los sistem as m odernos la iden tidad se verá politizada, la legitim idad se basará en parte en el rendi m iento, los gobiernos podrán m ovilizar recursos nacionales, la mayoría de la población adulta serán ciudadanos participativos, el acceso p olíti co será universal, las asignaciones m ateriales serán racionales y públi cas y se basarán en principios".31 H elio Jaguaribe presenta una de las teorías com prensivas m ás inte resantes sobre el desarrollo político.32 Reseña la bibliografía existente desde un punto de vista distinto del de H untington y D om ínguez, ha ciendo de ella una clasificación doble. Los autores que pertenecen al pri mero de sus grupos consideran que el desarrollo político equivale a la m odernización política. Este proceso "situado históricam ente” corres ponde de cerca, por supuesto, a la reseña que ya hem os hecho bajo el tí28 B in d er trata en d eta lle esta s crisis e n el c a p ítu lo 1, p a rticu la r m en te en las pp. 5 2-67. 29 Ibid., p. 64. 30 S id n e y V erba, c a p ítu lo 8, " S eq u en ces an d D evelop m en t" , pp. 2 8 3 -3 1 6 . 31 B in d er, c a p ítu lo 1, "The C rises o f P o litica l D e v e lo p m e n t”, pp. 6 4 -6 5 . 32 H elio Ja g u a rib e, Political Development: A General Theory an d a Latin Am erican Case Study, N u ev a York, H a rp er an d R ow , 1973. © 1973 d e H elio Jagu arib e. R e sú m e n e s c o n a u to r iz a c ió n d e H a rp er C o llin s P u b lish ers.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
157
tulo de "m odernización’', aunque Jaguaribe incluye en este grupo a al gunos autores cuyo trabajo hem os tratado en esta sección sobre el des arrollo. El segundo grupo de Jaguaribe incluye a quienes opinan que desarrollo político equivale a institucionalización política. El considera que los referentes de la institucionalización política son la m ovilización política, la integración política y la representación política, pero señala que autores que lo han precedido han tendido a utilizar uno solo de ellos. En este grupo incluye a Pye y a Karl W. D eutsch,33 pero considera que H untington es el representante más destacado del desarrollo polí tico com o la “institucionalización de las organizaciones y de los proce dim ientos políticos”.34 En su propia teoría, Jaguaribe intenta construir sobre el trabajo de estas dos escuelas de pensam iento proponiendo la form ulación del desarrollo político com o m odernización política más institucionalización política. Considera que Pye35 y Apter,36 si bien utilizan diferentes térm inos y cate gorías, en el fondo com parten el m ism o m arco conceptual, y que Myron W einer37 e Irving H orow itz38 tam bién lo hacen, por lo m enos en parte. Jaguaribe describe en gran detalle esta teoría, abreviada DP = M + I.39 Define el com ponente de m odernización política com o el proceso de aum ento de las variables operacionales de un régim en político, e identi fica tres de ellas: orientación racional, diferenciación estructural y ca pacidad. Para cada una de estas variables operacionales describe subvariables, sugiere medidas de variación cuantitativa y cualitativa, y además señala las variables resultantes en el sistem a político. El com ponente de institucionalización política se define com o el proceso de aum entar las variables de participación de un régimen político. También aquí se pro ponen tres variables: m ovilización política, integración política y repre sentación política. Para cada una se ofrece el m ism o análisis, que con siste en desglosar en subvariables, identificar m edidas de variación e indicar las variables resultantes en el sistem a político surgidas de un au m ento en la variable de participación. 33 Karl W . D eu tsch , " S ocial M o b iliza tio n an d P o litica l D evelop m en t" , A m erica n P o litica l S cien ce R e v ie w , v ol. 55, pp. 4 9 3 -5 1 4 , se p tiem b re d e 1961. 34 S a m u e l P. H u n tin g to n , " Political D ev elo p m en t an d P o litica l D eca y ”, W orld P olitics, vol. 17, n ú m . 3, pp. 3 8 6 -4 3 0 , en la p. 3 93, abril d e 1965. V éa se ta m b ién su lib ro P olitical O rd er in C h an gin g S o c ie tie s, N ew H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1968. 35 Pye, A sp ects o f P o litica l D e v e lo p m e n t. 36 D avid E. Apter, The P olitics o f M o d e m iz a tio n , C h icago, U niversity o f C h icago Press, 1965. 37 M yron W ein er, "P olitical In teg ra tio n an d P olitical D e v e lo p m e n t”, A n n a ls, n ú m . 358, pp. 5 2 -6 4 , m a rzo d e 1965. 38 Irving H o ro w itz, c o n J o su é d e C astro y Joh n G erassi, c o m p s., L atin A m erica n R adicalism , N u ev a Y ork, V in ta g e B o o k s, 1969. 39 J agu arib e, "A C o m p reh en siv e T h eory o f P o litica l D e v e lo p m e n t”, en P o litica l D evelop m e n t, c a p ítu lo 9, pp. 2 0 7 -2 1 8 .
I!S8
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Desplegado en su totalidad, el m odelo de Jaguaribe proporciona una cuadrícula para el análisis com parativo de los sistem as políticos, enla zados a estos dos com ponentes básicos de m odernización e institucio nalización.40 Otro punto esencial que toca Jaguaribe es que la m odernización y la institucionalización políticas están estrecham ente relacionadas, y el des arrollo político requiere un equilibrio apropiado entre las dos. Un mar cado desequilibrio que se dé en forma de un alto nivel de m oderniza ción y un bajo nivel de institucionalización hace que el sistem a político dependa del éxito en el uso de la violencia. Un desequilibrio de naturale za opuesta, con un alto nivel de institucionalización y un bajo nivel de m odernización, afecta de manera negativa la capacidad operativa del sistem a político. Las variables de participación, aunque indispensables para el desarrollo político, no se pueden sustentar sin suficiente m oder nización política. Una últim a tesis de la teoría de Jaguaribe tiene relación con lo que él denom ina los tres aspectos del desarrollo político: a) desarrollo de la ca pacidad del sistem a político; b) desarrollo de la contribución del siste ma político al desarrollo general de la sociedad afectada, y c) desarrollo de la capacidad de respuesta del sistem a político. Según él, cualquiera de éstas tom ada individualmente ofrecería una visión dem asiado restrictiva. “Tomadas juntas, com o aspectos acum ulativos del desarrollo político, corresponden al proceso en su totalidad.” De estos tres aspectos, Ja guaribe considera que el desarrollo de la capacidad del sistem a es una condición para las otras dos, y por lo tanto el aspecto “más general”, y supuestam ente básico, del desarrollo político. El m áxim o desarrollo po lítico se consigue “cuando el cuerpo político interesado, adem ás de op ti mizar su capacidad, [...] y de contribuir al desarrollo general de la so ciedad [...] tam bién alcanza el m áxim o con sen so p olítico”. A esta etapa, sin em bargo, "no ha llegado jam ás ningún sistem a político m oderno y sólo puede considerarse un tipo ideal".41 Podría citarse a m uchos otros autores, quienes han ofrecido sus pro pias variaciones sobre el tema de las características fundam entales que se encuentran en los cuerpos políticos desarrollados. Harry Eckstein ha explorado dim ensiones para verificar si el desem peño político de un sis tem a es adecuado,42 y propone cuatro que satisfacen sus pautas: durabi40Ib id ., pp. 2 1 0 -2 1 1 . Ib id ., pp. 2 1 3 -2 1 7 . 42 H arry E c k ste in , The E v a lu a tio n o f P o litica l P erform an ce: P ro b lem s a n d D im e n sio n s , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1971. U n trab ajo r e la c io n a d o q u e se a p o y ó en el a n á lisis co m p a ra tiv o d e 12 p a íses y u tiliz ó el trabajo b á sico c o n c e p tu a l d e E c k ste in , e s el d e T ed R ob ert G ro ss y M uriel M cC lellan d , P o litica l P erform an ce: A T w elve-N a tio n S tu d y , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1971.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
159
lidad, orden civil, legitim idad y eficacia en las decisiones. Roger W. Benlamin tam bién dice que toda explicación sistem ática del desarrollo p o lítico debe em plear algún m étodo de m edición de características y de rendimiento del sistem a. Sin embargo, selecciona dim ensiones diferentes tom o claves del desarrollo político com o proceso: participación políti ca, institucionalización política e integración nacional. El proceso, op i na, "puede considerarse un juego identificable de cam bios políticos aso ciados con el com ienzo de la industrialización en una sociedad dada".43 ILn su propio estudio, Benjamín analiza a Japón, la India e Israel desde el punto de vista com parativo. Monte Palmer asevera que el desafío del desarrollo político es "crear un sistem a de instituciones políticas capaces de controlar la población del Estado, de m ovilizar sus recursos materiales y hum anos hacia la meta de la m odernización económ ica y social, así com o de lidiar con las tensiones del cam bio social, económ ico y político sin abdicar de sus Itinciones de control y m ovilización.44 Por su parte, Pow elson atribuye importancia sim ilar a las instituciones com o m étodo para tratar el conllicto, y señala que esta capacidad “requiere el consenso nacional sobre la ideología política y económ ica. Estas ideologías se definen com o las maneras en las cuales las personas visualizan los sistem as económ ico y político, es decir, cóm o funcionan y sim plem ente cóm o son. A su vez, el consenso ideológico se ve fom entado por un nacionalism o popular, el cual desem peña en consecuencia un papel positivo antes que uno nega tivo que por lo general le atribuyen los econom istas".45
Capacidad com o requisito fundam ental Aunque en parte sus opiniones se superponen y en parte difieren, todos estos observadores del desarrollo político presentan versiones que iden tifican alguna com binación de características que se consideran indis pensables para que un Estado-nación se califique com o políticam ente desarrollado. M uchos de ellos otorgan un papel prom inente o incluso central a un requisito que ha recibido el nom bre de capacidad o de p o tencial para el crecim iento sostenido. Algunas autoridades han decidido singularizar esta característica com o definitoria en sí m ism a del desarrollo político. Para ello han contado con la m otivación de sus preferencias conceptuales y del deseo de evitar 41 R o g er W. B en ja m ín , P attem s o f Political D evelopm ent, N u eva York, M cK ay, p. 11, 1972. 44 P alm er, The D ilem m as o f Political D evelopm ent , p. 3. 45 J oh n B. P o w elso n , In stitu tion o f E conom ic Growth: A Theory o f Conflict M anagem ent in Developing Countries, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, p. ix, 1972.
160
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
algunas de las dificultades de la asociación dem asiado estrecha entre el desarrollo político y los cuerpos políticos contem poráneos de unas cuan tas sociedades occidentales altam ente industrializadas. En algunos de sus escritos anteriores, Gabriel Almond utilizó los térm inos cam bio y desarrollo com o sinónim os, y form uló una tesis en térm inos de la capa cidad de rendim iento de los sistem as políticos, de acuerdo con la cual los sistem as políticos cam bian o se desarrollan “cuando adquieren nue vas capacidades en relación con sus am bientes sociales e internaciona les". El criterio es “la adquisición de una capacidad nueva, en el sentido de una estructura de funciones especializadas y de orientaciones dife renciadas, las cuales juntas otorgan al sistem a político la posibilidad de responder con eficiencia y de manera m ás o m enos autónom a a una nueva serie de problem as”.46 S. N. Eisenstadt y Alfred Diamant son los principales defensores de este m étodo que iguala el desarrollo político con la capacidad de un sis tema político para crecer o para adaptarse a las nuevas exigencias que se le im pongan. Eisenstadt considera que el crecim iento político es "el problem a fundam ental de la m odernización” y dice que “la capacidad para lidiar con el cam bio continuo es la prueba decisiva de este creci m iento”.47 Diamant protesta ante todo concepto de desarrollo político que equipare a éste con el proceso por el cual los sistem as políticos tra dicionales se convierten en “ciertas formas de dem ocracia tal com o ést;i se desarrolló en lo que de manera general se con oce com o Occidente", porque dicho concepto “excluye com o irrelevante la experiencia política de un gran núm ero de regím enes políticos, y porque podría llevarnos a la conclusión de que fuera de Europa y de algunas partes del continente am ericano nunca ha existido forma alguna de desarrollo político". Por ello, Diamant define el desarrollo político en su forma más general com o “un proceso por el cual el sistem a político adquiere m ayor capacidad de sostener con éxito y en forma continua nuevos tipos de objetivos y de dem andas, y la creación de nuevos tipos de organizaciones”.48 Esta form ulación tiene varios objetivos: a) evita la sugerencia de que existen etapas identificables de desarrollo político o de que el desarrollo 46 La fo r m u la c ió n o rig in a l d e A lm on d d e la s c la s e s d e c a p a c id a d e s q u e s e req u ieren para el d esa r ro llo se p u e d e e n co n tra r en " P olitical S y ste m s an d P o litica l C h a n g e”, American Behavioral Scientist, vol. 6, n ú m . 10, pp. 3-10, ju n io de 1963. U n a v e r sió n p o ste r io r e s la q u e se p resen ta en “A D ev elo p m en ta l A p p roach to P o litica l S ystem s" , World Politics, vol. 17, n ú m . 2, pp. 183-214, en ero de 1965. 47 E ise n sta d t, " B u reau cracy an d P o litica l D e v e lo p m e n t”, p. 104. 48 A lfred D ia m a n t, Bureaucracy in D evelopm ental M ovem ent Regimes: A Bureaucratic Model for Developing Societies, B lo o m in g to n , In d ian a, c a g O c c a sio n a l P ap ers, pp. 4-15, 1964. V éa se ta m b ién d el m ism o a u to r su Political D evelopm ent: Approaches to Theory and Strategy, p rep a rad o para el C om p arative A d m in istra tio n G rou p , S e m in a r io d e V eran o, U n iv ersid a d d e In d ian a, pp. 19-25, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
161
tequiere la creación de tipos específicos de instituciones políticas; b) per mite la posibilidad de que sím bolos e instituciones tradicionales se utilii en con éxito para la m odernización, y c) no im plica ninguna prom esa sobre el futuro éxito o fracaso, ya que el proceso no es irreversible, sino <|iie se le puede detener aun después de que haya estado en funciona miento durante cierto tiem po. Es grato que estas m aneras de entender el desarrollo político eviten la identificación dem asiado pronunciada con un sistem a político democrállco occidental com o el de Gran Bretaña o el de los E stados Unidos. Sin embargo, tam bién pueden dar lugar a nuevos interrogantes, pues parei en acercarse m ucho a considerar que el desarrollo político equivale a la supervivencia política. Si el desarrollo político o la m odernización con s tituyen “un proceso genérico de sostenim iento con éxito de nuevas de mandas, objetivos y organizaciones de manera flexible”,49 todo sistem a político que se las haya arreglado para m antener su identidad durante un periodo considerable, especialm ente en condiciones adversas o de tensión de alguna m agnitud, tam bién parecería m erecer el calificativo de desarrollado o modernizado, cualesquiera que sean sus características i orno sistem a político, aparte del hecho de que todavía existe. En otras palabras, pueden surgir problemas algo diferentes, a m enos que se distini'.i entre m odernidad política y desarrollo por un lado y supervivencia política por otro. De no hacerse así, existe la posibilidad teórica, por lo menos, de tener que considerar com o sistem as políticos desarrollados similares a Gran Bretaña, por ejem plo —que realizó adaptaciones polílieas drásticas pero que se hicieron en forma gradual a lo largo de un extenso periodo— , China com unista —que intentó remodelar a la socie dad y sus instituciones sociales por m étodos revolucionarios en una sola generación— , Tailandia —que ha m antenido su identidad política dui.mte siglos con m odificaciones lim itadas a sus instituciones sociales líente a una serie de am enazas internas y externas— y, por últim o, a los i estos de una sociedad que se las arregla de alguna manera para m ante ner los rudim entos de un sistem a político tras un holocausto nuclear. Más que ninguna otra característica de m odernidad o de desarrollo, es tos sistem as políticos parecerían tener en com ún el atributo de la super vivencia. Desarrollo político negativo I lasta ahora hem os exam inado una serie de intentos por definir o expli<.11 el desarrollo político. Por lo general, éstos com parten lo que podría *v D ia m a n t, Bureaucracy in D evelopm ental M ovem ent Regim es, p. 14.
162
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
llamarse una orientación positiva, en el sentido de que han indicado cuáles han sido los regím enes o cuerpos políticos que han alcanzado el desarrollo político y por qué, o bien han señalado los requisitos que los cuerpos políticos deben reunir para alcanzar el desarrollo político. El én fasis ha recaído en el potencial para el cam bio que va de una situación m enos deseable a una situación más deseable en el sistem a político. Otra línea de pensam iento, especialm ente en los trabajos más recien tes sobre desarrollo político, se ha concentrado en los aspectos más ne gativos del tema, ya sea ocupándose de las circunstancias que hicieron alejarse del desarrollo antes que acercarse a él, o bien explorando los factores internos y externos de los sistem as políticos que alientan o inhi ben el desarrollo. Parte de esta atención proviene de estudiosos que tam bién han analizado el desarrollo en térm inos teóricos generales, pero gran parte de ella proviene de escépticos o críticos de la mayoría de lo que se ha publicado sobre el desarrollo político. Sam uel H untington ha realizado el análisis más penetrante de las caí das en el terreno del desarrollo político, o “decadencia política”.50 A él le preocupa explorar las condiciones en las cuales las sociedades que ex perimentan cam bios sociales y económ icos rápidos y perturbadores pue den alcanzar la estabilidad política. Los antecedentes generales indican que mientras que la modernidad significa estabilidad, el proceso de m o dernización im plica inestabilidad. Con escasas excepciones, a partir de la segunda Guerra Mundial los procesos de Asia, África y Latinoam érica se han caracterizado, para expresarlo con sus propios términos: por crecientes conflictos étnicos y de clases, por am otinam ientos recurrentes y violencia de m asas, por frecuentes golpes de Estado, por la d om inación a m anos de inestables dirigentes personalistas, quienes a m enudo han puesto en práctica desastrosas políticas económ icas y sociales por am plia corrupción a cara descubierta entre m inistros de gabinete y em pleados públicos de carre ra, por la violación arbitraria de los derechos hum anos y de las libertades de los ciudadanos, por la eficiencia y el rendim iento cada vez m ás bajos por par te de los burócratas, por la cada vez m ayor alienación de los grupos políticos urbanos, por la pérdida de autoridad por parte de las autoridades y de los sis tem as jurídicos, así com o por la fragm entación y a veces total desintegración de los partidos políticos de base am plia.51
Como explicación, Huntington propone la hipótesis que denom ina “brecha política”. Éste agrupa los dos aspectos más im portantes de la 50 S a m u e l P. H u n tin g to n , "Political D ev elo p m en t an d P olitical D ecay", W orld P o litics, v ol. 17, pp. 3 8 6 -4 3 0 , 1965; y ta m b ién d e H u n tin g to n , P o litica l O rder in C h an gin g S ocieties, N u ev a H a v en , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1968. 51 H u n tin g to n , P o litica l O rder in C h an gin g S o cieties, p. 3.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
163
m o d e r n iz a c ió n e n d o s a m p l ia s c a t e g o r ía s : m o v i li z a c ió n s o c i a l y d e s a r r o llo e c o n ó m i c o . M o v il iz a c i ó n s o c i a l s ig n if ic a u n c a m b i o “d e a c t i t u d e s, d e v a lo r e s y d e la s e x p e c t a t iv a s d e la g e n te " , a p a r tir d e la s a c t i t u d e s a s o c ia d a s c o n e l m u n d o t r a d ic io n a l p a r a lle g a r a la s a s o c i a d a s c o n el m u n d o m o d e r n o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e f a c t o r e s t a le s c o m o “a lf a b e t is m o , e d u c a c ió n , m e j o r a m ie n t o d e la s c o m u n i c a c i o n e s , e x p o s i c i ó n a lo s m e d io s m a s iv o s d e c o m u n i c a c i ó n y u r b a n iz a c i ó n ”. E l d e s a r r o llo e c o n ó m ic o s e r e fie r e a “c r e c i m ie n t o e n e l to ta l d e la a c t iv id a d e c o n ó m i c a y d e la p r o d u c c ió n d e u n a s o c ie d a d " , m e d id a p o r e l p r o d u c t o n a c io n a l b r u to ¡>er ca p ita , p o r e l n iv e l d e in d u s t r ia l iz a c i ó n y p o r e l n iv e l d e b ie n e s t a r p e r s o n a l s e g ú n ín d i c e s t a le s c o m o la e s p e r a n z a d e v id a y e l c o n s u m o d e c a lo r ía s . “L a m o v i li z a c ió n s o c i a l s i g n if ic a c a m b i o s e n la s a s p i r a c io n e s ilc la s p e r s o n a s , d e l o s g r u p o s y d e la s s o c ie d a d e s ; a s u v e z , e l d e s a r r o llo e c o n ó m i c o im p li c a c a m b i o s e n s u c a p a c id a d . L a m o d e r n i z a c ió n e x ig e la s d o s c o s a s .”52 C o n b a s e e n e l s u p u e s t o d e q u e la m o v i li z a c ió n s o c i a l e s m u c h o m á s d e v a s t a d o r a q u e el d e s a r r o llo e c o n ó m i c o , H u n t in g t o n f o r m u la la te o r ía d e q u e la b r e c h a e n t r e e s t a s d o s f o r m a s d e c a m b i o p r o p o r c io n a u n a m e d id a d e la in f lu e n c ia d e la m o d e r n i z a c ió n s o b r e la e s t a b ili d a d p o lít ic a . I ’ 11 e l p r o c e s o d e m o v i li z a c ió n s o c i a l, el h o m b r e t r a d ic io n a l s e v e e x p u e s t o a n u e v a s e x p e r ie n c ia s q u e in d ic a n n u e v o s n iv e le s d e n e c e s i d a d e s y d e a s p i r a c io n e s q u e s o n d if íc i le s d e s a t is f a c e r e n la s s o c i e d a d e s e n t r a n s ic ió n . C o m o la c a p a c id a d d e r e s p u e s t a e v o lu c i o n a m u c h o m á s le n t a m e n t e q u e la s a s p i r a c io n e s , “s e p r o d u c e u n a b r e c h a e n t r e a s p i r a c ió n y e x p e c t a t iv a , e n t r e f o r m u la c ió n y s a t is f a c c ió n d e n e c e s i d a d o e n t r e la I u n c ió n d e a s p i r a c ió n y la f u n c i ó n d e n iv e l d e v id a . E s ta b r e c h a p r o d u c e fr u s tr a c ió n s o c i a l e in s a t is f a c c ió n . E n la p r á c t ic a , e l t a m a ñ o d e la b r e c h a p r o p o r c io n a u n ín d ic e r a z o n a b le d e in e s t a b il id a d p o l í t i c a ”.53 E s ta b r e c h a s e m a n if ie s t a e n f e n ó m e n o s c o m o la in e q u id a d d e lo s i n g r e s o s , la in f la c ió n , la c o r r u p c ió n g e n e r a liz a d a y u n a d if e r e n c ia c a d a v e z m a y o r e n t r e el c a m p o y la c iu d a d , lo c u a l o c a s i o n a la in q u i e t u d e n tre la c la s e m e d ia e n a s c e n s o , b a s a d a e n la c r e e n c i a d e q u e la s o c i e d a d to d a v ía e s t á d o m i n a d a p o r la é lit e r u r a l, y a m e n u d o p r o v o c a la m o v i l i z a c ió n r u r a l o la “R e v o lu c ió n V e r d e ” o c a s i o n a d a p o r e l r e s e n t im i e n t o c o n tr a el a s c e n s o u r b a n o . A u n q u e u t i li z a n d o t e r m in o lo g í a a lg o d if e r e n t e , H u n t in g t o n c o i n c i d e c o n J a g u a r ib e e n q u e lo s s i s t e m a s p o lí t i c o s s e p u e d e n d i s t in g u i r p o r s u s n iv e le s d e in s t i t u c i o n a l i z a c i ó n p o lí t i c a y d e p a r t i c ip a c i ó n p o lít ic a , y e n q u e la e s t a b ili d a d d e t o d o c u e r p o p o lí t i c o t ie n e q u e v e r c o n la r e la c ió n S2Ibid., pp. 33-34. "Ib id ., pp. 53-54.
164
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
adecuada entre estos dos niveles. La estabilidad política, argumenta, de pende del vínculo entre institucionalización y participación. “Con el in crem ento de la participación política aum entan la com plejidad, la auto nom ía, la adaptabilidad y la coherencia de las instituciones políticas de la sociedad, si es que se ha de m antener la estabilidad política." Se debe establecer una distinción esencial entre los sistem as políticos que tienen niveles bajos de institucionalización, pero altos niveles de participación, y con aquellos que tienen niveles altos de institucionalización pero bajos de participación. H untington denom ina a éstos regímenes políticos cívicos, y a los primeros regímenes políticos pretorianos; es decir, siste mas en los cuales “las fuerzas sociales actúan directam ente sobre la es fera política aplicando sus propios métodos". Según este análisis, las sociedades cívicas y las pretorianas pueden existir en diferentes niveles de participación política. Una sociedad puede tener instituciones políti cas más desarrolladas que otra y ser más pretoriana al m ism o tiem po, porque todavía tiene un nivel más alto de participación política.54 M uchos Estados jóvenes resultan institucionalm ente deficientes cuan do se enfrentan con una rápida m ovilización social y con dem andas cre cientes sobre el sistem a político. El aum ento de la participación política debe ir acom pañado por el desarrollo de instituciones políticas fuertes, com plejas y autónom as, pero el efecto por lo general es m inar lo tradi cional y obstruir el desarrollo de instituciones políticas m odernas. H un tington opina que no se ha prestado suficiente atención a esta tenden cia hacia la decadencia política y que, com o resultado, los conceptos de m odernización y de desarrollo no son todo lo adecuados que deberían ser para m uchos países que con optim ism o se consideran encam inados por la vía del desarrollo o de la m odernización. En busca de claves para descubrir cu áles de las socied ad es tienen las m ejores perspectivas para evitar la descom posición política durante el proceso de desarrollo, Huntington observa la índole de sus instituciones políticas tradicionales. Si éstas son deficientes o no existen, las perspectivas son malas. Si la es tructura burocrática es muy desarrollada y autónom a, la índole de la estructura hará que la adaptación a una participación política más am plia sea difícil, com o lo han dem ostrado las m onarquías sum am ente burocratizadas de China y Francia. Las sociedades que contaban con sistem as feudales m ás pluralistas, com o Inglaterra y Japón, resultaron ser más capaces de absorber a nuevos grupos de la clase m edia en el sis tem a político. H untington considera que estos ejem plos históricos son útiles para evaluar las perspectivas de los Estados contem poráneos en vías de m odernización. 54Ibid., pp. 78-80.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
165
Sin embargo, aun cuando la adaptación a la participación política de la clase m edia sea exitosa, la prueba últim a es el crecim iento de la partici pación por parte de la clase urbana trabajadora y del cam pesinado para alcanzar “un régim en político plenam ente participante y muy institucio nalizado”. Según H untington, si se produce la adaptación institucional, el resultado será una sociedad participante; de lo contrario, será una so ciedad pretoriana de masas. En cualquiera de los dos casos, las socied a des cuentan con elevados niveles de participación, pero difieren en la íorma en que se institucionalizan sus organizaciones y sus procedim ien tos políticos. En la sociedad pretoriana de masas, la participación políti ca es “desestructurada, inconstante, anóm ica y variada. [...] La forma característica de participación es el m ovim iento de m asas que com bina la acción violenta con la no violenta, la legal con la ilegal, la coercitiva con la persuasiva". Por otro lado, el nivel elevado de participación popu lar en el cuerpo político participante “se organiza y se estructura por medio de las instituciones políticas”, las cuales deben tener la capacidad para organizar la participación de las m asas en la política. La institu ción característica del régimen político m oderno para este fin es el par tido político. Otras instituciones en los sistem as políticos m odernos han sobrevivido o son adaptaciones de sistem as políticos tradicionales. A par tir de 1800, el desarrollo de los partidos políticos ha corrido paralelo al crecim iento del gobierno moderno. Donde las instituciones políticas de antaño continúan siendo las fuentes principales de legitim idad y de es tabilidad, los partidos desem peñan una función secundaria y com ple mentaria. Donde las instituciones políticas tradicionales sufren el colap so, o bien donde son débiles o no existen, la función del partido es bien diferente. “En dichas situaciones, la organización partidaria fuerte es a la larga la única alternativa a la inestabilidad de una sociedad pretoria na corrupta o de una sociedad de masas. El partido es no sólo una orga nización com plem entaria, sino tam bién la fuente de legitim idad y de autoridad." En estas circunstancias, el requisito previo para la estabili dad es “com o m ínim o, un partido político sum am ente institucionaliza do”. H untington cita el ejem plo del surgim iento de un partido fuerte en los casos de revoluciones en China, México, Rusia y Turquía.55 Desde este punto de vista, la m odernización es peligrosa y traumática y probablem ente provoque la desintegración y la decadencia políticas, porque las instituciones políticas no son adecuadas para responder a las nuevas dem andas que surgen de la expansión de la participación políti ca. El partido político com o institución es el instrum ento más prom iso rio para evitar la decadencia y alcanzar el orden político. 55Ibid., pp. 86-92.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
H untington toca un par de puntos que son especialm ente im portantes para nosotros. Uno es que él no equipara la participación popular en política con el control popular del gobierno. En su definición de regím e nes políticos participantes entran tanto las dem ocracias con stitu cio nales com o los regím enes com unistas. En el m om ento en que escribió, consideró que tanto los Estados Unidos com o la URSS eran cuerpos po líticos participantes, aunque habían llegado a esa situación por rutas muy diferentes, y adoptado formas de gobierno muy distintas, y asigna do funciones muy diversas al partido político com o institución. En traban en la m ism a categoría porque sus cuerpos políticos com partían características com o "consenso, com unidad, legitim idad, organización, efectividad, estabilidad" y porque sus gobiernos verdaderam ente gober naban. Habían evitado la desintegración política y alcanzado el orden político.56 Con respecto a este punto, H untington señaló que una razón que ex plica el atractivo de los m ovim ientos com unistas o sim ilares en los países en vías de m odernización era que podían superar la crónica escasez de autoridad que existe en dichas sociedades. “Podrán no dar libertades, pero proporcionan autoridad y crean gobiernos capaces de gobernar.” Por lo tanto, ofrecen un m étodo “probado y dem ostrado de superar la brecha política. En m edio del conflicto social y de la violencia que afec tan a los países en vías de m odernización, estos regím enes ofrecen cier ta garantía de orden político".57 Por supuesto, en la actualidad este as pecto de su análisis se está revisando en vista del colapso de la URSS y de otros regím enes com unistas. Posiblem ente su respuesta sería que, en estos casos, el partido dom inante perdió su poder para asegurar el or den político, el cual lograron conservar los partidos dom inantes de otros países, com o sucede en la República Popular de China. En su libro The Politics o f Under developm ent,^ H eeger toca el m ism o tem a básico del desencanto con las perspectivas de m uchos países en transición. Estos países buscan orden político y estabilidad, pero se sien ten frustrados porque descubren que el subdesarrollo “am enaza con convertirse en un estado perm anente, en vez de ser una situación transi toria”.59 En estos Estados, la política es fundam entalm ente “la política de las facciones, de la coalición, de la maniobra y del p ersonalism o”.60 Tras explorar las fuentes de esta inestabilidad política generalizada y las 56Ibid., p. 1. 57Ibid., pp. 7-8. 58 G erald A. H eeger, The Politics o f U nderdevelopm ent, N u ev a Y ork, St. M artin ’s Press, 1974. 59Ibid., p. 1. b0Ibid., p. 10.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
167
explicaciones para ella, Heeger señala que la respuesta perm anente a por qué los Estados subdesarrollados son políticam ente inestables es que sus instituciones políticas carecen de la capacidad para hacer frente .1 las consecuencias del cam bio político y económ ico. La reacción usual es formular recom endaciones para que las instituciones políticas m ejo ren su capacidad y a la larga proporcionen los m edios para alcanzar un equilibrio p olítico estable. H eeger duda que esto suceda y opina que un resultado más probable en estos cuerpos políticos es que “el confliclo —entre facciones, com unidades, grupos opositores y grupos arma dos— sea la norma y no una aberración".61 Entonces exam ina con cierlo detalle lo que él llama política de la inestabilidad, prestando especial interés a la función de los m ilitares cuando obtienen el poder político, v a las relaciones entre los m ilitares y la burocracia civil. Contrariamenle a otros com entaristas, quienes piensan que los regím enes militares pueden ser útiles en una transición para conceder m ayor estabilidad política, el juicio de Heeger no es positivo porque dice que “en su negat ion de la p olítica lo ú nico que hacen d ichos regím enes es exacerbar la fragm entación del sistem a político subdesarrollado".62 Por lo tanto, la orientación de H eeger se aleja m ucho de la de quienes opinan que el desarrollo es lineal e inevitable, o la de quienes prevén que los Estados que en la actualidad se encuentran en el subdesarrollo llegarán a asem ejarse en el futuro a alguna de las variantes de los cuerpos políticos des ai rollados en la actualidad. La obra de John Kautsky The Political Consequences o f M odem ization63 da bastante en qué pensar, pero es m enos pesim ista. Este autor lambién arroja dudas sobre el supuesto de que hay un solo tipo de cam bio que lleva al desarrollo político. Percibe la política com o un conflicto de grupo, y le interesa principalm ente estudiar los cam bios políticos que surgen de dicho conflicto. En su análisis traza una marcada distin ción entre los procesos del cam bio político provenientes de la m oderni zación que surge desde adentro en contraste con la m odernización que proviene de afuera. En am bos casos, la política de las sociedades tradi cionales se transforma, pero la m odernización desde adentro tiene orí genes locales, es relativam ente lenta y en ella continúa predom inando la aristocracia. Ésta es en esencia la manera com o se modernizaron los países hoy desarrollados, pero que probablem ente no serán m odelos para los países hoy subdesarrollados. Estos países están envueltos en la m odernización que proviene desde afuera por m edio de agentes com o el M ¡bid., p. 99. *2Ibid., p. 127. M J o h n K autsky, The Political Consequences of M odem ization, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, 1972.
168
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
colonialism o, una aristocracia m odernizante influida por lo que ve en el extranjero y capitales foráneos y locales. El efecto de la m odernización desde afuera afecta de manera diferente a cada sector de la sociedad tradicional, pero los elem entos m odernizantes traen cam bios políticos revolucionarios. Por lo general, a esto le sigue un conflicto posrevolucio-, nario entre los m odernizadores, lo cual a m enudo suscita la aplicación de tácticas de terror masivo, de regim entación y de persuasión, de su primir la oposición, de medidas para lograr la industrialización rápida y cam bios frecuentes en la base de grupo de los regím enes m odernizadores. El equilibrio puede surgir o no surgir; si lo hace, puede ser tras una segunda ola de revolucionarios m odernizadores. Otra perspectiva es la reacción de la aristocracia, que puede introducir un régim en fascista. Si se establece un equilibrio y éste persiste, las perspectivas del país en vías de m odernización mejorarán notablem ente. Cuanto m ás tiem po dure el equilibrio en un cuerpo político, mejores serán sus perspectivas de su pervivencia.64 Teorías de la dependencia La abrumadora im portancia de los factores am bientales externos forma la tesis básica de los expertos en ciencias sociales que proponen teorías de la dependencia para el desarrollo. La nota dom inante es que lo gene ralm ente llam ado subdesarrollo es consecuencia de un estado de depen dencia de una sociedad frente a otra. El tema secundario es que esta de pendencia se repite dentro de la sociedad afectada por un colonialism o interno que un sector de la sociedad im pone sobre otro. El resultado neto es una situación que ofrece escasas perspectivas de m ejoram iento sin un cam bio drástico tanto en el am biente externo com o en el sistem a interno.65 Surgido entre los econom istas a quienes preocupaban los aspectos de la dependencia del desarrollo económ ico, los sociólogos han extendido el énfasis en la dependencia al desarrollo social en general, y los exper64Ib id ., p. 2 27. 65 N u m ero sa s p u b lic a cio n e s en varios id io m a s p resen taron v a ria cio n es d e e s to s p u n to s de v ista . P ara u n resu m en ex c e le n te , v éase, d e T on y S m ith , "The D e p e n d e n c y A p p ro a ch ”, en la ob ra d e H ow ard J. W iarda, co m p ., N e w D irection s in C o m p a ra tive P olitics, B ou ld er, C olo rad o, W estv iew P ress, c a p ítu lo 6, pp. 113-126, 1985. O tras fu e n te s son: d e J a m e s P etras y M a u rice Z eitlin , co m p s., L atin A m erica: R eform o r R e vo lu tio n ? , N u ev a Y ork, F a w cett, 1968; d e A ndré G u n der Frank, Latin A m erica: U n derdevelopm en t o r R e vo lu tio n , N u eva York, M onthly R ev iew P ress, 1970; d e S u z a n n e J. B o d e n h e im e r , The Ideology o f D ev e lo p m e n ta lism : The A m erican P aradigm — S u rrogate for L atin A m erican S tu d ies, B everly H ills, C alifornia, S age P u b lica tio n s, 1971; d e H elio Jagu arib e, P o litica l D ev e lo p m e n t, en e sp e cia l el c a p ítu lo 18, pp. 353-387; de J am es P etras, co m p ., L atin A m erica: From D epen den ce to R e v o lu tio n , N u eva York, J oh n W iley & S o n s, 1973; d e R on ald H . C h ilco te y Joel C. E d elste in , co m p s., L atin
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
169
lo* en ciencias políticas lo han extendido al desarrollo político en partilar. Si bien com parten esta orientación general, los teóricos de la «l?| KMidencia han presentado un am plio espectro de antecedentes filosólln is , de intereses geográficos y de recom endaciones prescriptivas. Algu no1. han escrito con base en una ortodoxia claram ente marxista, otros lio Muchos eran latinoam ericanos, pero otros eran de diversos lugares imi desarrollo y m uchos trabajaban en países considerados desarrolla das, incluidos los Estados Unidos y otros países de los cuales se co n si dera que im ponen situaciones de dependencia en el m undo. I ,n contraste con conceptos de difusión que consideran que el desm rollo es un concepto positivo de im portación por parte de las socied a des m enos avanzadas o de préstam o por parte de las más avanzadas, los teóricos de la dependencia opinan que el efecto de los factores externos es esencialm ente negativo, en forma de presión e influencia por parte de l"s países desarrollados "m etropolitanos” sobre los países "periféricos” m desarrollo. “Los problem as del Tercer M undo surgen de la forma de i teeim iento que busca el Primer Mundo; el subdesarrollo es producto del desarrollo."66 La característica que distingue al m odelo de d epen dencia es que “el crecim iento en los países dependientes constituye un reflejo de la expansión de las naciones dom inantes y se orienta hacia las necesidades de dichas econom ías, es decir, a las necesidades extranjeras, no a las nacionales”.67 Durante el periodo en que ejercieron más influencia, antes de los aconleeim ientos políticos que ocurrieron en la Unión Soviética y la Europa oriental a finales de la década de 1980 y que cam biaron el m undo, los teóricos de la dependencia se dividían en dos grupos principales. Los autores que parten de una interpretación marxista o neom arxista tien den a considerar que esta situación es el resultado históricam ente inevi table del “im perialism o capitalista", para conseguir el cual los Estados Unidos im ponen los principales obstáculos en el cam ino del desarrollo autónom o. América Latina es el ejem plo más claro de zona en desarro llo que ilustra el m odelo de dependencia. Junto con esta perspectiva, a m enudo se encuentra un vitriólico ataque a la m etodología de investiga ción en las ciencias sociales, tal com o se practica en los E stados Unidos, especialm ente el m étodo estructural funcional, al que se acusa de servir de instrum ento del capitalism o imperialista m ediante su apoyo del con111
Anierica: The Struggle w ith D epen den cy a n d B eyon d, C am bridge, S c h en k m a n P u b lish in g Co., pp. 2 6 -4 6 , 1974; d e R o n a ld H. C h ilcote y D ale L. J o h n so n , co m p s., T heories o f D evelo p m en t: M ode o f P ro d u ctio n o r D ep en d en cy? , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1983, y d e M ich ael N ovak y M ich a el P. Jack son , c o m p s., L atin A m erica: D epen den cy o r In terdepen den ( C?, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for P u b lic P o licy R esea rch , 1985. o6 S m ith , "The D e p e n d e n c y A p p ro a ch ”, p. 116. 67 B o d en h eim er, The ¡deology o f D e v e lo p m e n ta lism , p. 36.
170
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
cepto de difusión y del “fin de la ideología" com o m edio para promove el pluralism o occidental, m ediante la racionalización del statu quo y el ofrecim iento de una interpretación distorsionada de la situación en los países dependientes. Otros exponentes de esta teoría básica ofrecen com o explicación el sur» gim iento, después de la segunda Guerra Mundial, de un nuevo sisteiiM internacional bipolar que remplaza al sistem a de equilibrio internacio nal de poderes proveniente de la era napoleónica. En este em ergente sis tema “interimperial", los Estados Unidos y la Unión Soviética aparecían com o las dos superpotencias, de las cuales los Estados Unidos tenían I.i primacía, pero con la Unión Soviética ocupando una posición en el or den mundial que era fundam entalm ente igual, salvo que su primacía era m enos generalizada y estaba más concentrada en una región. Se con sideraba que otros pocos Estados-nación (incluidos Japón, China y los países de Europa occidental com o grupo) disfrutaban de autonom ía en el sentido de que podían tom ar decisiones nacionales im portantes y re sistir la agresión abierta. En otras palabras, podían m antener la viabi lidad de la nación en el sistem a interimperial. El resto del m undo se en contraba en una situación de dependencia, incluidos los Estados-nación más antiguos de Latinoam érica y de otros lugares, así com o los nuevos E stados-nación de Asia y de África. Se sustentaba la teoría de que antes de fin del siglo se produciría algún desplazam iento de la autonom ía a la dependencia, y viceversa, pero éste sería bastante lim itado y no alteraría las perspectivas de la mayoría de los países. Otro aspecto frecuentemente señalado de este análisis era la diferencia en materia de desarrollo entie el Norte, donde se encuentra la mayoría de las superpotencias y los Es tados-nación autónom os, y el Sur, en el cual se encuentran casi todos los países dependientes. Por otro lado, la distinción entre capitalism o y socialism o se dejaba de lado o bien se relegaba a segundo plano, y se consideraba que tanto los Estados Unidos en su papel de democracia capitalista com o la Unión Soviética en su papel de Estado socialista eran más parecidos que diferentes, porque, pese a sus diferencias ideo lógicas y de régim en, los dos eran superpotencias que creaban situacio nes de dependencia en la nueva situación imperial. Algunos de los teóricos dividieron la dependencia en subtipos basados en consideraciones de sustancia y de cronología. Por ejem plo, Jaguaribe bosquejó cuatro formas de dependencia com o si hubieran aparecido his tóricam ente más o m enos en un orden cronológico: colonialism o clásico, neocolonialism o, la dependencia de los países satélites y la dependencia provincial.68 68
Para un e stu d io m ás d eta lla d o d e e s to s ju ic io s , v éa se, d e Jagu arib e, Political Develop
m ent, pp. 38 1 -3 8 5 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
171
listos escenarios de largo alcance para el futuro de los Estados-nación i Diilemporáneos en vías de desarrollo distaban m ucho de los pronósti11 »•, optim istas que se hicieron en un tiem po, en el sentido de que dichas not ¡edades estaban em barcadas en un cam ino que las llevaría, tras un pn iodo de pruebas y tribulaciones, a una situación que se asemejaría mucho a las características de un reducido núm ero de países desarrolla do1. Rl único rayo de esperanza era que algunos países a los que no se ca lila aba de superpotencias podían tratar de alcanzar el desarrollo autó nomo, y que otras naciones dependientes llegarían a lograr esa opción más adelante, ya sea por su propia cuenta en unos cuantos casos o bien rn com binación con otros Estados-nación de la m ism a región geográfica. ( orno se indicó con anterioridad, los teóricos de la dependencia hai la 11 hincapié en la arrolladora influencia del am biente externo sobre las mm ¡edades en desarrollo, y dedicaban especial atención al exam en de las relaciones entre los países m etropolitanos y los periféricos, pero tamIHen exploraban las características nacionales resultantes dentro de las lia i iones dependientes. Rechazaban com o mitos varias de las tesis prevali
172
CONCEPTOS SO B R E LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
rrios marginales de las ciu d ad es más populosas, el térm ino adquirió des pués una connotación m ás generalizada. Se consideraba que los fenó m enos com binados de m arginalidad y de estancam iento se alim entaban m utuam ente y funcionaban en un proceso circular que llevaba al típico país dependiente a hundirse cada vez más en el pozo del subdesarrollo. A su vez, el proceso de d esn acion alización se vio com o una con secuen cia prevista de los otros factores que resultaban en “la transferencia real del control de las d ecision es o factores adecuados, y de las condiciones que los afectan, de personajes leales o favorables a una nación a perso najes leales o favorables a o tr a ”.70 .; Aparte de los aspectos eco n ó m ico s, estas hipótesis con respecto a la dependencia no se han visto sujetas a m ayor estudio em pírico com para tivo. La excepción es el exam en que hacen Sofranko y Bealer de la rela ción entre patrones de m od ernización y de estabilidad nacional en 74 países.71 Los autores trataron de probar el supuesto de que probable m ente no exista uniform idad en el desarrollo de los sectores institucio nales de una sociedad en vías de desarrollo, así com o de que el grado de desequilibrio y el patrón que éste adopta tienen con secuencias sobre la inestabilidad del país. Los au tores se ocuparon sobre todo de las institu ciones políticas, económ icas y educacionales. Contrariamente a lo esp e rado, lo que encontraron reveló “escasa relación, si acaso existía alguna, entre la magnitud del d esequilibrio de los sectores político, económ ico y educacional considerados aislad am en te por un lado, y la inestabilidad”. Sin em bargo, cuando se in vocó la noción de desequilibrio sectorial, sur gieron las relaciones entre los patrones específicos de desequilibrio y la inestabilidad. Sofranko y B ealer resum ieron sus resultados diciendo que “los desequilibrios aislados en un sector de la sociedad aparentem ente no necesitan alterar de m anera significativa el sistem a. Por otro lado, los desequilibrios muy generalizados parecen tener efecto considerable sobre la estabilidad en general”.72 Si bien este estudio no se ocupó de ave riguar hasta qué punto los d esequilibrios surgen de factores externos, parece indicar que los patron es de desequilibrio generalizado im pues tos desde afuera, del tipo de que hablan los teóricos de la dependencia, efectivam ente existen, y que d ich os desequilibrios sectoriales tienen un efecto negativo sobre la estabilidad general de las sociedades en vías de desarrollo. Como ya se ha m encionado, los teóricos de la dependencia diferían entre sí de diferentes m aneras, incluidas sus opiniones sobre las estrate70 V éa se, d e J agu arib e, Political D evelo p m en t, pp. 4 1 0 -4 2 5 . 71 A n d rew J. S o fr a n k o y R ob ert C. B e a le r , U nbalanced M odem ization an d D om estic ¡nstability: A Com parative A nalysis , B ev erly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1972. 12Ibid., p. 51.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
173
r.ias que debería adoptar el gobierno de los países dependientes para li diar con las condiciones actuales de dependencia. Los que interpreta ban la dependencia com o el resultado de la distribución global del capi talismo restaban im portancia a las tendencias im perialistas por parte de las potencias com unistas com o la Unión Soviética o China y opinaban que la respuesta se encontraba en el socialism o revolucionario. Los au tores que consideraban que la dependencia era producto de un nuevo imperialismo, com partido por los Estados Unidos y por la Unión Sovié tica, tendían a estim ar que las opciones de que disponían los países de pendientes eran muy limitadas, por lo cual aconsejaban a sus dirigentes que trataran de llegar a un acuerdo en las mejores condiciones posibles sujetas a la hegem onía de una de las superpotencias. Su punto de vista era esencialm ente pesim ista, y su opinión más optim ista era que cuan do m ucho se podía esperar una moderna Pax Romana, con sus ventajas en térm inos de estabilidad y su precio en térm inos de som etim iento ins titucionalizado por parte de las regiones dependientes, y así evitar un enfrentam iento nuclear entre las superpotencias. Un tercer punto de vista, un poco m enos negativo, era que las posibi lidades de desarrollo autónom o existen y que se les debe aprovechar al máximo posible. Esta opción hace hincapié en el m étodo reformista bajo la dirección de las élites locales, haciendo uso m áxim o de la discre ción que deja la operación del sistem a internacional. Por lo general, esta alternativa se describe com o “capitalism o autónomo" o “capitalism o de listado”. Para ello se parte del supuesto de un sistem a mixto con gran participación del Estado en la planificación y puesta en práctica de los planes, en el cual las em presas públicas desem peñan un papel principal. Kn los casos en que los entes nacionales son pequeños o débiles, parti cularm ente en Latinoam érica y África, es posible que los países tengan que agruparse antes de explorar perspectivas realistas de desarrollo au tónom o. Los partidarios de la autonom ía insisten en la im portancia de la innovación local y en la disposición a innovar. Por ejem plo, un co mentarista malayo de nombre Inayatullah argum enta que la falta de un nivel adecuado de desarrollo en los países asiáticos se debe en parte al exceso de préstamos externos y a la insuficiente creatividad en la evolu ción de los nuevos m odelos de desarrollo. Considera que la m oderni zación es un proceso histórica y culturalm ente específico, y duda de la aplicabilidad de algún m odelo extranjero de desarrollo que haya evolu cionado en circunstancias culturales e históricas diferentes. Esto colo ca, según él, “el peso principal del diseño de un m odelo apropiado de desarrollo en la propia sociedad, mediante el exam en de lo que puede aprender y retener de su propia cultura e historia, y m ediante la com prensión plena de las lim itaciones y de las oportunidades disponibles en
174
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
sus am bientes interno y externo”.73 Por ejemplo, duda de la aplicabilidad que para las sociedades asiáticas puedan tener los elem entos del ca pitalism o tradicional y la dem ocracia liberal provenientes del m odelo o c cidental com parados con los conceptos de los Estados-nación o de una burocracia pública instrumental. Otro tema com ún es la im portancia del m om ento en que se hacen las cosas, de aprovechar las oportunidades antes de que desaparezcan. Varios autores que exigen la autonom ía de Latinoam érica, Jaguaribe entre los principales, se sienten descorazona dos porque dicha estrategia no está siendo activam ente alentada en los lugares donde tiene oportunidad de prosperar. Advierten que el desarro llo autónom o puede ser una opción de corta vida y que para fines del si glo puede haber desaparecido. En años recientes, la teoría de la dependencia se ha visto sujeta a nu m erosas críticas destinadas a identificar sus puntos débiles y fuertes. Además, los teóricos de la dependencia todavía están procurando enfren tarse a las consecuencias de la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría que, por ejemplo, no han debilitado considerablem en te los fundam entos de la versión de las dos superpotencias en que se basaba la teoría de la dependencia. M ichael J. Francis, al m ism o tiem po que reconoce la am plia acepta ción del pensam iento de la dependencia, especialm ente por los dirigen tes de los países en vías de desarrollo, presenta un análisis de la biblio grafía de la dependencia que distingue entre propuestas apoyadas por evidencia sustancial y las que son m ás controvertidas y m enos verificables.74 Tony Sm ith tam bién señala deficiencias, pero indica que en ép o cas recientes la teoría de la dependencia se ha perfeccionado m ucho. Analiza tres aspectos en que la teoría responde a los cam bios en la si tuación de los países en vías de desarrollo. Uno es el reconocim iento de que la econom ía dual no es tan rígida com o se pensaba y de que en al gunos países “la econom ía está avanzando, se está diversificando y se está integrando en m ucho mayor medida de lo que los autores pertene cientes a esta escuela jam ás pensaron que fuera posible”. Otro es que se está haciendo un nuevo énfasis en el papel fundam ental del E stado y se está instando a éste para que tom e una parte m ucho más activa com o agente del cam bio. Tercero, existe un m ayor reconocim iento de la di versidad de estos países y un “creciente reconocim iento del significado de los factores locales en la determ inación del patrón de los procesos de desarrollo a largo plazo". Esto permite el análisis de las etapas o grados 73 In a y a tu lla h , Transfer o f Western D evelopm ent M odel to Asia an d Its Im pact, K u ala L u m p u r, M a la sia , A sian C entre for D ev elo p m en t A d m in istra tio n , pp. 4 5 -4 6 , 1975. 74 M ich a el J. F ran cis, "D ep en d en cy: Id eo lo g y , F ad, an d F a ct”, en la ob ra d e N ovak y J a ck so n , Latin America: Dependency or Interdependence? , pp. 8 8 -1 0 5 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
175
de la dependencia, yendo con ello más allá de la sim ple afirm ación de t|iie un país es o no es dependiente.75 Sm ith resum e la situación a m ediados de los años ochenta de la si guiente manera: “Lo que se escribe en materia de dependencia dio un gran paso adelante cuando reconoció los cam bios en el Tercer M undo ante los cuales hasta entonces había perm anecido ciego y luego formuló nuevos conceptos para tratar los nuevos desarrollos, reafirmando mienlas tanto su creencia doctrinal primaria en que la periferia depende del centro y en que los asuntos económ icos determ inan el curso de la h isto ria”. El juicio de Sm ith ante esto era que “el paradigma de la dependen cia para el estudio del Tercer M undo se encuentra en su punto culm i nante”, habiendo desplazado en gran m edida desde principios de 1970 la perspectiva de los desarrollistas anteriores y de los difusionistas.76 No obstante, la validez de las teorías de la dependencia todavía se ve puesta en tela de juicio, ya sea con respecto a Latinoam érica77 o con respecto a países específicos de Asia oriental, que m ostraron rápido progreso eco nóm ico durante estas m ism as dos décadas.78
Redefinición del desarrollo La tendencia revisionista entre los teóricos de la dependencia que aca bamos de m encionar se extiende tam bién a otros estudiosos del des arrollo, e indica que se está produciendo una revaluación fundam ental del “desarrollo” com o el sello para describir transiciones im portantes en la sociedad.79 75 S m ith , “T h e D e p en d en cy Approach", pp. 116-117. 16Ibid., pp. 122 y 124. 77 V éa se, d e L a w ren ce E. H arrison, Underdevelopm ent Is A State o f Mind: The Latin Amer ican Case, L an h am , M aryland, U n iversity P ress o f A m erica, 1985, d o n d e se h a ce h in c a p ié en la im p o r ta n cia d e la cultura; y d e L elan d M. W o o to n , A R evolution in Arrears: The Deve lopm ent Crisis in Latin Am erica, N u eva York, Praeger, 1988, q u e c o n c e n tr a la a te n c ió n en el p ap el d e la in n o v a ció n g eren cia l. 78 V éase, d e A lice H. A m sd en , " T aiw an’s E c o n o m ic H istory; A C ase o f E tatism e an d a C h a llen g e to D e p en d en cy Theory", en la ob ra d e R ob ert H. B a tes, c o m p ., Toward a Politi cal E conom y o f Developm ent: A R ational Choice Perspective, B erk eley, U n iv ersity o f C ali fornia P ress, c a p ítu lo 4, pp. 142-175, 1988 (reim p re sió n del a rtícu lo p u b lic a d o en Modern China, v ol 5, n ú m . 3, pp. 3 4 1 -3 8 0 , ju lio d e 1979); M arcu s N o la n d , Pacific Basin Developing Countries: Prospects for the Future, W a sh in g to n , D. C., In stitu te for In tern a tio n a l E c o n o m ics, 1990; G erald E. C aid en y B u n W o o n g K im , c o m p s., A Dragon’s Progress: Developm ent Adm inistration in Korea, W est H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1991; y A h m ed S h a ñ q u l H u q ue, Jane C. Y. Lee y Jerm ain T. M. Lam , co m p s., Public A dm inistration in the NICs: Challenges and A ccom plishm en ts, S im ó n & S ch u ster/P ren tice-H a ll (A sia), e d ic ió n en p ren sa. 79 E jem p lo s im p o r ta n te s d e e s o s e s tu d io s in clu y en el d e D avid E . A pter, Rethinking Development: M odem ization, Dependency, an d P ostm odem Politics, B everly H ills, C alifor-
176
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Si bien acusan num erosas diferencias, estos observadores com parten algunos puntos de vista. Uno es que expresan insatisfacción con el "des arrollo" com o térm ino y com o concepto, pero no han podido remplazarlo con nada que los satisfaga, y com o resultado continúan utilizando un térm ino que no les agrada. Apter, estudioso de estos asuntos desde hace m ucho tiem po,80 formula la pregunta básica de si no debería abando narse el término. El térm ino desarrollo, afirma Apter, “es tan im preciso y vulgar que sin duda debería ser elim inado de todo léxico de térm inos técnicos". Agrega que “conceptos com o m odernización y m odernism o” tam bién deberían elim inarse. “Sin em bargo, pese a todas sus lim itacio nes, lo dicho no va a suceder”, predice Apter.81 Su explicación es que la teoría del desarrollo “sigue siendo intrínsecam ente im portante pese a las confusiones. Uno de los m otivos es que sus ideas están tan integra das a nuestro pensam iento que tienen vida propia, que está bastante distante de la práctica del desarrollo, dicho sea de paso”. Además, no prevé “ningún m étodo teórico singular" con probabilidad de que resulte satisfactorio.82 Cuando argum enta que “el desarrollo es un estado m en tal”, Harrison se aparta del énfasis principal en asuntos económ icos, com o hace el resto de la disciplina, especialm ente los teóricos de la de pendencia, y al m enos por im plicación sugiere que se necesita un nuevo m arco para el análisis. Mittelman opina que es fundam ental exam inar nia, S a g e P u b lica tio n s, 1987; d e Joel S. M igd al, Strong Societies an d Weak States: StateSociety Relations and State Capabilities in the Third World, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1988; d e S u -H o o n Lee, State-Building in the C ontem porary Third World, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, In c., 1988; d e H arrison , U nderdevelopm ent Is A State o f Mind) d e B a tes, Toward a Political E conom y o f D evelopm ent ', d e Joh n L. S e itz , The Politics o f D evelopm ent: An Introduction to Global Issues, N u ev a York, B a sil B lack w ell, In c., 1988; d e J a m es H . M ittelm a n , O ut From Underdevelopm ent: Prospects for the Third World, N u ev a York, St. M artin ’s P ress, 1988; d e S te p h en G ilí y D avid Law , The G lobal Poli tical E conom y: Perspectives, Problems, and Policies, N u ev a York, H a rv ester W h ea tsh ea f, 1988; d e H erm á n E. D aly y Joh n B . C ob, Jr., For the C om m on Good: Redirecting the E co nom y tow ard C om m unity, the E nvironm ent, and a Sustainable Future, B o s to n , M a ssa c h u se tts, B e a c o n P ress, 1989; d e E zra N. S u le im a n y Joh n W aterb u ry, c o m p s., The Political E conom y o f Public Sector Reform an d P rivatization, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990; d e A lvin Y. S o, Social Change and D evelopm ent: M odem ization, Dependency, and World-System Theories, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1990; d e S a m u e l P. H u n tin g to n , The Third Wave: D em ocratization in the Late Twentieth Century, N o rm a n , O k la h o m a , U n iversity o f O k lah om a P ress, 1991; d e Jan K. B lack , D evelopm ent in Theory an d Practice: Bridging the Gap, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1991; d e M erilee S. G rin d le y J o h n W. T h o m a s, Public Choices and Policy Change: The P olitical E conom y o f Re form in Developing Countries, B a ltim o r e, M arylan d , J o h n s H o p k in s U n iv ersity P ress, 1991; y d e R ob ert W. J ack m an , Power w ith ou t Forcé: The Political Capacity o f N ation-States, Ann Arbor, M ich ig a n , U n iv ersity o f M ich ig a n P ress, 1993. 80 La p rim era e d ic ió n d e su lib ro The Politics o f M odem ization fu e p u b lic a d a e n 1965, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress. 81 A pter, Rethinking D evelopm ent, p. 7. 82Ibid., pp. 9, 10.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
177
"la tradición" que existe sobre los países en vías de desarrollo y sus pers pectivas futuras, porque “se está estudiando el problem a equivocado y se están dejando de lado los problem as principales".83 E stos com en ta rios son típicos y reflejan la insatisfacción con las categorías conceptua les de la actualidad. Una segunda tendencia com partida es el llam ado a que se haga m ayor énfasis entre los nexos que unen a los diferentes aspectos del proceso de desarrollo, pero sin llegar a un consenso sobre dónde hacer el hincapié. Algunos autores (incluidos Apter, Migdal, Lee y Jackman) aplican al Es tado un enfoque neoinstitucionalista. Apter opina que "corren tiem pos de con clu siones preliminares, no definitivas” y concede que las ideas que él presenta “no pretenden estar sólidam ente integradas en un solo sistem a”, pero dice que se hallan "unidas en térm inos de problem as es tudiados en el cam po, así com o interpretados en térm inos com parati vos”. Entre los tem as subyacentes que Apter explora figuran la relación entre desarrollo y dem ocracia, el problema de la innovación y de la marginalidad, así com o cuestiones de violencia y de gobernabilidad. La m a yor parte de su presentación consiste en analizar los problem as que tienden a actuar "en favor" o “en contra” del Estado. Migdal encuentra que los Estados fuertes en Asia, Africa y Latinoam érica han sido la ex cepción (entre los ejem plos se encuentran Israel, Cuba, China, Japón, Vietnam, Taiwan, Corea del Norte y Corea del Sur) y que para su es tablecim iento fue necesario pero no suficiente que se produjera una d is locación im portante en la sociedad. Una vez trastocados los patrones existentes de control social, Migdal sugiere que otras con d iciones “sufi cientes” son el m om ento favorable, la existencia de una am enaza militar grave proveniente de afuera o de grupos internos, la presencia de gru pos sociales de los cuales puedan surgir burócratas capaces, y la d ispo nibilidad de liderazgos capaces. En su estudio de la construcción de Estados en los países en vías de desarrollo contem poráneos, Lee llega a la conclusión de que el determ inante principal han sido los nexos trans nacionales de estos Estados con el sistem a mundial m oderno, antes que las variaciones intranacionales com o la industrialización o la lucha p o lítica de clases. “En general, lo que im plica la expansión del Estado pa rece positivo para el desarrollo económ ico de los países capitalistas de pendientes. La am pliación del papel y de la capacidad de los Estados para regular y controlar los recursos económ icos, así com o para form u lar y poner en práctica políticas de desarrollo hacen que el desarrollo del Estado sea una estrategia viable.”84 Jackman, por otra parte, hace 83 M ittelm a n , O ut From U nderdevelopm ent, p. xiii. 84 L ee, State-Building in the Contem porary Third World, pp. 165-166.
178
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
énfasis en que hay am plias variaciones en la capacidad política de los Estados-nación y que m uchos de ellos siguen siendo débiles e inefica ces, lo cual hace que el desarrollo sea difícil o im posible. En oposición directa al énfasis que Lee y los teóricos de la dependen cia en general hacen sobre los factores económ icos, Harrison dice que la cultura ("los valores y las actitudes que la sociedad inculca en la gente por m edio de diversos m ecanism os de socialización, com o el hogar, la escuela y la iglesia") “explica principalm ente, en la mayoría de los casos, por qué algunos países se desarrollan m ás rápida y equitativam ente que otros”.85 Con base en 20 años de experiencia en asistencia técnica en La tinoam érica, exam ina y contrasta el proceso en pares de países diferen tes (Nicaragua y Costa Rica, República Dom inicana y Haití, Barbados y Haití, Argentina y Australia), que en su opinión com enzaron con la m is ma dotación de recursos, pero que han evolucionado de m anera muy di ferente. Tam bién exam ina pautas culturales de España, Latinoam érica y los Estados Unidos que pueden ayudar a explicar la diferencia de re sultados. Su teoría básica es que algunas pautas de características cultu rales im pulsan o facilitan el desarrollo y otras lo im piden o lo socavan; y se pregunta qué puede hacerse para reforzar el primero y debilitar el se gundo. “En el caso de Latinoam érica se ve una pauta cultural, derivada de la cultura española tradicional, que es antidem ocrática, antisocial, antiprogreso, antiem presario y antitrabajo."86 Sugiere m aneras de “dise ñar y organizar un programa coherente de cam bio cultural” con énfasis en el liderazgo, en la reforma religiosa, en la educación y en la capaci tación, en los m edios de difusión masiva, en los proyectos de desarro llo, en las prácticas adm inistrativas y en las prácticas de crianza de ni ñ os.87 Esto evidencia que Harrison es un fuerte partidario de la cultura com o principal determ inante del desarrollo, poniendo en segundo tér m ino los valores no culturales, aunque sin dejarlos de lado. Su posición contrasta m arcadam ente con la de los teóricos de la dependencia, sobre todo porque las dos se basan en interpretaciones de la experiencia la tinoam ericana. En varios libros se adopta una p osición p olítico-económ ica, h acien do énfasis en el entrelazam iento de los factores políticos y económ icos en el desarrollo. Los colaboradores de la obra de Bates, por ejemplo, tratan de “en señar m aneras de hacer p olítica eco n ó m ica ” utilizando el m étodo de la “selección colectiva”, en recon ocim ien to de que los m ercados son im perfectos y de que adem ás éstos no asignan los re85 H a rriso n , Underdevelopm ent Is A State o f M ind, p. xvi. S6Ibid., p. 165. 87 Ibid., pp. 16 9 -1 7 6 . W o o ten , en A Revolution in Arrears, se c o n c e n tr a en la s p rácticas g e r e n c ia le s y a cla ra el p ap el d e lo s em p r e sa r io s in n o v a d o r es c o m o a g e n te s d el c a m b io .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
179
i tu so s.88 Se considera que las intervenciones políticas no forzosam ente npoyan el crecim iento y el desarrollo. Las élites políticas a m enudo se t (importan de m aneras políticam ente racionales pero económ icam ente li iacionales, lo cual da com o resultado costos que retardan el creci m iento.89 En contraste con las consecuencias tan negativas de los facto res políticos, Seitz enfoca de manera más positiva el papel que la política desem peña en la resolución de problem as claves que involucran cam inos sociales causados por el crecim iento económ ico o que lo acom pa ñan, com o "el nivel de vida, el crecim iento de la población, la product ion y el consum o de alim entos, la utilización de la energía, el am biente V el uso de la tecnología".90 Mittelman invoca un com plejo aún más am plio de factores. D ice que el desarrollo se entiende mejor "en térm inos del juego entre la acum ula ción de capitales, el Estado y las fuerzas de clase. La relación entre estos factores define la estrategia de crecim iento que se adopta en un contex to histórico dado".91 La figura Iii.l es una visualización que M ittelman utiliza para indicar la dinám ica de esta relación triangular.92 A cum ulación
F ig u r a
III. 1. L a
d in á m ic a d e l d e sa rr o llo y d e l s u b d e s a r r o llo
88 B a tes, T o w a rd a P o litica l E c o n o m y o f D e v e lo p m e n t, pp. 2-3. 89 "Una d e la s r a z o n e s p r in cip a les d e q u e la s d e c is io n e s p o lític a m e n te r a c io n a le s n o sea n ó p tim a s d e sd e el p u n to d e vista e c o n ó m ic o e s q u e lo s g a sto s q u e rep resen ta n lo s c o s to s e c o n ó m ic o s p o d ría n se r c o n sid e r a d o s p or lo s p o lític o s c o m o un b e n e fic io . A sí, la s d isto r sio n e s d e p r e c io p u ed en crear o p o r tu n id a d e s para el ra cio n a m ien to ; a u n q u e é s te e s in efi c a z e c o n ó m ic a m e n te , el r a c io n a m ie n to h a ce p o sib le q u e las m e r c a n c ía s se a n d e stin a d a s a lo s p a rtid a rio s p o lític o s . A d em ás, las r e g la m e n ta c io n e s d el g o b ie r n o p u e d e n tra n sfo rm a r a lo s m e r c a d o s en o r g a n iz a c io n e s p o lític a s, d e u n a c la s e en la q u e se rea liza n m u y p o ca s tra n sa c c io n e s a un c o s to m u y alto, p ero q u e p u ed en ser u tiliz a d a s para co n str u ir o r g a n i z a c io n e s q u e a p o y en a q u ie n e s está n en el poder." Ib id ., p. 244. 90 S e itz , The P o litics o f D e ve lo p m en t, pp. xi y xii. L os c a p ítu lo s s ig u ie n te s tratan p ro b le m a s d e á rea s esp e cífica s. 91 M ittelm a n , O u t From U n d e rd evelo p m en t , p. xiv.
92 Ibid., p. 80, figura 4.1.
180
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
La tercera sim ilitud entre estas revaluaciones es la tendencia a prever una variedad de futuros posibles para los países en vías de desarrollo en lugar de un solo cam ino para el desarrollo.93 La gam a de posibilidades es dem asiado am plia para agruparlas a todas bajo una sola y conve niente denom inación; por ejemplo, “desarrollo”, a pesar de que los auto res no se pongan de acuerdo en otro término. En la siguiente sección estudiarem os más de cerca algunas de las opciones.
E
l
CAMBIO
Con frecuencia se ha m ostrado inquietud sobre la aplicabilidad general de los términos modernidad y desarrollo, aun por parte de aquellos que han continuado utilizando uno u otro de los térm inos o am bos. Por ejemplo, com o ya se ha señalado, Joseph LaPalombara en 1963 señaló las tram pas que tienden térm inos com o moderno, modernidad y m odernización. Sus intereses parecen relacionarse por igual con conceptos com o des arrollo y en vías de desarrollo; y sin em bargo, tanto su ensayo com o el libro en el cual apareció, com pilado por él m ism o, lleva el título Buro cracia y desarrollo político. A Gabriel Almond y a sus colaboradores les preocupa principalm ente el proceso de cam bio en los sistem as políticos, pero han tendido a preferir hablar en térm inos de desarrollo político an tes que hablar de cam bio político, aun cuando en la práctica parecen considerar que las dos frases son intercam biables. En 1972, en su obra The Political Consequences o f M odem ization, John Kautsky limita el concepto de m odernización de m anera bastante poco usual a los antecedentes económ icos y sociales de la industrialización y a sus consecuencias. Estas últim as son sus principales preocupaciones. Cuando se ocupa de ellas evita deliberadam ente los térm inos m oderni zación política y desarrollo político, debido a que “estos conceptos su gieren desarrollo orientado hacia una sola pauta y en una sola dirección, a m enudo [...] hacia el preferido por las dem ocracias de O ccidente”. Kautsky prefiere el concepto más neutral de cam bio político antes que m odernización o desarrollo políticos, a fin de “dejar abierto a la investi gación el aspecto de hacia qué lado la política cam bia bajo el efecto de la m odernización, en vez de cerrar la cuestión m ediante el uso y defini93 E n v a rio s d e e s to s lib ros, d e lo s c u a le s el m ejo r c o n o c id o e s The Third Wave, d e H u n tin g to n , se ha h e c h o h in c a p ié en las p ru eb as d e q u e e x iste u n a te n d e n c ia m u n d ia l h acia u n a m a y o r c o m p e te n c ia p o lítica . Por ejem p lo , A pter está d e a c u erd o e n q u e la te n d e n c ia a larg o p la zo e s la d e q u e "el d esa r ro llo gen erará la d em ocracia" , p ero a ñ a d e q u e e s to n o se h ará fá c ilm e n te y q u e "hay tram p as en el c a m in o , la s c u a le s p u ed en resu lta r e n v io le n c ia y a fecta r el fu tu ro d el p ro p io E stado". Rethinking D evelopm ent , pp. 10 y 11. L as o b ra s so b re e s te tem a será n e stu d ia d a s c o n m á s d eta lle en el c a p ítu lo vil.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
181
ción de un término".94 Luego, trata del cam bio político bajo el efecto de la m odernización tal com o se le ha descrito, prestando especial atención .i la m odernización de sociedades tradicionales desde adentro y desde afuera, así com o a la política de los regím enes m odernizadores. En su revisión de tendencias en la bibliografía, H untington y D om ín guez señalan que a fines de los años sesenta y principios de los setenta "los expertos en las ciencias sociales que habían estado hablando del desarrollo político com enzaron a pensar en térm inos más generales so bre teorías del cam bio político", y observan que a m edida que la dicoto mía tradición-m odernidad pierde utilidad para el análisis político, lo cual quizá sea el caso, "parece probable que el estudio del desarrollo po lítico se separe cada vez más del estudio de la m odernización y se acer que al estudio más am plio del cam bio político”. Ambos prevén que en los estudios comparativos esto dará com o resultado mayor atención a los factores culturales que a los niveles de modernidad, así com o a la iden tificación de “pautas singulares de creencias políticas y de com porta miento para los latinos, los nórdicos, los hindúes, los árabes, los chinos, los eslavos, los japoneses, los m alayos y los africanos, así com o posible mente para otros grupos culturales importantes".95 Tam bién prevén que se producirá un enfoque más concentrado en la forma en que los com po nentes particulares de un sistem a político se relacionan con los cam bios en otros com ponentes.96 Está por verse en qué medida los conceptos de m odernización y des arrollo se verán rem plazados por el de cam bio, pero ésta parece ser una tendencia deseable. Ofrece la ventaja obvia de rem plazar térm inos que son subjetivos y cargados de juicios de valor por otro más neutral, lo cual en sí m ism o debería constituir m otivo suficiente para que se efec tuara la transición gradual en el uso. Hay otra consideración que puede resultar más convincente. Aparte de las connotaciones de valores y de su identificación con grupos esp e cíficos de E stados-nación que se consideran m odernizados o más des arrollados, por un lado, o bien tradicionales y en vías de desarrollo, por otro, la term inología que se une a la m odernización y al desarrollo com o conceptos tiene una capacidad muy lim itada para afrontar el cam bio en potencia que puede ocurrir entre los Estados-nación que integran cada uno de estos grupos. En la term inología actual existe gran dificultad, 94 K au tsk y, The P o litica l C o n seq u en ces o f M o d e m iz a tio n , pp. 2 1-22. 95 H u n tin g to n y D o m ín g u e z , "P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 96. 96 R o n a ld D. B r u n n er y G arry D. B rew er h a cen un e sfu e r z o p or m o d e la r en c o m p u ta d ora el c a m b io co m p le jo q u e im p lic a variab les d em o g rá fica s, e c o n ó m ic a s y p o lític a s, tal c o m o se a p lica a la ex p e r ie n c ia p o lític a d e T u rq u ía y d e las F ilip in a s d u ra n te la d é c a d a d e 1950. V éa se O rg a n ized C o m p lex ity: E m p iric a l T heories o f P o litica l D eve lo p m en t, N u ev a York, T h e F ree P ress, 1971.
182
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
com o ya se ha m encionado, para afrontar el cam bio que m ueve a so cie dades catalogadas com o desarrolladas hacia alguna condición futura en la cual sus características pueden ser radicalm ente distintas. M oderni zación y desarrollo son conceptos estáticos en relación con lo que puede pasar. Con respecto a las sociedades en desarrollo, surge una serie diferente de problem as. Su futuro, com o im plica el propio térm ino, es presum i blem ente el m ovim iento en la dirección ya tom ada por las sociedades desarrolladas, y la pregunta clave que cabe formular es cóm o siguen el cam ino y a qué velocidad. Pero, ¿qué pasa si no todos esos países pue den o no quieren seguir dicho cam ino? ¿Cómo entendérselas con el cam bio en estos casos si éste se da en una dirección diferente de la que han tom ado las sociedades cuyo curso puede seguirse desde el punto de vista histórico? En el horizonte ya se ven señales que dan algún indicio de lo que vie ne. Si tales cam bios se materializan, estos dilem as en potencia se con vertirán en reales. Por lo tanto, debem os atender a pronósticos recientes y a lo que se ha conjeturado acerca de los cam bios por venir, tanto en los países a los que se ha dado en llamar desarrollados com o en aquellos en desarrollo. Concepciones com petitivas del futuro Esta tarea se com plica debido a las diferencias cada vez m ayores en las percepciones con respecto a las tendencias futuras probables. A pesar de frecuentes referencias a un "nuevo orden m undial” después del colapso del dom inio soviético, no ha surgido ningún con sen so respecto a las ca racterísticas de lo que remplazará a la antigua configuración global de dos superpotencias, o en cuanto a las consecuencias que tendrá tanto para los países más desarrollados com o para los m enos desarrollados. Sin tratar de estudiar todas las diferentes proyecciones sobre el cam bio en el m undo después del final de la Guerra Fría, m encionaré dos ejem plos que me parecen representar los extrem os del optim ism o y del pesim ism o acerca de las tendencias futuras. Una evaluación optim ista, o por lo m enos que reconoce la posibilidad de un progreso positivo, es la de Harían Cleveland en su libro Birth o f a New World: An Open M om ent for International Leadership, que se publi có en 1993.97 Cleveland presenta una agenda de acción para conform ar la historia mundial en el futuro inm ediato, basada en estrategias y 97 H arían C levelan d , Birth o f a N ew World: An Open M om ent for International Leadership, S a n F ra n cisco , C aliforn ia, J o sse y -B a ss P u b lish ers.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
183
f.im ctu ra s sobre las que discutió un grupo m ultinacional de aproxima• lamente 30 expertos, de los cuales él fue uno, a finales de los años 01 lienta. Para aprovechar la oportunidad que presenta “este m om ento propicio de m ovim ientos de escala mundial", Cleveland exam ina las im plicaciones de fenóm enos tan diferentes com o el debilitam iento de las Miperpotencias que tiene com o resultado un m undo del que “nadie está ti ( argo [...] m ás volátil y más propenso a las crisis", que el anterior enli entam iento de "superpotencias con arsenales nucleares"; la pérdida de I»(>der de los Estados-nación m odernos y el surgim iento de m ás organi zaciones con poder en los niveles supranacionales y subnacionales; la "manifestación de la diversidad cultural", con el resultado del “agudizanliento de resentim ientos en nom bre de tradiciones casi olvidadas o rei ién descubiertas”; los num erosos casos de una colaboración fructífera al analizar problem as com o el pronóstico del tiem po, la erradicación de enferm edades infecciosas, la cooperación en el espacio exterior, y la im portancia cada vez m enor de la necesidad del desarrollo de la geografía en com paración con la del acceso a los datos tecnológicos. Un elem ento básico en la estrategia de Cleveland para aprovechar las oportunidades y reducir los peligros es la construcción de un “sector público global" que regularía el com ercio y la em isión m onetaria m ediante una com bi nación de dos niveles de actividad (el establecim iento de norm as colec tivas por las autoridades públicas internacionales y una actividad em presarial internacional descentralizada y orientada al m ercado. Para el liderazgo en la realización de esta agenda, Cleveland confía en el “Club de las D em ocracias” o en “la coalición de los que favorezcan estas accio nes", con los Estados Unidos com o una fuerza central.98 En el extrem o opuesto de la escala de proyecciones está Sam uel P. I luntington, tal com o lo expuso en su artículo de 1993, “The Clash o f Civilizations?”99 Aunque el título se presenta com o un interrogante, no hay duda de las expectativas de H untington respecto a la política global en los próxim os años. Su hipótesis es la de que la fuente fundam ental de conflicto en este m undo nuevo no será principal m ente ideológica o económ ica. Las grandes divisiones entre la hum anidad y la fuente m ás im portante de conflictos serán culturales. Los Estados-nación continuarán siend o los personajes m ás poderosos de los asuntos m undiales, pero los principales conflictos de las políticas globales se presentarán entre las naciones y los grupos de diferentes civilizaciones. El enfrentam iento de las civilizaciones dom inará en la política global. Las líneas divisorias entre las ci vilizaciones serán las líneas de batalla del futuro.100 98 Ibid., pp. xvii, 2 5 , 3 1-43, 4 4 -5 5 , 78, 147-148, 150-162 y 2 0 4 -2 2 3 . 99Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 3, pp. 2 2-49, v era n o d e 1993.
'oo¡bid., p. 22.
184
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
La evidencia principal de H untington, por supuesto, es lo que ha es tado ocurriendo en la Europa oriental, en particular en lo que era Yu goslavia. Presenta un mapa que m uestra la línea divisoria de Norte a Sur en Europa aproxim adam ente en el año 1500 d.c. entre la cristian dad occidental al Oeste y la cristiandad ortodoxa y el Islam en el Oriente, y rem onta los antecedentes de los problem as actuales hasta este enfren tam iento que ha existido desde hace m ucho entre las civilizaciones. Ar gum enta que la identidad de las civilizaciones será cada vez m ás im por tante y afirma que "el m undo será conform ado en gran m edida por las interacciones entre siete u ocho civilizaciones principales”, entre ellas la occidental, la confuciana, la japonesa, la islám ica, la hindú, la eslava or todoxa, la latinoam ericana y posiblem ente la africana.101 Aunque niega cualquier intento de defender la conveniencia de los conflictos entre las civilizaciones, H untington concluye que "los conflictos violentos entre grupos en diferentes civilizaciones son la fuente más probable y más pe ligrosa de intensificación que puede conducir a las guerras globales”, y que "un foco central de conflictos en el futuro inm ediato será el de O cci dente y varios Estados confuciano-islám icos".102 Sin duda, hay tam bién m uchas conjeturas interm edias acerca del fu turo, que se encuentran entre estos ejem plos, las que no podem os exa minar por separado.103 Esta diversidad sugiere que, en realidad, el fu turo presentará varios ejem plos de las situaciones que se sugieren, o com binaciones de ellas, lo cual hace que sea ventajoso tener una lista de las posibles hipótesis explicativas. Un problema secundario del que han tratado algunos de los análisis es el de si los Estados-nación deben seguir siendo el foco principal de atención, en vista de la creación de tantas agencias públicas por debajo y por encim a del nivel nacional, así com o de organizaciones no guber nam entales en los sectores privado y voluntario. Debe observarse que '0' Ibid., p. 25 . i02Ibid., p. 4 8 . C om o era d e esp erarse, el a n á lisis de H u n tin g to n h a sid o ca u sa d e una fu erte c o n tro v ersia en tre lo s q u e fa v o recen su s id ea s y q u ie n e s le so n c o n tra rio s. V éa n se, p or ejem p lo , v a rias r esp u e sta s en Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 2-2 6 , s e p tie m b r e /o c tub re d e 1993. P ara u n a e x p o sic ió n m á s r e cien te p a recid a a la d e H u n tin g to n , q u e h a ce h in c a p ié en el a u m e n to o en el fo r ta le c im ie n to d el n a c io n a lism o r e lig io so , p u ed e verse la ob ra d e M ark J u erg en sm ey e r, The N ew Coid War?: Religious N ationalism Confronts the Secular State, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1993. 103 U n c a s o r ecien te es el d el b orrad or d e u n e n sa y o titu la d o “E th n o n a tio n a l R e b e llio n s an d V ia b le C o n stitu tio n a lism " , p rep arad o p or Fred W. R iggs p ara el C o n g reso d e la In ter n a tio n a l P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n , q u e se llev ó a c a b o e n B e rlín d u ra n te a g o sto de 1994 (m im eo g ra fia d o , a p r o x im a d a m en te 20 p p .). E n e s te d o c u m e n to , R iggs e stu d ia las ra íces h istó r ic a s del n a c io n a lism o m o d e rn o y d esc rib e lo q u e d e n o m in a “lo s tres tsunamies" o m a r e m o to s d e u n ifica ció n , lib era ció n y a u to d e te r m in a c ió n q u e h an llev a d o a lo s a c tu a le s d ile m a s g lo b a les. D e sp u é s a rg u m en ta en favor d e la " d em o cr a tiza ció n e str a té g i c a ” c o m o un m e d io para p reven ir o a n a liza r e s to s p ro b lem a s.
A 'l
C O N C E PT O S S O B R E LA TR A N SFO R M A C IÓ N D E S IS T E M A S
I US
lanto Cleveland com o H untington, quienes difieren considerablem ente en sus pronósticos, están de acuerdo en que continuará la centralidad de los Estados-nación, aun después de reconocer la creciente im portan cia de esos otros actores.104 De manera similar, Robert Jackman, quien concentra su atención en las variaciones en la capacidad política de los listados-nación, reconoce que aquéllos “son claram ente la unidad básica del análisis en el orden internacional contem poráneo" y que la conser vación de este sistem a "está legitim ada por la doctrina del derecho a la autodeterm inación nacional y por el principio de no interferencia en los asuntos ‘internos’ de otros Estados".105 Cierto es que en el futuro puede ser diferente, pero por ahora continuar concentrándonos en las com pa raciones entre los E stados-nación parece estar plenam ente justificado. Después de estas observaciones generales, estam os listos para exam i nar más específicam ente el cam bio en los dos grupos de países ya iden tificados. En los países m ás desarrollados Los pronósticos sociales acerca del futuro de los países industriales avanzados han tom ado forma en el concepto de la sociedad posindus trial, con la im plicación de que este tipo de sociedad que surge será tan distinto de la sociedad industrial com o ésta lo fue de la sociedad agra ria. En los Estados Unidos, el mejor expositor de esta form ulación acer ca de lo por venir ha sido Daniel B ell.106 La transición de que hablan Bell y m uchos otros expertos en ciencias sociales en ese país y en el extranjero no lleva con claridad a un nuevo tipo de sociedad con características perfectam ente delineadas. El pro pio nom bre que ha ganado aceptación así lo indica. El térm ino al cual se aplica el prefijo pos es prácticam ente el reconocim iento de que se com prende m ucho mejor a la sociedad industrial que a lo que le sigue. Bell así lo reconoce, y explica su preferencia sobre otras opciones com o la sociedad del conocim iento, la sociedad de la inform ación, la sociedad profesional, la sociedad programada, la sociedad de las credenciales, la sociedad tecnotrónica107 y otras posibilidades más, basadas en los as104 “[ ...] E n el fu tu ro p rev isib le, lo s a su n to s m u n d ia le s esta rá n d o m in a d o s c o m p a r a tiv a m en te p o r u n o s c u a n to s E sta d o s p o stin d u str ia le s, m e n o s d e u n a d o c e n a si se c u e n ta a la U n ión E u ro p ea c o m o u n o so lo , y q u izá u n p ar d e d o c e n a s en c a s o d e p r o b le m a s q u e lo s E sta d o s e u r o p e o s d ese a ría n tratar p or se p a r a d o .” C levelan d , Birth o f a N e w W orld, p. 2 0 4 . “L os E s ta d o s -n a c ió n se g u ir á n s ie n d o lo s a c to r e s m á s p o d e r o s o s e n lo s a s u n to s m u n d ia les [...]" H u n tin g to n , "The C lash o f C iv iliza tio n s? ”, p. 22. 105 P o w er w ith o u t Forcé, p. 22. 106 La te sis d e D an iel B ell se p resen ta c o n m á s d eta lle en The C orning o f P o st-In d u stria l S o ciety: A V entu re in S o c ia l F orecastin g, N u ev a Y ork, B a sic B o o k s, 1973. 107 D e e sta s o p c io n e s, la " socied ad d e in fo r m a c ió n ” e s p ro b a b le m e n te la q u e m á s se ha
186
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
pectos sobresalientes de lo que se calcula que está surgiendo. Bell no prevé que la sociedad posindustrial alcanzará el nivel de unidad social “característica de la civilización capitalista de m ediados del siglo xvm a m ediados del siglo xx”, por lo cual piensa que el prefijo pos indica apro piadam ente el sentido de "vivir en un intersticio de tiem po".108 Sin em bargo, expresa que la fuente principal de transform ación estructural es el "cambio en la índole del con ocim iento”, 109 y analiza diversas d im en siones de los consiguientes cam bios en las estructuras sociales que él prevé que tendrán lugar en los próxim os 50 años. La esencia de este con cepto es que la teoría y el con ocim ien to teó rico desem peñarán una función cada vez más im portante en el fun cionam iento de la sociedad. La clase profesional y la técnica tendrán prom inencia. Los niveles de educación y de ingresos irán en aum ento. La universidad será la institución más importante de la sociedad posin dustrial. Existirán conflictos entre el populism o y el elitism o, creados por el principio de la m eritocracia, que es fundam ental para la asigna ción de posiciones en una sociedad com o ésa. Las ram ificaciones incluirán un cam bio en el sector económ ico, en el que se pasará de una econom ía productora de mercaderías a una de pres tación de servicios. El em pleado de cuello blanco, especialm ente el pro fesional y el científico, pasarán a predom inar en la fuerza de trabajo. Las norm as culturales se verán profundam ente afectadas, y la primacía del conocim iento teórico promoverá la confianza en la evaluación y en el control tecnológicos, en la expansión del alcance de la tom a de d eci siones políticas y en el fom ento de una orientación de la cultura hacia el futuro. Las obras recientes que siguen estas ideas no han aclarado más, e in cluso pueden haber hecho más confuso el bosquejo de lo que se antici pa. En tanto que varios de los térm inos presentados anteriorm ente fue ron seleccionados por ser más descriptivos, la preferencia ahora parece ser alejarse del térm ino posindustrial, que en algún m om ento gozó de popularidad, al concepto más neutral de proceso de posm odem ización, que dará lugar a “una forma de sociedad radicalm ente distinta de la que u sa d o . E sta p referen cia ha sid o reforzad a r e c ie n te m e n te p or W alter B. W riston , en The T w iligh t o f S o vereig n ty, N u eva York, C h arles S c r ib n e r ’s S o n s, 1992. W riston a rg u m en ta q u e, c o m o resu lta d o d e u n a " revolu ción d e la in fo r m a c ió n ”, tan p ro fu n d a c o m o la R ev o lu c ió n in d u stria l, h e m o s en tra d o en u n a n u eva era a la q u e prefiere lla m a r "era d e la in fo r m ación ". Q u izá el n o m b re m á s a m b ig u o e s el d e " socied ad te c n o tr ó n ic a ”, a c u ñ a d o p or Z b ig n iew B r zezin sk i en B etw een T w o Ages: A m erica's R ole in th e T ech n etron ic E ra, N u eva York, V ik in g P ress, 1970. D escrib e e s a so c ie d a d , en la p á g in a 9, c o m o a q u ella " con form a da cu ltu ra l, p sic o ló g ic a , so c ia l y e c o n ó m ic a m e n te p or el im p a c to d e la te c n o lo g ía y d e la e lectró n ica , en p a rticu la r en el área d e las co m p u ta d o r a s y d e la s c o m u n ic a c io n e s" . 108 B ell, The C orning o f P o st-In d u stria l S o ciety, p. 37. 109Ib id ., p. 44.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
187
ocurrió dentro de la modernidad". En defensa del adjetivo posm odem o se alega que describe mejor esta forma de sociedad que se está generando, principalm ente porque "todavía es indeterm inada y problemática: no te nem os un con ocim iento firme de lo que es la m odernidad, sino sólo de lo que no es. [...] Por lo tanto, nos concentram os en los procesos del cam bio que producen formas sociales posm odernas, los procesos de la posm odernización, y no en una visión de la nueva sociedad”.110 Un aspecto de esta línea de pensam iento que resulta especialm ente im portante para nosotros, es que las predicciones para la era posindus trial no se lim itan a los Estados Unidos y a Europa. En opinión de Bell, lo m ism o se aplicará en Japón, una sociedad industrial no occidental, que en la Unión Soviética y que en una sociedad occidental o en una sem ioccidental no capitalista. La ubicación geográfica no es una con si deración importante, com o tam poco lo es la distinción entre el capita lism o y el socia lism o.111 Con escasas excepciones, los teóricos com u n is tas han tendido a evitar sustituir las versiones marxistas m ás ortodoxas por este tipo de análisis cuando se trata de exam inar el papel de la clase obrera com o agente del cam bio y las expectativas para alcanzar una so ciedad sin clases. Sin em bargo, los estudiosos europeos de las ciencias sociales que tienen una orientación neom arxista, com o Alain Touraine, han exam inado el tem a posindustrial desde otro ángulo. R econociendo el papel fundam ental de la ciencia y la tecnología, así com o el surgi m iento de personal técnico y científico en todas las sociedades indus triales, se han inclinado hacia la reinterpretación del tradicional punto de vista marxista con respecto a la función de la clase obrera, o bien a am pliar la definición para incluir al personal con capacitación técnica, que es cada vez más im portante.112 Ni los autores m arxistas ni los no ll0 S te p h e n C rook, Jan P akulski y M alcolm W aters, P o s tm o d e m iz a tio n : C hange in A d v a n ced S o ciety, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, pp. 2 y 3, 1992. La su g er en cia m á s e sp e c ífic a c o n re sp e c to a “u n resu lta d o d efin ito rio d e la p o s m o d e r n iz a c ió n ” e s "un n i vel in c r e m e n ta d o d e efectiv id a d cu ltu r a l”, lo cu a l c o n stitu y e u n a fo rm a d e d e c ir q u e "la cu ltu ra , a d ife r e n c ia d e la so c ie d a d o d e las re la c io n e s m a ter ia les, e s u n a fu e n te en e x p a n sió n d e las c a u sa s del c a m b io e n o tr o s c a m p o s ”. I b id ., p. 2 y n o ta 3, p. 4 2 . V éa se ta m b ién , d é J o h n H a ssa rd y M artin Parker, c o m p s., P o stm o d e rn ism a n d O rg a n iza tio n s, N ew b u ry Park, C a lifo rn ia , S a g e P u b lica tio n s, 1993, q u e se co n c e n tr a m á s p a r ticu la r m en te en "una estru ctu ra c o n c e p tu a l para el a n á lisis o rg a n iz a c io n a l p o sm o d e r n o ”. 111 E n 1973, B ell e sc r ib ió q u e " am b os sis te m a s , el ca p ita lista o c c id e n ta l y el so c ia lis ta so v ié tic o , se e n fren ta n a las c o n se c u e n c ia s d e lo s c a m b io s c ie n tífic o s y t e c n o ló g ic o s q u e está n r e v o lu c io n a n d o la estru ctu ra social" . The C orning o f P o st-In d u str ia l S o c ie ty , p. 41. 112 T o u ra in e se p la n te ó la p reg u n ta d e si el m o v im ie n to d e la c la s e ob rera se g u ía e s ta n d o en el c e n tr o d e lo s c o n flic to s d e la so c ied a d , y r e s p o n d ió q u e "en la so c ie d a d p rogram ad a, la cla se trab ajad ora ya n o sig u e sie n d o un a g en te h istó r ic o p riv ileg ia d o [ ...] sim p le m e n te p o rq u e el e je rcicio d el p o d er d en tro d e u n a em p resa ca p ita lista ya n o lo c o lo c a a u n o en el cen tro d el s is te m a e c o n ó m ic o y d e su s c o n flic to s s o c ia le s ”. H oy en d ía, ni las e m p r e sa s ni lo s s in d ic a to s so n lo s p r in cip a les a cto res en la lu ch a p or el p o d er so c ia l. S u s c o n flic to s “ya n o se refieren al p o d er so c ia l real en lo s E sta d o s U n id o s, en las s o c ia ld e m o c r a c ia s o c c i-
188
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
marxistas parecen haber vuelto a tratar de este tem a desde que la Unión Soviética se desintegró. Pese a todas sus divergencias en porm enores, todos estos pronósticos sobre la sociedad postindustrial o posm oderna afirman que ya está bien adelantada la transición que está llevando a las sociedades m oderniza das, desarrolladas e industriales a un periodo tan traum ático y difícil com o el enfrentado en una época anterior, o com o al que se enfrentan hoy día las sociedades en vías de m odernización, de desarrollo y de in dustrialización, y que los resultados son igualm ente im posibles de pre decir. Com o ya se dijo, los contornos de esta sociedad futura para este tipo de países parecen ser más borrosos, en lugar de m ás claros, a m e dida que avanza la década de los n oventa.113 En la m edida en que se puede decir que dichas predicciones tienen algo de exactitud, requeri rán, com o subproducto, una term inología social más adecuada relativa al cam bio en el sistem a social general y en el subsistem a político.
En los países m enos desarrollados Con respecto a los países en desarrollo com o grupo, las expectativas so bre el futuro son m ucho más diversas. Pocos predicen que todos o m u chos de dichos países llegarán a convertirse pronto en réplicas de actua les países desarrollados. Como hem os visto, el núm ero de casos de desarrollo político negativo ha aum entado, lo cual im pide que num erosos países cam bien sus siste m as políticos con el fin de satisfacer los requisitos para que la mayoría d e n ta le s o e n el b lo q u e so v ié tic o ”. L os se c to r e s m á s a lta m e n te o r g a n iz a d o s d e la c la se o b rera n o h a n p r o p o r c io n a d o lid era zg o en a p o y o d e lo s n u ev o s te m a s d el c o n flic to social; é s te ha su rg id o , en c a m b io , "en lo s g ru p o s a v a n za d o s e c o n ó m ic a m e n te , en la s a g e n c ia s d e in v e stig a c ió n , en tre lo s té c n ic o s ca p a c ita d o s p ero sin a u to r id a d y, p o r su p u e s to , en la c o m u n id a d u n iv ersita ria . [ ...] La lu ch a del m a ñ a n a n o será u n a r e p e tic ió n y ni siq u iera u n a m o d e r n iz a c ió n d e la d e a yer”. Alain T o u ra in e, The P o st-In d u str ia l S o ciety: C lasses, C onflic ts a n d C u ltu re in th e P ro g ra m m ed S o c ie ty , tra d u c id o al in g lé s p o r L eon ard F. X. M ayh ew , Ia ed. en lo s E sta d o s U n id os, N u ev a York, R an d om H o u se, pp. 17-18, 1971. 1,3 A n tes, la re in d u str ia liz a c ió n c o m p itió c o n la p o sin d u str ia liz a c ió n c o m o la te n d e n c ia d o m in a n te , y a lg u n a s d e las n o c io n e s p rev a lecien tes so b re las r e la c io n e s en tre lo s gru p o s b a jo c o n d ic io n e s d e u n a gran co m p lejid a d so c ia l esta b a n sie n d o e s tu d ia d a s d e n u evo. Para a lg u n o s ejem p lo s, p u ed en verse, d e A m atai E tz io n i, "W ho K illed P o stin d u str ia l S o ciety ? ”, N ext, vol. 1, n ú m . 1, p. 20, m arzo/ab ril 1980; d e C laren ce N. S to n e , "C onflict in the E m erg in g P o st-In d u stria l C om m u n ity; A R e a s se s sm e n t o f th e P o litic a l Im p lic a tio n s o f C om plexity", 4 4 pp., m im eo g ra fia d o , p rep arad o para la reu n ió n a n u a l en 1982 d e la A m e rica n P o litica l S c ie n c e A sso cia tio n . Ya se h an cita d o a lg u n a s m a n ife s ta c io n e s m á s r e c ie n tes d e in certid u m b re co n re sp e c to a la form a d e la so c ie d a d q u e se d ic e q u e e s tá su r g ie n do. Un e s tu d io rela c io n a d o q u e trata d e la " g lo b a liza c ió n ” c o m o u n p ro b le m a e s el d e R o la n d R o b ertso n , G lo b a liza tio n : S o c ia l T heory a n d G lo b a l C u ltu re, N ew b u ry Park, C ali fo rn ia , S a g e P u b lic a tio n s, 1992.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
189
de los entendidos en el tema los consideren desarrollados. Los teóricos de I.i dependencia por lo general han tenido un bajo nivel de expectativas acerca de las posibilidades de éxito, aunque ahora reconocen más la po.ibilidad de que haya excepciones. Como ya se ha m encionado, los autoi es que últim am ente han estado “redefiniendo” el desarrollo y exploran do nuevos conceptos por lo general ya previeron que los países que en la actualidad tratan de desarrollarse elegirían diferentes cam inos. ¿Qué sugerencias tenem os con respecto a cuáles podrían ser algunas de estas opciones? Harrison, quien dice que la causa principal de la d i vergencia en el desarrollo de los países es la cultura o la "mentalidad”, considera que la experiencia muestra claram ente diversos niveles de éxi to o de fracaso, pero no presta mucha atención a esbozar categorías o m étodos de m edición. Bates y sus colegas ofrecen una cantidad de estu dios de casos que exam inan la econom ía política del desarrollo y que muestran una variedad de resultados, pero no ofrecen ningún resum en al final. Seitz distingue tres m étodos que se han utilizado para alcanzar objeti vos de desarrollo, denom inándolos "ortodoxo”, “radical” y "crecimiento con equidad”. También analiza tres futuros diferentes para estos países v asegura que los tres se cumplirán en alguna medida. Se trata de “rui na” o “destrucción”, "crecimiento" y "estabilidad”. Evidentem ente, él fa vorece el m étodo de "crecimiento con equidad” e indica que la “esta bilidad" es lo que en general deben tratar de alcanzar los países en desarrollo, pues “vivim os en un planeta en el cual algunos de los recur sos necesarios para la vida pueden agotarse”. En seguida señala: “Esto no significaría la falta de crecim iento, sino que el tipo de crecim iento que se fom entaría sería intelectual, moral y espiritual en lugar de au mento de los objetos materiales".114 M ittelman presenta un análisis más equilibrado, utilizando para ello el marco de la econom ía política. Prepara tres estrategias para el des arrollo, basándose en la premisa de que el sistem a actual en el m undo ofrece un núm ero lim itado de posibilidades realistas. Cada una de las opciones im plica prom esas y riesgos. El autor ilustra cada estrategia con un estudio de caso nacional y explica las razones de su selección y las consecuencias que de ella derivan. La ruta más convencional es unirse al capitalism o global, y para ilus trarlo selecciona a Brasil. Según Mittelman, una vez elim inado todo lo externo, esta estrategia consiste en abrazar el capitalism o mundial; extender el control estatal de la econom ía; acum ular capital proveniente de arriba y de afuera a fin de am pliar las exis114 S eitz, The Politics o f D evelopm ent, p. 181.
190
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
tencias de m aquinaria y dem ás equipo productivo, y concentrar el ingreso e n m anos de las capas superiores de la sociedad y de los principales inversionis tas extranjeros, prom etiendo al m ism o tiem po que a la larga la riqueza alcan zará tam bién a los n ecesitados.115
La experiencia muestra tasas de crecim iento "milagroso” hasta 1974 y "respetables” en años recientes; sin em bargo, esto se logró por m edios inflacionarios y la acum ulación de una enorm e deuda externa. En con secuencia, en la actualidad el país debe elegir entre dos opciones, y las dos im ponen medidas severas. El servicio de la deuda significa sacrificio “a fin de llenar los bolsillos de los banqueros de los países occidentales”. La declaración de una moratoria significa sacrificio "a fin de realinear la econom ía interna y de liberar fondos para el desarrollo interno”.116 La segunda opción es lo que M ittelman denom ina la opción de salida, es decir, de retirarse del capitalism o global, ilustrada por el ejemplo de la República Popular de China con Mao entre 1949 y 1976. El legado de esta estrategia fue la elim inación de los ejes anteriores de poder y la m e tam orfosis de la producción, con baja inflación y un im portante d escen so del apoyo que se busca en las fuerzas externas del mercado. Para contrapesar estas características se introdujeron y luego se derogaron m edidas económ icas, se recurrió a la coerción en form a extensa y se crearon pesadas estructuras gubernam entales y burocráticas. En últim o análisis, según M ittelman, "con Mao, China no pudo resolver el proble ma del subdesarrollo m ediante políticas orientadas a generar una acu m ulación interna y, aunque no enteram ente por elección propia, a lim i tar las fuentes externas de acum ulación de capitales”.117 La tercera opción de Mittelman es "el entrelazam iento con el capita lism o m undial”, representada por M ozambique. Las características prin cipales de esta estrategia, surgida del legado colonial, consisten en "crear partidos y órganos estatales nuevos, apurando con ello la transform a ción del cam po, prom oviendo la industria pesada y redefiniendo los la zos con la econom ía internacional”.118 Así com o reconoce que en Mo zam bique se han enfrentado a “una terrible com binación de desastres naturales y sociales” y que la econom ía se encuentra en estado de “agu da necesidad", Mittelman asevera que se pueden encontrar "varios fac tores vitales que prom ueven el desarrollo" y que "algunos elem entos de la estrategia [de M ozam bique] destinados a escapar del subdesarrollo pueden sugerir im portantes lecciones para el Tercer M undo".119 1,5 M ittelm a n , O ut from U nderdevelopm ent, p. 90. p. 108. p. 128. p. 132. pp. 154 y 155.
"bIbid., '" Ib id ., "»Ibid., 119Ibid.,
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
191
Si bien estos breves planteam ientos de las opciones que ofrece Mittel man tienden a subrayar los peligros de cada una, su punto de vista bá sico es optim ista, com o indica el título de su obra. La tarea, según él, consiste en "identificar principios adaptables a diversas con d icion es”. Destaca las lecciones aprendidas, tales com o que estos paíse >no pueden contar con los estím ulos generados por los países capitalistas avanza dos, que los países subdesarrollados pueden fijar lím ites a la explota ción, que se pueden tom ar m edidas concretas pero que las mejoras no son fáciles ni uniform es, y que es difícil medir el progreso. “Si bien la salida del subdesarrollo requiere una hazaña m onum ental, podem os encontrar m aneras nuevas de abolir las tétricas condiciones en las cua les la mayoría de la hum anidad ha sido condenada a vivir, y de trazar estrategias para el curso que se debe seguir."120 E stos análisis y sugerencias se hicieron antes de los acontecim ientos en los territorios de la ex Unión Soviética, en la Europa oriental, en Afri ca y en otras partes que han m otivado las recientes predicciones por Huntington y otros,121 en las que se hace hincapié en los riesgos de los conflictos de los grupos étnicos y culturales com o obstáculos al des arrollo. A largo plazo, la exactitud de estas advertencias no ha sido toda vía probada o refutada, y es poco lo que se ha escrito aconsejando la estrategia para reducir esos problemas. Por lo m enos, estos aconteci m ientos recientes hacen surgir nuevos problem as que afectan los pro gramas de desarrollo. En todos estos análisis sobre las perspectivas futuras de los países en desarrollo, el énfasis recae en dem ostrar la incapacidad para desarro llarse, en las explicaciones para ello y en las m edidas recom endadas para rem ediar la situación, prestándose escasa atención al aspecto de si el desarrollo en el sentido que com únm ente se le con oce es una meta deseable. Algunos expertos en las ciencias sociales se están planteando exacta m ente la m ism a pregunta en años recientes. La postura de ellos es que las sociedades industriales avanzadas están perdiendo rápidam ente su atractivo com o m odelos para los países subdesarrollados. En su lugar, estas socied ad es dirigentes, com o se les ha considerado anteriorm en te, están siendo reducidas a grupos de antirreferencia en el contexto de la sociedad global. En resum en, el argum ento es que los nuevos Esta dos-nación ya no están tratando de orientarse hacia el desarrollo del 12« Ibid., pp. 177-186. 121 P u ed en v erse, p o r ejem p lo , d e D an iel P atrick M o y n ih a n , Pandaem onium : E thn icity in International Politics, N u ev a York, O xford P aperb ack s, 1993; y d e G id on G o ttlieb , States-
Plus-Nations: A N ew Approach to E thnic Conflicts, the Decline o f Sovereignty, & the Dilemnias o f Collective Security, N u ev a Y ork, C ou n cil o n F oreign R e la tio n s P ress, 1993.
192
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
tipo que en épocas recientes se consideró atrayente, sino que en la ac tualidad están buscando y experim entando con otros m odelos a medida que van dando forma a su futuro. Están buscando m aneras de cam biar la sociedad que sean diferentes de las utilizadas por las sociedades hoy industrializadas. Por lo tanto, la dirección que tom en estos países tal vez no haya sido probada por ninguno de aquellos a los que por lo gen e ral se considera desarrollados. Más aún, puede ser una dirección en la actualidad vedada a estas sociedades a causa de decisiones ya tom adas. Si esto es así, lo significativo de la experiencia histórica de estos países reviste más bien carácter de advertencia que de guía. Como grupo, los países en desarrollo todavía com parten características sim ilares y se en frentan a problem as análogos que justifican que se les trate com o una categoría social principal, pero la teoría y la práctica com unes del des arrollo no responden a sus necesidades. Estas opiniones todavía no se condensan en forma estable, pero la frase más com ún para describirlas es "delimitación de los sistem as so ciales”, y su vocero principal ha sido Alberto Guerreiro R am os.122 Este concepto ha sido diseñado com o alternativa a los m étodos convenciona les para la asignación de recursos y de personal en sistem as sociales, m étodos que supuestam ente se basan en los requisitos del m ercado y en su ética utilitaria. Se considera que el individuo en la sociedad es princi palm ente ocupante de un puesto de trabajo e insaciable consum idor, y que el proceso de socialización está encam inado a mejorar la capacidad de la persona para alcanzar el éxito en su trabajo y en el consum o. A su vez, la efectividad de las organizaciones y de las instituciones se juzga “desde el punto de vista de su contribución directa o indirecta a la maxim ización de la actividad económ ica de la sociedad”,123 lo cual lleva a ti pos unidim ensionales de teoría y de práctica de las organizaciones y a indeseables m odelos científicos de políticas de elección pública. La delim itación de los sistem as sociales ofrece un m étodo por contra 122 C ien tífico so c ia l b ra sileñ o q u e lleg ó a lo s E sta d o s U n id o s en 1966, R a m o s fu e p arte d el p erso n a l d o c e n te d e la U n iversid ad del S u r d e C aliforn ia h a sta su m u e r te e n 1982. L os e n u n c ia d o s in ic ia le s d e su s o p in io n e s está n r e su m id o s en u n a “B r ie f N o te o n S o c ia l S y s tem s D e lim ita tio n ”, 6 p p ., m im eo g ra fia d a , p rep arad a para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n en 1976, y e n "Theory o f S o c ia l S y ste m s D e li m ita tio n : A P relim in ar^ S ta te m e n t”, A d m in istr a tio n a n d S o c ie ty , vol. 8, n ú m . 2, pp. 2492 7 2 , 1976. La fo r m u la c ió n d efin itiva d e su s p u n to s d e v ista e s u n trab ajo q u e m a rca un n u ev o d erro tero, The N ew S cien ce o f O rg a n iza tio n s: A R e c o n c e p tu a liza tio n o f the W ealth o f N a tio n s, T o ro n to , U n iversity o f T o r o n to P ress, 1981. W. N . D u n n , d e la U n iv ersid a d de P ittsb u rg h , h a p resen ta d o p u n to s d e vista sim ila r e s. V éa se su e n sa y o "The F u tu re W h ich B egan: N o te s o n D ev elo p m en t P o licy an d S o cia l S y ste m s D elim itation " , 63 p p ., m im e o grafiad o, p rep arad o en 1976 para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , y d e W. N. D u n n y B. F o z o u n i, T o w a rd a C ritica l A d m in istr a tiv e The o ry , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1976. 123 R a m o s, “B r ie f N o te on S o c ia l S y ste m s D e lim ita tio n ”, p. 2.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
193
partida y encuentra su apoyo en lo que Ram os denom ina “la nueva cien cia de las organizaciones", de la cual sólo podem os ofrecer algunos ras aos generales. La preocupación se aplica no sólo a “los sistem as sociales necesarios para capacitar a las personas para que tengan éxito en una sociedad centrada en el m ercado, sino tam bién a tem as y problem as de diseño de sistem as sociales com unes a todas las sociedades hum anas".124 Ramos acusa a la teoría com ún de las organizaciones, desde la época de Adam Sm ith hasta el presente, de no proporcionar un entendim iento preciso de la com plejidad del análisis de los sistem as sociales y de su diseño, debido a que sus fundam entos psicológicos se han visto confina dos a la sociedad centrada en el mercado. Ramos propone que este m odelo unidim ensional de análisis de los sistem as sociales se rem place con lo que él llama paradigm a paraeconóinico, el cual hace hincapié en el concepto de delim itación. La visión de la sociedad que im plica la delim itación es que ésta consiste en una va riedad de sectores, de los cuales el mercado es uno, pero sólo uno y no forzosam ente el más importante. El sistem a de gobierno debería ser di señado con la capacidad para “formular y poner en marcha prácticas y decisiones asignativas que se necesitan para que las transacciones entre los sectores de la sociedad lleguen a ser óptim as".125 La teoría de las or ganizaciones debe ser reorientada para que se ocupe no sólo de los re quisitos jerárquicos y coercitivos de las organizaciones que participan en actividades económ icas centradas en el m ercado (actividades que abarcan a todas las burocracias, ya sean públicas o privadas), sino tam bién de los atributos de los arreglos institucionales en los cuales los in tegrantes son pares entre sí (isonom ías), y de los atributos por los cuales las personas o los grupos pequeños proporcionan la orientación, pero cuyos m iem bros ejercen un m áxim o de decisión personal y su subor dinación a los controles formales se reduce al m ínim o (fenonom ías). La función del Estado sería fom entar una sociedad m ulticéntrica m ediante la form ulación y el refuerzo “de políticas asignativas que apoyen no sólo los objetivos del m ercado, sino tam bién las situaciones sociales que se presenten para la realización de la persona, la convivencia y las activi dades com unitarias de la población". R am os dice que la intención de su m odelo delim itativo es que sea aplicable “tanto en naciones centra les com o en las periféricas", para decirlo con sus propias palabras. Re presenta su visión de la sociedad posindustrial, ya realizada parcialm en te y a ser perfeccionada por el m étodo que él llama “de m anufactura propia".126 124 R a m o s, The N ew Science o f O rganizations, P refa cio , p. x. 125 Ibid., p. 121. 126Ibid., p. 135-136.
194
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
Sea cual fuere el efecto futuro, en el porvenir cercano la delim itación de los sistem as sociales adquirirá mayor im portancia para revaluar el significado de desarrollo y para un posible rem odelam iento de los obje tivos de políticas sociales en los países en desarrollo. Según Ram os, la calidad de vida de la sociedad debería basarse en las actividades pro ductivas que increm enten el sentido de com unidad de los ciudadanos. Debido a que estas actividades no forzosam ente van a ser evaluadas des de la perspectiva del m ercado, las estrategias para la asignación de re cursos y de personal en el nivel nacional deben reflejar una com binación óptim a de transferencias unidireccionales provenientes de decisiones de políticas públicas, así com o de transferencias bidireccionales del tipo de las que se hacen en el mercado. En una función am pliada para los que formulan las políticas públicas de planificación económ ica y de for mulación de presupuestos, esto significaría contar con la experiencia apli cable a la delim itación de sistem as sociales. Ram os es optim ista a este respecto y sugiere que “habría m uchas posibilidades de que los países del llam ado m undo subdesarrollado se recuperaran inm ediatam ente de su condición periférica si tan sólo encontraran su voluntad política y de esa forma se liberaran del síndrom e de la relativa privación que ya han internalizado, tom ando a la sociedad avanzada de m ercado com o el escenario de su futuro”. 127 Por lo tanto, los propugnadores de la delim itación de sistem as socia les no sólo están convencidos de que esta base teórica es preferible, sino tam bién de que ya está siendo aceptada por la opinión pública en las sociedades en desarrollo, lo que resulta en el rechazo del ejem plo pro porcionado por las sociedades industriales avanzadas, tanto socialistas com o capitalistas, que han alcanzado niveles elevados de bienestar m a terial m ediante el desarrollo y la aplicación de la tecnología. Dunn lla ma a esto “desm istificación” del desarrollo, y lo atribuye a una com bin a ción de factores que han hecho que países denom inados “seguidores" rechacen el ejem plo supuestam ente dado por las sociedades “dirigen tes”, e incluso las consideren com o grupos de antirreferencia.128 Junto con esto existe un escepticism o sobre la extrapolación de la experiencia histórica de los países europeos y de los Estados Unidos a fin de prede cir o de planificar el curso para los países en vías de desarrollo. Lo que se ha publicado hasta hoy acerca de la delim itación de siste mas sociales es bastante im preciso y poco específico en lo que hace a la aplicación real o potencial de estas teorías en países concretos. Los úni cos ejem plos que se citan en este sentido parecen ser China durante el periodo m aoísta, Yugoslavia antes de su división, y Tanzania, pero sin 127Ibid.., p. 168. 128 D u n n , "The F u tu re W h ich B e g a n ”, pp. 2-4.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
195
qiir so explique la forma en que las técnicas de delim itación podrían ■ip lii arse.129 Tanto Ram os com o Dunn parecen estar de acuerdo en que mi modelo de desarrollo basado en la delim itación de sistem as sociales ■l< penderá en gran medida de la autosuficiencia del país y de la origina lidad de la sociedad. No se trataría de m odernización por im itación de Ir. sociedades industriales avanzadas, y ciertam ente rechazaría toda noi i<>u de evolución lineal en el proceso de cam bio. Otro ejem plo más actual y m enos cohesivo de reconceptualización es una com pilación de ensayos por varios expertos en las ciencias sociales, <11 u‘ provienen de distintas disciplinas y con diferentes puntos de vista, i|iiienes analizaron el problem a de cóm o y qué pensar sobre el futuro de « .los p aíses.130 Unidos por una preocupación sobre lo que consideran el li acaso de la teoría del desarrollo contem poránea para ser de importan« ia suficiente en las historias dinám icas de los pueblos de América Lati na, de África y de Asia, describen su esfuerzo conjunto com o si ofreciera una intuición de la relación entre la dem ocracia y el aum ento de la productividad. La inlluencia respectiva de la tecnología y de las relaciones sociales en la industria lización; la contribución y participación en el desarrollo por parte de los cam pesinos, los pueblos prim itivos y otros, que a m enudo no son tom ados en cuenta y son objeto de estereotipos; el conflicto entre la libertad individual y el autoritarism o; las cam biantes relaciones de los gobiernos y de las burocra cias con otros gobiernos, instituciones y poblaciones som etidas, y las alianzas políticas que se forman en torno a las cu estion es del desarrollo.
Al subrayar lo que consideran “la contradicción y crisis inherente en los m odelos de desarrollo occidentales contem poráneos”, expresan un descontento general con gran parte de la ciencia social actual, entre ella la teoría de la m odernización, la econom ía del desarrollo predom inante, el conductism o, la teoría de la dependencia, los análisis de sistem as m undiales, y los estudios de los m odos de producción.131 Sin em bargo, este am plio ataque no es equilibrado por un conjunto articulado de con trapropuestas. Como dem uestra esta reseña de los conceptos de m odernización, des arrollo y cam bio, el térm ino más com ún sigue siendo desarrollo, pero el grado de con sen so sobre el significado del térm ino y la satisfacción sobre lo adecuado que resulta es muy diferente ahora de lo que era hace 129 La estra teg ia d e M oza m b iq u e , tal c o m o la d e sc r ib ió M ittelm a n , p od ría a ñ a d irse c o m o un eje m p lo m á s recien te. ,30R o sem a ry E. G alli, c o m p ., R e th in k in g th e T hird W orld: C o n tr ib u tio n s T o w a rd a N ew C o n c e p tu a liz a tio n , N u ev a York, T aylor & F ran cis, 1992. 131 Ib id ., pp. ix y xii.
196
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
20 años. Esto se nota especialm ente en el trabajo de los teóricos de la dependencia, de la era posindustrial, de la delim itación de los sistem as sociales y de la reconceptualización. Por lo tanto, es legítim o preguntar se si el térm ino desarrollo y otros relacionados deberían abandonarse por com pleto, así com o si debería seguir estableciéndose la distinción entre un grupo de Estados-nación que se considera desarrollado y otro grupo que se considera subdesarrollado o en vías de desarrollo. En reco nocim iento de las dificultades del caso, la posición aquí es que en el m undo contem poráneo existe y seguirá existiendo durante por lo m enos las próximas décadas una diferencia real entre estos dos grupos de Esta-' dos-nación, y que el E stado-nación seguirá siendo el sistem a dom inante de organización so cia l.132 En la actualidad, los llam ados países occidentales, adem ás de algunos de los que se separaron de la ex Unión Soviética y los países de la Euro pa oriental, Japón, unos cuantos países del este y sudeste de Asia a los que se ha llam ado “los pequeños tigres”, y quizá la República Popular de China, tienen efectivam ente características com unes que justifican que se les agrupe a fin de analizar sus sistem as de adm inistración públi ca. Los otros E stados-nación de la actualidad, si bien son m ás num ero sos y cuentan con una deslum brante variedad y com plejidad de sistem as, tam bién com parten características que justifican que se les considere en un segundo grupo con subgrupos identificables. Tal vez algún día se propongan nuevos térm inos que resulten aceptables por la generalidad de los usuarios, pero el caso todavía no se ha dado. En las décadas recientes, la expresión “el Tercer Mundo" fue de uso com ún para referirse a los países en desarrollo, pero en la actualidad esto carece de importancia. El primero y el segundo m undos de este trío eran los Estados Unidos y las otras dem ocracias occidentalizadas, por una parte, y la URSS y los países satélites de la Europa oriental y de otras regiones, por la otra. Desde el principio, esta designación era desorientadora, porque aunque se suponía originalm ente que los países del Ter cer M undo no estaban alineados con ninguna de las dos superpotencias, de hecho m uchos de ellos tenían relaciones estrechas con uno u otro, o incluso con am bos. No obstante, la consideración primordial es que el Segundo M undo ya no existe. Las superficies terrestres y las p oblacio nes siguen donde estaban, pero lo que justificó llam arlas "el Segundo M undo” ya no existe. Aunque no lo harem os de la noche a la mañana, cuanto más rápido abandonem os la etiqueta de “Tercer M undo” tanto mejor será.133 132 A cerca d e e s te p ro b lem a , v éa se J. D. B. M iller, "The S o v ereig n S ta te an d Its Future",
International Journal, vol. 39, n ú m . 2, pp. 2 8 4 -3 0 1 , p rim avera d e 1984. 133 P or esta s ra zo n es, en la m ed id a d e lo p o sib le h e tratad o d e ev ita r el térm in o , p ero
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
197
l'ura nuestros fines, este uso nunca mejoró la situación y ciertam ente im lo hará ahora. Yo no propongo que se intente introducir ninguna ivedad, por lo cual seguiré utilizando las categorías de Estados-nación •l< iinollados y en vías de desarrollo, aun cuando estoy de acuerdo en
r e c o n o z c o q u e ya ha sid o a c ep ta d o en la b ib lio g r a fía so b re el te m a y q u e sig u e sie n d o u ti liza d o fr e c u e n te m e n te en lo s lib ro s y a rtícu lo s a ctu a les, a u n q u e d e cierta m a n e ra a p o lo g é tica y para p ro teg er u n a in v ersió n p revia en p u b lic a c io n e s. P or ejem p lo , en su in tr o d u c ció n c o m o c o m p ila d o r a a la ú ltim a co n tr ib u c ió n d e u n a se rie d e m o n o g r a fía s q u e s e están p u b lic a n d o so b re "tem as en las p o lític a s del T ercer M u n d o ”, V ick y R an d all e stu d ia lo s ar g u m e n to s en fa v o r y en co n tra d e c o n tin u a r u sa n d o lo q u e ella lla m a "la d e sg a sta d a fr a se ”. A un q u e n o in siste en "la co n tin u a d a u tilid ad d e la n o c ió n d e u n T ercer M u n d o ”, R an d all lin a lm en te d e c id ió n o ca m b ia r el títu lo d el lib ro o d e la serie. R ob ert P in k n ey, D em ocracy in the Third World, B o u ld er, C olorad o, L ynne R ien n er P u b lish ers, 1994, " In trod u cción por la co m p ila d o ra d e la se rie”, pp. vii y viii. D e m an era sim ilar, en su in tr o d u cc ió n c o m o c o m p ila d o ra d e Rethinking the Third World, en la pág. xv, R o sem a ry G alli a d m ite q u e "el tér m in o Tercer M undo a p a rece en el texto só lo p or c o n v e n ie n c ia . E s p r o b le m á tic o p o rq u e se refiere en c o n ju n to a u n g ru p o d e fo r m a c io n e s s o c ia le s d e A sia, Á frica y A m érica L atina, q u e tien en m e n o s en c o m ú n d e lo q u e se ha su p u e s to g e n e r a lm e n te ”.
IV. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NACIONALES L as n a c io n e s y lo s E s ta d o s m o d e r n o s c u e n ta n c o n u n a h e r e n c ia a d m in istr a tlv a q u e c o m b in a , e n d is tin ta s p r o p o r c io n e s , a n teced en tes" H isto r ic o s d e la r e g ió n g e o g rá fic a e n q u e s e e n c u e n tr a n , v d e fu e n te s e x t e r n a s , ya se a p o r im p o s ic ió n o p o r im p o r ta c ió n d e in s t itu c io n e s v c o n c e p t o s a d m in istr a tiv o s.
La necesidad de conocer los antecedentes históricos es evidente, pero proveer el marco adecuado para com prenderlos resulta una tarea difícil. Distinguir y sopesar los com plejos elem entos de la herencia adm inistra tiva de un país es por fuerza una tarea subjetiva, no científica. Dicho es fuerzo se ve obstaculizado por la atención relativamente escasa prestada a la historia administrativa, tanto por parte de los historiadores profe sionales com o de los estudiosos de la adm inistración p ública.1 De cual quier manera, en este trabajo sólo podem os tratar el tem a en forma bre ve y selectiva, concentrándonos principalm ente en la evolución política y adm inistrativa de Europa occidental, dada su im portancia y su in fluencia universal. En esta obra se estudian algunos sistem as históricos lejanam ente relacionados con la tradición cultural europea, pero nos ocuparem os m ás de las civilizaciones antiguas y m edievales que con tribuyeron directam ente a la evolución del Estado-nación com o m odelo dom inante de ordenam iento de la sociedad, y a la burocracia com o la forma m ás com ún de organización en gran escala.
O
r g a n iz a c ió n d e c o n c e p t o s p a r a la in t e r p r e t a c ió n h is t ó r ic a
Dado el largo tiem po que abarca la historia hum ana y la enorm e varie dad de experiencias que se deben tener en cuenta, todo esfuerzo que se haga para resum irlas y explicarlas debe basarse en uno o m ás tem as in terpretativos. Destacados estudiosos de la historia adm inistrativa han presentado diversos conceptos conducentes a este fin, y aquí exam inare m os algunos que nos parecen especialm ente útiles. 1 E l p rim er e s tu d io h istó r ic o c o m p le to d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a a p a r e c ió h a c e só lo d o s d éca d as: E . N . G lad d en , A H isto ry o f P u blic A d m in istra tio n , L on d res, Frank C ass, 1972, vol. i, From the E arliest T im es to th e E leven th C en tu ry, vol. u, F rom th e E leven th C en tu ry to th e P resen t Day.
^
—
'y
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
199
El intento generalizado más com ún resum e el proceso com o destruc ción de m itos, seguida de racionalización y de burocratización. Asocia do principalm ente con los estudios de Max Weber, este criterio sostiene (|iie la hum anidad se ha esforzado en forma más o m enos continua por avanzar del mito al razonam iento com o manera de entender los fenó menos, y que los m étodos racionales han llevado gradualm ente a for mas m ás com plejas del esfuerzo organizado, culm inando en burocra cias plenam ente desarrolladas que se aproxim an al "tipo ideal” de Max Weber. De esta explicación se hace eco el libro reciente de Jacoby, The liureaucratization o f the World.2 "En todos los casos, los sistem as buro cráticos surgieron —explica— ante la existencia de grandes grupos hu manos disem inados en grandes extensiones, creándose la necesidad de contar con una agencia central para afrontar los problemas."3 Las orga nizaciones burocráticas m odernas son la culm inación de un largo pro ceso de centralización y acum ulación de poder. Weber m anifestó su preocupación por "el poder dom inante” de una burocracia plenam ente desarrollada. Jacoby amplía el concepto, declarando que el problema lundam ental de nuestros tiem pos es el concepto de burocracia y lo que ello significa en térm inos de reglam entación, m anipulación y control. Al mism o tiem po, la hum anidad exige el aparato burocrático, depende de él y lo lamenta. Según Jacoby, nuestros tiem pos se caracterizan por la "fuerte transform ación de la adm inistración racional en un ejercicio irracional del poder, por la falta de lím ites claram ente definidos a la coerción y por la com petencia creciente de un Estado que se autoatribuye independencia”.4 Esta interpretación se basa en la paradoja de que por un lado la burocracia es necesaria e inevitable, pero por otro es peli grosa y usurpadora. La sem illa de esta situación se sem bró temprano, cuando las civilizaciones históricas consideraron necesario crear y lue go apoyarse en los prototipos de las burocracias presentes. En su m onografía Perspectives on Adm inistration: The Vistas of His tory,5 Nash presenta un tema m enos perturbador. A Nash le preocupa principalm ente la relación histórica entre civilización y adm inistración; por civilización se refiere al "nivel de logros alcanzados por una socie dad”, y por adm inistración a sus “estructuras y técnicas de organiza ció n ”. Su tesis es que las civilizaciones "han florecido y se han m anteni do únicam ente en la medida en que pudieron conservar un equilibrio 2 H en ry J a co b y , The B u rea u cra tiza tio n o f th e W orld, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity of C a lifo rn ia P ress, 1973. É sta e s u n a tra d u c ció n al in g lés del orig in a l, p u b lic a d o en A lem a nia en 1969. 3 Ib id ., p. 9. 4 Ib id ., p. 2. 5 G erald D. N a sh , P erspectives on A d m in istra tio n : The V istas o f H isto ry, B erk eley, C ali forn ia, In stitu te o f G o v ern m en ta l S tu d ies, U n iversid ad d e C aliforn ia, 1969.
200
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
satisfactorio entre los logros culturales y el desarrollo de un m arco organizacional para la sociedad”.6 Estrecham ente relacionadas desde los albores de la historia, la civilización y la adm inistración han ayudado a determ inar el ascenso y caída de las sociedades, según el equilibrio o falta de él que haya existido entre estos dos elem entos en diferentes ép o cas. Nash cita varios ejem plos de sociedades que lograron con éxito ascender a niveles superiores de cultura gracias al apoyo de sus adm i nistraciones, y ejem plos correspondientes de sociedades en declinación cuando los sistem as adm inistrativos no pudieron sostener su civiliza ción en los niveles de com plejidad alcanzados. Entre otros ejem plos, cita los de Egipto y China antiguos, Grecia, la Roma imperial, B izancio, Europa en la Edad Media, los regím enes m ercantilistas de las m onar quías absolutistas posteriores al R enacim iento, y los Estados-nación de los últim os dos siglos. En resum en, Nash arguye que las experiencias pasadas y presentes subrayan el nexo entre el progreso cultural y el alcance de la racionalidad adm inistrativa. Para bien o para mal, civilización y adm inistración han esta do en dependencia m utua [...] alguna forma de equilibrio entre los logros cu l turales y la organización adm inistrativa es deseable. El énfasis indebido en uno de los aspectos puede socavar la existencia m ism a de la sociedad. Por ejem plo, a los atenienses les preocupaban las hazañas intelectuales y d escui daron lo administrativo; en el caso de Esparta, se concentraron excesivam en te en la racionalidad adm inistrativa a expensas de la creación cultural. Tal vez la m ejor prom esa de progreso duradero sea la que ofrece la sutil com binación de los dos com ponentes, com o la que Rom a logró durante el periodo de su es plendor, o la Iglesia católica alcanzó durante la Edad Media, o la civilización atlántica parece haber logrado en los últim os 150 añ os.7
El principal interés histórico de Karl A. W ittfogel ha sido explorar la com binación de circunstancias pasadas que originaron el crecim iento de com plejos sistem as burocráticos com o aspectos de m odelos despó ticos en la sociedad y el gobierno. Su libro Oriental Despotism : A Com parative Study o f Total P ow er8 es el resultado de un am plio y extenso estudio que le perm itió concluir que dichos sistem as evolucionaron en sociedades a las que él llama "hidráulicas". Se trata de civilizaciones orientales ubicadas a lo largo de los ríos, que aprovecharon la oportuni dad de cultivar extensas áreas de terrenos potencialm ente fértiles pro porcionando por otros m edios el agua que la naturaleza no ofrecía por 6 Ibid., p. 4. 7 Ibid., p. 23. 8 Karl A. W ittfo g el, Oriental D espotism : A Com parative Stu dy o f Total Power, N e w H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1957.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
201
sí m ism a. El autor establece la distinción entre la irrigación en pequeña escala en casos de escasez local de lluvia, y la agricultura hidráulica, que requería la construcción de grandes instalaciones que proveyeran suficiente cantidad de agua, pero no en exceso. La m aterialización de la posibilidad de una sociedad hidráulica dependía no sólo de las con d i ciones naturales con am plia disponibilidad de agua y tierra lo suficien tem ente fértil, sino tam bién de la cooperación hum ana en gran escala. El grado necesario de esfuerzo sum am ente organizado para construir las instalaciones de riego y control de inundaciones sólo podía alcanzar se m ediante instituciones gubernam entales capaces de planear y ejecu tar dichos proyectos. La consecuencia a largo plazo del surgim iento de estas sociedades hidráulicas en diversos puntos del m undo antiguo fue el “despotism o oriental", que involucraba el ejercicio del “poder total” por parte de los dirigentes de dichas sociedades. W ittfogel explora m inuciosam ente m uchos aspectos de este tipo de sociedad, incluidos la ubicación, la econom ía, el Estado y su sistem a despótico de gobierno, los m odelos de propiedad y la estructura social. A nosotros nos interesa especialm ente la manera en que el autor trata el apoyo que los dirigentes de las sociedades hidráulicas buscaban entre los funcionarios burocráticos. El m onopolio del liderazgo practicado por los dirigentes de la sociedad hidráulica dependía de su control de una com pleja m aquinaria gubernam ental. Este m onopolio no perm itía “rivales conspicuos ni organizados burocráticam ente” y ejercía un “lide razgo exclusivo operando de manera brutal y continua com o una autén tica burocracia m onopolista”.9 En opinión de W ittfogel la sociedad hidráulica se subdivide en dos ramas principales. Los señores y beneficiarios de este Estado, los dirigentes constituyen una cla se diferente y superior a la m asa de la población — los que, si bien personal m ente libres, no disfrutan de los beneficios del poder— . Los funcionarios del aparato del Estado constituyen una clase dirigente en el sentido m ás inequí voco; el resto de la población constituye la segunda clase principal, los gober n a d o s.10
La clase gobernante, a su vez, se divide en varios subgrupos. En la cim a de la estructura vertical se encuentra el soberano con su corte, in cluido su cortejo personal y tal vez un m inistro u otro funcionario que com parte la autoridad operacional del soberano. Le siguen los fu n cio narios con rango, tanto m ilitar com o civil, quienes sirven al soberano 9 Ib id ., p. 368. 10 Ib id ., p. 3 03.
202
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ejerciendo el lim itado poder de decisión que se les confía y quienes go zan de los privilegios concedidos a su posición. Por debajo de ellos es tán los num erosos escribanos y ayudantes que desem peñan la rutina ad ministrativa. H orizontalm ente, la red gobernante a m enudo cubría una vasta zona, pero siem pre dentro de una firme autoridad dinástica, salvo en épocas de disrupción o declinación, cuando se ejercía una autoridad local más marcada. Pese a obvias y significativas diferencias entre las cla ses gobernantes, W ittfogel asegura que “queda poca duda de que los di rigentes de la sociedad hidráulica, quienes gozaban de extraordinarios privilegios de poder, ingresos y prestigio, formaron uno de los grupos con más conciencia de clase en la historia de la hum anidad”. En todas las sociedades hidráulicas, "los dirigentes reales y potenciales tienen ple na conciencia de su superioridad y de sus diferencias con la m asa de los gobernados —los com uneros, el pueblo— Naturalm ente, en tales sociedades existían m uchos antagonism os: en tre la masa de los gobernados y los gobernantes, entre subgrupos de la clase gobernante, y hasta cierto punto entre diferentes grupos de los co m uneros, pero las prácticas m onopolistas del liderazgo social dentro del aparato estatal totalitario de las sociedades hidráulicas se las arreglaban para m antener controlado el nivel de antagonism o. W ittfogel aclara los orígenes históricos de las organizaciones burocrá ticas en gran escala de estas antiguas civilizaciones fluviales que com partían num erosas características com unes ubicadas a lo largo de los valles, y que surgieron no sólo en Asia y el Oriente Medio, sino tam bién en otras partes en circunstancias sim ilares, com o entre los incas en Sudam érica. Su m onum ental estudio tam bién trata, despertando m u chas más controversias, de extender su concepto de “despotism o orien tal” y “m odo asiático de producción” a la Unión Soviética com o heredera en este siglo de la sociedad hidráulica, pero no es preciso que evaluem os ni describam os aquí este aspecto de su trabajo. Nuestro últim o y m ás significativo ejem plo de tesis de interpretación histórica es la obra de N. S. Eisenstadt, The Political System s o f Em pires.[2 Su interés se concentra en un tipo particular de sistem a político, que él considera de gran im portancia para fines com parativos, pues se ubican a mitad de cam ino entre los sistem as tradicionales y los m oder nos, integrando características de los dos y habiendo tenido que lidiar con problem as sim ilares a los que se enfrentan los "Estados nuevos". Eisenstadt llama a estos ejem plos “im perios burocráticos históricos centralizados" o "sociedades burocráticas históricas”. Este im portante tipo de sistem a político es apenas uno de los siete que él sugiere com o 11 Ibid., pp. 3 2 0 -3 2 1 . 12 S. N. E isen sta d t, The Political System s o f Em pires, N u eva York, F ree P ress, 1963.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
203
liase para clasificar las formas más com unes de sistem as políticos en la historia de la hum anidad. Entre los dem ás se cuentan los sistem as poli l l o s primitivos, los im perios nóm adas o de conquista, las ciudades-Eslado y los sistem as feudales. Las sociedades m odernas, ya sean dem o
204
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
justifican su agrupación. Se exam ina a fondo el papel de la burocracia en el proceso p olítico,15 con énfasis especial en dos características para dójicas. Las burocracias fueron fundam entales para el éxito de los diri gentes en dichos im perios. Una vez surgida la diferenciación y aum enta dos los recursos “libres”, el desarrollo de las instituciones burocráticas fue la única manera de alcanzar el grado necesario de control social y reglam entación. También la institucionalización de la burocracia ayudó a estabilizar las relaciones entre grupos de la sociedad. El resultado fue que se llegó a depender de manera considerable del aparato burocrático para la supervivencia de los sistem as políticos. Al m ism o tiem po, la bu rocracia podía alcanzar una autonom ía sustancial debido a su papel fundam ental para perpetuar el régimen, lo cual presentaba la posibi lidad de que dicha burocracia se alejara de la deseada orientación de servir a los dirigentes y dem ás grupos sociales de im portancia. La ten dencia resultante fue que a m enudo la burocracia se orientó hacia sí mism a, desplazando los objetivos de servicio por objetivos de autoengrandecim iento y escapando al control político efectivo. Este peligro en potencia no siem pre se materializó, pues, com o dice Eisenstadt, “las condiciones que originaron la extensión de las actividades técnicas y de servicio no eran forzosam ente com patib les con las que p osib ilitaron la usurpación del control político y su desplazam iento de los objetivos de servicio".16 En ese sentido, el análisis hecho por Eisenstadt de los sistem as políti cos que dieron lugar a los im perios burocráticos llega a la conclusión de que en dichas organizaciones políticas se pueden encontrar m anifesta ciones parciales y am bivalentes de dos tendencias que hasta el día de hoy ofrecen posibilidades para los sistem as políticos m odernos —ya sea hacia el surgim iento de un “poder latente totalitario y despótico" o ha cia la realización “del potencial de la libre participación de diferentes grupos sociales en el proceso político”— ,17 Con estos tem as interpretativos com o punto de referencia com enzare m os una revisión de los antecedentes históricos del sistem a político de los Estados-nación contem poráneos y su subsistem a adm inistrativo.
Los
ORÍGENES DEL MUNDO ANTIGUO
M ucho antes de que existieran docum entos escritos, el hom bre ya había preparado el terreno para las civilizaciones de las que ahora tenem os 15 Ibid., c a p ítu lo 10, pp. 27 3 -2 9 9 . 16 Ibid., p. 299. 17 Ibid ., p. 371.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
205
conocim iento. Evidentem ente, la admiru^tjacjpnL.^n_el sentido básico de la cooperación para alcanzar objetivos definidos, tuvo un tem prano 111 u'io. Durante las eras paleolítica y neolítica (hasta alrededor del año 5000 a.c.), el descubrim iento del fuego y el desarrollo de una variedad tic herramientas de piedra preparó el terreno para avances tecnológicos posteriores. La creencia en la magi,a y el surgim iento de las creencias re ligiosas primitivas probablem ente dieron uno de los prim eros ejem plos de especialización o profesionalización, en la persona del cham án o sa cerdote. Los antecedentes de la escritura aparecen en pinturas, escultu ras, grabados y otras m anifestaciones artísticas. Aun las civilizaciones nómadas dependían de un alto grado de cooperación, del uso de armas de caza fabricadas por artesanos especializados, y de otras form as rudi mentarias de división del trabajo, de especialización y de jerarquía. La dom esticación^dejinim ales y el cultivo de plantas alim enticias p o sibilitaron el surgim iento de sociedades más asentadas, lo que perm itió 1.1 transición de una econom ía recolectora a una econom ía productora, v el crecim iento de com unidades con asentam ientos perm anentes y p o blaciones de tam año considerable. A partir del año 5000 a.c., aproxim a damente, en diversas partes del m undo donde las con d iciones eran fa vorables com enzaron a surgir civilizaciones en los valles de los ríos que funcionaban en forma independiente, pero com partiendo las caracterís ticas de las sociedades "hidráulicas" que describe W ittfogel. En la actúa la lad se considera que la civilización más temprana de todas es la de los sum erios en los valles del Tigris y del Éufrates, que desem bocan en el golfo Pérsico, poblados por em igrantes de las planicies centrales de Asia entre los años 5000 y,4QJ)Q_íL£!J los cuales gradualm ente form aron p o blaciones urbanizadas rodeadas de tierras cultivables m ejoradas por 1.1 irrigación y protegidas de las inundaciones por obras públicas de e nvergadura, todo lo cual se logró gracias a la contribución de los su merios en materia de agricultura, ingeniería, m atem áticas, gobierno y otros aspectos. En vez de trazar la cronología de acontecim ientos sim ilares en otras partes, será más útil para nosotros m encionar brevem ente los principa les ejem plos de dichas civilizaciones, con am plia separación geográfica v que tuvieron poco o ningún efecto en la cadena civilizadora que d e sem bocó directam ente en la tradición cultural judeo-grecorrom ana de I;,ui opa occidental, y luego volver a los antecedentes históricos de dicha ti adición. En el Oriente, dichos ejem plos autónom os son los im perios antiguos de Chinaj^ia India, y en el hem isferio occidental encontram os las civili zaciones ubicadas en los actuales territorios de M éxico, Centroam érica v norte de Sudam érica.
206
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
La civilización china se destaca por su continuidad y autonomia_des.de épocas muy tempranas, extendiéndose la China imperial hasta el siglo xx. Aunque sin duda la cultura china va m ucho m ás atrás, sus orígenes sólo se pueden docum entar desde el año 1500 a.c., cuando la dinastía Shang ya estaba instalada en las márgenes de los ríos Amarillo y Yang-tsé, con lo que aparenta haber sido un fuerte gobierno central organizado en mim sterios en manos de funcionarios poderosos. Poco antes del año 1000 a.c., la dinastía Chou conquistó a la Shang, con lo cual se inicia el periodo clásico de la historia china, que duró hasta el año 247 a.c. Bajo el monar ca, conocido com o Hijo Celestial, la jerarquía d gjriinistros se extendía dgjjjrim er m inistro a m inistros funcion ales encargados de agricultura. obras públicas y asuntos m ilitares, y luego a oficiales con jurisdicción territorial en zonas gobernadas en forma directa. Un control m ucho más am plio se ejercía por m edio de los señores feudales que eran leales al emperador, pero debido a la distancia y a otros factores pudieron m an tener considerable autonom ía en el m anejo de los asuntos locales. La li teratura y la cultura florecieron durante la dinastía Chou, la cual produ jo a los grandes filósofos Confucio, M encio y Lao-tsé. Surgió un sistem a educativo con extensos programas de preparación para los puestos pú blicos que posibilitaba la entrada al gobierno de personas elegidas por su capacidad y no por su nacim iento. Pese a la duración de la dinastía Chou, existieron altibajos de estabili dad política en cuanto a la extensión y grado de hegem onía territorial, con num erosos estados sem iindependientes que se disputaban la supre m acía en los últim os siglos de su existencia. De estas luchas surgieron la breve dinastía Ch’in (256-207 a.c.) y la más prolongada Han (206 a.c.-200 de nuestra era), las cuales crearon lo que generalm ente se con oce com o la época de oro china. El dirigente Shih Huang Ti, de la dinastía Ch’in, recibió el nombre de Gran Unificador. Rem plazó instituciones feudales por un sistem a de prefecturas cuyos adm inistradores eran transferidos con frecuencia, y em prendió la hom ogeneización y centralización de la adm inistración. Fortaleció las defensas militares y mejoró la producción agrícola. La sociedad china se estratificó aún más en cinco clases prin cipales: intelectuales, cam pesinos, artesanos, soldados y com erciantes. Tras un breve intervalo de resistencia a la centralización después de la muerte de Shih Huang Ti, la dinastía Han aum entó y extendió su im pe rio, organizándolo con el tiem po en una estructura de tres niveles: pro vincias, prefecturas y distritos. Siguiendo la filosofía de Confucio, los d i rigentes Han se propusieron crear un sistem a oficial capaz de gobernar un im perio tan grande y com plejo. Perfeccionaron un sistem a de selec ción basado en exám enes de oposición, y renovaron el sistem a educati vo para preparar a los candidatos según su capacidad, no según las cir-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE I O S SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
207
i i instancias de su nacim iento. Estas reformas, basadas en esfuerzos an1*1 i o i v s , produjeron un servicio público com petente y estable, que sentó • I precedente por m uchos siglos. Junto con sus aspectos positivos, este slslem a m arcadam ente jerárquico llevaba tam bién el germ en de luchas Intestinas y la tendencia a exagerar la im portancia de una preparación lun aria estereotipada para las carreras oficiales. Después del debilitam iento del régim en Han a principios del segundo si jilo de nuestra era siguieron tres siglos de división en estados separados, •-reuidos a su vez por la dinastía Sui, que restauró el orden y em prendió07. Esta dinastía no rom pió drásticam ente con el pasado, sino que concentró su atención en la producción agrícola y en el alm acenam ien to de granos, así com o en el m ejoram iento de la educación y en los exá menes. Durante este periodo se introdujo la imprenta, con lo cual se marca un avance que m ás adelante tendría profundas ram ificaciones lanto en China com o en otros lugares. Con la caída de la dinastía T’ang a principios del siglo x, durante la mayor parte de los tres siglos subsiguientes China se dividió en el impei io Liao al Norte, fundado por invasores nóm adas, y el im perio Sung al Sur. Las prácticas de gobierno de Liao eran una singular com binación del poder conquistador nóm ada y de instituciones adm inistrativas ch i nas adaptadas a los propósitos del régim en, con el im perio dividido en dos regiones, una más nóm ada y la otra m ás sedentaria, cada una de rilas con sus propios funcionarios de gobierno. La dinastía Sung en el Sur alcanzó lo que Gladden llama “pináculo de la cultura y de las ciencias".18 El sistem a de gobierno se basaba en los m odelos Han y T’ang adaptados a las nuevas circunstancias, pero sin cam bios fundam entales. En cuanto a los asuntos exteriores, la principal preocupación eran los centros de poder al Norte —el régim en Liao, has ta que fue derrocado en 1125, y luego el im perio Ch’in hasta 1234— . Una am enaza aún mayor surgió de la rápida expansión de los m ongoles, quienes, partiendo del centro de Asia, para 1280 habían conquistado a toda China y habían fundado la dinastía Yuan, que a su vez en m enos de un siglo fue remplazada por un régimen chino, Ming, el cual se con 18 Gladden, A H istory o f Public Adm inistration, vol. i, p. 172.
208
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
centró en restaurar y consolidar la civilización china tradicional. La con solidación se llevó a cabo con éxito hasta que com en zó el deterioro de la capacidad de los dirigentes, lo cual abrió cam ino a una nueva invasión, la de los m anchúes, en 1644. La dinastía Ch’in de los m anchúes se pro longó hasta que la revolución china de 1910 puso fin a este notable lega do imperial. El servicio público chino, que evolucionó en la antigüedad y retuvo sus características durante dos m ilenios, es notable en dos aspectos. Como señala Gladden, la burocracia china com o institución fue “el fac tor que contribuyó más que nada a la notable perdurabilidad de la ci vilización china".19 Continuando hasta los tiem pos m odernos, a fin de cuentas llegó a ejercer gran influencia sobre el desarrollo de los siste mas de adm inistración pública civil en los países occidentales.20 El subcontinente indio, en cam bio, no tuvo la m ism a continuidad en su civilización ni produjo tanto efecto en los países occidentales. Sin em bargo, la tesis de W ittfogel sobre las sociedades hidráulicas parece aplicarse. Entre 2500 y 1500 a.c., los valles del Indo y del Ganges produ jeron civilizaciones florecientes, antes de que ocurriera el estancam ien to y la declinación probablem ente a causa del descuido de los canales y a la deforestación. Este proceso se revirtió durante un corto periodo de la dinastía Maurya, que abarcó desde el año 322 hasta el 184 a.c. Funda do por Chandragupta, líder m ilitar que desalojó los puestos de ocupa ción dejados unos años antes por Alejandro Magno, este reino incluía m ucho de lo que ahora es Afganistán y el norte de la India. E sencial m ente despótico y militar, el régim en era sin em bargo sum am ente orga nizado, con una estructura departam ental ocupada por oficiales ordena dos jerárquicam ente y responsables de una extensa red de em presas y m onopolios estatales, así com o de am plias instalaciones para el cuidado de la salud y el bienestar. Para la adm inistración de este reino, Chandra gupta contó con la asistencia de su m inistro, el visir Kautilya, de quien se dice que fue autor de un tratado sobre gobierno escrito en sánscrito que aún se conserva, el Arthasastra. Con la excepción de este breve intervalo, la historia de la India no re vela regím enes antiguos com parables en extensión o com plejidad con 19 Ibid., vo l. II, p. 2 2 7 . Para u n a d esc rip ció n d e la b u ro cra cia c h in a d u ra n te la d in astía Ch'in, v éa se d e L a w ren ce J. R. H en so n , " C h in a s Im p erial B u reau cracy: Its D irectio n and C o n tro l”, Public A dm inistration Review , vol. 17, n ú m . 1, pp. 4 4 -5 3 , 1957. R e p r o d u c id o en la o b ra d e J a m e s W . F esler, c o m p ., American Public A dm inistration: P attem s o f the Past, W a sh in g to n , D. C., A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , pp. 4 1 -5 6 , 1982. 20 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e Y. Z. C hang, "China an d E n g lish C ivil S erv ice R efo rm ”, American H istorical R eview , vol. 47, pp. 5 3 9 -5 4 4 , 1942; y S su -y u T eng, " C h inese In flu e n te o n th e W estern E x a m in a tio n S y ste m ”, H arvard Journal o f A siatic Studies, vol. 7, pp. 267 3 1 2 ,1 9 4 3 .
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
209
los de China. No fue sino hasta el surgim iento del im perio Mughal en el ule lo xvi, cuando la India produjo un rival para enfrentarlo al régim en M.mrya de 1 500 años atrás. Las civilizaciones de lo que hoy es América fueron contem poráneas ln‘ro por supuesto del todo independientes de las civilizaciones antiguas «1**1 Viejo Mundo. Las culturas inca, maya y azteca, las que más nos inte resan por su efecto sobre los países latinoam ericanos contem poráneos, lia/.an sus orígenes hasta por lo m enos 2 000 años antes de Cristo, auni|iu- no llegaron a la cúspide de su civilización sino hasta m ucho más huele. Com entarem os de forma breve cada una de ellas, aproxim ada mente en el orden cronológico en que llegaron a su cúspide, y en orden intendente por su influencia en las sociedades actuales.21 1,1 territorio habitado por los mayas ocupaba la península de Yucatán V m i s zonas adyacentes, incluido lo que hoy es Guatemala, Belice, partes de México, Honduras y El Salvador. La cultura maya, que se rem onta hasta por lo m enos 2 000 años antes de Cristo, llegó a su cúspide entre li»s años 500 a.c. y 900 de nuestra era, y ya venía en declive por varios Ni)'los al tiem po de la llegada de los españoles a principios del año 1500. I a sociedad maya consistía en grupos dispersos de ciudades autóno mas. Los nexos sociales no eran principalm ente políticos, ya que duran te la mayor parte de la historia maya no hubo ciudad capital ni im perio i en b alizado. Las ciudades se unían no sólo por un idiom a com ún y la zos religiosos y culturales, sino tam bién por una eficaz red cam inera (|uo les perm itía un activo com ercio. El terreno y el clim a proporciona ban abundante alim ento para la población, que alcanzó un alto nivel de vlila. Se iniciaron proyectos de construcción m asivos, incluidos tem plos v o lio s edificios públicos, alm acenes, lagos y canales para la conserva• Ion de agua. Todo esto se logró pese a no contarse con la rueda, anim a les de carga ni herram ientas de metal. I .ste sistem a contaba con una sociedad de dos clases: nobles y agrit nitores. El gobierno estaba encabezado por un funcionario que com b i naba funciones civiles y religiosas. N orm alm ente el puesto pasaba de padre a hijo, pero era posible que se eligiera a otro pariente. Esta d eci sión la tom aba un consejo de m iem bros de la fam ilia dirigente, la cual también autenticaba el ejercicio del poder por parte del jefe de Estado. Un com plicado ritual controlaba la apariencia, vestuario, adorno y com | hii (am iento, todo im pregnado de significados religiosos. l os mayas son fam osos por sus conocim ientos de m atem áticas y as'' l’ara in fo r m a c ió n relativa a la ú ltim a parte d el p erio d o c o lo n ia l e sp a ñ o l, v éa se, d e I •i * K W. H o p k in s, " A d m in istra tio n o f th e S p a n is h E m p ir e in th e A m e r ic a s ”, e n la ob ra i Ir Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f B ureaucracy, N u ev a York, M arcel D ekker, c a p ítu lo ' pp. 17-27, 1994.
210
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
tronom ía, sin duda relacionados con su énfasis en lo religioso y su m an tenim iento de una clase sacerdotal que desem peñaba las funciones de astrólogo oficial. La única docum entación escrita se encuentra en gra bados en piedra, la mayoría de los cuales fueron destruidos por los es pañoles. Poco se sabe de sus procesos y estructuras adm inistrativos, pero probablem ente hayan sido relativam ente sencillos y lim itados a cada ciudad-Estado. Apenas hacia fines de la historia maya, después del año 1200 de nuestra era, hay evidencia de una liga de ciudades en el norte de Yucatán, con Mayapán com o capital; pero este extraordinario experim ento term inó en 1441, antes de la llegada de los españoles. Si bien sobreviven num erosos descendientes de los m ayas, el im pacto de su cultura en la sociedad colonial o la actual ha sido relativam ente nulo, debido a factores com o el poco interés de los conquistadores espa ñoles y la lentitud de la Conquista, lo rem oto y disperso de las ciudades y el hecho de que la civilización maya, de la cual todavía se están en con trando vestigios, ya estuviera en declinación en el año 1000. Los incas dom inaron una zona que se extendía sobre la costa pacífica desde el actual territorio de Ecuador hasta Perú y Chile. Las culturas preincaicas se rem ontan hasta el año 1200 a.c., pero fueron m ás tarde absorbidas por los incas, quienes suprim ieron inform ación sobre ellas a fin de realzar la tradición oral inca. La dom inación incaica llegó bastan te tarde, hacia el año 1250 de nuestra era, com o resultado de la fructífe ra expansión desde el Cuzco y sus alrededores. La capacidad organiza dora de los incas parece ser la razón de este predom inio. La vida en el im perio inca estaba sum am ente controlada. La unidad social básica era el ayllu, un grupo de fam ilias que variaba en tam año desde una zona pe queña hasta una ciudad grande. La tierra era propiedad del ayllu, el cual la prestaba a sus m iem bros. El ayllu era gobernado por un consejo de ancianos y un representante elegido. Estas unidades se com binaban en distritos y otros niveles superiores, en un sistem a jerárquico que cul m inaba en el sapu o señor inca, com bin ación de jefe suprem o y dios. El puesto era hereditario, y el inca elegía a su sucesor de entre sus hijos. La religión, que adoraba al Sol, tenía estrechos lazos con el Estado, el cual m antenía a la clase sacerdotal. La capacidad organizativa de los incas se reflejaba en su m anejo de los servicios públicos. El poder se centralizaba en una zona geográfica amplia m ediante una jerarquía que controlaba a 10 unidades por cada nivel de supervisión, yendo desde el individuo hasta el inca en la cim a de la jerarquía. Pese a la falta de escritura, los m étodos de com un ica ción, inform es y registros eran notables, basados en gran m edida en el quipu, cuerda de fibras de diferentes colores que se anudaba para regis trar inform ación estadística; además, una red cam inera que incluía puen-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
211
proporcionaba los m edios de com unicación y com ercio en todo el Imperio. No existían vehículos de ruedas, pero se usaba la llam a com o bestia de carga. Se construyeron sistem as de irrigación y extensas terra z a s estim ularon la producción agrícola y el cultivo de num erosos ali mentos conocidos en la actualidad en el m undo entero, com o la papa. I I sistem a económ ico estaba íntegram ente bajo el control del Estado. <>1adden lo resum e de la siguiente manera: “La autoridad y la aceptat ion de la religión se sitúan en la base del sistem a inca de gobierno, l >
( .ladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. II, p. 119.
212
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
La índole del im perio azteca tam bién lo hacía vulnerable, lo que con tribuye a com prender su rápida rendición a m anos de los españoles, quienes consiguieron la alianza de las tribus som etidas y la com binaron con su superioridad en materia de armas y su brutalidad, con el resulta do de que la civilización azteca fue sistem áticam ente destruida y no fue reconocida otra vez hasta la Revolución de 1910, com o m anifestación del nacionalism o m exicano. Si bien todas estas sociedades históricas han ejercido alguna influen cia en la civilización occidental, ya sea m ediante contactos periféricos durante sus épocas de esplendor o por roces más recientes, la esencia del desarrollo occidental resulta de la convergencia de tres culturas en el Im perio romano: la de la Media Luna de las Tierras Fértiles, Egipto y las civilizaciones mediterráneas. Los sum erios fueron los primeros de una larga serie de grandes im pe rios que ascendieron y cayeron en la Media Luna de las Tierras Fértiles durante 3 000 años. B abilonios, asirios, caldeos y persas florecieron en diferentes periodos y con bases geográficas distintas, superponiéndose, prestándose y adaptándose de las culturas anteriores a las posteriores. De esta región surgieron algunas de las contribuciones más notables a la tecnología y al arte de gobernar. M encionarem os unos cuantos ejem plos: el primer uso de la rueda; los primeros ejem plos de urbanización en gran escala; la escritura, primero en ladrillos secados al sol, luego en tabletas de arcilla, yendo desde la pictografía hasta los signos cuneifor mes, finalmente el alfabeto escrito; y la prom ulgación de la ley codifica da, siendo la más fam osa la de Hammurabi unos 1 000 años a.C. en Ba bilonia. En esta era se produjeron algunos de los ejem plos m ás notables del "despotismo oriental en sociedades hidráulicas” de W ittfogel y de los "imperios burocráticos centralizados” de Eisenstadt. Los gobiernos eran por lo general despóticos con un m ínim o de participación popular, pero realizaron hazañas materiales notables, posibilitadas por sistem as adm i nistrativos que pudieron dominar y dirigir el enorm e potencial hum ano disponible para su explotación. El antiguo Egipto, si bien ahora se cree que fue precedido por Sum eria com o cuna de la civilización, alcanzó un nivel sim ilar prácticam ente al m ism o tiem po, y de ahí en adelante mantuvo una cultura singular y hom ogénea durante un m ínim o de 3 000 años, hasta el 332 a.c. El Nilo presentaba las condiciones para una civilización sin parangón. Largo y estrecho, con desierto a am bos lados, el Nilo ofrecía la com binación ideal de tierras fértiles irrigables en forma regular y extensa, y defensas naturales contra la invasión externa. Los primeros asentam ientos sur gieron en el delta del bajo N ilo en el cuarto m ilenio antes de Cristo. Con el tiem po, sus com unidades se extendieron por el valle, llevando al prin-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
213
t ipió instituciones políticas por separado a las partes altas y bajas. La Inlegración de las dos zonas se atribuye a Menes, el prim er faraón, alre dedor del 3200 a.c. Los gobernantes subsiguientes se agrupan en 31 dinastías, y la histoi m política de Egipto se divide en cuatro épocas principales: Antigua (hasta 2180 a.c.), Media (2080-1640 a.c.), Moderna (1570-1075 a.c.) y l u día (1075-332 a.c.). Antes de la term inación de la Era Antigua ya se habían producido diversos acontecim ientos identificados con Egipto, liu luido el uso del papiro com o material de escritura y la construcción •l«* tumbas en pirám ides y otros edificios m onum entales. En la Era Me
214
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
im puestos, el control de la m ilicia local y la adm inistración local de ju s ticia. Los delegados reales nom brados com o asistentes del nomarca eran en realidad inspectores que actuaban en nom bre de la autoridad central. La oficialidad egipcia era una com binación de m iem bros de la fam ilia real, sacerdotes, beneficiarios de sinecuras, escribas, arquitectos, inge nieros y artesanos de diversos tipos. No existía ningún servicio público unificado. Los puestos tendían a hacerse hereditarios y a veces podían com prarse. Para los puestos im portantes se necesitaba conocer los jero glíficos, lo cual requería un largo entrenam iento hasta llegar a dom inar la lectura, la escritura y la aritm ética, lo que confería cierto grado de profesionalización e intereses com partidos entre los que contaban con dichos conocim ientos. Junto con lo que debe de haber sido un desem peño com petente por parte de m uchos funcionarios, disponem os de pruebas de abuso e in capacidad. T enem os conocim iento de quejas por exceso de unificación, sobornos, duplicación de responsabilidades, exceso de trámites, extor sión y negligencia. El flujo y reflujo de la capacidad adm inistrativa sin duda explica los altibajos de la historia adm inistrativa egipcia. Gerald Nash utiliza la experiencia egipcia com o principal ejemplo para su tesis de que los logros culturales y adm inistrativos deben estar equilibrados. Atribuyendo la larga y gradual declinación durante el Periodo Tardío principalm ente a la declinante eficacia del sistem a, Nash resume: La declinación de la eficiencia en la adm inistración real o casion ó la declina ción del desarrollo y de innovaciones en materia agrícola. La incapacidad del gobierno central para proteger a la nación contra los invasores extranjeros aceleró la decadencia. Asim ism o, la preocupación por el form alism o religioso causó el gradual deterioro de los sistem as de com unicación y de los proyectos de ingeniería de los cuales Egipto fue alguna vez pionero. La creencia en la m agia retardó la tarea científica y artística, y contribuyó a dem orar el avance cultural. Por lo tanto, el nivel de la civilización egipcia estaba estrecham ente relacionado con su m arco institucional.23
Las sociedades antiguas que m ayor influencia ejercerían sobre los acontecim ientos en Europa occidental se ubicaban en las tierras que rodean al Mediterráneo. Diversos im perios de la M edia Luna de las Tie rras Fértiles extendieron su alcance hasta el este del M editerráneo. Por supuesto, Egipto, desde sus com ienzos en el delta del Nilo, fue una so ciedad mediterránea. La geografía tam bién explica el efecto de la cultura hebrea del Anti23 Nash, Perspectives on A dm inistration, pp. 8-9.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
215
fiio Testam ento, cuya Tierra Prom etida se encontraba al este del M edi terráneo después del exilio en Egipto. Relativam ente insignificante en contraste con los grandes im perios de la antigüedad en lo que se refiere .i extensión territorial, com o lo dem uestran el cautiverio de Babilonia y oirás evidencias históricas, el reino hebreo fue, sin em bargo, la fuente de la tradición religiosa judeo-cristiana que desem peñó un papel funda mental para el desarrollo de Occidente después de la cristianización del Imperio romano. Ninguna de estas sociedades, sin embargo, proporcionó la contribu ción política tan singular de las culturas fronterizas con el Mediterráneo. I n lo político, la ciudad-Estado que surgió aquí era una entidad total mente distinta de los regímenes despóticos y de los imperios burocráticos orientales. Aparentemente, la ciudad-Estado asum ió su forma de m ane ra independiente, o por colonización, en diversos lugares de la cuenca del Mediterráneo, en respuesta a condiciones que facilitaron la em igra ción, com unicación y com ercio m arítim os entre com unidades dispersas .ilrededor del Mediterráneo. Entre las primeras de estas sociedades-E stado se cuenta la fenicia en la costa este, los m icenos y m inoicos de la Grecia continental y de la isla de Creta, y los etruscos de la península italiana. Sus esfuerzos colon iza dores, especialm ente los de los fenicios, abarcaron todo el Mediterráneo durante un largo periodo que com ienza en el segundo m ilenio a.c. Los principales sucesores de estas tempranas ciudades-Estado fueron Carlago en el norte de África (originalm ente una colonia fenicia), las ciudades-Estado de la Grecia clásica (especialm ente Atenas y Esparta), y Roma com o ciudad-Estado y república antes de que Augusto establecie ra el im perio en el año 27 a.c. Estas ciudades-Estado por lo general constaban de una m etrópolis ro deada de una zona rural, abarcando un territorio relativam ente peque ño en com paración con im perios anteriores o con naciones modernas. Por lo general se ubicaban sobre el mar o cerca de él y dependían de ru tas m arítim as para la com unicación y el com ercio. La autonom ía de la ciudad-Estado se tenía en gran estim a, y las confederaciones entre ellas cam biaban y a m enudo eran de corta duración. Si bien varias de estas ciudades-Estado (incluidas Cartago, Atenas y Roma) llegaron con el tiem po a crear extensos im perios, tendían a retener su configuración política fundamental. Rom a fue la única que con el tiem po abandonó delibera dam ente las formas antiguas para convertirse en un régim en imperial. La ciudad-Estado no tenía una serie fija de instituciones políticas, pero la tendencia com ún era pasar del reinado, con un sistem a de clases de nobles y plebeyos, a un sistem a de gobierno en el cual el control polí tico estaba en m anos de varones libres m ediante m ecanism os que sub
216
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
rayaban, en diversas com binaciones, la antigüedad en el puesto y la ro tación. Esparta y Atenas ofrecen ejem plos contrastantes. Esparta retuvo más elem entos de la era monárquica, tenía una estructura social m ás rí gidam ente estratificada y estaba m ucho m ás organizada. Se m antuvo un reinado doble, con representantes de las dos casas reales, de las que surgió la ciudad-Estado. Los dos reyes y 28 nobles, quienes debían tener por lo m enos 60 años de edad, formaban un Consejo de Ancianos. Su se lección debía ser aprobada form alm ente por una asam blea de ciudada nos mayores de 30 años. Con el correr del tiem po, la autoridad principal se concentró en el éforo, integrado por cinco ciudadanos originalm ente elegidos por suertes por el térm ino de un año, pero que m ás tarde em pezaron a ser reelegidos y com enzaron a desem peñar sus cargos por pe riodos más extensos. El servicio al Estado era el valor m ás alto de los espartanos, pero un gran sector de la población, los ilotas, veía su parti cipación im pedida por estar en condiciones de servidumbre. En Atenas surgió un sistem a más flexible y participativo, pero tam bién basado en un sistem a social que reducía a la m itad de la población a una situación de servidumbre. Para el año 500 a.c., con reform as pre paradas por Clístenes, se había establecido el Consejo de los 500, que representaba a los atenienses libres, com o principal autoridad de go bierno bajo la Ecclesia o asam blea general. La selección de los m iem bros del consejo se realizaba anualm ente por suertes, con la idea de que este m étodo representaba el juicio imparcial de los dioses, teóricam ente proporcionando igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos ate nienses. Para facilitar la tarea de un organism o tan pesado, surgió la práctica de agrupar a los m iem bros en 10 com isiones, cada una de 50, que actuaban en nom bre del consejo durante una décim a parte del año. Originalm ente Rom a tam bién tuvo un rey y una clase patricia de fa m ilias aristócratas en las cuales descansaba el liderazgo político. Tam bién existían unidades tribales que servían de base al funcionam iento del gobierno. Las reuniones conjuntas de los grupos tribales constituye ron la primera asam blea popular, que ratificaba form alm ente la selec ción del nuevo rey, pero sin autoridad verdadera. El Senado, o consejo de ancianos, integrado por m iem bros de los patricios, prestaba servi cios de asesoría, pero tenía la responsabilidad fundam ental de seleccio nar a un nuevo rey en caso de quedar vacante el cargo, ya que no era he reditario. Gradualmente, el sistem a dio lugar a otro por el cual dos cónsules ocupaban el cargo de manera conjunta por un año. El Senado continua ba con su función asesora, pero constituyendo en realidad la fuente del poder, ya que ese cuerpo elegía a los cónsules cada año. Este sistem a republicano evolucionó lentam ente. Lo más im portante fue la creación
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
217
de la clase plebeya y de una nueva serie de instituciones con una asam blea y funcionarios llam ados tribunos, que representaban a los plebeyos ante el Senado y los cónsules. Como parte de este com plejo sistem a sur gieron num erosos cam bios, que perm itían el dom inio de los patricios, pero protegían los intereses de los plebeyos en una serie de com plejas y llexibles instituciones en gradual evolución. Este sistem a tradicional so brevivió m ucho tiem po después de que Roma se hubo expandido desde su base de ciudad-Estado para controlar primero la península italiana y, para el últim o siglo antes de Cristo, un im perio que incluía práctica mente todas las tierras que rodeaban al Mediterráneo. La adm inistración pública en la ciudad-Estado m editerránea no esta ba claram ente diferenciada ni contaba con un personal num eroso. Los funcionarios públicos se mantenían en sus puestos durante periodos cor tos y eran m ás aficionados que profesionales. Siendo por lo general de fortuna y clase social alta, se esperaba que contribuyeran con sus pro pios recursos al Estado y que recibieran la colaboración de sus fam ilias y esclavos. No se creó un sistem a com parable con el de un servicio pú blico perm anente. Los únicos cargos sem iperm anentes eran puestos m enores con funciones rutinarias, com o policía, teneduría de registros, mensajería y otras tareas adm inistrativas m enores, a m enudo ocupados por esclavos, ya sea del Estado o de particulares. Las funciones adm i nistrativas, al com ienzo sencillas y manejables bajo este sistem a, gra dualm ente se com plicaron más allá de la capacidad de la maquinaria administrativa, con graves consecuencias para la supervivencia de la ciudad-Estado com o entidad política. La declinación de las ciudadeslistado de la Grecia clásica generalm ente se atribuye a esta deficiencia en el manejo de las dem andas políticas y adm inistrativas. N ash observa, por ejemplo, que “la relativa brevedad de la suprem acía de Grecia puede atribuirse en parte a que los griegos, a pesar de sus grandes contribucio nes culturales, nunca desarrollaron un sistem a adm inistrativo en el cual su cultura pudiera florecer".24 Argyriades afirma que “la incapacidad cada vez m ayor de la antigua ciudad-Estado para resolver satisfactoria mente esos problem as conduciría pronto a su caída y a su incorpora ción en los grandes im perios de los periodos helenístico y romano".25 La respuesta rom ana fue lenta y deliberada, pero suficiente. J. H. Hofmeyr cita tres razones para explicar la larga dem ora en el ajuste del sis tema gubernam ental a las realidades del im perio.26 Antes que nada esta 24 Ibid., p. 10. 25 D em e tr io s A rgyriad es, " A d m in istrative L e g a cies o f G reece, R o m e, an d B y z a n tiu m ”, m im eo g ra fia d o , 17 p p ., p rep arad o para la reu n ió n an u al d e la A m erican S o c ie ty for P ub lic A d m in istra tio n , 1990, e n la p. 17. 26 J. H. H o fm ey r, "Civil S erv ice in A n cien t T im es: T h e S tory o f Its E volu tion " , Public
218
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ba el poder de la tradición y la índole inherentem ente conservadora de los rom anos, quienes preferían adaptar instituciones viejas antes que crear otras. Después estaba la circunstancia de que la m ayor parte de los territorios conquistados por los rom anos hasta el fin de la república contenía asentam ientos generalm ente organizados com o ciudades-Estado, de m odo que el gobierno ya instalado se seguía utilizando. Por últi mo, Rom a no se propuso desde el principio formar un poder imperial, y por lo tanto no planificó un sistem a administrativo apropiado para un imperio. A m edida que los éxitos militares se multiplicaban y las fronteras se am pliaban, Rom a com enzó a experim entar dificultades en el centro. Desde principios del siglo ii a.c., la inacción y el descontento provoca ron repetidas tom as del poder por dirigentes com o los herm anos Graco, Mario y Sila, ninguno de los cuales pudo m antener el poder ni hacer reform as duraderas. Para el año 70 a.C., Pom peyo se había establecido com o el dirigente principal. Su único com petidor fue Julio César, quien finalm ente forzó al Senado a reconocerlo com o dictador constitucional. Los esfuerzos reform adores de Julio César se vieron interrum pidos por su asesinato en el año 44 a.c., dando lugar al Triunvirato de Lépido, Marco Antonio y Octavio (hijo adoptivo de Julio César). En la lucha que siguió por la suprem acía, Octavio resultó triunfador. Volvió a Rom a en el año 29 a.c., con el control firm em ente en sus m anos, y en el año 27 a.c. el Senado le confirió el título de Augusto, lo que le preparó el cam ino para la conversión de Roma de república en imperio.
La R
o m a im p e r ia l y
B
iz a n c io
El im perio perduró centrado en Roma desde 27 a.c. hasta 476 de nues tra era en Europa occidental, y hasta m ucho más tarde en el Este, 1453 de nuestra era, con capital en B izancio (rebautizada com o Constantinopla). Está claro que la herencia del Imperio rom ano, en com binación con la Iglesia católica, constituye la influencia dom inante en el desarro llo de las instituciones políticas y adm inistrativas de Europa occidental. Solam ente podem os citar unas cuantas de las características m ás im portantes de un sistem a que evolucionó a lo largo de varios siglos y que, una vez dividido el imperio, asum ió características com pletam ente dife rentes en sus segm entos oriental y occidental. Como principal arquitecto de la estructura imperial que rem plazó a la Adm inistration, vol. 5, n ú m . 1, pp. 76-93, 1927. R ep ro d u cid o en el lib ro d e N im ro d R ap h aeli, c o m p ., Readings in C om parative Public Adm inistration, B o sto n , Allyn an d B a c o n , pp. 6 9 -9 1, 1967.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
219
república de la ciudad-Estado romana, Augusto procedió lentam ente y paso a paso, con un estilo que satisfacía su propia personalidad, así com o el tem peram ento del pueblo rom ano. Como dice Hofmeyr, tuvo éxito porque hizo creer a los rom anos que en realidad no estaba intro duciendo nada nuevo. Al com ienzo rechazó el título de em perador, pre firiendo el de príncipe o primer ciudadano. El arreglo al que llegó con el Senado fue la creación de una diarquía, según la cual él y el Senado gobernarían com o autoridades concurrentes, dividiéndose entre sí los poderes legislativos, la supervisión de las ramas ejecutivas y el gobierno de las provincias del imperio. Su intención evidente, sin em bargo, era que la diarquía pasara a ser monarquía. Eso fue precisam ente lo que sucedió, sobre todo bajo el propio Augusto y en etapas bajo sus su ceso res, hasta que por fin el gobierno imperial fue aceptado en forma legal después de que ya estuviera establecido en la práctica. Para la época de Diocleciano, quien gobernó de 284 a 305 d.c., desaparecieron los últi mos vestigios de instituciones republicanas y el em perador se convirtió en m onarca absoluto. Sin em bargo, com o señala Brian Chapman, la ley romana continuó m anteniendo dos principios legales que tienen con secuencias directas sobre los Estados m odernos. El primero es que la cabeza del Estado recibe su poder del pueblo, aun cuando se le otorgue autoridad absoluta. "Aun los todopoderosos em peradores rom anos —es cribe Chapman— fueron siem pre los representantes del Estado y ejer cieron su poder en nombre de los intereses del Estado."27 El segundo principio fue que se debe establecer una distinción entre las personali dades pública y privada de los jefes de Estado, lo que en térm inos prác ticos significa la distinción entre los recursos del Estado y los privados de la persona encargada del Estado. R econocidos por Augusto y m u chos de sus sucesores, estos principios más tarde se vieron m enoscaba dos y a veces hasta rechazados, pero perm anecieron com o conceptos le gales rom anos que fueron aceptados com o precedentes m ucho después de la disolución del imperio. Entre las reformas iniciadas por Augusto, la más im portante fue el m ejoram iento del sistem a administrativo. La transición de funcionarios ad honorem, esencialm ente aficionados que se desem peñaban en sus cargos por poco tiem po, a un servicio público profesional a sueldo con acceso m ás abierto y con la posibilidad de una carrera, se realizó gra dualm ente. Frente a la necesidad de captar funcionarios desde una base más am plia que la ofrecida por la nobleza representada en el Senado, Augusto se atrajo a dos elem entos de la población. Los m iem bros de la Orden Ecuestre llenaron m uchos puestos im portantes, pero no los más 27
B rian C h a p m a n , The Profession o f G overnm ent , L on d res, G eorge A lien & U n w in , pp.
9-10, 1959.
220
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
altos, que continuaron quedando reservados para los m iem bros del Se nado. La Orden Ecuestre originalm ente fue la caballería del ejército rom ano, integrada por ciudadanos lo suficientem ente adinerados com o para proporcionar su propio caballo al entrar en la milicia. Más tarde, el aspecto m ilitar desapareció, pero la clase ecuestre siguió siendo la clase m edia alta, im pedida de entrar al círculo de los senadores, pero superior por su fortuna al grueso de la población. Augusto reservó la m ayoría de los puestos de esta esfera para los ecuestres y los usó con efectividad para equilibrar al Senado, con el resultado de que con el tiem po esta clase constituyó el núcleo de la burocracia imperial. El otro elem ento fue el extenso segm ento de esclavos existente en la población, incluidos m uchos muy educados provenientes de la porción este del im perio, así com o artesanos capacitados y otros especialistas, quienes pro porcionaban una variedad de servicios m uy necesarios a costo m ínim o. La utilización de esclavos dom ésticos por parte de los funcionarios pú blicos en el desem peño de sus obligaciones era una práctica bien esta blecida en la que se podía seguir confiando; con el tiem po, la distinción entre esclavo del Estado y esclavo dom éstico se fue perdiendo, con lo cual la clase esclava proporcionó la mayoría de los em pleados públicos. En este contexto, la esclavitud no significaba forzosam ente la servidum bre vil en tareas inferiores. A m enudo se les liberaba en reconocim iento de sus servicios, y m uchos esclavos o ex esclavos ocuparon puestos in fluyentes. A fin de poner orden en esta burocracia en expansión, se tom aron las m edidas necesarias para aclarar las relaciones jerárquicas y establecer grados que determinaran los sueldos de los puestos ocupados por m iem bros de las clases de senadores y ecuestres (se establecieron seis y cua tro grados, respectivamente). Para los servicios inferiores se fijaron arre glos m enos com plicados.28 Augusto tam bién em prendió la racionalización de la estructura adm i nistrativa a fin de crear una m aquinaria más adecuada para el control centralizado y para llevar a cabo directam ente ciertas actividades que hasta entonces se habían delegado. Por ejemplo, la recaudación de im puestos que se había realizado m ediante gravám enes a la agricultura fue rem plazada por un nuevo sistem a de agencias recaudadoras de im puestos. Se vigiló más de cerca a los funcionarios provinciales y se les exigió una mejor rendición de cuentas. Se concedió m ucha importancia al desarrollo y codificación de derechos legales y obligaciones aplicables a los ciudadanos de todo el imperio. Junto con estos esfuerzos por mejorar la dirección desde el centro, el 28 Gladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. i, pp. 121-123.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
221
sistem a adm inistrativo del Imperio rom ano en sus principios continuó basándose en gran medida en las ciudades-Estado ya existentes que ha bían entrado a formar parte del Imperio rom ano. El alto grado de des centralización de las funciones adm inistrativas que no requerían unifor midad tenía la doble ventaja de reducir el descontento entre la población subyugada y de dism inuir las exigencias de la burocracia imperial. Desarrollos posteriores introdujeron mejoras y dem eritaron las reali zaciones iniciadas por Augusto. Sus sucesores continuaron el proceso de crecim iento, organización y profesionalización del servicio público imperial. Este proceso culm inó en el reinado de Adriano (117-138 de nuestra era). Para esa época, el sistem a adm inistrativo había alcanzado su nivel de m áxim a efectividad, com o lo dem uestra la prosperidad genei al del im perio y los notables cam inos, acueductos, desagües, m onu mentos, hospitales y bibliotecas, y m uchas otras actividades auspiciadas por el Estado. La mayoría de los historiadores conviene en que más ade lante la burocracia se hizo dem asiado grande, inflexible, excesivam ente i entralizada y oprim ente, lo que contribuyó de m odo significativo a su linal declinación. Por supuesto, es difícil discernir cuánta responsabilidad rs atribuible a los excesos burocráticos y cuánta a problem as insolubles m ino la am enaza de invasión, descontento civil, pestes y estancam iento económ ico. De cualquier manera, es evidente que para el año 300, en la • poca de Diocleciano, la burocracia se encontraba en su estado de m áxi ma organización, con líneas jerárquicas organizadas siguiendo las del cía-cito, pero que tam bién había pasado su mejor época com o instrumf uto efectivo para la preservación del imperio. Imi el año 330, el em perador Constantino trasladó la capital del impeI lo a Bizancio, que al principio sirvió de centro para un im perio debiliI iic lo y más tarde de asiento para una rama oriental que duró mil años. ! a ti ¡visión del im perio sucedió en el año 395, con la m uerte de T eodo lito el Grande. Después de una prolongada lucha por detener a los invalo iv s y la decadencia interna, el im perio occidental sucum bió a fines del ai-lo v. Justiniano el Grande realizó un últim o intento fallido por recuItriar el territorio a m ediados del siglo vi, con lo cual el Im perio bizanti no se convirtió en heredero de la tradición romana, m odificada en dos •r.I»eetos básicos. Desde la época de Constantino, el cristianism o fue la lellf.ión oficial. Culturalmente, B izancio estaba influida en gran medida l".i las civilizaciones orientales. La m ezcla resultante fue una com plicatía amalgama de instituciones políticas sim ilares a las rom anas hacia Hiles del imperio, con una religión oficial de carácter universal, afectada I"a num erosas características de las culturas orientales vecinas. La flemlululad y la adaptabilidad fueron características fundam entales, permu irmlo la constante expansión y contracción de las fronteras a m edi
222
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
da que el régim en ascendía o descendía, hasta su derrocam iento final a m anos de los turcos otom anos en 1453. La clave del poder del gobierno estaba en el absolutism o del em pera dor. El em perador reinante elegía a su sucesor, cuya coronación era res ponsabilidad de la Iglesia. Un com plicado cerem onial de estilo oriental subrayaba las prerrogativas del puesto. Justiniano estableció el m odelo en el siglo vi. El Código de Justiniano reiteró y revisó la ley rom ana para adaptarla a las necesidades de Bizancio. La corte de Constantinopla in cluía a altos funcionarios que hacían las veces de ejecutivo central, en cabezando diversas oficinas administrativas. Las jerarquías civil y militar se m antenían separadas, a fin de reforzar el control imperial. La adm i nistración civil estaba organizada bajo un apretado sistem a jerárquico de provincias y niveles adm inistrativos inferiores, que rendían cuentas claras a la adm inistración central. El sistem a de gobierno abarcaba todo y era paternalista. El Estado regulaba la econom ía muy de cerca, operaba directam ente una serie de incipientes em presas industriales, m anteniendo un com plicado sistem a educativo y un principio de servi cios sociales rudimentario. La extensa burocracia necesaria para llevar a cabo estas m últiples fun ciones parece haber sido bastante com petente, seleccionada ante todo por sus m éritos y capacitada para desem peñar funciones especializadas. Un sistem a de rangos y sus correspondientes títulos otorgados por el em perador proporcionaba un marco ordenado para la adm inistración de carreras burocráticas e identificaba a los funcionarios com o sirvien tes del emperador. La longevidad del Im perio rom ano de Oriente se debe, en parte por lo m enos, al buen funcionam iento de la m aquinaria adm inistrativa bizantina. B izancio ejerció una am plia influencia no sólo en lo adm inistrativo, sino tam bién en las artes, la religión, la arquitectura y otros aspectos. El efecto en Europa occidental fue algo apagado e indirecto, com parado con la herencia bizantina de la Rusia imperial y otros países del este de Europa, canalizado no sólo a través de las instituciones políticas, sino tam bién de la Iglesia ortodoxa oriental. La principal razón de nuestro interés en la adm inistración del Im pe rio rom ano, tanto oriental com o occidental, radica en el atractivo que ejerció siglos más tarde sobre los arquitectos de instituciones posfeudales en Europa. Chapman lo explica de la siguiente manera: “El prolon gado éxito y la claridad lógica de la estructura adm inistrativa no podía dejar de im presionar a juristas y gobernantes de generaciones posterio res, cuando las hazañas del Imperio rom ano volvieron a conocerse". También señala que en el sistem a adm inistrativo rom ano, cuatro de los cinco “pilares de la administración" ya son discernibles: asuntos milita-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
223
irs, linanzas, justicia y policía. Los sistem as m odernos siguen este palimi básico, la función de "policía” se divide en sus partes com ponentes V rl quinto “pilar", las relaciones exteriores, se institucionalizan más LlVIi* durante el Im perio rom ano, com o responsabilidad directa del jefe «Ir Estado o de sus representantes personales.29 I n resumen, los principales legados de la ley y la adm inistración ro manas son: a) el principio de que el jefe de Estado recibe sus poderes ilrl pueblo; b) la distinción entre los aspectos público y personal del jefe d e listado; c) la índole jerárquica de la estructura adm inistrativa, y d) la división del gobierno en grandes partes constitutivas, reconocidas hasta Imv ron fines adm inistrativos.
E
l
FEUDALISMO EN EUROPA
I ti i .lída del Imperio rom ano y los siglos de feudalism o que le siguieron Itilr i i umpieron drásticam ente los conceptos rom anos de la adm inisIhit ión del gobierno y redujeron los servicios públicos a un nivel rudiHirnlario. El resultado, com o señala Bendix, es que “la sim ilitud de la • s p r i ¡encia europea occidental” surgió “de los legados com unes del feuflttlhmo", no del legado de tiem pos anteriores.30 La relación dom inante 1 1»1 autoridad en el feudalism o es la del señor y su vasallo, en la cual los ■RON recíprocos proporcionan el elem ento de estabilidad. En Europa in • Idental, estas relaciones se “consagraban m ediante la afirm ación de filUVi líos y obligaciones bajo juram ento y ante Dios".31 Los derechos le íales eran personales, no territoriales; cada persona pertenecía a una juIhduvión, lo cual determ inaba sus derechos y obligaciones. "Por lo tan to relata Bendix— , la vida política medieval consiste en luchas por el p o d rí entre jurisdicciones más o m enos autónom as, cuyos integrantes I I imparten inm unidades y obligaciones basadas en una jerarquía social Wthblecida y en una relación de fidelidad con el dirigente secular cuya itiiioi idad ha sido consagrada por una Iglesia universal."32 Kslas características del feudalism o evolucionaron muy lentam ente, a medula que Europa occidental ajustó su sistem a social a las circunstani lie. de la disolución de la autoridad romana. Las instituciones rom a na*., debilitadas, se derrumbaron gradualm ente, a m edida que su apoyo di >,dt el centro se desvanecía y su efectividad dism inuía. El estilo de 1( li.ip m a n , The Profession o f G overnm ent, p. 12. 111 U ciiiliard B en d ix, N ation-Building an d C itizenship, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, p. lili 1964. " Ibid., p. 37. •’ Ibid., p. 39.
224
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
vida rom ano había sido asim ilado por los habitantes del im perio, y los bárbaros que se infiltraban lo absorbieron y com binaron con sus pro pias costum bres y patrones de autoridad. Por lo tanto, la retirada de las legiones rom anas no significó la transición inm ediata al feudalism o. Por cierto, los primeros regím enes que le sucedieron fueron extensos reina dos, com o el de los visigodos en la península ibérica y el de los francos m erovingios en Galia y Germania. Dichos reinados pronto tuvieron que elaborar sistem as de gobierno más com plicados que las instituciones tribales. El poder político estaba personalizado en el rey, quien ofrecía protección a cam bio de obediencia. El rey, com o lo describe Gladden, ejercía derechos paternales sobre sus súbditos y podía em itir órdenes y edic tos com o todo dirigente germ ánico, pero tam bién ejercía ciertos poderes ori ginados en la práctica rom ana, com o el derecho a em itir m oneda e im poner gravám enes. El legado del im perio se m anifiestaba en la adopción de la doc trina de lesa majestad para protección del rey, pero su poder despótico se veía dism inuido en gran m edida por la restricción de los m edios gubernam entales a su disposición. El palacio era una mera som bra de su prototipo imperial: consistía en consejeros, oficiales y guardaespaldas, pero no existían funciona rios o consejos con los cuales formar una adm inistración central. Se trataba sim plem ente de la vivienda móvil del rey.33
Para fines del siglo vn la primacía m erovingia había declinado, hasta que la revivió Carlos Martel, quien repelió a los árabes en Tours en 732, y especialm ente por su nieto Carlomagno, quien extendió su control hacia el Sur hasta m ás allá de los Pirineos, hasta m ás allá de Roma en Italia y hacia el Norte hasta el Elba y el Danubio. En el año 800, Carlomagno fue coronado en Roma por el papa, dando lugar al nacim iento del Sacro Im perio rom ano, considerándose a sí m ism o sucesor legítim o del Im pe rio rom ano, con la obligación de proteger a la Iglesia universal. Com bi naba el sistem a m erovingio de relación entre señor y vasallos, adem ás de una estrecha relación con la Iglesia y un intento de identificarse con la tradición imperial de Roma. La idea del Sacro Im perio Rom ano reci bió aceptación durante m uchos siglos, pero com o realidad política fue de corta duración. Bajo los sucesores de Carlomagno, el reino se dividió rápidam ente en una serie de centros de poder, que a su vez dieron lugar a la red de relaciones contractuales conocida com o sistem a feudal, bajo el cual prácticam ente desapareció la jurisdicción política que lo abarca ba todo. La única jerarquía ordenada que siguió en funciones a través de todo lo que había sido el Im perio rom ano de O ccidente fue la Iglesia de Roma. Estableció su poder temporal en el Estado papal basado en 33 Gladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. i, p. 202.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
225
Roma y sus alrededores; en otras partes no sólo aportó lazos espiritua les, sino tam bién adquirió am plias propiedades y se encargó de servi cios adm inistrativos que en otras épocas hubieran recaído en la autori dad civil. Con la caída del im perio carolingio, la responsabilidad tuvo que redu cirse a la defensa y protección del orden público. Como dice Chapman: en los albores de la sociedad feudal, la clave estaba en la ayuda m utua com u nitaria, no en la adm inistración organizada. Los individuos se vieron forzados a una de las formas m ás primitivas de asociación, la búsqueda de un jefe que los protegiera a cam bio de hom enaje y fidelidad personal. [...] El propio co n cepto de Estado desapareció junto con el de servicio p úb lico.34
El sistem a feudal pudo lograr el m ínim o necesario, o sea, perm itir la supervivencia de la sociedad agraria. Los señores feudales, a cam bio de la fidelidad de sus vasallos, ofrecían protección, adm inistraban justicia y proporcionaban servicios básicos. El poder gubernam ental se en con traba fragm entado en num erosas entidades pequeñas en constante conllicto entre sí, necesitando cada vez m ás recursos para fines ofensivos y defensivos. La consecuencia a largo plazo durante el periodo que va hasta el siglo xi, aproxim adam ente, fue el descenso de la población, el declive de la producción agrícola y, en general, un decrem ento del nivel de interacción social. Sin em bargo, la sociedad feudal tam bién contenía la sem illa de su propia transform ación. La clave se encontraba en el desarrollo gradual de una econom ía basada en el dinero corriente que rem plazó la econ o mía de trueque de la edad feudal media, lo que dio lugar a la creación de fortunas basadas no sólo en la tenencia de tierras, quebrando así el m onopolio económ ico de la nobleza feudal. La econom ía agrícola autosuficiente com enzó a ceder, en relación con lo que Eisenstadt denom ina "desarrollo de recursos de flotación libre" y “surgim iento del predom i nio de grupos urbanos y rurales no adscritos”.35 La nueva fortuna basa da en el intercam bio de m ercaderías se concentraba en las ciudades m e dievales, que gracias a su poder económ ico podían sacudir la sujeción que los señores feudales les im ponían y establecer sus propias esferas de poder. Los burgueses m unicipales com enzaron a adquirir experiencia en el manejo de los negocios, finanzas y prestación de servicios adm inis trativos básicos. La organización de los artesanos en grem ios o herm an 34 C h a p m a n , The Profession o f G overnm ent, pp. 13-14. 35 E ise n sta d t, " B u reau cracy an d P olitical D evelop m en t" , en la ob ra d e Jo se p h La P alom bara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelopm ent , P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, p. 106, 1963.
226
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
dades m ovilizaba capacidades especializadas, si bien de m anera rígida y estática que lim itaba la com petencia y la innovación. El feudalism o alentaba los esfuerzos continuos de reyes y príncipes por extender sus dom inios y aum entar la dependencia de los notables del reino, m ientras éstos al m ism o tiem po trataban de obtener garantías de derechos o extensión de privilegios a cam bio de los servicios que de ellos se esperaban. Hacia fines del Medievo, este proceso produjo reina dos con serias necesidades territoriales y diferencias más marcadas de poder sobre la nobleza de m enor rango. El surgim iento de las ciudades medievales autónom as con su nueva población de clase media ofrecía la oportunidad de formar alianzas entre los m onarcas am biciosos y los in tereses urbanos contra la vieja aristocracia. M utuam ente ventajosa para las m onarquías en ascenso y las ciudades en crecim iento, la alianza ace leró la destrucción de los patrones m edievales de autoridad política, que finalm ente serían rem plazados por los regím enes m onárquicos absolu tistas organizados según conceptos de nacionalidad.
S
u r g im ie n t o d e l a s m o n a r q u ía s a b s o l u t is t a s e u r o p e a s
La conversión de los patrones políticos del M edievo en m onarquías na cionales se llevó a cabo muy gradualm ente, a lo largo de varios siglos, a diferentes ritm os en diversos lugares.36 Después del año 1200, la con so lidación del poder real se alcanzó por intervalos en Inglaterra, Francia, España y Europa central. Esto ocurrió en Inglaterra antes que en el con tinente debido, probablem ente, a la conquista normanda. Por otro lado, el pronto crecim iento de un poder de contrapeso en Inglaterra dio com o resultado un equilibrio que no se logró en los países continentales, d on de los regím enes absolutistas concedieron m ás im portancia aún al po der real, com o en Francia, o donde surgieron num erosos principados a expensas de la unidad general, com o en Alemania. Durante los 400 años que se necesitaron para la transform ación de las m onarquías feudales en m onarquías absolutistas de los siglos xvi a xviü, los cam bios más im portantes para nuestros fines son: a) investidura de soberanía en el monarca; b) obtención de recursos para el m anteni m iento de la monarquía; c) adopción del m ercantilism o com o política estatal para el control de la actividad social y económ ica, y d) expansión y centralización de la adm inistración del gobierno.
36 P ara u n a d e sc r ip c ió n in fo rm a tiv a d e e ste p ro ceso , v éa se, d e J o se p h R. S trayer, On the M ed ieva l O rigin s o f th e M odern S ta te , P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1970, y d e J a m es W. F esler, "The P resen ce o f th e A d m in istra tiv e P ast”, en el lib ro d e F esler, A m erica n P u blic A d m in istra tio n : P a tte m s o f the P ast, pp. 1-27, e s p e c ia lm e n te pp. 1-16.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
227
lín el orden feudal, el rey era el primero entre pares, en lugar de ubi• 111 se por encim a del resto de la nobleza. Los decretos reales se anuncia ban en nom bre del rey y su consejo, integrado por los barones del reino, lo s cuales a su vez tenían gran parte de la responsabilidad de velar por i|iie los decretos se cum plieran. Este concepto de reinado, prácticam en te contractual, fue rem plazado por reclam aciones de prerrogativas al rslilo de la tradición del Imperio romano. 1.a iniciativa de esta reorientación se debió a legistas al servicio del lev, quienes citaron a los rom anos com o precedente para sus alegatos en favor del poder del rey. Ya para el siglo xm se podía argüir lo siguien te “El rey es soberano sobre toda la nobleza; sólo él puede em itir ed ic tos, está a cargo de las iglesias, y la justicia universal se halla en sus m a nos’’.37 Las exigencias monárquicas de poder político se vieron apoyadas por una sucesión de juristas que reinterpretaron los conceptos de la ley romana transfiriendo el im perium rom ano al m onarca e identificando el imperio de éste con la propiedad privada del individuo. El “derecho” a la soberanía, argumentaban, estaba investido en el monarca. A su vez, el monarca era "dueño” del Estado y la soberanía le pertenecía personal mente; él era el único que podía ejercerla legalmente, transmitirla a sus herede ros o disponer de ella de otra forma. [...] La soberanía implica el derecho a man dar, y los demás tienen el deber de obedecer. Las leyes son la expresión tangible de la voluntad del monarca, y no existe autoridad superior a la cual apelar.38 El rey com partía sus poderes sólo con las heredades oligarcas, y la lucha política se hacía entre el rey y las heredades, estableciendo el rey un ascendiente cada vez mayor. Los recursos m ateriales de que disponía la monarquía debían aum enlarse a fin de satisfacer las solicitudes de soberanía. Este proceso fue Lugo y difícil. Los esfuerzos del rey por im poner tributos encontraron te naz resistencia tanto por parte de los señores feudales com o de las ciu dades. En el orden feudal, cada señorío era independiente en materia financiera. La única manera en que los reyes feudales podían obtener londos para gastos especiales, incluida la guerra defensiva, era convocar .1 una asam blea de las heredades para que dieran su consentim iento. Los señores feudales exigían una parte de los im puestos recaudados, y las ciudades, donde se concentraba la m ayor parte de los fondos accesi bles, trataban de proteger lo que tenían; las ciudades más ricas eran las que mejor podían m antener su autonom ía. ,7 P h ilip p e d e R em i, se ñ o r d e B e a u m a n o ir, en 1283. C itado p or Jacob y, The Bureaucrali-
•xition of the World, pp. 14-15. ,KC h a p m a n , The Profession o f G overnm ent, pp. 15-16.
228
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Un sistem a centralizado de gobierno exigía un sistem a centralizado de im posición de tributos. Los m onarcas pronto se dieron cuenta de esto y trataron de establecer su autoridad im positiva com o principal medida para acabar con la sociedad feudal. En Francia, por ejem plo, un decreto real de 1439 prohibía la recaudación de im puestos por señores feudales sin el consentim iento del rey. A falta de un m ecanism o adm inistrativo para la recaudación de impuestos, al com ienzo ésta se llamaba a licita ción, pero para fines del siglo xvi se habían distribuido funcionarios de finanzas por todo el reino que actuaban directamente en nombre de la Corona. Los ingresos obtenidos de estas nuevas fuentes pronto supera ron con creces la propia fortuna del rey. El establecim iento de la prerro gativa de im poner tributos tenía la doble ventaja de proporcionar los re cursos materiales necesarios para llevar a cabo la política real y al m ism o tiem po debilitar aún más la autonom ía de la nobleza y de las ciudades. A medida que creció el poder del monarca, tam bién lo hizo la política del creciente control de las actividades sociales y económ icas. La inten ción al principio fue buscar la seguridad del reino y fom entar las con diciones favorables al com ercio y la expansión económ ica. E stos objeti vos com unes formaron la base de las alianzas entre la Corona y las ciudades, com unes hacia el final del periodo feudal. Finalm ente, el re sultado sería el sistem a mercantilista de los regím enes absolutistas de los siglos xvi y xvii. Jacoby describe cóm o, bajo la m onarquía centrali zada, el Estado se ocupaba de proteger la fortuna de la clase m edia. Surgieron sistem as m onetarios y de m edidas. Se prohibió la exportación de m ateria prim a y la im portación de productos m anufacturados. Se otorgaron subsidios a ciertas em presas y se distribuyeron m onopolios com erciales. Se elim inaron los regla m entos de los grem ios que prohibían la expansión de los negocios. Se con s truyeron, m ejoraron y m antuvieron cam inos y canales. El m ercantilism o ha bía nacido.39
El m ercantilism o com o concepto económ ico consideraba que la for tuna era la base del poder del Estado. La política estatal se encam inaba' hacia arreglos económ icos cuyo propósito era obtener un excedente de las exportaciones sobre las im portaciones en materia de com ercio exte rior. Una balanza de pagos favorable se reflejaría en una situación por la cual el Estado podría acum ular riquezas m ediante la com pra de m etales preciosos, oro y plata. El fom ento de la m anufactura nacional requería tanto subsidios com o controles. Las tarifas elevadas de im portación re ducían la dependencia de las mercaderías importadas. Las colonias de 39 Ja co b y , The Bureaucratizaíion o f the World, p. 18.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
229
ultramar, a medida que se iban adquiriendo, se convertían en fuentes adicionales de ingresos para beneficio de la potencia colonizadora. Los objetivos del m ercantilism o en sus diversas m anifestaciones nai kdiales sólo podían alcanzarse m ediante una intrincada red de leyes y t( (-lamentos, los cuales a su vez requerían funcionarios adm inistrativos especializados capaces de captar las fuentes disponibles de recursos |>.n a elevar al m áxim o la acum ulación de la riqueza potencial del Esta•I'>mercantilista. Estos acontecim ientos —en lo que hace a la base de legitim idad, los recursos y las políticas económ icas y sociales— , por lo tanto, iban acom I'.iñados, y de hecho, eran posibilitados, por una extensa renovación del .imple aparato de gobierno que privó hacia fines del feudalism o. Un avance significativo en esta dirección en épocas tempranas fue la l'i iidual conversión del c o n s e j o r e a l feudal en el consejo privado real que me creó más tarde. Este proceso com enzó con la adm isión de funcionai ios reales, adem ás de la nobleza. Bajo la dependencia del m onarca y l'.u ticipando con m ucha más regularidad que los aristócratas, quienes debían trasladarse desde sus confines del reino para asistir al consejo, ( .tos funcionarios ofrecían al rey una fuente de apoyo para equilibrar a 1.1 nobleza y fortalecer la autoridad del rey. A medida que los consejos se hirieron más controlables y más secretos en sus deliberaciones, la res ponsabilidad por la adm inistración en nombre de la Corona recayó en 1.1 . com isiones privadas del consejo real. A medida que las m onarquías absolutistas consolidaron su poder, España, Francia, Prusia, Inglaterra v otros países crearon sus propias versiones del sistem a de com isiones privadas del consejo real para la supervisión de la adm inistración. I’ntre tanto, el alcance de los servicios públicos y el núm ero de funcioii.ii ios aum entó drásticam ente. En la Edad Media, las principales preoi upaciones del rey habían sido justicia y defensa. Además, la Corona «hora asum ía responsabilidades por una serie de actividades que habían quedado a cargo de los reglam entos locales desde la disolución del Im|iei io rom ano.40 El aparato adm inistrativo que hizo posible esta expanMun y centralización se consiguió, para explicarlo con palabras sencillas, ( mivirtiendo la casa real en servicio real. Para utilizar la term inología de Weber, se pasó de la adm inistración patrim onial a la burocrática. El rey m edieval, constantem ente preocupado por m antener y ampliar li dom inio, proteger sus prerrogativas contra las exigencias de la noble/.i v de la Iglesia, adm inistrar sus propiedades, conservar un m ínim o de urden en el reino y liberarse de las m inucias administrativas, dependía 10 "Por p rim era v ez d e sd e el tie m p o d e lo s r o m a n o s, las fin a n za s, la ju s tic ia , las relacioii* s ex terio res, lo s a s u n to s in te rn o s y la d efe n sa fu eron d ife r e n c ia d o s cla ra m en te el u n o ilel o tro c o n se r v ic io s a d m in istra tiv o s esp e cia liz a d o s." Ibid., pp. 16-17.
230
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
de su propio cuerpo de funcionarios. Los antecedentes de este servicio al rey, con funcionarios capacitados y con responsabilidades que les au torizaban a que se les considerara adm inistradores profesionales, se rem ontan a siglos atrás en la historia del Medievo. H. F. Tout estudia el crecim iento de la adm inistración central en Gran Bretaña con cautivan te detalle. Tout señala que estos primeros adm inistradores, com o todos los funcionarios públicos de la época, eran sim plem ente integran tes de la casa real. Los escribanos del rey, contadores y adm inistradores perte necían a la m ism a categoría que los cocineros, m ozos de caballerías, ayudan tes de cocina y valéis. El servicio público del reino se m ezclaba totalm ente con el servicio personal del rey. [...] Todavía faltaba m ucho tiem po para que se estableciera la distinción m oderna entre los papeles público y privado del rey, entre los funcionarios que se ocupaban de la casa real y los que desem peña ban el gobierno del país.41
Max W eber em pleó el concepto de patrim onialism o para caracterizar este estilo de relación de autoridad. En la estructura patrim onial de autoridad, la casa y los d om inios reales están bajo la adm inistración de los servidores personales del rey. En principio, la delegación de auto ridad a estos funcionarios se produce por decisión arbitraria del gober nante, que puede cam biarse cuando él lo considere conveniente. Por supuesto, en este sistem a el rey m ism o está sujeto a los dictados de la tradición. El paso que va de la exigencia de la suprem acía absoluta a la realidad dependía del éxito que se tuviera para profesionalizar, dirigir y contro lar un servicio real que pudiera identificarse principalm ente con el m o narca com o institución más que con él com o individuo. Esto requirió profundas reformas diferentes según las circunstancias, pero que rin dieron los m ism os resultados. Leonard D. White cita ejem plos notables: "Richelieu en Francia, Enrique VIII e Isabel en Inglaterra y el Gran Elec tor (padre de Federico Guillerm o I de Prusia) se cuentan entre los prin cipales arquitectos que de las ruinas del sistem a feudal reconstruyeron el concepto de Estado, de función, de vida civil”.42 Las experiencias de Francia y Prusia son especialm ente pertinentes en este contexto, dada la influencia de estos sistem as adm inistrativos en las burocracias de los E stados-nación subsiguientes, y la teoría burocrá tica de W eber y otros. Si bien a fin de cuentas Francia produjo la m onarquía europea más 41 H . F. T ou t, "The E m e r g e n c e o f a B u reaucracy" , e n la o b ra d e R ob ert K. M erton , c o m p ., Reader in Bureaucracy, G len co e, Illin o is, F ree P ress, p. 69, 1952. 42 L eo n a rd D. W h ite, The Civil Service in the Modern State, C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o P ress, p. xi, 1930.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
231
t riilralizada, bajo Luis XIV en el siglo x v i i , ello sucedió apenas después dr un largo periodo de luchas por establecer la suprem acía de la Corona ».<-I ti c lo que aparentaban ser fuerzas centrífugas. Y para el siglo xm hacom enzado a funcionar un sistem a adm inistrativo jerárquico con ce bido para hacer cum plir la autoridad del rey por m edio de funcionarios provinciales especializados en asuntos legales, m ilitares y financieros. I is dificultades de com unicación y control tam bién hicieron que Felipe rl llrrm oso enviara em isarios reales que aum entaran la supervisión, invr .ligaran quejas y trataran de reducir el creciente núm ero de funcion.ii ios. A medida que las fronteras de Francia se am pliaban por matri monio, conquista o tratado, los mandatarios subsecuentes trataron de I*>i lalecer los poderes y controlar los exceso de la oficialidad. l ocó a Richelieu, primer m inistro bajo Luis XIII desde 1624 hasta 10-12, consolidar el sistem a por m edio de la oficina del intendente, que rl convirtió de su función anterior com o agente interm itente del rey. Mi/,o del intendente un encargado provincial perm anente de la autori•l id real, concentrando en sus m anos “considerables poderes que abari’tthun im puestos, tutelaje, sum inistros bélicos, reclutam iento, obras púhli ras, etc.”43 Durante el reinado de Luis XIV, después del siglo x v i i , ( olbert aum entó la efectividad del sistem a de intendencias y fortaleció il máximo la monarquía francesa. Sin em bargo, estas reformas tuvieron sólo éxito parcial. Parte del pro blema era la continua resistencia de origen local, pero la principal defii inicia fue que no se creó un cuerpo de funcionarios com petentes que pudieran manejar la carga que se les im puso. Los intendentes propia mente dichos poseían conocim ientos jurídicos que no se aplicaban muy l*i. ii a las tareas adm inistrativas, pero el problema principal fue que por 10 general los puestos al servicio real se conseguían por influencia e in11 ij’.a y no por mérito, adem ás de que se podían vender o legar. El resul tado fue un aparato adm inistrativo centralizado bajo la firme dirección lid rey, pero con cargos ocupados por funcionarios de calidad incierta y no uniforme, quienes consideraban sus intereses creados en sus puestos t asi com o propiedad privada. El favoritism o y la venalidad fueron las i laves para obtener puestos en el servicio real de Francia. Mientras tanto, en Prusia durante el siglo xvii se seguía un m étodo diI n m te con el fin de captar candidatos para las carreras adm inistrativas. I labiendo sido uno de los estados más pobres y atrasados de los estados l'rrmanos, al final de la Guerra de los Treinta Años, en 1648, pasó por un periodo de reconstrucción y rápido progreso, bajo una sucesión de i na tro reyes que gobernaron desde 1640 hasta 1786 y quienes dedicaron " Chapman, The Profession o f G overnm ent, p. 21.
232
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
gran parte de su atención a crear y m antener un servicio estatal profe sional. Federico Guillermo de Brandenburgo (el Gran Elector) com en zó el proceso centralizando y m ilitarizando el país. Lo hizo m ediante su consejo privado, al que convirtió de cuerpo asesor en cuerpo ejecutivo que supervisaba departam entos adm inistrativos especializados. El rey nom bró funcionarios asignados a las provincias, que cum plían con ob li gaciones en asuntos económ icos, fiscales y sociales en nom bre de la au toridad central. R econociendo la im portancia de un cuerpo profesional capacitado para ocupar los puestos del Estado centralizado que estaba creando, Fe derico G uillerm o com enzó a am pliar y mejorar el servicio público. Se form alizaron las reformas que había iniciado de m anera gradual, esp e cialm ente más tarde bajo Federico G uillerm o I (1713-1740), quien creó cátedras en cam eralism o o ciencias de la adm inistración en las universi dades alem anas, e instauró el requisito del diplom a universitario para los em pleados públicos. Se realizaban concursos de oposición entre can didatos con buenos antecedentes académ icos y que habían cum plido un periodo de práctica. "Ciertamente, Prusia tiene la distinción —escribe Gladden— de ser el primer Estado m oderno en elaborar e introducir un sistem a de exám enes para el servicio público en el que participaran tan to la adm inistración central com o los departam entos involucrados, y que com prendía exám enes escritos y orales en m aterias tanto teóricas com o prácticas."44 Se tom aron m edidas sim ilares para regularizar y controlar los asun tos públicos. Según Hermán Finer, diferentes reglam entaciones establecían con precisión las horas de trabajo, los procedim ientos y el nivel de secretos oficiales que se confiaban a cada car go. Quedaba prohibido obtener em pleo fuera del ám bito público, la acepta ción de obsequios estaba prohibida, los funcionarios im positivos tenían prohi bido com prar m ercaderías confiscadas, y los que m anejaban dinero debían depositar una garantía. Los funcionarios que tenían contacto con el público tenían órdenes de ser corteses. El funcionario debía residir en las vecindades de su trabajo y sus periodos de licencia estaban rígidam ente controlados. ' Existía una serie de pesadas m ultas, que por cierto se aplicaban, por infrac ciones al reglam ento. Se introdujo una calidad espartana al servicio público.45
Finer resume la importancia de las reformas mencionadas de la siguien te manera: “Se profesionalizó la adm inistración del Estado, es decir, ésta 44 G la d d en , A H isto ry o f P u b lic A d m in istr a tio n , vol. II, p. 163. 45 H erm á n F in er, The T heory a n d P ractice o f M o d e m G o v e rn m e n t, ed . rev isa d a , N u ev a York, H olt, R in eh art & W in sto n , p. 7 3 1 , 1949.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
233
dependía de un grupo de personas em pleadas para realizar un trabajo especial, que desempeñaban actividades exclusivamente al servicio del Es tado, reguladas y disciplinadas para alcanzar sus objetivos específicos".46 El servicio público prusiano llegó a su cum bre durante el reinado de Federico el Grande (1740-1786), declinando después por exceso de m ili tarización y por dem asiada dependencia del liderazgo personal del rey, que los sucesores de Federico no proporcionaron. H acia fines del siglo x v i i i , los aspectos positivos del sistem a adm inistrativo creado por los monarcas prusianos pasaron a segundo plano a causa de una tendencia de la adm inistración a considerarse com o una casta, y al distanciam iento, a la exclusividad y a la inflexibilidad. Si bien el barón Von Stein llevó a cabo extensas reformas en 1808 después de la caída de Prusia ante los ejércitos de Napoleón, la burocracia prusiana nunca recuperó su nivel anterior, que la había hecho destacarse com o el ejem plo m ás notable de adm inistración monárquica absolutista.
S
u r g im ie n t o d e l
E
s t a d o - n a c ió n
La Revolución francesa y la llegada de Napoleón introdujeron vastos cam bios en la índole del Estado y en la conducción de la adm inistración pública. De este periodo de drástica transform ación al com ienzo del si glo xix surgieron el Estado-nación com o forma dom inante de sistem a político y la burocracia moderna com o vehículo para conducir los asun tos de la nación. La Revolución francesa despersonalizó el concepto de Estado. "Los teóricos franceses tom aron el m odelo del Estado patrim onial y rem plazaron al rey por la nación. El país ya no era patrim onio del rey sino de la nación, y el Estado era la maquinaria que la nación m ontó para su propio gobierno y para la organización de sus servicios p úblicos.”47 Con Napoleón, el Estado no dejó de ser centralizado y autoritario, pero la lealtad del funcionario público pasó del monarca a la nación. La condición del funcionario público cam bió en el acto. Ya no estaba m ás al servicio de un rey o un príncipe sino de un Estado, e indirectam ente de una nación. Se convirtió en instrum ento del poder público y dejó de ser agente de una persona. Actuaba de acuerdo con la ley, no por los deseos de un indivi duo, y su lealtad era hacia la ley puesto que la ley era reflejo de la voluntad de la nación.48 Ibid., p. 733. 47 C h a p m a n , The Profession o f Governm ent, p. 25. 48 Ibid., p. 26.
234
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
De esa forma el servicio real se convirtió en servicio público. El cam bio se produjo principalm ente en cuanto a lealtad y propósito en lugar de ser una transform ación hacia el profesionalism o, puesto que la tradi ción de la carrera de funcionario público com o una de las profesiones más honorables ya había sido firmemente establecida en Francia antes de la Revolución, y no fue resultado de las reformas adm inistrativas de Napoleón. El m étodo adm inistrativo napoleónico hacía énfasis en el orden, la je rarquía, la especialización y la rendición de cuentas. Como emperador, Napoleón incorporó m uchas características m ilitares en una estructura de com ando estrecham ente integrada que asignaba obligaciones con claridad y exigía la responsabilidad personal por su cum plim iento. Ade más, creó el Consejo de Estado com o cuerpo asesor, renovando para ello el viejo consejo real. Aunque no tenía más que la función de aseso rar al emperador, lo m ism o el Consejo de Estado ejercía considerable influencia realizando estudios y recom endando políticas, y gradualm en te evolucionó hacia una situación de control, ejerciendo supervisión general sobre el trabajo de las dependencias administrativas. La estructura administrativa del gobierno central consistía en cinco m inisterios principales (finanzas, asuntos exteriores, guerra, justicia e interior), asem ejándose al m odelo romano; más tarde se desdoblaron funciones del am plio M inisterio del Interior y se crearon otras unida des. Cada m inisterio se subdividía en agencias y en unidades especiali zadas, algunas con oficinas directam ente en el cam po, fuera de París. S e reorganizó la jerarquía de las unidades de gobierno territorial, form án dose un sistem a de tres estratos bajo el M inisterio del Interior. La subdi visión más im portante era el departam ento, encabezado por un prefecto que era el representante principal de la autoridad central y el conducto para la representación de los intereses locales en la organización cen tral. Cada departam ento se dividía en distritos bajo un subprefecto, y en la base estaban las com unidades encabezadas por alcaldes com o su s principales funcionarios ejecutivos. Si bien en todos los niveles existían consejos representativos, éstos no participaban en los asuntos adm inis trativos, que se organizaban según un patrón de autoridad firm emente manejado desde arriba. Entre las reformas administrativas que introdujo Napoleón, ninguna superaba su marcado interés en la com petencia com o cualidad princi pal para la selección de los em pleados públicos. Su propia capacidad de trabajo era prodigiosa y esperaba devoción al trabajo y resultados pro ductivos de sus subordinados. Aparentemente participaba de manera di recta en la selección de m uchos funcionarios, y m ás tarde juzgaba su desem peño personalm ente. El hincapié se hacía en el talento donde-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
235
i |i i it -1 :i que se le encontrara, sobre todo en los cam pos de las ciencias, mu temáticas e ingeniería. Tenía a su disposición especialistas del régimen ii .1 i que lo había precedido, con experiencia en el cam po de la ingeniei Id i ivil aplicada a las obras públicas. Napoleón form ó un nuevo cuerpo »N|»ei lalizado en m inería y explosivos. A fin de continuar proporcionan do especialistas capacitados, se creó la Escuela Politécnica. Como los jmminados de la escuela poseían "un prestigio muy diferente del que conlei (an la casta o la clase social" y la escuela prom etía acceso a los p ues to-. más altos del Estado, "atraía no sólo a los más inteligentes entre la i l.r.e media, sino tam bién a los m iem bros de la clase alta, que eran tan to i apaces com o am biciosos”. Chapman dice que, com o resultado, "mu• h' de los administradores, científicos, académ icos y generales más promi) lentes del siglo xix se contaban entre los egresados de la escuela".49 ( orno observa Gladden, rl objetivo de N apoleón de crear un sistem a sum am ente autoritario y de dol.ii lo de una adm inistración eficiente fue un logro notable, teniendo en cuenta l.i m agnitud de la tarea y el p oco tiem po de que disponía. M ediante una jui[ i losa selección entre las instituciones antiguas, m odificadas para servir a los propósitos del m undo que estaba creando a lo largo y ancho de Europa, intro dujo orden en el caos y un nivel de eficiencia adm inistrativa m uy superior al ili la era que le precedió. [...] Pero tenía todos los defectos de un sistem a que • ti ultim o térm ino dependía del favoritism o selectivo del líder y de las decisionr-t inapelables procedentes de arriba que no podían m odificarse, com o no lun a por iniciativa del propio líder.50
t on todas sus virtudes y defectos, éste fue el primer sistem a adm inisliatlvo de gobierno al estilo del E stado-nación occidental que Weber cai mi lerizó com o burocrático, en contraste con el patrón patrim onial anti i ioi existente en Europa occidental. Weber m uestra punto por punto Mi-, diferencias. Según la definición de Weber, citada en forma abrevia da por Bendix, la burocracia tiende a caracterizarse por: a) derechos y "1*1ila cio n es definidos, asentados en reglam entos escritos; b) relaciones de autoridad entre los puestos, ordenadas sistem áticam ente; c) nom bra m ientos y a scen sos, regulados y basados en acuerdos contractuales; •/) *apacitación técnica (o experiencia) com o condición formal para la i (nitratación; e) sueldos fijos pagados en dinero; f) estricta separación • utie el puesto y su ocupante, en el sentido de que el em pleado no es dueño de los m edios de adm inistración ni puede apropiarse del puesto, \ /■) trabajo adm inistrativo com o ocupación con dedicación exclusiva. 11 Ibid . , p. 29.
11<íladden, A
H istory o f Public A dm inistration, vol.
ti, p.
297.
236
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Generalm ente se considera que esta com binación de características es com ún a los sistem as de servicio público de los E stados-nación de Euro pa occidental. “Cada una de estas características —escribe Bendix— constituye una condición de em pleo en la adm inistración gubernam en tal moderna. Puede considerarse que el proceso de burocratización es la im posición m ultifacética, acumulativa, más o m enos fructífera, de estas condiciones para el trabajo desde el siglo xix."51
51 B en d ix , N ation-Building an d Citizenship, p. 109. Para u n a n á lisis q u e a clara la form a en q u e el d esa r ro llo d el E sta d o -n a ció n m o d e rn o ha in flu id o en la a d m in istr a c ió n p ú b lica co n tem p o rá n ea , véase, d e N olan J. Argyle, "Public A d m in istration , A d m in istrative T h ou gh t, an d th e E m e r g e n c e o f the N a tio n S ta te ”, en la obra d e F arazm an d , H andbook o f Bureau cracy, c a p ítu lo 1, pp. 1-16.
V. LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS
Características generales y sistemas administrativos “clásicos” D a d o s los antecedentes históricos de las líneas dom inantes de evolución en el proceso de desarrollo político y adm inistrativo, y puesto que este proceso se identifica con la experiencia europea occidental moderna, debem os exam inar desde más cerca las principales características ac tuales de dichos regím enes políticos y de otros com o ellos. Tam bién de beríamos analizar algunos de los atributos com unes de sus burocracias pese a diferencias individuales im portantes, que pueden distinguirlas, i orno grupo, de los países m enos desarrollados en lo político. De ahí po demos proceder a exam inar en mayor detalle algunos de los países más lepresentativos. La adm inistración pública en los países a los que lla mamos desarrollados no padece de falta de atención. M ucho es lo que se sabe y lo que se ha dicho sobre estos sistem as adm inistrativos. N u es tra tarea consiste en caracterizar brevem ente el sistem a adm inistrativo en unos cuantos países, mostrar las diferencias entre ellos y distinguir los com o grupo, con respecto a la adm inistración pública, de los países en desarrollo. Esta brevedad no nos perm ite ser todo lo am plios y explí1 1 tos que un tratam iento más extenso exigiría.
C a r a c t e r ís tic a s p o lític a s y a d m in is tr a tiv a s c o m u n e s
Un elevado núm ero de estudiosos de la política com parada ha descrito, en térm inos bastante coincidentes, las características com unes de los países desarrollados de Europa occidental y de otras partes del m u n d o.1 1. El sistem a de organización del gobierno es altam ente diferenciado y l uncionalm ente específico; la asignación de funciones políticas se rea liza por mérito, no por adscripción, lo que refleja las características genei ili/.adas de la sociedad. Entre otras cosas, esto significa una burocracia 1 E n tre e llo s p o d e m o s m e n c io n a r a H erm án F iner, "The Civil S erv ice an d th e M od ern S ta te”, The Theory and Practice o f Modern G overnm ent, ed . rev., N u e v a Y ork, H en ry H olt .m d Co., c a p ítu lo 27, pp. 7 0 9 -7 2 3 , 1949; L eonard B in d er, Irán: Political D evelopm ent in a ( 'hanging Society, Berkeley, C alifornia, U niversity o f C alifornia P ress, pp. 46-48, 1962; Josep h t .iP a lo m b a ra , " B u reau cracy an d P olitical D evelop m en t: N o te s, Q u eries, an d D ilem m as" ,
237
^
^
238
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
con un alto grado de especialización interna v una norma basada en la com petencia o el mérito para el reclutam iento de personal. 2. Los procedim ientos para la toma de decisiones políticas son en gran m edida seculares y racionales. El poder de las élites tradicionales se ha visto dism inuido y la fuerza de los valores tradicionales se ha debi litado. Esta orientación se refleja en un sistem a legal predom inante m ente secular e im personal. 3. El volum en y alcance de la actividad política y adm inistrativa son extensos, llegando a todas las esferas de vida en la sociedad, y la tenden cia es a la am pliación. 4. Existe un alto grado de correlación entre el poder poh'tÍ£Q_y..LaJLegitimidad, que se asienta en un am plio y efectivo sentido de identificación del pueblo con el Estado-nación. Este sistem a hace m enos probable una prolongada discrepancia entre poder y legitim idad, y es más eficaz “en el sentido de que las relaciones de poder se traducen a m enudo en legiti m ación y con m enor frecuencia quedan fuera de la esfera política".2 5. El interés y la participación del pueblo en el sistem a político son am plios, lo cual no forzosam ente significa participación activa de la ciu dadanía en la tom a de las decisiones políticas. El concepto de desarrollo político no se relaciona con algún régim en ni ideología en particular; no im plica, por ejemplo, dem ocracia y gobierno representativo. Sin em bar go, una de las características de las sociedades en vías de m oderniza ción es que por lo com ún “la m odernización com ienza con la autocracia o la oligarquía y procede hacia alguna forma de sociedad de masas: de m ocrática o autoritaria”.3 En la sociedad de masas, el alcance de la par ticipación popular efectiva en el proceso de las d ecisiones políticas pue de ser extenso, o verse muy lim itado por el dom inio de un grupo de élite. pp. 34-61, en la s pp. 39-48, y S. N. E isen stad t, "B ureaucracy and P olitical D e v elo p m en t”, pp. 9 6 -1 1 9 , en la s pp. 9 8 -1 0 0 , en la ob ra d e Jo se p h La P alom b ara, c o m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1963; R ob ert E. W ard y D an k w art A. R u stow , co m p s., Political M odem ization in Japan and Turkey, P rin ce ton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 3-7, 1964; S ta n ley R o th g ia n , H ow ard S ca rro w y M artin S c h a in , “B u rea u cra cy an d th e P o litica l S ystem ", European Society and Politics, S t. P aul, M in n eso ta , W est P u b lish in g Co., c a p ítu lo 16, pp. 3 2 2 -3 2 5 , 1976; M attei D o g a n , "The P o litica l P o w er o f the W estern M andarins: In tr o d u c tio n ”, e n la ob ra d e M. Dogan, The M andarins o f Western Europe, N u eva York, Joh n W iley & S o n s, pp. 3-24, 1975; Joel D. A b erb ach , R o b ert D. P u tn am y B ert A. R o ck m a n , " In trod u ction ”, B ureaucrats an d Politicians in Western D em ocracies , C am b ridge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, pp. 1-23, 1981; E zra N. S u leim a n , "In trod u ction ”, en el lib ro d e E. N. S u leim a n , co m p ., Bureau crats an d Policy Making: A Com parative Overview, N u ev a Y ork, H o lm e s & M eier, pp. 7-9, 1984; y J a m es W. F esler, "The H ig h er P u b lic S erv ice in W estern E u r o p e ”, en la ob ra de R alph Clark C h an d ler, c o m p ., A Centennial H istory o f the Am erican A dm in istrative State, N u ev a York, T h e F ree P ress, c a p ítu lo 16, pp. 5 0 9 -5 3 9 , 1987. 2 B in d er, Irán, p. 47. 3 W ard y R u sto w , Political M odem ization , pp. 4-5.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
239
I n las burocracias de estos cuerpos políticos es posible anticipar caitn td ísticas de contrapartida, pese a variaciones de im portancia en el IMirón burocrático de un país a otro. / El servicio público de un sistem a político desarrollado es am plio, «huí piejo y activo, puesto que se entiende que su m isión es aplicar las «li’t isiones de quienes tom an las medidas políticas. En otras palabras, trndrá los atributos que Weber especificaba para la "burocracia ideal”, hu luidos tanto los requisitos estructurales com o las tendencias de conllm la que él m encionaba. i. La burocracia será sum am ente especializada y abarcará la mayoría de las ocupaciones y profesiones representadas en la sociedad. En esto Re reflejan tanto el alcance de las actividades gubernam entales en un ré gimen político desarrollado, com o los requisitos técnicos para el éxito t u la puesta en práctica de los programas del gobierno. La burocracia mostrará un marcado sentido de profesionalización, tunto en el propósito de la identificación con el servicio al bien com ún i orno en el de pertenecer a un grupo profesional o especializado más redui ido, com o el derecho, la ingeniería nuclear o la asistencia social. Esta I•• i spectiva profesional surge de una com binación de factores, com o las lioi mas de com petencia que se aplican para reclutar personal y los antei pdentes com unes en capacitación y educación que ello im plica para las diversas especialidades, orgullo por el trabajo que se hace y su calidad, \ orientación hacia el servicio público com o carrera, en contraste con el ti abajo en la vida privada. Es probable que los valores positivos del ser ví» io público asociados con la profesionalización vayan acom pañados de tendencias hacia la autoprotección burocrática. A esa conducta se le lia calificado de disfuncional, pasiva, autodestructiva y patológica. Es el reverso de la medalla del profesionalism o en la burocracia. ■I. Puesto que el sistem a político en general es relativam ente estable y maduro y la burocracia más desarrollada, el papel de ésta en el proceso político es bastante claro. La conveniencia de una línea de dem arca• i o n entre la burocracia y otras instituciones políticas es por lo general a> t piada, si bien a veces la línea puede ser borrosa. Algunos indii adores señalan hacia una transferencia doble de poder en años recientes del poder legislativo al ejecutivo, y del ejecutivo a los niveles supei lores de la adm inistración pública— , lo cual ha dado com o resultado una fusión parcial de poder político y acción adm inistrativa en las cai leras de em pleados públicos de alto rango, a los cuales se ha dado en llamar los “m andarines occidentales".4 Sin em bargo, esto no significa 1 "El fu n cio n a rio p ú b lic o d e alto n ivel q u e d e se m p e ñ a un p ap el im p o r ta n te tie n e u n a Ih i so n a lid a d híbrida: m e d io p o lítica y m e d io a d m in istra tiv a . C o m o el d io s r o m a n o Jano, llfiio d o s ca ra s. E s sim ila r a lo s m a n d a rin es d e la a n tig u a C h in a im perial." M attei D ogan ,
240
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
que los burócratas hayan rem plazado a los políticos. En térm inos fun cionales, la burocracia sigue ocupándose principalm ente de la aplica ción de los reglam entos, en m enor medida de la form ulación de dichos reglam entos, y m enos aún de funciones com o la sum a de intereses. 5. En un régim en político desarrollado, la burocracia se verá sujeta a un control efectivo por otras instituciones que, en térm inos funcionales, son específicam ente políticas. Un im portante estudio reciente sobre las relaciones entre burócratas y políticos confirma que “la m ayor parte de las descripciones de la form ulación de políticas en el m undo occidental concuerda en que las políticas deben ser aceptables para la dirección política, que está corporizada en el partido o partidos en el poder”. Los em pleados públicos necesitan el respaldo de dirigentes políticos para sus actos. Desde el punto de vista constitucional, en todas partes los p olíticos tienen el poder de rechazar la asesoría de los burócratas, aunque en la práctica dicho rechazo rara vez se produce. Por lo tanto, la form ulación de políticas es una dialéctica, por la cual “la ley de reacciones anticipadas” norm alm ente gobier na la conducta de los burócratas. En consecuencia, en térm inos políticos e ideológicos am plios, la mayor parte de las políticas im portantes refleja la pre ferencia de la m ayoría parlam entaria y partidista.5
Esta situación se debe en parte a la orientación especializada de los burócratas. M orstein Marx presenta la propuesta general de que las burocracias occidentales de la actualidad son m ás diversificadas de lo que eran antes. A su vez, son m enos capaces de m ontar sus propias cam pañas acerca de problem as generales de política pública. Lo probable es que la acti vación se produzca únicam ente cuando los objetivos de la política interfieran con los intereses ocupacionales inm ediatos del servicio civil en general.6
Más importante aún es el hecho de que la burocracia y las institucio nes que com piten con ella en el sistem a político han evolucionado más o m enos de manera sim ultánea durante un periodo considerable. El cre cim iento político posiblem ente sea más equilibrado. Si existe un des equilibrio, no es probable que la burocracia sea la institución política que lleve la voz cantante en un régim en político desarrollado; dicha si"The P o litica l P o w er o f th e W estern M andarins: In tro d u ctio n ”, en la ob ra d e D ogan , co m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u rope, pp. 3-24, en la p. 4. 5 A b erb a ch , P u tn a m y R o ck m a n , B u re a u c ra ts a n d P o litic ia n s in W estern D e m o c ra c ie s, p. 248. 6 F ritz M o rstein M arx, "The H ig h er Civil S erv ice a s a n A ction G rou p in W estern P o liti cal D e v elo p m en t”, en L aP alom b ara, co m p ., B u reau cracy a n d P o litica l D e ve lo p m en t, P rin c e to n , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, pp. 7 3-74, 1963.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
241
tuación es m ucho más probable en un país en desarrollo. Fred Riggs hace especial hincapié en la im posición de un control efectivo de las p o líticas sobre la burocracia, considerándola una condición necesaria para el desarrollo político positivo. En su form ulación anterior había dicho que tal desarrollo se produce “únicam ente si estas instituciones funcio nalm ente efectivas logran im poner el control sobre las burocracias, es decir, si su control efectivo es igual a su autoridad formal. De lo contra rio, nos enfrentam os a un desarrollo político negativo ” .7 Posteriorm en te, a estas instituciones de control las llam ó “sistem a constitutivo", pero c ontinuó subrayando su im portancia . 8 Debe señalarse, a la luz de lo que se ha dicho, que el desarrollo político no se identifica con la dem ocracia ni con el totalitarism o, y que el control efectivo de políticas sobre la bu rocracia no necesita provenir de las fuentes consideradas apropiadas en una dem ocracia al estilo occidental. La marca del control burocrático en un sistem a político desarrollado no es la fuente de la cual proviene el eontrol, sino el sim ple hecho de que éste existe.
S
is t e m a s a d m in is t r a t iv o s
“c l á s i c o s ”
\ veces la obra de Max Weber ha recibido el calificativo de teoría buron ática "clásica”. Aquí el adjetivo “clásico" aplicado a los sistem as adm i nistrativos se usa en el sentido de que las burocracias de Francia y Ale mania, así com o de otros países europeos continentales, son las que más se asem ejan a la descripción de Weber. En este capítulo nos concentrai em os en la Francia y en la Alemania O ccidental contem poráneas. I as culturas políticas de Francia y Alemania son sim ilares en dos asI >eetos fundam entales. Uno es que en los dos últim os siglos am bos paí ses han sido víctim as de continua inestabilidad política; a m enudo los regím enes que se han sucedido han tenido orientaciones políticas dráslii ám ente distintas y el cam bio ha sido repentino, radical y frecuente. I n Francia significó la violenta term inación de la m onarquía a causa de la Revolución francesa, seguida por la era de Napoleón, experim entos ron la monarquía constitucional alternados con gobiernos republicanos hasta 1870, y una sucesión de crisis durante la Tercera y Cuarta RepúIdu as, culm inando con la Quinta República de De Gaulle en 1958. A partir de 1789, Francia ha tenido tres monarquías constitucionales, dos imI iei ios, una sem idictadura y cinco repúblicas, y la m ayoría de las tranIro d W. R iggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n trie s— The T heory o f P rism a tic '•"i ii'tv, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, p. 4 22, 1964. I1'red W. R iggs, P rism a tic S o c ie ty R e v isite d , M o rristow n , N u eva Jersey, G en eral Learnliir P ress, 1973, pp. 28-2 9 .
242
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siciones fueron resultado de actos de violencia. A su vez, Alemania ha pasado por cam bios aún más extrem os y perturbadores. El surgim iento de Prusia dio lugar al establecim iento de un Reich unificado bajo Bismarck en 1871, al imperio germ ano hasta 1918, a la república de Weimar después de la primera Guerra Mundial, a la dictadura nazi y a la di visión de la posguerra en Alemania Oriental y Alemania Occidental, y su reunificación en 1990. La herencia política alem ana es de desunión, frustración y ausencia de una cultura política bien establecida. Por contraste con la falta de continuidad política, tanto Francia com o Alemania han experim entado una continuidad burocrática y adm inis trativa notables. La adm inistración prusiana, reconocida com o predecesora de la burocracia moderna, se convirtió en el centro del gobierno en la Alemania unificada, y este m odelo de adm inistración perm anece vir tualm ente sin cam bios. En Francia, el aparato adm inistrativo que se ha bía creado para servir al antiguo régim en se transfirió y m antuvo su lealtad al país, después de una breve pausa durante la Revolución, ya fuera que el gobierno asum iera la forma de im perio o de república. La estabilidad en materia administrativa ha sido un fenóm eno tan caracte rístico en estos dos países com o su inestabilidad política. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en Francia y en la República Fede ral de Alemania (antes y después de la reunificación) para el funciona m iento burocrático, para el alcance de la actividad burocrática y para el m antenim iento de controles sobre la burocracia?
La Quinta República francesa Con la Quinta República, Francia está creando un sistem a de gobierno que com bina características antiguas y modernas, en un patrón todavía sin solid ez .9 El Estado perm anece unitario y centralizado, pero tanto en el gobierno central com o en las relaciones de éste con las localidades se han producido cam bios importantes. 9 Las p rin cip ales fu en tes sob re el siste m a fran cés in clu yen a Finer, The Theory a n d Practice o f M odern G overn m en t, ca p ítu lo s 29 y 32; R oth m an , S carrow y S ch ain , E u ropean S ociety a n d P olitics, ca p ítu lo 16, pp. 332-342; Alfred D iam ant, "The F rench A d m in istrative System : T he R ep u b lic P asses but the A dm inistration R em a in s”, en la obra d e W illiam J. Siffin, com p ., T o w a rd the C om parative S tu d y o f P ublic A d m in istra tio n , B lo o m in g to n , In d ian a, D ep artm ent o f G overn m en t, In d ian a U niversity, pp. 182-218, 1957; F. R id le y y J. B lon d el, P ublic A d m in is tration in France, Londres, R ou tled ge & K egan Paul, 1964; M ichel C rozier, The B u reau cratic P h enom en on , C hicago, U niversity o f C h icago Press, 1964, y Strategies fo r Change: The Future o f French S ociety, C am bridge, M assach u setts, m i t P ress, 1982; Ezra N. S u leim a n , Politics, Po wer, a n d B ureaucracy in France: The A d m in istra tive E lite, P rinceton , N u eva Jersey, P rinceton U niversity Press, 1974, y E lites in French Society: The P olitics o f S u rviva l, P rinceton , N u eva Jersey, P rinceton U niversity Press, 1978; Jerzy S. Langrod, "General P rob lem s o f the French Civil Service", en la obra de N im rod R aphaeli, com p ., R eadin gs in C o m p a ra tive P ublic A dm i-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
243
l\n el centro, el sistem a parlamentario multipartidario, con sus frecuen tes cam bios de gabinetes de coalición de la Tercera y la Cuarta Repúblit .is, lúe remplazado por un sistema mixto presidencial-parlamentario conIrolado por los partidos centristas-degaullistas entre 1958 y 1981 y por los sni ¡alistas desde 1981, con la excepción de un breve periodo de cohabita• ion (con un presidente socialista y una coalición centrista-degaullista en rl control de la Asamblea Nacional) entre 1986 y 1988, y nuevamente de I(W3 hasta la elección presidencial de 1995. El presidente, elegido por voto directo desde la enmienda constitucional de 1962, es un jefe de gobierno c\lraordinariamente poderoso, por lo general capaz de nom inar (excepto durante el periodo de cohabitación) al presidente del Consejo de Ministros \ al propio Consejo de Ministros en un sistem a mixto. Por diversos m éto dos, incluida la prohibición de que los ministros del gabinete ocupen esca>s parlamentarios, se han recortado los poderes de la Asamblea Nacional para que el peso de la autoridad pase de la legislatura al poder ejecutivo v para separar las dos ramas. Desde el punto de vista estructural, el gobierno central se divide en ministerios, que en años recientes han oscilado entre 1 1 y 2 1 ; éstos, a su vez, se dividen en direcciones, que son las unidades principales de op e ración. más un gabinete m inisterial o secretariado que asiste al ministro, además de diversos organism os consultivos y de control. Desde la era napoleónica, 96 departam entos han constituido las uni
244
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
tre el gobierno central y los departam entos se han interpuesto 14 regiones, cada una de las cuales cuenta con un com isionado de la República encar gado de coordinar los servicios directos de la mayoría, aunque no de todos los m inisterios. A las autoridades locales se les ha delegado mayor po der en relación con los funcionarios encargados de los servicios directos en los m inisterios centrales. Sin embargo, los servicios directos de estos m inisterios continúan siendo extensos, y 95% de los em pleados está ubi cado fuera de las oficinas centrales de París. Los burócratas franceses de alto nivel que dirigen esta adm inistración todavía relativamente centralizada, son los sucesores directos del “cuerpo que no muere", el cual quería crear Napoleón y que a su vez tenía lazos con el servicio real del antiguo régim en. La característica m ás notable de los m iem bros de la élite administrativa francesa es que se les ve com o integrantes de un cuerpo representante del Estado y que se identi fica estrecham ente con él, en un cuerpo político del cual siem pre se ha creído que representa un elevado grado de “estatism o " . 11 El burócrata se considera y es considerado com o un funcionario público, no com o un servidor público. Hablando por el Estado y actuando en su nombre, tien de a catalogarse com o poseedor de una parte de soberanía que lo auto riza a exigir atención respetuosa; esta opinión es com partida, al m enos parcialm ente, por la ciudadanía. El servicio público es una carrera, que por lo general se inicia en la ju ventud y se sigue hasta la jubilación; pocas son las personas que entran o salen de los cuadros adm inistrativos a mitad de la carrera. El acceso a la burocracia, especialm ente a los niveles superiores, es difícil y se con sigue siguiendo los canales prescritos. El sistem a de reclutam iento está estrecham ente relacionado con el sistem a educativo, de m odo que el ac ceso a las esferas superiores se limita a los que ingresan a la educación superior. Una característica singular de la burocracia francesa es la existencia de una superélite administrativa, integrada por grupos conocidos com o grands corps, que en la mayoría de los casos proviene de la era napoleó nica. Entre ellos se cuentan los principales cuerpos técnicos, com o el Cuerpo de Minas y el de Puentes y Carreteras, y cuerpos no técnicos com o el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y la Inspección de Finan zas. El núm ero de integrantes de cada cuerpo es bastante reducido; por ejemplo: en 1970, el Consejo de Estado contaba con sólo 229 m iem bros, tration R evisited : T h e B e g in n in g s o f th e M itterran d R efo rm s”, en el lib ro d e R o b ert T. G o lem b iew sk i y Aaron W ildavsky, com p s., The C osts o f F ederalism , N u eva B run sw ick , N u eva J ersey, T r a n sa ctio n , c a p ítu lo 7, pp. 143-164, 1984. 11 V éa se, d e P ierre B irn b a u m , "France: P olity w ith a S tro n g S ta te ”, en el lib ro d e M etin H ep er, g o m p ., The S ta te a n d P u blic B u reau cracies: A C o m p a ra tive P ersp ective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 6, p p. 7 3 -8 8 , 1987.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
245
m ientras que en la Inspección de Finanzas se desem peñaban 364. "Cada cuerpo tiene su propia jurisdicción y una esfera particular de activi dad . " 12 Sin embargo, los integrantes de estos prestigiosos cuerpos no se ven lim itados a tareas dentro de sus estrechas esferas de actividad, sino que con frecuencia se les asigna a puestos influyentes en otras represen taciones del gobierno. A veces hasta la tercera parte de un cuerpo com o el Consejo de Estado puede estar repartido en un m om ento dado. En el caso de la Inspección de Finanzas, después de un periodo inicial de obligaciones regulares, el em pleado puede asum ir otras obligaciones y nunca volver a su cuerpo especializado. El Cuerpo de M inas retiene su prestigio entre los cuerpos técnicos pese a la declinación de la ingenie ría m inera com o cam po de actividad. La pertenencia al cuerpo sirve de trampolín para ocupar importantes puestos adm inistrativos que no re quieren dicha especialización. Todo esto significa que en la realidad es tos cuerpos sirven para conferir prestigio a los afortunados individuos elegidos en el m om ento de su ingreso en la carrera burocrática. Antes de la segunda Guerra Mundial, la entrada a los escalones su pe riores del servicio público era fragmentada; cada uno de los grands corps seleccionaba su propia gente, y los m inisterios entrevistaban por sepa rado a otros em pleados públicos. En 1945 se realizaron extensos cam bios a fin de ampliar la base de reclutam iento de personal e introducir cierta uniformidad en el proceso de selección. Debido a la conexión di recta con el sistem a educativo, estas m edidas produjeron a su vez refor mas educacionales. Para los administradores no técnicos, los primeros pasos consistieron en nacionalizar el instituto de ciencias políticas de París, que era privado, y en el cual los futuros em pleados públicos habían recibido su educación durante décadas, además de crear una serie de ins tituciones locales similares disem inadas por todo el país. La innovación más importante fue el establecim iento de la Escuela Nacional de Admi nistración ( e n a ) , que sirviera de centro com ún de capacitación para fu turos administradores superiores, con ingreso mediante un examen com ún a todos los egresados universitarios. El propósito era abrir el servicio a una gam a más amplia de candidatos, seleccionarlos m ediante un solo m étodo, capacitarlos por m edio de un programa de tres años de dura 12 E zra N . S u leim a n , Politics, Power and Bureaucracy in France: The A dm in istrative Elite, p. 2 4 1 . S ig u e: “P or ejem p lo, la d e la In sp e c c ió n d e F in a n za s c o n s is te e n la verifica ció n d e lo s in g r e s o s y g a sto s del gob iern o; la del C on sejo d e E sta d o c o n s is te en su p a p el dual c o m o c o n se je r o del g o b iern o y c o m o tribunal a d m in istrativo; y la d el T rib u n al d e C u en tas, en su p ap el c o m o corte q u e verifica tod as las cu en tas p ú b licas. Los cu erp o s so n in stitu cio n es d e c id id a m e n te in d ep en d ie n tes c u a n d o realizan esta s tareas: tien en su s p ro p io s esta tu to s, q u e o b lig a n a to d o s su s m iem b ro s, y están su jeto s a m u y p o ca in te rfer en cia p o r p arte d el E stad o. Así, se ha llegado a con sid erar qu e so n a la vez parte integral d el m e c a n ism o d el E s ta d o e in stru m e n to s d e é s te para co n tro la r su s ab u sos".
246
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ción una vez seleccionados, y luego distribuirlos entre los grands corps y los m inisterios, otorgando los puestos más deseables a los candidatos más prom isorios. A la par de estas m edidas, se estableció por primera vez una dirección central de servicios públicos y un código uniform e de derechos y responsabilidades del em pleado público. La opinión general es que con estas reformas se ha logrado m ucho m e nos de lo que se esperaba . 13 La dem ocratización del servicio público no se ha logrado, sobretodo porque el acceso a la educación superior sigue li m itándose a los alum nos de las clases altas, con gran concentración de egresados provenientes de París, antes que de las provincias . 14 Cuarenta por ciento de los que entran a los grands corps siguen proviniendo de fa m ilias con tradición de servicio público, especialm ente de rango supe rior. Una m edida calculada para permitir el ingreso de un núm ero lim i tado de solicitantes con experiencia ejecutiva en la E scuela Nacional de Administración no proporcionó todas las oportunidades que se habían previsto. En 1983, el gobierno socialista de Mitterrand em prendió una reforma por la cual la quinta parte de los estudiantes que ingresan en la e n a provendrían de los sindicatos y funcionarios locales elegidos que con taran con 10 años o más de experiencia. Sin em bargo, este esfuerzo por aum entar la diversificación no dio resultado y fue abandonado. Los graduados de la e n a tienen acceso a los grands corps y a los m iniste rios de acuerdo con un orden bien establecido de preferencias. Todos aspiran a entrar en uno de los prestigiosos cuerpos, pero solam ente 2 0 % de los egresados reúne las cualidades para ingresar a uno de los grands corps. Los otros entran a los cuerpos de los m inisterios, de los cuales Finanzas e Interior son los preferidos; los otros, com o Agricultura, Traba jo y Justicia tienen m ucho m enor atractivo. Como resultado, la distribu ción de talento es dispareja entre los diversos programas del gobierno. Si bien el éxito fue sólo parcial, las reformas de la posguerra consiguieron cam bios significativos. El objetivo de promover una mira com ún entre la élite administrativa se consiguió rem plazando los exám enes separa dos por un examen com ún de ingreso en la e n a , y haciendo que los nuevos reclutas com partieran el programa de tres años com binado con un in ternado para adquirir experiencia práctica, estudios concentrados en 13 Para e v a lu a c io n e s recien tes, v éa se, d e G eorge V ern ard ak is, "The N a tio n a l S c h o o l o f A d m in istra tio n an d P u b lic P olicy-M ak in g in France", International R eview o f A dm in istra tive Sciences, vol. 54, pp. 4 2 7 -4 5 1 , 1988; y d e Jean -L u c B o d ig u el, "H aute F o n c tio n P u b liq u e et T r a d itio n s A d m in istra tiv e et P o litiq u e”, m im eo g ra fia d o , 24 pp., p rep arad a para el X IV C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P o litica l S c ie n c e A s so c ia tio n , W a sh in g to n , D. C., 1988. 14 P ara u n a d e sc r ip c ió n d el co m p le jo sis te m a fra n cés d e e d u c a c ió n su p e r io r y d e la for m a en q u e su s in stitu c io n e s co n trib u y en a la fo rm a c ió n d e la élite, v éa se, d e S u le im a n , Eli tes in French Society, en e sp e cia l lo s c a p ítu lo s 2, 3 y 4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
247
uno de cuatro cam pos (adm inistración general, adm inistración econ ó mica y financiera, adm inistración social o relaciones exteriores) y asig nándolos durante un breve periodo a la industria privada, a fin de ob tener experiencia sobre la adm inistración industrial. Sin duda se han reducido las tendencias separatistas, pese a que la tradición de los cuer pos prevalece com o parte de la burocracia. El periodo de posguerra tam bién ha sido testigo del rem plazo casi to tal de burócratas en los niveles superiores, en parte debido a la pérdida de recursos hum anos durante la guerra y a purgas en el periodo de la libe ración, con lo que se abrieron oportunidades a los egresados del nuevo m ovim iento de reforma administrativa. Es más, la dirección política de la Quinta República hace hincapié en que la renovación nacional debe conseguirse m ediante la experiencia tecnológica aportada por los técni cos que se desem peñan en la burocracia, con lo cual m uchos em pleados públicos han ascendido a cargos de asesores m inisteriales y a veces a m inistros propiam ente dichos. Suleim an señala que esta élite no hace hincapié en la experiencia técnica estrecham ente especializada, sino que su éxito se basa en su "profunda creencia en la capacidad generali zada, que es la única clase de capacidad que permite a uno moverse de un sector a otro sin conocim ientos técnicos preadquiridos para un puesto en particular " . 15 Siguen abundando, sin que las transiciones políticas las hayan reducido, las oportunidades para la aplicación de conocim ientos adm inistrativos. Para citar a Ridley y Blondel: La adm inistración pública sigue siendo el lugar donde se concentran los hom bres talentosos y em prendedores, la m ejor capacitación para puestos que no sean de servicio público, y la fuente de un gran poder. Su influencia cultural, social y económ ica probablem ente haya aum entado con los años. Ha sido una de las principales fuerzas, si no es que la principal, de la vida de Francia, y lo más probable es que continúe sién d o lo .16
En años recientes tam bién ha surgido una definición más clara de la relación entre el Estado y los em pleados públicos. En teoría, el em plea do público siem pre ha trabajado en condiciones establecidas unilateral mente por el Estado, a diferencia de la relación contractual entre em plea dos y em pleadores en el ám bito privado. Este concepto básico no se ha visto afectado por la transición de m onarquía a gobierno civil o por vai ¡aciones entre los regím enes políticos. En la práctica, durante el siglo \I X esto significó que si bien los em pleados públicos recibían ventajas, c om o seguridad en el trabajo, sueldos generosos y beneficios, al m ism o Ibid., p. 163. R id ley y B lo n d el, Public Adm inistration in France, p. 54.
248
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
tiem po se les negaban derechos com o los de los em pleados privados en materia de sindicación, negociaciones colectivas y derecho a huelga. El estatuto del em pleado público de 1946, si bien reafirma el concepto de que las condiciones de trabajo del em pleado público las fija el Estado y éste puede cam biarlas unilateralm ente, en la realidad retuvo los privi legios anteriores, y reconociendo los derechos negados en otro tiem po. En consecuencia, el em pleado público francés sigue gozando de seguri dad vitalicia en el trabajo; los únicos m otivos por los cuales puede per derlo son la im probable declaración de prescindibilidad (en cuyo caso se le paga indem nización) o despido por razones disciplinarias, y eso únicam ente de acuerdo con un procedim iento detallado establecido por tribunales disciplinarios especiales, en los que el funcionario está repre sentado. Los sueldos están calculados para m antener la categoría y re conocer las obligaciones públicas del funcionario, más que para pagar por el trabajo realizado, y la rem uneración, si bien no es extravagante, es adecuada. Los am plios beneficios incluyen bonificaciones por fam i lia, diversos programas de seguridad social y generosos planes de retiro y pensión. Los ascensos y otros cam bios de categoría están controlados, en gran medida, por el propio sistem a de servicio público. Después de décadas de dudas sobre su legalidad, la ley de 1946 reco noció form alm ente el derecho de los em pleados públicos para agrem iar se. Anteriormente las huelgas de em pleados públicos habían sido decla radas ilegales, y la reforma de 1946 no especifica con claridad si existe el derecho a la huelga. Ante la falta de autorización o de negación, el Consejo de Estado ha decidido que no se pueden tom ar m edidas d isci plinarias contra un em pleado por el solo hecho de haber participado en una huelga, pero que los servicios esenciales deben ser m antenidos y los em pleados de rango superior no pueden plegarse a ninguna huelga. La sindicación de los em pleados públicos ha avanzado notablem ente en el periodo de posguerra, y de hecho las huelgas de em pleados públicos son cosa com ún. Tam bién se ha aclarado la participación en actividades políticas. La mayoría de los em pleados públicos goza de libertad para afiliarse y to mar parte en actividades partidistas. No está prohibido que lo hagan los que ocupan puestos de responsabilidad, pero no deben revelar su situa ción de em pleados públicos ni utilizar inform ación obtenida a través de su trabajo. Los em pleados públicos pueden postularse para cargos elegi dos por votación, y pueden desem peñarse en la mayoría de las funcio nes locales sin renunciar a sus puestos; pero en el caso de ser elegidos para la legislatura nacional, deben perm anecer de licencia durante esos años, con derecho a retomar su puesto. En este m arco legal, diversos estudiosos han analizado las caracterís-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
249
litas de la burocracia francesa con profundidad y agudeza. Los más ■I' lacados son Michel C roziery Ezra N. Suleim an. Crozier considera que la pauta burocrática de tom a de d ecision es se ,ijusta bien a los rasgos culturales franceses básicos, pues destacan las i ualidades de racionalidad, im personalidad y poder absolu to . 17 Crozier «•pina que Francia es esencialm ente una "sociedad inmovilizada", lo que i file ja su conclusión con respecto a las consecuencias de dos actitudes profundam ente arraigadas y no obstante contradictorias: el d eseo de evitar, lo más posible, las relaciones directas de autoridad cara a cara, y I.i opinión generalizada de la autoridad en térm inos universales y ab so lutos. El sistem a burocrático proporciona la manera de reconciliar estas actitudes contradictorias m ediante el im personalism o y la centralizai ión, que com bina la concepción absolutista de la autoridad con la elim i nación de la mayoría de las relaciones de dependencia directa. "En otras palabras —dice— , el sistem a burocrático francés es la solución perfecta al dilem a básico que los franceses sienten frente a la autoridad. No pue den soportar la autoridad om nipotente que les parece indispensable si i ualquier actividad cooperativa ha de prosperar .” 18 Si bien adaptado a los requisitos básicos de una sociedad estancada, el subsistem a adm inistrativo francés adolece, según Crozier, de disfuni iones inherentes. Una es que las decisiones son inadecuadas porque quienes tom an las decisiones están muy alejados de los afectados por ollas. La segunda es que la coordinación resulta difícil. El tem or al conllicto y a las relaciones cara a cara da lugar a una especie de autocontrol adm inistrativo para evitar la superposición de territorios, tem a ante el cual los adm inistradores superiores en Francia sienten una especie de "pánico". Crozier sugiere que la causa de esta situación es "su con cep ción de la autoridad com o absoluta, que no puede com partirse, discutir se ni com prom eterse ” . 19 El últim o problem a "generalizado y recurrente” es el de la adaptación al cam bio. Crozier opina que por lo general la res puesta de una organización burocrática al cam bio se m anifiesta en lar gos periodos de rutina que alternan con cortos periodos de crisis, un m odelo particularm ente pronunciado en Francia . 20 17 "Los fr a n c e se s n o p u ed en d ese m p e ñ a r se en s itu a c io n e s a m b ig u a s y p o te n c ia lm e n te p ertu rb a d o ra s. [ ...] L o q u e tem e n n o e s el c a m b io en s í m ism o , sin o lo s r ie s g o s q u e d e b e rían a su m ir si el e s ta n c a m ie n to q u e lo s p rotege (y lo s lim ita ) llegara a d e sa p a r e c e r .” C ro zier, The Bureaucratic Phenom enon, p. 226. '* I b id ., p. 2 22. 19Ibid., p. 253. 20 "La d ife r e n c ia en tre F ran cia y o tr o s p a íse s o c c id e n ta le s tien e m u c h o m á s q u e ver co n la m a n era c o m o se rea liza el c a m b io q u e c o n el a lc a n c e d e éste . P ara o b te n e r u n a reform a lim ita d a en F ran cia, u n o se ve o b lig a d o a a ta ca r a to d o el ‘s is te m a ’, p or lo cu a l é s te se ve a se d ia d o c o n sta n te m e n te . E sto ex p lica la razón d e q u e las reglas d el ju e g o n u n ca se a c e p ten en su totalid ad . [ ...] La reform a só lo p u ed e lograrse m ed ia n te u n a rev o lu ció n total. [...]
250
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Crozier opina que los grands corps son los que más prom eten com o agentes para el cam bio, alejados de las presiones y capaces de resistir por lo m enos las crisis menores; sin embargo, esa intervención tiene po sibilidades m ínim as. La dirección de la reforma generalm ente se orien ta hacia la mayor centralización, puesto que este m étodo ha resuelto crisis anteriores. La participación de la ciudadanía es m ínim a o nula. Los objetivos son “paz, orden y arm onía”, en lugar de “experim entación e innovación”. De ahí que los grands corps “no puedan ser realm ente los que encabecen el cambio", y que la burocracia se vea obligada a transferir los principales problem as de cam bio a los form uladores de políticas en niveles superiores .21 El estudio de Suleim an, más reciente que el de Crozier, reafirma lo dicho por éste en los aspectos fundam entales, adem ás de ocuparse de cuestiones adicionales. Suleim an coincide con Crozier en cuanto a la rí gida centralización de la adm inistración francesa y a la urgencia de hacer reformas adm inistrativas extensas. También confirm a la función central de los grands corps en el aparato adm inistrativo, los cuales que daron prácticam ente intactos por los esfuerzos reform istas de la pos guerra. Sin em bargo, refuta la sugerencia de Crozier de que los cuerpos funcionan com o agentes de cam bio dentro de la burocracia. En vez de mediar entre la burocracia y el resto del sistem a de gobierno en tiem pos de crisis, de la evidencia disponible Suleim an interpreta que los cuerpos son parte integral del sistem a que se resiste al cam bio, y llega a la con clusión de que “la existencia de num erosos cuerpos está indisoluble m ente ligada al Estado centralizado ” . 22 Cita el estudio de un caso en el Corps des Mines que muestra cóm o los m iem bros de este cuerpo se las han arreglado para instalarse en una serie de posiciones adm inistrati vas claves pese a la importancia decreciente del sector minero. Estas re des dentro de los cuerpos, sostiene Suleim an, establecen las norm as por las cuales se juzgan la conveniencia y velocidad del cam bio. Más aún, puesto que existen num erosos cuerpos y a veces conflictos entre ellos, la form ulación de políticas “se reduce al denom inador com ún m ás bajo entre los cuerpos rivales ” .23 Como resultado, las rivalidades internas asu men precedencia sobre los problem as de política nacional, lo cual tien de a retardar los cam bios. Suleim an formula la hipótesis de que si bien los cuerpos com o entidades organizadas no sirven com o agentes de camPor o tro la d o , lo s m a n ifiesto s r e v o lu cio n a rio s tien d e n a ten er s ó lo valor s im b ó lic o y van en c o n sta n te d e c liv e .” Ibid., p. 287. 21 Ibid., p. 255. Los p u n to s d e vista d e C rozier c o n resp ecto a c ó m o d eb en rea liza rse las fo rm a s fra n cesa s se p resen tan en Strategies for Change, o r ig in a lm e n te p u b lic a d a en F ran cia en 1979, en ta n to q u e la tra d u c ció n en in g lé s s e p u b lic ó en 1982. 22 S u le im a n , Politics, Power, and Bureaucracy, p. 271. 23 Ibid., p. 274.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
251
bio, un integrante de un cuerpo podrá iniciar el cam bio si ocupa un puesto im portante en una repartición fuera del cuerpo, y usar su red de apoyo dentro del cuerpo al cual pertenece en favor de la nueva política, siempre y cuando los intereses del propio cuerpo no se vean amenazados. En resumen, Suleim an parece m enos optim ista aún que Crozier sobre las perspectivas de un cam bio que se inicie dentro de la propia burocra cia, salvo en circunstancias especiales. Una pregunta interesante que Suleim an formula es si la clase social a la que pertenece el funcionario afecta su actitud y com portam iento com o burócrata. Después de confirmar que los funcionarios superiores siguen proviniendo en su mayoría de las clases alta y media, recopila y analiza los datos disponibles en cuanto a la correlación entre nivel socio económ ico y desem peño burocrático . 24 "Su conclusión preliminar es que, en vista de la falta de evidencia de división de opiniones y actitudes por clase social, las actitudes y el com portam iento de los funcionarios pú blicos superiores que participaron en su estudio no se deben a su clase social, sino más probablem ente a su capacitación com o em pleados pú blicos, a la estructura adm inistrativa propiam ente dicha y al am biente de trabajo. En consecuencia, Suleim an hace una advertencia sobre la su posición de que la representación proporcional de las clases sociales en la élite adm inistrativa francesa ocasionará una transform ación radical. Por lo que ya se ha dicho sobre la función del Estado en la sociedad francesa y de los em pleados públicos de jerarquía com o agentes del Es tado, es evidente que los integrantes de la élite administrativa participan en una amplia gama de actividades que se extiende m ucho más allá de la sim ple aplicación de los reglamentos. Dos características principales de la burocracia francesa dan cuenta de esto: la perm anencia de las estruc turas burocráticas y la om nipresencia del personal burocrático. Ya hem os exam inado la continuidad adm inistrativa, esp ecialm ente a través de los grands corps. También tenem os que examinar la medida en la cual los miembros de la élite burocrática ocupan posiciones de poder e influencia tanto dentro com o fuera de las agencias administrativas del gobierno. Como podría esperarse, los integrantes de uno de los grands corps o del cuerpo de un m inisterio casi invariablem ente ocupan el cargo prin cipal en las direcciones, o divisiones operacionales de cada m inisterio, si bien esto no es requisito. Para fines prácticos, la selección del m inis tro no se lim ita únicam ente a los em pleados públicos, sino que en algu nos casos se extiende a m iem bros de un cuerpo en particular que ha "colonizado" ese sector de la adm inistración. Estos factores, adem ás de otros, lim itan en gran medida las posibilidades de elección y m antienen 24 Ibid., "Social Class and Adm inistrative Behavior”, capítulo 4, pp. 100-112.
252
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
firm emente dichas posiciones claves en m anos del servicio público, por lo cual el m inistro en turno depende en gran m edida de los adm inistra dores profesionales claves que encabezan las direcciones .25 El servicio en la institución singularm ente francesa del gabinete m i nisterial ofrece otro canal para el desarrollo de los em pleos públicos. El gabinete es resultado de la costum bre, no de ningún estatuto (salvo por un esfuerzo fallido de limitar el núm ero de integrantes a 1 0 ), y está for m ado por funcionarios seleccionados por el m inistro y que sirven a su conveniencia. La función del gabinete ha cam biado con el correr del tiem po, pero por lo general éste se considera una barrera o interm ediario entre el m inistro y las figuras políticas externas, por un lado, y el apara to adm inistrativo interno perm anente, por otro. Pese a su reducido ta maño, el gabinete tiene su propia jerarquía, encabezada por el director, quien es la figura principal después del ministro, varios m iem bros de enlace con direcciones específicas, y un núm ero inferior que se ocupa de asuntos externos o que mantiene una estrecha relación de trabajo con el ministro. Los com entarios sobre el valor de estos gabinetes varían. Algunos los consideran una creación positiva que contribuye a la efectividad del m inisterio, mientras que otros los consideran un m ecanism o concebido para afrontar las deficiencias del sistem a m inisterial, pero agravándolas en la práctica; parece existir un acuerdo, sin em bargo, en que la función del gabinete es fundam ental, que está en crecim iento y que genera con flictos. El autor de un inform e reciente dice que los gabinetes m inisteria les son “sim ultáneam ente producto y reflejo del sistem a adm inistrativo francés en general” y que los m iem bros del gabinete “ocupan una p osi ción privilegiada en el gobierno, debido a la asesoría que prestan, a las d ecisiones que preparan y al cum plim iento que supervisan ” .26 Si esta opinión es correcta, el hecho de que los em pleados públicos predom inen en estas asignaciones es evidencia im portante de la esfera de actividades de los administradores superiores. En la Quinta República, hasta el año 1981, 90% de los integrantes de los gabinetes m inisteriales eran em pleados públicos, com parados con 60% durante la Tercera Re pública. La proporción ha dism inuido en cierta m edida durante la era de M itterrand ,27 pero sigue siendo alta. El prom edio de servicio en un 25 S u le im a n afirm a q u e en un rég im en p a rla m en ta rio c o m o el d e la C uarta R ep ú b lica , el p o d er real d e lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s se e n cu en tra en la o b str u c c ió n , y c ita la o b ser v a ció n h ech a p o r un director: "C uando u n m in istr o q u iere h a cer a lg o im p o sib le , só lo d e b e m o s d e c ir bueno, y lo m á s p rob ab le e s q u e n u n ca v o lv a m o s a e s c u c h a r n ad a m á s so b re e llo ”. Ibid., p. 167. 26 J ea n n e S iw ek -P o u y d essea u , "French M in isterial Staffs", e n la o b ra d e D o g a n , The M andarins o f Western Europe, pp. 2 0 8 -2 0 9 . 27 V éa se, d e S u le im a n , "From R ight to Left: B u reau cracy an d P o litics in F ra n ce”, p. 122.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
253
||itbínete m inisterial es de tres años. Esto se está convirtiendo en parte •I r la carrera de un burócrata con aspiraciones; alrededor de la mitad de li <>ca de confianza hacia los directores por parte de los integrantes de los gabinetes, lo cual refleja opiniones am pliam ente divergentes entre los dos grupos acerca de cuál debería ser su nivel de autoridad y en cuanto .1 la relación entre política y adm inistración. El poder del gabinete tien»le a ejercerse en nombre del ministro, teniendo en cuenta la política genei al del gobierno. La esfera de autoridad de los directores es más estrecha v tiene poco que ver con cuestiones de política general. Los directores opinan que la política y la adm inistración son "dominios diferentes que pocas veces entran en contacto entre sí y que, de cualquier manera, deberían siem pre m antenerse separados”. Los integrantes de gabinetes creen que "los dos dom inios no pueden separarse en los niveles superioics del sistem a administrativo, donde se preparan las decisiones y se presentan opciones para consideración del m inistro ” .28 Aunque Suleim an considera que este conflicto refleja dos percepcio nes radicalmente opuestas de la función, señala que los funcionarios que desem peñan estos papeles en apariencia incom patibles en diferentes eta pas de sus carreras son casi siem pre em pleados públicos. "Son las m is mas personas; sim plem ente cam bian de puesto y, por lo tanto, de fun ción.” Suleim an llega a la conclusión de que es peligroso hablar de una "mentalidad" administrativa cuando existe tal diversidad de percepciones entre los funcionarios superiores que han com partido “una experiencia com ún de socialización". Las lealtades pueden cam biar con relativa fa cilidad. Los integrantes de gabinetes que llegan a directores "adoptan posturas totalm ente distintas de las que tenían cuando estaban en el ga binete. [...] Desde luego, los intereses de un em pleado público cambian con el puesto que ocupa en la jerarquía político-adm inistrativa, y su per cepción de su función tam bién cam bia " . 29 Los em pleados públicos no sólo tienen el virtual m onopolio de los car gos im portantes en las direcciones y en los gabinetes ministeriales, sino tam bién en años recientes, especialm ente desde el com ienzo de la Quin28 S u le im a n , Politics, Power, an d Bureaucracy, p. 222. 2g Ibid., "The C ab in et an d the A d m in istration : P olitical an d A d m in istra tiv e R oles in the H ig h er Civil S ervice", c a p ítu lo 9, pp. 2 0 1 -2 3 8 , p a rticu la r m en te las p á g in a s 20 2 , 233 y 234.
254
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ta República, han sido nom brados con creciente frecuencia a m in iste rios claves; en algunos gobiernos recientes, más de la tercera parte de los m inistros provino de las filas de los em pleados públicos. La transición al socialism o en 1981 no cam bió esta tendencia, sino que sólo cam bió a algunos adm inistradores de la élite por otros m ás a tono políticam ente con el gobierno de Mitterrand. Han ocurrido cam bios sim ilares duran te los periodos de cohabitación, cuando el primer m inistro y el presidente no han sido aliados políticos. Se ha d icho que la Quinta R epública es la République des fonctionnaires, y Mattei Dogan dice que los pasillos de los m inisterios se han convertido en “el paraíso de los m andarines m o dernos ” .30 Por último, debe señalarse que los em pleados públicos franceses, espe cialm ente los que han logrado ingresar en uno de los grands corps, ocu pan numerosos puestos influyentes que no son de los ministerios de gobier no. Entre dichos em pleados se encuentran tres de los cuatro presidentes de la Quinta República y todos los primeros m inistro de la m ism a entre 1958 y 1984. Cada vez con mayor frecuencia, m uchos m iem bros de la Asamblea Nacional provienen de las filas de ex em pleados públicos. Tras la victoria socialista de 1981, la proporción alcanza casi 50% de los dipu tados elegidos a la Asamblea. El liderazgo en la m ayoría de las industrias nacionalizadas está en m anos de em pleados p úblicos .31 Con frecuencia se ha dado el caso de funcionarios públicos que a mitad de carrera han ocupado puestos en el sector privado. Esta am pliación, más notable du rante la Quinta República, justifica la referencia de Suleim an a “la om nipresencia de los em pleados públicos en todas las instituciones funda m entales de Francia ” ,32 y explica la opinión de Ashford de que "Francia probablem ente se cuenta entre los sistem as adm inistrativos que mejor com binan los talentos empresariales con los adm inistrativos " . 33 En vista de la prevalencia de los burócratas franceses, uno debe pre guntarse qué significa esto en térm inos de la función política a largo plazo de la burocracia y de la efectividad de los controles que se apli quen sobre ella. Diferentes autoridades ofrecen diversas explicaciones. La generalización más com ún, y que cuenta con abundantes anteceden tes históricos, es que la burocracia ha sabido com pensar con su com petencia y continuidad lo frágil y cam biante del liderazgo político y ha tom ado m edidas para m antenerse en orden. De acuerdo con Diamant, “la República pasa, pero la adm inistración queda " . 34 Ciertamente, antes 30 D o g a n , The M a n d a rin s o f W estern E u rope, p. 11. 31 D a n iel D erivry, "The M an agers o f P u b lic E n terp rises in France", en The M a n d a rin s o f W estern E u ro pe, pp. 21 0 -2 2 5 . 32 S u le im a n , P olitics, Pow er, a n d B u reau cracy, p. 374. 33 A shford , P olicy a n d P o litics in France, p. 78. 34 D ia m a n t, "The F ren ch A d m in istrative S ystem ", pp. 1 8 2-218.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
255
tic la Quinta República, el control del poder ejecutivo sobre la burocrai'ia era débil y el control de la legislatura esporádico y fragmentario, a menudo orientado hacia la obtención de favores o el bloqueo de progra mas, antes que hacia la orientación de los esfuerzos burocráticos. Ante la falta de controles externos efectivos surgieron m ecanism os de "con trol interno”, que se desarrollaron com o autocontroles de la burocracia. I I Consejo de Estado ha evolucionado gradualm ente hasta ser la instiIlición más im portante de este tipo, habiendo asum ido funciones como la evaluación de actos adm inistrativos en defensa de los derechos del i mdadano, asesorando sobre la redacción de proyectos de ley y decretos ejecutivos, consultando con m inistros sobre problem as administrativos v sugiriendo soluciones. Esta hipótesis de inestabilidad política equilibrada por la estabilidad administrativa ha sido puesta en tela de juicio con creciente frecuencia. ( rozier objeta el contraste sim plificado entre “burocracia permanente y eficaz” y “gobiernos inestables incapaces de formular y llevar a cabo una política congruente”. Él opina que esta situación no es paradójica, mno reflejo, en el nivel organizacional, de las características francesas ilc racionalidad, im personalidad y sentido de lo absoluto, que están presriites en las medidas surgidas de un patrón de toma de decisiones dentro ilrl cual el sistem a adm inistrativo dom ina. Sostiene adem ás que mientras persista la dom inación del sistem a adm inistrativo, todo el sistema político estará desequilibrado .35 1\1 estudio que Suleim an hace de la élite administrativa, por ser más reciente, permite mostrar un mayor interés en la evolución del control político sobre la burocracia durante la Quinta República. Suleiman crilu a la opinión de que durante la Tercera y la Cuarta Repúblicas el po drí pasó de los políticos a los em pleados públicos debido a inestabilidad ministerial, y manifiesta dudas sobre la aseveración de que las políticas .1 largo plazo fueron en gran medida obra de funcionarios permanentes, no de políticos, y afirmando a su vez que por lo general fueron resultado •Ir cam biantes alianzas entre los dos grupos. Además, arguye que la Quiniit República ha introducido cam bios significativos en el control político sobre la burocracia. El efecto de la supervisión parlamentaria decidida mente se ha debilitado, com o producto de la relativa im potencia del po• I r i legislativo en un sistem a mixto parlamentario-presidencial. El conIrol del ejecutivo se ha reforzado considerablem ente, sobre todo desde 1 1ue los cam bios parlam entarios de 1962 aum entaron los poderes de la presidencia. En el orden ministerial, ha ayudado el hecho de la estadía prom edio un poco más larga por parte de los m inistros. *' C rozier, The Bureaucratic Phenom enon , pp. 251 263.
256
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Cada vez está más claro que la característica más im portante que afec ta el funcionam iento del sistem a mixto presidencial-parlam entario de la Quinta República no es que un partido político dom inante o una coa lición controle tanto la presidencia com o la Asamblea Nacional. John R. Rohr ha presentado evidencias de que quienes elaboraron la actual Cons titución tenían la intención de colocar a un prim er m inistro a la cabeza del poder ejecutivo, pero la enm ienda de 1962 que disponía la elección directa del presidente propició un papel más dom inante para este últi mo, excepto en los periodos de cohabitación , 36 Como consecuencia, se ajusta a la realidad hablar de un gobierno presidencial y de un gobierno del primer ministro, según sean las relaciones de poder relativas del pre sidente y del primer ministro. Como ha señalado Robert Elgie, “las pe culiaridades del acuerdo constitucional francés han institucionalizado la rivalidad dentro del ejecutivo” y, por lo tanto, han creado “una tensión constante entre las dos instituciones, al tratar cada una de aum entar su control sobre el proceso político a costas de la otra ” . 37 El sistem a político actual de Francia, com o lo ha descrito adecuada m ente Suleim an, continúa com binando “los principales elem entos del sistem a parlamentario británico y del sistem a presidencial estaduniden se " . 38 Cuando la presidencia y el cuerpo legislativo han sido controlados por un solo partido político, éste ha podido gobernar efectivam ente con un fuerte dom inio de las instituciones estatales, entre ellas la burocra cia. Los cam bios de poder entre los partidos no han significado rem o ciones m asivas de los funcionarios de la adm inistración pública, pero sí han dado lugar a que en algunas posiciones claves se rem place a algu nos adm inistradores públicos por otros. Cuando esto ocurrió después de la victoria socialista en 1981, Suleim an concluyó que había em peza do “la verdadera politización de la adm inistración”, y predijo acerta dam ente que así com o los socialistas no se oponían a recom pensar a sus partidarios con cargos importantes, tam poco la derecha lo haría cuando retornara al poder .39 Fortín estuvo de acuerdo en que esos cam 36 J oh n A. R ohr, " E xecu tive P o w er an d R ep u b lica n P rin c ip ies at th e F o u n d in g o f the F ifth R ep u b lic”, Governance, vol. 7, n ú m . 2, pp. 113-134, abril d e 1994. 37 R o b ert E lgie, "The P rim e M in ister's O ffice in France: A C h a n g in g R ole in a S em i-p resid en tia l S ystem ", Governance, vol. 5, n ú m . 1, pp. 104-121, en la p. 113, en e r o d e 1992. E l g ie id en tifica tres tip o s d e r e la c io n e s en tre el p resid e n te y el p rim er m in istr o en la Q u in ta R epública: a) "el lid erazgo p resid en cial p u ro [ ...] en el cual el p resid en te es la fuerza p o lítica d o m in a n te y e n el q u e el p r im er m in is tr o e s p o c o m á s q u e u n lea l se r v id o r p r e s id e n c ia l”; b) "un p r e s id e n c ia lis m o lim ita d o ”, en el q u e el p rim er m in istr o "trata d e o b te n e r cierta in d ep en d e n c ia , p ero sig u e lim ita d o p or la situ a c ió n p o lític a q u e fu n c io n a e n favor del p r e sid e n te ”, y e ) "el lid era zg o del p rim er m in istr o ”, en el q u e "el p rim er m in istr o e s la fu erza p o lític a p rin cip a l y el p resid e n te d e se m p e ñ a un p ap el se c u n d a r io ”. Ibid. 38 S u le im a n , Politics, Power, and Bureaucracy, p. 358. 39 "From R ig h t to Left: B u rea u cra cy an d P o litics in F ra n ce”, p. 131.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
257
l)los en el poder harían que “fueran casi autom áticos algunos cam bios ile funcionarios " . 40 Kn resum en, la conclusión a la cual por lo general llegan quienes esIuilian el sistem a francés es que, si bien los burócratas franceses desem |HM lan un papel activo y fundam ental en la form ulación de políticas públicas, el control últim o reside fuera de la burocracia com o institución. Según Q uerm onne y Rouban, “el servicio civil jerárquico en Francia se 11.1 encontrado tan ligado a la form ulación de políticas de alto nivel, a I r. reformas sociales y al desarrollo económ ico, que en la actualidad se están uniendo los m undos político y adm inistrativo " . 41 Vernardakis conI I icrda y m anifiesta que durante la Quinta República el papel de los em pleados públicos superiores en la form ulación de políticas ha alcanzado un nuevo nivel. Sin embargo —agrega— , el ejercicio de control eje cutivo sobre la burocracia frente al control parlam entario débil [...] no su gie re que la burocracia se haya apropiado del poder. Por el contrario, su subordi nación en la práctica al ejecutivo dual ha debilitado su relativa autonom ía 42
Sin verse fundam entalm ente am enazada en cuanto a su papel en el sistem a político de Francia, pese a su notable capacidad de autoprotección, a la élite adm inistrativa francesa se ha adaptado a un m ayor desa lío en su autonom ía de lo que ha experim entado en el pasado.
La Alemania reunificada
,■
Las instituciones políticas alem anas difieren de las francesas en algunos aspectos fundam entales .43 Desde la unificación del Reich bajo Bismarck, 40 “C ou n try R eport: R eflectio n s o n P u b lic A d m in istra tio n in F ra n ce 1 9 8 6 -1 9 8 7 ”, p. 103. 41 J ea n -L o u is Q u erm o n n e y Luc R ou b an , ‘‘F ren ch P u b lic A d m in istra tio n an d P olicy E valu ation : T he Q u est for A cco u n ta b ility ”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 4 6 , n ú m . 5, pp. 3 9 7 -4 0 6 , en la p. 3 9 8 , 1986. 42 "The N a tio n a l S c h o o l o f A d m in istra tio n an d P u b lic P olicy-M ak in g in F ra n ce”, p. 4 47. 43 V éa se, d e F in er , The T heory a n d P ra ctice o f M o d e m G o v e r n m e n t , c a p ít u lo s 28 y 31; d e R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , E u ropean S o ciety a n d P o litics, c a p ítu lo 16, pp. 3 4 3-347; d e H erbert J a co b , G erm á n A d m in istr a tio n S in ce B ism a rck , N e w H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1963; d e A rnold J. H e id e n h e im e r y D on ald P. K o m m ers, The G o v e m m e n ts o f G erm a n y , 4a ed ., N u ev a York, T h o m a s Y. C row ell C om p an y, 1975; d e R en a te M ayn tz y F ritz W. S ch a rp f, P olicy-M akin g in the G erm án F ederal B u re a u c ra c y , A m sterd am , E lsevier, 1975; d e R en a te M ayn tz, " E xecu tive L ea d ersh ip in G erm any: D isp e r sió n o f P o w er o r ‘K a n slerd em o cra tie’?”, en la obra d e R ichard R o se y E zra N . S u leim a n , co m p s., Presid e n ts a n d P rim e M in isters, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for P u b lic P o licy R esea rch , c a p ítu lo 4, pp. 139-170, 1980; d e N evil Jo h n so n , S ta te a n d G o vern m en t in the Federal R ep u b lic o f G erm an y: The E x e cu tive a t W ork, 2a ed ., O xford, P ergam on P ress, 1983; d e K laus K onig, H. J. von O ertzen y F. W agener, co m p s., P ublic A d m in istra tio n in the Federal R e p u b lic o f G erm a n y, A m b eres, K lu w er-D even ter, 1983; d e R en a te M ayntz, "G erm án F ed e ral B u reau crats: A F u n ctio n a l E lite b etw een P o litic s an d A d m in istration " , en la ob ra d e
258
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Alemania ha tenido un sistem a federal de gobierno, con la excepción del periodo nazi. Cuando el país se dividió al final de la segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental (la República Federal de Alem ania) re tornó al sistem a federal, mientras que Alemania Oriental (la República Dem ocrática Alemana) m antuvo, bajo su régim en del bloque com un is ta, una estructura unitaria centralista muy sim ilar a la nazi. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación ocu rrió con rapidez. El proceso consistió principalm ente en la absorción de la Alemania Oriental por la Occidental al confirm arse la incorporación de la Alemania Oriental a la República Federal en octubre de 1990.44 En el sistem a federal alemán, la unidad constitutiva es el Land. Con la reunificación, se añadieron cinco Laender con los territorios que habían form ado la República Dem ocrática Alemana, lo que hizo que el total as cendiera a l ó . Cada Land tiene amplias responsabilidades administrativas y adjudicativas, pero el gobierno nacional o Reich dom ina en el aspecto legislativo. Fundam entalm ente, la división de funciones con siste en que las decisiones legislativas más im portantes las tom a el gobierno central, que confía en los Laender para la adm inistración de los programas apro bados. En consecuencia, solam ente 10% de la burocracia es federal y el resto se ubica en los servicios administrativos de los Laender. La Constitución de Bonn de 1949 tam bién contem plaba un gobierno S u leim a n , com p ., B ureaucrats a n d Policy M aking, pp. 174-205; d e H ein rich S ied en top f, "West ern G erm any", en el libro de R ow at, com p ., P ublic A d m in istra tio n in D eveloped D em ocracies, c a p ítu lo 19; d e H ellm u t W o llm a n , "Policy A n alysis in W est G erm a n y ’s F ed eral G overn m ent: A C ase o f U n fin ish ed G o vern m en tal an d A d m in istra tiv e M o d em iza tio n ? " , G overn an ce, vol. 2, n ú m . 3, pp. 23 3 -2 6 6 , ju lio de 1989; d e P hyllis B e n y , “C ou n try Report: T h e Or g a n iza tio n an d In flu en ce o f the C h an cellory d u rin g the S ch m id t and K ohl C han cellorship s", G o v e m a n c e , vol. 2, n ú m . 3, pp. 3 3 9 -3 5 5 , ju lio d e 1989; d e Karl K aiser, " G erm any’s U n ificatio n ”, Foreign A ffairs, vol. 70, n ú m . 1, pp. 179-205, 1991; d e H. G. P eter W allach y R on ald A. F ra n cisco , U n ited G erm an y: The Past, P olitics, P ro sp ects, W estp ort, C o n n e c tic u t, G reen w o o d Press, 1992; d e D avid P. C onradt, The G erm án P o lity, 5a ed ., W h ite P lain s, N u eva York, L on gm an , 1993; d e M ichael G. H u elsh off, Andrei S. M arkovits y S im ó n R eich , com p s., From B u n d esrep u b lik to D eu tsch la n d : G erm án P olitics after U n ifica tio n , Ann Arbor, M ich i gan , T he U n iversity o f M ich igan Press, 1993, y d e M. D on ald H a n co ck y H elg a A. W elsh , G erm á n U n ification : P rocess & O u tc o m e s, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1994. 44 La reu n ific a ció n ha sig n ifica d o un p r o c e so de r e c o n str u c c ió n d e la s in stitu c io n e s g u b ern a m en ta les y a d m in istra tiv a s d e lo q u e h ab ía sid o la A lem an ia O rien tal, sig u ie n d o el m o d e lo d e la R ep ú b lica F ed eral. E sto ha req u erid o tr a n sfo r m a c io n e s in stitu c io n a le s d r á s tica s en la ex R ep ú b lica D em o crá tica A lem an a, y ha im p u e s to ca rg a s m u y g ra v o sa s so b re lo s r e cu rso s d e la R ep ú b lica F ed eral d e A lem an ia (p a r ticu la rm en te p o r la " tran sferen cia d e la élite" d el p erso n a l a d m in istra tiv o del O ccid en te al O rien te), p r o b le m a s q u e n o p o d e m o s estu d ia r aq u í. Para u n a n á lisis d eta lla d o , v éa se, d e K lau s K on ig, " B u reau cratic In teg ra tio n by E lite Transfer: T h e C ase o f the F orm er G D R ”, G o v e m a n c e , vol. 6, n ú m . 3, pp. 3 8 6 -3 9 6 , ju lio d e 1993; " T ran sform ation o f P u b lic A d m in istra tio n in M id d le an d E a s tern E u rop e: T h e G erm án C ase”, m im eo g ra fia d o , 24 pp., p rep arad o para la 54a C o n feren cia N a cio n a l d e C a p a cita ció n d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 17 a 21 d e ju lio d e 1993, S a n F ra n cisco , y " A d m in istrative T r a n sfo r m a tio n in E a stern G erm a n y ”, P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 71, n ú m s. 1/2, pp. 135-149, p rim avera/veran o d e 1993.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
259
imrl imentario con una legislatura bicameral, un canciller com o ejecutivii principal y un presidente que se desem peñaría más o m enos com o un monarca constitucional elegido por cinco años con poderes muy li lilí lados. La función de canciller contenía am plios poderes. Elegido cada »n.itro años por el Bundestag o cámara baja de la legislatura, al com ienzo ■I' sn periodo, el canciller puede ser removido únicam ente por un voto de »cnsura com binado con la elección de un sucesor por mayoría absoluta ilrl Bundestag. Esto ocurrió una sola vez, en 1982, cuando un cam bio de 11 (.iliciones entre partidos elim inó a H elm ut Schm idt com o canciller y * lij'ió en su lugar a Helmut Kohl. Más aún, el canciller puede solicitar un vi *lo de confianza cada vez que lo desee y, si no lo obtiene, pedir al pre sidente que disuelva el Bundestag y llam e a nuevas elecciones. El can ci ller nombra a los m inistros de gabinete para que sirvan a su placer. I a estructura ejecutiva bajo el canciller incluye su oficina y a un nú mero variable de m inistros fijado por éste. La cancillería en la actualiil.id consta de un personal jerárquico de unos 1 0 0 em pleados públicos, ion un personal de apoyo tres veces más num eroso y está encabezada por un director cuyos poderes son inferiores sólo a los del canciller. En el gobierno de Konrad Adenauer, entre 1949 y 1963 la cancillería ejerció estrecho control sobre los m inisterios: fijaba prioridades para los pro c la m a s , preparaba órdenes del día para el gabinete y servía com o canal •le com unicación entre el poder ejecutivo y la legislatura. En gobiernos posteriores de coalición, el control por parte del canciller y su oficina se lian diluido en parte. La im agen del liderazgo que ha surgido ha sido descrita com o “red concentrada en lugar de pirám ide ” .45 En el pasado, el núm ero de m inistros ha oscilado entre 19 com o má\¡m o y 12 com o m ínim o, y en la actualidad es de 18. El m inisterio típico .ilemán es bastante pequeño com parado con el de otros países. El nú mero de em pleados oscila entre 1 800 y 300, debido a que en m uchos ca sos el gobierno federal confía en la infraestructura de los Laender para la provisión de los servicios adm inistrativos necesarios. Com o señalan Mayntz y Scharpf, “la mayoría de los m inisterios federales debería con siderarse principalm ente com o formuladora de políticas, no com o or ganización adm inistrativa con una estructura jerárquica ” .46 Contraria mente a lo que sucede en Francia, los em pleados públicos superiores no reciben nom bram ientos de los m inistros. “Los m inistros federales son políticos, no burócratas. La carrera del em pleado público no lleva a estos p u estos . " 47 Sin embargo, por lo general los m inistros lo m ism o son 45 M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, p. 144. 46 M ayn tz y S ch a rp f, Policy-Making in the Germán Federal Bureaucracy, p. 46. 47 M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, p. 150. L os a n tig u o s fu n c io n a r io s p ú b li c o s p u ed en c o n v ertirse en m in istr o s, y d e h e c h o a sí ha su c e d id o , p ero só lo d e sp u é s di* q u e
260
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
expertos en su cam po que políticos profesionales, y la rotación entre m i nisterios no se da con frecuencia. La estructura ministerial típica se organiza a lo largo de líneas de auto ridad jerárquica, pero permite una considerable descentralización de las operaciones. La capacidad del equipo inm ediatam ente alrededor del m i nistro es bastante limitada, pero él m ism o selecciona de forma personal, este pequeño grupo, que por lo com ún se retira cuando lo hace el m inis tro, de m odo que la lealtad hacia él es su marca distintiva. El personal consiste en un asistente directo y un encargado de prensa o relaciones públicas, una oficina que desem peña tareas adm inistrativas de rutina y uno o dos secretarios. Estos últim os, generalm ente seleccion ados entre los em pleados perm anentes del m inisterio, aportan el elem ento más fuerte de continuidad y pueden continuar de un m inistro a otro, pero sin reclamar esta continuidad com o derecho. En años recientes se creó el puesto de secretario parlamentario, concebido para que ayude al m i nisterio con los asuntos parlamentarios, y está ocupado por un integran te del Parlamento que por lo general es un colaborador político cercano al ministro. Por debajo del nivel del m inistro y secretarios de Estado, la estructura por lo general se descom pone en divisiones, las que a su vez se dividen en secciones com o unidades básicas de trabajo. Norm alm ente las divisio nes y secciones se establecen según los programas ofrecidos y las clien telas atendidas. La excepción es que en cada m inisterio existe una di visión donde se centralizan las funciones adm inistrativas, tales com o presupuesto, adm inistración del personal y servicios legales. La mayoría de las secciones operativas es bastante pequeña, pero la capacidad de trabajo del m inisterio, com o señalan Mayntz y Scharpf , 48 se concentra principalm ente en los niveles inferiores de la jerarquía. La form ulación de políticas está descentralizada y cuenta con una capacidad lim itada para recibir instrucciones desde arriba en cuanto a políticas. Los burócratas de la República Federal de Alem ania eran los descen dientes de la oficialidad prusiana de siglos atrás, de los cuales se ha di cho correctam ente que eran "una élite social reclutada por exám enes de oposición y por su dedicación a la eficiencia y al principio de autocra cia ” .49 Esta burocracia, integrada por profesionales con carrera univer sitaria, ocupó una posición de dom inio durante la industrialización de Alem ania en el siglo xix. Durante el Segundo Reich, esta burocracia era en teoría responsable ante el primer m inistro y el monarca; en la práctihan r e n u n cia d o a su s carreras en la a d m in istr a c ió n p ú b lic a , y h an sid o e le g id o s y han o c u p a d o u n p u e sto en el P a rla m en to federal. 48 M a y n tz y S ch a rp f, P olicy-M a k in g in th e G erm án Federal B u rea u cra cy , p. 64. 49 R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , E u ropean S o c ie ty a n d P o litics, p. 342.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
261
i ¡i, la burocracia federal tom aba la mayoría de las decisiones de política Interna, apoyada para su puesta en práctica en las burocracias de los Iuender, que a su vez estaban organizados siguiendo el m ism o m odelo. I sle sistem a burocrático adquirió fam a por su com petencia e integri*I.kI y alcanzó gran prestigio, pese a que tam bién debe asum ir parte de I.i responsabilidad por el lento desarrollo de las instituciones de autogo bierno popular en Alemania. La arm onía entre la élite burocrática y el liderazgo político se rom pió •luíante la República de W eimar y el Tercer Reich nazi. M uchos buró( i . i tas de alto nivel no sentían sim patía por la república y, a su vez, no gozaban de la confianza de sus líderes. Más tarde, bajo los nazis, los burócratas tuvieron que servir a los líderes del partido, quienes sospe( liaban de ellos y al m ism o tiem po dependían de ellos. Después de la segunda Guerra Mundial, los poderes de ocupación hi( ieron esfuerzos por reformar el servicio público alem án, con un efecto muy poco duradero. La tendencia ha sido a revertir los patrones burocráticos que tem poralm ente se habían alterado durante los desórdenes políticos de años anteriores; por eso, las líneas de continuidad con la burocracia prusiana son fuertes, pese a que la m ayor parte del territorio ile Prusia no perteneció a la República Federal de Alem ania antes de la leunificación, y a pesar de que después de la segunda Guerra Mundial se efectuó una venturosa transición al régim en parlamentario. El sector de servicio público en Alemania es extenso, abarcando casi K% de la población y 20% de los em pleados del país. En la ex República Democrática Alemana, 12% de la población trabajaba oficialm ente al servicio del Estado, proporción que se está reduciendo de manera sig nificativa. Sin em bargo, m enos de 10% trabajaba en la burocracia federal debi do al apoyo que prestan los Laender; adem ás, la tasa de crecim iento del gobierno federal es más lenta en la burocracia federal que en áreas com o educación y salud en el nivel de los Laender. Los em pleados públicos alem anes se dividen en tres categorías prin cipales: em pleados públicos perm anentes (Beam te), em pleados asala riados (Angestellte), quienes no gozan de los m ism os privilegios ni seguri dad en el trabajo, y los trabajadores m anuales (Arbeiter), em pleados por contrato a plazos cortos. Los Beamte gozan de m ayor prestigio y en teo ría reciben las asignaciones de m ayor responsabilidad. Sum an 45% de los em pleados públicos, y entre ellos hay jueces, profesores y personal gerencial en correos y ferrocarriles, adem ás de los ocupantes de pues tos superiores en los m inisterios. Si bien el prestigio de los Beam te to davía los distingue de los dem ás, las diferencias entre ellos y los em pleados asalariados han ido en dism inución en años recientes, tanto en
262
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
cuanto a la asignación de responsabilidades com o a las con d iciones de em pleo. En la actualidad, los m iem bros de am bos grupos desem peñan funciones idénticas, y las disposiciones en cuanto a la seguridad en el tra bajo y los beneficios de retiro no son m arcadam ente distintas, si bien corresponden a diversos sistem as adm inistrativos. Las diferencias res tantes tienen que ver con la capacitación, selección y patrones de as censo. En tiem pos recientes se han presentado p roposiciones para uni ficar en un solo servicio a todas las personas em pleadas de tiem po com pleto, pero no parece que dichas proposiciones vayan a ser acepta das en un futuro cercano. Verticalm ente, el servicio civil se divide en cuatro clases: inferior, m e dia, interm edia y superior. Cada clase a su vez se divide en num erosas categorías funcionales, com o adm inistración general, finanzas, m agis terio, salud y otros cam pos técnicos. Cada categoría funcional dentro de una clase norm alm ente incluye cin co rangos, que constituyen la carrera; los nuevos que entran lo hacen en el escalón inferior del rango que les corresponde, y existe escaso m ovim iento horizontal entre cate gorías funcionales y muy poca oportunidad de avanzar al rango supe rior. Según la evaluación de Mayntz y Scharpf, este sistem a tiene las ventajas de la facilidad de com prensión, de la fácil com paración de pues tos y de la igualdad de oportunidades de ascenso, pero tiene característi cas que presentan “serios problem as para un sistem a flexible de gestión de personal " . 50 Los Beamte del servicio público jerárquico continúan caracterizando a la burocracia alemana, pero ya no reciben la deferencia y el respeto especiales que se les atribuía en otros tiem pos, especialm ente en Prusia. Según Mayntz, “los em pleados civiles de jerarquía en la actualidad no gozan de un estatus especial basado en su origen social, en el recluta m iento ni en el prestigio ocupacional”. Por lo general provienen de la clase m edia o de la clase media alta, “sin ser superiores en nada a otros grupos funcionales de élite, com o los gerentes en la industria, los pro fesores universitarios o los practicantes de las profesiones liberales, en tre ellas los abogados ” . 51 La selección de personal para el servicio público superior se lleva a cabo por un principio de escalafón, mientras que una alta proporción de los em pleados sigue proviniendo de fam ilias con tradición de servi cio público. Durante sus carreras, se espera de ellos que estén prepara dos para ser asignados a puestos que cubren gran variedad de obligacio nes, especialm ente en la categoría funcional de adm inistración general. El acceso a estas posiciones en el servicio civil superior se obtiene me50 M a y n tz y S ch arp f, Policy-M aking in the Germán Federal B ureaucracy , p. 52. 51 “G erm án F ed eral B u re a u c ra ts”, pp. 180, 181.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
263
glitinlc un proceso bien definido, por lo general abierto sólo a los posee■ nirs de títulos universitarios. Tradicionalmente se ha preferido un título t
li'ltules. I ns egresados universitarios seleccionados con base en los exám enes ■puñales pasan por un periodo de tres años de entrenam iento dentro ili l servicio, que com bina la instrucción académ ica con la preparación mii rl trabajo. Los que al final de este periodo aprueban un segundo exaflten entran al servicio para hacer carrera. Debido a lo extenso de la eta| m | >i rparatoria, rara vez una persona puede entrar antes de los 25 años •I' eilad. Además de la selección que se realiza por m edio de exám enes y BU g ramas académ icos, estudios recientes indican una tendencia hacia In iiutoselección; aparentem ente los estudiantes que se sienten atraídos lim i.i el servicio público son los que valoran características tales com o |* seguridad en el trabajo y los beneficios de la vejez, tareas claram ente »*Mi i ir turadas, exigencias bien definidas en cuanto a tiem po y obligacio n e s , en lugar de valores com o un trabajo que sea interesante y autóno m o , o que permita destacar en térm inos de ingresos y posición. Las cai .ii l< rísticas personales del em pleado que entra al servicio público, aparte ilr I.i m otivación para el rendim iento en el trabajo, son dogm atism o, rii•i•Ir/ e intolerancia de la ambigüedad. “El servicio civil todavía parece Atraer a los que por disposición son la versión típicam ente burocrática ilr l.i persona fiel a una organización”, con una tendencia autoselectiva "aparenta ser disfuncional desde el punto de vista de las característli .is personales favorables a las necesidades de una form ulación activa •I. políticas ” .52 Una vez dentro del sistem a, los ascensos parecen depender de la co m binación de dos criterios. Los más im portantes parecen ser las consi•I' tai iones tradicionales entre los em pleados públicos: antigüedad, captiridad profesional, lealtad y relaciones arm oniosas con los colegas. I isten indicaciones de que los otros criterios son de índole política y • si.ni recibiendo más peso en la actualidad, incluidos “la afiliación a un pal lulo, la destreza política, el apoyo político con que la persona cuenta II puede conseguir, y las relaciones con uno o m ás grupos de clientes im portantes " . 53 De manera oficial, los criterios en la primera categoría ' M aynl/. y S ch a rp f, Policy-Making in the Germán Federal Bureaucracy, pp. 53-54.
111hid., p. 55.
264
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siguen siendo los que se tienen en cuenta, y supuestam ente hay evalua ciones periódicas que se ocupan de m edirlos, pero en la práctica esos criterios son difíciles de poner en funcionam iento; adem ás, es claro que el juicio subjetivo de un superior es un factor de peso, de m odo que no resulta fácil medir la verdadera com binación de estos dos criterios que com piten entre sí. Para el em pleado público de rango superior, el ascenso es decisivo para obtener el b en eficio de sueldo m ás alto, p ensión jubilatoria y dem ás beneficios sociales asociados con el sistem a de rangos. Además de los be neficios materiales, el ascenso también da oportunidades de avanzar hacia posiciones más influyentes, con su correspondiente autonom ía, prestigio y autoridad. Sin em bargo, esta clase de incentivo se ve un poco d ism i nuido por la falta de correlación estricta entre la jerarquía de los rangos form ales y la de los cargos, ya que el ascenso de rango y el de posición no siem pre coinciden por fuerza. El resultado es que, por interés m ate rial propio, el em pleado hace especial hincapié en el ascenso por rango. Como la antigüedad y la experiencia cuentan más y presentan m enos riesgos que la iniciativa propia, algunos com entaristas creen que el re sultado es una tendencia por parte de los burócratas federales a adoptar una posición pasiva frente a la form ulación de políticas. N orm alm ente, el servicio público sigue siendo una carrera vitalicia para quienes logran entrar en los primeros años de su m adurez pero, al igual que en Francia, han aum entado los casos de personas que han abandonado el servicio público a mitad de la carrera para aceptar opor tunidades lucrativas en las profesiones o en el sector privado, o casio nando preocupación por el efecto que esto pueda causar sobre la cali dad del servicio público superior. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la burocracia ale mana, sus características estructurales, las experiencias previas a la en trada y las opiniones de los que entran, sería natural esperar que los em pleados públicos alem anes de jerarquía mantuvieran valores y actitu des muy sim ilares a las del típico burócrata weberiano. Hasta hace poco, ésta ha sido la opinión aceptada e indudablem ente sigue aplicándose a un elevado núm ero de burócratas germ anos. Sin em bargo, estudios em píricos realizados a principios de los años setenta indican que un núm e ro creciente de burócratas alem anes no se ajusta a esta im agen clásica. Robert D. Putnam, en su informe sobre un proyecto nacional de estudio de las actitudes políticas de los em pleados públicos de m ayor antigüe dad , 54 llegó a la conclusión de que los participantes no se agrupaban, 54 R o b ert D. P u tn am , "The P o litica l A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B rita in , G er m an y, an d Italy", en The M andarins o f Western Europe, pp. 8 7 -1 2 7 . P u b lica d o o r ig in a l m en te en el British Journal o f Political Science, vol. 3, pp. 2 5 7 -2 9 0 , 1973. E ste y o tr o s estu -
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 111
2<.s
....... se esperaba, en el tipo del “burócrata típico", en un co n tim m m en • I <|iic los dos polos son éste y el "burócrata político". La distinción en11«■estos tipos tiene que ver con las actitudes hacia la política y los parti• ipaules en ella; el burócrata tradicional cree que los problemas públicos pueden resolverse en térm inos de normas objetivas e im parciales, y des unid a de las instituciones políticas com o el parlam ento, los partidos políticos y los grupos de presión. Por otro lado, el burócrata político tie ne una visión más pluralista del interés público, reconoce la necesidad •!•’ negociar y ser flexible, y está más dispuesto a aceptar la legitimidad de lie. influencias en la form ulación de políticas. Contrariamente a lo que se esperaba, los participantes alem anes resuli nron tener una orientación tan “política" y actitudes tan asociativas com o m i s colegas en Gran Bretaña y mucho más que los participantes italianos. Estos resultados, corroborados por investigaciones relacionadas, se^ rulan cam bios significativos de actitud entre los burócratas alemanes, Si bien parte de la explicación puede atribuirse a la parcialidad de U entrevista y a la renovación que se produjo en 1969 entre los rangos su, periores cuando el Partido Social Dem ocrático asum ió el poder, la edad de los participantes ofrece lo que Putnam denom ina la "clave esencial’’ para la interpretación de los datos. En el decenio de 1960 parece haber se producido un rápido cam bio generacional. Puesto que la edad result^ ser la mejor manera de predecir actitudes políticas, esta transición de bu i ócratas viejos a jóvenes ha traído consigo un alejam iento general de la¡ .letitudes burocráticas típicas. Esta interpretación se ve reforzada por 1> mayor diversidad de actitudes manifestada por los alem anes que por sn¡ eolegas británicos, lo que refleja una am bivalencia asociada con la yor variación de edades entre el grupo alem án. Por supuesto, es posible que la correlación entre actitud y edad se deba, com o expone Putnait, “a los efectos tem porarios de tener una edad dada”, en lugar de "a lcj, efectos perm anentes de pertenecer a una generación dada”. Sin embgf go, según él, la correlación probablem ente se deba al cam bio generad^ nal, y observa que “Alemania por fin se ha reconciliado con la era demf) crática y probablem ente su burocracia siga m ostrando cada vez may(> sensibilidad, por lo m enos en cuanto ésta es función de las normas, valores de los burócratas de m ayor edad ” . 55 Mayntz y Scharpf concu^. dan en que la evidencia indica que “los burócratas federales que partir pan en la form ulación de políticas se caracterizan en general por sus 3 d io s r e c ie n te s s o n r e s u m id o s p or M ayn tz y S ch a rp f e n P olicy-M a k in g in th e G erm án Fw ral B u re a u c ra c y , pp. 5 7-62. 55 R ob ert D. P u tn am , “T h e P olitical A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B ritain , C, m an y, a n d Ita ly ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u ro p e, pp. l]j 116. © 1975, reim p resa c o n la a u to r iz a c ió n d el ed ito r, S a g e P u b lica tio n s, In c., Be\»' H ills/L o n d res.
264
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siguen siendo los que se tienen en cuenta, y supuestam ente hay evalua ciones periódicas que se ocupan de m edirlos, pero en la práctica esos criterios son difíciles de poner en funcionam iento; adem ás, es claro que el juicio subjetivo de un superior es un factor de peso, de m odo que no resulta fácil m edir la verdadera com binación de estos dos criterios que com piten entre sí. Para el em pleado público de rango superior, el ascenso es decisivo para obtener el b en eficio de sueldo más alto, p ensión jubilatoria y dem ás beneficios sociales asociados con el sistem a de rangos. Además de los be neficios materiales, el ascenso también da oportunidades de avanzar hacia posiciones más influyentes, con su correspondiente autonom ía, prestigio y autoridad. Sin embargo, esta clase de incentivo se ve un poco d ism i nuido por la falta de correlación estricta entre la jerarquía de los rangos form ales y la de los cargos, ya que el ascenso de rango y el de posición no siem pre coinciden por fuerza. El resultado es que, por interés m ate rial propio, el em pleado hace especial hincapié en el ascenso por rango. Como la antigüedad y la experiencia cuentan más y presentan m enos riesgos que la iniciativa propia, algunos com entaristas creen que el re sultado es una tendencia por parte de los burócratas federales a adoptar una posición pasiva frente a la form ulación de políticas. Norm alm ente, el servicio público sigue siendo una carrera vitalicia para quienes logran entrar en los primeros años de su m adurez pero, al igual que en Francia, han aum entado los casos de personas que han abandonado el servicio público a mitad de la carrera para aceptar opor tunidades lucrativas en las profesiones o en el sector privado, oca sio nando preocupación por el efecto que esto pueda causar sobre la cali dad del servicio público superior. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la burocracia ale mana, sus características estructurales, las experiencias previas a la en trada y las opiniones de los que entran, sería natural esperar que los em pleados públicos alem anes de jerarquía mantuvieran valores y actitu des muy sim ilares a las del típico burócrata weberiano. Hasta hace poco, ésta ha sido la opinión aceptada e indudablem ente sigue aplicándose a un elevado núm ero de burócratas germ anos. Sin em bargo, estudios em píricos realizados a principios de los años setenta indican que un núm e ro creciente de burócratas alem anes no se ajusta a esta im agen clásica. Robert D. Putnam, en su inform e sobre un proyecto nacional de estudio de las actitudes políticas de los em pleados públicos de m ayor antigüe dad , 54 llegó a la conclusión de que los participantes no se agrupaban, 54 R o b ert D. P u tn am , "The P o litica l A ttitu d es o f S é n io r C ivil S erv a n ts in B rita in , G er m an y, a n d Italy”, en The M andarins o f Western Europe, pp. 8 7 -1 2 7 . P u b lic a d o o r ig in a l m en te en el British Journal o f Political Science, vol. 3, pp. 2 5 7 -2 9 0 , 1973. E ste y o tr o s estu -
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
265
com o se esperaba, en el tipo del "burócrata típico”, en un con tinu u m en rl que los dos polos son éste y el “burócrata político”. La distinción enlití estos tipos tiene que ver con las actitudes hacia la política y los partii Ipantes en ella; el burócrata tradicional cree que los problemas públicos pueden resolverse en térm inos de norm as objetivas e im parciales, y des confía de las instituciones políticas com o el parlam ento, los partidos políticos y los grupos de presión. Por otro lado, el burócrata político tie ne una visión más pluralista del interés público, reconoce la necesidad i le negociar y ser flexible, y está más dispuesto a aceptar la legitimidad de las influencias en la form ulación de políticas. Contrariamente a lo que se esperaba, los participantes alem anes resultaron tener una orientación tan "política” y actitudes tan asociativas com o sus colegas en Gran Bretaña y mucho más que los participantes italianos. Estos resultados, corroborados por investigaciones relacionadas, senalan cam bios significativos de actitud entre los burócratas alem anes. Si bien parte de la explicación puede atribuirse a la parcialidad de la entrevista y a la renovación que se produjo en 1969 entre los rangos su periores cuando el Partido Social Dem ocrático asum ió el poder, la edad ile los participantes ofrece lo que Putnam denom ina la “clave esencial" para la interpretación de los datos. En el decenio de 1960 parece haberse producido un rápido cam bio generacional. Puesto que la edad resulta ser la mejor manera de predecir actitudes políticas, esta transición de bui ócratas viejos a jóvenes ha traído consigo un alejam iento general de las .u titudes burocráticas típicas. Esta interpretación se ve reforzada por la mayor diversidad de actitudes m anifestada por los alem anes que por sus eolegas británicos, lo que refleja una am bivalencia asociada con la m a yor variación de edades entre el grupo alemán. Por supuesto, es posible que la correlación entre actitud y edad se deba, com o expone Putnam, "a los efectos tem porarios de tener una edad dada", en lugar de "a los electos perm anentes de pertenecer a una generación dada". Sin em bar go, según él, la correlación probablem ente se deba al cam bio generacio nal, y observa que “Alemania por fin se ha reconciliado con la era d em o crática y probablem ente su burocracia siga m ostrando cada vez mayor sensibilidad, por lo m enos en cuanto ésta es función de las norm as y valores de los burócratas de mayor edad " . 55 Mayntz y Scharpf concuerdan en que la evidencia indica que “los burócratas federales que partici pan en la form ulación de políticas se caracterizan en general por sus acilio s r e c ie n te s so n r e s u m id o s p or M ayn tz y S ch a rp f en P o licy-M akin g in th e G erm á n Fede ral B u rea u cra cy, pp. 5 7 -62. M R ob ert D. P u tn am , "The P olitical A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B ritain , G er m any, an d Ita ly ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u ro p e, pp. I I 3 y 116. © 1975, reim p resa c o n la a u to r iz a c ió n del ed itor, S a g e P u b lica tio n s, In c., Ueverlv I lilis/L o n d res.
266
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
titudes favorables al cum plim iento de su función”. Los autores agregan que esto es así, sin em bargo, "no a causa, sino a pesar del sistem a de em pleo público actual, con sus patrones típicos de reclutación, capaci tación y ascen sos " . 56 Dado el precedente histórico de la iniciativa burocrática, aumentado por la tendencia actual a actuar en cooperación con el liderazgo político, la im plicación sería que la burocracia alem ana actual participa activa y extensam ente en funciones de form ulación de políticas, lo cual se ve corroborado por la evidencia disponible. En su análisis del proceso de form ulación de políticas, Mayntz y Scharpf absuelven a la burocracia de todo intento deliberado de usurpar el control político, diciendo que “la burocracia federal no intenta activam ente circunscribir el control eje cutivo e im poner sobre las políticas ejecutivas un curso de acción adap tado a sus propias preferencias ” . 57 Sin embargo, llegan a la conclusión de que num erosas políticas se inician de forma descentralizada y que el ejecutivo no dirige el proceso de manera sistem ática m ediante la form u lación explícita de metas y el control estrecho del nuevo programa de desarrollo. Esto a su vez refleja una dificultad poco com ún para obtener el consenso político entre intereses divergentes. R econociendo que éste es un problem a “característico de todas las dem ocracias occidentales hete rogéneas, pluralistas desde el punto de vista socioecon óm ico y política m ente diferenciadas”, los autores arguyen que “las condiciones institu cionales en la República Federal aum entan las dificultades m ás allá del nivel característico ya sea del sistem a parlam entario o del sistem a presidencialista de los Estados U nidos ” .58 Las elecciones por lo general no reducen la com plejidad de los intere ses que se deben tener en cuenta, los gobiernos tienden a ser gobiernos de coalición, “el tipo singular de federalism o de Alem ania O ccidental agrega a los intereses que se deben tom ar en consideración”, y el propio gobierno federal “consiste en una pluralidad de protagonistas sem iindependientes”, en la cual la cancillería a m enudo carece de potencial com o unificador. El consiguiente estancam iento en el proceso de tom a de de cisiones significa que a veces quedan sin resolver cuestiones de política o que la burocracia debe resolver porque no queda otra solución. Pese a la turbulencia política y a la variedad de regím enes que se han sucedido en la historia nacional de Alemania, ha existido un control efec tivo de la política sobre la burocracia. Durante el Segundo Reich, los con troles fueron pocos, pero, com o com enta Herbert Jacob, "la confluencia de intereses y valores entre todos los participantes en el proceso político 56 M a y n tz y S ch arp f, Policy-Making in the Germán Federal B ureaucracy, p. 62. 57 Ibid., p. 95. ™ Ibid., p. 171.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
267
ilisi itó la respuesta casi de manera autom ática”, y los disidentes del con denso conservador sim plem ente quedaron excluidos de la arena política. Ln República de Weimar recurrió a controles jerárquicos más estrictos, y ■I l eicer Reich nazi hizo mayor hincapié aún en el control jerárquico dilecto, adem ás de ejercer otras diversas presiones externas para manteIn*i a la burocracia en su sitio. La República Federal de Alemania utiliza (llia com binación de controles jerárquicos y políticos. I n perspectiva — resum e Jacobs— , todos los regím enes alem anes contaron con una adm inistración lo suficientem ente leal para que ni una sola vez en este siglo se haya producido una ruptura tal en el proceso adm inistrativo que haya resultado en el colapso del régim en. [...] Es notable el punto hasta el i nal los em pleados públicos se identificaron con cualquiera que fuese el régi men que ostentaba el poder y le brindaron hábilm ente su apoyo.59
Si se mira más de cerca la com binación de controles que existe desde l.i segunda Guerra Mundial, se verá el fuerte elem ento de continuidad ion el pasado. El servicio público alem án es en gran m edida autosufit u nte por necesidad, dada la inestabilidad de los regím enes políticos. I'or cierto, el com entario de que los gobiernos van y vienen pero la bul o i l acia queda se aplica tanto a Alemania com o a Francia. Con su com posición elitista, su perspectiva profesional com ún y su prestigio públit o , la burocracia alem ana ha reconocido una obligación y ha tenido los medios de controlarse a sí m ism a en m uchos aspectos. VA control parlamentario por m edio del canciller y de los m inistros se adapta básicam ente a la práctica normal en un sistem a parlamentario, pese a que existen obstáculos para la obtención de directrices claras de estas fuentes políticas, com o ya se ha m encionado. Com o resultado, "el patrón que predom ina es de controles y de poderes de contrapeso”, lo t nal produce "un gobierno más estable que fuerte " . 60 Los controles jerárquicos en los m inisterios, fuertes en el pasado, ten dieron a debilitarse durante los primeros años de la República Federal de Alemania, pero se han visto fortalecidos en años recientes. Un m étodo lia sido la utilización más efectiva de una categoría especial de "emplea dos civiles políticos” (politische Beamte), quienes tienen el rango de sei rétanos de Estado y de jefes de división en los m inisterios federales. Por lo general, los em pleados públicos de carrera llegan a esta categoría m e diante ascensos a tales puestos. El m inistro puede rem plazar o retirar tem poralm ente a estos politische Beamte en cualquier m om ento sin dar ninguna explicación. De esa manera, el ejecutivo político “puede deshaJ a co b , Germ án A dm inistration since Bism arck, pp. 198-202. wl M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, pp. 169-170.
268
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
cerse de personas que ocupan puestos superiores funcionalm ente im portantes pero que no gozan de su confianza", reduciendo la contradicción “entre las necesidades funcionales del ejecutivo político, por un lado, y los principios que profesa el servicio civil de contratar a personas de carre ra, por otro", com o explica Mayntz al com entar el sistem a en térm inos favorables, el cual a juicio de ella ha dado com o resultado una politiza ción muy lim itada de la burocracia federal .61 Una diferencia importante entre la situación en Alemania y en Francia es que la carrera política y la administrativa son claram ente distintas. En Alemania, el paso de personas de la burocracia a la política, y vicever sa, es muy raro, con una excepción. Tradicionalm ente, los em pleados civiles han estado muy bien representados en los cuerpos parlam enta rios alem anes, tom ando licencia de sus obligaciones de forma temporal y pudiendo volver más tarde a ellas si lo desean. Aun durante el periodo de posguerra, los em pleados públicos han constituido hasta 2 0 % de los m iem bros del Bundestag, pero la proporción parece ir dism inuyendo. Esta superposición de parlam ento y burocracia probablem ente ha ayu dado en cierta medida a facilitar la relación entre las dos instituciones. La estructura federal del gobierno alem án tam bién afecta el control burocrático. El Bundesrat, que es la cám ara alta de la legislatura, repre senta los intereses de los Laender y cuenta con poderes constitucionales orientados a proteger la integridad del sistem a federal. El Bundesrat está integrado por representantes de los Laender, elegidos por los gobier nos de los Land, cuyo núm ero oscila entre tres y cinco, según la pobla ción. Todas las enm iendas constitucionales requieren la aprobación del Bundesrat, igual que toda legislación que afecte los intereses adm inis trativos, im positivos y territoriales de los Land, lo cual asciende a más de 50% de las leyes aprobadas. Incluso la legislación “ordinaria" fuera de estas categorías está sujeta al poder lim itado de veto del Bundesrat, veto que puede ser declarado nulo únicam ente por voto de la m ayoría del Bundestag o cám ara baja. Por ejemplo, si una mayoría de dos tercios re chaza una propuesta de ley en el Bundesrat, para ser aprobada com o ley debe recibir el voto positivo de dos tercios en el Bundestag. La am enaza de veto por parte del Bundesrat es algo que el gobierno federal debe con siderar seriam ente, incluidos tanto políticos com o burócratas. Por últim o, Alemania tiene un sistem a bien articulado de tribunales con jurisdicción sobre los actos de los administradores federales y de los Land. Las d ecisiones de los tribunales adm inistrativos superiores pue den ser sujeto de apelación al tribunal adm inistrativo federal, que tiene jurisdicción exclusiva sobre los casos que surgen en el nivel federal. Los 61 M a y n tz, "G erm án F ed eral B u reaucrats", pp. 183 y 184.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
269
l.illos de los tribunales adm inistrativos proporcionan interpretaciones iinilorm es de las políticas que requieren acción adm inistrativa, y en ge n u al aseguran una adm inistración correspondiente. El resultado general, según lo resume Mayntz, es que “mientras que los em pleados públicos superiores en el gobierno central desem peñan un papel fundam ental en la form ulación de políticas y en la planificación, no puede decirse que con ello hayan escapado al control político". La ra zón es no tanto la estabilidad y la cohesión en el sector político, sino “la •lisposición de los burócratas [...] a tom ar en serio sus lim itaciones polílit as, a anticipar correctam ente y a evitar el conflicto y el enfrentam iento i on los que se encuentran en una posición estratégicam ente superior " . 62 I a historia muestra que los burócratas alemanes han respondido con obe diencia, casi con obsecuencia, al dirigente que se encaram a en el poder. I lasta los nazis encontraron poca oposición para utilizar el servicio civil •le la República de W eimar para sus propios fines. Estas burocracias tie nen la tradición de identidad profesional, de estatus y prerrogativas, y de mantener la continuidad en el manejo de los asuntos de gobierno, al mismo tiem po que tienen la tradición de servir al Estado, sea quien fue re el que lo encabece. Otros sistem as “clásicos” ( )lros países del oeste y del sur de Europa m uestran m uchos de los atri butos que se encuentran en Francia y Alemania, de m odo que se les puede considerar sistem as “clásicos". Entre ellos se cuentan Italia, Es paña, Austria, Suiza, Bélgica, H olanda e Irlanda (pese a no encontrarse en el continente). En m enor medida, lo m ism o se aplica a los países es candinavos del norte de Europa (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlan dia). Lam entablem ente, en esta obra no se pueden analizar las diferen cias entre un país y otro, pero existe una amplia y actualizada bibliografía sobre el tema, así com o valiosos análisis com parativos entre sim ilitudes y contrastes .63 Junto con Francia y Alemania, todos los países m encionados tienen sistem as de adm inistración pública "plasmados por la historia y la tra dición” y han mantenido “una sorprendente continuidad, aun a la vista de los cam bios en el sistem a político ” . 64 Lo dicho no significa que estos paí« Ib id ., p. 2 0 2 . 63 La m ejo r fu e n te in d iv id u a l d e in fo r m a c ió n es el lib ro d e R ow at, P u b lic A d m in istr a tio n ni D evelo p ed D em o cra cies. E ste v o lu m e n tien e c a p ítu lo s en lo s q u e se e stu d ia n p or se p a r a d o lo s p a íses, a d em á s d e p a n o ra m a s co m p a ra tiv o s d e la E u rop a o c c id e n ta l p or H ein rich S ie d e n to p f, y so b re lo s p a íse s n ó r d ic o s p or L enn art L u n d q u ist. 64 H ein rich S ie d e n to p f, "A C om p arative Overview", en el lib ro d e R o w a t, c o m p ., P ublic A d m in istra tio n in D evelo p ed D e m o c r a c ie s , c a p ítu lo 20, en la p. 3 52.
270
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ses sean todos iguales, puesto que en prácticam ente todos los casos se observan determ inadas características. En los países nórdicos imperan la innovación y la experim entación. Suecia, por ejem plo, ha elaborado una pauta singular de relaciones entre los m inisterios del gabinete y los órganos sem iindependientes de ejecución de program as , 65 y fue p io nera en la creación del puesto del om budsm an o protector del interés público (en la actualidad im itado en el resto del m undo), que es un m e dio para proteger los derechos del ciudadano contra los abusos de la ad m inistración. Sin embargo, com o señala Siedentopf, estos países europeos se ajustan a dos características básicas de la burocracia según el concepto de Weber. Una es la existencia de un servicio público profesional producido por la capacitación especializada, y la otra es que esta burocracia reconoce su obligación constitucional ante la ley, tal com o se define dentro de la es fera política .66 La élite burocrática participa activam ente en los asuntos gubernam entales, incluida la participación íntim a en la form ulación de políticas y en la planificación de programas, pero no alega que tam bién constituya a la élite política.
65 Para u n a e x p lic a c ió n y a n á lisis, v éa se, d e O lo f R u in , "The D u ality o f th e S w e d ish C en tral A d m in istration : M in istries an d C entral A gen cies", en la ob ra d e F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f Com parative an d D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 6, pp. 6 7-79. 66 S ie d e n to p f, "A C om p arative O verview ”, pp. 3 4 0 -3 4 3 .
VI. LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS
Algunas variaciones entre los sistemas administrativos fci mii N los países desarrollados com o grupo constituyen una proporción |i»>t|ii< na del total de los Estados-nación, incluso así son dem asiados |d«i .1 otorgarles un tratam iento en lo individual. El autor tiene que ele|iii para ilustrar las variaciones significativas entre ellos, aun cuando Ik lo signifique la om isión de países im portantes y la atención escasa a fltlVt'tlades que han surgido en algunos países m enores. Además de Francia y Alemania, hem os seleccionado otros cinco sisteadministrativos: Gran Bretaña, los Estados Unidos y Japón, com o ejemplos de los países del “primer nivel” en un continuum de desarrollo, »ti lauto que la Federación Rusa en la Comunidad de Estados Indepen díenles y la República Popular de China son ejemplos del “segundo nivel”. |,o>. dos primeros países comparten su herencia política, muestran numeImas similitudes en sus sistem as administrativos y han servido de m ode lo muy influyente para las naciones en desarrollo. Japón es el ejemplo il 'i esaliente y quizá el único país no occidental reconocido com o sumalliente desarrollado, sin tomar en cuenta la escala de m edición que se utillir I a ex Unión Soviética, una de las superpotencias y principal m odelo »le desarrollo para los países en el bloque com unista, por lo general era i onsiderada dentro de la categoría de los más desarrollados. Es dudoso ijuc cualquiera de los Estados sucesores de la ex URSS tenga derecho a »".a distinción. La Federación Rusa sería la que más posibilidades tuviera, prio hasta ahora probablemente queda mejor en “el segundo nivel”. La ( llina com unista también debe considerarse en este nivel, basados en una i ombinación de las m ediciones actuales de sus éxitos y probabilidades Intuías. A d m in is t r a c ió n
e n la
“c u l t u r a
c ív ic a "
Mmond y Verba llaman “cultura cívica” a las características políticas que en y,i an medida com parten Inglaterra, los Estados Unidos y algunos otros p a í s e s que alguna vez fueron colonia británica. La describen com o una >ultura política participad va y pluralista, “basada en la com unicación y la p e í suasión, una cultura de consenso y diversidad, una cultura que permi 271
272
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
tió el cam bio aunque lo m oderó " . 1 Puesto que la cultura política y la es tructura política se corresponden, el sistem a político es relativamente estable y su legitimidad bien establecida. El estudio de Almond y Verba exploró ciertas hipótesis relativas a la difusión de la cultura democrática m ediante estudios en cinco sistem as dem ocráticos en funcionam iento, incluidos Alemania, Italia y México, así com o Gran Bretaña y los Estados Unidos. El resultado fue que los dos últim os muestran la mayor cultura cívica, con características fundam entalm ente similares pero en distinto grado, lo que refleja diferencias en historia nacional y estructura social. Almond y Verba resumen las diferencias diciendo que Gran Bretaña posee una cultura cívica “diferente” y los Estados Unidos “participante”. Pese a las diferencias entre los dos países y a la estrecha relación (es pecialm ente de Gran Bretaña) con los sistem as políticos de Europa con tinental, hem os agrupado a Gran Bretaña con los Estados U nidos com o ejem plos de sistem as de “culturas cívicas”. Contrariamente a Francia y Alemania, la historia de su desarrollo político ha sido relativam ente estable. Por lo general, las circunstancias les perm itieron ir resolviendo paulatinam ente los problem as del cam bio político, y desarrollar sus ins tituciones políticas sin discontinuidades violentas ni súbitos cam bios de dirección. Gran Bretaña alcanzó integración política a principios del si glo x v i i y la herencia política de los Estados Unidos es principalm ente británica. Ambos países han podido instalar sistem as políticos estables y m antenerlos durante periodos considerables. Esta pauta de desarrollo político gradual alcanzó características forma les básicas decididam ente contrastantes. Gran Bretaña conservó una m o narquía representativa con un sistem a unitario y parlamentario, mientras que los Estados Unidos optaron por un sistem a federal con un presidente elegido com o jefe del poder ejecutivo. La consecuencia más im portante del gradualismo en la administración pública fue que el sistem a adm inis trativo pudo ir tom ando forma paulatinamente del tal m odo que reflejaba los cam bios políticos y se hacía eco de ellos. Las adaptaciones políticas y adm inistrativas se dieron concurrentem ente y con bastante equilibrio, pero el tema político dom inaba. No se ha producido ningún caso en que el aparato administrativo haya tenido que asumir todo el peso del gobier no debido a parálisis de la m aquinaria política. Los antecedentes m encionados han tenido profundo efecto en la com posición, características de conducta y función política de las burocra cias inglesa y estadunidense, lo que da cuenta tanto de sus sim ilitudes com o de sus diferencias. Una sim ilitud, en la com paración con Francia y Alemania, es que el servicio público en Gran Bretaña y los Estados Uni1 G abriel A. A lm on d y S id n e y V erba, The Civic Culture, P rin c eto n , N u eva Jersey, P rin c e ton U n iversity P ress, p. 8, 1963.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
273
■I»»-, se profesionalizó y adquirió otras im portantes características de la burocracia weberiana en forma notablem ente lenta. No fue sino hasta mediados del siglo xix cuando los ingleses reformaron su servicio público |nna reclutar personal con base en el mérito. Anteriormente, la mayoría dr los nom bram ientos se hacía sobre consideraciones de patronazgo y muc hos puestos eran sim ples sinecuras, si bien en algunos casos antes . !• I nom bram iento se aplicaba una especie de exam en de calificación. I .1 reforma de los defectos del servicio público se produjo com o resulta•l«»del fam oso inform e Northcote-Trevelyan de 1854, que a su vez había m ibido la fuerte influencia de las prácticas adoptadas por el servicio publico en la India durante las dos décadas anteriores. Las principales recom endaciones que se pusieron en práctica incluían la abolición del patronazgo y proponer en su lugar el nom bram iento de personas jóve nes de carrera m ediante un sistem a de exám enes com petitivos para in gresar en un servicio unificado que establecía una clara distinción entre • I trabajo intelectual y el de rutina, con ascensos posteriores tam bién basados en el m érito y no en el nepotism o, las conexiones o considerai iones políticas. Estas medidas reform istas proporcionaron el m odelo —con im portantes adaptaciones— para un m ovim iento de reforma del servicio público en los Estados Unidos, donde el sistem a de prem iar el apoyo político con cargos públicos había llegado a extrem os a m ediados del siglo xix, hasta que en 1883 el Congreso aprobó la Ley de Pendleton. Si bien se trató de una reforma de importancia, la m edida tuvo efectos limitados, aplicándose sólo parcialm ente al servicio público federal, no en todos los niveles estatales y locales. Sin em bargo, com en zó un proce so, todavía sin terminar en la totalidad del servicio público estadunidense, de conceder nom bram ientos y ascensos con base en el mérito y no en el patronazgo. Debe señalarse que en ninguno de los dos países apareció una buro cracia de com petencia hasta que los representantes de los órganos polí ticos concluyeron que se requería y tom aron las m edidas necesarias para conseguirla. Este hecho ha influido en el concepto que la burocra cia tiene de sí m ism a, de su relación con los dirigentes políticos y con el público en general. En culturas políticas com o éstas, donde la participa ción es muy extensa, la ciudadanía considera que la burocracia está para servirla y sujeta a firme control político, no importa cuán exper to pueda ser el burócrata y cuán íntim am ente envuelto pueda estar en la consideración de opciones en materia de políticas. Aunque constituye en parte un mito, se considera que la burocracia es el agente neutral de los encargados de tom ar decisiones políticas. Las sim ilitudes m encionadas no deben ocultar las diferencias caracte rísticas entre la burocracia estadunidense y la inglesa. Por ejemplo, el
274
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
servicio público británico parece tener una clara ventaja sobre el esta dunidense en térm inos de prestigio. Esto refleja patrones generales de deferencia hacia el gobierno y otras formas de autoridad, así com o fac tores históricos más específicos, com o el m om ento de la conversión del sistem a de prem iar el apoyo político con cargos públicos, la tradición en los Estados Unidos de los partidos políticos que se apoyan en el pa tronazgo de los servicios públicos, y la posición relativa de las carreras gubernam entales en contraposición con la de la em presa o los negocios. Existen pruebas de que la diferencia se está reduciendo, a m edida que el sistem a británico pierde prestigio mientras lo gana el estadunidense, pero la diferencia todavía existe. Otra diferencia im portante que señala Crozier es que en Gran Bretaña las organizaciones administrativas “man tienen su efectividad apoyadas en antiguos patrones de deferencia que unen a inferiores y superiores dentro de los lím ites de la cohesión n ece saria”. En los Estados Unidos, por otro lado, las organizaciones “deben recurrir a un núm ero m ucho más elevado de órdenes im personales para conseguir los m ism os resultados " . 2 Las diferencias tam bién se reflejan en la manera com o los países han elegido operar sus burocracias. Como resum e Sayre, “los británicos han producido una burocracia m ás sim é trica, más prudente, mejor articulada, más cohesiva y más poderosa”. A su vez, los estadunidenses han producido “una burocracia m ás com petitiva internam ente, más experim ental, más ruidosa, m enos coherente y m e nos poderosa, pero más dinám ica ” . 3 Basándonos en estos antecedentes podem os examinar en mayor detalle algunos de los aspectos específicos de cada uno de los sistem as.
Gran Bretaña El marco estructural en el que funciona la burocracia pública británica es unitario y parlam entario .4 Las unidades adm inistrativas básicas son los m inisterios, com plem entados por industrias nacionalizadas y corpo raciones públicas que funcionan dentro del encuadre m inisterial. Las 2 M ich el C rozier, The B u rea u cra tic P h e n o m en o n , C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o P ress, p. 2 3 3 , 1964. 3 W a lla ce S. S ayre, "B ureaucracies: S o m e C on trasts in S y ste m s”, Iridian J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 10, n ú m . 2, pp. 2 1 9 -2 2 9 , en la p. 2 2 3 , 1964. R e p r o d u c id o en el lib ro d e N im ro d R ap h aeli, co m p ., R ea d in g s in C o m p a ra tive P u b lic A d m in istr a tio n , B o sto n , Allyn an d B a c o n , pp. 3 4 1 -3 5 4 , 1967. 4 F u e n tes s e le c c io n a d a s sob re el sis te m a b ritá n ico in clu yen : H . R. G. G reaves, The C ivil S ervice in th e C h an gin g S ta te, L on d res, H arrap an d C o., 1947; H erm án F in er, The Theory a n d P ractice o f M odern G o vern m en t, ed . rev., N u ev a York, H en ry H o lt a n d C om p an y, c a p í tu lo 30, 1949; R. A. C h ap m an , The H igh er C ivil S ervice in B rita in , L on d res, C o n sta b le & Co., 1970; J a m es B. C h ristop h , "H igh Civil S ervan ts an d the P o litics o f C o n se n s u a lism in
I.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
275
Isio nes sobre la organización del poder ejecutivo se consideran pre.uiva de la Corona, lo cual significa que pueden ser tom adas por el leí no en turno. Los cam bios de gabinete son bastante frecuentes. Lo mal es que cada m inisterio esté encabezado por un m inistro responl< .inte el Parlamento por todos los asuntos de su carrera, y que a su / encabeza la jerarquía m inisterial. Directam ente a las órdenes del nlstio está la institución singularm ente británica del secretario pernente, em pleado público que tiene la obligación de servir a todos los n lslios y a todos los gobiernos con la m ism a capacidad y dedicación, meeundan uno o m ás asistentes, cada uno a cargo de varias seccio, Subsecretarios y secretarios asistentes encabezan divisiones infeti es, formadas a su vez por unidades m enores encabezadas por jefes y I'Joles. El patrón es ordenado y sim étrico, y el prim er m inistro y su bínete tienen la autoridad necesaria para realizar los cam bios que este linio considere convenientes. 11 ailicionalm ente, el Departamento del Tesoro británico, adem ás de ^ otras im portantes funciones, ha tenido la responsabilidad de superi llilta in ”, pp. 25-62; B ru ce W. H ead ey, “A T y p o lo g y o f M in isters: Im p lic a tio n s for Inter Civil S erv a n t R e la tio n sh ip s in Britain", pp. 6 3-86, y R ob ert D. P u tn a m , "The P oliAi lilu d e s o f S é n io r C ivil S ervan ts in B ritain , G erm an y, an d Italy”, pp. 8 7 -1 2 6 , to d o s i m.iI. •, está n in clu id o s en la obra d e M attei D ogan, com p ., The M an darin s o f W estern EuroII,,' P o litica l R ole o f Top C ivil S e rv a n ts, N u ev a Y ork, Joh n W iley an d S o n s, 1975; S tan K nilunan, H o w a rd S ca rro w y M artin S c h a in , E u ropean S o c ie ty a n d P o litics, S t. P aul, llrsid a , W est P u b lish in g C om p an y, pp. 3 2 5 -3 3 2 , 1976; R ich ard R o se, "British G overn i flii* Job at the T o p ”, pp. 1-49, en el libro d e R ichard R o se y E zra N. S u leim a n , co m p s., h u ís a n d P rim e M in isters, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for Pul'ullcy R esea rch , pp. 1-49, 1980; R ich ard R o se, "The P o litica l S ta tu s o f H ig h er Civil lits ín B ritain ”, en la obra d e E zra N. S u leim a n , co m p ., B u reau crats a n d P olicy M aking: m p u ra tive O verview , N u ev a York, H o lm e s & M eier, pp. 1 3 6-173, 1984; R o sa m u n d ».»•., "The D u tie s a n d R e s p o n s ib ilitie s o f C ivil S erv a n ts an d M in isters: A C h a llen g e ih Iti itish C ab in et G o v ern m en t”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. nilm 4, pp. 5 1 1 -5 3 8 , d ic ie m b r e d e 1986; D en n is K avan au gh , T h a tch erism a n d B ritish h s The E n d o f C o n sen su s? , O xford, O xford U n iversity P ress, 1987; G eoffrey Fry, AnI Ivnn, A ndrew Gray, W illiam J en k in s y B rian R u th erford , " S y m p o siu m o n Im p rovM m .ig em en t in G o v ern m en t”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 66, pp. 4 2 9 -4 4 5 , in v iern o d e M, i «eolirey J. G a m m o n , "The B ritish H ig h er Civil S ervice: R ecr u itm en t an d T r a in in g ”, n u lo para el XIV C o n g reso M u n d ial en 1988 d e la In tern a tio n a l P olitical S c ie n c e .in Inlion, 20 pp., m im eo grafiad o; Ian B u d ge, D avid M cK ay, R od R h o d es, D avid R ob ert I >nvid S a n d ers, M artin S la te r y G rah am W ilso n c o n la c o la b o r a c ió n d e D avid M arsh, ( h an gin g B ritish P o litica l S yste m : In to th e I 9 9 0 s , 2a ed ., L on d res y N u ev a Y ork, L ongtliiin, l'>HK; G avin D rew ry y T on y B u tch er, The C ivil S ervice T oday, O xford, B asil B lackVVflI Brian S m ith , "The U n ited K ingdom ", en la ob ra de D on ald C. R ow at, co m p ., PuMli \.liiu u istra tio n in D eveloped D em ocracies: A C o m p a ra tive S tu d y , N u ev a Y ork, M arcel lli l l■' i , i .ip ítu lo 4, pp. 6 7 -8 6 , 1988; R ich ard R ose, "Loyalty, V o ice o r E xit? M argaret Thatt lu í . I Itullcnge to th e C ivil S e r v ic e ”, e n el lib ro d e T. E llw ein , J. J. H esse, R en a te M ayn tz \ I VV Scliarpf, co m p s., Yearbook on G overn m en t a n d P ublic A d m in istra tio n , B ou ld er, Coloi W cstview Press, 1990; S o p h ie W atson , Is S ir H u m p h rey D ead? The C h an gin g C u ltu re it/ ilu ( m í/ S ervice, B ristol, SA U S P u b lica tio n s, 1992; y R ob in B u tler, "The E v o lu tio n o f the I Ivil Si'i vire A P rogress Report", P ublic A d m in istra tio n , vol. 71, pp. 3 9 5-406, o to ñ o d e 1993.
276
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
visar el servicio público, incluidas su selección, capacitación, prom oción y com pensación. Apenas en los últim os años, la responsabilidad por la adm inistración del personal ha pasado del Departam ento del Tesoro al control directo del primer m inistro. Por lo general, los ingleses se han inclinado por crear carreras y encontrar candidatos con calificaciones generales para que ocupen los puestos de servicio público. Durante la m ayor parte de su historia, el servicio público británico se dividió en tres clases principales —personal de oficina, ejecutivo y adm inistrati vo— , en orden ascendente de responsabilidades y calificaciones. La élite del servicio se encontraba en la clase adm inistrativa, que en 1968 tenía m enos de 3 000 integrantes, o m enos de 0.5% del servicio público. Este selecto grupo se responsabilizaba por la iniciación y puesta en práctica de políticas, y se entendía directam ente con los funcionarios políticos. En 1971, siguiendo la recom endación de la Com isión Fulton, estas tres clases se fundieron en un nuevo grupo adm inistrativo com o parte de un sistem a de agrupación por ocupación, pero aparentem ente un pequeño y selecto grupo todavía tiene las m ism as responsabilidades, aunque ya no identificados com o integrantes de una clase adm inistrati va diferente .5 En cuanto a la selección de em pleados, hasta la segunda Guerra M un dial la com petencia para entrar al servicio superior se daba en forma de exám enes de oposición sobre una variedad de m aterias siguiendo los cursos ofrecidos en las universidades, y abiertos sólo a los egresados re cientes. Algunos exám enes eran com unes, com o expresión escrita y co nocim iento de asuntos contem poráneos, pero el principal hincapié se hacía en materias seleccionadas de una am plia gam a de posibilidades, que no forzosam ente tenían algo que ver con el trabajo que en su m o m ento al candidato le tocaría desem peñar .6 Después de la segunda Gue rra Mundial se utilizó otro m étodo, llamado m étodo n, sobre todo para beneficio de los veteranos, según el cual el hincapié se hacía principal m ente en una serie de entrevistas individuales y en grupo, adem ás de 5 “La se le c c ió n , c a p a c ita c ió n e in g reso c o n tin u o d e fu n c io n a r io s c a p a c ita d o s en la a d m i n istra ció n sig u e te n ie n d o el p ro p ó sito d e p ro d u cir u n a cla se d e fu n c io n a r io s p ú b lic o s s u p erio res q u e p u e d e servir a lo s m in istr o s sin te tiz a n d o la s c o n tr ib u c io n e s d e lo s e s p e c ia lis tas, u b ic a n d o a é s ta s en el c o n te x to d e las rea lid a d es p o lític a s y fo r m u la n d o p o lític a s a ltern a tiv a s. Si el n u ev o a d m in istra d o r n o s e aju sta d el to d o al a n tig u o m o d e lo d el ‘a fic io n a d o ta le n to s o ’, es in c lu so m e n o s p rob ab le q u e se aju ste al m o d e lo d el fu n c io n a r io m u y e s p e c ia liz a d o .” R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , European Society an d Politics, p. 331. 6 "D esde el p u n to d e v ista b ritá n ico — c o m o lo ex p resó un d e sta c a d o n ig e r ia n o — , u n cere b r o d e p rim era cla se, en p a rticu la r si e s resu lta d o d e e s tu d io s e n O xford o C am b rid ge, p u ed e, sin n in g u n a c a p a c ita c ió n e sp e cia l, g o b ern a r a cu a lq u ier p erso n a y a c u a lq u ie r p a ís en el m u n d o .” S. O. A debo, "Public A d m in istra tio n in N ew ly In d e p e n d e n t C ou n tries" , en la obra d e B u rton A. Baker, com p ., Public Adm inistration: A Key to D evelopm ent, W ash in gton , D. C., G ra d ú a te S c h o o l, D ep a rta m e n to d e A gricu ltu ra d e lo s E sta d o s U n id o s, p. 22, 1964.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II] lo s
277
exám enes acostum brados. La reforma de 1971 produjo un cam bio
•mi el sistem a de selección de aprendices para capacitación en el nuevo
grupo adm inistrativo. Los candidatos deben pasar por una serie de exá menes y entrevistas según los lincam ientos del m étodo n. La mayoría de Ins candidatos que triunfan siguen sien do los egresados con honores
278
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
De las m odificaciones en materia de reclutam iento y capacitación que se están introduciendo se puede esperar una m ayor diversificación de antecedentes. En Gran Bretaña, la selección de personal de carrera, cuya entrada por lo general está abierta sólo en los primeros años de la carrera profe sional, ha dado com o resultado un m ínim o de intercam bio entre las carreras gubernam entales y de otros tipos. Aun en la actualidad, Christoph informa: [...]la adm inistración pública superior no sirve com o instrum ento para el reclutam iento sistem ático de talento para otras élites, ya sea el parlam ento, los puestos políticos m ás elevados, los funcionarios locales de gobierno o los gerentes en el sector privado. N o im porta cuán atrayentes puedan parecer sus carreras en su transcurso o hacia el final de ellas, p ocos em pleados públicos cam bian su puesto en W hitehall por un puesto en otra parte.9
Las garantías de em pleo en el servicio público son sustanciales en In glaterra, pero dependen más de una tradición que protege a los em plea dos de com plejas m edidas legales. El servicio público es establecido por la Corona y sus asuntos están controlados casi exclusivam ente por órde nes de un consejo o por otra medida ejecutiva. En Gran Bretaña, los burócratas de alto rango desem peñan papeles fundam entales en la tom a de decisiones del gobierno, pero las reglas del juego son marcadam ente diferentes. En Inglaterra se trabaja bajo una convención que im pone sobre el funcionario y el m inistro obligaciones m utuas claram ente especificadas, basadas en los principios de im par cialidad y anonim ato. Se prevé que el em pleado ofrecerá su asesoría al m inistro, quien tiene responsabilidad política, pero está obligado a p o ner en práctica con lealtad cualquier decisión que se tom e. El principio de anonim ato significa que los dirigentes políticos protegerán al funcio nario de carrera y evitarán hacer pública la asesoría que prestó; adem ás, no se le hará participar en la publicidad política. Este sistem a está concebido para m antener alejados de la visita del público el alcance e índole de la participación de los em pleados públi cos en la form ulación de políticas, y cum ple bien su designio. También permite que los funcionarios de carrera de rango superior inicien pro puestas y elijan entre ellas, sujetos a la discreción del m inisterio. Apa rentem ente existen variaciones considerables entre los poderes que en realidad ejercen los em pleados públicos, según las características de ca da m inisterio. Tanto Brian Chapman com o James B. Christoph señalan 9 J a m es B. C h ristop h , "High C ivil S erv a n ts a n d the P o litic s o f C o n se n su a lism in G reat B r ita in ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M andarins o f Western Europe, p. 50, 1975.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
i|iu* la atención del em pleado público británico se concentra en el minisu o com o principal punto de referencia en su vida de funcionario. En aipuños aspectos los m inistros se parecen m ucho, por ejemplo: deben ser miembros del Parlamento y por lo general cuentan con experiencia; el promedio de servicio en años recientes ha sido de 15 años, lo cual signi11*a que su capacidad está asociada con el éxito parlamentario. Lo más probable es que el m inistro no tenga ninguna experiencia directam ente id.icion ada con el trabajo de su m inisterio. El periodo en el cargo es gei i c i alm ente corto; en gobiernos recientes, el prom edio ha sido de 26 me|e s A m enudo las personas cam bian de un m inisterio a otro con fu n d olie s com pletam ente distintas. Todos tienen exceso de trabajo, laborando .emanas de 60 horas o más, por lo que tienen lim itaciones en cuanto al i lempo que pueden dedicar a la form ulación de políticas m inisteriales. Dentro de este marco com ún de referencia, los m inistros difieren en la manera com o realizan su trabajo, incluso en su relación con los em pleados públicos superiores. Christoph y otros hablan de ministros “fuer tes” y de m inistros "débiles”. El m inistro fuerte considera que la función i leí em pleado público es en gran medida "mantenerlo plenam ente infor mado, analizar sus posibilidades según la factibilidad técnica del pro vecto, liberarlo del papeleo trivial y velar por que las políticas se apli quen pronto y con efectividad. Como el m inistro no deja ninguna duda acerca de lo que espera del em pleado público, éste actúa de siervo más bien que de freno . 10 Los m inistros débiles carecen de foco en cuanto a su m isión, muestran poca fortaleza en su trato con colegas del gabinete v funcionarios perm anentes, son pasivos en lo que se refiere a proble mas de políticas y se preocupan por cosas rutinarias y triviales, con lo eual aum entan las posibilidades de que los em pleados públicos se dedi quen a formular políticas en forma independiente. Bruce W. Headey va un paso más allá al sugerir una tipología m iniste rial de cinco elem entos, basándose en entrevistas con m inistros en acti vo, ex m inistros y em pleados públicos . 11 Los cinco tipos son: iniciadores de políticas, selectores de políticas, m inistros ejecutivos, m inistros em bajadores y m inim alistas. Los iniciadores de políticas subrayan que su función es establecer objetivos y prioridades. Inician la búsqueda de pro gramas apropiados, y el papel del em pleado público civil en este caso consiste esencialm ente en responder a dichas iniciativas. Como grupo, los selectores de políticas tienen una visión muy diferente de la relación entre el m inistro y el em pleado civil de carrera. Hacen hincapié en la 10 Ibid., p. 40. 11 V éa se, d e H ea d ey , "A T yp ology o f M inisters: Im p lic a tio n s for M in ister-C ivil Servant R e la tio n sh ip s in B rita in ”, en el lib ro d e D ogan , c o m p ., The M andarins o f Western Europe, c a p ítu lo 2, pp. 63-8 6 .
I 280
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
necesidad de que sea el m inistro quien elija y tom e las decisiones sin re traso y sin vacilar. Este papel parece ser aceptado con m ás frecuencia, y es fácil entender por qué la mayoría de los em pleados públicos de carre ra lo prefieren. Los m inistros ejecutivos opinan que su cargo se puede d esem peñar siguiend o un libro de texto de adm inistración. Creen que es un error separar las cu estion es de política de las cu estion es de costos y control de recursos, estructura organizacional y adm inistración de personal. Son p ocos en núm ero y por lo general tienen con ocim ien tos em presa riales. La opinión que tienen de su papel es am biciosa, con su m e gran des cantidades de tiem po y se introduce en el terreno que gen eralm en te se considera la función administrativa del secretario perm anente. Los m inistros em bajadores conceden alta prioridad a su papel com o repre sentantes cuando tratan con grupos externos. Si bien con este tipo de m inistro los em pleados públicos tienden a tener que afrontar proble m as de políticas, no reciben con beneplácito esta función m inisterial, pues a m enudo causa dem oras en decisiones que deben tom arse en el nivel de m inisterio. Los m inistros m inim alistas, com o el térm ino lo ex plica, no van más allá de lo estrictam ente necesario, com o la aceptación formal de la responsabilidad por las d ecisiones del departam ento, ha ciendo un esfuerzo respetable por obtener apoyo a las m edidas tom adas y evitar problem as en el Parlamento. Los em pleados públicos expresan su desaprobación de los m inistros m inim alistas por dos razones: el tra bajo deficiente del m inistro se refleja desfavorablem ente en todo el de partamento; segundo, los funcionarios se ven obligados a form ular obje tivos de política al m ism o tiem po que ofrecen asesoría acerca de las opciones disponibles. Headey resum e diciendo que la teoría constitucional sobre la relación entre el m inistro y el em pleado público de carrera lleva a con clusiones m uy erróneas. Los em pleados públicos no siem pre se li m itan a funciones asesoras o adm inistrativas en relación con políticas esta blecidas por los m inistros [...] Una im agen realista de la relación entre los m i nistros y sus funcionarios debe reconocer que los m inistros tienen op iniones m arcadam ente distintas de sus funciones, y que las lim itaciones de tiem po significan que quizá la prioridad de tiem po que se con cede a una función sig nificará dism inución de la im portancia de otras funciones e, im plícitam ente, delegación de la función a los em pleados de carrera.12
Si bien reconoce que según los circunstancias se necesitan diferentes tipos de m inistros, Headey llega a la conclusión de que únicam ente los 12 Ib id ., p. 82.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
281
lllli I. idores y los selectores de políticas ejercen influencia real sobre la fin Ululación de políticas, y expresa preocupación por las consecuencias indeseables de los m inistros que no definen objetivos y prioridades, puesto que por lo general las iniciativas tom adas por los em pleados de fu ñ era tienden a perpetuar el statu qao antes que a introducir innoVtu iones. Christoph ofrece un resum en útil de las funciones políticas que en la H* lualidad desem peñan los funcionarios superiores en Gran Bretaña, •«>11 la advertencia de que la com binación precisa depende de las funcio ne'. del m inisterio y de la orientación y el talento del m inistro. El papel li adicional y predom inante es la puesta en práctica de políticas, lo que ini|)lica gran am plitud de discreción debido a la índole general de gran p u l (e de las leyes y al volum en de poderes legislativos que se delegan. La asesoría política al m inistro com o base para la tom a de d ecision es es un nej-undo y exigente papel, que requiere sensibilidad hacia las consecueni las políticas de las acciones recom endadas. El tercero es la relación simbiótica con el m inistro en cuanto a la protección política mutua: el em pleado público, “a cam bio de proteger y realzar la buena reputación llel ministro, [...] queda protegido por él de interferencia política por par l e del Parlamento, de la prensa y del público”. Las dos últim as funcio n e s relacionadas con este análisis son velar por el progreso de las petit iones de diversos públicos y reconciliar los intereses de los grupos de presión. Christoph tam bién m enciona varias actividades que no llegan a convertirse en funciones, en las cuales el em pleado público participa marginalmente, y que ayudan a com prender el sistem a. Los em pleados públicos británicos no tienen necesidad de com pensar por las deficieni ias de un partido o de una m aquinaria electoral ineficientes, com o ha sucedido en Francia y Alemania, por ejemplo. Por lo general no tratan directam ente con el público ofreciendo bienes o servicios. El control dii ecto de la población o de unidades subordinadas del gobierno tam bién es algo inusual. Por últim o, los em pleados públicos de rango por lo ge neral no abandonan sus carreras para servir en otras élites de la socie dad o participar activam ente en la política partidaria. Teniendo en cuenta estas características, Christoph agrega: los altos niveles de la burocracia británica seguirán siendo llam ados a asum ir responsabilidad por una parte sustancial de las decisiones que se tom en [...] Es una parte, no un m onopolio. Por tem peram ento, socialización , situación y re cursos, los em pleados públicos de jerarquía están bien colocad os para influir m arcadam ente en el resultado de las políticas, pero no para transform arlo en su propiedad exclusiva.13 13 C h risto p h , "H igh Civil Servants", pp. 47, 49 y 59.
282
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
La aceptación de la autoridad política se reconoce no sólo de palabra, sino que los funcionarios de carrera la aceptan com o genuinam ente apropiada, lo cual refleja el hecho histórico de que las instituciones representativas precedieron al servicio público en los dos países y esta blecieron la legitim idad de su autoridad. El inform e de Putnam sobre las actitudes políticas de los em pleados de rango en Gran Bretaña con firma que ellos siguen inclinándose hacia el "político" antes que hacia el “clásico" m odelo de burócrata en la aceptación de obediencia de las ins titu cion es políticas. Los datos indicaron que entre los participantes de la muestra esto se daba m enos entre los especialistas y los técnicos que entre los generalistas pertenecientes a lo que en aquel tiem po era la clase administrativa, lo cual indicaría que una burocracia dirigida por los primeros sería m enos sensible a la política de lo que ha sido hasta ahora. Por otro lado, de todos los grupos entrevistados, los funcionarios jóvenes británicos a los que considera probables candidatos para altos puestos en el futuro dem ostraron ser “los que m ás conciencia tenían de la política, los más dedicados a los programas, los m ás igualitarios y los que más toleran a los políticos y el pluralism o ” . 14 Si bien en el pasado dirigentes políticos de diferentes partidos han expresado confianza en dicha sensibilidad hacia los cam bios de política por parte de los burócratas de alto nivel, existen am plias pruebas de que en años recientes, sobre todo durante el gobierno conservador de Margaret Thatcher, creció la desconfianza hacia los em pleados públicos y se tomaron medidas para ejercer mayor control directo sobre la asignación de em pleados públicos a puestos jerárquicos basados en la lealtad, para reducir la función de form ulación de políticas y hacer mayor hincapié en la función adm inistrativa del em pleado público, para tom ar fuertes medidas disciplinarias contra el funcionario a quien se considera respon sable por dar inform ación subrepticiam ente, y para fom entar la renun cia de aquellos a quienes no se considera suficientem ente com prom etidos con los objetivos de la política del m om ento. La pregunta fundam ental que el gobierno de Thatcher se form uló sobre los funcionarios de jerar quía fue: "¿Es de los nuestros?" Según Richard Rose, con m ayor fre cuencia la respuesta que* quedaba a estos funcionarios era elegir entre “lealtad, decir lo que se piensa o salir". Los efectos a corto plazo se hicie ron patentes, pero los efectos a largo plazo no se conocen con certeza, pues dependerán de si los dirigentes políticos que sigan a Thatcher con tinúan o no con la m ism a orientación de ella. Un aspecto fundam ental del sistem a británico han sido los supuestos que han existido acerca de la relación entre los ministros y los em pleados públicos, pero tales supues14 P u tn a m , “T he P o litica l A ttitu d es o f S é n io r Civil Servants", p. 117.
l.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II |
28.1
ir han cuestionado cada vez más, lo cual lleva a especular que "no set'im> que se produjera una reforma importante en la relación entre los iHt ios y los em pleados públicos en un futuro cercano ” . 15 Si esto está H iendo o no y la forma en que deben evaluarse los cam bios, contiii M o n d o tema de especulación y controversia . 16 I ..i supervisión de la legislatura sobre la adm inistración en Gran BrefWi se apoya principalm ente en la doctrina de responsabilidad m inistemI l a intención original era que la responsabilidad m inisterial, en la lina que tom ó en el siglo xix, actuara com o control sobre los poderes los m inistros y de los em pleados públicos. Christoph explica que la tlot ii ¡na exigía que "todas las medidas se tomaran en nom bre del m inistlo, quien era responsable ante la Cámara de los Com unes por dichas medid as y, en los casos de m alversación o mal desem peño de la funi lón, el m inistro fuera censurado u obligado a renunciar ” . 17 Christoph y Olios m antienen que tal com o el gobierno de Gran Bretaña ha evolucioii.itlo, la doctrina de responsabilidad m inisterial ha cam biado tanto que \.i no sirve su propósito original, y por el contrario dificulta la tarea del r ii lam ento de lidiar con las operaciones burocráticas. El argum ento es tiue estos resultados se han producido por dos acontecim ientos en la política británica de este siglo. Las actividades gubernam entales se han mupliado hasta el punto en que no es razonable esperar que algún m i nistro tenga conocim iento pleno o dé su aprobación plena a todas las medidas tom adas por los em pleados de su m inisterio, lo que ha ocasio,s B u d ge et al., The Changing British Political System , p. 35. 16 Por ejem p lo , D rew ry y B u tch er exp resan su p reo c u p a c ió n d e q u e el m a y o r é n fa sis en el c o m p r o m is o c o n las p o lític a s g u b e r n a m e n ta le s "entre en co n flic to c o n las n o c io n e s tra d icio n a les d e n eu tra lid a d e im p a rcia lid a d , y q u e la ob jetivid ad tra d icio n a l d e lo s fu n cio ii.ii ios civ ile s se a er o sio n a d a p or u n in sid io so p r o c e so d e ‘p o litiz a c ió n ’. U n a d e la s c o n se c u e n c ia s e s el p elig ro d e q u e la a se so ría p ú b lic a civil se aju ste a lo q u e lo s m in istr o s i|iiie ren oír, y q u e lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s q u e o fr e c e n " con sejos h o n e s to s y p o c o a gra d a b les” p e r m a n ezca n en s ile n c io u o fr e z c a n a lo s m in istr o s só lo el c o n se jo q u e é s to s d e sean e sc u c h a r ”. The Civil Service Today, p. 170. Por otra parte, R ob in B u tler, se creta rio del g a b in ete y je fe del S erv icio A d m in istrativo P ú b lico Interior, d e sp u é s d e e s tu d ia r las refo r m as p resen ta d a s, en p a rticu lar a p artir d e 1979, a rg u m en ta q u e é sta s c o n stitu y e n u n a a g en d a para la c o n tin u id a d , y q u e h an reten id o a un se rv icio p ú b lic o civil p erm a n en te r eclu ta d o en c o m p e te n c ia a b ierta y p ro m o v id o p or el m érito , en v ez d e h a cerlo p o r el a p o yo o la a filia ció n p o lític a s, y "una clara se p a r a ció n d e la d u ra ció n en el ca rg o , d e las fu n c io n e s y d e la s re sp o n sa b ilid a d e s en tre lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s y lo s p o lític o s ”. "The K volution o f the Civil S erv ice-A P rogress R ep o rt”, p. 4 0 3 . Para a n á lisis a d ic io n a le s d e e s tos tem a s, v éa se, d e J a m es B . C h ristop h , "The R em a k in g o f B ritish A d m in istra tiv e C u ltu re: W hy W h iteh a ll C an ’t G o H o m e A gain ”, A dm inistration and Society, vol. 24, n ú m . 2, pp. 1 63-181, a g o sto d e 1992; y "A T rad ition al B u reau cracy in T u rb u len ce: W h iteh all in the T h a tch er E ra ”, en el libro d e Ali F arazm an d , co m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel Dekker, c a p ítu lo 37, pp. 5 7 7 -5 8 9 , 1994; y D avid L. D illm an , "The T h a tch er A gen d a, the Civil S erv ice, an d ‘T otal E fficien cy ” ', en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., H andbook of Bureaucracy, c a p ítu lo 14, pp. 2 4 1 -2 5 2 . 17 C h risto p h , "H igh Civil S erv a n ts”, p. 33.
284
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
nado debilitar la aplicación de la doctrina en los casos en que se han re velado abusos o errores graves en el servicio civil. El otro cam bio es el crecim iento del poder del partido y del gabinete sobre el Parlamento, que se superpone al concepto anterior de responsabilidad ministerial con el de "política de responsabilidad colectiva”; esto hace difícil para los miem bros de la oposición o incluso integrantes del partido gobernan te castigar a un m inistro, si éste cuenta con el apoyo del primer m inis tro y sus colegas en el gabinete. En consecuencia, la doctrina supuesta m ente refuerza la m ano del poder ejecutivo en lugar de la del poder legislativo, haciendo que sea im posible para el Parlam ento conm inar a los em pleados públicos porque teóricam ente el m inistro es el único res ponsable, extendiendo un m anto de secreto sobre la relación ministroem pleado público, y reforzando "la índole centralizada y jerárquica de la adm inistración pública canalizando el control desde arriba " . 18 Sin em bargo, hasta la fecha los intentos de abandonar la doctrina de responsabilidad parlamentaria y de aum entar el núm ero y experiencia de las com ision es parlamentarias especializadas ha progresado poco. Una respuesta parcial se encuentra en la creación, en 1967, del com isio nado parlamentario, una versión británica del encargado de velar por el interés público (om budsm an) de los escandinavos, que se encarga de es cuchar las protestas de la ciudadanía contra la adm inistración. Sin em bargo, este funcionario solam ente puede intervenir si la protesta pro viene de un m iem bro del Parlamento, y lo único que puede hacer es investigar e informar al Parlamento sobre los defectos de procedim iento que pueda haber encontrado. Christoph juzga, correctam ente, que esta pequeña reforma "no afecta en gran medida el com portam iento de los em pleados públicos jerárquicos, y a lo sum o puede considerarse una pe queña influencia sobre su función política general " . 19 Por últim o, cabe señalar que un sistem a separado de tribunales adm i nistrativos, al estilo de los países de Europa continental, que exam inen los alegatos del público de excesos por parte de la adm inistración no han resultado atrayentes en Inglaterra. "Los tribunales del fuero com ún, que se guían por el derecho consuetudinario, más la eficacia de los controles políticos externos parecen defensa suficiente contra el mal uso de la autoridad pública . " 20 Para resumir, las tendencias recientes parecen señalar un descenso de la participación burocrática en la form ulación de políticas y un debilita m iento gradual del control legislativo en general sobre la acción adm i 18 Ibid., p. 35. Para u n a o p in ió n sim ila r m á s recien te, v éase, d e D ian a W o o d h o u se , M inis ters an d Parliament: Accountability in Theory an d Practice, O xford, C laren d on P ress, 1994. 19 Ibid., p. 56. 20 R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , European Society an d Politics, p. 331.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
285
nistrativa, de lo cual resultan beneficiarios los m inistros del gabinete co lectivamente, y el primer m inistro en particular. La adm inistración pú blica se ha hecho cada vez más com petente en su com posición y más profesional en su perspectiva, en respuesta a las dem andas que se hacen del gobierno, pero la orientación hacia el servicio perm anece y la actitud de respuesta a los órganos políticos del gobierno es aceptada universal mente en teoría y reconocida con am plitud en la práctica.
Los Estados Unidos
x f
Las características dom inantes del m arco político, en el cual actúa la bulocracia en los Estados Unidos son el constitucionalism o (la constitu* ion escrita confiere poderes al gobierno pero tam bién se los lim ita), el federalism o Gas funciones se dividen entre el gobierno central y los es tados com o unidades que lo constituyen) y e l presidencialism o (un fun cionario elegido preside el poder ejecutivo ) . 21 Aunque estas caractgrísti*as no han cam biado fundam entalm ente desde 1789, cada una ha sido modificada de manera constante. La base constitucional ha sido enm en dada de m odo formal sólo en ocasiones, pero se ha m odificado infor m almente repetidas veces por m edio de la interpretación judicial. El equilibrio del poder entre el gobierno central y los estados en el sistem a federal ha sufrido ajustes notorios en el pasado y todavía sigue modifi21 F u en tes se le c c io n a d a s sob re los E sta d o s U n id os in clu yen las o b ras d e Finer, The Theory and Practice o f M odem G overnm ent , ed. rev., c a p ítu lo 33; d e Paul P. V an R ip er, H istory o f the United States Civil Service, E v a n sto n , Illin o is, R ow , P eterson , an d C om p an y, 1958; d e David T. S ta n ley , The Higher Civil Service, W a sh in g to n , D. C., T h e B r o o k in g s In stitu tio n , 1964; d e F red erick C. M osh er, D em ocracy an d the Public Service, N u ev a York, O xford U n i versity P ress, 1968; d e L ew is C. M ain zer, Political Bureaucracy, G len v iew , Illin o is, S co tt, l 'o resm an , 1973; d e S a m u e l K rislov, Representative Bureaucracy, E n g le w o o d C liffs, N u eva lersey , P ren tice-H a ll, In c., 1974; d e J a m es A. M ed eiro s y D avid E. S c h m itt, Public Bureau
286
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
cán d ose .22 La presidencia com o institución ha tenido sus altas y bajl según sea el efecto de factores com o las características individuales ti algunos presidentes en particular, y las oscilacion es entre los t i e m i_ de crisis que la fortalecen, y los tiem pos de incertidum bre o de ambiva lencia que dism inuyen el papel del ejecutivo en relación con el de las ramas legislativa y judicial. En conjunto, estos arreglos institucionalo* han presentado un bajo grado de “estatism o” en el sentido utilizado pofl Heper y otros, tal com o se analizó en el capítulo i. De hecho, Ronald M G lassm an se refiere a los Estados Unidos com o “la sociedad antiestatista ” 23 y Richard J. Stillm an va más lejos y describe a la situación de los Estados Unidos com o de “ausencia de estatismo", dando a entender que hasta los principios de este siglo aproxim adam ente, los Estados Unidos no tenían los rasgos básicos “que por esos años caracterizaban a gran parte de Europa, es decir, un poder centralizado, una autoridad racio nalizada y una adm inistración desarrollada ” . 24 Ciertamente, en los Esta dos Unidos la tendencia ha sido reducir al m ínim o cualquier pretensión de prerrogativas del Estado y establecer lím ites rigurosos sobre los pode res delegados a las instituciones gubernam entales. Con respecto a los rasgos organizacionales específicos del gobierno central, las unidades principales son los departam entos ejecutivos, jDerQ, dentro de la rama ejecutiva existe un sinnúm ero de com ision es regula doras, corporaciones gubernam entales y otras unidades. Las decisiones sobre la reorganización del ejecutivo son cuestión de la legislatura. El^ Congreso retiene el control sobre la creación o abolición de los departa m entos del poder ejecutivo (en la actualidad hay 14), p ergiiajestadojiis puesto a delegar discreción limitada al presidente para efectuar cam bios organizacionales de m enor envergadura, por lo general sujetos a la aprobación del Congreso v posible rechazo m ediante el uso del “veto legislativo" h asta 1983, cuando la.Corte Suprem a declaró inconstitucio nal el m étodo, ya que viola la separación de los poderes legislativo y eje cutivo. Los problem as de reorganización ejecutiva aparecen con stan te m ente en el orden del día del Congreso y del presidente. La estructura interna de los departam entos tiene un patrón m enos fijo que en los m inisterios británicos. El secretario es nom brado por el pre22 P ara e stu d io s r e c ie n te s d e e s to s tem as, v éa se, d e A lice M. R ivlin , “A N e w V isio n o f A m erica n F e d e r a lism ”, Public A dm inistration R eview , vol. 52, n ú m . 4, pp. 3 1 5 -3 2 0 , ju lio /a g o sto d e 1992, y J a m es E d w in K ee y Joh n S h a n n o n , "The C risis an d A n tic risis D ynam ic: R eb a la n cin g th e A m erican F ederal S y ste m ”, ibid., pp. 3 2 1 -3 2 9 . 23 G la ssm a n , "The U n ited States: T h e Á n ti-S tatist S o c ie ty ”, en la ob ra d e M etin H ep er, co m p ., The State an d Public Bureaucracies: A C om parative Perspective, N u ev a Y ork, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 3, pp. 27-39, 1987. 24 S tillm a n , Preface to Public Adm inistration, p. 15. El a u to r a n a liz a ta m b ié n e s te tem a en "The P ecu lia r ‘S ta te le s s ’ O rigins o f A m erican P u b lic A d m in istra tio n T h eo r y ”, c a p ítu lo 2, pp. 19-41.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
287
ti i...... i/ones políticas (sujeto a la confirmación del Senado) y sirve . eniericia. P o r lo general, los departam entos tien en un subse||n v varios asistentes, ejecutivos políticos tam bién con nombral'cncralmente a tan corto plazo que se habla de un "gobierno > 1 1 .11 k >s”. No existe el equivalente del secretario perm a len te de los Ejtt'*. pese a que todos los departam entos ahora tienen un funcionario | lo general un secretario asistente a cargo de la adm inistración), con ■Dncs adm inistrativas bastante limitadas. Las unidades, en orden de I l ■ denom inan burós, divisiones y secciones, pero la term inología .......... lorme. C om enzando con el buró, lo probable es que el.jencar!u nea un servidor público de carrera, pero no forzosam ente, y quien H| m el cargo no puede reclamarlo com o suyo perm anentem ente .25 I-niie 1883 y 1978, la autoridad federal encargada del personal era la H iuIm oii de Servicio Civil (Civil Service C om m ission), integrada por IIIIH i u n lisión directiva de tres m iem bros con poderes estatutarios enmiii'.kIos de garantizar la integridad del sistem a de méritos. En la actualltlml sus funciones se han dividido entre la Oficina de Adm inistración »|i Personal y la Junta de Protección del Sistem a de Mérito, una de las t«Hi o* lerísticas de las reformas del servicio público instituidas por el preSillente Jimmy Cárter. i' l el com ienzo, el método estadunidense ha consistido en hacer i pié en el puesto y en los requisitos para desem peñarlo con éxito, tni' que en la evaluación del potencial del individuo para pertenecer a MU » i alegoría designada por rango. Como resultado, no existe un grupo l u t o \ definido equivalente a la clase administrativa británica. Antes de Imn reformas de 1978, en el sistem a estadunidense de grados que reflejan Ion niveles de responsabilidad en el sistem a, los tres grados más altos mi iin considerados la élite del servicio público. A diferencia de los “proIrMonales amateurs" de la élite administrativa inglesa, los ocupantes de •Htos cargos eran expertos en una especialidad profesional, haciendo que I n derick C. M osher sugiriera el "estado profesional" com o designación .ipi opiada para este grupo de élites profesionales .26 Así com o las modifit m iones recientes en el sistem a inglés se han orientado hacia conceptos e .iadunidenses, la idea de un “servicio civil de alto rango” con caractei M icas sim ilares a la clase administrativa inglesa ha sido sugerida en \.u i.is ocasiones, com enzando con la Segunda C om isión H oover en los anos cincuenta, mas no fue adoptada sino hasta 1978, cuando se autori zo un Servicio Ejecutivo de Alto Rango (Sénior Executive Service, S E S ), Para un p ersp ic a z e stu d io d el p ap el d e lo s jefe s d e oficin a, v éase, d e H erb ert K au fm an ,
llie A dm inistrative Behavior o f Federal Bureau Chiefs , W a sh in g to n , D. C., T h e B ro o k in g s In stitu tio n , 1981. M osher, Dem ocracy and the Public Service, c a p ítu lo 4, pp. 9 9 -1 3 3 .
288
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLAIX >S |
que com en zó a funcionar en 1979. Una diferencia impórtame dición es que los m iem bros del s e s se seleccionan por c o m |B mostrada durante sus carreras, no por lo bien que se p ie n s e ^ B desem peñar en sus puestos. El sistem a apenas tiene una d o id cación y las evaluaciones son variadas. Existen dudas acen .i produciendo una categoría de adm inistradores generalistas n más claras y directas hacia la prom oción a los puestos de al tu bilidad administrativa. r Si bien la costum bre en los Estados Unidos ha sido aplica i c* más prácticos y especializados, com petitivos y abiertos para ii que reúnan los requisitos m ínim os, a fines de la década de los n hicieron a los egresados universitarios exám enes generales do n ingreso, concebidos para atraer a jóvenes capacitados al servil i" bierno; en la década de los ochenta esos exám enes fueron abaml porque se alegaba que discrim inaban a las m inorías y a parí i i il se ofrecieron de nuevo exám enes sim ilares diseñados para no sri' \ m inatorios . 27 Con cada vez m ayor frecuencia, los alum nos que se prepai an y guir carreras adm inistrativas en el servicio público se inscriben gramas de adm inistración pública, ya sea en el nivel de grado o .1 grado, c o ..... preparación para una variedad de exám enes. El p j hiTsido la contratación en núm eros elevados de administradores e# tencial para puestos de alto nivel, pero sus caaai^dg_asceiis<) si vos.de la sociedad, sin m ucho espíritu de élite o de c a s ta /lj^ ^ H ^ funcionarios siem pre han tenido mayor grado de educación que el h de la población y tienden a provenir de fam ilias con antecedentes d. gocios o profesiones, un estudio realizado en los años sesenta inda a t| lospadresj^e casi 25% eran obreros o trabajadores m anuales. 1 .i dl**hl sion se ha producido por cuestiones de sexo y raza. Existe un.i .1. jn• porción d.e~bembres -de.raza- blanca, especialm ente en los m i . i|p( rioresJ por lo j jjue^e han instaurado extensos program as d< afirmativa”, los cuales han tenido cierto efecto en l a cou lial.u k m mujeres y de_xaprese n ta n tes de la raza negra y otras minoría- • im. 27 Para u n a d e sc r ip c ió n d e esta situ a c ió n , v éa se, d e F esler y K ettl, The PoIUU'.h i '/ \Hi
Adm inistrative Process, pp. 119-122.
\ I RACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
289
»oii otros países, pese a las deficiencias señaladas, los t nenian con una representación.m ás diversificada qué tilín vez más el contraste con Gran Bretaña y con otros les europeos, en los Estados Unidos el m ovim iento de tic personal en diversos niveles gubernam entales y no I. N I 1a sido y continúa siendo m uy posible, y las prácticas rl nivel público y en el privado incluso lo fom entan, por lin ho propuestas de que se avance h acia un servicio p úiti lo, en busca de mayor experiencia, continuidad y estabiII)'«>, se han hecho pocos cam bios en ese sentido, i ,ih Bretaña, la burocracia por mérito depende más de una l.i protege que de com plicadas medidas legales. Los podeV legislativo com parten la regulación de la burocracia, .de p.u le su base está legislada, pero no existe protección consservid o p ú b lic o n a a o n a Tr^oi^ otro ladoT losfu n cionaiiiii Ir uses se hallan sujetos a importantes lim itaciones en cuan¡l\ i>ludes políticas partidarias que van más allá de su derecho voló y a la expresión de sus opiniones políticas. ....... xto estadunidense, con respecto a otros sistem as, posiblei» i si .la un contraste notorio en el efecto general de los_empIeaJli’os sobre la form ulación de políticas, pero las reglas del juego \ ■hiri entes. Los Burócratas estadunidenses funcionan de maneo más núblicario cualTgs da m ayor flexibilidad, pero tam bién nuivores riesgos. La relación entre el hom bre de carrera y su i i mucho más ambigua. El em pleado público de carrera tiene .......i de prestar servicio con lealtad, o bien renunciar o cam biar lo. pero de cualquier m anera se le asociará con la política de i'i encía y hasta es muy posible que deba defender la postura de su lin ion en audiencia ante el Congreso, independientem ente de su opi ma!, Kl sistem a es m enos cerrado y más com petitivo. Las difeí fiu'i i<mes deben encontrar aliados, no sólo en otras dependencias yol tierno sino tam bién fuera de él. M uchas de estas características leMlitado de la falta de dem areaci¿ndin:a_e 4 nviolahle__entreJaj 3 fillil.nl burocrática y l a..política. H eclo observa que en esta “estructura m!" el "principio organizativo básico del servicio pú,blico, m enos inten_ ^ H q u e planificado, es horizontal" y que las líneas de autoridad se ............ Ii.n ia afuera mediante programas y políticas, en lugar de hacia MIIIIm en d o n d e e s tá n los s u p e r io r e s burocráticos o p o ético s ” .28 M ain el i i estim e la situación en los Estados Unidos de la siguiente manera: !!• i lo, "A m crica’s H igh er Civil S e rv ice”, p. 21
I a ADMIN WISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
[...] n i en reglarámentes, leyes, políticas o tradición existe una división c h n entre los e j e c u t iv a s políticos y los de carrera [...] La combinación de adminis tradores de carre y Zente de afuera en altos puestos ejecutivos que no están marcadamente d ) J líe io cia d o s en cuanto a su naturaleza política o adminis trativa, ha sido rrmuestra solución pragmática a la administración de la buro cracia política .29 En lu g a r de la ¿ actividad entre bam balinas protegida por un telón de celosa d isc rec ió n , - com o sucede en Gran Bretaña, en los E stados Unidos se prevé q u e la p a r t ic ip a c ió n burocrática en la form ulación de políticas estará m u c h o má£5 s a la vista del público, con las inevitables reacciones, favorables o d e s fa v o r a b le s , hacia la persona involucrada. Más aún, el m ovim iento de u n / 1 J . ° a otro de la difusa línea entre la actividad poíític a y de~carrera e s j « c ii y frecuente. En é f e c t c ^ c o m o lr e ñ ^ ^ pleado p ú b lic o est "adum dense que alcanza un prestigio alto y duradero en su so cied ad es g e n e r a lm e n te el que más se aleja de la máscara d elanonimato y se con vie "rte en figura pública ” .30 En los E stados Ü ^ nid os, la rendición de cuentas administrativas se prac tica mediante una se n e de canales, con consecuencias no m uy claras. Por razon es que y¿¿* se han m encionado, la supervisión del ejecutivo m e diante c a n a le s je r á r q u ic o s que llevan a la presidencia es parcial y com partida, si s e le c o r e a r a con las prerrogativas del prim er m inistro y de su gab in ete en un s i s t e m a parlamentario. Fred Riggs ha presentado una argumentación bie^n docum entada de que la orientación profesionalfunciona lista de lc ^ s funcionarios públicos de los E stados Unidos ha dado lugar a una b u r o c r a c ia “centrífuga" y “sem idotada de poderes" lo que ayu da a e x p l i c ó Ja longevidad del sistem a presidencialista estadu nidense, en c o m p a r a c i ó n con la experiencia en otros países.3» En ú l t i m a instan<^la, e l Congreso e s l a p r i n c i p a l f u e n t e d e c o n t r o l de b id o al p o d e r q u e l ^ C onstitución d e p o s ita _ .e r L é J , eero_su_goder de su-
pervisión jjepdgjaLy ^ rse rragmej^adojKH^ue_eLsistema^ pálm ente en co m isj^ a £ S jeg isia tiv a s que tienen iurisdicciorTtimltada y mayor in te r é s en c u e s t io n e s program áticas que en p roblem ái'adm inistrativos. E l C o n g re g o ha m ostrado escasa inclinación, sin em bargo, a 29 M a in z e r , P olitical Bu reau cracy, pp. 107, 112. 30 S ayre, " B u r e a u c r a c ie s : S o m e C on trasts in S y s te m s ”, p. 22 8 . 3 1 V éa se s u a r tíc u lo “B ^ ^ a u e r a c y a n d th e C o n stitu tio n ”, Public A dm in istration R eview vol. 54, n ú m . 1, PP- 6 5 - 7 2 , ^ e r o -f e b r e r o d e 1994, y o tr o s q u e se in c lu y e n en tr e la s r e fe r e n ’ cia s. L os b u r ó c r a ta s en \ o s E sta d o s U n id o s s í ejercen un p o d er c o n sid e r a b le , p ero ñ or lo co m ú n só lo d e n tr o d e lo s e s p a c io s d e fin id o s p o r lo s p ro g ra m a s y la s p o lític a s d e la s a e e n c ía s d en tro d e la s c u a le s tr a b a ja n . N o e stá n d isp u e s to s a c o n so lid a r , ni p u e d e n h a cerlo el p oder b u r o c r á tic o en forrT»a gen eral [ ...] L os b u rócratas d e lo s E sta d o s U n id o s (in c lu s o los o ficia les m ilit a r e s ) n o t i e n e n el m o tiv o ni la c a p a cid a d para llev a r a c a b o u n g o lp e d e E sta d o V to m a r e l p o d e r . R ig ^ s > B u re a u c ra cy a n d th e C o n stitu tio n ”, p. 67.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
291
mhiai el m odelo, salvo por intentos recientes de consolidar las decisio. presupuestarias. Las propuestas de creación de un om budsm an, por rinplo, aunque se han considerado, nunca se han llevado a la práctica, I voz por tem or a que dicho funcionario pueda interferir en la relación iliv el legislador y sus votantes. tpunl que en Gran Bretaña, el control judicial radica en las m anos de N u 11 >11 nales del fuero com ún más que en un grupo separado de tribuules adm inistrativos, En años recientes Ta fuñüión judicial, siem pre imi tante, puesto que los tribunales tienen la últim a palabra en materia r interpretación de la Constitución, se ha visto realzada por una actitud ni.i . íictiva hacia la intervención en asuntos que tienen que ver con la tu
u H eady, “T h e U n ited S ta te s”, pp. 415 y 4 16. C h arles G o o d sell p resen ta la situ a c ió n con v c ta m e n te : "C om o u n a d e las ‘b e stia s n eg ra s’ tr a d ic io n a le s en n u estra so c ie d a d , a m en u ilu se p ien sa en la b u ro cra cia c o m o a lg u n a cla se d e fu erza extrañ a. S e p ie n sa en ella c o m o a q u ello s’ q u e se o p o n e n a n o so tr o s y q u e p or lo ta n to está n se p a r a d o s d e n o so tr o s. En n ulidad, la b u ro cra cia está m u y cerc a d e n o so tro s. S o n p arte d e ella la s in stitu c io n e s p ú blicas q u e fu n c io n a n d en tro d e n u estra s c o m u n id a d e s. S o n lo s e m p le a d o s p ú b lic o s q u e v i ven en n u e str o s b arrios. L os p ro g ra m a s q u e han a p ro b a d o lo s fu n c io n a r io s g u b ern a m e n la les p o r lo s c u a le s h e m o s v o ta d o p e r so n a lm e n te . E s la a c c ió n c o le c tiv a p ara n u estro b en eficio . E n to n c e s, e n un se n tid o corre cto , la b u ro cra cia e s nuestra burocracia". The Case /or Bureaucracy, pp. 183-184.
292
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
LA ADMINISTRACIÓN ADAPTATIVA Y MODERNIZANTE. JAPÓN
En apenas 125 años, desde la restauración meiji de 1867-1868, Japón ha em prendido un gigantesco proceso de m odernización que ha transfoi m ado un reino asiático con su estilo propio de feudalism o y aislado por voluntad propia del contacto con el exterior, en la única sociedad asiáti ca que puede calificarse de moderna y desarrollada. La burocracia, tan to civil com o militar, ha desem peñado un papel fundam ental en esta transform ación, lo cual hace que la experiencia japonesa sea única en m uchos aspectos.33 El llam ado “feudalism o centralizado" de la época de los shogunes de Tokugawa, que com enzó en 1603, desarrolló una burocracia de carac terísticas fundam entalm ente patrim oniales. Los burócratas se recluta33 L as fu e n te s so b re Jap ón in clu yen : R ob ert E. W ard, "Japan", en la ob ra d e R ob ert E. W ard y R oy C. M acridis, com p s., M odem Political Systems: Asia, E n glew ood Cliffs, N u eva Jer sey, P ren tice-H a ll, pp. 17-114, 1963; M a sa m ich i In ok i, "The Civil B u reaucracy" , en el libro de R ob ert E. W ard y D ankw art A. R u stow , co m p s., Political M odem ization in Japan and Tur key, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, c a p ítu lo 7, pp. 2 8 3 -3 0 0 , 1964; R ein h ard B en d ix , " P recon d ition s for D evelop m en t: A C om p arison o f Jap an an d G erm an y”, N ation-Building an d C itizenship, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, c a p ítu lo 6, pp. 177-213, 1964; Akira K u b ota, Higher Civil Servants in P ostw ar Japan, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c e to n U n iv ersity P ress, 1969; E d w in D ow d y, Japanese Bureaucracy: Its D evelopm ent and M odem ization, M elb ou rn e, C h esh ire, 1973; R ob ert E. W ard, Japan's P olitical System , 2a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, 1978; B. C. K oh y Jae-O n K im , "Paths to A d v a n cem en t in J a p a n ese B u re a u c ra cy ”, Com parative Political Studies, vol. 15, n ú m . 3, pp. 2 8 9 -3 1 3 , 1982; u n a c o m p ila c ió n d e a rtícu lo s so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a y la ley a d m in istra tiv a ja p o n e s a s, en International R eview o f A dm inistrative Sciences, vol. 48, n ú m . 2, pp. 115-262, 1982; K iyoaki Tsuji, com p ., Public Adm inistration in Japan, T okio, In stitu te o f A d m in istra tiv e M a n a g em en t y U n iversity o f T ok yo P ress, 1984; T. J. P em p el, "O rganizing for Efficiency: The H igh er Civil S ervice in Japan", en la obra de S u leim an , com p ., Bureaucrats and Policy Making, pp. 72-106; D eil S. W right y Y a su y o sh i S ak u rai, " A d m in istrative R e form in Japan: P o litics, P olicy an d P u b lic A d m in istra tio n in a D elib era tiv e S ociety" , Public A dm inistration R eview , vol. 4 7 , n ú m . 2, pp. 121-133, m arzo-ab ril d e 1987; P aul S. K im , Ja pan ’s Civil Service System : Its Structure, Personnel, an d Politics, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1988; G erald L. C urtís, The Japanese Way o f Politics, N u ev a York, Colu m b ia U n iv ersity P ress, 1988; Ku T ash iro, “Japan", en el lib ro d e R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies, c a p ítu lo 22, pp. 375-394; M asaru S a k a m o to , "Public A d m in istra tio n in Japan: P ast an d P resen t in th e H ig h er Civil S e r v ic e ”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , co m p ., Handbook o f Comparative and Development Public Adm inistration, N u ev a York, M arcel D ekker, c a p ítu lo 9, pp. 101-124, 1991; T. J. P em p el, " B u reau cracy in J a p a n ”, PS: Political Science an d Politics, vol. 25, n ú m . 1, pp. 19-24, m a rzo d e 1992; J am es E llio t, “R efo rm in Jap an from th e 1980s in to th e 1990s: C h an ge an d C o n tin u ity ”, Australian Journal o f Public A dm inistration, vol. 51, n ú m . 3, pp. 3 7 4 -3 8 4 , se p tie m b r e d e 1992; Jon g S. Jun e H iro m i M u to, "The H id d en D im e n sio n s o f J a p a n ese A d m in istration : C ulture an d Its Im p a cts”, Public Adm inistration Review , vol. 55, n ú m . 2, pp. 1 25-134, m arzo-ab ril d e 1995; K arel van W olferen , "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 5 4 -6 5 , se p tie m b r e -o c tu b r e d e 1993; T ak ash i In o g u ch i, "Japanese P o litics in T ran sition : A T h eo r etica l R e v ie w ”, G overnm ent an d O pposition, vol. 28, n ú m . 4, pp. 4 4 3 -4 5 5 , o to ñ o d e 1993, y D avid W illia m s, Japan: Beyond the E nd o f H istory, L on d res, R o u tle d g e , 1994.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
293
m ire los rangos familiares feudales específicos, y se hacía gran hincaii las distinciones de estatus entre las clases jerárquicas. “Los nominlentos a cargos, ascensos y despidos se realizaban a discreción de superiores. Los poderes y responsabilidades de los cargos estaban va rille definidos y había gran lenidad para la ineficiencia, el desequiliii v las interpretaciones personales de las obligaciones oficiales.”34 I ilwin Dowdy ha examinado evidencia histórica, especialmente durante pri Indo tokugawa, relacionada con los elem entos de esta burocracia lilm onial antes de la restauración meiji, que facilitó el proceso de moi ni/ación. Dowdy llega a la conclusión de que la sociedad japonesa desde r largo tiempo proporcionó alguno de los requisitos para el desarrollo mi país moderno, entre ellos “una administración central, si bien no del I' >uniforme, que contaba con la obediencia de las masas, las complejas y límales administraciones locales, las redes de com ercio en gran escala, in empresas industriales en zonas urbanas y rurales, así com o un alto nivel ilr alfabetismo. [...]”35 Más aún, la clase samurai proporcionó la fuente para Ii i modernos burócratas. Guerreros por tradición, durante el largo periodo ili paz después de 1600, los samurais tuvieron que remplazar su función i ir n era por otra burocrática a fin de mantenerse útiles. Entre ellos se i .,111 olió "una especie de ética burocrática profesional” que incluía la dellli ai ion a las obligaciones de cada uno, la confianza en uno m ism o y un m i Hido de iniciativa, junto con actitudes relacionadas con el mérito, la mo■111inlato de Tokugawa, que ocasionó los vastos cam bios que en pocos años produjeron la restauración meiji. Uno de los resultados inm ediatos fue el »ambio del patrón de adscripción para el nombramiento de funcionarios. '.<■ nombró a individuos talentosos, incluidos m uchos de clases sociales i dativam ente bajas, para ocupar cargos nuevos creados en respuesta a la • i r.is. Se convirtieron en parte de una aristocracia intelectual de indivit
S
II In ok i, “T h e Civil B u re a u c ra cy ”, p. 288. D ow d y, Japanese Bureaucracy , p. xii. Ui Ibid., pp. 156, 181-182.
294
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
dúos de talento expuestos a la cultura occidental y que la respetaban en los años anteriores a la restauración, y que tomaron parte en el derroca m iento del sistem a de shogunes sim ulando que reinstalaban al emperador en el sitio que le correspondía. "La fuerza motivadora espiritual del Japón moderno —escribe Inoki—, fueron las creencias que esta nueva aristocra cia intelectual compartía, que combinaba lealtad al país, sim bolizada por la lealtad al emperador, y respeto por los logros alcanzados.’’37 Los depositarios del poder político que produjeron la restauración y que dirigieron los experimentos gubernamentales conducentes a la cons titución meiji de 1889 representaron a una oligarquía modernizadora. El sistem a que elaboraron contemplaba un poder político com partido entre diversos grupos que com pitieron entre sí durante varias décadas hasta el resurgimiento autoritario de 1930. Uno de estos grupos consistía en buró cratas civiles de rango superior, junto con los ocupantes de puestos altos en el gobierno civil, la burocracia militar profesionalizada, dirigentes de importantes partidos políticos conservadores que surgieron entonces, re presentantes de empresas importantes y la nobleza hereditaria. Esta oligar quía era modernizadora, pero no pensada para promover el establecim ien to de un sistem a democrático. Su m odelo extranjero más significativo fue la Alemania imperial, con la que compartía la preferencia por institucio nes monárquicas y una tradición de control aristocrático. Durante un pe riodo considerable se las arregló para demorar las tendencias hacia la participación popular en el gobierno y mantuvo el orden político mientras el país avanzaba económ icam ente a un ritmo acelerado. El orden burocrático establecido se hallaba bien preparado para asu mir un papel de liderazgo en este tipo de m odernización. Los antece dentes sociales de los burócratas meijis eran predom inantem ente de sam urais con rango inferior, puesto que este grupo había sido dislocado por la transición del feudalism o y sus m iem bros poseían destrezas que resultaban útiles a la burocracia. A medida que tenían lugar el creci m iento burocrático y la reforma, en 1880 se estableció la selección de personal por m edio de exám enes y se atrajo a los egresados de las insti tuciones educativas en rápida expansión, especialm ente de la Universi dad Imperial de Tokio. La burocracia civil así creada tenía coh esión y capacitación profesional, pero no había sido adoctrinada en una tradi ción por la cual el burócrata se consideraba al servicio del público. En cam bio, el burócrata era visto oficialm ente com o "el siervo elegido del em perador, un ser superior desde los puntos de vista político y social que detentaba estatus y privilegios de sus conexiones oficiales”.38 La ac titud del burócrata hacia el público siguió quedando bien expresada por 37 In ok i, "The C ivil B u re a u c ra cy ”, p. 288. 38 W ard, Japan's Political System , p. 163.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
295
rl adagio tokugawa: “Honor al funcionario, desprecio al pueblo”. El mar ro legal de la burocracia reflejaba esta orientación. Toda reglam entarión de la burocracia civil antes del final de la segunda Guerra Mundial se canalizaba por ordenanzas im periales y más allá del alcance de los rontroles parlamentarios. La derrota y rendición de Japón al final de la segunda Guerra Mun dial, seguida por la ocupación de los Aliados de 1945 a 1952, produjo nuevos patrones políticos y administrativos, materializados en una Cóns ul ución que rige a partir de 1947. Se conservó la m onarquía, pero al monarca se le privó de toda invocación al derecho divino, y la institui ion se transform ó en una m onarquía constitucional. Se abolió la n o bleza. La autoridad legislativa se convirtió en un parlam ento bicameral 0 Dieta, concebido com o "el órgano supremo de poder del E stado”, con poca sim ilitud con su contrapartida anterior a la guerra. La Cámara de Representantes dom ina y la Cámara Superior, o Cámara de Concejales, sólo tiene poderes lim itados para demorar la legislación. El poder ejeculivo reside en un primer m inistro y un gabinete, responsables conjunI.miente ante la Dieta. Se exige que la mayoría de los m inistros del gabi nete sean integrantes de la Dieta. En caso de un voto de censura en la ( amara de Representantes, el gabinete debe renunciar a m enos que se disuelva la Cámara y se realicen nuevas elecciones. El gabinete está integrado por los ministros (en la actualidad son 12) más varios ministros “sin cartera”. Las unidades que no reciben rango m i nisterial (entre ellas las unidades responsables de funciones tan imporIantes com o defensa y planificación económica) se distribuyen entre este ultimo grupo o se asignan a la oficina del primer ministro. Los ministerios tienen estructuras internas bastante similares. El ministro integrante del gabinete cuenta con la asistencia de uno o dos vicem inistros parlamenta dos, quienes com o el ministro reciben nombramientos políticos, si bien los ocupantes del cargo pueden ser ex empleados públicos de carrera. Un viceministro administrativo ocupa la posición de carrera más alta en el ministerio. Cada ministerio tiene una secretaría y una serie de burós, los 1nales por lo general a su vez se subdividen en divisiones y secciones, encabezadas en cada nivel por un funcionario jerárquico de carrera. El servicio público japonés de la posguerra com bina la burocracia de antes de la guerra con los esfuerzos que se hicieron durante la ocupai ion para reformarla y dem ocratizarla. El artículo 15 de la C onstitución • le 1947 declaró: “Todos los funcionarios públicos están al servicio de la com unidad en general, no de ningún grupo en particular”. Una nueva ley de servicio civil puesta en vigor también en 1947 detallaba las m edi das de la reforma y establecía la Dirección Nacional de Personal, con un estatus sem iautónom o garantizado. Los observadores están de acuerdo
296
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
en general en que estos esfuerzos han tenido su efecto, pero no han alte rado el sistem a burocrático de manera fundam ental. El servicio público creció notablem ente en Japón entre 1940 y 1975, cuando se m ultiplicó ocho veces, pero el nivel de em pleados públicos se ha estabilizado en los últim os años, en parte com o resultado de una ex tensa reforma administrativa que culm inó en los años ochenta. El obje tivo de las reformas era reducir el papel del gobierno, y abarcaba no sólo la reorganización estructural y los controles de personal, sino tam bién la desregulación, la devolución de funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y la privatización de servicios anteriorm ente pres tados por corporaciones gubernam entales.39 En la actualidad, los em pleados públicos sum an unos 5 m illones, de los cuales algo m ás de un millón se desempeña en el gobierno nacional. Los empleados públicos re presentaban 9% de la fuerza laboral del país (unos 45 em pleados por cada 1 000 habitantes). Como ya se ha señalado en el capítulo i i , esta proporción es muy inferior a la de otros países industrializados.40 El servicio público jerárquico en Japón, com o en otros países, está en m anos de un grupo relativamente pequeño con responsabilidades algo indefinidas. Los ocupantes de los cargos de jerarquía en m inisterios y en agencias sum an unos 2 500. Cuando se sum an otros en los grados infe riores de la élite burocrática o kanryo, la cifra alcanza a 10 000, aproxi m adam ente 1% de los em pleados civiles del gobierno nacional. El servicio en el gobierno continúa atrayendo a la juventud, por lo que ha sido posible restringir el acceso a los escalones superiores de la bu rocracia a los supervivientes de una azarosa serie de pruebas de califica ción. La tasa de renovación anual está entre 300 y 400, por lo cual la com petencia es intensa entre los que aprueban los exám enes de ingreso. La base educativa de quienes han pasado es muy estrecha. "La propor ción de adm inistradores superiores con título universitario es notable m ente elevada, aun en com paración con burocracias occidentales bien establecidas.”41 La graduación con honores de una de las principales universidades ha sido requisito para aprobar los exám enes, lo que a su vez lim ita el acceso a aquellos que anteriorm ente han obtenido notas superiores en las mejores escuelas prim arias y secundarias. Por lo tan to, en la práctica únicam ente los hijos excepcionales de las fam ilias ca 39 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e W right y S ak u rai, " A d m in istrative R eform in J a p a n ”, y d e T a sh iro , “J a p a n ”, pp. 3 7 9 -3 9 2 . 40 Para in fo r m a ció n m á s esp e cífica , v éa se, d e T suji, Public A dm inistration in Japan, c a p í tu lo 6; d e P em p el, "The H ig h er C ivil S erv ice in J a p a n ”, pp. 9 8-101; T a sh iro , "Japan”, pp. 3 7 8 -3 7 9 , y d e S a k a m o to , "Japan’s C ivil S e r v ic e ”, pp. 107-114. 41 K u b o ta , Higher Civil Servants in Post-W ar Japan: Their Social Origins, E ducational Backgrounds, an d Career P attem s, © para P rin ceton U n iversity P ress, p. 58, 1969. R eim p re so c o n a u to r iz a c ió n d e P rin c eto n U n iversity P ress.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
2‘>7
paces de costear tal preparación académ ica han podido ingresar en la burocracia superior. En contenido, los exám enes han estado por lo general bajo el control «le las escuelas de derecho y han sido diseñados para egresados de dicha i artera. Si bien esto significa que en el exam en se insiste m ucho en lo legal, en realidad se cubre un terreno muy am plio, ya que las escuelas «le derecho por lo general ofrecen ciencias políticas y ciencias económ it as, y en grado más lim itado proporcionan con ocim ientos de adm inisIración.42 El alcance notable de esta especialización es evidente en el hecho de que más de dos tercios de los em pleados públicos de la pos guerra son egresados de una escuela de derecho. Aún más notable es el grado hasta el cual una sola institución, la Uni versidad Imperial de Tokio, ha sido el m edio de entrada para los em pleados del gobierno. Tanto Kubota com o Kim encontraron que casi 80% de los em pleados jerárquicos de la posguerra había asistido o se había recibido en dicha universidad. Otro 13% provenía de otras cinco universidades estatales. Las cuatro principales universidades privadas aportaron m enos de 3%. “El alcance de la dom inación por los egresados de una sola universidad es devastador —dice Kubota— , aun en co m paración con los de Oxford y Cambridge com binados en la burocracia británica.”43 Este dom inio por parte de los egresados de la Universidad Imperial de Tokio, especialm ente de la escuela de derecho, ha ocasionado acu sacio nes de favoritism o basado en am istades de colegio o gakubatsu. Kubota exam ina la evidencia sobre lo extendido del sistem a gakubatsu y llega a conclusiones diversas. Con respecto a los egresados de la Universidad de Tokio, dice que su elevado núm ero “hace que el favoritism o no sólo sea probable sino tam bién difícil de demostrar, pues siem pre hubo egre sados de la universidad que no ascendieron tan rápidam ente com o otros". Kubota opina que el favoritism o por cam aradería de colegio se practica de forma sutil, pero duda de que un adm inistrador superior ja ponés elija a un subordinado “solam ente por su asistencia a una univer sidad determ inada, sin consideración a su capacidad”. Señala que tanto la Universidad de Tokio atrae y gradúa a los estudiantes más capaces, cuanto que una educación universitaria com ún no significa forzosam en 42 "En té r m in o s d e o b je tiv o s [ ...] , u n a e sc u e la d e d er e c h o ja p o n e s a se p a rece m á s a una c o m b in a c ió n d e u n d ep a rta m en to d e c ie n c ia s p o lític a s y a u n a e sc u e la d e a d m in istr a c ió n d e e m p r e sa s d e u n a u n iv ersid a d e sta d u n id e n se q u e a u n a e s c u e la d e d e r e c h o en esta ú lti m a .” Ibid., p. 78. 43 Ibid., p p. 7 0 , 162. I n c lu s o h o y e n d ía , a p r o x im a d a m e n te 35% d e q u ie n e s in g r e s a n sig u e n g r a d u á n d o se en la U n iv ersid a d d e T ok io. P em p el, “B u r e a u c r a c y in J a p a n ”, p. 22. El total d e e g r e sa d o s d e O xford y C am b ridge en G ran B reta ñ a era un p o c o m á s d e 47% en 1950.
298
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
te que se com partan valores, y que los graduados de la Universidad de Tokio muestran grandes diferencias de opinión. Un aspecto positivo es que el sistem a existente ha posibilitado la captación de una juventud destacada y ha contribuido al éxito y estabilidad de la burocracia. Un aspecto negativo es la hom ogeneidad resultante. “La estrecha base educa tiva de los em pleados públicos de la posguerra se asem eja en cierto m odo a la estrecha base social de los gobiernos de Tokugawa y de Meiji."44 Sin em bargo, los datos disponibles sobre los antecedentes sociales de los burócratas de la posguerra muestran un grupo m ucho más heterogé neo que antes, pese a la base educativa relativam ente estrecha utilizada para el reclutam iento. Todos los puntos geográficos de Japón están re presentados, si bien en núm eros desproporcionados provenientes de las ciudades, especialm ente Tokio. La mayoría proviene de la clase media. La representación de las fam ilias prom inentes tam bién es un poco exa gerada, pero los datos no mostraron ningún grupo social o político que proporcionara una cuota dom inante de adm inistradores de rango, o nú meros significativos de fam ilias que contribuyeran con adm inistradores jerárquicos a lo largo de generaciones. Kubota atribuye la diversidad ac tual a los efectos acum ulativos de la desaparición de la mayoría de las formas tradicionales de estratificación social, a las oportunidades de mayor movilidad social a través del m oderno sistem a de educación y al sistem a de exám enes de ingreso en el servicio público. Tras hacer notar que el pueblo japonés es notoriam ente hom ogéneo desde los puntos de vista étnico, lingüístico y religioso, Kubota señala que el factor de hete rogeneidad social no tiene la im portancia en Japón com o la tendría en otras sociedades con poblaciones más diversificadas.45 No obstante, la discrim inación por sexo continúa negando a la mujer japonesa igualdad de oportunidades de trabajo en general, incluida la entrada al servicio público en niveles jerárquicos. Kim informa que aun cuando todos los años hay mujeres que pasan los exám enes requeridos y entran a la burocracia, sus posibilidades de ascender a las posiciones elevadas son sum am ente reducidas. En 1982 se realizó una encuesta que 44Ibid., pp. 8 5-91, 165-168. 45 Ibid., pp. 27-57, 160-161. El e fe c to d e la h o m o g e n e id a d cu ltu ral ja p o n e s a en el fu n c io n a m ie n to d e las o r g a n iz a c io n e s em p resa r ia les h a sid o o b je to d e m u c h a a te n c ió n d e b id o al éx ito d e Jap ón en la c o m p e te n c ia m u n d ia l. V éase, d e W illiam G. O u ch i, Theory Z: H ow Am erican Business Can Meet the Japanese Challenge, R ead in g, M a ssa c h u se tts, A d d ison W esley, 1982. Para un a n á lisis d e lo s fa cto r es sim ila r e s en la a d m in istr a c ió n p ú b lica , v éa se, d e J o n g S. Ju n e H irom i M u to, "The H id d en D im e n sio n s o f J a p a n ese A d m in istra tio n : C ultu re a n d Its Im pacts". L inda W eiss a rg u m en ta q u e el a g en te d e la tra n sfo rm a c ió n q u e p ro d u jo las p rin cip a les ca ra cterística s del s is te m a d e e m p le o d e Jap ón fu e el E sta d o ja p o nés, p a rticu la r m en te las a g e n c ia s b u ro crá tica s q u e se o cu p a b a n d e lo s a s u n to s d e trabajo. V éa se "War, the S tate, an d th e O rigin s o f th e J a p a n ese E m p lo y m e n t S y s te m ”, Politics & Society, vol. 21, n ú m . 3, pp. 32 5 -3 5 4 , se p tiem b re d e 1993.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
299
veló que de todo el personal calificado las m ujeres eran tan sólo I <’ o, y muy pocas entre ellas aspiraban a ascender más allá del rango •le jefa de sección ,46 pero Sakam oto espera que el nom bram iento de mujeres para ocupar los cargos de mayor jerarquía aum ente en el futuII • inm ediato.47 I as carreras de los que entran a los escalones superiores del servicio civil son muy particularizadas. El candidato trata de ser aceptado en los Iii ares donde sus perspectivas de ascenso, acceso al poder y oportuni dades una vez jubilado parecen ser mejores. Lo m ás probable es que | h *i inanezca en el m ism o m inisterio al que ingrese, pues el m ovim iento lateral entre m inisterios es limitado. Un estudio realizado en 1969 m os tró que aproxim adam ente la tercera parte de los que ingresaron en un m inisterio se quedaron en él durante toda su carrera; otra tercera parte com enzó y term inó en el m ism o m inisterio, habiendo pasado por una transferencia interina en algún m om ento. Un estudio posterior indica •11 le a p rincipios de la década de los seten ta dos tercios de las p erso nas que ocupaban cargos elevados se habían desem peñado en un solo ministerio, y m enos de 9% se había desem peñado en tres m inisterios o más.48 La baja movilidad entre m inisterios prom ueve la lealtad a un m i nisterio en particular en vez de la lealtad al servicio público en su tota lidad, y tiende a crear com partim ientos en lugar de coordinación entre las diferentes unidades burocráticas. Por otro lado, permite la acumulación de experiencia y de conocim ientos especializados en el m inisterio en el cual el burócrata realiza su carrera. La prom oción dentro del sistem a tam bién se hace según etapas nor malizadas, y la degradación es prácticam ente inexistente. Los principa les factores que se tienen en cuenta para los ascensos son la universidad de la cual el candidato egresó, el cam po de especialización académ ica y los años que han pasado desde su graduación, todo lo cual queda esta blecido al com ienzo de la carrera. Los antecedentes educacionales y la antigüedad son lo que cuenta, con lo que por lo general el m om ento y el tipo de ascenso son conocidos con m ucha antelación. Un hecho inci dental interesante, y que confirma el fenóm eno de las am istades de co le gio, es que quienes ascienden más rápido y están más de acuerdo con los reglamentos de antigüedad resultan ser egresados de la Escuela de Dere cho de la Universidad Imperial de Tokio. Una característica inusual del servicio público japonés es la temprana 46 K im , Japan ’s Civil Service System , pp. 38-40. 47 "Japan’s Civil S e r v ic e ”, pp. 116-119. 48 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, pp. 9 6 -9 7 . S a k a m o to in fo rm a q u e hay a lg u n a e v id e n c ia d e un r ecien te in c r e m e n to en la m o v ilid a d in te rd ep a rta m en ta l. "Japan’s Civil S e r v ic e ”, pp. 119-120.
300
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
edad de jubilación. Hasta 1985 no existía la jubilación obligatoria, y lue go se fijó en 60 años para la m ayoría de los em pleados. La edad prom e dio de jubilación varía ligeram ente de un m inisterio a otro, pero por lo general es de alrededor de los 50 años, lo cual significa que el jubilado reciente está en la flor de la edad, tiene una esperanza de vida de unos 20 años más y lo probable es que trate de forjarse una carrera posburocrática. Kubota atribuye el retiro m asivo a tan temprana edad al rápido m ovim iento de em pleados de puesto en puesto durante sus carreras, al sistem a de ascensos basado principalm ente en la antigüedad en el sis tema, a las presiones de los burócratas jóvenes que desean ser ascendi dos a puestos vacantes y a la disponibilidad de opciones al servicio en el gobierno.49 Si bien parece existir una tendencia lenta y a largo plazo a aum entar el prom edio de edad de jubilación, no existen indicaciones de que dicho m ovim iento sea rápido.50 En esencia, los antecedentes m uestran que la estabilidad y la con ti nuidad son las características principales del servicio público superior en el Japón de la posguerra, pese a las m edidas reform istas introducidas durante la ocupación y los enorm es cam bios que en general se han pro ducido en la vida japonesa. Después de las adaptaciones tem porales in evitables del periodo inm ediato a la posguerra, la tendencia se ha orien tado "hacia atrás", es decir, hacia las prácticas anteriores de insistir en la capacitación general, la antigüedad en el puesto, la lealtad hacia el m i nisterio y la jubilación temprana. Si observam os el m ultifuncionalism o en la operatividad de la burocra cia japonesa, nos llamará la atención que el activism o político ha sido, y continúa siendo, un elem ento aceptado de la tradición burocrática. Lo probable es que el burócrata japonés se vea absorbido por la tom a de decisiones políticas y que participe en la vida política activa. Esto se de be en parte a que en Japón no ha existido históricam ente una clara línea de separación, com o existe en Occidente, entre el político y el burócrata. Como observa Dowdy: “En Japón esto no siem pre ha sido evidente en los niveles superiores, porque a m enudo las funciones política y buro crática son desem peñadas por el m ism o funcionario".51 En épocas más recientes estos antecedentes han ayudado a explicar el persistente papel de la burocracia com o una de las primeras fuentes de iniciativas en cuanto a políticas en una sociedad en vías de m odernización. "Aproxi m adam ente 90% de las leyes aprobadas desde 1955 fueron proyectadas por una agencia del gobierno", según Pemple, y 49 K u b o ta , H igh er C ivil S e rv a n ts in P o st-W a r Japan , p. 140. 50 Para u n e stu d io c o m p le to d el sis te m a d e ju b ila c ió n ja p o n é s , v éa se, d e K im , J a pan s C ivil S ervice S y ste m , c a p ítu lo 4. 51 D o w d y , J a p a n ese B u rea u cra cy, p. xiv.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
301
una vez que estos proyectos llegan al Parlamento, los burócratas de la alta l< larquía por lo general adm inistran entre bastidores. Suele ser un em pleado del m inisterio, no el m inistro, el que se ve sujeto al estrecho cuestion am ien to v al am edrentam iento que en Japón pasa por interpelación parlam entaria. I liia vez aprobado un proyecto de ley, éste con frecuencia con tien e una m edi da que perm ite que los detalles de su puesta en práctica queden sujetos a regulación por ordenanzas generadas por la burocracia.52
I .os burócratas de carrera no sólo ocupan cargos, sino que a m enudo desem peñan funciones que en otros países se reservan para quienes rei iben nom bram ientos políticos; aunque tal vez de m ayor im portancia sea la prevalencia de burócratas retirados en una gran variedad de posiciones tanto dentro com o fuera del gobierno. El burócrata que se jubila letiene su estatus de élite, lo cual le otorga mejores posibilidades que a sus colegas ingleses o estadunidenses para encontrar puesto después de la jubilación. Siendo la norma que la persona se jubile temprano, es po sible planear y llevar a cabo una segunda fase una vez abandonado el servicio activo, lo que a m enudo es más lucrativo, prestigioso e influ yente. El cálculo de Kubota es que tres de cada 10 em pleados públicos que se jubilan entran en corporaciones públicas sem iautónom as, otros tres pasan a em presas com erciales (a m enudo com o directores de im portantes em presas privadas) y los cuatro restantes ingresan a diversas actividades gubernam entales o privadas. M uchos de ellos se han postu lado, con éxito, para puestos políticos de elección y a m enudo han ser vido en gabinetes de la posguerra. Por ejem plo, en la Dieta de 1959, 165 ex burócratas de carrera integraban 18% de la cám ara baja y 32% de la cám ara alta. En 1986, ex burócratas ocupaban 70 escaños en la cám ara baja y 49 en la cám ara alta por el Partido Dem ócrata Liberal, que g o bernaba en el m om ento, lo cual ascendía a 30% de los afiliados del par tido. Ex burócratas han constituido aproxim adam ente 20% de los m i nistros del gabinete de la posguerra, y durante algunos periodos breves la proporción ha sido aún más alta. La estadística más dem ostrativa de este fenóm eno de logros políticos por parte de la burocracia es que los políticos profesionales ocuparon el puesto de primer m inistro sólo du rante cin co años en el periodo que va de 1955 a 1980, y que la m itad de todos los prim eros m inistros de la posguerra han sido ex em pleados públicos civiles.53 Desde una perspectiva a largo plazo, la resistencia y la flexibilidad de la burocracia japonesa son excepcionales. Kubota explica: 52 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in Jap an ”, p. 85. 53 W ard, Japan'’s Political System , p. 166; P em pel, "The H igh er Civil S ervice in Japan", p. 88; y K im , Japan s Civil Service System , p. 59.
302
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
La efectividad y eficacia del servicio civil superior parecen ser independientes de la ideología política. La burocracia ha funcionado por lo m enos con relati vo éxito bajo la oligarquía m eiji, bajo partidos políticos del estilo de antes de la guerra, bajo control m ilitar y ultranacionalista, bajo la ocu p ación aliada y ahora bajo una dem ocracia parlamentaria basada en la Constitución de 1947.54
Esto no ha sucedido en un clim a de neutralidad burocrática hacia el régimen político existente, sino en conformidad con los cam bios en el cli ma político. Durante casi todo el periodo de la posguerra hasta el decenio de 1980, esto significó una identificación cercana entre la burocracia superior y el Partido Dem ócrata Liberal gobernante (en realidad de orientación conservadora), el cual ejerció el poder sobre el Parlam ento en forma in interrumpida, si bien con m enos margen en los años recientes, hasta que perdió el control de la mayoría en la decisiva cám ara baja en la elección parlamentaria de 1993, después de haber perdido su mayoría en la cámara alta, de m enor importancia, en 1989. Este notable acontecim iento ha iniciado una nueva era de incertidum bre en la política japonesa. En el año que siguió a la elección de 1993, Japón tuvo cuatro gobiernos diferentes. Después de la pérdida del poder por los líderes del p d l luego de su derrota electoral, una coalición de siete partidos eligió a Morihiro H osokawa, fundador y líder del Parti do Nuevo Japón, com o primer ministro, aunque el Partido Social De m ócrata (antes socialista) controlaba el doble de escaños en la Dieta. El Partido Dem ócrata Liberal se convirtió en opositor, pero todavía tenía 223 escaños del total de 511 de la cám ara baja. H osokawa logró con ser var su cargo hasta el siguiente abril, cuando renunció debido a su fraca so para obtener la aprobación de su programa de reformas políticas y com o consecuencia de las acusaciones de corrupción que se le hicieron por sus actividades cuando fue gobernador provincial una década antes. Su viceprim er m inistro y m inistro de Relaciones Exteriores, Tsutom o Hata, que había fundado el Partido de la R enovación después de salir del p d l el año anterior, fue elegido primer m inistro en su lugar por la m ism a coalición, pero casi inm ediatam ente tuvo que dejar el cargo por carecer de una mayoría legislativa cuando el Partido Social Dem ócrata se retiró, lo que ocasionó su renuncia en junio para evitar un voto de censura. Después ocurrió una rara unión entre los Partidos Dem ócrata Liberal y Social Demócrata, enem igos históricos que difieren en casi to dos los tem as políticos im portantes, pero que se aliaron para oponerse a la reforma política. Esta nueva coalición eligió com o primer m inistro a T om iichi Murayama, el líder socialdem ócrata, aunque su partido sólo 54 K u b o ta , Higher Civil Servants in Post-W ar Japan, p. 173.
I.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
lie aproxim adam ente una tercera parte de los escaños parlam entarios r obtuvo el Partido Dem ócrata Liberal. La fragilidad de esta coalición i e muy probable otro realineam iento político en el futuro inmediato, le i ambio drástico en el panorama político, y las dudas resultantes n| "'Oto a las perspectivas futuras de los partidos, significa que tam bién >< h Iliciones entre los líderes políticos y las altas jerarquías burocráticas •l I- n ser examinadas nuevamente. l I prolongado periodo de dom inación política por el Partido Demót iitlu Liberal ocasionó una estrecha identificación entre la burocracia .1.' nlto nivel y el partido gobernante. Esta tendencia a la fusión de los empleados, de los funcionarios civiles de jerarquía así com o de los di ligentes del Partido Demócrata Liberal fue objeto de m ucha atención pin parte de quienes estudian el sistem a japonés,55 si bien hubo difereni lii i de opinión respecto a sus consecuencias. Inoki argum entó que d e bilitaba la neutralidad de los funcionarios, que hacía que las carreras .1. ntro de la adm inistración pública fueran m enos atractivas para los Hi atinados universitarios más destacados, y que contribuía a la d ism i nuí ión continua en el prestigio anteriorm ente considerable de los carK<>•. en la adm inistración pública. Otros, entre ellos Ward, Kubota y Pemp k parecieron considerarla com o una evidencia adicional de la fuerza y unidad de la burocracia, que continuó aprovechando sus oportunidades ih upando cualquier vacío parcial de poder que existiera. Obviamente, el final del dom inio político del p d l conducirá a una rei»i lentación de las relaciones entre la burocracia y los políticos, pero el resultado todavía no puede discernirse con claridad. La opinión prevalei lente es la de que, en vez de limitar el papel de la burocracia, una era de cam biantes gobiernos de coalición ofrecerá a los adm inistradores públicos civiles de jerarquía nuevas oportunidades para afianzar su po sición en la conform ación de las políticas.56 Por cierto, los m iem bros de la clase burocrática todavía pertenecen a la élite política japonesa, y la burocracia continúa siendo parte integral de la estructura de poder gobernante. La situación suscita dudas legíti mas acerca de lo adecuado de los controles sobre la burocracia, por lo m enos cuando se le com para con las dem ocracias parlam entarias euro peas. La Dieta japonesa, pese a su estado constitucional y evidente cenIcalidad política en com paración con el periodo anterior a la guerra, ca 55 V éase, d e Inoki, “T he Civil Bureaucracy", pp. 299-300; d e W ard, Japan's Political System, p. 84; d e P em p el, “T h e H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, p. 87, y d e T ash iro, “Ja p a n ”, p. 391. 56 V éa se, p o r ejem p lo , el artícu lo d e K arel van W olferen , "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, en el cu a l s o s tie n e q u e in c lu so d u ran te los a ñ o s d el P artid o D em ó cra ta L iberal, la su p erv isió n p o lítica efectiv a so b re la to m a d e d e c is io n e s b u ro crá tica n o e x is tía y q u e esta falta d e r e s p o n sa b ilid a d p o lítica p ro b a b lem e n te a u m e n ta rá en lo s g o b ie r n o s d e c o a lic ió n d e corta d u ra ció n .
304
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
rece de los antecedentes históricos de poder y del prestigio de los cuer pos legislativos com o el Parlamento británico o la Cámara de Diputados de Francia. Sus integrantes, com o ya se ha indicado, incluyen un núm e ro elevado de em pleados públicos jubilados, quienes probablem ente no intervendrán en contra de las prerrogativas de los burócratas de carrera. Por su parte, la burocracia com o institución política trata de mantener la debilidad de la legislatura, o por lo m enos de m antenerla partidaria de sus intereses burocráticos. Las características de los partidos japoneses de la posguerra han con tribuido a perpetuar este patrón de relaciones. La directiva del Partido Dem ócrata Liberal de la posguerra ha tendido a dividirse en múltiples facciones, cam biantes, utilizando m étodos sem isecretos, sin gran atrac tivo para las m asas y con orientación decididam ente conservadora. Los otros partidos, si bien difieren en orientación política, tam poco tienen bases m asivas de apoyo o la capacidad para fortalecer la efectividad y el prestigio de la rama legislativa. Por lo m enos el faccionalism o y las m aniobras para conseguir m ejo ras entre las filas del Partido Dem ócrata Liberal tam bién se reflejaron en la com posición y duración de los m inistros del gabinete. Aunque muy educados, han tendido a ser de edad avanzada, con un prom edio gene ral de 60 años. Las exigencias de las facciones en busca de representa ción y reconocim iento personal han ocasionado frecuentes cam bios de gabinete, lo que ha afectado el tiem po y la capacidad de los m inistros para adquirir los conocim ientos y el tiem po necesarios para ejercer el firme control de sus instituciones. El puesto de primer m inistro ha sido el único punto focal obvio de liderazgo político y adm inistrativo, pero siendo m enor de un año la duración prom edio de un gabinete en los años recientes, los poderes del cargo son pocos en comparación con los del ejecutivo principal en otros países desarrollados que hem os considera do. No hay ninguna señal de que estén ocurriendo mejorías en cu ales quiera de estas características. Los controles judiciales sobre la adm inistración en Japón son m íni mos. La Constitución de 1947 incluyó am plias reformas al sistem a legal y de justicia, incluidos principios del derecho consuetudinario propios de la ley inglesa y la estadunidense, y una rama judicial independiente con poderes de revisión jurídica. El sistem a legal anterior había sido extraí do en principal medida de los sistem as europeos, y los tribunales esta ban adm inistrados por el M inisterio de Justicia del gobierno federal. El sistem a judicial que existe ahora posee los poderes para exigir la rendi ción de cuentas de los em pleados públicos, de m anera muy sim ilar al sistem a de los Estados Unidos. No existe un sistem a separado de tribu nales adm inistrativos. La actitud tradicional en Japón ha sido evitar los
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
305
íjm v Imy pocas indicaciones de que se recurra a los tribunales para IHi •'l.u a la burocracia.57 ftl ii I* anee del control burocrático en Japón es problem ático. Por lo f ilo s se respeta la cláusula de la Constitución por la que los “asistentes I emperador” se convierten en “siervos del pueblo", pero queda por lililí . 1.11 si en la realidad las actitudes burocráticas básicas han camlitil<> m la medida correspondiente. En su extenso estudio de la buromM* i.i de la posguerra, Kubota encontró que el público critica el servi* i<< i i vil más abiertam ente que nunca, indicando escepticism o hacia la BftVtTsión. Sin embargo, su propia opinión es que la burocracia, "ya sea Miii convicción o por ser más práctico, ha respondido a los cam bios de Ht posguerra haciendo un esfuerzo mayor por crear relaciones arm onio•M* ron el público en general y por adaptarse al nuevo clim a político".58 luí vez la mejor evaluación sea que el burócrata japonés de alto rango 0*1 u preparado para conducirse de manera tal que lo haga aceptable en In m i nación política actual, sin hacer peligrar su posición tradicional de |ti.< le í. Ahora que el prolongado periodo de dom inio por el Partido DeI1 I. Kiata Liberal ha terminado, probablem ente para ser rem plazado por miii era de gobiernos de coalición, la burocracia tendrá que enfrentarse ii nuevos desafíos a su resistencia. I I sistem a burocrático tradicional de Japón debe su fortaleza poco luinún a ciertas características básicas del desarrollo en el país. La m odernización en Japón se produjo por estím ulo interno y fue dirigida | ioi los propios grupos en el poder, incluida la burocracia. La élite goIt i liante disfrutaba de relativa solidaridad y era aceptada por el pueblo, i Ir modo que, com o señala Bendix, la autocracia m odernizante "se las ni regló durante un periodo significativo para hacer adelantar a un país en lo económ ico m anteniendo al m ism o tiem po sus conflictos políticos dentro de lím ites m anejables”.59 La transición y la función que en ella .li sem peñó la burocracia reflejan en parte la profundidad del respeto •|i ic* se siente en la sociedad japonesa por la autoridad. Esto a su vez ha .ilectado las características operativas de la burocracia. Crozier com eni . i que en Japón "se ha integrado un fuerte patrón autoritario de jelarquías, y los conflictos se resuelven más obedeciendo la autoridad que evitándola", y que el problema del control del com portam iento de los ubordinados en Japón "se concentra en un m odelo de estratificación
E
,7 Para reseñ a s d e la situ a c ió n , v éa se, d e Ich iro O gaw a, “O u tlin e o f th e S y ste m o f A dm im stra tiv e an d J u d icia l R e m e d ie s A gain st A d m in istrative A ction in J a p a n ”, In tern a tio n a l R eview o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 4 8 , n ú m . 2, pp. 2 4 7 -2 5 2 , 1982, y " A dm inistrative ¡ind J u d icia l R e m e d ie s a g a in st A d m in istrative A ctio n s”, en la ob ra d e T suji, P u b lic A d m i n istra tio n in J a p a n , c a p ítu lo 15, pp. 21 7 -2 2 7 . 1H K u b ota, H igh er C ivil S e rv a n ts in P o st-W a r Ja p a n , p. 174. ,9 B en d ix , N a tio n -B u ild in g a n d C itizen sh ip , p. 200.
306
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
que presenta algunas sim ilitudes con el sistem a francés". Sin embargo, añade que, a diferencia de la burocracia francesa, “cuya función consiste en m antener el imperio de la ley y del orden en una sociedad rebelde, el poder burocrático japonés cum ple una función de activista principal”.60 Pemple expresa bien esta evaluación com ún de los antecedentes y manifiesta: "Lo m ás llamativo en el caso de Japón es que, durante la m ayor parte de la historia moderna, el peso político ejercido por el ser vicio público ha sido sum am ente elevado y de gran alcance. Por lo gene ral, la influencia burocrática ha sido mayor que la de otros participantes en la escena política, incluidos el Parlamento, los partidos y los grupos de interés”.61 W illiams es aún más contundente. "Desde la guerra —afir ma— , por lo general la burocracia ha dom inado el proceso legislativo, y en este sentido lim itado puede decirse que ha gobernado m ientras la Dieta reinaba.”62 Mirando hacia el futuro, Kubota predice que la burocracia seguirá teniendo una función fundam ental. "Lo probable es que por m uchos años el em pleado público de alto rango en Japón ejerza una influencia notable, con cualquier vara com parativa que se le m ida.”63 Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro previsible la burocracia superior japonesa ha recibido un poder político central que supera con m ucho el atribuido a las burocracias de otros países desarrollados.
E
je m p l o s d e p a ís e s d e l
“s e g u n d o
n iv e l ”
Colocados un poco por debajo de los países que ya hem os estudiado en lo referente a su nivel de desarrollo, está un considerable núm ero de países del "segundo nivel”, de los que hem os elegido un ejem plo de un m o vim iento reciente que ha term inado por ubicarse en este grupo (la Fede ración Rusa), y otro (la República Popular de China) de un m ovim iento que va hacia arriba hasta ubicarse actualm ente o dentro de poco tiem po en este nivel. La m ayoría de los otros casos son países de la Europa m e ridional y oriental y unos cuantos países pequeños del extrem o oriental de Asia que están ascendiendo en la escala. 60 C rozier, The B u rea u cra tic P h en o m en o n , p. 23 ln . 61 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, p. 78. K arel van W o lferen va m á s a llá y d ic e q u e "los m in is te r io s ja p o n e s e s se a cerca n m á s a se r e sta d o s en s í m is m o s q u e c u a l q u ier otra in stitu c ió n g u b ern a m e n ta l en el m u n d o in d u stria liz a d o . A d em á s d e su s r e s p o n sa b ilid a d e s d e a d m in istra c ió n , ta m b ién tien en el m o n o p o lio d e la ca p a cid a d y ju r isd ic c ió n legal d en tr o d e su s p ro p io s c a m p o s. P ara to d o s lo s fines p r á c tic o s n o está n su jeto s al d o m in io d e la ley ”. V éa se "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, p. 58. 62 W illia m s, Japan : B e yo n d th e E n d o f H isto ry, p. 20. 63 K u b o ta , H igher C ivil S erv a n ts in P o st-W a r J apan , p. 176.
LA A D M IN IST R A C IÓ N E N LOS P A ÍSE S M ÁS D E SA R R O L L A D O S
[II]
U)7
La Federación Rusa el país m ás grande e im portante de los que form aban la URSS, de las superpotencias m undiales de la posguerra, y por ser el prin cipal m iem bro de la Confederación de Estados Independientes que le iiiii fdió, la Federación Rusa está pasando por una transición social ini in la, que incluye la transform ación de sus sistem as político y adm inisli niivo, por lo que una evaluación actual de la situación y las conjeturas miIhc el futuro son igualm ente difíciles.64 I'l 25 de diciem bre de 1991, Mijail Gorbachov renunció com o presi.l« uii* de la Unión Soviética (URSS) y al día siguiente el Parlam ento so viet ico se disolvió form alm ente. Boris Yeltsin, com o presidente de la Fe*le ración Rusa, tom ó el control de lo que restaba del gobierno central, Iiii luido el de las armas nucleares de la ex Unión Soviética. La Federai lón Rusa heredó el papel de la URSS en los asuntos internacionales y irm plazo con una bandera propia la de la hoz y el martillo rojos so viéticos. S ólo quedó una Com unidad de E stados Independientes débil V i on una vinculación vacilante entre sí (sin Lituana, E stonia, Letonia ni (íeorgia) de lo que había sido la Unión Soviética de 15 repúblicas, linidada después de la Revolución rusa de 1917. La Federación Rusa era, con m ucho, la m ayor de las repúblicas de la 11 nión Soviética y consistía en casi las tres cuartas partes de su superfii ir terrestre y en más de la mitad de su población total, adem ás de que poseía una proporción elevada de sus materias primas, recursos energé ticos, industria pesada y el total de profesionales de la ciencia y de la Ingeniería. No obstante, la Federación Rusa es considerablem ente m ás iliíbil y m enos desarrollada de lo que fue la URSS, pues com prende nu il irrosas nacionalidades m inoritarias con distintos antecedentes étnicos t|iie buscan obtener mayor autonom ía dentro de la Federación, y además tiene que enfrentarse a las consecuencias sociales, económ icas y políticas del colapso de la Unión Soviética. Como m i itt
h4 Para u n e x c e le n te p a n o ra m a g en era l, v éa se, d e G eoffrey P o n to n , The S o v ie t Era: S oviet P o litics fro m L enin to Y eltsin , O xford, B la ck w ell P u b lish ers, 1994. P ara a n á lisis d e la U nión S o v iétic a a n te s d e la era d e G orb ach ov, v éa se, d e Jerry F. H o u g h y M erle F ain sod , l lo w th e S o v ie t U n ion is G o v e m e d , C am b ridge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, l ‘>79; d e J o h n N . H a za rd , The S o v ie t S y ste m o f G o v e r n m e n t, 5a e d ., rev., C h ica g o , T h e U n iv ersity o f C h ica g o P ress, 1980; d e D on ald R. K elley, The P o litics o f D eve lo p e d S ocialism : The S o v ie t U n ion a s a P o st-In d u stria l S ta te, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1986, y o tra s fu e n te s cita d a s en la cu arta e d ic ió n d e e s e libro. F u e n tes s e le c c io n a d a s so b re los a c o n te c im ie n to s en la U R S S , la C o m u n id a d d e E sta d o s In d e p e n d ie n te s y la F ed era ció n R usa d u ra n te la era d e G o rb a ch ov y en a ñ o s m á s rec ie n te s in clu y en las cita d a s en la cu arta ed ició n d e este libro, en esp ecial d e M osh e L ew in, The G orbach ev P h en om en on , B erkeley, Ca lifornia, U n iv ersity o f C aliforn ia P ress, 1988; d e T h o m a s H. N aylor, The G o rb a ch ev Strategy: O p en in g th e C losed S o ciety, L exin gton , M a ssa ch u se tts, D. C. H eath an d C om p an y, 1988; d e
308
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Antes de estudiar el actual sistem a político adm inistrativo ruso, debe prestarse alguna atención al sistem a soviético antes del ascenso al poder de Gorbachov, a los esfuerzos de reforma llevados a cabo por éste y a la transición después de que esos esfuerzos fracasaron. Durante las décadas com prendidas entre 1917 y 1985, aunque hubo varias etapas diferentes en su evolución, el sistem a soviético tuvo dos características básicas distintivas. Una era que el poder político estaba concentrado en el Partido Com unista com o “la vanguardia de la Revolu ción ”, y el aparato estatal sólo desem peñaba un papel secundario. La otra era que esta realidad del gobierno de un partido se disfrazaba de trás de una com plicada fachada que utilizaba la fraseología de la d em o cracia liberal y pretendía ser un sistem a federal constitucional, con elec ciones, órganos legislativos y ejecutivos, y agencias de la adm inistración estatal. D esde muy tem prano, los revolucionarios com un istas se enfrenta ron al dilem a de reconciliar las expectativas de la doctrina marxista con respecto a “la desaparición gradual del Estado", con la dura reali dad de tener que gobernar utilizando la m aquinaria adm inistrativa heredada de la Rusia im perial. La expectativa original de Lenin de que se podría elim inar la adm inistración pública civil profesional en poco tiem po, fue rem plazada pronto por el recon ocim ien to de que la buro cracia no podía ser elim inada del todo, aunque debía ser rem odelada. La estrategia adoptada fue utilizar a los viejos burócratas sólo en la m edida en que esto fuera inevitable, a la vez que se les rodeaba de conDavvn O liver, "‘P erestro ik a ’ an d P u b lic A d m in istra tio n in th e U S S R ”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 66, pp. 4 1 1 -4 2 7 , in v iern o d e 1988; d e B. M. L azarev, " Im p rovem en t o f th e A d m i n istra tiv e M a ch in ery in th e U SSR : V ital Q u e stio n s”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 55, pp. 7-1 3 , 1989; d e D. R ich ard L ittle, G o v e m in g th e S o v ie t U n ion , W h ite P lain s, N u ev a York, L on gm an , 1989; y d e J eriy F. H o u g h , " G orb ach ev’s P o litic s”, Foreign A ffairs, vol. 68 , n ú m . 5, pp. 2 6-41, in viern o d e 1989-1990; a d e m á s, d e M ich a el M an d elb a u m , “C ou p d e G race: T h e E n d o f the S o v iet U n io n ”, Foreign A ffairs, vol. 71, n ú m . 1, pp. 164-183, 1992; d e E u g e n e H u sk ey, co m p ., E x ecu tive P ow er a n d S o viet P olitics: The R ise a n d D eclin e o f th e S o v ie t S ta te, A rm onk, N u eva York, M. E. S h arp e, 1992; d e G regory G lea so n , "The F ed eral F o rm u la an d the C ollap se o f th e U S S R ”, P u b liu s, vol. 22, n ú m . 3, pp. 141163, v era n o d e 1992; d e P h ilip G. R oed er, R ed S u n set: The Failure o f S o v ie t P o litics, P rin c e ton, N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1993; d e Joh n B. D u n lo p , The R ise o f R u ssia a n d th e Fall o f the S o v ie t E m p ire, P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1993; d e D en is J. B. S h a w , "G eographic an d H isto rica l O b ser v a tio n s o n th e F u tu re o f a Federal R ussia", P o st-S o v ie t G eograph y, vol. 34, n ú m . 8, pp. 5 3 0 -5 4 0 , 1993; M ich el L esage, "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R u ss ia ”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 7 1 , pp. 121133, p rim a v era -veran o d e 1993; d e H elm u t W ollm an , "C hange an d C o n tin u ity o f P o litica l a n d A d m in istra tive E lites from C o m m u n ist to P o st-C o m m u n ist R ussia", G o vern a n ce, vol. 6, n ú m . 3, pp. 3 2 5 -3 4 0 , ju lio d e 1993; d e Jo n a th a n S te ele, E tern a l R u ssia : Y eltsin , G orbach ev a n d th e M irage o f D em o cra cy, L on d res, F aber an d F aber, 1994; d e C h arles H . Fairb an k s, Jr., “T h e P o litics o f R e se n tm e n t”, Jo u rn a l o f D em o cra cy, vol. 5, n ú m . 2, pp. 3 5 -4 2 , abril de 1994; y d e R ich ard R ose, “G ettin g By W ith o u t G overn m en t: E veryd ay L ife in R u s sia ”, D a ed a lu s 123, n ú m . 3, pp. 4 1 -6 2 , v eran o de 1994.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
309
lióles, así com o capacitar a una nueva generación de adm inistradores im letic o s tan pronto com o fuera posible. La p osición inicial del régi men hacia la burocracia fue de dependencia obligada, aunada a la des• (Milianza.
I si a actitud am bivalente hacia la burocracia y los burócratas con ti nuo siendo una característica del cuerpo político soviético, y poco antes ili morir Lenin expresó su preocupación por los peligros de la “burocraH/m ión”. Posteriorm ente Stalin, durante su largo periodo de dom inio, nllllzó la brutalidad y el terror para im poner una conducta burocrática I in leí nada, incluso después de que los cargos habían sido ocupados por l<>h egresados del masivo programa educativo soviético. La directiva centi.il del partido propició y alentó el surgim iento de una élite gerencial, pe.o al m ism o tiem po la veía con desconfianza y la m antuvo bajo un fir m e control. Una de las características resultantes del sistem a que se consolidó dui unte la era estalinista fue que se procuró consistentem ente conservar al I’ n lido Com unista y al aparato estatal com o instrum entos separados. I I principal interés del partido eran los asuntos del Estado y se hallaba relacionado estrecham ente con la adm inistración, y en últim a instancia dependía de una m aquinaria burocrática para conservar su control polí(ico, no obstante lo cual evitó amalgam ar las organizaciones del partido v de la burocracia estatal. El control del partido se aseguraba m ediante una red de directorios interrelacionados en cada uno de los niveles jei .n qu icos. \i\ resultado fue que había dos conjuntos com plejos de arreglos insti tucionales. El más importante, pero m enos formal, consistía en los órga nos del Partido Comunista, incluso el Congreso del Partido, que se reunía .1 intervalos poco regulares, el Comité Central, el Politburó (por lo genei al integrado por 14 miembros regulares y ocho suplentes) y el secretaria do del partido, encabezado por el secretario general. En teoría, en cada nivel sucesivo de la pirámide del partido operaba un proceso de elección para la selección de los representantes, pero la doctrina de Lenin de un "centralismo dem ocrático” com o forma de reconciliar la participación dem ocrática con la necesidad de tener una dirección firme, significaba en la práctica que las decisiones tomadas en los niveles superiores debían ser cum plidas absolutam ente por los niveles inferiores. La estructura formal era una unión federal de repúblicas socialistas soviéticas, en la que el principal órgano del poder estatal era el Soviet Suprem o de la URSS, una legislatura bicameral integrada por la Unión Soviética y el Soviet de las nacionalidades. En los periodos com prendi dos entre las sesion es del Soviet Suprem o, la autoridad formal era ejer cida por un presidium de aproxim adam ente 40 m iem bros, que incluía a
310
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
los ejecutivos principales de las 15 repúblicas de la Unión y a m iem bros elegidos por el Soviet Supremo. Éste tam bién nombraba al presidente y a otros m iem bros del Consejo de M inistros, quienes tenían jurisdicción sobre los órganos adm inistrativos del Estado. Como un instrum ento del cuerpo político soviético, el Consejo de M inistros estaba interesado ante todo en la ejecución de las políticas, más que en su form ulación, excep to cuando sus m iem bros participaban en la form ulación de aquéllas cuando ejercían cargos en el partido y abarcaban am bos cam pos. Los m inisterios eran de dos tipos: m inisterios de “toda la U nión”, que fun cionaban directam ente en toda la Unión Soviética, y m inisterios “de las repúblicas de la U nión”, que funcionaban indirectam ente por m edio de los m inisterios correspondientes en cada una de las repúblicas de la Unión. Cerca de dos terceras partes de estas unidades tenían funciones que se ubicaban en la categoría de adm inistración económ ica, con res ponsabilidades en la agricultura, el transporte, las com un icacion es o alguna rama de la industria o la construcción. M enos de una tercera parte se ocupaba de la am plia gam a de las dem ás funciones estatales, entre éstas la m ilitar y las agencias policiacas. La burocracia estatal que ocupaba los cargos de estos m inisterios era inm ensa, pues la naturaleza casi m onópolica del em pleo estatal significaba que el servicio en la adm i nistración pública de alguna clase debía ser la carrera que am bicionara la m ayoría de los jóvenes soviéticos. El cam ino hacia los puestos jerár quicos de mayor nivel era largo y difícil, pero conducía a una burocra cia profesionalizada, con rasgos de conducta que reflejaban el am biente pleno de presiones e intim idante donde operaba. La forma usual com o los observadores extranjeros interpretaban el sistem a existente cuando murió Stalin en 1953, era que la URSS con sti tuía una “sociedad dirigida totalitariam ente”, en la cual la burocracia estatal y todas las otras instituciones que se encontraban entre el Parti do Com unista y el pueblo obedecían básicam ente al partido. La im agen más am pliam ente aceptada de la burocracia soviética, que era congruen te con ese m odelo de una “sociedad dirigida” para todo el sistem a, lo ca racterizaba com o si estuviera sujeto a controles externos inevitables que conducían a la adopción de medidas protectoras que resultaban en el form alism o e ineficiencia, pero capaz de producir grandes cam bios so ciales masivos. Durante las tres décadas que transcurrieron entre Stalin y Gorbachov hubo algunos cam bios sustanciales en los enfoques y en las políticas, pero sin m odificaciones fundam entales. En 1956, K rushchov denunció el despotismo de Stalin y se embarcó en una campaña de “desestalinización”, la cual incluía pasos hacia "la coexistencia com petitiva” en materia de política exterior, así com o num erosas reform as internas. Durante el
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
31 1
prolongado gobierno de Brezhnev, entre 1964 y 1981, se tom aron medi.M* para reafirmar el papel dom inante del partido y para ponderar el progreso soviético, incluyendo en una nueva Constitución que se adoptó IHi 1977 frases que identificaban al partido com o "la fuerza rectora de la ftot ledad soviética" y diciendo que la URSS se había convertido en "una so»Inlad socialista desarrollada".65 I si as m odificaciones bastaron para producir un cam bio en la Ínter in ila ció n prevaleciente entre los observadores extranjeros en los años m i<-nta acerca de las relaciones de poder en el sistem a soviético. Jerry F. Ilotigh, por ejemplo, sugirió un m odelo de “pluralism o institucional” io n io una forma alternativa de análisis. Así, encontró evidencia crecien te de tendencias pluralistas en el sistem a. Señaló que las jerarquías ad ministrativas soviéticas contenían especializaciones que cubrían un vas to espectro, con las orientaciones profesionales que acom pañaban a • In lias especializaciones. Esto a su vez significaba tener m etas organi zativas m últiples y diversificadas en lugar de objetivos universales y m o nolíticos. Según él, la Unión Soviética debería considerarse "como un -astema burocrático total en el que los propios dirigentes ascienden por la burocracia y son parte de ella, y no com o un sistem a parlamentario en el cual un gabinete de dirigentes políticos generalistas da orientación a una burocracia flexible". En un contexto m ás am plio, H ough propu so i|ue el paradigma de la “sociedad dirigida” podría rem plazarse por otro que tomara m ás en cuenta las características del sistem a político soviético que han evolucionado apoyando un parecido sem ejante al “plulalism o clásico" tal com o se le entiende en los países occidentales. Dii lias características podrían incluir el reconocim iento de la legitim idad de los grupos de interés y del conflicto, el arreglo, el regateo y la m edia ción, y la expectativa de que el cam bio político norm alm ente se incre mentaría de m odo paulatino en lugar de ser drástico y repentino. Hough reconoce que un m odelo pluralista para la Unión Soviética tendría que excluir varias características fundam entales del pluralism o occidental, eom o elecciones com petitivas, form ación de grupos de presión o parti dos para favorecer sus intereses políticos y criticar los fundam entos de la sociedad. Lo que este concepto da por sentado es que las institucio nes políticas de la Unión Soviética (especialm ente el Partido C om unis ta) se han vuelto más tolerantes con los grupos de la sociedad que no significan un desafío al sistem a.66 65 Para un a n á lisis d eta lla d o p u b lic a d o en 1986 d e las c a ra cterística s a so c ia d a s co n r sie c o n c e p to d el " so cia lism o d esa rro lla d o en un E sta d o p o sin d u str ia l”, v éa se, d e K elley, ///<•
Politics o f Developed Socialism . M H o u g h , "The B u reau cratic M od el an d the N atu re o f the S o v iet S y ste m ”, Journal o / C om parative A dm inistration, vol. 5, n ú m . 2, pp. 134-167, a g o sto d e 1973. H ou gh y I ¡ u i i m k I
312
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Sin em bargo, durante estas décadas los expertos extranjeros conti nuaron dependiendo básicam ente del m odelo burocrático para explicar a la sociedad soviética, debido a la existencia en la URSS de la red de burocracias ya descrita. Alfred G. Meyer, por ejem plo, ha dicho que a la URSS “se le entiende mejor com o una burocracia grande y com pleja que, en su estructura y funcionam iento, es com parable con grandes cor poraciones, con ejércitos, con agencias gubernam entales y con institu ciones sim ilares [...] en los países occidentales. Comparte con dichas burocracias m uchos principios de organización y pautas gerenciales".67 Cuando Krushchov fue rem plazado por Brezhnev, refiriéndose al dom i nio del "conservadurismo burocrático", Zbigniew Brzezinski consideró los hechos que tuvieron lugar com o “la victoria del empleado", el go bierno por una “burocracia osificada" resultante de una tendencia de la “política burocrática [...] a elevar a los que no son nada”, lo cual signifi caba el dom inio del “conservadurism o burocrático".68 H ough resum ió el sentim iento com ún cuando dijo que “la sociedad soviética es literalm en te una burocracia con m ayúscula’, en la cual todas las organizaciones de alguna envergadura quedaban subordinadas a la larga a una sola ins titución política".69 Asim ism o, Ulam ha dicho que “el Estado soviético ha sido, dado el tam año y la com plejidad de su estructura adm inistrati va, el Estado adm inistrativo por excelencia de los tiem pos recientes".70 La selección en 1985 de Mijail Gorbachov com o secretario general del Partido Com unista inauguró una nueva era política en la Unión Sovié tica. Aunque sus significados específicos no eran del todo claros, glasnost (apertura) y perestroika (restructuración) captaron la atención mundial com o indicadores esenciales de sus objetivos reformistas. La mayor im portancia se dio a los cam bios en las relaciones del poder político en el sistem a, preparados para consolidar su liderazgo dentro del partido y en la estructura estatal. En am bos grupos de instituciones, m uchos m iem bros fueron rem plazados por partidarios de Gorbachov y en 1988 el pro pio Gorbachov fue elegido presidente del presidium , a la vez que con ti nuaba siendo secretario general del Partido Comunista. Mientras tanto, Gorbachov propuso y llevó a cabo im portantes refor m as estructurales. Nuevos cuerpos legislativos rem plazaron al antiguo Soviet Suprem o bicameral, con un Congreso de los Diputados del Pueestu d ia r o n en fo rm a m á s c o m p le ta el p lu ra lism o en la U n ió n S o v ié tic a en "The D istrib u tio n o f P o w er”, e n H o w th e S o v ie t U n ion is G o v e m e d , c a p ítu lo 14, p a rticu la r m en te las pp. 5 4 7 -5 5 5 . 67 A lfred G. M eyer, The S o v ie t P o litica l S y ste m , N u ev a York, R a n d o m H o u se , p p. 4 774 7 8 , 1965. 68 C ita d o en H o u g h , "The B u rea u cra tic M odel", pp. 135-137. 69 Ib id ., p. 135. 70 A dam B. U lam , The R u ssia n P o litica l S y ste m , N u eva York, R an d om H o u se, p. 75, 1974.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
313
Mu, que consistía m ayorm ente en m iem bros elegidos con base en los til .n ilos electorales y m ediante voto secreto, cuyo nivel era el de órgano fci11 u'i'ior del gobierno, y se reunía una vez al año. Este organism o legis lativo, a su vez, elegía a los m iem bros de un Soviet Suprem o bicameral n i onstituido, el cual se convirtió en un cuerpo perm anente que se reu ní. i con frecuencia. En 1990 ya se había creado el cargo de presidente y ( ¿i mbachov fue elegido por el Congreso de los Diputados del Pueblo para nn periodo inicial de cinco años, después del cual el presidente debería H e r elegido m ediante el voto popular. El papel del Partido Comunista i .tmbió drásticam ente. Una enm ienda constitucional term inó con su pretensión de ser "la fuerza rectora de la sociedad soviética”, sus funcion.ii ios tuvieron que som eterse a la elección directa, y se term inó con la participación diaria del partido en las operaciones del gobierno, con lo que se abrió la puerta para la com petencia entre partidos diferentes en un sistem a político casi presidencialista. 1.a reforma en las políticas y en la adm inistración se llevó a cabo a un paso m ucho m ás lento. El primer ministro, nom brado por el presidente, encabezaba un Consejo de M inistros con m enos integrantes (el núm ero «le m inisterios se había reducido en 30%, a 57 en 1989). Se realizó una i eestructuración de la burocracia estatal, en la que se hizo hincapié en la sustitución de los controles del partido por una autoridad jerárquica ejercida por las agencias estatales oficiales, en restar im portancia a la planificación estatal centralizada, en introducir una iniciativa privada limitada, y en una mayor exposición de la econom ía a las fuerzas del mercado, pero los resultados no fueron muy im presionantes.71 Estos esfuerzos reform istas de Gorbachov se realizaron sin un com promiso de su parte para abandonar el sistem a básico o separarse o ter minar con su propia alianza con el Partido Comunista. Su intención era reformar a la sociedad soviética por m edio de un Partido Com unista re formado. En últim a instancia, no pudo convertir al partido en una van guardia de la reforma ni tam poco preservar a la Unión Soviética. En este proceso, el liderazgo pasó de Gorbachov a Boris Yeltsin du rante los años de 1990 y 1991. En marzo de 1990 se realizaron eleccio nes para los congresos del pueblo en las repúblicas de la URSS, y en mayo Yeltsin fue elegido presidente del Soviet Suprem o de la Federa c i ó n Rusa ( f s r r s ) y se convirtió en el jefe de Estado de Rusia, ob ten ien do así una base política desde la cual podía desafiar a su rival principal, el presidente de la URSS, Gorbachov. En julio, Yeltsin renunció al Parí i do Com unista y se inició la batalla contra la élite del poder del partido, 71 Las m ejo r es fu e n te s so n O liver, " 'P erestroik a' an d P ub lic A d m in istra tio n in tlu* U S S R ”, y L azarev, “Im p ro v em cn t ol ih e A d m in istrative M ach in ery in th e U S S R ”.
314
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
con la cual Gorbachov se había identificado cada vez más. Después, Yelt sin se com prom etió con una estrategia de tres objetivos para aumentar su base de poder institucional. Primero, inició un referéndum para crear una presidencia elegida de la Federación Rusa. Después de que tal pro puesta fue aprobada por los electores, Yeltsin fue elegido en junio de 1991 para el recién creado cargo en la primera ronda electoral, con una mayoría de 57.3%, convirtiéndose así en el primer líder político ruso elegido dem ocráticam ente, lo que le dio una ventaja de legitim idad sobre Gorbachov, quien no había sido elegido por el voto popular a la presi dencia de la URSS. Su segunda acción fue convertir tam bién las princi pales posiciones adm inistrativas en las im portantes ciudades de M oscú y Leningrado en cargos electivos. Tercero, cum plió una prom esa de su cam paña al elim inar el aparato del Partido Com unista que funcionaba paralelam ente a las agencias estatales oficiales por m edio de un decreto que prohibía la actividad política organizada en los lugares de trabajo en toda la República rusa. El hecho en que culm inó esta situación fue el fracasado golpe de Es tado del 19 al 21 de agosto de 1991, realizado m ientras Gorbachov esta ba de vacaciones fuera de Moscú, por un grupo de líderes conservadores del Partido Com unista que buscaban terminar con los programas refor m istas. Yeltsin tuvo un papel público prom inente en el fracaso de este intento de golpe, y a continuación actuó enérgicam ente, a pesar de las protestas de Gorbachov, para prohibir al Partido Com unista ruso apo derarse de sus activos y retirar a su personal de las agencias estatales. Antes de que terminara 1991, la URSS se había desintegrado, Gorba chov había renunciado y fue sustituido por Yeltsin com o presidente de la Federación Rusa, con lo que se convirtió en la principal figura de la transición política llevada a cabo. Posteriorm ente, a finales de 1991, el Congreso del Pueblo ruso con ce dió poderes especiales a Yeltsin durante un periodo de 13 m eses, que in cluían la libertad para nombrar al primer m inistro, a los m iem bros del gabinete y a los jefes adm inistrativos regionales, de distrito y m unicipa les (sujetos a la aprobación de sus respectivos consejos), adem ás de la autoridad para em itir decretos que modificaran la legislación vigente (sujeta al veto legislativo dentro de los siete días siguientes). Utilizando estos poderes, Yeltsin se nom bró a sí m ism o com o primer m inistro, re dujo el núm ero de m inisterios de 46 a 23 (nom bró a partidarios suyos reform istas en los puestos más im portantes) y procuró m ediante d esig naciones adm inistrativas establecer una estructura de poder vertical so bre los niveles regional y local de gobierno. Hubo op osición a m uchas de estas acciones, y para finales de 1992 habían surgido dos centros que com petían por el poder en el Congreso del Pueblo, uno dirigido por Yelt-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 1111
»\'s
i Mln v otro por Ruslan Jasbulatov, presidente del Congreso. Este conflicto ti* poderes estaba basado en la im precisión con stitu cion al con respec to i» la división de poderes entre el presidente y la legislatura, y dio lugar h una prolongada y com plicada lucha que llegó a su fin cuando Yeltsin terminó con el estancam iento al disolver por la fuerza al Congreso en sep tiembre de 1993 y fijar una fecha para la elección de uno nuevo, adem ás I tli convocar a un referéndum sobre una nueva Constitución, que se reali zo el 12 de diciem bre. El resultado fue la adopción de una Constitución ■|iie otorga poderes extrem adam ente am plios al presidente, y la elección «le una legislatura muy dividida, pero esencialm ente conservadora, en la t|tie el partido del ultranacionalista Vladimir Yirinovksy tenía el mayor upo de escaños. Aunque parecía probable que Yeltsin terminaría su periodo hasta la elección de 1996,* no había podido obtener un apoyo legislativo mayoritario confiable, lo que ocasionó una generalizada con|elura con respecto a la gobernabilidad del cuerpo político ruso. Este escenario político caótico e impredecible era adem ás igualado por el desorden en los asuntos económ icos y administrativos. El único cam bio • laro consistió en que los acuerdos institucionales sum am ente burocrati/ados del periodo anterior a Gorbachov habían desaparecido. En cambio, l.i Federación Rusa y otras unidades que le sucedieron en la C onfede ración de Estados Independientes han sufrido un proceso de elim inai ion de la interm ediación estatal, y presentan un nivel excepcionalm ente bajo de actividad burocrática gubernamental. Richard Rose describe adeeuadam ente la situación resultante com o "irla pasando sin gobierno”.72 Esto es consecuencia de varios factores. Uno es el efecto intencional de las políticas que tienen com o objetivo la privatización y el m ovim ien to hacia una econom ía de m ercado en vez de un sistem a de planificación centralizada. Otro más im portante es la fuerte tendencia de los antiguos o actuales funcionarios de la adm inistración pública civil a aprovechar las oportunidades de apropiarse recursos estatales para su propio bene ficio, en lo que ha sido llam ado “capitalism o de la nomenklatura". Lesage da detalles de esos actos de corrupción, descubiertos por las investi gaciones oficiales durante 1991 y 1992, cuyo núm ero asciende a m iles cada año.73 Un tercer factor es el creciente efecto de las incursiones de grupos crim inales organizados, que frecuentem ente tienen aliados en la burocracia estatal y que lucran con la incipiente econom ía de m ercado exigiendo pagos a los em presarios.74 * Y eltsin fue re e le g id o para u n n u ev o p erio d o q u e term in a ría en el a ñ o 2 0 0 0 , p ero p or m o tiv o s d e sa lu d r e n u n c ió a n te s d e term in arlo. 72 R o se, “G ettin g B y W ith o u t G overn m en t: E veryd ay L ife in R u ssia ”. 73 "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R u ssia ”, p. 131. 74 Para m á s d eta lle s, v éa se, d e S te p h a n H a n d elm a n , "The R u ssia n 'M afiya'”, Foreign Affairs, vol. 73, n ú m . 2, pp. 8 3-96, m arzo-ab ril d e 1994.
316
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Los esfuerzos del gobierno para resolver estos problem as en la adm i nistración pública y para mejorar el desem peño burocrático han des aparecido o han sido inefectivos. Por decreto, en 1991 se estableció un Directorio General cuya m isión era capacitar a especialistas calificados y educados para los varios niveles de adm inistración y mejorar el des em peño administrativo. Una de sus acciones fue establecer siete centros donde se entrenaría al futuro personal. En 1992, el Soviet Suprem o con sideró el borrador de una ley de los funcionarios de la adm inistración pública. Proponía establecer 14 rangos en la adm inistración pública ci vil, organizada en cuatro grupos: a) funcionarios públicos del más alto nivel, en el que estaban los rangos 1-5; b) funcionarios públicos principa les, en el que estaban los rangos 6-8; c) funcionarios públicos responsables, con los rangos 9-12, y d) funcionarios civiles recién ingresados, con los rangos 13-14. Sin embargo, el borrador fue rechazado y aún falta esta blecer una legislación básica para llevar a cabo la reforma de la adm i nistración pública civil.75 Los esfuerzos por explicar la desintegración de la Unión Soviética y predecir el futuro de la Federación Rusa y de otros m iem bros de la Con federación de Estados Independientes son m uchos y contradictorios, pero una com binación de explicaciones vinculada con la transición de los niveles altos a los bajos de la burocratización y de la intervención del Estado es en particular atractiva y convincente. Estos puntos de vista son presentados por Philip G. Roeder, Charles H. Fairbanks, Jr., y Ri chard Rose. La tesis de Roeder76 es que las relaciones políticas que pro pició el sistem a soviético produjeron políticas adecuadas para la trans form ación de la sociedad rusa de principios del siglo xx, pero estas relaciones eran muy resistentes a la reforma, lo cual ocasion ó su desin tegración en vez de la adaptación, cuando un nuevo liderazgo intentó realizar cam bios am plios. Fairbanks concuerda en que Rusia está tratan do de enfrentarse a la desintegración del Estado. La falta de “un orden constitucional y un sistem a económ ico que funcione" ha resultado en "la carencia de una política genuina", y el vacío está siendo llenado por la “política del resentimiento", que nubla las perspectivas para el pro greso.77 Rose anticipa que las tendencias políticas y adm inistrativas en el sistem a actual del gobierno ruso se extenderán de m anera indefinida en vez de ser rem plazadas por opciones com o el gobierno m ilitar o de un hom bre fuerte, o por el gobierno de tecnócratas expertos. Dice:
75 V éa se, d e L esa g e, "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R ussia", pp. 131-132. 76 L as id ea s d e R o e d e r en "N ew In stitu tio n a list A p p roach to A u th oritarian In stitu tio n s" se e x p o n e n en Red Sunset: The Failure o f Soviet Politics. 77 “T h e P o litics o f R e s e n tm e n t”, en las pp. 36 y 41.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
l'.s probable que continúen las políticas pluralistas porque la actual fragmen,1 (tti'ión del poder sirve a m uchos intereses. Los antiguos jefes del partido en In*. provincias y los gerentes, em presarios y cleptócratas en las antiguas emI'i osas estatales están interesados en im pedir que el gobierno se fortalezca lo Mificiente para que pueda quitarles lo que han obtenido para sí m ism os en los ulliinos años. Un régim en débil que ofrece libertad, desorden y gobierno inelit az no es un objetivo noble, pero en una sociedad que está bajo presiones puede ser preferido com o el mal m enor.78
La República Popular de China I o que hace que China pueda ser incluida en el "segundo nivel” de paíics más desarrollados es una com binación de realidad y de potencia. La < liina continental (la República Popular) tiene una superficie algo mayor que la de los Estados Unidos, con aproxim adam ente 1 200 millones de personas, una por cada cinco del resto del m undo. En 1997, llong Kong fue absorbido y quizá después se llegue a un acuerdo con laiw an (la República de China), lo que le añadirá territorio, población y recursos económ icos significativos. El crecim iento económ ico anual en la República Popular desde finales de la década de 1970 ha andado Cercano a 9%, y en 1993 el increm ento en el producto interno bruto (imb) con respecto al de 1992 fue de 13.4%, superior al de cualquier otro país en el m undo. El Fondo M onetario Internacional ya considera a la República Popular com o la tercera econom ía más grande del m undo, y las previsiones del Banco Mundial son las de que la Gran China (que está integrada por la República Popular, H ong Kong y Taiwan) tendrán un producto interno bruto mayor que el de los Estados Unidos, y en este sentido ocupará el primer lugar en el m undo en el año 2002. Las esta dísticas oficiales con respecto al producto nacional bruto ( p n b ) per capita indican que China sigue siendo un país pobre, pero la inform ación no es confiable ni muy significativa. Como K ristof com enta, "lo único cierto es que los chinos viven mejor de lo que sugieren las estadísticas oficiales".79 La República Popular de China es la m anifestación contem poránea de una larga historia política que se rem onta más allá de las revolucio nes de 1910 y 1949 hasta las dinastías de la China imperial. Después de que los com unistas chinos lograron controlar el continente y establecie ron la República Popular en 1949, el nuevo régim en tuvo una notable 78 "G etting B y W ith o u t G overn m en t: E veryd ay Life in R u ssia ”, p. 57. 79 N ic h o la s D. K ristof, “T he R ise o f C h in a”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 5, pp. 5 9 -7 4 , en la p. 63, n o v iem b r e-d iciem b re d e 1993.
318
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
continuidad en sus dirigentes de mayor nivel hasta 1976. Con las m uer-; tes de Mao Tse-tung, Chou En-lai y otros revolucionarios veteranos, sin em bargo, las últim as dos décadas han traído im portantes cam bios en el orden político, cuyas dim ensiones no se pueden precisar desde los d is turbios de 1989, ocurridos en la plaza de Tiananm én en Pekín.80 Las principales estructuras políticas durante el periodo que em pieza en 1949 han sido el Partido Com unista Chino (pee) y las instituciones estatales oficiales cuyo núcleo son el Congreso Nacional del Pueblo ( c n p ) y el Ejército Popular de Liberación ( e p l ) . El órgano formal de m ayor ni vel del pee es el Congreso Nacional del Partido, el cual elige al Comité Central, que a su vez elige al Politburó y a su com ité perm anente. En teoría, los m iem bros del Congreso del Partido son elegidos cada cinco años y se reúnen anualm ente, pero en la práctica las reuniones han sido m ucho m enos frecuentes. Q uienes tom an las decisiones son los m iem bros del com ité perm anente del Politburó, cuyo núm ero por lo com ún es m enor de 10 individuos, incluido el presidente. La estructura estatal oficial sigue las líneas de esta estructura partidaria, y el Congreso N a cional del Partido elige al com ité perm anente y al presidente de la Re pública Popular (posición que se había elim inado en 1975, pero que se restableció en 1983). El principal órgano adm inistrativo en la estructura 80 Para e s tu d io s g en era les del siste m a p o lític o c h in o , v éase, d e L u cian Pye, The D y n a m ic s o f C h ín ese P o litics, C am b rid ge, M a ssa ch u se tts, O elg esch la g er, G u n n , & H ain , 1981; d e Jurg en D o m es, The G o vern m en t a n d P o litics o f th e PRC: A T im e o f T ra n sitio n , B o u ld er, C o lo rad o, W estv iew P ress, 1985; d e H arry H ard in g, C h in a s S e c o n d R e v o lu tio n : R eform after M ao, W a sh in g to n , D. C., T h e B r o o k in g s In stitu tio n , 1987; d e V icto r C. F a lk en h eim , "The L im its o f P o litica l R efo rm ”, C u rren t H isto ry, vol. 86, pp. 2 6 1 -2 6 5 , 2 7 9 -2 8 1 , se p tie m b r e de 1987; d e B e n e d ict S ta v is, C h in a s P o litica l R eform s: An In terim R ep o rt, N u ev a Y ork, P rae ger, 1988; d e J oh n G ittin gs, C h in a C hanges Face, O xford, O xford U n iversity P ress, 1989; d e J a m es T. M yers, “M o d e m iz a tio n an d ‘U n h ea lth y T e n d e n c ie s’”, C o m p a ra tiv e P o litic s, vol. 21, pp. 193-213, en e r o d e 1989; d e Joh n P. B u rn s, "China's G overn an ce: P o litica l R eform in a T u rb u len t E n v ir o n m e n t”, The C h in a Q u arterly, vol. 119, pp. 4 8 1 -5 1 8 , se p tie m b r e d e 1989; d e R ich ard B a u m y S ta n ley R o sen , c o m p s. e sp e c ia le s, " C h in a s P o st-M a o R efo rm s in C o m p a ra tiv e P ersp ectiv e”, S tu d ie s in C o m p a ra tive C o m m u n is m , vol. 22, n ú m s. 2 y 3, pp. 11 1-264, v e r a n o -o to ñ o d e 1989; d e R o ss T errill, C h in a in O u r T im e: The E p ic S aga o f the People's R ep u b lic, fro m th e C o m m u n is t V ictory to T ia n a n m én S q u a re a n d B e yo n d , N u eva York, S im ó n & S ch u ster, 1992; d e W eizh i X ie, "The S e m ih ier a rch ica l T o ta lita r ia n N a tu re o f C h in ese P olitics" , C o m p a ra tive P o litics, vol. 25, n ú m . 3, pp. 3 1 3 -3 3 0 , ab ril d e 1993; d e S u z a n n e O gd en , "The C h in ese C o m m u n ist Party: K ey to P lu ralism an d a M arket E con o m y ? ”, S A IS R e v ie w , vol. 13, n ú m . 2, pp. 107-125, v er a n o -o to ñ o d e 1993; d e D avid S h a m bau gh , " A ssessin g D en g X ia o p in g ’s L egacy”, The C h in a Q u arterly, n ú m . 135, pp. 4 0 9 -4 1 1 , se p tiem b re d e 1993; d e J u n e T eu fel D reyer, C h in a s P o litica l S y ste m : M o d e m iz a tio n a n d T ra d itio n , N u ev a York, P aragon H o u se, 1993; d e G erald S eg a l, " C h in a s C h a n g in g S h a p e ”, Foreign A ffairs, vol. 73, n ú m . 3, pp. 4 3 -5 8 , m a y o -ju n io d e 1994; y d e R ich ard B a u m , Buryin g M ao: C h in ese P o litics in the Age o f D eng X ia o p in g , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1994. E n tre lo s e s tu d io s m á s e s p e c ia liz a d o s q u e tratan d e la b u ro cra cia ch in a está n lo s d e A. D oak B arnett, " M ech an ism s for Party C on trol in th e G o v ern m en t B u rea u cra cy in China", pp. 4 1 5 -4 3 6 , y E zra R. V ogel, " P oliticized B u reau cracy: C o m m u nist C h in a”, pp. 556-568, a m b o s en la obra d e Fred W. R iggs, com p ., Frontiers o f D evelo p m en t
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
319
1,1 os el consejo estatal, que reúne a todos los m inistros y jefes de Isi onos. El papel del e p l com o la tercera estructura política imporr no está fundam entado en ninguna concesión constitucional o en t alegoría especial, sino en su participación directa en toda la histo11*1 m ovim iento com unista en China, a partir de finales de los años ir Formalmente, el e p l está controlado en la actualidad por una r.ión militar central dentro del consejo estatal, pero la dirección I tic la política m ilitar frecuentem ente ha correspondido al com ité de mil os m ilitares del PCC. Esta cadena política de m ando continúa en •I.i nivel dentro de la jerarquía del e p l por m edio de un com isario u i lal político, cuya posición tiene el m ism o nivel que la del com anule militar de la unidad. Estas tres estructuras de partido, Estado y 0 ilo son, por lo tanto, las jerarquías interrelacionadas que dom inan mis lem a político chino. 1>uuinte el casi m edio siglo de su existencia, la China com unista ha pttsmlo por varias etapas en su desarrollo político, las que reflejan los t'Minhios en los objetivos del programa y en las relaciones de poder. En los primeros años que van de 1949 a 1957, se dio preferencia a la reconsA d m in istra tio n , D u rh am , C arolin a d el N o rte, D u k e U n iversity P ress, 1970; F ran z S ch u rIdeology a n d O rg a n iza tio n in C o m m u n is t C h in a, 2a ed ., a u m e n ta d a , B erk eley, CaliImi n í a , U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1968; C h alm ers J o h n so n , "The C h a n g in g N a tu re and I i n i i s o í A u thority in C o m m u n ist C h in a”, en el libro d e Joh n M. H. L in d b eck , co m p ., China: M iiiiagcm ent o f a R e vo lu tio n a ry S o ciety, S eattle, U n iversity o f W a sh in g to n P ress, pp. 34-76, 1071; l.o w ell D ittm er, " R evolu tion an d R eco n stru ctio n in C o n tem p o ra ry C h ín ese B u reauu m y ”, J o u rn a l o f C o m p a ra tive A d m in istr a tio n , vol. 5, n ú m . 4, pp. 4 4 3 -4 8 6 , 1974; H arry ......... ing, O rg a n izin g C hina: The P roblem o f B u reau cracy 1 9 4 9 -1 9 7 6 , S ta n fo rd , C aliforn ia, Sl.n ilord U n iv ersity P ress, 1981; Jean C. R o b in so n , " D e-M aoization , S u c c e s s io n , an d H lirouucratic R efo rm ”, p rep arad o para la R eu n ió n Anual en 1982 d e la A m erican P o litica l Si icn ce A sso cia tio n , m im eo g ra fia d o , 34 pp.; A nne F reed m a n y M aria C han M organ , "Conliu llin g B u rea u cra cy in C h in a (1 9 4 9 -1 9 8 0 )”, en la ob ra d e K rish n a K. T u m m a la , c o m p ., \ilm in istra tiv e S y ste m s A b road, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, pp. 229.’M , 1982; M o n te R. B u llard , C h in a s P o litica l-M ilita ry E v o lu tio n , B o u ld er, C olorad o, W estview P ress, 1985; J u n e T eu fel D reyer, “C ivil-M ilitary R e la tio n s in th e P e o p le ’s ReIuil>1ic o f C h in a ”, C o m p a ra tive S trategy, vol. 5, n ú m . 1, pp. 27-49, 1985; K in g W. C h ow , "Pulilu A d m in istra tio n a s a D isc ip lin e in the P e o p le ’s R ep u b lic o f China: D ev elo p m en t, I n s u c s , a n d P rosp ects" , e n la ob ra d e F arazm an d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D evelopn ient P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 14, pp. 185-197; H o n g Y u n g L ee, "From R evolu tiolia iy Cadres to B u reaucratic T ech n ocrats”, en el libro d e B rently W om ack , co m p ., C on tem poim y C h ín ese P o litics in H isto rica l P erspective, C am b ridge, C am b rid ge U n iv ersity P ress, i .ip ítu lo 6, pp. 1 8 0-206, 1991; K en n eth G. L ieberthal y D avid M. L am p ton , co m p s., B ureau<m ey, P o litics, a n d D ecisió n M akin g in P ost-M ao C h in a, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity o f ( u lifo rn ia P ress, 1992; X ia o w ei Z ang, "The F ou rteen th C entral C o m m itte e o f the CCP: l'ech n o cra cy o r P o litica l T e ch n o c ra cy ? ”, A sian S u rvey , vol. 33, n ú m . 8, pp. 7 8 7 -8 0 3 , a g o sto de 1993; T in g G on g, The P o litics o f C o rru p tio n in C o n tem p o ra ry C h in a, W estp ort, C o n n eclicu t, P raeger, 1994; K in g K. T sao y Joh n A bbott W orth y, “C h in ese P u b lic A d m in istration : C h an ge w ith C o n tin u ity D u rin g P o litica l an d E c o n o m ic D e v e lo p m e n t”, P u b lic A d m in is tr a tio n R e view , vol. 55, n ú m . 2, pp. 164-174, m arzo-ab ril d e 1995; y S te v en E. A u frech t y Li S in B u n , "R eform w ith C h in ese C h aracteristics: T he C on text o f C h in ese Civil S erv ice R efo rm ”, P u b lic A d m in istr a tio n R e view , vol. 55, n ú m . 2, pp. 175-182, m arzo-ab ril d e 1995.
tiiniiii,
320
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
trucción tras largos años de guerra y al inicio de proyectos para un dcs«] arrollo económ ico rápido, asignando una especial im portancia a la in dustria pesada. El m odelo soviético ejerció gran influencia y se coníi<> sobre todo en los m ecanism os estatales para obtener resultados. Durante* 1967, un com plejo debate dentro del partido dio vida al m ovim iento co nocido com o “el Gran Salto hacia Adelante”, con objetivos que mostra ron ser excesivam ente am biciosos para un rápido avance en todos los frentes. El PCC asum ió un mayor liderazgo utilizando el lem a “la política tom a el m ando” y se restó importancia a los organism os estatales, juz gándose que estaban dem asiado burocratizados. Se abandonó la planifi cación económ ica al estilo soviético en favor de un esfuerzo descentrali zado para estim ular la producción agrícola m ediante com unas rurales, sin sacrificar el desarrollo industrial. El fracaso de esta cam paña, que ocasion ó una grave crisis económ ica de 1959 a 1961, inició un periodo de austeridad y consolidación que duró hasta 1965 y que im plicó num e rosas críticas al liderazgo de Mao debido a su identificación con el Gran Salto hacia Adelante. En 1966, Mao reanudó su ofensiva política proclam ando el com ienzo de la “Gran Revolución Cultural Proletaria”, con el objeto de rectificar lo que se consideraba desviaciones de las políticas m aoístas por parte del pee. Disturbios internos generalizados causados por los grupos revo lucionarios de la Guardia Roja leal a Mao tuvieron dos consecuencias im portantes sobre el equilibrio institucional del poder: el liderazgo del PCC fue “purgado” y su efectividad organizativa se redujo considerable mente; el Ejército Popular de Liberación surgió com o el centro prim a rio de poder. Para 1969, la Revolución Cultural había pasado por su m o m ento más intenso. El PCC había sido com pletam ente m odificado por el ingreso de personalidades m ilitares que conform aban una pluralidad en el com ité central del PCC, del cual habían sido elim inados los principales opositores de Mao. Desde 1969 hasta la muerte de Mao en 1976, se con servó un equilibro precario, durante el cual se lim itó considerablem ente la influencia militar, y las facciones “m oderada” y “radical” m aniobra ron para obtener posiciones dentro del PCC. La glorificación de Mao au m entó a m edida que dism inuía su participación real en el gobierno. La estructura estatal reconocida legalm ente, que com o la del partido había sufrido las consecuencias de la Revolución Cultural, recuperó autoridad y responsabilidad. La prevista lucha por el poder, que ocurrió tras la muerte de Mao a finales de 1976, resultó en la victoria de los elem entos más m oderados y pragm áticos en el PCC, com o lo dem ostró la designa ción de Hua Guofeng com o primer m inistro y presidente del com ité central del PCC y la expulsión de la llamada “Pandilla de los Cuatro", uno de los cuales era la viuda de Mao, Jiang Qing.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 1111
mili embargo, la preem inencia de Hua G uofeng probó ser de corta itn ion, pues fue derrotado en una lucha con Deng Xiaoping, quien l i l a sido despojado de todos sus cargos por el Politburó poco después l a muerte de Mao, pero que fue reincorporado a m ediados de 1977 ftHiin vicepresidente y m iem bro del Comité Perm anente del Politburó. |)»'ii|' consolidó gradualm ente su influencia y rem plazó a los partidarios ili llua con los suyos en los cargos decisivos, lo que m otivó finalm ente pu l'>8l la “renuncia” de Hua com o presidente del PCC. Desde entonces, h u ir ha continuado com o el líder indiscutido y el estadista de más • i l. n l , aunque la única posición oficial que ha tenido en los años recienli lia sido la de presidente de la C om isión Militar Central, a la cual re nunció en 1987. A principios de la década de 1980, Hu Yaobang, aliado de Deng, fungió i nmo secretario general del PCC hasta que se vio obligado a renunciar en I'*87 a causa de la oposición conservadora a la flexibilización de los conIroles sobre las actividades políticas. En el consecuente reajuste, Zhao /tv.m g se convirtió en el secretario general del PCC y Li Peng fue d esig n a d o primer m inistro. La m uerte de Hu en abril de 1989 fue el detonan te de las dem ostraciones estudiantiles que finalm ente dieron lugar en |iniio a la represión m ilitar en la Plaza de Tiananm én y en otras partes •le China. Un enfrentamiento entre Zhao y Li respecto a la forma en que se tli bía tratar el descontento político resultó en la expulsión de Zhao y su i emplazo com o secretario general por Jiang Zemin, jefe del PCC en Shanl-.ii. El que m ovía los hilos tras bam balinas era Deng, quien tom aba las i leeisiones importantes y luego recurría a las fuerzas militares para que las llevaran a cabo. En 1993, Jiang y Li consolidaron sus cargos oficiales form ales. Jiang fue elegido presidente para un periodo de cinco años, a la vez que con tinuaba siendo secretario general del PCC y presidente de la Com isión Militar Central, com binando así los principales cargos del gobierno, del partido y del ejército por primera ocasión desde la década de 1970. Li, aunque se enfrentó a alguna oposición abierta, fue elegido primer m i nistro por un segundo periodo de cinco años. Deng continúa siendo re con ocid o com o el líder superior, pero ahora ya tiene m ás de 90 años, de m odo que la República Popular se enfrentará a un cam bio casi segu ro de sus dirigentes superiores antes de que term ine el siglo. La dirección de Deng, considerada frecuentem ente com o “pragm á tica", ha com binado la liberalización económ ica con restricciones con ti nuas y cada vez mayores sobre la actividad política. Su política econ ó mica hace hincapié en los esfuerzos por alcanzar un progreso rápido en la prom oción de un programa de "cuatro m odernizaciones”: de la indus tria, de la agricultura, de la ciencia y la tecnología, y del ejército. Una
322
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
nueva Constitución, aprobada en 1993, contiene la frase "economía so-i cialista de m ercado” com o una descripción de estas reform as económ i cas orientadas al capitalism o. El programa político de Deng establece claram ente un lím ite a cualquier desafío al ejercicio total del poder de él y sus partidarios. Esta orientación se m anifestó por una “purga” de los m andos militares a principios de 1993, en la cual casi la mitad de los que tenían el rango de general fueron rem plazados, aparentem ente para de bilitar la influencia del presidente, quien tenía estrechas relaciones con los m ilitares y a quien poco después se le negó la reelección en favor de Jiang. Los actuales líderes del partido, tal com o están representados por los m iem bros del com ité central elegido en el congreso más reciente del partido, fueron catalogados por Xiaowei Zang com o “una directiva político-tecnócrata", más joven y mejor educada que sus predecesores, pero com prom etida con la insistencia en “el dom inio del Partido Comu nista sobre la sociedad, a la vez que trata de llevar a cabo el desarrollo económ ico”.81 Por supuesto, las previsiones respecto al futuro de China después de Deng varían, pero la mayoría está de acuerdo con el juicio de David Sham baugh de que su legado será una “econom ía vigorosa y una socie dad rejuvenecida”, pero un “sistem a político antiguo”.82 Como las expec tativas están en aumento, la incertidumbre se refiere a si se podrá sostener el progreso económ ico mientras el p c c responde en la m edida suficiente a las dem andas de más participación política y se enfrenta adecuada m ente a las considerables fuerzas socioeconóm icas centrífugas.83 E stos disturbios políticos que abarcaron todo el sistem a dan el m arco para estudiar el funcionam iento de la burocracia estatal, la que ha va riado con los cam bios en el am biente político. En general, el trato que se da a la burocracia estatal oficial en el régim en com unista chino refle ja una desconfianza básica en la respuesta de la burocracia, así com o el deseo de limitar su poder, aunado a una renuencia a aceptar la n ecesi dad inevitable de m antener un m ecanism o burocrático estatal. El re sultado de esta am bivalencia ha sido un patrón alterno de expansión y contracción, según sean las condiciones políticas generales. El poder 81 X iaow ei Z ang, "T he F o u rte e n th C entral C o m m itte e o f the CCP: T ec h n o cra cy o r P oliti cal T echnocracy?", p. 803. 82 S h a m b a u g h , "A ssessing D eng X ia o p in g ’s L egacy”, p. 410. 83 E n tre los a n a lista s q u e se c ita n en la n o ta 80, S u z a n n e O gden es re la tiv a m e n te o p ti m ista y cree q u e el en fo q u e g ra d u a lis ta del P a rtid o C o m u n ista C hino, a u n q u e no llevará p ro n to a la d e m o c rac ia, p u ed e c re a r un p lu ralism o suficiente, ju n to co n el c re c im ie n to eco n ó m ico , p a ra h a c e r q u e la tra n sic ió n c h in a sea m en o s tra u m á tic a de lo q u e h a sid o en E u ro p a o rien tal o en la ex U nión S oviética. G erald Segal no es ta n o p tim ista y dice q u e la p re g u n ta b á sica so b re el fu tu ro de C h in a "gira en to rn o al g ra d o en q u e la a u to rid a d de Pekín c ed e rá su lu g ar a las fuerzas cen trífu g as de la p eriferia c ad a vez m ás d in á m ic a de C hi n a ”. Segal, " C h in a s C hanging S h a p e ”, p. 43.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
323
i ático llegó a su m áxim o a m ediados de la década de 1950, volvió mentar a principios de los sesenta y tuvo otro resurgim iento des de la muerte de Mao, en tanto que en la actualidad está en un nivel l medio. Los niveles bajos de las posiciones burocráticas han coinciii io n el Gran Salto hacia Adelante de la década de 1960, con la Ret ión Cultural unos cuantos años mas tarde. partir de 1949, durante todo el periodo han persistido algunos teUno de ellos es la decisión de politizar a la burocracia y de hacer e lesponda a la dirección del partido, utilizando varios m edios. El rt*. fundamental es la práctica de ubicar a m iem bros del partido en la iyoría de las posiciones gubernam entales im portantes. Otra es la de onocer a una “sección" del partido en cada unidad organizacional, ino un m edio para asegurarse de que se están llevando a cabo las poII» as del partido. Apoyando estas m edidas está la existencia de una i.uquía de com ités del partido en cada nivel de la jerarquía admiIllNl cativa del Estado, con funciones de supervisión diseñadas para ase•IIl ac la suprem acía de las políticas. Como consecuencia de estos conliules m últiples, Barnett concluye que el dom inio que el partido tiene tlr la burocracia gubernam ental "funciona no sólo en los niveles su periores del liderazgo en la jerarquía, sin o tam bién llega efectivainente a los niveles inferiores de todas las organizaciones en la buro11 acia”.84 I I segundo tem a es la descentralización por m edio de la transferencia ili poderes adm inistrativos al m enor nivel que sea posible. Esta estrate gia de difusión tiene el propósito de im pedir el surgim iento de una su perestructura administrativa no productiva, y de fortalecer a la vez la Iniciativa y responsabilidad locales. Llevada al extrem o durante el Gran S.ilio hacia Adelante, los m inisterios centrales perdieron esencialm ente el eontrol sobre los niveles adm inistrativos inferiores, y los com ités loi .iles del partido se convirtieron en los que efectivam ente tom aban las decisiones. Una consecuencia de esta participación resultó ser la buroi i atización de la política a medida que las unidades del PCC se identificalian con aspectos adm inistrativos, lo cual dio lugar posteriorm ente, dur.mte la Revolución Cultural, a la acusación de que el propio PCC se había lunocratizado en exceso. A pesar de estos y otros problem as, y no ob s tante que “la descentralización y el antiburocratism o se consideran ideas m aoístas, los dirigentes de la era posterior a Mao han continuado ataeando los m ales del burocratism o y han experim entado con la d escen tralización”.85 84 B a rn ett, ‘‘P arty C ontrol in th e G o v ern m en t B u re au c rac y in C hina", p. 429. T o w n sen d , "P olitics in C hina", p. 403.
324
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
El resultado de esta cam paña para asegurar la subordinación del me canism o adm inistrativo estatal al control del p c c es lo que Dittm er llama una burocracia “que sigue los lincam ientos de las masas". El térm ino se tom ó del principio de “los lincam ientos de las masas" de Mao, el cual sostenía que debía existir un patrón de com unicación recíproco entre los ciudadanos y los líderes del partido, en el que las m asas someten ideas a la consideración del partido y llevan a cabo las d ecision es tom a das, pero en el que el derecho de tom ar estas d ecisiones está reservado al partido. Dittmer describe esa burocracia que sigue los lincam ientos de las m asas com o “una com binación de una organización central acti vista y una am plia participación de las m asas, las dos coordinadas por un con sen so ideológico en evolución”.86 Lo considera un sistem a de au toridad en que existe un alto nivel de poder de la élite, com binado con un alto nivel de participación de las masas. Los criterios para reclutar a los burócratas chinos, al igual que en otros regím enes com unistas, han variado en la im portancia que dan a la lealtad política, a diferencia de la capacidad, a ser “rojo” en contra de ser “experto”. Durante las cam pañas de m ovilización y rectificación, el primer factor ha sido el más importante, en tanto que el segundo ad quiere im portancia en los tiem pos de estabilidad y tranquilidad relati vas. Vogel señala que en el caso de conflictos directos, las consideracio nes políticas, que favorecen a los “rojos”, han sido prioritarias, lo cual se expresa en el lem a “la política tom a el m ando”. También observa que las pautas de la carrera burocrática "reflejan la m ezcla de consideraciones burocrático-políticas y racionales”. Las pautas que siguen las carreras por lo general muestran “una progresión bastante regular, com o la que se esperaría en una burocracia ordinaria, con notables excepciones de bidas a razones políticas. Las excepciones se concentran en el tiem po de las cam pañas de rectificación, cuando las consideraciones políticas tie nen la mayor primacía”. En esas circunstancias, "se ataca a quienes son vulnerables políticam ente y se les sacrifica. Cuando term ina la cam paña de rectificación surgen nuevos espacios com o con secuencia de la elim i nación de los vulnerables políticam ente, y los confiables políticam ente [...] son ascendidos”. En todo mom ento, la confiabilidad política es ind is pensable. Para asegurar la acción disciplinaria, ésta ha sido institucio nalizada en las “sem ipurgas”, en vez de recurrir a los m étodos de purgas violentas que siguió Rusia en la década de 1930, cuando a los acusados se les enviaba a lugares distantes para que estudiaran, hicieran trabajos m anuales y luego regresaran a trabajar, aunque frecuentem ente en una 86 D ittm e r, "R e v o lu tio n a n d R e c o n s tru c tio n in C o n te m p o ra ry C h in ese B u re a u c ra c y ”, p. 480.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
325
li Ion de m enor nivel. “Esta práctica tiende a m antener un alto grado n puesta a las presiones políticas provenientes de los niveles supeir 1., incluso cuando tal respuesta se derive más de la preocupación »* del entusiasm o espontáneo".87 | o*, lideres de la era posterior a Mao, en especial Deng Xiaoping, han imlderado que la reform a de la burocracia es necesaria para alcani Lis metas políticas de las “cuatro m odernizaciones", y han tom ado li't Hilas a fin de obtener una mayor racionalización y profesionali-.»• ion de la burocracia. En un discurso que pronunció desde 1980, PfliK sc refirió a las relaciones entre los "rojos” y los “expertos" con es|M*i palabras: '«• i experto no significa ser rojo, pero ser rojo requiere ser experto. Si usted ■ in i es un experto y no sabe mucho, pero ciegamente toma el mando [...] sólo reli .isará la producción y la construcción. A menos que resolvamos este probleiii.i, no podremos realizar las cuatro modernizaciones [...] A partir de ahora, en Li .elección de los cuadros prestaremos especial atención al conocimiento de los expertos.88 I .is medidas específicas posteriores han incluido am pliar el acceso a la educación avanzada, tanto en el país com o en el exterior; un mayor 11 iin apié en las calificaciones técnicas para el reclutam iento inicial; el i em plazo de burócratas de edad avanzada, al dar m enor im portancia a In .mtigüedad en favor del conocim iento experto; una sim plificación estructural que ha reducido considerablem ente el núm ero de m inistei li >s y de agencias en el consejo estatal (de 86 a 59 en 1993) y el tam año • le sus equipos (en 1993 se anunció una dism inución de un millón de burócratas o 20% del total en un año), y un hincapié renovado en los lontroles públicos directos sobre los funcionarios de m enor nivel por medio de elecciones, encuestas de opinión pública y otros instrum enlos. Jean C. Robinson resum ió el nuevo hincapié diciendo que “ahora *.e espera que el personal burocrático sea revolucionario, bien educado \ profesionalm ente com petente”. Sin embargo, advierte que las pruebas disponibles “son insuficientes para afirmar que han ocurrido cam bios Ii.isicos institucionales, ideológicos y de dirección en China". Com bi nando los principios m aoístas y otros m ás tecn ocráticos, Deng “esH/ Vogel, "P oliticized B u reau cracy ", pp. 561 y 563. M HC itado e n F re e d m a n y M organ, "C ontrolling B u re au c rac y in C h in a ”, en la p. 248. Uno ilc los re su lta d o s q u e se d eriv an de los e sfu erzo s p o r re v italiza r el siste m a a d m in istra tiv o lia sid o el rá p id o c re c im ie n to de la a d m in istra c ió n p ú b lic a c o m o un c a m p o de e stu d io v ilo investigación. P a ra d etalles so b re este tem a, véase, de K ing W. C how , "P ublic Adml llistra tio n a s a D iscipline in th e P eople’s R epublic o f C hina: D evelopm ent, Issues, and P ro sp ec ts”.
326
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
pera lograr una estabilidad caracterizada por la eficiencia y la produoj ción".89 Sin em bargo, la consideración más im portante no ha cambiado, com o lo dem uestran los acontecim ientos recientes: asegurarse de que la! burocracia continúe adecuadam ente politizada.
89 R o b in so n , "D e-M aoization, S uccession, a n d B u re a u c ra tic R eform ", pp. 2, 15 y 29. Un p ro b lem a q u e p e rsiste es la g e n era liz ad a c o rru p c ió n en el siste m a . P a ra u n re c ie n te e stu dio de los p ro b le m a s de la c o rru p c ió n , véase The Politics o f Corruption in Contemporary China, de T ing G ong, cuya co n clu sió n es que p a ra p o d e r c o n te n e r la c o rru p c ió n "C hina tie n e q u e p ro m o v e r n o sólo las in n o v ac io n es e co n ó m ic a s h a cia u n a e c o n o m ía de m e rc a do, sin o ta m b ié n re fo rm a s p o lítica s de largo a lc an c e p a ra e sta b le c e r u n c o n tro l efectivo so b re q u ien e s d e te n ta n el p o d e r”. Ibid., p. 162.
VII. LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS h ' 11 n c i a l m e n t e , el hecho político más significativo del siglo xx ha sido 1 luí de la era colonial y el surgim iento, en m uchos casos com o nuevos I i.„| os independientes, de los países de África, Asia, América Latina y el M . dio Oriente. H em os elegido el térm ino “en vías de desarrollo" o “melii desarrollado" com o el m ás adecuado para describir a estos países h u m o grupo, si bien reconocem os que cualquier adjetivo es inadecuado jitii .1 ese fin y que el elegido tiene las lim itaciones ya m encionadas en el • .ipílulo m. Otras designaciones descriptivas, com o “en surgim iento” o 'Vn proceso de m odernización", térm inos que se usaron hace algún lli’inpo, y las de “Tercer Mundo" o "el Sur”, utilizadas más recientem en1» , tienen por lo m enos deficiencias sim ilares para nuestros propósitos. tU ‘ ierto que ninguna palabra o frase por sí sola puede abarcar las divrisidades de países tan diferentes com o Irak, Ghana, India y M éxico, .........nencionar sólo algunos cuantos que no representan los contrastes »'Kli em os, pero que sugieren la variedad que existe en la localización, los leí ni sos, la población, la historia, la cultura, la religión y m uchos otros lii> lores. Así com o a los países más desarrollados se les puede dividir en i alegorías de “primer nivel” y “segundo nivel”, se puede considerar que l“ . países m enos desarrollados quedan com prendidos en grupos del "tercer nivel” y del "cuarto nivel”, lo cual refleja las diferencias entre ca si»'. tan distintos com o Brasil y Haití en el hem isferio occidental, Corea
327
328
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
países considerados com o más desarrollados. En resum en, aquí estai m os interesados en un gran núm ero de Estados-nación cuyo estatus actual y perspectivas futuras han resultado en que sus percepciones de sí m ism os tengan entre sí algo en com ún, lo que tam bién proporciona unaj base para considerar sus regím enes políticos y sistem as administrativos,!
I d e o l o g ía
d el desarrollo
A pesar de ciertas confusiones que se han presentado últim am ente, la mayoría de los m encionados países en desarrollo continúa com partien do un consenso generalizado de los objetivos a los cuales debe dirigirse el cam bio. Como esta "ideología del desarrollo" resulta esencial para en tender las políticas y la adm inistración en estos países, es necesario que estudiem os sus principales elem entos. El desarrollo tienen dos objetivos gem elos: la construcción de la na ción y su progreso socioecon óm ico.1 Aunque los líderes políticos m ues tran una am plia variedad en su orientación y estrategia políticas, origen social y posibilidades de éxito para obtener ese objetivo, están de acuer do en que las m etas m encionadas son m uy deseables. En la m edida en que tengan alguna m otivación política, la inm ensa mayoría de la pobla ción de estos países com parte el pensam iento de que éstos son los obje tivos adecuados, y tenderá a ejercer presión sobre los líderes políticos que se vean tentados a dar preem inencia a fines más egoístas e inm edia tos. Este par de valores parece explicar en gran m edida el com prom iso ideológico aceptado en estos países en desarrollo. Esm an ha descrito la construcción de la nación com o "la conform a ción deliberada de una com unidad política integrada dentro de fronte ras geográficas fijas en las que el Estado-nación es la institución política predom inante”.2 La “condición de nación", dijo Rustow en 1967, “se ha convertido ahora en la aspiración expresada por 130 pueblos que están vinculados estrecham ente con los m edios m odernos de com unicación y 1 V éase d e Paul E. S ig m u n d , Jr., The Ideologies o f the Developing N ations, N ueva York, P raeger, 1963; de K arl W. D eutsch y W illiam J. Foltz, co m p s., N ation-Building, N ueva York, A th erto n Press, 1963; de M ilton J. E sm an , "T he Politics of D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en la o b ra de Jo h n D. M o ntgom ery y W illiam J. Siffin, c o m p s., Approaches to Deve lopm ent: Politics, Adm inistration and Change, N ueva York, M cG raw -H ill, 1966; de D ankw art A. R ustow , A World o f Nations: Problems o f Political M odem ization, W ash in g to n , D. C., T he B rookings In stitu í ion, 1967; de Jo h n H. K autsky, The Political Consequences o f M odem iza tion, N ueva York, Jo h n W iley & Sons, Inc., 1972; de M onte P alm er, D ilem m as o f Political D evelopm ent, Itasca, Illinois, F. E. Peacock P ublishers, Inc., 1973; y de Alex Inkeles y David H. S m ith, Becom ing M odem: Individual Change in Six Developing Countries, C am bridge, M assac h u se tts, H a rv ard U niversity P ress, 1974. 2 E sm an , “T he P olitics o f D evelopm ent A d m in is tra tio n ”, p. 59.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
329
.porte", m ientras que antes era "la orgullosa hazaña de unos porl)l< >s aislados del resto de la hum anidad".3 nlfo paradójico que el concepto de Estado-nación haya logrado ser (lactivo para el resto del m undo en el m om ento en que la nación unidad política y el nacionalism o com o doctrina han sido cada flirts cuestionados en Occidente, donde se originó el E stado-nación, tersidad de buscar una identidad nacional se debe probablem ente Mi li* a una reacción para escapar del colonialism o, y expresa el de de em ular la condición de nación del antiguo poder colonial una vez lia obtenido la independencia. m lealización del sentido de nacionalidad en la m ayoría de los países '.m cim iento no es una tarea fácil. Es preciso tener éxito al enfrentariiI desafío del desarrollo político, y requiere la creación, com o lo resul'almer, de "un sistem a de instituciones políticas capaz de controlar lit población del Estado, de movilizar los recursos m ateriales y huma)k del Estado hacia los fines de la m odernización económ ica y social, y enfrentarse a las tensiones del cam bio político, económ ico y social In i enunciar a sus funciones de control y m ovilización”.4 I i i el caso de Europa, este proceso se originó localm ente y se llevó a iiImi con lentitud. Kautsky lo denom ina "las políticas de la moderni/iii ion desde adentro”. Estudia la transform ación gradual de la socie>1 id en la Europa occidental desde una fecha tan temprana com o el si r i o XI, e indica que fue producida por las personas de la propia sociedad \ i|iie en cierto sentido era orgánica a ésta, lo cual perm itía que los difei enles estratos de la población tuvieran más tiem po para ajustarse y rei lúe ir el choque de la transform ación súbita. Por otra parte, los países e n desarrollo se enfrentan al trauma de “la m odernización desde afuei ¡i”, la que im plica “una ruptura más bien repentina con el pasado tradi• ional, que puede ser producida en una sociedad por extranjeros o por ■ili'unos de sus propios integrantes, o por unos y otros”.5 Aunque, por supuesto, esta distinción no es clara —ya que siem pre estarán presentes tanto factores internos com o externos— , el tem a de la preponderancia es un punto im portante y destaca las dificultades y los i iesgos de la rápida “m odernización desde afuera", que es la perspectiva t aracterística de las naciones en desarrollo. Además, en el caso de Europa, el m ovim iento hacia el nacionalism o ii
3 P rosigue dicien d o : "E n alg ú n m o m e n to en la E u ro p a del siglo xix la m o d e rn iz a c ió n se .ifladió al E sta d o -n a c ió n , y en Asia y Á frica esa a lia n z a se e stá c o n su m a n d o de nuevo hoy en día. [...] E n el p re sen te , en to d a Asia, Á frica y L atin o am éric a, el n a c io n a lism o y el im p u lso h a cia la m o d e rn id a d son p a rte de la m ism a revo lu ció n d u a l”. R ustow , A World o f Nations, pp. 2, 3 y 31. 4 P alm er, Dilemmas o f Political Development , p. 3. * K autsky, The Political Consequences o f Modem ization, pp. 44-45.
330
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
fue en gran medida la realización de la unión bajo un m ism o gobierno de pueblos que ya hablaban un solo idiom a. La mayoría de los Estados en desarrollo es creación artificial en el sentido de que se trata de pro ductos de la actividad colonial, antes que de una lealtad política preexis tente. De igual manera, a m enudo sus fronteras fueron establecidas por los poderes im periales sin tener en cuenta las agrupaciones étnicas, ex cluyendo a pueblos con estrechos vínculos culturales e incluyendo a gru pos m inoritarios que se oponían a la asim ilación. La situación hace que Kautsky sostenga que cualquiera que sea la índole del nacionalism o en los países en desarrollo, por lo com ún carece de este elem ento clave del lenguaje.6 Esos problemas, aunque prevalecen en todo el m undo en des arrollo, son particularmente agudos en África. "Una antigua receta culi naria dice que, para hacer un guiso de liebre, primero hay que tener la liebre. De igual manera, para construir una nación primero se debe encontrar ésta. Es probable que esta actividad sea m ás incierta y arries gada en el contexto africano que en cualquiera otra parte."7 Otro dilem a adicional ha sido investigado en detalle por Inkeles y Sm ith en su estudio del cam bio individual en ciertos países en desarro llo. Al observar que m uchos de los nuevos Estados eran “en realidad sólo cascarones vacíos, que carecían de las estructuras institucionales que hacen de una nación una em presa viable y efectiva económ ica y sociopolíticamente", Inkeles y Sm ith hicieron énfasis en que la construcción de una nación es un esfuerzo vano “a m enos que las actitudes y las ca pacidades de la gente se m antengan a la par con otras formas de des arrollo". La independencia no forzosam ente produce esa articulación, com o lo indica la creciente evidencia. "Una nación m oderna requiere ciudadanos participativos, hom bres y mujeres que se interesen activa m ente en los asuntos públicos y que ejerzan sus derechos y cum plan con sus deberes com o m iem bros de una com unidad más grande que la del sistem a de parentesco y de la localidad geográfica inmediata."8 Nues6 “El n a cio n alism o en la In d ia no es u n e sfu erz o p o r u n ir a las p e rso n a s q u e h a b la n h in dú, el n a c io n a lism o n ig erian o no es u n e sfu erz o p o r u n ir a las p e rso n a s q u e h a b la n nigerian o , p o rq u e esos id io m as no existen. [...] P rá c tica m en te en n in g u n a p a rte [...] los lla m a dos n a cio n alistas en los p aíses en vías de d e sa rro llo in te n ta n e stab lec e r n u ev as fro n te ra s de sus p aíses p a ra u n ir a to d as las p e rso n as que h a b la n u n solo id io m a. E n c o n se cu e n cia , la c rea ció n de m u c h o s E stad o s nuevos y las revo lu cio n es n a c io n a lista s ta n to e n é sto s co m o en los a n tig u o s d u ra n te las d é ca d as p a sa d a s casi no h a n re su lta d o en c a m b io s d e fro n tera , a u n q u e los lím ite s a ctu a le s de la m ay o ría de los p aíses m en o s d e sa rro lla d o s fu e ro n e sta b lecidos o rig in a lm e n te p o r los p o d e res co lo n iales o [...] p o r c o n q u is ta d o re s m ás a n tig u o s, sin te n e r en c u e n ta las divisiones lin g ü ística s o c u ltu ra le s e n tre los p u e b lo s a u tó c to n o s.” Ibid., p. 56. 7 R u p e rt E m e rso n , "N ation-B uilding in A frica”, en la o b ra de D eu tsch y Foltz, NationBuilding, p. 95. 8 Inkeles y S m ith , Becoming M odem , pp. 3-4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
331
Iros autores estudian el proceso por el que los individuos se transforman i le personalidades tradicionales en personalidades m odernas, utilizando rl i oncepto del “hom bre m oderno” que form ulan com o instrum ento de Investigación. Su tesis es que la esencia del desarrollo nacional consiste rn difundir en toda la población las cualidades del hom bre moderno; su (••.indio, que tiene la finalidad de ayudar al proceso de m odernización, procura explicar la forma en que los hom bres se hacen m odernos. I o s obstáculos m encionados a la construcción de una nación ocasioli.m com prensiblem ente el pesim ism o sobre el futuro. Por ejem plo, el historiador Joseph R. Strayer predijo en la década de 1960 que com o la construcción de un E stado-nación es un asunto lento y com plicado, I.» mayoría de las unidades políticas creadas en los últim os 50 años ni inca com pletará el proceso”. Los nuevos Estados a los que daba las mayores posibilidades de éxito eran “aquellos que corresponden muy (•■.hechamente a las antiguas unidades políticas; aquellos en los que la experiencia de vivir juntos durante m uchas generaciones dentro de una ( ‘.Iructura política continua ha dado a las personas algún sentido de ¿den udad, aquellos en los cuales hay instituciones locales y hábitos de pen samiento político que son independientes de las form as llegadas del exirrior”.9Cualesquiera que sean sus perspectivas, los nuevos E stados dan mucha im portancia al establecim iento de su sentido de nacionalidad, y éste tiene prioridad en la acción política. El objetivo relacionado del progreso social y económ ico que forma parte de su ideología del desarrollo puede ser igualm ente difícil de lo riar, pero de alguna manera es más tangible y hay más posibilidades de medirlo. Esm an lo identifica com o “las mejoras sostenidas y am pliam en te difundidas en el bienestar material y social”.10 Los deseos de triunfar sobre la pobreza y de distribuir los beneficios de la industrialización de manera general en la sociedad son m otivos poderosos para los pueblos que están tom ando conciencia de lo que es posible, tal com o lo dem osU.iron las naciones desarrolladas, tanto las que siguen orientaciones dem ocráticas com o las que propenden más al autoritarism o. La ideología del desarrollo fija las m etas para la acción adm inistrativa v política, pero no especifica la forma exacta de los m ecanism os para las políticas o la adm inistración. Como señala Merghani, “hay una propen sión general hacia el gobierno fuerte, un ejecutivo firme y un alto grado de centralización", fundam entada en el supuesto de que “sin un gobier no fuerte y un liderazgo enérgico, la tarea de la unidad nacional y de la i apida transform ación social y económ ica resulta difícil, si no es que img Jo se p h R. S tra y er, “T he H isto rical E x p erien ce o f N a tio n -B u ild in g in E u ro p e", en la o b ra de D eutsch y Foltz, Nation-Building, p. 25. 10 E sm an , "The Politics o f D evelopm ent A d m in istra tio n ”, p. 60.
332
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
posible".11 Además, el pensam iento predominante favorece la experim en tación y adaptación de las experiencias exitosas de los países desarrolla dos, sin importar los cursos políticos que éstos hayan segu ido.12 Shils ex presa con m ucha claridad la situación: "Las élites de los nuevos Estados tienen ante sí la imagen no de un futuro en el que nadie ha vivido todavía o de un pasado vivo y aceptado, sino de un futuro profundam ente dis tinto de su propio pasado, que deberá vivirse siguiendo los cam inos de los Estados m odernos ya existentes y que son sus contem poráneos”.13 En lo esencial, la cualidad distintiva de la ideología del desarrollo es el acuerdo sobre lo deseable que son las m etas conjuntas de la construc ción de la nación y del progreso material, com binadas con un sentido de m ovim iento hacia la realización de un destino cuyo cum plim iento se ha retrasado por m ucho tiem po, en el que subyace la incertidum bre con respecto a las perspectivas del éxito final.14 La com binación es volátil y se refleja en los sistem as políticos de la mayoría de estos países.
L as
p o l ít ic a s d e l d e s a r r o l l o
El con ocim iento del proceso político en el m undo en desarrollo es, com prensiblem ente, todavía fragmentario y tentativo. No obstante, con base en estudios recientes de la experiencia política de los países en desarro11 H am zeh M crghani, "P ublic A d m in istra tio n in D eveloping C o u n trie s—T he M u ltilateral A p proach”, en el libro de B u rló n A. B aker, com ps., Public Adm inistration: A Key to Develop m ent, W ash in g to n , D. C., G ra d ú a te School, U. S. D e p artm en t o f A griculture, p. 28, 1964. 12 De a q u í qu e el m od elo soviético de d e sa rro llo in d u stria l e je rcie ra u n a fu e rte in flu en cia, a u n q u e p u d o h a b e rse ten id o sólo m uy poca c o m p re n sió n del p re c io q u e se e sta b a p a g an d o en té rm in o s de c o n tro les to ta lita rio s rígidos al se g u ir el e jem p lo soviético. M erle F ain so d , "B u re au c rac y a n d M o d e m iz atio n : T he R u ssia n a n d Soviet C ase”, en la o b ra de Jo se p h L aP alo m b ara , com p., Bureaucracy and Political D evelopm ent, P rin c eto n , N ueva Jersey, P rin c eto n U niversity P ress, p. 265, 1963. 13 E d w a rd A. S hils, P olitical D evelopm ent in the New States, La H aya, M o u to n & Co., pp. 47-48, 1962. 14 M onte P a lm e r ha e x p resa d o b ien el p re se n tim ie n to a za ro so : "El c a m in o del tra d ic io n a lism o a la m o d e rn id a d n o es fácil. L as fu erzas del c am b io c o m o el c o lo n ia lism o , la g u e rra , la tecn o lo g ía y los m ed io s de c o m u n ic a c ió n m asivos h a n sid o m á s q u e a d e c u a d a s p a ra a se g u ra r el declive c o n tin u o y a p a re n te m e n te irreversible de las in stitu c io n e s tra d ic io nales. P o r desgracia, el d e b ilita m ie n to de las in stitu c io n e s trad ic io n a le s no p ro d u c e m o d e rn id a d . La d e sin te g ra c ió n y la re in te g ra c ió n son p ro c eso s diversos. La d e sin te g ra c ió n im plica la d ism in u c ió n de la u tilid ad y efectividad de las in stitu c io n e s, c ree n cia s y p a u ta s de c o n d u c ta trad icio n a le s. La re in te g ra c ió n im p lica in d u c ir a los in d iv id u o s a a c e p ta r u n nuevo c o n ju n to de in stitu c io n e s, c ree n cia s y p a u ta s de c o n d u c ta ra d ic a lm e n te d istin to s de los antiguos. [...] De hecho, no puede h a b e r n in g u n a c ertid u m b re de que los E stad o s que in ician o se e n c u e n tra n ya en el p ro c eso de d e sa rro llo d e b en o b te n e r d e m o d o inevitable su s o bjetivos y lo g ra r ig u alarse co n los E sta d o s e c o n ó m ic a m e n te m ás d e sa rro lla d o s del m u n d o . [...] Las p e rsp ec tiv a s p a ra el rá p id o d e sa rro llo en el T e rc e r M un d o , en to n c es, no so n p a rtic u la rm e n te b u e n a s ”. D ilem m as o f Political D evelopm ent, pp. 4 y 199.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
||i t,1 com plem entada con form ulaciones más especulativas de la activi<1.id política en esas socied ad es,16 es posible identificar algunas de las *m acterísticas más obvias y com unes de las políticas del desarrollo. Las piincipales parecen ser: a) una ideología del desarrollo am pliam ente 11 impartida (la que tratamos antes) com o fuente de los objetivos políticos básicos; b) un alto grado de confianza en el sector político para alcanzar los resultados en la sociedad, aunado a su ineficacia en lo que realm ente I r ía ; c) una inestabilidad política generalizada incipiente o real; d) un liderazgo elitista m odernizador, que va acom pañado de una amplia distancia política” entre los gobernantes y los gobernados, y e) un crei imiento desigual de las instituciones políticas, en el que la burocracia se cMicuentra entre las más maduras. I.as m etas del desarrollo y la urgencia con que se trata de alcanzarlas significan inevitablem ente que la acción del Estado es el m edio princi pal para obtenerlas. No hay tiem po ni m edios para seguir un enfoque gradual o para depender principalmente de la em presa privada, tal com o lúe posible en los países occidentales, que se desarrollaron en fecha más li'inprana. El elem ento político adquiere casi autom áticam ente una im portancia central en la sociedad en desarrollo. Hasta hace poco tiem po la tendencia era favorecer alguna versión del “socialism o” y, aunque sólo luera en apariencia, una filosofía de orientación marxista, que hacía én fasis en la expansión industrial y el bienestar social, y denunciaba los males del capitalism o extranjero, si bien algún autor hizo el com entario de que era “una ideología más parecida a la de Ataturk que a la de Marx, es decir, una ideología del desarrollo y de la industrialización basada en la cultura y tradición nacionales y relacionada con las con d iciones loca les".17 De cualquier m odo, se consideraba y se considera que el Estado es la principal esperanza para guiar a la sociedad hacia la modernización. 15 A dem ás de las o b ra s c ita d a s en la n o ta 1, las p rin cip ale s fu e n te s son: de G abriel A. A lm ond y Ja m e s S. C olem an, com ps., The Politics o f the Developing Areas, P rin c eto n , N u e va Jersey, P rin c eto n U niversity Press, 1960; de S am u el P. H u n tin g to n , P olitical Order in Changing Societies, N ueva H aven, C o n n ecticu t, Yale U niversity Press, 1968; de Shils, Poli tical D evelopm ent in the New S tates; de F red R. von d e r M ehden, Politics o f the Developing N ations, 2a- ed., E nglew ood Cliffs, N ueva Jersey, Prentice-H all, 1969; de A ndrew J. S ofranko y R o b ert C. B ealer, Unbalanced M odem ization a n d D om estic Instability, Beverly Hills, C ali fornia, Sage P u b lica tio n s, 1972; de G erald A. H eeger, The Politics o f Under developm ent, N ueva York, St. M a rtin ’s Press, 1974; de C h risto p h e r C lap h am , Third W orld Politics, L o n dres, C room H elm , 1985, y de C harles F. A ndrain, Political Change in the Third World, B os ton, U nw in H y m an , 1988. 16 E jem plos n o tab les son, de F red W. Riggs, A dm inistration in Developing Countries — The Theory o f Prism atic Society, B oston, H o u g h to n M ifflin C om pany, 1964, y Prism atic Society Revisited, M o rristo w n , N ueva Jersey, G eneral L earn in g Press, 1973, y m ás re c ie n te m e n te , de Joel S. M igdal, Strong Societies and Weak States: State-Society R elations a n d State Capabilities in the Third World, P rin ceto n , N ueva Jersey, P rin ceto n U niversity P ress, 1988. 17 S ig m u n d , The Ideologies o f the Developing N ations, pp. 39-40.
334
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
Paradójicamente, esa dependencia en las respuestas políticas va acom pañada de una am plia alienación política y de la antipatía hacia los po líticos. Shils llama a esto "la m entalidad de op osición ”. La atribuye al hecho de que antes de la independencia la m ayor parte de la actividad política se dirigía a la obtención de la independencia del poder colonial. La política consistía ante todo en fom entar el descontento y la op osi ción, más que en prom over posiciones constructivas y responsables. La actitud opositora ha continuado y es fuerte no sólo entre quienes fueron líderes en el m ovim iento por la independencia, sino tam bién entre los nuevos intelectuales y entre los estudiantes de las nuevas generaciones. La consecuente desconfianza en los políticos y el poco aprecio en que se les tiene, según Shils, "es una característica notoria de la opinión de las personas de los nuevos Estados. Frecuentem ente se cree que los políti cos tienen m uchos com prom isos y son tím idos, indecisos, deshonestos, ineficaces y egoístas”.18 A la vez que se hacen dem andas sin precedente sobre el desem peño político, la participación política activa no atrae a m uchas personas de los grupos más prom etedores entre los cuales se podrían reclutar los futuros partidarios, y quienes siguen carreras p olí ticas frecuentem ente pierden su prestigio, en lugar de aum entarlo. Es probable que esto sea una herencia del periodo colonial, así com o una expresión del reconocim iento de que la tarea de reconciliar las expecta tivas con las perspectivas es extrem adam ente difícil, y no hay seguridad alguna de tener éxito. Christopher Clapham, en su inform e general de 1985 sobre la política en estos países, da una im portancia especial a la fragilidad del Estado. Los gobernantes de dichos "Estados débiles y artificiales, que están muy conscientes de la debilidad del instrum ento del cual deben depender”, a m enudo tratan sin éxito de suprim ir a la oposición, y el resultado es la violencia. Aún más com ún es la ineficiencia y la explotación. Como con secuencia, aunque el Estado puede reclamar el crédito por el éxito en la obtención de la independencia nacional, generalm ente tiene una mala historia en la conservación de las instituciones políticas efectivas que funcionan para obtener las metas nacionales.19 Joel Migdal opina que el predicam ento com ún es que las sociedades fuertes obstaculizan el sur gim iento de Estados fuertes, lo cual conduce a estrategias patológicas de “políticas de sobrevivencia" por parte de los líderes que convierten el centro de las actividades estatales en un “escenario de com prom isos”, lo que perpetúa aún más los patrones del control social fragm entado.20 La inestabilidad política es otra característica prom inente, estrecha18 S h ils, Political Development in the New States, pp. 34-35. 19 C lap h am , Third World Politics, pp. 182-186. 20 V éa se, d e M igd al, Strong Societies and Weak States, en e sp e c ia l el c a p ítu lo 8.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
335
li K’iite relacionada con la anterior. En su estudio de aproxim adam ente KM) países en 1969, Von der Mehden encontró que casi en las dos tercei >i•. partes habían tenido éxito golpes de Estado o se habían hecho es fuerzos im portantes para derrocar al gobierno. En 11 de las 14 colonias •11 u* lograron la independencia entre 1945 y 1955, se había derrocado o ••i.u ado a los gobiernos. Sólo en el área afroasiática se habían estableci do gobiernos no constitucionales en 26 Estados. Von der M ehden cont luyó que el m antenim iento de gobiernos estables es claram ente uno de l"i principales problem as de las naciones que están surgiendo, y que rs.is cifras no “son tales que den a los optim istas m ucha tranquilidad”.21 A m ediados de la década de 1970, Gerald H eeger estuvo de acuerdo en *|iu* durante los años precedentes casi todo Estado en vías de desarrollo li.ibía experim entado “inestabilidad política de una forma u otra: golpes de Estado y m otines militares, insurrecciones, asesinatos políticos, caóii. os conflictos faccionales entre los líderes, y varias otras situaciones si milares’’.22 A finales de la década de los ochenta, Andrain confirmó la con tinuación de este patrón com ún para llevar a cabo el cam bio político.23 Aunque se ha observado alguna m ejoría en los añ os recien tes, los inlortnes contem poráneos indican la persistencia de esas condiciones. I u com paración con las unidades políticas más desarrolladas, la situai ión característica en los países m enos desarrollados es de incertidum bre política, discontinuidad y cam bios realizados fuera del sistem a legal. La explicación que ofrece Heeger para la inestabilidad política es que la consolidación del sistem a político en un Estado nuevo resulta difícil para cualquier régimen, independientem ente de sus características, en vista de la naturaleza segm entada y amorfa de estas unidades políticas. La independencia trae consigo “un centro político en la forma del go bierno central y de las instituciones políticas", y el conflicto político se cIi rige a la “obtención del acceso y el control de los diversos cargos estratégicos dentro del nuevo centro político”. La búsqueda del dom inio ila lugar a la realización de esfuerzos por formar coalicion es entre gru pos que no son lo suficientem ente fuertes para apoderarse, sin aliados, del m ecanism o de gobierno. Las coaliciones que tienen éxito tratan entonces de am pliarse y consolidarse utilizando sus recursos de poder. Por lo com ún, la estabilidad buscada no se puede obtener, porque en estas sociedades las instituciones políticas disponibles “carecen de la ca21 Von d e r M ehden, Politics of the Developing N ations, p. 1. 22 H eeger, The Politics o f U nderdevelopm ent, p. 75. 23 "Un ré g im en en el p o d e r se e n fre n ta a m ay o r in esta b ilid ad si la co h esió n política de los g ru p o s sociales q u e ap o y an al g o b iern o es débil, si los d irig e n te s del g o b ie rn o n o tie nen el deseo ni la h a b ilid ad p a ra e je rc e r u n a c o erc ió n efectiva y p a ra fo rm a r u n a c o ali ción, y si las élites p o líticas g o b e rn a n te s m u e s tra n u n c o m p ro m iso c ad a vez m ás débil con u n a c a u sa ideológica." A ndrain, Political Change in the Third World, p. 4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
pacidad para tratar con las consecuencias del cam bio social y eco n ó m il c o ”, tales com o los efectos muy desequilibrados de la m odernización,: el rápido aum ento de las dem andas de los grupos en los que se apoya el nuevo sistem a político, y la exacerbación de las divisiones com unitarias debido a la com petencia por obtener los escasos recursos.24 En la mayoría de los países en desarrollo el liderazgo político está concentrado en un sector muy pequeño de la población. La élite gober nante, en el sentido de los que tienen el mayor poder de decisión en el sistem a político, tiende no sólo a ser pequeña, sino tam bién a estar se-í parada social, cultural y políticam ente de la mayoría de los ciudadanos.¡ El grupo elitista no es el m ism o en todas partes, aunque la m ayoría tie - 1 ne algunas características com unes. Durante el últim o m edio siglo, se gún Von der M ehden, los nuevos países han experim entado cuatro tipos de liderazgo político: el colonial, el tradicional, el nacionalista y el eco nóm ico. El patrón com ún ha sido que la élite colonial, que a m enudo trabajó durante el periodo colonial indirectam ente por m edio de los grupos de élite económ icos y tradicionales, ceda su lugar después de la independencia a una élite nacionalista que tiene un poder casi total du rante un tiem po, y que luego por lo general es remplazada por una “nue va penetración de los elem entos tradicionales en el liderazgo, a medida que el recuerdo de la lucha por la independencia se debilita y aum enta el reconocim iento de las relaciones locales de poder a largo plazo".25 En las antiguas colonias, la vieja élite colonial y la élite económ ica, frecuen tem ente formadas por extranjeros residentes, han sido en gran medida excluidas de los cargos de poder. En los pocos Estados independientes que nunca sufrieron la colonización, por lo com ún las élites tradiciona les han sido capaces de retener el poder más tiem po, aunque se enfren tan a un desafío cada vez mayor de los elem entos m odernizadores que quieren obtener reconocim iento. Por ejemplo, en Tailandia los elem en tos tradicionales han retenido su fuerza, com o lo hicieron en Etiopía hasta m ediados de la década de 1970. Cualquiera que sea la com binación elitista en un país en particular, es casi seguro que la élite política ha perdido el contacto con las m asas de la población. La separación “no es una brecha que se deba al estatus tra dicional heredado, sino al éxito moderno".26 La mayoría cam pesina en casi todos los Estados nuevos se ha alejado muy poco de sus form as tra dicionales de vida, y aún m antiene la vieja actitud de que la mejor for ma de tratar con el gobierno es evitarlo y no com prom eterse. Incluso el deseo de participación política es raro y su práctica lo es aún más. La 24 H eeger, The Politics o f Underdevelopment, pp. 49-51 y 75-78. 25 Von d e r M ehden, Politics o f the Developing Nations, p. 72. 26 E m e rso n , "N atio n -B u ild in g in A frica”, p. 118.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
337
»ii i.i y la abstención son com unes, y los esfuerzos para llevar a cabo el Hinblo m odernizador pueden encontrar fuerte op osición o, lo que es (puní de efectivo, una resistencia oculta. Excepto en las naciones donde liii Mugido una clase media im portante con educación básica, la tarea t(t In élite para establecer una com unicación política adecuada es »'i i*mme. El partido único de masas, un fenóm eno com ún en los países en I I p n i i i rollo, se justifica en parte porque supuestam ente ofrece la mejor fnpei anza de terminar con la disparidad entre la élite y las m asas. IncluMi donde se realizan importantes esfuerzos para hacer que participe la H'iiU' de las aldeas, ellos aún son, com o lo señala Shils, "los ‘objetos’ de ii m odernización y de las actividades políticas que conducen a ella, en ve/ de los iniciadores del proceso. Sus preferencias y respuestas son de ginu interés para la élite política, pero no participan en el diálogo entre los gobernantes y los gobernados".27 l a posición aislada del liderazgo elitista queda aún más en claro por In i reciente evidencia de que en los países en desarrollo, a diferencia de la -.11nación en Europa a finales del siglo xvm y principios del xix, a menúili • no es m uy grande la presión de los grupos que no pertenecen a la éliU* por ser adm itidos en ella, incluso si una élite m odernizadora está nbierta al ingreso de nuevos m iem bros y está tratando adem ás de reclui.ii los.28 Una élite abierta puede no ser penetrada porque los candidatos i Unibles prefieren aferrarse a los valores tradicionales y al estatus ad quirido, antes que correr los riesgos del liderazgo político en épocas de n .msición. El desequilibrio en el desarrollo político es otra consecuencia caracIri istica de hechos pasados en los países en desarrollo. Los patrones culiui ales tradicionales, el colonialism o y el alcance de los cam bios han producido sistem as políticos fuera de eje, si se les juzga a partir de la ex periencia de los cuerpos políticos más desarrollados, especialm ente los que cuentan con un marco político dem ocrático representativo. Los m e dios para articular y agregar intereses m ediante instrum entos com o un electorado informado, grupos organizados con intereses com unes, par tidos políticos que com piten y cuerpos legislativos representativos, son débiles o no existen, salvo en su forma más rudimentaria. Por otro lado, dom inan las agencias ejecutivas del gobierno, bajo el control de un lide razgo elitista. Este liderazgo puede adoptar varias formas, entre ellas la eontinuación de una monarquía absoluta (com o sucedió en los países al abes y en Etiopía hasta hace pocos años), el surgim iento de un régi-
f
•
i 1 Shils, Political Development in the New States, p. 25. ÍK Véase, de Alfred D iam ant, Bureaucracy in Developmental Movement Redimes: A Burean ratic M odel for Developing Societies, B lo o m in g to n , In d ia n a , c a g O c c a sio n a l P a p é is ,
pp. 42-43, 1964, y las fu e n te s que a h í se citan .
338
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
men nacionalista de m ovilización de m asas o la tom a del poder por uno o más "hombres fuertes”, por lo general tras un golpe militar (com o su cedió en Indonesia en 1966 y en Chile en 1973). Es probable que la esta bilidad del régimen dependa en gran medida de la lealtad y com petencia de las burocracias civil y militar, lo cual otorga una función de influen cia uniform e a los grupos que tienen una orientación profesional hacia el gobierno y a m enudo los hace dom inantes). Tres tendencias que influyen en esta propensión subyacente hacia el desequilibrio aparecieron sucesivam ente durante el periodo de la pos guerra. Dado nuestro interés principal por la burocracia civil, cada una tiene im portancia especial y m erece que se le preste atención. Estas tres tendencias son: la elim inación de los sistem as de partidos políticos com petitivos poco después de la independencia, la tendencia hacia la inter vención m ilitar y su control de la m aquinaria del gobierno, y la tenden cia actual hacia la redem ocratización. Elim inación de los sistem as de partidos com petitivos Un elem ento de la herencia política occidental que ganó aceptación prác ticam ente universal en los países en desarrollo es la institución del par tido político. Si a la palabra partido se le da la definición am plia que sugiere Von der Mehden de "grupo organizado que busca el control del personal y de las políticas del gobierno, es decir, un grupo que por lo m enos de palabra cum ple un principio o principios, incluido el del pro ceso electoral”,29 entonces podrá decirse que la estructura de gobierno por partidos se introdujo en la m ayoría de los nuevos Estados. Sin em bargo, la encuesta que Von der Mehden realizó en 1969 reveló el punto hasta el cual la com petencia partidista había desaparecido o de hecho nunca se había desarrollado. De los 98 E stados clasificados, sólo 24, o sea la cuarta parte, contaban con un sistem a de partidos que tuvieran “una oportunidad razonable de llegar al poder por m edios pacíficos”. En dos quintas partes de los países, es decir, en 38, no se encontró es tructura partidaria efectiva. En cinco de ellos existían sistem as com u nistas unipartidistas, y en 16 había otros sistem as de partido dom inan te.30 Von der M ehden llegó a la conclusión de que con el paso del tiem po la com petencia política había dism inuido en vez de aumentar, y que el énfasis en la unidad y la cohesión continuaría fom entando los sistem as políticos no com petitivos.31 29 V on d er M eh d en , Politics o f the Developing N ations, p. 49. 30 Ibid., p. 60. 31 Ibid., pp. 6 8 -7 0 . E sta o p in ió n era co m p a rtid a p or o tro s, en tre e llo s B ern ard E. B ro w n , N ew Directions in Com parative Politics, N u ev a Y ork, A sia P u b lish in g H o u se , p. 23, 1962.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
339
Algunas de las razones que explican esta tendencia hacia la elim ina| ion de la com petencia política son bastante claras. El sistem a colonial ....... "el germ en intelectual del Estado unipartidista”,32 y la preten sión de que la burocracia del partido dom inante que representa todos lo*, sectores e intereses de la población desciende directam ente de las llmnandas que hacía el gobierno burocrático colonial. Además, la incli|uu ion natural de los que dirigieron las luchas por la independencia era *onsiderarse “identificados con el país y, tras su acceso al poder, con el I siado”. De esa manera, los que no estaban de acuerdo con ellos eran i un .iderados “no sim ples opositores políticos, sino enem igos del Estado Vde la nación”.33 La dem anda por un sistem a unipartidista puede estar Hinlivada no sólo por la necesidad de salvaguardar el poder, sino tamIiie 11 por ser el único m étodo factible de forjar el futuro en los frentes ei onóm ico y político y de conservar la unidad nacional una vez desapaiei ida la am enaza del enem igo externo com ún .34 La doctrina política 'ñu tendencia a desarrollarse en los nuevos países era aquella en la cual el gobierno reclam aba el m onopolio de la autoridad, es decir, lo que Apter denom ina "religión política”.35 Lo probable es que cuando esa doctrina se convierte en característica clave de un cuerpo político el resultado sea una especie de sistem a de m ovilización “profundam ente pieocupado por transformar la vida social y espiritual de un pueblo m e diante m étodos rápidos y organizados”.36 Esta "nueva teocracia” mosliará inclinación a funcionar por m edio de un partido com o instrum enii) ile su predilección. Naturalmente, para lograr su objetivo de m onopolizar el poder polítien y los m edios de coerción física todo régim en de m ovilización de m a sas tratará de m antener firm emente bajo su control a la burocracia civil, así com o al ejército y a la policía. Éste no es un m edio en el cual los íini * ionarios burocráticos tengan la oportunidad de com petir por el podei político bajo un m anto de seguridad, aunque Apter sugiere que los em pleados públicos pueden verse exceptuados de algunas de las presiones para adaptarse a las que pueden verse sujetos otros grupos im portantes. I I opina, en algunos casos por lo m enos, que "una especie de 'neutrali dad positiva' dentro del Estado puede rodear a la función burocrática, lo ’2 V ícto r C. F erk iss, “T h e R ole o f the P u b lic S erv ices in N ig eria an d G h a n a ”, en la obra ilc Ferrel H ea d y y S yb il L. S to k es, co m p s., Papers in Com parative Public A dm in istration , Aun Al bor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad d e M ich ig a n , p. 175, 1962. u S h ils, P olitical D evelopm ent in the N ew States, p. 42. 14 E m erso n , " N a tio n -B u ild in g in A frica”, p. 111. '5 D avid E. A pter, "Political R elig ió n in the N ew N a tio n s”, en la ob ra d e C lillord G c it I /, c o m p ., Oíd Societies and New States, N u eva York, F ree Press, pp. 57-1 0 4 , 1963. ’6 Ibid., p. 63.
340
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
cual surte el efecto de exceptuarlos de las prácticas rituales y de las ob servancias religiosas”.37 En dicho régimen, las esferas superiores de la burocracia pueden esperar encontrarse dentro de la élite gobernante, siem pre y cuando no aspiren a llegar a la cima. Incluso durante el periodo de poca com petitividad entre los partidos políticos en los países m enos desarrollados, Vicky Randall argum entó en 1988 que era necesario corregir la tendencia a pasar por alto a dichos partidos por considerarlos “de im portancia marginal, ya sea com o ins tituciones políticas o en térm inos de sus efectos”.38 Indicó la clara ten dencia a reducir la proliferación de los regím enes unipartidistas de m o vilización de m asas que fueron tan notorios en los años sesenta y setenta, e hizo hincapié en la variedad de estos partidos, observando que la mayoría de los Estados en desarrollo "ha producido partidos p olí ticos en alguna etapa y una buena mayoría de ellos cuenta con partidos políticos de un tipo u otro en la actualidad”. Además, sugirió que la fre cuente restauración, en alguna de sus m anifestaciones, del sistem a de partidos p olíticos tras intervalos de gobierno militar, significaba que el partido político “realiza ciertas tareas que los Estados del Tercer Mun do no pueden remplazar o de las cuales no pueden prescindir”.39 Randall llegó a la conclusión de que su importancia principal radicó en que “pro porcionan m ecanism os de apoyo a los gobiernos, ya sea en la form ación de coaliciones im portantes o en la concesión de un grado de legitim idad popular; proporcionan a las personas que se encuentran fuera del go bierno una manera de influir y hasta de deshacerse de los gobiernos exis tentes". "Uniendo al pueblo y al gobierno” servían com o vehículos para los nuevos ajustes y por lo tanto era probable que fueran “un elem ento recurrente en las políticas de las sociedades m odernizantes”.40 Esta pre dicción de que la importancia de esos partidos políticos podría aumentar fue correcta, com o lo muestran los m ovim ientos para la redem ocratiza ción que se han llevado a cabo hace poco y en la actualidad.
” Ibid., p. 100. 38 V ick y R an d all, c o m p ., Political Parties in the Third World, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, p. 1, 1988. E ste lib ro tien e e s tu d io s d e c a s o s d e p a rtid o s p o lític o s en Z am b ia, G h an a, Irak, In d ia, M éx ico , B rasil, Ja m a ica y Cuba. 39 Ibid., p. 3. N o o b sta n te , lo s o c h o e s tu d io s d e p a íse s q u e se in clu y en e n e s te e stu d io a p o y a ro n la g e n e r a liz a c ió n d e q u e lo s p a p eles q u e d e se m p e ñ a n e s to s p a rtid o s p o r lo g e n e ral so n d ife r e n te s d e la s ex p ecta tiv a s en el m o m e n to en q u e la n a c ió n su rg e d el c o lo n ia lis m o . E n tre o tra s c o s a s, se en fren ta b a n a p e r siste n te s p r o b lem a s o r g a n iz a c io n a le s, d e d ir e c c ió n y fin a n cieros; c o n frecu en cia a d o le c ía n d e la falta d e u n a a u to n o m ía in stitu c io n a l, lo q u e h a cía c o n fu s a la se p a r a ció n en tre el p artid o d o m in a n te y la b u ro cra cia g u b e r n a m e n tal, y ten ía n d ificu lta d es para co n se rv a r y m o v iliza r a la s fu e n te s p ú b lic a s d e a p o y o . n Ibid., p. 190.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
341
Intervención m ilita ry control Al decaer los partidos políticos que com petían entre sí, la intervención militar en los países en desarrollo se hizo tan frecuente que se convirtió en tema de m uchos análisis y conjeturas.41 Durante la mayor parte de las (res décadas que van de los sesenta a los ochenta, las estadísticas m ostra ron una tendencia creciente hacia los regím enes militares. En 1969, Von der Mehden inform ó que aproxim adam ente 40% de los 100 países que analizó habían experimentado una toma del poder por los militares desde el final de la segunda Guerra Mundial, y que en la mitad de estos casos luibo más de uno con éxito. De 56 Estados que habían obtenido su inde pendencia tras la segunda Guerra Mundial, en la tercera parte de ellos el gobierno había sido derrocado por los m ilitares desde la independeneia.42 Según W elch, alrededor de 1975 más de la tercera parte de los Eslados m iem bros de la Organización de las N aciones Unidas estaba bajo gobiernos instalados por intervención m ilitar,43 y en 1974 Kennedy señaló, correctam ente, que el gobierno militar había llegado a ser “la for ma más com ún de gobierno en el Tercer M undo”.44 Finer encontró que durante el periodo de 18 años que media entre 1962 y 1980 ocurrió un total de 152 golpes militares, con lo cual el núm ero de países con stan temente gobernados "por hom bres que ascendieron al gobierno com o 41 U na se le c c ió n d e e s tu d io s m u y c o m p le to s p r esen ta d o s en o rd en c r o n o ló g ic o in clu y e los d e J o h n J. J o h n so n , co m p ., The Role o f the M ilitary in Underdeveloped Countries, Princeto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1962; M orris J a n o w itz , The M ilitary in the l\)litical D evelopm ent o f N ew N ations, C h icago, T h e U n iversity o f C h ica g o P ress, 1964; I len ry B ie n e n , co m p ., The M ilitary lntervenes: Case Studies in Political D evelopm ent, N u eva York, R u ssell S a g e F o u n d a tio n , 1968; H en ry B ien en , c o m p ., The M ilitary an d M odem iza tion, C h ica g o , A ld in e-A th erton , 1971; C ath erin e M cA rdle K elleh er, c o m p ., Political-Military System s: C om parative Perspectives, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1974; G avin K en n ed y, The Military in the Third World, Londres, D u ck w orth , 1974; C laude E . W elch, Jr. y A rthur K. S m ith , M ilitary Role and Rule: Perspectives on Civil-M ilitary Relations, N orth S c itu a te , M a ssa ch u se tts, D u xb u ry P ress, 1974; C lau d e E . W elch , Jr., co m p ., Civilian Control o f the Military: Theory and Cases from Developing Countries, A lbany, S ta te U n iv er sity o f N e w Y ork P ress, 1976; H en ry B ie n e n y D avid M orell, c o m p s., P olitical Participation under M ilitary Regim es, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1976; M orris J a n o w itz, M ilitary ¡n stitu tion s an d Coercion in the Developing N ations, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress, 1977; A m o s P erlm u tter, The Military an d Politics in M odem Tim es, N u ev a I laven, C on n ecticu t, Y ale U niversity Press, 1977; Political Roles an d Military Rulers, Londres, C ass, 1980, y "The C o m p arative A n alysis o f M ilitary R eg im es, F o rm a tio n s, A sp iration s, and A ch ie v e m e n ts”, World Politics, vol. 33, pp. 9 6 -1 2 0 , o ctu b r e d e 1980; C h risto p h er Clap h a m y G eo rg e P h ilip , c o m p s., The Political D ilem m as o f M ilitary Regim es, T o to w a , N u ev a Jersey, B a r n e s & N o b le B o o k s, 1985; S. E. F iner, The Man on Horseback: The Role o f the Military in Politics, 2“, e d ic ió n a m p lia d a , rev isa d a y a ctu a liz a d a , B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1988, y R uth L eger Sivard, World M ilitary and Social E xpenditures, 1989, 13“ ed ., W a sh in g to n , D. C., W orld P riorities, 1989. 42 V on d er M eh d en , Politics o f the Developing N ations, p. 92. 41 W elch , Civilian Control of the Military, p. 34. 44 K en n ed y , The M ilitary in the Third World, p. 3.
342
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
resultado de la intervención militar” se elevó a 37.45 Ejem plos p oste riores de tom as de poder o de intervenciones m ilitares se sum an a estas cifras. Utilizando criterios más inclusivos, Sivard inform ó que a fines de los años ochenta los m ilitares tenían las riendas del poder p olítico en 64 de los 113 países del Tercer Mundo, lo cual constituye la cifra más elevada en más de una década.46 La cifra asciende a 56% del total, com parado con 26% en 1960. La acción política por parte de los m ilitares a partir de la segunda Guerra Mundial por lo com ún ha tenido relación con las tensiones que acom pañan a los cam bios políticos de envergadura, antes que a un sim ple intento de obtener el poder por parte de un dirigente o una camarilla militar am biciosa. Las estructuras políticas existentes, ya sean autócto nas o im puestas por un ex poder colonial, han sucum bido a las presiones originadas en esfuerzos fallidos por lidiar con las expectativas en cuanto a estabilidad política y logro de objetivos de desarrollo. Los regím enes militares han rem plazado a otros sistem as políticos de diversos tipos. Con frecuencia han suplantado a sistem as parlam entarios com petitivos de corta vida instalados por un poder colonial en un país que ha alcanza do su independencia en fecha reciente, com o es el caso de Pakistán o de Myanmar. O casionalm ente han derrocado a m onarquías tradicionales, com o es el caso de Etiopía o de Afganistán antes de la intervención so viética de 1979. Lo más notorio ha sido que los regím enes m ilitares tien den a superar la dom inación de los partidos m asivos en los cuerpos políticos de num erosos países tanto africanos com o asiáticos. El partido com unista más grande fuera del m undo com unista existía en Indonesia antes de ser diezm ado por un golpe militar. El Partido de la Convención Popular en Ghana y la Unión Sudanesa en Mali son ejem plos de parti dos de m ovilización dom inante que cedieron ante los m ilitares. Sean cuales fueren los m otivos, los regím enes com unistas parecen haber sido los más inm unes a este m ovim iento hacia la participación política de los militares en los países en desarrollo. Naturalm ente, la participación de los m ilitares es una cuestión relati va y ocurre en todos los sistem as políticos. Amos Perlmutter ofrece un análisis general de los principales tipos de funciones m ilitares que han surgido en el Estado-nación m oderno.47 El tipo del soldado profesional típico es característico de los sistem as políticos estables que por lo ge neral se consideran políticam ente desarrollados, en los cuales los civiles m antienen control sobre los militares. Las actividades m ilitares en este 45 F in er, The Man on Horseback, p. 223. 46 S ivard , World M ilitary and Social Expenditures 1989, pp. 21-22. 47 P erlm u tter, The Militar}’ an d Politics in Modern Times, p a rticu la r m en te el p r e fa c io y el c a p ítu lo 1, en lo s q u e ex p lica su tip o lo g ía .
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
343
ivd Inínim o se lim itan a lo que Janowitz denom ina “marca de soberaUn segundo tipo es lo que Perlmutter llama el soldado revolucio•ii 1 0 , "ligado a un orden político estable pese a haberse originado en un nlcina político en decadencia, inestable o reciente”.49 Con esta orientairtn, los m ilitares se consideran socios del m ovim iento revolucionario i nú ipal. Perlmutter presenta a China com unista y a Israel com o prinIp.ilrs ejemplos. I I tipo de soldado pretoriano de Perlmutter es el más com ún en los th lrn ias políticos de los países en desarrollo. Floreciente en un clim a de llit".labilidad política, el pretorianism o m ilitar am plía la participación inlliiai hasta que se convierte en intervención militar, la cual ejerce conin »l sobre el proceso político y se las arregla para establecer alguna for ma ilt‘ régimen militar. Num erosos autores proponen clasificaciones de los diversos papeles tjtir por lo general desem peñan los militares en dichos regím enes.50 La lonna más suave de intervención es la que Von der Mehden denom ina "t oerción tácita", según la cual los m ilitares “no asum en el poder direc tamente sino que perm anecen com o factor principal del am biente políI Ii o , estableciendo las condiciones en las cuales se desem peña el golilri no civil”. Clapham y Philip los llam an "regímenes de veto”. A su vez, I Un i distingue entre regím enes "indirectos-lim itados”, “indirectos-com plrios” y “de función doble”, si es que los militares intervienen “sólo de Vtv en cuando para obtener objetivos limitados", si tienen poder cornIilcio pero cuentan con un gobierno títere de civiles que ocupan los puesIiin formales, o si se encuentran aliados con elem entos civiles y los dos ton fundam entales para la supervivencia. Probablemente el patrón más com ún sea que los m ilitares se adueñan •IrI poder efectivo en el papel que Von der Mehden llama “guardián • (institucional", pues consideran que “la crisis profunda, la confusión o In rierno civil m ediante procedim ientos constitucionales". Finer llama a i '.l o s regím enes “abiertos y directos”, en los cuales se reconoce el papel ili los militares en el control de las decisiones im portantes. Clapham y l'liilip distinguen entre regím enes “m oderados” y “por facciones”, según • I piado elevado o bajo de unidad que exista entre los m ilitares que lo J iin o w itz, The M ilitary in the Political D evelopm ent of New N ations, pp. 5-7. 1' P erlm u tter, The M ilitary and Politics in Modern Times, p. 9. " Vea.se, d e V on d er M eh d en , Politics o f the Developing N ations, pp. 9 2-100; d e Ja n o w itz, I hr Military in the Political Development o f N ew N ations, pp. 7-8; d e C lap h am y P hilip, The l'nlltnal D ilem m as o f M ilitary Regim es, pp. 8-11; d e F iner, The Man on H orseback, pp. 149If*7, v d e P erlm u tter, "The C om p arative A n alysis o f M ilitary R e g im e s”.
344
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
com ponen. Janowitz llama “coaliciones cívico-m ilitares a los ejemplos en los cuales la directiva civil perm anece en el poder pero “sólo debido al asentim iento pasivo o a la asistencia activa de los militares", o bien a los casos en los cuales los m ilitares establecen un gobierno provisional con la intención de devolver el poder a los grupos políticos civiles a cor to plazo. Una tercera posibilidad es que los militares, com o cabecillas de la re forma básica o de la revolución, consideren su función com o lo que Von der Mehden llama de creación de “nuevas instituciones políticas que a la larga originarán un gobierno civil efectivo". Janowitz dice que ésta es una “oligarquía militar”, puesto que los militares tom an la iniciativa política, estableciéndose com o “grupo político gobernante”, bajo el cual “la activi dad política civil se transforma, se constriñe y se reprime". Clapham y Phi lip llam an a estos regím enes "de ruptura”, pues en lugar de defender “un orden social con el cual se identifican sus propios intereses, los militares parecen atacar un orden social que a ellos les resulta una amenaza". Finer prefiere llamarlos gobiernos militares "directos cuasi civiles” porque, pese a que los m ilitares m antienen firme control, se hace un esfuerzo por proporcionar m ayor legitim idad a la situación, aun cuando el régim en civil anterior haya sido suplantado y se piense institucionalizar y perpe tuar la nueva situación. "Los gobiernos cuasi civiles se alejan del cam po de lo provisional y se presentan com o regím enes con derecho propio."51 Las variaciones en el papel de los m ilitares en las diferentes regiones geográficas son bastante notables. La tradición de las intervenciones m ilitares está m uy bien establecida en Latinoam érica y no sólo com o fe nóm eno posterior a la segunda Guerra Mundial, sino que se rem onta a las guerras de la independencia de los años 1820 y 1830, y a las del perio do posterior a ellas, cuando el control militar se justificaba con la excu sa de que aún no se disponía de una dirección civil adecuada. Luego, la situación se deterioró hasta el punto en que el gobierno de un hom bre fuerte o caudillo militar se convirtió en la forma más característica de dirección política en Latinoam érica hacia fines del siglo xix y principios del xx. En general, los m ilitares formaban una fuerza conservadora alia51 P erlm u tte r en “T h e C om p arative A n alysis o f M ilitary R e g im e s” c o m p le m e n tó e s to s p rim ero s s is te m a s d e c la sific a c ió n c o n u n a su g e r e n c ia d e c in c o tip o s d e r é g im e n e s m ilita res m o d e r n o s en lo s p a íse s en d esa rro llo . E sto s tip o s (e n ca d a c a s o c o n e je m p lo s co r r e s p o n d ie n te s a 1980) so n el co rp o ra tiv ista (B rasil), el b u ro crá tico d e m erca d o (C orea del S u r), el o lig á r q u ic o so c ia lis ta (M yan m ar), el d e p a rtid o -ejército (C u ba) y el tirá n ic o (Zaire). Al o c u p a r se d e e llo s, P erlm u tter h iz o h in ca p ié e n q u e e s to s r e g ím e n e s n o s o n e x c lu s i v a m e n te m ilita res, sin o q u e h ay u n a fu sió n q u e lo s c o n v ierte e n r e g ím e n e s m ilita r e s-c iv i les. T a m b ién su b ra y a la falta d e a c u erd o c o n re sp e c to a lo q u e d eb e se r c o n sid e r a d o c o m o un r é g im e n m ilita r, p u es in clu y e en s u s ca te g o r ía s d e p a rtid o -ejército y o lig á r q u ic o s o c ia lista a p a íse s c o m o C uba, E g ip to , S iria e Irak, a lo s q u e o tr o s e x p erto s c o n sid e r a n r e g ím e n e s en lo s c u a le s d o m in a u n p artid o, m á s q u e se r m ilita res.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
345
• mi la Iglesia y los terratenientes para la preservación del statu quo. iliu ipios de 1950, 12 de los 20 países latinoam ericanos todavía se an bajo el m ando de militares que originalm ente habían asum ido el Vi por la fuerza. Luego siguió un periodo de antim ilitarism o que a 1961 había logrado la elim inación (por derrocam iento, asesinato o rn>n de un sucesor) de todos esos gobiernos, m enos uno: el del geneAllredo Stroessner, de Paraguay. Los m ilitares parecían estar carn udo hacia un papel de m ediadores y hacia la preservación del orden ilr la estabilidad, lo cual originó predicciones de que Latinoam érica se l'ia purgado de los regím enes m ilitares y estaba entrando a una fase la que los gobiernos civiles serían la norm a.52 Esta calm a en la activiil militar resultó breve, pues a principios de los años sesenta se pron)< ron nueve golpes m ilitares en los cuales se depuso a presidentes ciili . que habían sido elegidos siguiendo el proceso constitucional. Este M'Mirgimiento del m ilitarism o decayó posteriorm ente. Sin em bargo, en \* m varios países latinoam ericanos se encontraban todavía bajo go biernos m ilitares, y una revisión en 1987 de las transiciones de regím elir*. en Latinoam érica concluyó que probablem ente “la acción pendular brisk a entre las m odalidades autoritaria y dem ocrática con tin úe”.53 Después de Latinoam érica, las zonas que han experim entado la maym participación militar en la política han sido M edio Oriente y el norte ■I' Africa. Janowitz inform a que, en 1964, cuatro de los 12 Estados que Miniaban con fuerzas armadas profesionales tenían oligarquías m ilitales. En los años sesenta y setenta por lo m enos la mitad de los países de i-.ia región tuvieron extensos periodos de gobierno militar, y en la ac tualidad la tercera parte de ellos tiene un régim en m ilitar abierto o uno • ii el cual los militares ejercen gran influencia. Com o resultado de los num erosos golpes m ilitares exitosos en los últim os años, "de lejos el fac t o r más im portante en la política árabe es el ejército; de lejos, el tipo de irj’imen más im portante es el militar”.54 El éxito de los gobiernos m iliv Por ejem p lo , v é a se d e E d w in L ieu w e n , Arm s an d Politics in Latin Am erica, ed . rev., N ueva Y ork, F red erick A. P raeger, p. 171, 1961. v' J a m es M. M a lloy y M itch ell A. S e lig so n , c o m p s., Authoritarians an d D em ocrats: Regime h u n sition s in Latin Am erica, P ittsb u rgh , P en silvan ia, U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 25 6 , 1987. Para o tra s d e sc r ip c io n e s d e la re c ie n te te n d e n c ia a r e m p la za r a lo s r e g ím e n e s m ililures, v éa se, d e M artin C. N eed ler, "The M ilitary W ith d raw al from P o w er in S o u th A m erii .i”, Arm ed Forces an d Society, vol. 6, n ú m . 4, pp. 6 1 4 -6 2 4 , 1980; y d e H o w a rd H a n d elm a n \ T ilo m a s G. S a n d ers, c o m p s., M ilitary Governm ent an d the M ovem ent T oward Dem ocracy m South Am erica, B lo o m in g to n , In d ia n a , In d ia n a U n iversity P ress, 1981. Para u n e stu d io m ás c o m p le to q u e a b a rca la e v o lu c ió n en el tiem p o , v éa se, d e B rian L o v em a n y T h o m a s M. D avies, Jr., c o m p s., The Politics o f A ntipolitics: The M ilitary in Latin Am erica, L in co ln , N eb rask a, U n iv ersity o f N eb rask a P ress, 1978. ,4 G ab riel B en -D o r, " C iv ilian ization o f M ilitary R e g im e s in th e Arab W orld", en la ob ra d e B ien en y M orell, c o m p s., Political Participation under M ilitary Regim es, pp. 3 9 -4 9 .
346
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
tares en esta región parece tener lazos con el pasado, y en ellos los gru pos m ilitares se benefician con una tradición política de participación m ilitar y de com partir algunos de los atributos de los servicios adm inis trativos de los im perios anteriores. En 1973, en la región sur y sudeste de Asia, seis de los 18 países tenían regím enes en los cuales los m ilitares dom inaban.55 A partir de entonces, Camboya (en la actualidad rebautizada com o K am puchea) y Vietnam del Sur han sido tom ados por regím enes revolucionarios com unistas. En los años ochenta, otros dos países de la región (Bangladesh y Pakis tán) estuvieron bajo ley marcial durante periodos considerables,56 y en las Filipinas la actividad política se vio fuertem ente lim itada desde 1972 hasta la caída de Marcos en 1986. En Africa, al sur del Sáhara, una historia colonial de considerable desm ilitarización, la relativa facilidad con la cual se concedió la inde pendencia a m uchos países sin recurso a la violencia generalizada y lo novedoso de la mayoría de los Estados africanos perm itió predecir, a principios de los años sesenta, que el papel político de los m ilitares se guiría siendo m enor,57 pese a que existía cierta preocupación por su proclividad hacia la intervención en el gobierno.58 Para m ediados de los años setenta, tras una década de golpes de Estado, uno de los optim istas llegó, de mala gana, a la conclusión de que “estadísticam ente se justifi caba considerar al gobierno militar com o la regla antes que com o la ex cep ción ”,59 en vista de que entre 1963 y 1974 se habían producido más de 20 golpes m ilitares con éxito. Se produjeron intervenciones militares en países que habían tenido una diversidad de sistem as políticos (parti dos com petitivos, partidos únicos de m ovilización, gobierno personalis ta autoritario), que representaban extrem os de pobreza y relativo buen pasar y que ofrecían una variedad de hom ogeneidad étnica, polariza ción y fragm entación. Las fuerzas arm adas de m uchos Estados africa nos pasaron de “ser testigos políticos a ser participantes p olíticos”.60 Tras haber sido acontecim ientos raros hasta principios de los años se senta, los golpes m ilitares se han vuelto casi sistem áticos en la región, lo cual llevó en 1987 a H arbison a la conclusión de que los m ilitares ha55 R o b ert N . K earn ey, c o m p ., Politics an d M odem ization in South an d S ou theast Asia, N u ev a Y ork, Joh n W iley & S o n s, p. 25, 1975. 56 Para lo s d eta lle s, v éa se d e Craig B axter, " D em ocracy an d A u th o r ita ria n ism in S o u th Asia", Journal o f International Affairs, vol. 38, n ú m . 2, pp. 3 0 7 -3 1 9 , in v iern o d e 1985. 57 Por ejem p lo , W. F. G u tterid g e afirm ó q u e Á frica era “d ife r e n te ” e in c a p a z d e "latinoa m erica n iza rse " , M ilitary In stitu tion s an d P ow er in the N ew States, N u ev a Y ork, Praeger, 1965. C itad o en la ob ra d e F in er, The Man on Horseback, p. 223. 58 J a n o w itz , The M ilitary in the Political D evelopm ent o f New N ations, p. 65. 59 W. F. G u tterid ge, M ilitary Regim es in Africa, L on d res, M eth u en &. Co., Ltd., p. 5, 1975. 60 C la u d e E. W elch , Jr., “P e rso n a lism an d C orp oratism in A frican A rm ies”, en la ob ra de K elleh er, Political-M ilitary System s, pp. 125 y 141.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
347
i lesem peñado “un papel destacado, hasta dom inante, en la política durante la primera generación independiente’’.61 bibliografía acerca de la intervención m ilitar trata de num erosos Memas sujetos a controversia, de los cuales analizarem os sólo dos: nlajas y desventajas de los m ilitares en el gobierno, y b) efectos de gobiernos militares sobre el cam bio social. n las siguientes declaraciones, Janowitz, y Clapham y Philip exMtn sucintam ente la opinión dom inante acerca de la capacidad polide los militares: “Para los m ilitares es relativam ente fácil hacerse poder en una nueva nación, pero m ucho más difícil es gobernar.”62 problema básico de los regím enes m ilitares no es el m étodo por el il obtienen el poder, sino lo que hacen con él.”63 I .1 base para juzgar que la tom a del poder es por lo general fácil radii ii que las fuerzas armadas están integradas por profesionales del e de la violencia y tienen control sobre instrum entos de violencia, lo til hace que la oposición efectiva sea difícil, si no im posible. Edwin tlliwen lo dice de manera muy áspera: “En térm inos de instituciones lun as, no hay fuerza ni com binación de fuerzas políticas civiles ca/ de com petir con las fuerzas armadas. Una vez que dicha institución lu ce a una idea sobre un tema dado, nada puede im pedirle conseguir ■llie quiere”.64 Habrá quienes consideren que esto es una exageración y pondrán de heve los requisitos de la sociedad para que el golpe militar tenga éxito, l i l e s que las características innatas de los m ilitares com o institución, muel H untington asevera que “las causas más im portantes de la ini vención militar en la política no son m ilitares sino políticas, y reflen lanto las características sociales y organizacionales de la institución Hilar, com o la estructura social e institucional de la socied ad ”. Estas t m i s a s se relacionan en particular con “la falta o debilidad de institucio nes políticas efectivas en la sociedad”.65 Si los m ilitares deciden interventi en los asuntos políticos nacionales, la oportunidad se les presenta i o n frecuencia, dadas las condiciones sem icaóticas que privan en las so»ledades recientes. Es posible reducir este efecto extendiendo el alcance ana
II John W. H a rb iso n , c o m p ., The M ilitary in African Politics, N u ev a Y ork, P raeger, p. 1, I ‘JM7. la n o w itz , The M ilitary in the Political Developm ent o f New N ations, p. 1. C lap h am y P hilip, The Political D ilem m as o f M ilitary Regim es, p. 1. "1 E d w in L ieu w e n , Generáis vs. Presidents: N eom ilitarism in Latin Am erica, N u ev a York, l'i.iff’.t-i, p. 97, 1964. H u n tin g to n , P olitical Order in Changing Societies, pp. 194 y 196. W elch s está de i. ik k Io y e sc r ib e q u e la b a se m á s fu erte para el c o n tr o l civ il d e lo s m ilita r e s " p rovien e de la le g itim id a d y efectiv id a d d e los ó rg a n o s d e g o b ie r n o ”. Civilian Control o f the Militarv,
P VS.
348
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
de la participación política y favoreciendo la form ación de partidos p ticos fuertes y de otros instrum entos políticos. H abiendo aprovechado o habiéndoseles presentado la oportunid los m ilitares gozan de ciertas características positivas para el ejercid de la participación política. En m u ch os de los p aíses en desarrollo I militares se vieron expuestos a la m odernización y a la técnica de los p ses de O ccidente antes que otros grupos de la sociedad. A m enudo ejército proporciona una de las vías m ás factibles al estatus y al pod para personas de las clases media y baja que aspiran a ascender. El ad trinam iento que reciben les inculca una ideología profesional que co bina un fuerte sentido de nacionalism o con una perspectiva “puritana^ una aceptación de formas “colectivistas” para la em presa econom ic así com o cierta hostilidad hacia los políticos civiles y los grupos polít eo s.66 Estos tem as se adaptan muy bien a la ideología prevaleciente de desarrollo en los Estados jóvenes, aum entan las probabilidades de éxit de las intervenciones m ilitares orientadas hacia la unidad y el progres regionales, y ayudan a los m ilitares a ser aceptados. Los m ilitares apor tan un enfoque profesional, abnegación y encauzam iento hacia la acción En una sociedad en desarrollo es posible que, com o afirma Brown, e| ejército sea “un instrum ento más flexible de m odernización" que el em pleado público, y que represente en mayor grado las cualidades de “di nam ism o, em pirism o y técnica para hacer las cosas”.67 Las fuerzas armadas tam bién se enfrentan a ciertos inconvenientes para gobernar, que pueden pesar más que las ventajas. Los militares prcw fesionales carecen de capacitación y hasta pueden carecer de interés en la planificación económ ica y en la administración de programas civiles, lo cual los hace depender de la burocracia civil y de la necesidad de encon-i trar un m odus vivendi con los em pleados civiles superiores. Un obstácu lo tam bién básico es la desconfianza que los m ilitares sienten hacia el tom a y daca de la política, pese a que en declaraciones públicas hablen del objetivo final de la participación política. Otro obstáculo es la esca sez entre los m ilitares de “la capacidad para negociar y de establecer co m unicación política que se requiere para que exista una dirección polí tica sostenida".68 Estas actitudes y deficiencias inhiben la form ulación de doctrinas ideológicas claras y el lanzam iento de esfuerzos sistem áti cos para educar al pueblo en la cosa política, y crean un problem a básico 66 J a n o w itz , The M ilitary in the Political D evelopm ent o f New N ations, pp. 6 3 -6 7 . 67 B ro w n , N ew D irections in Com parative Politics, pp. 6 0-61. 68 J a n o w itz , The M ilitary in the Political Developm ent o f N ew N ations, p. 4 0 . E s m a n q u izá ex a g era e s te p u n to c u a n d o d ic e q u e lo s m ilita res r e fo rm ista s "por lo g e n e r a l a b o rrece n la p o lítica . S u sp e n d e n te m p o r a lm e n te to d a e x p resió n p o lític a . P ara e llo s, la p o lític a d e sp e r d ic ia recu rso s, e s corru p ta, h ip ó crita y so b r e to d o in e fic ie n te ”. "The P o litic s o f D e v e lo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 95.
r I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
r'.i.iMecer suficiente com unicación con el pueblo a fin de conservar ¡yo, o por lo m enos su tolerancia. Para continuar en el poder, hace i« ñor una base masiva de apoyo, pero ello requiere una maquinaria .1 I a capacidad política de los dirigentes m ilitares apenas alcanza rotinir estos requisitos, aunque parece haberlo hecho en Turquía .‘•mal Ataturk y en época más reciente con Nasser, Sadat y Mubarak. I I iner subraya que una falla de los m ilitares en política es que, en ros casos en que están dispuestos a retirarse, no saben cóm o ha'T’n la mayoría de los casos —dice Finer— , los m ilitares que interí i on política se encuentran frente a un dilema: ya sea que su poder to directo o indirecto, no pueden retirarse ni tam poco otorgar legi\mI a su poder. No pueden irse ni quedarse."69 Como resultado, tienii sor regím enes “de tránsito”, que se ubican en todos los puntos de m ala de la intervención.70 i lo tanto, la evaluación general más com ún es que si bien un régimilitar puede satisfacer una necesidad al aportar estabilidad y re ía políticas a una sociedad que no puede obtenerlas con otros auspii, os probable que éste sea sólo un patrón temporal y transitorio en el arrollo político, lo que a veces da lugar a un sistem a político com p e tí viable bajo el liderazgo civil, pero más a m enudo desem boca en al lí, i lorma de oligarquía militar o en el autoritarismo de un solo partido. M».poeto al tem a de los efectos del gobierno m ilitar sobre el cam bio i . i I on los países en desarrollo, se está lejos de llegar a un con sen so y «•videncia de que se dispone no es concluyente. En los últim os 40 • s so han expresado tres puntos de vista diferentes sobre este tema, a l-ci uno pinta a los m ilitares com o una fuerza positiva m odernizan,;l otro los considera inhibidores del cam bio social m odernizante72 y
11I ¡ner, The Man
on Horseback, p. 221. 1,1 Ibid., pp. 167-173 y 2 7 9 -2 8 3 .
1 D urante la d éca d a d e 1950 y p r in c ip io s d e la d e 1960, la o p in ió n q u e p rev a lecía , im ip a lm e n te en tre lo s e s p e c ia lis ta s r e g io n a le s d el M ed io O rien te ( in c lu id o el n o rte d e n> .i) y d el s u d e s te a siá tic o , era q u e lo s r e g ím e n e s m ilita r e s ten ía n o r ie n ta c ió n reforllilMii y p ro m e tía n a c e le r a r el c r e c im ie n to e c o n ó m ic o y o tr o s p r o c e s o s d e m o d e r n iz a i ii'H E sta in te r p r e ta c ió n fu e p resen ta d a p or L u cien Pye, "A rm ies in th e P r o c e ss o f P olitii ni M o d e m iz a tio n ”, pp. 6 9 -8 9 , v p o r M an fred H alp ern , “M id d le E a ste rn A rm ies an d th e Ni iw M id d le C la ss”, p p. 2 7 7 -3 1 5 , a m b o s p u b lic a d o s en la o b ra d e J o h n so n , The Role o f
t
lili' M ilitary. E ste ju ic io p ro v en ía p rin cip a lm en te d e lo s e sp e c ia lis ta s en las á rea s d e L a tin o a m é rica V dr Asia o rien ta l, b a sa d o s m ás q u e n ad a en lo s a n á lisis d e lo s r é g im e n e s m ilita res d e im M udos d e la d éca d a d e 1960. Para ejem p lo s, v éa se, d e E d w in L ieu w e n , Generáis vs. Preth ln its\ d e M artin N eed ler, "Political D ev elo p m en t an d M ilitary In terv en tio n in Latin Aun Tica", Am erican Political Science Review , vol. 60, pp. 6 1 6 -6 2 6 , se p tie m b r e d e 1966; de liir S ou k S o h n , “P o litica l D o m in a n c e an d P o litica l F ailure: T h e R ole o f th e M ilitary in the K ppublic o f K o rea ”, en la ob ra d e B ien en , c o m p ., The M ilitary Intervenes, pp. 103-121; y de II' ni v B ien en , “T h e B a ck grou n d to C on tem p orary S tu d y o f M ilitaries an d M o d e m iz a lliui", en el lib ro d e B ien en , c o m p ., The M ilitary an d M odem ization, pp. 1-33.
350
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
el tercero (presentado por H untington) lanza la hipótesis de que el efec to de los gobiernos m ilitares varía conform e el nivel de desarrollo eco nóm ico del país en cu estión .73 Se han realizado algunos esfuerzos importantes para probar estas opi n iones tan divergentes, utilizando para ello datos em píricos de num ero sos países en desarrollo ubicados en regiones geográficas diferentes, pero es poco el apoyo que se ha encontrado a la opinión de que los militares son grandes modernizadores. En el primer estudio, Eric Nordlinger ana liza datos recogidos hace un tiem po en 74 países no com unistas en vías de desarrollo. En esencia confirma la tercera hipótesis de H untington pero aclara que "en niveles ínfimos de participación política y única m ente en el contexto de una clase media minúscula" los m ilitares auspi cian políticas m odernizantes.74 Dos estudios posteriores rechazan las tres teorías, incluidas la de H untington. McKinley y Cohan utilizan da tos de todos los países independientes del m undo, salvo los com unistas y llegan a la con clu sión de que no hay pruebas claras para diferencial el desem peño económ ico de los tres tipos de régim en, a saber: militar civil y m ixto.75 En el estudio más reciente, en el cual se utilizaron datos recogidos por Nordlinger, adem ás de datos nuevos sobre otros 76 paí ses que abarcan las décadas de 1960 y 1970, Robert H. Jackman encon tró que “la intervención m ilitar en la política del Tercer M undo no tie ne efectos singulares sobre el cam bio social, independientem ente del nivel de desarrollo económ ico y de la región geográfica del país en cues73 S a m u e l H u n tin g to n ha sid o el p rin cip al d e fe n so r d e la te sis d e q u e el e fe c to real d e los m ilita res en el p o d e r d ep en d erá del n ivel d e a tra so o d e a v a n ce d e d ete r m in a d a so cied a d "A m ed id a q u e ca m b ia la so c ie d a d , ta m b ién ca m b ia el p ap el d e lo s m ilita res. E n el m u n d o d e la o lig a rq u ía, el so ld a d o es un radical; en el m u n d o d e la c la s e m ed ia , e s p a rticip a n te y árb itro. A m e d id a q u e e m p ie z a a verse e n el h o r iz o n te a la so c ie d a d d e m a sa s, se convierte en el g u a rd iá n c o n se rv a d o r d el ord en e sta b le c id o . Así, p arad ójica p ero c o m p r e n sib le m e n te, cu a n to m á s a trasad a se a u n a so c ie d a d m á s p ro g resiv o será el p ap el d e su s m ilitares cu a n to m á s a v a n za d a sea u n a so c ie d a d , m á s c o n se rv a d o r y re a c c io n a r io será el p ap el de su s m ilita r e s.” Political Order in Changing Societies, p. 2 2 1 . Ya q u e la m a y o ría d e la s unida d es p o lític a s la tin o a m e r ic a n a s so n m á s a n tig u a s c o m o g ru p o s y tie n e n u n a c la s e m edia m á s im p o r ta n te y p o r lo gen eral h a n “progresad o" m á s y está n m e n o s " atrasad as” q u e su s co n tra p a rte s en o tra s reg io n es, la h ip ó te sis d e H u n tin g to n o frece la in te resa n te p osib ilid ad d e reco n cilia r las d o s o p in io n e s co n tra ria s. S u c o n c e p to co n firm a ría la o p in ió n , sosten id a p rin c ip a lm e n te p o r q u ie n e s e stu d ia n a L a tin o a m érica , d e q u e e s p ro b a b le q u e lo s regim e n es m ilita res se a n m á s c o n se rv a d o res en e s ta s u n id a d e s p o lític a s, a la v ez d e q u e ap oyaría la e x p ecta tiv a d e q u e en o tra s reg io n e s lo s g o b ie r n o s m ilita res o frecería n u n a m a y o r pro m e sa d e refo rm a so c ia l, c o m o lo h an p o stu la d o lo s o b ser v a d o r es fa m ilia r iz a d o s prin cip al m en te c o n e s a s so c ie d a d e s. 74 E ric N o rd lin g er, " S old iers in M ufti: T h e Im p a ct o f M ilitary R u le u p o n E c o n o m ic and S o c ia l C h a n ge in th e N o n -W estern S ta t e s ”, Am erican P olitical Science R eview , vol. 64 pp. 1 1 3 1 -1 1 4 8 , en las pp. 1 1 4 3-1144, d iciem b r e d e 1970. 75 R. D. M cK in lay y A. S . C oh an , " P erform an ce an d In sta b ility in M ilitary an d N o n m ili tary R e g im e S y ste m s”, American Political Science R eview , vol. 70, n ú m . 3, pp. 8 50-864 se p tie m b r e d e 1976.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
351
l l n i i 76 Según Jackman, los observadores que atribuyen capacidad po1(1li a a los militares probablemente se equivocan. Tampoco encuentra m i .!ruto para la proposición de que los regím enes m ilitares “adoptan di|ricn les características” a m edida que un país avanza por los distintos tllvclcs del desarrollo. Aun si aceptam os la conclusión de Jackman en el sentido de que “las neut ralizaciones que presentan a los gobiernos militares del Tercer Mun do com o progresistas o reaccionarios no tienen fundam ento em pírico’’,77 MHIo no quiere decir, por supuesto, que ningún régim en militar, en ninUiiii mom ento, en ningún lugar, tendrá jam ás ningún efecto sobre lo que Hlh ede con respecto al cam bio social. Lo cierto es que se duda de que el gobierno m ilitar garantice la m odernización, aun en los países más trallli tonales y más atrasados. Sin em bargo, sigue siendo interesante y signllii .itivo saber qué postura adopta la directiva de un régim en militar ll.ldi >con respecto a los problem as del cam bio social. I'.ua cerrar este análisis de la intervención militar en el gobierno, de*ii " leiterar un punto en el cual están de acuerdo com entaristas que de uli.i íorma difieren en sus opiniones: la colaboración con la burocracia »Ivil en el nivel operacional es básica para m antener un régim en militar (luí .u ite cierto tiem po, ya sea que gobierne de forma directa o indirecta, " l o e n en cooperación con la burocracia civil.78 La redemocratización I n tendencia actual, tanto en estas unidades políticas com o mundialinenl c, es un pronunciado m ovim iento hacia una m ayor com petencia política, al que se ha prestado una considerable atención durante los m is recientes.79 Quizá la presentación más conocida es el argum ento Knbert H. Jack m a n , “P o liticia n s in U n iform : M ilitary G o v ern m en ts an d S o c ia l C h an ge l llu l'hird W orld”, American Political Science Review, vol. 70, pp. 1078-1097, en la p. 1096, Itllt’inbre d e 1976. S eg ú n J ack m an , la co n tr a d ic c ió n en tre el a n á lisis d e N o rd lin g er y el llIVii p u ed e ex p lica rse en té r m in o s m e to d o ló g ic o s . '■ Ibid., p. 1097. P erlm a n está d e a cu erd o en q u e o tr o s e stu d io s h a n r efo rza d o lo s d esc u Pflinii iitos d e J a ck m a n . “T h e C om p arative A n alysis o f M ilitary R egim es" , p. 117. '* < u n ió se ñ a la F in er, ésta e s u n a c o n d ic ió n e s e n c ia l, p ero n o sie m p r e su fic ie n te , para Hti'i'in .n el éx ito . The Man on Horseback, p. 280. L os e s tu d io s d e c a s o s en Political ParticipHtitiii under M ilitary Regim es, c o m p ila d o p or H en ry B ien en y D avid M orell, d em u e stra n Mili' t •. e x c e siv o e s ta b le c e r u n a clara d istin c ió n en tre lo s r e g ím e n e s m ilita res y lo s civ iles. liue. c o rre cto ten er en c u en ta q u e h an su rg id o v arios tip o s d e r e g ím e n e s m ix to s, en q u e |iiii m ilita res p o r lo g en era l co n se rv a n la a u to r id a d final, p ero e s ta b le c e n a lia n z a s c o n lo s • M lr , on las c u a le s se p erm ite u n a p a rticip a c ió n p o lític a lim ita d a . C o m o se d ijo a n te s, h i Im.in co n firm a esto . I s l o s e s tu d io s in clu yen : d e Barry M. S c h u tz y R ob ert O. S later, c o m p s., Revolution & ISilllii ¡d Change in the Third World, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1990; d e S a m u e l P. I I i i i i I I l i c i ó n , The Third Wave: D em ocratization in the Late Twentieth Century, N o rm a n ,
Í
352
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
de H untington de que el m undo está en m edio de una "tercera ola" cfl expansión dem ocrática.80 A principios de los años noventa, utilizandB una norma muy amplia para definir la dem ocracia, la Freedom Housjl clasificó com o dem ocracias a 89 países, bastante más de la m itad de Id 171 que se tuvieron en cuenta, lo cual duplica el núm ero de las que exis tían 20 años antes. Con 32 países considerados en alguna etapa de Ifl transición dem ocrática, esto significa que 70% de los países fueron clíj sificados com o dem ocráticos o en vías de serlo.81 Esas estim aciones, por supuesto, incluyen a países (de la ex Unión Sel viética, del sur y centro de Europa y de otros lugares) que no están entrl las categorías de m enos desarrollados, pero que nos interesan principal mente. Robert Pinkney, quien se concentra más detalladam ente en estl grupo, confirm a que se conform an a este patrón general. Indica que e l la actualidad casi todos los gobiernos de Latinoamérica fueron escogido! por m edio de una elección com petitiva. En África, de un total de 41 pafl ses, en 25 de ellos se han realizado elecciones con más de un partido e l los últim os cinco años o se les ha program ado para un futuro inmedia* to. En Asia, entre los países que han salido de los regím enes m ilitares <S de tipo personal o que tienen una forma debilitada de éstos, se encuen* O k la h om a, U n iv ersity o f O k lah om a P ress, 1991; d e Z ehra F. Arat, Dem ocracy a n d Human Rights in Developing Countries, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1991; d e R o se m a r y El G alli, Rethinking the Third World: C ontributions Toward a N ew C onceptu alization, N u e v l York, T aylor & F ran cis, 1991; d e C arlos Barra S o la n o , J o sé L uis B arros H o rca sita s y J a v ie l H u rtado, c o m p s, Transiciones a la dem ocracia en Europa y Am érica Latina, M éx ico , D. F ,| M igu el Á ngel P orrú a, 1991; d e K en n eth E. B a u zo n , D evelopm ent a n d D em ocratization irtthe Third World: Myths, Hopes, and Realities, W a sh in g to n , D. C., T aylor & F ran cis, 1992* d e C o n sta n tin e P. D a n o p o u lo s, Civilian Rule in the Developing World: D em ocracy on th i March?, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1992; d e Larry D ia m o n d , c o m p ., The Dem(m\ cratic R evolution: Struggles for Freedom and Pluralism in the Developing World, N u e v a York, F reed om H o u se, 1992; d e D ietrich R u esch em ey e r, E v ely n e H u b er S te p h e n s y J o h if D. S te p h en s, Capitalist Development and Democracy, C h icago, Illin o is, U n iversity o f ChicagtÉ P ress, 1992; d e Paul C am m ack , D avid P ool y W illiam T ordoff, Third W orld Politics: A C o w l parative Introduction, 2“ ed ., B a ltim o re, M aryland, T h e Jo h n s H o p k in s U n iversity P ress! 1993; d e Larry D ia m o n d v M arc F. P lattn er, c o m p s., The Global Resurgence o f D em ocracm l B a ltim o r e, M arylan d , T h e J o h n s H o p k in s U n iversity P ress, 1993; d e R o b ert W. J a c k m a n I Power w ith ou t Forcé: The Political Capacity o f N ation-States, Ann A rbor, M ich ig a n , ThaJ U n iversity o f M ich igan Press, 1993; d e R ob ert O. S later, Barry M. S c h u tz y S teven R. D o n * c o m p s., Global Transform ation and the Third World, B ou ld er, C olorad o, L ynne R ien n erJI 1993, y d e R ob ert P in k n ey, D em ocracy in the Third World, B o u ld er, C o lo ra d o , Lynne I R ien n er, 1994. 80 S a m u e l H u n tin g to n , The Third Wave. La p rim era d e e sta s o la s, en su o p in ió n , e m p e z ó ^ en la d éca d a d e 1820 al a m p lia rse el su fra g io d e m o c r á tic o en lo s E sta d o s U n id o s y duró I h a sta la d éca d a d e 1920. La se g u n d a e m p e z ó d e sp u é s d e la se g u n d a G u erra M u n d ial y c o n tin u ó h a sta p rin cip io s d e la d éca d a d e 1960. Y la tercera e m p e z ó c o n el d e r r o c a m ie n tó ll en 1974 d e la d icta d u ra en P ortu gal, y d u ran te lo s o c h e n ta s e c o n v ir tió en u n fe n ó m e n o m u n d ia l q u e to d a v ía c o n tin ú a . 81 V éase, d e Larry D ia m o n d , “T h e G lo b a liz a tio n o f D em ocracy" , en la o b ra d e Slater, II S c h u tz y D orr, Global Transform ation an d the Third World, c a p ítu lo 3, pp. 3 1 -6 9 , p articu -B la m ie n te pp. 31, 4 0 y 41.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
353
Corea del Sur, Pakistán, Bangladesh, Tailandia y Nepal, en tanto los sistem as de partido dom inante de Singapur y Taiwan quedan t u una categoría interm edia. El gobierno autoritario todavía se conserVh, en su opinión, principalm ente en los casos asiáticos de Myanmar e Indonesia y en gran parte de África del Norte y del M edio Oriente. Pink|1i*V considera que esta transform ación “en tantos países del m undo en (nii poco tiempo" es “notable desde cualquier punto de vista”.82 I’inkney distingue tres factores que explican las presiones para contiftimi la dem ocracia donde existe o para restablecerla donde ha sido su s pendida. El primero es la experiencia negativa con los regím enes autoriIiii ios, “que por lo general no cum plían con la prom esa de conceder beneficios materiales, a pesar de lo cual frecuentem ente eran m ás reprellvos, sobre todo en Latinoam érica, que cualquiera otra forma de go bierno experim entada en el pasado reciente". El segundo factor es que II
1111<
va no hay ninguna otra pretensión de legitimidad a largo plazo, en la mayor parte del mundo, que la democracia pluralista. Fuera del Medio Oriente ya no tenemos sociedades que puedan apoyar a monarquías o teocracias, y en Europa ya no hay regímenes comunistas o fascistas que ofrezcan una visión de la movilización popular bajo la bandera de un solo partido. A falta de cual quiera otra alternativa plausible, el debate ya no consiste en saber si la demo cracia pluralista es deseable, sino más bien qué tan rápido puede llegarse a olla y qué forma tendrá. Finalmente, al terminar la Guerra Fría, “hay m enos pretextos para npoyar el autoritarism o com o una defensa contra el com u n ism o” y “la ayuda de O ccidente está vinculada cada vez más a un com prom iso con el pluralism o”.83 Si se les tom a en conjunto, aunque sus efectos varían •le país a país, estos factores han explicado la tendencia hacia el plura lismo político com binado con una econom ía mixta. A pesar del progreso de este m ovim iento hacia la redem ocratización, casi todos los investigadores que han com entado sobre el tema maniliestan tam bién una preocupación con respecto a su viabilidad a largo plazo. H untington especula acerca de la posibilidad de una tercera ola en sentido inverso, sim ilar a los oleajes de reflujo que term inaron con los dos primeros periodos de expansión dem ocrática.84 Diam ond y Plattner observan que en Latinoam érica, la región donde ha sido más ex tenso el progreso de la tercera ola dem ocrática, m uchas de las nuevas dem ocracias tienen instituciones políticas poco desarrolladas y por lo 82 P in k n ey , Dem ocracy in the Third World, p. 1. 83 Ibid., pp. 1 7 0-172. 84 V éa se The Third Wave, pp. 2 9 0 -2 9 3 .
354
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
general ineficientes, y no han podido lidiar adecuadam ente con sus pro blem as económ icos, ni han resuelto el problem a de cuál es el papel ade cuado para los m ilitares, adem ás de que tienen un historial débil en lo relativo a la protección de los derechos hum anos. Tam bién se debe con siderar que Latinoam érica tiene una historia de avances y retrocesos en su experiencia con el gobierno dem ocrático. En lo que se refiere a África, afirman que “el progreso hacia la dem ocracia está en una etapa todavía más temprana y aún más frágil", pues ahí la tendencia dem ocrática se debe "principalmente a los generalizados fracasos de los regím enes au toritarios", y la mayoría de las transiciones dem ocráticas aún no se han com pletado, a la vez que los nuevos regím enes se enfrentan a dificulta des abrumadoras. Concluyen que aunque las oportunidades m undiales son m ayores que nunca en la historia moderna, el tiem po es un factor esencial y se requiere “un liderazgo capaz y una construcción institucio nal sagaz" para "consolidar las dem ocracias frágiles e incipientes en todo el m undo”.85 Por tanto, Diamond cree que "para el futuro inm edia to es probable que la dem ocracia continúe difundiéndose y se m anifies te com o un fenóm eno global; sin embargo, durante la década de 1990, en la mayor parte del m undo la dem ocracia seguirá en una condición de inseguridad y enfrentándose a m uchos obstáculos".86 Schutz y Slater son algo m enos pesim istas y afirman que la inestabilidad del Tercer Mundo persistirá. Los patrones demográficos, en cambio, tales como la urbanización cada vez más intensa, el empeoramiento adicional de la ya de por sí baja calidad de vida económica y social, el surgi miento y el activismo político de las minorías étnicas (en algunos casos mayo rías) y la continuación de la violencia endémica, aseguran la probabilidad de más actividad revolucionaria. [...] Intereses del exterior, que ya son un factor en el surgimiento de los movimientos revolucionarios, probablemente serán más intensos a medida que aumenta la interdependencia global. La disminu ción de la rivalidad entre los superpoderes [...] puede a largo plazo exacerbar, en vez de inhibir, los desafíos revolucionarios que se presenten a los regíme nes del Tercer Mundo.87 Por lo tanto, una evaluación que se ajuste a la realidad sería que, a pesar de las pruebas de una difundida redem ocratización durante la úl tima década, estos países m enos desarrollados presentan rasgos persis tentes y continuos de inestabilidad y desequilibrio políticos.
85 D ia m o n d y P lattn er, The Global Resurgence o f D em ocracy, pp. xxiv-xxvi. 86 D ia m o n d , "The G lo b a liz a tio n o f D e m o c r a c y ”, p. 61. 87 S c h u tz y S later, R evolution and Political Change in the Third World, p. 250.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
V
355
a r ie d a d e s d e r e g ím e n e s p o l ít ic o s
if)s intentos por encontrar patrones de sim ilitudes políticas entre los pulses en desarrollo no deben ocultar las diferencias entre ellos. Los eslu«l ¡osos de la política com parada del desarrollo se dedican cada vez in.i', a la tarea de recoger y correlacionar datos sobre un gran núm ero (Ir variables para establecer com paraciones entre países,88 y a sugerir i lii .ilicaciones de sistem as políticos por tipos de régim en.89 I as clasificaciones que se han propuesto m uestran grandes sim ilitu des pero escasa uniform idad, lo cual refleja principalm ente lo difícil y Irnlativo de la tarea, aunque tam bién muestra diferencias individuales ■Ir perspectiva y tal vez de interés en tener un esquem a propio. El pun ió de acuerdo más im portante es que los grupos no deben formarse por i t i cania geográfica ni por antecedentes coloniales com unes, aun conoi n ndo la im portancia de estos factores. Se utilizan criterios de clasiíii m ión que cruzan líneas locales, culturales e históricas. Un tipo de régiin» n puede y usualm ente incluye formas políticas de varios de los bloques ivj’ionales del m undo en desarrollo. Categorías particulares sugieren ron frecuencia ser afines unas con otras, a pesar de que los sistem as ru conjunto no son idénticos y las categorías difieran. Ningún sistem a de clasificación de este tipo puede considerarse defi nitivo. Estas categorías no son “ideales” en el sentido de Weber. En cam ino, son tipos m odales que tratan de simplificar la realidad con fines heu rísticos y sirven com o guías para una mejor com prensión. La decisión sobre el núm ero óptim o de tipos por utilizar es cuestión de criterio, te niendo en cuenta el consejo de S. E. Finer en el sentido de que “las cateKN Los e s tu d io s p recu rso res so n lo s d e A rthur S. B an k s y R ob ert B. T extor, A Cross-Polity 'ey, C am b ridge, M a ssa ch u se tts, m i t Press, 1963; y B ru ce M. R u ssett et a i , World HattdIxiok o f Political an d Social Indicators, N u eva H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1964. Para c o n tr ib u c io n e s m á s recien tes, véase, de A rthur S. B an k s, Cross-Polity Time-Series Unta, C am b ridge, M a ssa ch u se tts, m i t P ress, 1971; d e C h arles L. T aylor, c o m p ., Indicator System s for Political, E conom ic & Social Analysis, C am b ridge, M a ssa c h u se tts, O elg esch la reí-, 1980, y d e C h arles L ew is T aylor y M ich ael C. H u d so n , W orld H andbook o f Political iilid Social Indicators, 3“ ed ., N u eva H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1983. Hy S e e n c u en tra n e je m p lo s im p o r ta n tes en el a rtícu lo d e J a m es S. C o lem a n , " C on clu sión: T he P o litica l S y ste m s o f th e D ev elo p in g A reas”, en la ob ra d e A lm on d y C olem an , c o m p s., The Politics o f the Developing Areas, p p. 532-576; d e S h ils, Political Developm ent in the New States', d e E sm a n , “T h e P o litics o f D e v elo p m en t A d m in istr a tio n ”, pp. 59-1 12; de Von d er M eh d en , Politics o f the Developing N ation s ; d e Alfred D ia m a n t, " B u reau cracy in D ev elo p m en ta l M o v em en t R eg im es”, en el lib ro d e F red W. R iggs, co m p ., Frontiers o f Deve lopm ent A dm inistration, D u rh am , C arolin a del N orte, D uke U n iversity P ress, pp. 4 8 6 -5 3 7 , 1970; d e A ndrain, Political Change in the Third World, pp. 7-9 y c a p ítu lo 2; y d e A nión H ebler y Jim S ero k a , c o m p ., Contemporary Political System s: Classifications and Typologies, Moulder, C o lo ra d o , L yn n e R ien n er, 1990, en p articu lar d e Fred W. R iggs, "A N e o in s titu lio nal T y p o lo g y o f Third W orld P olitics", c a p ítu lo 10.
356
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
gorías no deben ser tantas que im posibiliten la com paración ni tan po cas que im posibiliten el contraste”.90 No es necesario tratar de que todos los países en desarrollo quepan en una de las categorías utilizadas, pues ello sería dem asiado peligroso. Los casos lím ite o en estado de transfor m ación son difíciles de clasificar,91 y por lo general hay m uchos de esos casos. Es posible que unos cuantos países no estén bien descritos si guiendo las características de un tipo o de una com binación de ellos. Por ejemplo, eso puede suceder en este m om ento en algunos de los E s tados sucesores de la Unión Soviética, H aití y la República de Sudáfrica al pasar por transiciones rápidas y drásticas. Como en el sistem a de clasificación que utilicem os se aplicarán nu m erosas pautas extraídas de sistem as propuestos por otros, sería útil ver una muestra de ellos. Con fines com parativos, estos sistem as difieren en m edida considerable en cuanto a su enfoque principal. El esfuerzo pio nero de Coleman, quien a su vez se basó en un trabajo anterior de Shils, clasifica los sistem as políticos de los países en desarrollo según dos di m ensiones, basándose en su nivel de com petitividad y de modernidad política, y luego presenta perfiles funcionales que los agrupan en seis tipos, incluidas la oligarquía tradicional, la oligarquía m odernizante, la dem ocracia tutelar y la dem ocracia política. Diam ant utilizó la d im en sión del estilo político, con referencia a “la manera en que se ejerce el poder y en que se tom an las decisiones públicas en el sistem a",92 lo cual lo lleva a cuatro tipos: tradicional-autocrático, poliarquía limitada, po liarquía y régim en de m ovim iento. Siguiendo pautas sim ilares, Andrain se ha concentrado en las m odalidades para la tom a de d ecision es desti nadas a la form ulación y puesta en práctica de políticas públicas, lo cual a su vez refleja las características de la sociedad, y ha elaborado más a fondo una tipología anteriorm ente sugerida por Apter, en la cual los sistem as políticos del Tercer Mundo se clasifican en populares, burocrático-autoritarios, de reconciliación y de m ovilización. Riggs presenta una tipología "neoinstitucional” de los regím enes políticos del Tercer M undo y los clasifica en tres categorías principales: burocracias, m onar quías y repúblicas, a las cuales subdivide en unipartidistas, parlam enta rias y presidencialistas. El objetivo principal de Esm an en la form ulación de su esquem a de clasificación fue evaluar las capacidades relativas de diferentes países 90 F in er, The Man on Horseback, p. 249. 91 J oh n R eh fu ss h a critica d o , c o m p r e n sib le m e n te , e s o s s is te m a s d e c la s ific a c ió n p or c o n sid e r a r q u e "la fo rm a en q u e fijan su s lím ite s e s m u y d é b il”, y p resen ta p r o b le m a s para u b ica r a d e c u a d a m e n te a lo s p a íses d e m a n era in d ivid u al. Public A dm in istration as a Politi cal Process, N u ev a York, S crib n ers, p. 2 08, 1973. 92 D ia m a n t, “B u re a u c ra cy in D ev elo p m en ta l M o v em en t R egim es" , p. 49 0 .
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
357
lima llevar a cabo actividades de desarrollo utilizando “los criterios del llilorazgo hacia un propósito, que es una doctrina del desarrollo aplicada •iI c aso, y [tam bién evaluar] la capacidad para crear y poner en marcha Una diversidad de instrum entos de acción y de com unicación”.93 Actuan do con la suposición de que los regím enes que com parten característii tr. estructurales y de conducta com unes se enfrentarán a la tarea de i «instruir una nación y de alcanzar el progreso socioecon óm ico de m a licias sim ilares, Esm an designó cinco tipos de régim en político: a) olijMiquías conservadoras; b) reform istas militares autoritarios; c) siste mas de partidos com petitivos orientados hacia intereses; d) sistem as de partido dom inante de masas, y e ) sistem as com unistas totalitarios. El criterio de clasificación que utiliza Merle Fainsod fue “la relación rntre las burocracias y el flujo de la autoridad política”. La manera en •11 ic* desglosa los sistem as en tipos resulta particularm ente interesante para nosotros: a) burocracias dom inadas por un gobernante; b) burocrai l i s dom inadas por los militares; c) burocracias gobernantes; d) buroi i acias representativas, y e) burocracias de partido-Estado.94 Sobre la prem isa de que el tipo de sistem a político sería la norma más Importante para distinguir entre las burocracias públicas de los países en desarrollo, en la versión original de esta obra adopté a m ediados de l o s años sesenta un plan de clasificación con objeto de hacer especial hincapié en las características políticas básicas del régim en y el papel político que la burocracia desem peña en el sistem a. Si bien afectado por olías propuestas de clasificación, se parece más a los de Esm an y Fain'H E sm a n , "The P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 105. E ste e s q u e m a cla sifica to rio se p resen ta en el a rtícu lo d e F a in so d , " B u reau cracy and M o d ern iza tio n ”, pp. 2 3 4 -2 3 7 . La b u ro cra cia d o m in a d a p o r el g o b e r n a n te tie n e u n p ap el in stitu cio n a l s o m e tid o a u n g o b ern a n te o d icta d o r a u to c rá tico , q u ien ejerce e n lo e s en cia l mi p o d er a b so lu to e in siste en q u e la b u ro cra cia c u m p la c o n s u s d isp o s ic io n e s. E n lo s s i g u ie n te s d o s tip o s, las p ro p ia s b u ro cra cia s está n e n co n tro l. E n lo s r é g im e n e s d o m in a d o s por lo s m ilita res, la s fu erza s a rm a d a s co n tro la n lo s c a n a le s d el p o d er estr a té g ic o , ya sea <|iie ten g a n p ro p ó sito s co n se rv a d o res o m o d ern iza d o res, e in d e p e n d ie n te m e n te d e la form a tic in te rv en ció n q u e elijan em p lea r. E n la ter m in o lo g ía d e F a in so d , u n a b u ro cra cia g o b e r n an te sig n ifica q u e lo s fu n c io n a r io s c iv ile s está n to m a n d o las d e c is io n e s p o lític a s y a d m i n istra tiv a s, a u n q u e es p o c o p rob ab le q u e o c u p e n lo s p rin cip a les ca rg o s fo rm a les d e au toi idad. E sa b u ro cra cia p ro b a b lem e n te ten drá un fuerte s e n tid o d e su p ro p io in terés y tratará d e p ro teg er su s p rerrogativas. E sto s d o s ú ltim o s tip o s ex isten d o n d e los in stru m e n tos d o m in a n te s del co n tro l p o lític o so n lo s p a rtid o s p o lític o s. Las b u ro cra cia s rep resen ta tivas está n c a r a cteriza d a s p or p o d eres y a ctiv id a d es q u e d erivan en ú ltim a in sta n c ia d e un p ro ceso p o lític o co m p e titiv o , c o n un c o n s e n s o p o lític o su b y a c e n te q u e e sta b le c e lo s lím i tes para la in icia tiv a y el e je rcicio d e la d isc r e c ió n b u rocrática. C u an d o un so lo p artid o p o lític o d o m in a el sis te m a p o lític o , la resu lta n te b u ro cra cia esta ta l-p a rtid ista su b o rd in a el m e c a n ism o e sta ta l al a p a ra to p artid ista, d e m o d o q u e la b u rocracia total só lo tien e un gra d o lim ita d o d e a u to n o m ía . E s o s r e g ím e n e s b u sc a n u n co n tro l a b so lu to d e la so c ied a d , va sea q u e el ú n ic o p a rtid o sig a u n a o r ie n ta c ió n c o m u n is ta o sea u n p a rtid o n a cio n a lista m ilitar. El tip o e s s in ó n im o del rég im en d e m o v im ie n to s d e D iam an t.
358
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENO S DESARROLLADAS
sod. Se escogieron las siguientes categorías: a) sistem as trad icion ales-*! autocráticos; b) sistem as burocráticos de élite, civil y militar; c) sistem asm\ com petitivos poliárquicos; d) sistem as sem icom p etitivos de partido d o-B minante; e) sistem as de m ovilización con partido dom inante, y f) siste-B mas totalitarios com unistas. Con las m odificaciones necesarias para responder a cam bios políticos ■ subsiguientes, este método todavía satisface nuestras necesidades. Como I j ya se ha m encionado, una clasificación am plia que incluya a todos los® países en desarrollo sería difícil de encontrar; sin em bargo, para n u es-B tros fines no es necesario encontrar una clasificación com pleta. S im p le-■ j m ente trataremos de identificar algunos países en cada categoría que se I utilice y ofrecerem os casos ilustrativos a fin de exam inar el efecto de los I rasgos políticos de cada tipo de régim en sobre las características y la I conducta de las burocracias. En años recientes, las categorías que han experim entado m ás altera-■ ciones, ya sea en características de los regím enes o en el núm ero de ejem- I píos de países, son los que tienen élites políticas tradicionales y burocrá- 1 ticas. Estos cam bios se pueden tener en cuenta en una de dos maneras, o I de ambas. Se puede subdividir al tipo de régim en en tipos adicionales I que se diferencien mejor, o en la selección de países ilustrativos de un I tipo de régim en se puede prestar especial atención a la im portancia de I incluir a representantes de las orientaciones más notables contenidas en I el tipo. Con respecto a lo que antes m encioné com o sistem as trad icion ales-1 autocráticos, decidí realizar un pequeño cam bio en la designación e iden- I tificar dos orientaciones principales entre los E stados-nación que cuen- I tan con dichos regím enes, sin agregar ningún otro tipo. E sos regím enes fl llevarán la etiqueta de sistem as de élites tradicionales, y los países ilus- 1 trativos tendrán una orientación ortotradicional o neotradicional. La I distinción se explicará más adelante. Los problem as de lidiar con la variedad de sistem as elitistas burocrá- 1 ticos son más com plicados y sus soluciones m ás discutibles. A m ediados I de los años setenta llegué a la conclusión de que ya no bastaba con una I sola categoría para todos los regím enes elitistas burocráticos, en vista 1 de la explosiva distribución de ellos prácticam ente en el nivel global y de 1 las pronunciadas variaciones en las características de los regím enes en j esta categoría. N um erosos cuerpos p olíticos ya habían pasado de otras 1 categorías a ésta, especialm ente de los grupos tradicional, poliárquico ] com petitivo y de partido dom inante. T am bién identifiqué varios facto- 1 res que parecían m erecer especial atención a fin de seleccion ar las j categorías m ás útiles para subdividir los regím en es elitistas burocráti- 1 eos, y con estos factores en m ente sustituí la categoría elitista burocrá- 1
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
359
más am plia por cinco tipos diferenciados. Sin em bargo, los grupos sr excluían m utuam ente ni tam poco diferenciaban entre todas las ihles com binaciones de factores claves. Fueron seleccionados supodo que daban cuenta de las posibilidades más com unes entre los hcs en desarrollo en aquel m om ento. i bien todos estos factores continuaron siendo im portantes, 10 años n larde, es decir, a m ediados de los años ochenta, mi opinión fue que 0 nno de ellos debe ser usado com o base para la asignación de los re m es elitistas burocráticos en tipos distintos, y que para ilustrar ejems de países se deben considerar otros factores. 1:1 criterio fundam ental para la separación en tipos fue la conocida •.luición entre regím enes encabezados por una persona poderosa y los nnenes colegiados, en los cuales la autoridad se com parte en forma as o m enos equitativa entre un grupo de personas. Desde el siglo xix, i la política latinoam ericana el caudillo representa la primera opción y imita la segunda. En los Estados del África contem poránea, Claude E. < Ich, júnior, sugiere el contraste entre regím enes “personalistas” y i <»i porativistas". Los primeros se concentran en el “jefe del Estado-cola rulante en jefe", mientras que los segundos son colegiados antes que r i ai quicos.95 La term inología que yo elegí fue sistem as elitistas burocrái'os personalistas para una categoría y elitistas burocráticos colegiados pal a la otra. 1.n la mayoría de los casos, tanto los regím enes personalistas com o los i
360
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
existe la posibilidad de pasar de un régim en a otro, y de hecho estas i transiciones han ocurrido en la historia. Sin em bargo, la historia tam bién muestra a las claras que el tipo más com ún de cam bio ha ocurrido de ida y vuelta entre los regím enes elitistas burocráticos (por lo general, pero no forzosam ente, colegiados antes que personalistas) y los com pe titivos poliárquicos. Cuando este fenóm eno se produce varias veces den tro de un periodo corto, puede llegar a constituir el factor político más importante que afecte a la burocracia pública, justificando así que se re conozca este grupo de relaciones com o constituyentes de una categoría separada de regím enes políticos. Un aspecto de dichas circunstancias políticas es que la burocracia, especialm ente la rama militar, tiene siem pre la posibilidad de volver a ejercer su dom inio, aunque en la actuali dad se encuentre bajo el control de un partido. Para identificar a esta categoría utilizaré el térm ino "regímenes péndulo". Los ejem plos surgen de una am plia variedad de Estados-nación del Tercer Mundo, en repre sentación de diferentes ubicaciones geográficas, de antecedentes colo niales, de am bientes culturales y religiosos, etc., con lo cual se satisface la expectativa de que un régimen debe incluir una variedad de países en desarrollo. Las diferencias de orientación a las que se aludió antes siguen apli cándose no sólo a los regím enes elitistas burocráticos, sino tam bién a m uchos regím enes péndulo. La orientación más com ún es el persistente hincapié en la estabilidad política, o en su restauración si el país se en cuentra en desorden. Esta orientación hacia la ley y el orden propor ciona la justificación para la legitim idad de un régim en elitista burocrá tico, pero por lo general tam bién da lugar a la reclam ación de que las circunstancias han obligado a intervenir en el proceso político, que la intervención es sólo transitoria y que la com petencia política se resta blecerá en cuanto las circunstancias lo permitan. Cuando el péndulo se m ueve hacia la com petencia política, el régim en poliárquico com petiti vo debe ocuparse principalm ente de su capacidad para conservar la ley y el orden com o m edios para evitar otra vuelta del péndulo hacia el elitism o burocrático. Otras orientaciones que deben destacarse son aquellas en las cuales el régimen actual ha rem plazado en fecha reciente un sistem a elitista tradi cional autóctono, o un poder colonial que ha dom inado durante un ex tenso periodo y ha dejado una marca tanto en la burocracia civil com o en la militar. En am bos casos, al régim en actual le preocupan las fuerzas de arrastre de la era anterior, por lo general con la intención de erradicar las, en el primero de los casos, y con el objetivo de conservarlas con adaptaciones, en el segundo. En Latinoam érica no existe ninguna de es tas dos posibilidades, pero am bas se pueden encontrar en Asia y Africa.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
361
I'mi ultimo, los regím enes pueden variar de orientación en lo que hace que le atribuyen al Estado com o entidad corporativa represenIVti de grupos funcionales de intereses en la sociedad. La variación ibién puede observarse en el grado hasta el cual se apoyan en la téci ii para conseguir sus objetivos. Las élites que tienen una marcada Votación corporativo-tecnocrática han aparecido en Latinoam érica y i.i cierto punto en otras partes. Estos regím enes m uestran un mar4)0 contraste en su com posición y m étodos de operación con aquellos II los cuales la principal preocupación consiste en obtener el poder llítico, im poner orden, y conservar la situación social y económ ica •1lítente.96 I .1 consecuencia del corporativism o y de la tecnocracia com o razonafUli nto ideológico racional es la decisión de extender el poder del E sta l l o sobre las principales fuerzas sociales, junto con la aceptación del i|b|0t ivo de despolitización del régim en político.97 l'ura u n a breve p r e sen ta ció n del E sta d o “c o r p o r a tiv ista -te c n o c r á tic o ” c o m o un tip o ||r está su rg ie n d o , v éa se, d e Jorge I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d in g O r g a n iza tio n s an d livli o n m en ts: A C o m p arative P ersp ectiv e”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 6, l'l > r> i 1 -636, 1 9 76. Para u n a co m p ila c ió n m ás c o m p leta d e e n sa y o s so b re el tem a, v éa se, d e 10 11 n s M. M alloy, c o m p ., A u th o rita ria n ism a n d C o rp o ra tism in L atin A m erica , P ittsb u rgh , fP lisllv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rgh P ress, 1977. E sta o r ie n ta c ió n se h alla c o m p u e sta p or (iim e le m e n to s co m p le m e n ta r io s: " co rp o ra tiv ism o ” y “te c n o lo g ía ”. El c o r p o r a tiv ism o se reftflv .1 una p a u ta d e r e la ció n p articu lar del E sta d o y d e la so c ie d a d civ il q u e e s el p ro d u cto 1 I1 un p u n to d e v ista tra d icio n a l p r e d o m in a n te d u ra n te m u c h o tiem p o , d e q u e el E sta d o •l> In' d e se m p e ñ a r el p a p el cen tral c o m o m ed ia d o r en tre lo s g ru p o s e in te r e se s q u e c o m p i lan en la so c ie d a d . El resu lta d o es "un sis te m a d e r ep resen ta ció n d e a c titu d e s o d e in tere11 d e u n a s y o tro s, un m o d e lo p articu lar d el tip o id eal d e a c u e r d o in stitu c io n a l para 11 lik'ionar lo s in te r e se s o r g a n iz a d o s en a s o c ia c io n e s d e la so c ie d a d civil, c o n las estru ctu Iun en las q u e se to m a n las d e c is io n e s d el E s ta d o ”. P h ilip p e C. S c h m itte r , "Still th e Cen1111 v o f C o rp o ra tism ? ”, The R e v ie w o f P o litics, vol. 36, pp. 8 5 -1 3 1 , en la p. 86, en e r o de |U/ a m b a s”, en la cu a l el a rg u m en to te c n o c r á tic o se co n v ierte en “la p rop ia fu e n te d e le g iti m idad para el co n tro l y d o m in io p o lític o en n om b re d el c o n o c im ie n to y la c ie n c ia ”. T apiaV ldela, " U n d ersta n d in g O rg a n iza tio n s an d E n v ir o n m e n ts”, p. 634. ' l.a élite g o b e r n a n te q u e d o m in a en tal E sta d o tecn o c r á tic o -c o r p o r a tiv ista e s p or lo co1111 m u n a c o m b in a c ió n d e fu n c io n a r io s m ilita res y civ iles, en q u e lo s p rim ero s gen eraliiifiile , a u n q u e n o d e m an era fo rzo sa , so n q u ie n e s tien en el p od er. C u alq u iera q u e se a esta 1 o m b in a c ió n , e x iste n fu e rte s v ín c u lo s en tre las b u ro cra cia s civil y m ilita r para p ro p o rcio 11.11 .il rég im en el co n tro l n e c e sa r io del c o n o c im ie n to c ie n tífic o y t e c n o ló g ic o y los m e d io s >lrsl ¡n a d o s a c o n se rv a r el p od er req u erid o para in stitu c io n a liz a r el m a y o r c a m p o d e co n l rol esta ta l. La b u ro cra cia civil d e nivel su p erior, en p articu lar en la s á rea s d e e x p erien cia
8
362
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
Este esquem a revisado para entender las variaciones de los regím enes políticos produce un plan de clasificación con ocho categorías, las cua
te cn o crá tica , o c u p a u n a p o sic ió n estra tég ica . El tecn ó cra ta se c o n v ierte en el ce n tr o d e la a te n c ió n y d e él d e p e n d e el rég im en n o só lo para el é x ito en la o b te n c ió n d e la s m e ta s del d esa r ro llo , sin o ta m b ién c o m o u n a fu e n te v a lio sa d e leg itim id a d . 98 L ee S ig e lm a n , “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d D o m in a n ce : A N e w T est o f th e Im b a la n ce T h e s is”, Western Political Quarterly, vol. 27, n ú m . 2, pp. 3 0 8 -3 1 3 , en las pp. 3 1 0 -3 1 1 , ju n io d e 1974.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS C
uadro
363
VII. 1. Variaciones de regímenes políticos en los países en desarrollo
--------------------------( .tupos de regímenes ¡Prylinenes en los que ! predom ina la burocracia
nenes en los que |u edom ina el partido
P autas
Clases de regímenes
Tradicionales elitistas Burocráticos elitistas personalistas Burocráticos elitistas colegiados De péndulo
Poliárquicos com petitivos S em icom petitivos de partido dom inante De m ovilización con partido dom inante C om unistas totalitarios
a d m in is t r a t iv a s c o m u n e s
Antes de ocuparnos de las diferencias provenientes de las variaciones de h*}1iinenes políticos, a las cuales se dedican los próxim os dos capítulos, tintarem os de identificar algunas de las principales características que Inieden considerarse com o típicas de la adm inistración en los países en •l« arrollo, en el sentido de su superioridad o recurrencia antes que de m i existencia idéntica y uniform e en la totalidad de estos regím enes po líticos. l os estudiosos de los problem as del desarrollo reconocen casi univer sa luiente la im portancia de la adm inistración." Por lo general, una bui «k racia efectiva va de la m ano con una élite vigorosa y m odernizante io n io requisito para el progreso. Casi igualm ente unánim e es la opinión ile que la adm inistración ha sido descuidada com o factor en el desarro llo, y de que la maquinaria disponible para la gestión de los programas •le desarrollo es com pletam ente inadecuada. La m ayor parte de las calaelerísticas recurrentes que se encuentran en estos sistem as adm inisiiativos refuerza la acusación de que existen graves deficiencias adm i nistrativas en los países orientados hacia el desarrollo. Sin em bargo, a estas alturas nuestro objetivo consiste en describir antes que en pres• ribir. Si estas tendencias administrativas parecen señalar áreas pro blem áticas graves, debe tenerse en cuenta que estam os hablando de soPara un e s tu d io m u y c o m p le to , v éa se la c o m p ila c ió n d e e n sa y o s en la ob ra d e K enJ. R o th w ell, co m p ., A dm inistrative Issues in Developing E conom ies, L exin gton , M assai liu sctts, D. C. H eath , 1972. 111-1 h
364
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
ciedades atrapadas en m edio de trem endos cam bios sociales, en lucha por alcanzar objetivos sociales de gran com plejidad y que se encuentran bajo gran presión para lograr éxitos tem pranos.100 Los siguientes cinco puntos son indicativos de características admi nistrativas generales que se encuentran en países del m undo en des arrollo: 1. La pauta básica de adm inistración pública es más bien una imita ción que un producto autóctono. Todos los países, incluidos los que esca paron a la colonización occidental, han tratado a conciencia de introdu cir alguna versión de la adm inistración burocrática occidental moderna. Por lo general siguen la pauta de un m odelo adm inistrativo nacional es pecífico, tal vez con alguna característica secundaria extraída de algún otro sistem a. Es casi seguro que un país que fue colonia se parecerá ad m inistrativam ente a la patria de origen, aun cuando se haya recurrido a la fuerza para obtener la independencia y se hayan cortado los lazos po líticos. K ingsley ha descrito de manera muy vivida la manera en que la organización de los puestos, la conducta de los empleados públicos, hasta la apariencia física de un bureau, se parecen notablemente a las burocracias de los poderes coloniales que vinieron antes. El fonctionnaire echado sobre su escritorio en Lomé o en Cotonou, con el cigarrillo pegado al labio inferior, en cuentra su contraparte en toda ciudad de provincia en Francia; toda persona que conozca Whitehall o, más precisamente, la Oficina para las Colonias reco nocería la conducta del funcionario administrativo que desanuda la cinta roja que sujeta su legajo.101 Por supuesto, algunos países han sido más afortunados que otros, según el grado de pericia de la patria de origen en asuntos adm inistrati vos y el tiem po que ésta haya dedicado a instruir sistem áticam ente a la colonia en estas tareas. Una ex colonia inglesa, francesa o estadunidense tiene ventaja sobre una española, portuguesa, belga u holandesa. La hoja británica de servicios en lo que se refiere a form ación de instituciones redituables es probablemente la más distinguida. Gran Bretaña dio m ues tras de m ayor liberalidad que Francia. Según manifiesta un francés, los administradores franceses sólo podían considerar a los nativos de las co lonias en térm inos de “franceses fracasados o franceses prom isorios”.102 i°° p ara u n a n á lisis recien te y p ercep tivo d e a lg u n o s d e e sto s p rob lem as, v éase, d e Randall B aker, "The R ole o f the S ta te an d th e B u reau cracy in D e v elo p in g C o u n tr ie s S in c e W orld W ar II”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a York, M arcel D ckker, c a p ítu lo 26, pp. 3 5 3 -3 6 3 , 1990. 101 J. D o n a ld K in gsley, " B u reau cracy an d P olitical D ev elo p m en t, w ith P a rticu la r Refere n c e to N igeria", e n L aP alom b ara, B u reau cracy a n d P o litica l D e v e lo p m e n t, p. 303. 102 M ich el C rozier, The B u rea u cra tic P h e n o m en o n , C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o Press, p. 2 6 9 , 1964.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
365
nilluencia estadunidense es m ucho más limitada, pero m uestra bueresultados en los lugares donde existe, com o en las Filipinas. I .1 herencia administrativa colonial incluye una característica incinlal de efecto duradero. La versión colonial del sistem a adm inistratiliancés, inglés o de otro tipo se am oldaba a los requisitos del gobiereolonial antes que a los del gobierno en la patria de origen. Era más in la, más autoritario, más distante y más paternalista. Inevitablemen, .ilgunos rasgos burocráticos entre ellos se han traspasado a las buroni i ¡as de los nuevos Estados. I I hecho de que precedentes externos hayan formado en gran medida h burocracias en desarrollo no significa que sean m enos adecuadas l i e si hubieran sido totalm ente autóctonas, pero pone de relieve la im>i tanda de realizar adaptaciones después de la independencia, a melila que van cam biando las condiciones, especialm ente para aum entar legitimidad de estas burocracias y orientarlas hacia el logro de los obl ¡vos de desarrollo. Las burocracias adolecen de deficiencias en los recursos hum anos lie se necesitan para llevar a cabo los programas de desarrollo. El prolema no está en la falta generalizada de material hum ano por emplear. hecho, el típico país en desarrollo tiene abundancia de trabajadores ii relación con otros recursos, com o tierras y capital. El desem pleo y el Mibempleo son crónicos en la econom ía rural y en m uchas zonas urbam s . Es universalmente reconocido que los servicios públicos tienen exce dí* personal en los niveles inferiores, es decir, asistentes, mensajeros, i tipleados de segunda y otros supernum erarios. I ¡i escasez se produce entre los adm inistradores capacitados con exi iencia gerencial, pericia en materia de desarrollo y com petencia técii .1 . Si bien por lo general esto refleja un sistem a educativo inadecuai», no es forzosam ente equivalente a un déficit de personas con título universitario. M uchos países, por ejem plo India y Egipto, cuentan con num erosos focos de desem pleo entre personas en apariencia muy edui mi ;is, quienes han sido entrenadas en cam pos inadecuados o han estu•11.ido en instituciones marginales. I sta disparidad entre la oferta y la dem anda para ocupar puestos ad ministrativos im portantes en los países que han adquirido su indepen«leneia hace poco quizá es inevitable y sólo puede rem ediarse con agotai lores esfuerzos de adiestram iento que requieren tiem po. En las críticas pi i meras etapas de la nacionalidad, la escasez se ve acentuada por la urj'i nria con la cual la "nativización” de la burocracia se ve im pulsada, aun h ente a la continua disponibilidad de personal extranjero capacitado dui unte la transición y a la desesperada falta de sustitutos adecuados en el nivel local. Un nigeriano da razones com prensibles para dicha política: s
366
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
N uestros dirigentes adoptaron la decisión de rem plazar a los funcionarios bri tánicos, no porque se les odiara ni se desconfiara de ellos, sino porque sentían que la independencia política sería una farsa si no se lograba una gran medida de independencia adm inistrativa. No se puede ser políticam ente independien te y seguir siendo dependiente en lo adm inistrativo durante m ucho tiem po, sin que surjan tensiones y m alos entendidos entre el adm inistrador expatria do y su am o político local.103
Otros factores pueden com plicar la tarea de llenar los puestos con fuer zas locales. En países com o Myanmar e Indonesia, los adm inistradores que trabajaron en los días de la colonia no estaban dispuestos a quedar se, o su efectividad se vio dism inuida por cargos de que habían sido “m edios del imperialismo". Otros requisitos com o conocim iento del idio ma nacional o la política de reservar puestos civiles para ciertos grupos m inoritarios, com o sucede en la India, tam bién lim itan el acceso de per sonas calificadas. Dada la disparidad entre necesidades m ínim as y posibilidades m áxi mas de satisfacerlas, no hay solución a corto plazo para el problem a de la capacidad adm inistrativa en la mayoría de los países nuevos. Aun que la burocracia pública se las arregle para reclutar a la m ayor parte del talento disponible, lo que se logra es reducir el sum inistro para los partidos políticos, los grupos de interés y otras organizaciones públicas y privadas. 3. Una tercera tendencia es que estas burocracias hagan hincapié en orientaciones que no van dirigidas hacia la productividad, es decir, m u cha actividad burocrática se canaliza hacia la consecución de objetivos que no son el logro de objetivos program áticos. Riggs describe esta si tuación com o una preferencia por parte de los adm inistradores hacia la eficiencia personal frente a los intereses públicos alim entados por prin cipios. Puede adoptar una variedad de formas, la mayoría de las cuales no es de ninguna manera única de estas burocracias, pero puede ser más prom inente en la conducta burocrática de un am biente de transición. Las prácticas más prevalecientes evidencian el arrastre de valores arrai gados en un pasado más tradicional, que no han sido m odificados ni abandonados, pese a la adopción de estructuras sociales no tradiciona les. El valor asignado al prestigio social basado en la adscripción antes que en los logros explica gran parte de esta conducta. Estudios de la bu103 S. O. A d eb o, "Public A d m in istra tio n in N ew ly In d e p e n d e n t C o u n tr ie s”, en la ob ra de B ak er, c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n , p. 20. L os p r o b lem a s d e la " n ig e r ia n iz a c ió n ” so n tra ta d o s e n fo rm a a d ecu a d a en K en n eth Y ou n ger, The P u blic S ervice in N e w S ta te s, L on d res, O xford U n iversity Press, pp. 12-52, 1960. Para u n a d iscu sió n de este p ro ceso en u n co n tex to m á s a m p lio , v éa se, d e Fred G. B urke y P eter L. F ren ch , " B u reau cratization an d A frican iz a tio n ”, en la ob ra d e R iggs, c o m p ., F ron tiers o f D eve lo p m en t A d m in istr a tio n , pp. 5 3 8 -5 5 5 .
I.A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
36
i.u'ia tailandesa hacen hincapié en que el prestigio social y las n t iones basadas en él son los principales factores m otivadores en el s¡^ mu, antes que el deseo de alcanzar objetivos program áticos, por I mi una de las m aneras de realizar el cam bio es enlazar el prestigio co 11 nm plim iento de programas. I .1 adm inistración del personal puede verse profundam ente afecta |ioi estas consideraciones, aun cuando en lo externo se observen las foi ftius del sistem a de ascensos por mérito. Riggs se refiere, por ejemplo, ; "hvlutam iento burocrático", en el cual la persona que el funcionario se jfcelona es quien ob tien e el puesto. "Con el pretexto de que se elig huí base en un examen, el funcionario elige, de entre los calificados, »ulucilos en cuya lealtad personal él confía. El m ism o criterio le perm Ir elegir a los que merecen su confianza entre sus parientes y amigo; i . ayuda a educarse, a obtener certificados y calificaciones en los ex; Mienes que les permitan reunir los requisistos.”104 Consideraciones sim l i l es pueden influir en los ascensos, las asignaciones, los despidos y otro i om portam ientos entre el personal en servicio, así com o la pauta de la i * Im iones con clientes externos que utilizan el servicio. La corrupciói iHi»• puede ir desde facilitar transacciones m enores hasta el soborno e yi un escala a cam bio de servicios también en gran escala, es un fenónu l i o tan generalizado que se le puede esperar com o una cuestión norma \< i piada por las norm as de moralidad, la corrupción sem iinstitucion; li/.ida puede cumplir un propósito útil, pero en el mejor de los casos c mía manera indirecta y poco confiable de llevar a cabo programas gi luí nam entales.105 Otra práctica com ún y socialm ente significativa es la utilización di rnipleo público com o sustituto de un programa de seguridad soci. para aminorar el problema del desem pleo. No hay duda de que éste «. uno de los m otivos para m antener un exceso de em pleados de bajo ni vi ■II la nóm ina de pagos. Sin embargo, no es posible considerar sei i. mente la reducción de la fuerza laboral pública m ientras no se haya • inontrado opciones para resolver problem as sociales tan amenazad* l es com o el d esem p leo.106 104 R iggs, Adm inistration in Developing Countries, pp. 2 3 0 -2 3 1 . I"‘l Para reseñ a s q u e tratan el tem a d e la co rru p ció n c o m o u n fe n ó m e n o so c ia l, in cluidi i H er e n c ia s al p ro b lem a en los p a íses en d esarrollo, v éa se, d e G erald E. C aid en y N aom i ( iililen, " A d m in istrative C o rru p tio n ”, Public Adm inistration Review , vol. 37, n ú m . 3, p Mil 309, m a y o -ju n io d e 1977; d e D avid J. G ou ld , "The Z airian ization o f the W orld: Burea i i ,u i c C orru p tion an d U n d erd ev elo p m en t in C om p arative P ersp ective" , 20 pp., m im e 1'M Íiado, p rep a ra d o para la C on feren cia Anual en 1980 d e la A m erican S o c ie ty for l’ubl A d m in istration ; y d e D avid J. G ou ld , " A d m in istrative C orruption: In cid en ce , C au ses, ai I'.m e d ia l S tr a teg ies”, en la obra d e F ara/.m and, co m p ., H andbook o f Com parative and l)t‘\ Inpment Public Adm inistration, c a p ítu lo 34, pp. 4 6 7 -4 8 0 . ,0f' Para e s tu d io s d e a lg u n o s d i1 e s to s tactores lim ita n te s, v éase, d e J ean -C lau d e G a o i
368
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
4. Otra característica distintiva es la am plia discrepancia entre form y realidad. Riggs denom ina "formalismo" a este fenóm en o.107 Parece sur gir de manera espontánea de otras características ya m encionadas y re flejar el deseo de hacer que las cosas se parezcan m ás a lo que supuesta m ente deben ser que a lo que son. La disparidad entre la expectativa y Id realidad puede ser parcialm ente disim ulada m ediante la promulgación de leyes que no se hacen cumplir, la adopción de reglam entos de perso nal discretam ente pasados por alto, el anuncio de un programa de de* legación de autoridad m ientras se m antienen firmes las riendas, o el anuncio de que se han alcanzado objetivos de producción que en realidad se han cum plido a medias. Estas tendencias no son desconocidas en países desarrollados, com o Francia, Japón y los Estados Unidos. Sin em bargo, el riesgo de em itir juicios a partir de lo que muestra la versión ofi cial, ya de por sí una em presa peligrosa cuando se trata de comprender un sistem a administrativo, es m ucho mayor en situaciones de transición. 5. En un país en desarrollo es probable que la burocracia cuente con un am plio margen de autonom ía operacional, explicable por la conver gencia de diversas fuerzas en actividad en un país m odernizante que ha alcanzado su independencia en años recientes. En el fondo, el colonia lism o es el gobierno por una burocracia con asistencia política prove niente de fuentes remotas, y este patrón subsiste aun después de que la burocracia tiene un nuevo am o en el país. La burocracia goza práctica m ente del m onopolio de la pericia técnica y se beneficia con el prestigio del experto profesional en una sociedad orientada hacia la industrializa ción y el crecim iento económ ico. Los burócratas m ilitares tienen acceso a las armas para ejercer la coerción. Los grupos capaces de com petir por la influencia política o de im poner controles estrictos sobre la burocra cia son escasos, por lo cual a m enudo es posible ocupar un vacío parcial de poder. El papel político de la burocracia varía de un país a otro y está ínti m am ente relacionado con variaciones en los tipos de sistem as políticos entre los países en vías de desarrollo. En el siguiente capítulo nos ocupa rem os de dichas variaciones.
Z am or, " P rob lem s o f P u b lic P olicy Im p le m e n ta tio n in D ev elo p in g C ou n tries" , en la obra d e F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 31, pp. 4 35-444; d e Joh n D. M o n tg o m ery , “T he S tr a teg ic E n v iro n m en t o f Public M an agers in D ev elo p in g C ountries", ib id ., c a p ítu lo 36, pp. 5 1 1 -5 2 6 , y d e J o sep h W. E aton , "The A c h iev em en t Crisis: T h e M a n a g em en t o f U n a n ticip a ted C o n se q u e n c e s o f S ocial A ctio n ”, ib id ., c a p ítu lo 37, pp. 52 7 -5 3 7 . 107 R iggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n trie s, pp. 15-19.
VIII. REGÍMENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES N Al ( . u n o s de los tipos de regím enes políticos identificados en el capí*'•» vil, los burócratas profesionales tienen preponderancia directa en el • leí político o son indispensables a las élites no burocráticas que están los más altos puestos del liderazgo político. La mayoría de los puestos Uves en el proceso de elaboración de las políticas del gobierno puede lnr ocupada por burócratas de carrera —m ilitares o civiles— y con fre......... i.i son una com binación de am bos. Éstas son sociedades en las que ■H d i les tradicionales podrían aun, en algunos casos, estar ejerciendo Millv.miente el poder, o ejerciendo una influencia política significativa ....... tedio de un monarca reinante, o de líderes de tipo m onárquico o rellll so, pero más probablem ente los grupos elitistas tradicionales haII tin sido desplazados del centro del poder político, y la monarquía com o ii iillición habrá sido elim inada o reducida a un papel decorativo. Las un i.r. que orientan la modernización son proclamadas oficialmente, aunun grados variables de com prom iso y considerable divergencia en f| *ontenido. En general, la mayoría de la población no está activam ente Involucrada en el cam po político, ya que con frecuencia la participación polOica está en estos casos severam ente limitada. Un sistem a de parti dos políticos com petitivo, con los correspondientes instrum entos para la ■ presentación en el proceso político de tom a de decisiones, nunca se ha V'.,ii rollado, ha sido rem plazado o está am enazado. Por otra parte, no I... •.urgido un partido de masas dispuesto, y capaz de com prom eterse en un programa de m ovilización, a ganar apoyo general para el régimen. I ti élite política del m om ento se ha m ovilizado para llenar el vacío polítit o parcial, y está generalm ente motivada por los objetivos de preservar la les y el orden, y de dar tutelaje a las masas supuestam ente impreparadas .1 lin de conducirlas hacia una participación más plena en el gobierno. I 'ii motivo secundario encubierto que podría crecer en im portancia con I I i lempo es el deseo de la clase de los guardianes de consolidar y perpeI i i . i i el control. S
is t e m a s d e é l it e t r a d ic io n a l
I as élites políticas dom inantes en esos regím enes deben su posición de poder a un sistem a social establecido desde hace m ucho tiem po. Tal sis 36 9
370
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
tema norm alm ente da más im portancia a un estatus social monárquicol o aristocrático hereditario, pero podría tener tam bién una base de legi timidad religiosa. Como grupo, esos países no han experim entado una drástica transform ación social, pero muestran una considerable varia-1 ción en la medida en que han perm itido o alentado cam bios. La escala va desde las monarquías de la península arábiga (que han cam biado m enos) hasta Jordania, Marruecos e Irán (países en los que han sucedi do grandes transform aciones). Los países en esta categoría están dism inuyendo en núm ero. En los últim os años, regím enes elitistas tradicionales han sido rem plazados en Afganistán, Etiopía, Libia, Kampuchea (Camboya) y Laos. Los regím e nes que los han sucedido han sido resultado de golpes m ilitares o de in tervenciones com unistas. En el ejem plo espectacular de Irán, un régi men elitista tradicional ha sido derrocado por otro tradicional con una orientación com pletam ente distinta. Es claro que las posibilidades de 1 sobrevivencia de tales regím enes son precarias. Aquellos que duran m ás a tienden a estar localizados en el Cercano Oriente o en Africa del Norte y a son predom inantem ente islám icos. La mayoría de ellos es grande en ex-H tensión, y cuenta con una población rural muy dispersa y frecuente-B m ente tiene grupos tribales separados del gobierno nacional. Dos orientaciones m erecen ser reconocidas en las diferencias entre 1 los regím enes elitistas tradicionales. Los regím enes tradicionales o r to -» doxos son los más com unes, tienden a una continuidad histórica m ás I larga, son más estáticos y tienen m enos probabilidades de sob revivir.* La élite política suele ser una fam ilia dirigente que basa su legitimidad I en su derecho a la monarquía. Aunque tal régim en podría estar com pro-B m etido en alcanzar las metas de la m odernización del país, las m etas se-B rán posiblem ente lim itadas en alcance y diseñadas de tal manera que no I am enacen el statu quo. En lugar de ello, el hincapié se hará en una rápida 1 industrialización y en la provisión de servicios públicos, especialm ente ■ si el país es afortunado y tiene grandes reservas de petróleo que puedan I ser explotadas, com o en los Estados de la península arábiga. Estas éli- 1 tes, com o Esm an dice, "pocas veces corren riesgos políticos y son, m ás | bien, reform adores cautelosos”.1 En tal situación, la actividad política es I severam ente limitada y la com petencia política por lo general no se p er-1 mite. Los partidos políticos y los grupos de interés con diferentes pro- 1 gramas no son tolerados o son débiles. Por otro lado, la élite política no 1 intenta movilizar a la masa de la población por medio de un m ovim iento I político oficial, y tiene poco interés en articular una ideología política. 1 1 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en la ob ra d e Joh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. Siffin , c o m p s., Approaches to D evelopm ent: Politics, A dm inistra • I tion and Change, N u ev a York, M acG raw H ill, p. 88, 1966.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
371
n actitud de aceptación y conform idad política en la com unidad coniic a la élite dominante; por eso, ésta no se siente inclinada a provocar I*1. nías presionando con programas para mejorar el nivel de alfabe■i ion de las m asas o con otros programas que estim ularían la coniii i;i y la actividad política. La fam ilia o el grupo de fam ilias dirigen• ii tal régimen debe confiar en el ejército y la burocracia civil com o Im m entos para alcanzar el cam bio que es considerado deseable y, al mno tiem po, com o barreras para el cam bio considerado indeseable, maquinaria administrativa es el principal vehículo para la acción, 1 0 s u habilidad para operar con efectividad es lim itada por sus caraci M ir a s tradicionales, por su condición rudim entaria y por las dificuli f s que encuentra en penetrar en la com unidad. Las reform as aplicah para remediar estas lim itaciones son em prendidas con resistencia y motivamente, si es que son aceptadas. I <>s regím enes neotradicionales son m ás recientes y es probable que lim iten en núm ero a pesar de resultar m enos com unes; adem ás, éstos 11 mucho más activos en la prosecución de sus m etas anunciadas y se lo litan a futuros inciertos. La élite política de estos regím enes deriva legitimidad de fuentes religiosas tradicionales, más que de fuentes •iii.uquicas o aristocráticas. Una cam paña para preservar la religión lodoxa puede ser un buen candidato para con stitu ir un prevalecienV continuo objetivo de la política pública. Las metas modernizado ii.des pasan a un plano de im portancia secundaria. Los líderes religio, aunque dom inan, deben contar con personas confiables de origen i o para ocupar m uchas de las posiciones políticas formales y para los e .los de la burocracia civil y militar. Al igual que en los regím enes tra• tonales ortodoxos, las posibilidades de sobrevivencia de los regíme•. neotradicionales, después de pasada la euforia que produce la tom a I poder, parecería depender, a largo plazo, de la com petencia y efectivi•I de los funcionarios de la burocracia. Ejem plos principales de regi d le s elitistas tradicionales serían Arabia Saudita, con un régim en trali lonal ortodoxo, e Irán, con un régim en neotradicional.
Regímenes tradicionales ortodoxos: Arabia Saudita Alubia Saudita es una sociedad excepcional, pues com bina, en las pos trimerías del siglo xx, lo que ha sido llam ado "un Estado patriarcal en el ii* h i to” con una inm ensa riqueza en la forma de la m ás grande reserva .1* petróleo con ocid a.2 W enner ha descrito a Arabia Saudita com o un I .is lim ita d a s fu e n te s d isp o n ib le s d e A rabia S a u d ita in clu y en a R ich ard A. C h ap m an , A d m in istrative R eform in S au d i A rab ia”, Journal of A dm inistration Overseas, vol. 13,
372
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
país que retiene "los elem entos esenciales de un sistem a de valores, de un conjunto de pautas de conducta tanto para las élites com o para las masas, y de un sistem a político que es en m uchos aspectos un anacro nism o en el m undo moderno".3 El marco constitucional y político ape nas perm ite ser calificado com o un Estado nacional territorial, en el sentido más conocido del concepto. La dinastía dirigente Saudita ha sido, sin em bargo, capaz de m antener una sociedad con una solidaridad interna que descansa en bases tradicionales, com o las costum bres, la herencia y la religión. En la m edida de lo posible, la fam ilia real ha bus cado m antener el m odelo de gobierno patriarcal y personal, m ientras se ha em barcado en un gigantesco proyecto de desarrollo económ ico, a la vez que ha tom ado medidas de reforma social. Aunque ahora la maquinaria gubernam ental incluye un núm ero per m anente cercano a los 20 m inisterios, casi todos ellos han sido creados apenas en los últim os 30 años, y el Consejo de M inistros no com en zó a funcionar de una manera significativa hasta la mitad de los años cin cuenta. Aun hoy, miem bros de la familia real ocupan casi todos los pues tos im portantes y m iem bros de la tradicional clase alta ocupan las posi ciones de alto nivel. Sin embargo, una "nueva” clase m edia educada de manera laica está alcanzando cada vez más prominencia en el sector "mo derno" de los m inisterios, com o com ercio, salud y com un icacion es.4 En n ú m . 2, pp. 3 3 2 -3 4 7 , 1974; M an fred W. W en n er, “S a u d i Arabia: S u rvival o f T rad ition al E lites", en la ob ra d e Frank T a ch a u , c o m p ., P o litica l E lites a n d P o litica l D e v e lo p m e n t in the M id d le E a st, C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C om p an y, pp. 157-191, 1975; O sa m a A. O sm an , “F o rm a lism v. R ealism : T h e S a u d i A rabian E x p e r ie n c e w ith P ositio n C la ssifica tio n ”, P u blic P ersonn el M a n a g em e n t , vol. 7, n ú m . 3, pp. 177-181, 1978, y “S a u di Arabia: An U n p reced en ted G row th o f W ealth w ith an U n p aralleled G row th o f B u re a u cra cy ”, In te rn a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 45, n ú m . 3, pp. 2 3 4 -2 4 0 , 1979; A b d elrah m an A l-H egelan y M on te P alm er, " B u reau cracy an d D e v e lo p m e n t in S a u d i Ara b ia ”, The M iddle E a st Jou rn al, vol. 39, n ú m . 1, pp. 4 8 -6 8 , in v iern o d e 1985; M. A l-T aw ail, P u b lic A d m in istr a tio n in th e K in g d o m o f S a u d i A rabia, R iyad (E l-), A rabia S a u d ita , Institute o f P u b lic A d m in istra tio n , 1986; M ord ech ai Abir, "The C o n so lid a tio n o f th e R u lin g C lass a n d th e N e w E lite s in S au d i A rab ia”, M iddle E astern S tu d ie s, vol. 23, pp. 150-171, abril d e 1987; M o n te P alm er, A b d elrah m an A l-H egelan , M o h a m m ed B u sh a ra A b d elrah m an, Ali L eila y El S a y eed Y a ssin , " B u reau cratic In n o v a tio n an d E c o n o m ic D ev elo p m en t in th e M id d le E ast: A S tu d y o f E gyp t, S au d i A rabia, an d th e S u d a n ”, J o u rn a l o f A sian a n d A frican S tu d ie s, vol. 24, n ú m . 1-2, pp. 12-27, en ero-ab ril d e 1989; A ym an A l-Y assin i, "Sau di A rab ia”, en la ob ra d e V. S u b ra m a n ia m , co m p ., P u blic A d m in istr a tio n in th e T hird W orld: An In tern a tio n a l H a n d b o o k , W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 8, 1990; A dnan A. A lsh ih a y Frank P. S h erw o o d , “T h e N eed for a C on cep t in E x e c u tiv e P erson n el S y ste m s an d D evelop m en t: S au d i A rabia a s an Illu strative C ase”, e n Ali F arazm an d , co m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u blic A d m in istr a tio n , N u ev a Y ork, M arcel D ekker, c a p ítu lo 32, 1991, y P eter W. W ilson y D o u g la s F. G raham , S a u d i A rabia: The Corn ing S to rm , A rm onk, N u ev a York, M. E. S h arp , 1994. 3 W en n er, "Saudi Arabia: Su rvival o f T rad ition al E lite s”, p. 167. 4 W en n er afirm a q u e “e s p o sib le d o c u m e n ta r el su r g im ie n to y c r e c ie n te in flu en cia d e lo q u e se ha d e n o m in a d o 'una n u eva cla se m e d ia ’ en tre la cu al p u ed e en co n tr a r se el p r e d o m in io d e s is te m a s d e v a lo res ra cio n a lista s, u n iv ersa lista s y se c u la r e s. P or otra p arte, n a d ie
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
373
gran medida, el sistem a político de Arabia Saudita continúa siendo tra dicional, bajo un liderazgo aristocrático y sin instituciones políticas d i ferenciadas, aunque en 1992 se creó una Asamblea Consultiva integrada por 60 miem bros designados que com enzó a funcionar a finales de 1993. La rudim entaria burocracia Saudita, aunque ha crecido rápidam ente en núm ero y ha asum ido nuevas obligaciones form ulando y adm inisilando program as de desarrollo, aún no tiene la suficiente capacidad para cum plir con las dem andas que se le plantean. El gobierno es el pi ¡ncipal em pleador y la proporción de trabajadores del Estado respec to al total de la población ha crecido; sin em bargo, el mayor aum ento Ii.i sido en los niveles más bajos de la jerarquía adm inistrativa, donde el •.obreempleo es evidente. Por otro lado, la habilidad gerencial, técnica y t lentífica continúa siendo escasa. A pesar de los esfuerzos extraordinal'ios destinados a reclutar expertos no sauditas para tales puestos, que alcanzan m ás de 30% en un determ inado m om ento, m uchos puestos vacantes no han sido llenados u ocupados. Los esfuerzos de reforma ad ministrativa, incluida la aprobación de la ley del servicio público en 1970 ■|lie declaró el mérito com o principio de ascenso en el em pleo público y l.t adopción de conceptos de clasificación de los puestos, han m ostrado un gran form alism o cuando han sido realm ente puestos en práctica. Un miento de evaluar la capacidad para impulsar el desarrollo por parte de la burocracia saudita usando seis dim ensiones (im pulso psicológico, flemI>iIidad, com unicación, relaciones clientelistas, imparcialidad y satisluición en el trabajo) mostró que la burocracia es m uy lenta, adem ás de •pie tiene muy bajas calificaciones en cada una de esas áreas, sugirien do que “probablem ente es de muy poca utilidad para el gobierno Saudi ta en su intenso esfuerzo por proveer de servicios a la población saudita, o en su igualmente intenso esfuerzo por escapar de la trampa del rentismo V la dependencia externa".5 Estudios recientes indican que la mayoría de los ejecutivos sauditas está "predispuesta contra la creación de progra mas de desarrollo que podrían generar conflictos sociales o cam bios en rl sistem a de valores", y considera "que sólo es responsable ante sus superiores, mas no ante las dem andas am bientales o debidas a situacioi i « s especiales" y “se muestra contraria a generar la innovación entre mi . subordinados".6 Osman sintetiza la situación diciendo que "el rápido m in ie to d a v ía se ñ a la r en A rabia S a u d ita lo s in ic io s d e un sis te m a p o lític o d o m in a d o por I.i p a rticip a c ió n d e la s m a sa s, las id e o lo g ía s p o p u lista s, y m u c h o m e n o s el p ap el p r o m i n en te q u e c o n fr e cu en cia se esp era q u e d e se m p e ñ e u n a estru ctu ra m ilita r m o d e rn iza d a y i.n lo n a lista en el ‘e s fu e r z o para la m o d e r n iz a c ió n ”’. Ibid., pp. 177-179. Al llc g c la n y P alm er, " B u reau cracy an d D ev elo p m en t in S a u d i A rab ia”, p. 67. '■ V é a te , d e P a lm er et al., " B u reau cratic In n o v a tio n an d E c o n o m ic D ev elo p m en t in the M iddle E a st”, pp. 2 6 -2 7 , y d e A lsh ih a y S h erw o o d , “E x e cu tiv e P erson n el S y stem s: S au d i Ai tihlu", p. 4 5 3 .
374
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
crecim iento de la riqueza ha creado un am biente de excesivo optim is mo, sin tomar en consideración la capacidad de la burocracia [...] Arabia Saudita es un país con riqueza ilim itada, pero con recursos hum anos muy limitados".7 Regímenes neotradicionales: Irán Irán es un ejem plo más com plejo y cam biante de un régim en elitista tradicional.8 Binder afirmó hace casi 30 años que Irán recapituló "den tro del espacio de una vida, la mayoría de la vasta experiencia política 7 O sm a n , "Saudi Arabia: An U n p reced en ted G row th o f W ea lth ”, pp. 2 3 7 y 2 39. 8 Las fu e n tes q u e tratan la situ a c ió n en Irán a n te s d e la c a íd a d el sh a in clu y en , de R ich ard W. G able, "Culture an d A d m in istra tio n in Irá n ”, M iddle E a s t J o u rn a l, vol. 13, n ú m . 4, pp. 4 0 7 -4 2 1 , 1959; d e L eonard B in d er, Irán: P o litica l D e v e lo p m e n t in a C hanging S o ciety, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, pp. 127-144, 1962; d e Jam es Alban B ill, The P o litics o f Irán: G rou ps, C lasses, a n d M o d e m iz a tio n , C o lu m b u s, O h io, C har les E. M errill P u b lish in g Co., 1972; d e M arvin Z on is, "The P o litica l E lite o f Irán: A S eco n d Stratum ?", pp. 193-216, en la ob ra d e T ach au , co m p ., P o litica l Elites', d e M arvin Z on is, The P o litica l E lite o f Irán, P rin ceto n , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1976; de H o o sh a n g K u k lan, "Civil S erv ice R eform in Irán: M yth an d R ea lity ”, In te r n a tio n a l R e view o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 43, n ú m . 4, pp. 3 4 5 -3 5 1 , 1977; d e J a m es A. B ill, "Irán and the C risis o f ’7 8 ”, Foreign A ffairs, vol. 57, n ú m . 2, pp. 3 2 3 -3 4 2 , in v iern o d e 1978-1979; y de M. R eza G h od s, Irán in th e T w en tieth C en tu ry, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P ub lishers, 1989. Para in fo r m a c ió n so b re la R ep ú b lica Islá m ic a d e Irán, v éa se, d e E ric R o u lea u , " K h o m ein i’s Irán ”, Foreign A ffairs, vol. 59, n ú m . 1, pp. 1-20, o to ñ o d e 1980; d e H o o sh a n g K uklan, "The A d m in istra tiv e S y stem in th e Isla m ic R ep u b lic o f Irán: N ew T ren d s and D irection s" , In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 47, n ú m . 3, pp. 21 8 -2 2 4 , 1981; d e J a m es A. B ill, "The P o litics o f E x trem ism in Irán ”, C u rren t H isto ry, vol. 81, n úm . 4 7 1 , pp. 9-13, e n e r o d e 1982; d e E la in e S c io lin o , "Iran’s D u rab le R e v o lu tio n ”, Foreign Af fa irs, vol. 61, n ú m . 4, pp. 8 9 3 -9 2 0 , p rim avera d e 1983; d e S h a h ro u g h A khavi, "Elite Factio n a lism in th e Isla m ic R ep u b lic o f Irán ”, M iddle E a st Jou rn al, vol. 4 1 , n ú m . 2, pp. 1812 0 1 , p rim avera d e 1987; d e Ali F arazm an d , “T h e Im p a cts o f th e R ev o lu tio n o f 1 9 78-1979 o n th e Iran ian B u re a u c ra cy an d Civil Service", In te rn a tio n a l J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , vo l. 10, n ú m . 4, pp. 3 3 7 -3 6 5 , 1987; d e C h arles F. A ndrain, " Political C h an ge in Irán ”, en P o litica l C hange in th e T hird W orld, W in ch ester, M a ssa ch u se tts, A lien & U n w in , c a p ítu lo 8, pp. 2 5 2 -2 8 3 , 1988; d e F ou ad A jam i, "Irán: T h e Im p o ssib le R e v o lu tio n ”, Foreign Affairs, vol. 67, n ú m . 2, pp. 135-155, in viern o d e 1988-1989; d e R. K. R am azan i, c o m p ., "The Isla m ic R ep u b lic o f Irán: T he First 10 Y ears [S y m p o siu m ]”, M iddle E a st J o u rn a l, vol. 43, n ú m . 2, pp. 165-245, p rim avera d e 1989; d e Ali F a ra zm a n d , The S tate, B u reau cracy, a n d R e v o lu tio n in M odern Irán , N u ev a York, P raeger, 1989; d e S h ireen T. H u n ter, "PostK h o m e in i Irán ”, Foreign A ffairs, vol. 68, n ú m . 5, pp. 133-149, in v iern o d e 1989-1990; de Ali F a ra zm a n d , "Irán”, en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n in the Third W orld, c a p ítu lo 7; d e Ali F arazm an d , "State T rad ition an d P u b lic A d m in istra tio n in Irán in A n cien t a n d C on tem p orary P ersp ective" , "B u reau cracy, A grarian R efo rm s, an d R eg im e E n h a n cem en t: T h e C ase o f Irán ”, y " B u reau cracy an d R evolu tion : T h e C ase o f Irá n ”, en la ob ra d e F a ra zm a n d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D ev e lo p m e n t P u blic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo s 19, 39 y 55; de S h ireen H u n ter, Irán a fter K h o m e in i, N u ev a York, P raeger, 1992; d e M ah n az A fk ham i y E rika F riedl, co m p s., In th e Eye o f th e S to rm : W om en in P ostR e v o lu tio n a ry Irán , S y ra cu se, N u ev a York, S y ra cu se U n iversity P ress, 1994, y d e H a zh ir T e im o u ria n , "Iran’s 15 y ears o f Isla m ”, The W orld T oday, vol. 50, n ú m . 4, pp. 6 7 -7 0 , abril d e 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
375
lodo el M edio Oriente", y que "la variedad de fórmulas de legitimidad patrones de actividad política que coexisten y com piten entre sí" es •im ionio de la naturaleza cam biante del sistem a político iraní.9 Esta Habilidad ha sido am pliam ente dem ostrada porque, con el derrocaifiito de la m onarquía de Pahlevi en 1979 y su sustitución por la Reublica Islám ica del ayatola Ruhollah Jom eini, Irán ha sustituido un > im en de élite tradicional por otro. 1.11 1re otras diferencias que lo distinguen de la mayoría de los países ,l«'l Medio Oriente, Irán nunca ha sido una colonia de un poder occid en tal di rectam ente sujeta a control extranjero. El beneficio de este hecho »'*. que Irán tiene autoestim a nacional y ha contado con la experiencia •le nna política exterior independiente, situación que ha ayudado tanto o la m onarquía com o a la República Islám ica. Haber evitado la condi ción colonial tam bién ha tenido sus costos; sin em bargo, com o Zonis ha unialado, durante la monarquía “Irán nunca tuvo la experiencia de conlai con un enem igo palpable que tuviera bajo su control sím bolos tangi bles. Nunca hubo el elem ento que m ovilizara las aspiraciones nacionali ■s que, por ejemplo, la lucha anticolonial y por la independencia dio a olías naciones". l o s m itos de la unificación nacional o las bases de la identidad nacion.il no crecieron. Los iraníes no desarrollaron el concepto de “ciudadain.i iraní.10 La tradición monárquica fue la principal fuerza de unidad y Irritimidad, el Estado fue identificado con la institución de la m onar quía y la población fue considerada súbdita del monarca; sin embargo, I.i legitimidad monárquica resultó ser insuficiente. Por primera vez, el derrocamiento del sha ocasionó una masiva m ovilización de la energía nacional que fue incorporada y usada por la República Islám ica. Otra consecuencia de haber escapado al estatuto colonial fue que Irán no luvo una burocracia colonial que fuera, posteriorm ente, el m odelo para estructurar una burocracia de origen nacional o un m odelo de conducta para los burócratas. Esto ha com plicado el desem peño adm inistrativo lauto del anterior régim en tradicional ortodoxo com o del actual régimen neotradicional. El foco de atención aquí es el contraste entre las características políti<.is y adm inistrativas del régimen del sha y de la República Islámica durante sus años formativos. La monarquía Pahlevi fue un régim en tra dicional ortodoxo típico, especialm ente en su hincapié en lo que James liill ha descrito com o "la política de un sistem a de preservación" más que un sistem a dirigido a alterar en alguna forma fundam ental el sisteB in d er, Irán, pp. 59-60. 10 Z o n is, "The P o litica l E lite o f Irán”, en la ob ra d e T ach au , Political Elites, p. 203.
376
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
ma co n o cid o.11 La “revolución blanca” del sha significó enorm es gasto de los beneficios obtenidos por la venta del petróleo, en inversiones e la infraestructura con el propósito de mejorar los m edios de producciói y de com unicación, y aum entar el tam año y la capacidad de las fuerza armadas. Pero Irán, com o sociedad, estuvo caracterizado durante ese tiem po por un m ínim o flujo de beneficio de esos gastos hacia la m asa da la población, hecho que perm itió a Marvin Zonis calificar a Irán como una sociedad “caracterizada, con m ucho, m ás por el crecim iento que por el desarrollo”.12 El poder político estuvo sum am ente concentrado en la persona del sha, y la élite política local consistió en un grupo muy pequeño, que se gún estim aciones de Zonis estaba formado por apenas 300 personas, in cluido un “segundo estrato" de la clase dirigente “localizado estructural m ente entre el sha y la no élite",13 y que tenía com o función poner en m ovim iento las políticas del sha. Los m iem bros de esta élite política selecta fueron tam bién casi invariablem ente m iem bros de la élite oficial y ocupaban posiciones formales dentro de la estructura gubernamental. Esta estructura, sin em bargo, estaba fragmentada y sin dirección. La coordinación operacional tenía que ser proporcionada por oficiales con m ucha influencia y con acceso al sha. La burocracia que sirvió en este régim en se hallaba tam bién segm entada de acuerdo con las dependen cias más que uniform em ente estructuradas. Después de años de esfuer zo, una ley aprobada en 1966 intentó introducir un sistem a de mérito basado en la clasificación de la posición y en el concepto de igual pago para igual trabajo, pero estas reformas aparentem ente estaban en con tradicción con los valores y las normas iraníes. Como resultado, las re formas tuvieron desafortunados efectos o se convirtieron en inoperantes. Dentro de este inusual am biente político y adm inistrativo, los m iem bros de la élite política y los burócratas de carrera m ostraron algunas características com partidas. Una fue la gradualm ente am plia base so cial desde donde fueron reclutados, produciendo la aparición de lo que Bill describió com o una "nueva clase",14 que con sistió en personas con habilidades y talentos adquiridos m ediante el acceso a la educación m o derna en Irán o en el extranjero. Los m iem bros de esta creciente intelligentsia profesional-burocrática fueron deliberadam ente reclutados por el sha para ocupar im portantes puestos en el gobierno, con el propósito de mejorar el nivel de calidad y com petencia y así dism inuir su depen dencia en la élite tradicional y, en general, mejorar su posición política. 11 B ill, The Politics o f Irán, pp. 133-156. 12 Z o n is, "The P o litica l E lite o f Irán ”, p. 2 07. ^ Ibid., pp. 195-196. 14 B ill, The Politics o f Irán, pp. 53-72.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
377
■ jirsar de su com ún entrenam iento técnico, esta intelligentsia tam bién ■p Convirtió en foco de críticas, lo m ism o proclamadas tanto abiertamen■ ) Como de manera oculta por el régim en. Los m iem bros com partieron ni i lindes características tales com o “cinism o político, desconfianza per lón.ti, inseguridad manifiesta y explotación interpersonal” —form ando W) síndrom e de resistencia encubierta que fue predom inante entre la flllr política y los más altos rangos de la burocracia, com o respuesta al mulliente político externo.15 l)e esta suerte, la m onarquía de Pahlevi ejemplifica muy bien el tipo tic régimen elitista tradicional que deliberadam ente desalienta la parti• Ipación popular am plia en los asuntos políticos y que, para retener el poder, depende de una equilibrada rivalidad entre grupos subordinados ii el. Esta situación, sin em bargo, tuvo profundas consecuencias para el gobierno de Irán. El régim en del sha estuvo bajo una creciente am enaza y la ineficiencia se convirtió en el rasgo principal del sistem a adm inislialivo. I lacia fines de la década de los setenta, especialistas occidentales en iiMintos iraníes estuvieron de acuerdo en la falta de estabilidad del régi men y la probabilidad de un drástico cam bio político, pero predijeron, como lo hizo Bill, que el futuro político de Irán estaría en la "continuai ¡ón de algún tipo de gobierno bajo la fam ilia Pahlevi o de un gobierno <111 igido por un grupo de m ilitares radicales y progresistas”.16 En efecto, una intensa transición política tuvo lugar, pero ésta fue de un carácter m uy diferente al previsto por la m ayoría de especialistas oci ¡dentales. El régim en sucesor no fue una élite burocrática dom inada l > o r los m ilitares, ni tam poco un tipo de régim en distintivam ente políti co. En cam bio, este régim en no es m ás que otro régim en elitista tradii ional con una muy diferente orientación —inspirada y dom inada por el ascético líder religioso islám ico de la secta shiita, el ayatola Ruhollah lomeini. Los desórdenes, el baño de sangre y las recurrentes crisis en la políti ca interna y en las relaciones exteriores de Irán no necesitan ser expues tos detalladam ente aquí. Es suficiente decir que el resultado ha sido el surgim iento de un régim en que es form alm ente una República Islám i ca, pero que en esencia fue gobernada por Jom eini y sus aliados religio sos hasta su muerte en 1989. M uchos ocupantes de posiciones claves han llegado y se han ido, elim inados por la pérdida de apoyo de Jom ei ni, por el exilio o por la muerte. La revolución devoró a m uchos de sus tem pranos seguidores. Con el paso del tiem po, m ás y m ás clérigos se convirtieron directam ente en funcionarios oficiales, incluidos la presi15 Z onis, The Political Elites o f Irán, pp. 11-14. 16 Bill, "Irá n a n d the C risis of, 78”, p. 341.
378
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
dencia, el parlamento, el gabinete y otros im portantes puestos. Tras la cortina de la represión, sin embargo, profundas divisiones políticas han continuado existiendo, en un espectro político que va desde la extrema derecha, representada por Jom eini y el Partido de la República Islámi ca, al centro m oderado de los com erciantes y la intelligentsia laica que gradualm ente perdió terreno y fuerza antes de la muerte de Jomeini, hasta varios grupos de izquierda radical que difieren tanto en la ideo-i logia com o en las tácticas, pero que prom ueven una muy fuerte oposi-j ción al régim en y que son el principal objetivo de los arrestos y las eje cuciones. Los conflictos entre los m iem bros de la élite de la República Islámica; son algo incierto, así com o es un misterio de qué forma se resuelven y sus consecuencias. La opinión de Bill en 1982 era que la fábrica política y social de Irán “había continuado siendo enm arañada por el faccionalism o del gobierno, la rivalidad personal, las divisiones étnicas, el fana tism o religioso, el enfrentam iento ideológico y los problem as económi-! eo s”, y anticipó el surgim iento de algún tipo de gobierno m ilitar.17 En 1987, Akhavi reconoció que el poder se había consolidado con éxito, pero concluyó que el faccionalism o entre la élite política había obstacu lizado la evolución de una coherente política estatal.18 La mayoría de observadores anticipó que la prueba de la capacidad de sobrevivencia llegaría con el vacío de poder dejado por la m uerte de Jom eini. Cuan do esto sucedió, a m ediados de 1989, la transición fue extraordina riam ente fácil y tranquila. Ali K ham enei, quien había sido el presidente desde 1981, fue nom brado com o el suprem o líder religioso al día si guiente de la m uerte de Jom eini y después, en el verano de 1989, Hashemi Rafsanjani, quien había presidido la legislatura unicam eral, fue el ganador con 85% en las votaciones a la presidencia. Rafsanjani ha sido considerado desde hace m ucho un moderado dentro del grupo dirigen te. En vista de que continúa en el cargo, la transición ha dem ostrado la estabilidad y la perm anencia de este régim en, por lo m enos en el futuro próxim o.19 A largo plazo, el papel de la burocracia —civil y m ilitar— puede con vertirse en un factor clave, com o lo fue en el proceso que decidió el des tino del sha. Según H ooshang Kuklan, “el sistem a adm inistrativo tuvo en Irán un papel activo, agresivo y de injerencia en la revolución. Probó no ser el guardián del statu quo. De hecho, estuvo m ilitantem ente com prom etido en inm ovilizar al régim en del sha, facilitando el éxito de la 17 Bill, "The P olitics o f E x tre m ism in Irán", pp. 9, 36. 18 Akhavi, “E lite F a c tio n a lism in the Islam ic R ep u b lic o f Ir á n ”, p. 182. 19 P a ra u n a o p in ió n p e sim ista re sp ec to a las p e rsp ectiv as fu tu ra s del ré g im en , véase, T eim o u ria n , “I ra n ’s 15 y e ars o f Islam ".
de
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
3 79
(sición”.20 Con el gradual aum ento y extensión del paro y las huelgas, tlvidades vitales com o la recaudación de im puestos, la distribución de trgía, el transporte y la producción de petróleo fueron afectadas, imdiendo de esta manera la capacidad del gobierno para funcionar. I >csde el com ienzo, la República Islám ica ha tenido que equilibrar su Ir res y lealtad a su liderazgo y objetivos, con la necesidad de mantei la maquinaria gubernam ental en operación. Hay indicios de que el l i)',iio régim en se derrumbó m ucho antes de lo que las fuerzas revoluonarias esperaban; por ello, estas fuerzas no estaban preparadas para •.lalar un nuevo sistem a de gobierno cuando llegaron al poder. Faraztttul informó que durante el primer año se hicieron muy pocos cam us en la estructura administrativa o el servicio público. Luego, vino un i iodo de aproxim adam ente tres años en que se dio especial prioridad escrutinio de la lealtad del sector público a la revolución. Se usó una • I de com ités encargados de hacer la purga. Kuklan estim ó que 5% de Itierza de trabajo perdió sus em pleos o se acogió a una jubilación forda, y m uchos de ellos se enfrentaron a juicios ante com ités revoluciotti ¡os. La im portancia de la purga fue más grande en los altos rangos y ii las dependencias más importantes. Bill dijo que Irán había perdido \s o cuatro de sus niveles más altos de la tecnocracia. El M inisterio de elaciones Exteriores aparentem ente perdió 40% de sus funcionarios, y '.wstitución de em pleados en las universidades fue por lo m enos de |0 ‘ <. Sin duda, la anterior escasez de expertos, técnicos y adm inistradoN de diferentes clases se agudizó por la cam paña de depuración, y el oblema se agravó aún más por la pérdida de m uchos profesionales lie voluntariam ente escogieron dejar el país en busca de mejores y más ranquilas condiciones de vida. A pesar de la adopción de conceptos com o neutralidad política, recluiinliento por mérito y el respeto del rango en el trabajo com o parte de n*. reformas adm inistrativas durante los años sesenta y setenta, la burot’l ai ia pública había sido, de hecho, politizada bajo el gobierno del sha. I Jurante el periodo que va desde finales de los años setenta hasta 1982, In República Islám ica repolitizó a la burocracia en un grado más con el propósito de ganar su aceptación y su apoyo a los valores religiosos islá micos y a la ideología política propuesta por el nuevo régimen. Un recurNo para im poner la conform idad fue el nom bram iento de un clérigo en l.i dirección de cada agencia gubernam ental, quien actuó independienlem ente de la dirección oficial. Su propósito declarado era proteger y tpoyar los principios islám icos, pero aparentem ente tuvo un am plio iimj-o de responsabilidades. Junto con estas exigencias de lealtad, la bu Ktiklan, "The Adm inistrative System in the Islam ic Republic o f Irán”, p. 218.
380
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
rocracia se enfrentó a más exigencias en su tarea adm inistrativa. El al cance de la actividad gubernam ental se debió a la nacionalización de la banca privada, de las com pañías de seguros, de las grandes industrias y del com ercio exterior. Varias instituciones nuevas de raíz revoluciona ria fueron creadas para la seguridad del régim en, com o la guardia revo lucionaria (que estuvo separada de las fuerzas m ilitares convencionales), tribunales revolucionarios y centros de seguridad pública y protección en los barrios. Todo esto aum entó tanto el núm ero com o las responsabi lidades de los funcionarios. El sector privado dism inuyó y el sector pú blico creció. Desde 1983, según Farazmand, ha habido un gran cam bio “en direc ción a la m oderación, un relajamiento de las posiciones radicales en los asuntos internos y en las relaciones exteriores, y una aceptación de cri terios com unes en los acuerdos y arreglos sociales".21 Para la burocra cia, esto ha significado una nueva aceptación del con ocim iento especia lizado, y para los burócratas profesionales una relativam ente mayor seguridad en sus trabajos. El descenso de la presión pudo haber dado lugar a un mejor desarrollo de sus capacidades, pero tam bién ha revivi do algunos de los anteriores m otivos que aum entaron el autointerés de la burocracia, resultando en la insatisfacción pública con su m anera de operar. “La burocracia iraní no ha sido abolida por la revolución. Al contrario, ha sobrevivido y ha prevalecido com o una bien afincada insti tución de poder."22 De aquí que los prospectos de éxito que tiene este poco com ún régim en elitista tradicional para consolidarse de manera más sólida depende, en gran medida, de si es capaz de controlar estas tendencias, y de m antener y ponerle lím ites a una burocracia pública capaz y responsable.
S is t e m a s
d e é l it e b u r o c r á t ic a p e r s o n a l is t a s
Entre los sistem as elitistas burocráticos, algunos están caracterizados por lo que en esencia es el gobierno de un solo hombre, con un solo in dividuo situado claram ente en una posición de dom inio, aunque depen diente de una burocracia profesional para su continuidad o sobreviven- i cia. En la mayoría de los casos, el líder tiene antecedentes m ilitares y com anda lo que se ha conocido com o un régim en caudillista o de hom- i bre fuerte. En pocos casos, la posición de líder en el liderazgo persona- I lista ha sido ocupada por una persona con antecedentes civiles. Los regím enes caudillistas o de hom bre fuerte han ocurrido a menú- i 21 F a ra z m a n d , ‘T ram an B u re a u c ra c y a n d Civil Service”, p. 345. 22 Ibid., p. 35 5 .
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
381
il) i en los países de América Latina durante los siglos xix y xx, y en años 10 lentes en los países al sur del Sáhara en Africa. La palabra española i nudillo, que significa líder o jefe, fue aplicada durante el siglo xix a lo 11111 * se convirtió en una forma característica de liderazgo político en América Latina. Los caudillos, com únm ente de origen m estizo o indíge na, llenaron el vacío de poder dejado por la desaparición de los go r r in o s coloniales y por el generalizado fracaso de los regím enes consti11 k lonales después de la independencia. La fragmentación geográfica resultante del poder político ocasionó el surgim iento de ejércitos dirigi dos por caudillos que a m enudo no consistieron más que en una banda ni mada dirigida por un autoproclam ado “general'’. Gino Germani y Kalni.in Silvert señalan que en esta tradición caudillista latinoam ericana "la fragmentación geográfica tom ó la forma de un Estado 'federal', el goItierno absoluto del caudillo la forma del 'presidente', y, al m ism o tiem po, ‘general’ del ejército".23 A m enudo, esta alternativa pareció preferible mlas perm anentes rivalidades entre las facciones. El m odelo más com ún Itic* el surgim iento de dictaduras de estilo caudillista que intervinieron en l'< t iodos de caos político, pero ocasionalm ente los caudillos tuvieron rxiio en perpetuarse o m antenerse en el poder por largo tiempo. Ejem plos notables son Rodríguez de Francia, conocido com o el Supremo, i p lien gobernó a Paraguay de 1814a 1840, y el general Porfirio Díaz, quien luí' presidente de M éxico de 1877 a 1910. Cada vez m enos com unes en América Latina desde principios del si r i o xx, tales regím enes políticos con características caudillistas o de hombre fuerte han aparecido desde la segunda Guerra Mundial en mui líos países africanos de independencia reciente. En su clasificación de l o s regím enes políticos al sur del Sáhara con un alto grado de interveni ion militar en la vida política, Claude E. Welch, júnior, contrasta las i .itegorías “personalistas" y “corporativistas” con el m odelo caudillista o .Ir hombre fuerte. Según Welch, los regím enes personalistas se centran alrededor del jefe de Estado o com andante en jefe y se caracterizan por liaber sido el resultado de la intervención de un oficial de alto rango de las fuerzas armadas, quien la identifica con sus propios intereses, nomln a oficiales y civiles en los puestos del gabinete y puede promover y dilundir una “ideología” nacional que pone de relieve la importancia del |cfe de Estado.24 Como señala Welch, en estos regímenes personalistas G ino G e rm an i y K a lm a n Silvert, "Politics, Social S tru c tu re and M ilitary In terv e n tio n s m I ;itin A m erica”, en la o b ra de W ilson C. M cW illiam s, com p., Garrisons and Government, Sun F rancisco, C handler, pp. 230-231, 1967. iA C laude E. W elch, Jr., "P erso n alism a n d C o rp o ratism in African A rm ies”, en la o b ra de ( .ilh crin e M cArdle K elleher, com p., Political Military System s: Comparative Perspectivas, llfverly Hills, C alifornia, Sage P u b lica tio n s, p. 131, 1974. T am bién véase, de R obert II lackson y Cari G. R osberg, Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant,
382
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
el jefe de Estado se convierte en “el foco, el principal m otor”, que evoca la im agen del “benevolente, el líder de la m odernización" y quien puede promover la unidad nacional. Con el poder así concentrado en el jefe de Estado, la consecuencia es siem pre la inestabilidad del gabinete. El lí der personalista se asegura de que las posiciones gubernam entales más im portantes sean distribuidas entre aquellos que él considera más con fiables y ávidos de apoyarle. Las extravagancias de tal liderazgo están ilustradas en el com entario, citado por Welch, de un general en el poder de la República Central Africana, quien afirmó que sólo su gabinete había cam biado con m ás frecuencia que sus políticas.25 La duración de estos regím enes personalistas es im predecible. Con un poder que descansa básicam ente en las dem andas de obediencia a la je rarquía, cualquier ruptura en la disciplina y cohesión militar produce la am enaza de más intervención. El oficial de alto rango y sus más cerca nos asociados no pueden evitar el obvio factor de que su poder político se deriva del uso de la coerción. Éstos son regím enes continuam ente vulnerables. Fácilm ente se puede suponer que tal régim en tendrá un im pacto dis tintivo en las características del sistem a adm inistrativo. Por ejemplo, con el peso del poder adm inistrativo centralizado en el líder, él es quien tom a las más im portantes decisiones adm inistrativas. Los burócratas de más alto rango son exam inados por él y la burocracia parece una com u nidad patriarcal dirigida por un caudillo. Aquellos burócratas que son leales al líder y le apoyan son am pliam ente recom pensados con aum en tos de salario, ascensos y otros reconocim ientos. Aquellos funcionarios que no despliegan o no tienen estos atributos son castigados por m edio de rem ociones, despidos o quizá incluso con la muerte. En general, los funcionarios de alto rango de la adm inistración serán nom brados por el caudillo, atfffcr decidirá con base en sus autodefinidos criterios, pero especialm ente con los criterios de la lealtad personal y la adhesión a la ideología Jtíel régimen. Se podría tam bién suponer que los criterios de reclutam iento por mérito, com o la posesión de habilidades técnicas, el nivel de eqpcación, la experiencia de trabajo o la com petencia profesio nal serán dé\noca importancia, si es que son tom ados en consideración. El hom bre Kuerte o caudillo m ilitar con estilo de gobierno personalis ta ha tenido sua.representantes en Latinoam érica durante el siglo xx. El ejem plo más prolongado de este tipo de gobierno fue el del general Al fredo Stroessner en Paraguay, quien estuvo en el poder de 1954 a 1989, cuando fue derrocado por otro general que había sido su cercano coBerkeley, C alifornia, U niversity of C alifo rn ia Press, 1982, y de S a m u el D ecalo, Psychoses o f Power: African Personal D ictatorships, B oulder, C olorado, W estview P ress, 1989. 25 Ibid., pp. 132-133.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
383
I iborador. Otros ejem plos son el de Nicaragua antes de 1979 y el de (iiiatem ala antes de 194426 y de nuevo brevem ente en 1982-1983 (cuan do el general Efraín Ríos Montt, después de deshacerse de los otros miembros de la junta, se autonom bró presidente, antes de ser a su vez
l'a ra m ás in fo rm a c ió n que se refiere a G u a tem ala d u ra n te el ré g im en del general I*111 *i* U bico, de 1930 a 1944, véanse las a n te rio re s ed ic io n es de e ste libro.
384
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Paraguay, 1954-1989
El periodo de 35 años que abarcó el régim en de Alfredo Stroessner en Paraguay fue el más prolongado en un país con una historia de num ero sos regím enes autoritarios desde que obtuvo su independencia en 1811.27] Tras un periodo que duró más de cuatro décadas (1904-1947) de co m p e -1 tencia política hasta cierto punto abierta entre los partidos Colorado y Liberal, las condiciones se deterioraron a m ediados de siglo hasta el punto en que se establecieron las condiciones para un retorno al autori tarismo. El hom bre fuerte que aprovechó la oportunidad fue el general Alfredo Stroessner. En mayo de 1954 encabezó un golpe de Estado que tuvo éxito al derrocar al presidente y perm itió la designación de un pre-' sidente provisional sin poder. Mientras tanto, Stroessner se estaba prepa rando para asum ir el cargo. Fue designado candidato del Partido Co lorado en las elecciones presidenciales ya programadas para el 11 de julio de 1954, en las que triunfó fácilm ente, la primera de sus ocho vic torias en eleccion es presidenciales, siem pre con un m argen de por lo m enos 80%, antes de ser derrocado en 1989. Miranda describe a Stroessner com o un “gobernante no típico, no era el dictador con el estilo de caudillo ostentoso característico de otros paí ses latinoamericanos", ya que “m agistralm ente reorganizó las políticas paraguayas para que se ajustaran a sus propios designios", con lo cual dem ostró habilidad para conservar el control personal y para manipular a los diferentes grupos.28 Cuando lo com para con Fidel Castro, Sondrol clasifica a Stroessner com o un dictador “autoritario” en vez de “totalita rio, que carecía de una visión ideológica y utilizaba el poder tiránico para fines esencialm ente privados", pero que com partía con Castro "una herencia com ún de caudillaje latinoam ericano que apoyaba su poder".29 27 F u e n tes útiles incluyen a G eorge Pendle, Paraguay: A Riverside N ation, L ondres, Royal In stitu te o f In te rn a tio n a l A ffairs, 1956; Jo sep h P incus, The E conom y o f Paraguay, N ueva York, P raeger, 1968; Paul H. Lewis, Paraguay Under Stroessner, C hapel Hill, C a ro lin a del N orte, U niversity o f N o rth C arolina P ress, 1980; Paul H. Lew is, Socialism , Liberalism and Dictatorship in Paraguay, C hapel Hill, C a ro lin a del N orte, U niversity o f N o rth C arolina Press, 1982; L uis V aldés, Stroessner's Paraguay: Traditional vs. Modern A uth oritarian ism , S an G e rm án , P u e rto Rico, C en tro de In v estig acio n es del C aribe y A m érica L atina, 1986; V irginia M. B ouvier, Decline o f the Dictator: Paraguay at a Crossroads, W ash in g to n , D. C., W ash in g to n Office o n L atin A m erica, 1988; C arlos R. M ira n d a, The Stroessner Era: Authoritarian Rule in Paraguay, B oulder, C olorado, W estview P ress, 1990; P aul C. S o n d ro l, “Tota lita ria n a n d A u th o rita ria n D ictators: A C o m p ariso n o f Fidel C astro a n d A lfredo S tro e ss n e r”, Journal o f Latin Am erican Studies, vol. 23, n ú m . 3, pp. 599-620, o c tu b re de 1991; y N ancy R. P ow ers, The Transition to D em ocracy in Paraguay: Problem s an d Prospects, D ocu m e n to de tra b a jo n ú m . 171, N o tre D am e, In d ian a , H elen K ellogg In s titu te fo r In te rn a tio n al S tu d ies, U n iv ersid ad de N o tre D am e, 1992. 28 M ira n d a, The Stroessner Era, p. 1. 29 S o n d ro l, "T o talita ria n a n d A u th o rita ria n D ic ta to rs”, p. 601.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
385
I,a “clase distintiva de autoritarism o” de Stroessner se basaba en dos objetivos de m odernización que él m ism o había delineado: "acabar con t'l caos dom éstico y proporcionar a la gente algún grado de participal ii'm política".30 Pudo sacar ventaja de varias características del escena rio político que existía, entre ellas los precedentes establecidos por d ic tadores anteriores, la tendencia a la sum isión de los cam pesinos derivada de la cultura indígena guaraní y del efecto del colonialism o y la conver són religiosa, y las disposiciones de la Constitución de 1940 vigente en rse entonces, que le concedían poderes extraordinarios al Ejecutivo (in• luso la autoridad para disolver el Congreso, em itir leyes y ser el com.mdante de las fuerzas armadas, que estaban obligadas constitucionalmente a garantizar el orden y el respeto a la Constitución). Con base en esos elem entos, Stroessner creó un régim en estable de larga duración con varios rasgos interrelacionados, al que se llegó a co nocer com o la doctrina política stronista. Uno de esos rasgos fue la con versión del Partido Colorado en el partido dom inante bajo su dirección, lim itándose a los dem ás partidos opositores a un papel que no le signifii .n a un peligro. Otro fue la elección burocrática. Se dieron privilegios a la s fuerzas armadas, pero se les mantuvo bajo un control firme. El em pleo público aum entó m ucho, a más del doble entre 1972 y 1982, y abni bió a un gran núm ero de integrantes de la clase m edia que de otra manera se hubieran distanciado del régimen. Se dio gran im portancia a lo s esfuerzos de desarrollo económ ico (sobre todo en la agricultura, en l.i industria y en los proyectos hidroeléctricos), lo que dio com o resulta do aum entos anuales en el ingreso per capita durante la década de 1970 que estuvieron entre los m ás altos de Latinoam érica. La doctrina strolüsta "hacía hincapié en el papel del líder com o el elem ento esencial del nuevo sistem a político. [...] Todas las acciones del gobierno, todas las elaboraciones ideológicas, todo el bienestar material provenían, se decía, tleí trabajo y del pensam iento creativo del líder", lo que casi resultaba e n "un sem iculto de adulación total y completa" en torno a Stroessner.31 Después de los im presionantes resultados en la consolidación de su régimen durante las décadas de 1960 y 1970, el dom inio de Stroessner em pezó a debilitarse durante la década de 1980. Entre los factores que i ontribuyeron a esto estaban las divisiones dentro del Partido Colorado; ni mores acerca de posibles contendientes por la presidencia entre los lideres militares; graves problem as econ óm icos que ocasionaron una i ecesión que en 1983 había hecho ascender el desem pleo a 15% y que re ídlo en una dism inución del p i b del país y en un considerable aum ento •le la deuda exterior; nuevos puntos de fricción entre el régim en y la je,0 M iran d a, The Stroessner Era, p. 4. II Ibid., p. 69.
386
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
rarquía de la Iglesia católica; presiones externas para que se llevara a cabo una mayor dem ocratización, y el creciente descontento y desilu sión con el sistem a. A pesar de estos tropiezos, Stroessner ganó la reelec ción en febrero de 1988 y parecía haber sido capaz de superar la torm én - 1 ta, por lo m enos en el futuro inm ediato. Esta expectativa dem ostró estar equivocada un año después, cuando el general Andrés Rodríguez, quien era el segundo de Stroessner en la línea de m ando y uno de sus sucesores más probables, encabezó un gol pe de Estado el 2 de febrero de 1989. Al día siguiente, Stroessner ya es-j taba bajo custodia y Rodríguez había asum ido el cargo de presidente, di suelto el Congreso e instalado a uno de sus partidarios com o líder del Partido Colorado. Las elecciones que se realizaron en m ayo marcaron el final de la era de Stroessner. En lo que fue en apariencia una elección relativam ente libre, el general Rodríguez ganó la presidencia, lo cual abrió las perspectivas para un periodo más dem ocrático en las políticas paraguayas, si bien las perspectivas de sobrevivencia de éste siguen sien do problem áticas, aunque otro candidato del Partido Colorado fue ele gido para suceder a Rodríguez a principios de 1993.32* En el siguiente párrafo, que resume los resultados de la era de Stroessner en Paraguay, Miranda señala con perspicacia tanto las ventajas a corto plazo com o las desventajas a largo plazo de estos regím enes personalis tas elitistas burocráticos: La rapidez con que terminó el régimen de Stroessner confirma que los regíme nes autoritarios fundamentados en la distribución de las ganancias mal ob tenidas, la corrupción y el temor no se pueden sostener en el poder por siem pre. Por otra parte, su longevidad en el cargo político de mayor importancia muestra que cuando la élite dispone de suficientes recursos y la represión ase gura una oposición ineficaz y débil, a la vez que se construye un culto a la perso nalidad en torno a la figura de un líder, los regímenes autoritarios pueden conservar tenazmente sus posiciones.33
Uganda, 1971-1979 Un ejem plo sorprendente de un régimen de hom bre fuerte personalista en África fue el gobierno del general (m ás tarde m ariscal de cam po) Id i
32 P ara u n p u n to de vista de “o p tim ism o calificado" de q u e el ré g im en “c o n tin u a rá lib e ra liz a n d o y n o re to rn a rá la d ic ta d u ra ”, véase, de Pow ers, The Transition to D em ocra cy in Paraguay, p. 39. * R e cien te m e n te se llevaron a c ab o las seg u n d as elecciones p re sid en c ia les d e m o c rática s no sin e x p e rim e n ta r serio s p ro b lem as e n tre los m an d o s civiles y m ilitares. 33 Ibid., pp. 144-145.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
387
Ahii ii Dada en Uganda.34 En 1971, cuando era com andante en jefe de las hin /a s armadas, el general Amin dirigió un exitoso golpe de Estado cjiu* derrocó al presidente Milton Obote. Inm ediatam ente después, estable ólo nn régimen personalista con él m ism o com o presidente, asum ió Completos poderes gubernam entales y suspendió todos los partidos poIIIU os. Después de ocho años en el poder, el general Amin fue a su ve/, ilt’i locado a principios de 1979, e inm ediatam ente rem plazado de nuevo |n>i Obote.35 Illanda bajo el poder de Amin no resulta fácilm ente clasificable, ya i|lic es el producto único de fuerzas históricas de la región y de los ras gos de personalidad de los individuos en el poder. Mazrui se refiere al tlf. . i i rollo de la situación después del golpe de 1971 com o la form ación ilc una “etnocracia militar”, que com binaba la tradición guerrera a frica ii.i ron la etnocracia com o base para la organización política y com o la foi mación de una “teocracia m ilitar”, que tam bién tenía sus orígenes en lit politización de la religión que históricam ente ha habido en Uganda. I1n esencia, la tradición guerrera, que vinculaba virilidad física y valor llillltar y que había estado en decadencia durante el periodo colonial, llir revivida; la etnocracia, en el sentido de un sistem a de distribución política sobre la base de las relaciones consanguíneas y que ha persisti do en la sociedad africana, se volvió m ás fuerte que nunca; y Amin y los militares sustituyeron a los m isioneros cristianos en la tarea de establei i'i las pautas de conducta personal y en el uso legítim o de las sanciones espirituales. Acertada o no esta manera de interpretar los sucesos, lo claro es que Imbo cam bios sorprendentes en los sistem as adm inistrativos y políticos • ii Uganda después de la tom a del poder por los militares. Al principio, t’l general Amin adoptó una posición conciliadora, se com prom etió con \ . i i ios esfuerzos bien publicitados a consultar con los representantes de Knipos divergentes u opositores, alentó la participación política de los • Iviles, retuvo un gabinete mayoritariam ente civil, pareció confiar de ni.mera im portante en la burocracia profesional, y de varias otras forII A dem ás del ra n g o m ilita r, "D ada”, que significa p a tria rc a o p a d re, fue u n títu lo honoi llu *> a d o p ta d o p o r Am in. 1 P ara in fo rm a ció n so b re los a co n te c im ie n to s político s en U g an d a d u ra n te el régim en ilr Amin, co n re fe re n cias in cid e n ta le s a los a sp e cto s a d m in istra tiv o s, véase, d e Ali A. Mazluí. "Piety a n d P u rita n ism u n d e r a M ilitary T h eocracy: U g an d a S o ld iers as A postolic N iu re sso rs”, en la o b ra de C a th e rin e M cA rdle K elleher, com p., Political-M ilitary System s, |i|> 105-124, y Soldiers and Kinsmen in Uganda, Beverly Hills, C alifornia, Sage P ublicalions, IV75; de N elson Kasfir, “Civil P articip atio n u n d e r M ilitary R ule in U ganda a n d S u d a n ”, en el llln o de H enry B ienen y David M orell, com ps., Political Participation under Military Regimes, II. •verly Hills, C alifornia, Sage P u b licalio n s, pp. 66-85, 1976; d e Ja c k so n y R osberg, Persoind Rule in Black Africa, pp. 252-265; y de S am u el D ecalo, Psychoses o f Power: African Per •m iid D ictatorships, c a p ítu lo 3, pp. 77-127.
388
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
mas sugirió que tenía el interés de seguir un programa dirigido hacia la fl m odernización del país, en su propia idea de una coalición militar e in«B telectual. Esta coalición entre los m ilitares y los intelectuales pronto seB disipó, sin embargo, y la dom inación m ilitar se hizo cada vez más evi-B dente, lo cual se expresó m ediante las acciones personales del general I Amin. Decalo hace ver que “las m ism as características que habían ayu-B dado a Amin a subir en los rangos de las fuerzas armadas se convirtie-B ron en las características de su régimen militar", confiando principalm en-B te en “el uso o m anipulación de la fuerza bruta". Pronto Amin “g o b ern ó * al estilo de un déspota oriental", con el resultado de que Uganda se convirtió en un sistem a de servidum bre personal de un déspota ■ brutal, dentro del que no hubo la sem ejanza de ley y orden, ni una a d m in is-B tración establecida o un conjunto de principios-guías en las políticas. Ésta fue I una tiranía en la que el antojo personal dictó las políticas, el conocim iento téc- 8 nico no tuvo ningún papel en el gobierno y en la adm inistración, la econom ía ■ sólo fue una fuente de robo para la clase dirigente, y la política exterior tuvo I com o raíces la arbitrariedad sesgada de su líder m áxim o.36
Con la sustitución de la mayoría de los m iem bros civiles del gabinete ] por militares, quienes desde entonces ocuparon los puestos claves, la 1 lista de Welch de las características de un régim en m ilitar personalista 1 corresponde al gobierno de Amin. La trascendencia de este estilo p erso -1 nalista de gobierno en la burocracia es paralelo pero rebasa al que fue 1 denunciado en Paraguay bajo el gobierno de Stroessner. En el caso de I Uganda, el país tenía, en el m om ento de la independencia, una élite b u-1 rocrática sim ilar a las otras colonias africanas de Gran Bretaña, con I funcionarios ingleses en los puestos más im portantes, pero incluyendo I a ugandeses en puestos secundarios o de aprendices. Como otras nació- I nes al ganar la independencia, inm ediatam ente sucedió una africaniza- I ción, desplazando a la mayoría de los no ugandeses. Los criterios de 1 selección para los altos puestos del servicio público hicieron más hinca- I pié en el dom inio del inglés y la educación occidental moderna. Como 1 consecuencia, los m iem bros de la élite burocrática ugandesa resultaron I con más educación que los miem bros de la élite política, especialm ente I después de la tom a del poder por los militares, ya que el ascenso en las I fuerzas armadas no dependía del dom inio del inglés o de un alto nivel 1 de educación general. El servicio público de más alto rango tam bién com en zó con las venta- 1 jas del derecho a la propiedad del puesto de trabajo y con el alto presti- I gio asociado al patrón colonial inglés. Ingresar en el servicio civil se I 36 Decalo, Psychoses o f Power, pp. 96, 98, 104.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
389
lió en una am bición de hacer carrera para la m ayoría de los gra tulo* universitarios ugandeses m ás preparados, precisam ente por la Huesa de tener una carrera segura al com pararla con los riesgos de tt actividad política o empresarial. I .1.1 posición privilegiada fue m antenida durante el periodo de Obote id |)i incipio del régimen de Amin, pero después fue com pletam ente desli'l.i. Los burócratas civiles fueron puestos en una posición de subor dina* ¡ón y dependencia respecto al gobierno militar. Esta desestabill/iH ion del servicio civil fue lograda principalm ente por m edio de la plli ni nación de las garantías del derecho a la propiedad del puesto de nal mjo. El general Amin anunció, poco después de tom ar el poder, que Un desem peño deficiente podía ocasionar la destitución, y de manera ••ni piendente lo dem ostró, en el segundo año de su gobierno, destitu yendo a 22 funcionarios que estaban entre los que tenían más tiem po de mi i virio. Algunos fueron retirados con derecho a pensión y otros no. Poco il< pués, fue realizada una acción sim ilar que afectaba a un grupo de nlit u le s de la policía. La vulnerabilidad de las carreras del servicio púl.ll i o se hizo evidente con el paso del tiem po, dependiendo cada vez más lii la im predecibilidad de los deseos del general Amin que podían term i nal rn un im previsto despido, con terribles consecuencias, que podían Un rl exilio, la cárcel o la súbita desaparición. El deterioro fue devastador 911 la calidad profesional y en las capacidades de lo que había sido un KMvicio civil bien preparado. Por consiguiente, Uganda bajo el gobierno ile Amin ofrece un asom broso ejem plo de un régim en elitista burocráIU o militar con un poder altam ente concentrado en las m anos de un in dividuo. Éste obtuvo acceso al control político usando su experiencia m i litar, pero sus excesos ocasionaron su derrocamiento pocos años después v .iI m ism o tiem po han echado un velo mortuorio sobre el incierto futu ro del país. iivii
S is t e m a s
b u r o c r á t ic o s d e
E l it e
c o l e g ia d a
I a característica distintiva de estos regím enes es que un grupo de indi viduos, generalm ente com puesto sólo por burócratas profesionales y • |iie son, a su vez, oficiales del ejército, ejerce el liderazgo político. En la historia reciente de Centroamérica se pueden encontrar ejem plos de estos cuerpos colegiados o juntas (Nicaragua, después del derrocam ien to de Som oza, es el ejem plo más sobresaliente), que incluyeron a civiles v militares. Nuestro principal interés se centra en el caso m ás típico en rl cual el gobierno está en m anos de lo que Morris Janow itz y otros han llamado "oligarquía militar". A su vez, Welch los llama regím enes "corporativistas", contrastándolos con los regímenes “personalistas" o de
390
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
“hombre fuerte”. Por lo general, los m iem bros de la junta que instaura tal régim en provienen de los m ism os o cercanos rangos m ilitares. Se in siste más en una dirección colegiada que en una dirección jerárquica com o m edio para conservar la cohesión, pero, com o señala W elch, no es fácil m antener una dirección colegiada.37 El líder del golpe que llevó al grupo al poder es quien probablem ente gozará de una p osición de prom inencia en el grupo, y más tarde este líder o algún otro individuo podrá surgir com o dom inante en la junta. Para justificar la intervención militar, usualm ente se alega la protec ción del país de alguna am enaza interna o externa, y la finalidad básica para los objetivos de las políticas es la reducción del desorden y la violen cia, así com o el establecim iento de la ley y el orden. La institución mili tar es considerada com o la especialm ente obligada a realizar acciones dirigidas a proteger el interés nacional. Como Lieuwen lo ha dicho, refi riéndose al contexto latinoam ericano, “las fuerzas arm adas creen que tienen una legítim a m isión política por encim a del gobierno. Su primer deber es hacia el país y la constitución, tal com o ellos la interpretan, más que hacia el efím ero político civil que en determ inado m om ento ocupa la silla presidencial. Por consiguiente, la idea de que los m ilitares son los custodios del interés nacional [...] hace que su participación en la política sea inevitable”.38 Martin Needler, quien ha exam inado cuidadosam ente la dinám ica in terna de los golpes de Estado que han llevado al poder a juntas militares, señala dos fenóm enos com unes a estos hechos: la colaboración entre po líticos civiles y el papel del “hombre decisivo” (swingman). Needler obser va que los golpes militares son dados no sólo por los militares. Casi invariablem ente, los conspiradores están en contacto con p olíticos civiles y responden a sus consejos, contando con su ayuda en la justificación del gol pe frente a la opinión pública, y ayudando a gobernar el país después. Esta re lación, no rara vez, tom a la form a de un golpe realizado a regañadientes por los m ilitares, bajo la insistencia de políticos civiles, que apelan al “patriotis m o” de los oficiales, al papel histórico del ejército en salvar a la patria en la hora en que ésta más lo necesita.39
El fenóm eno del hombre decisivo se refiere a que con frecuencia, antes del golpe, un individuo o grupo con capacidad de decisión provee el 37 W elch, "P erso n alism a n d C o rp o ra tism in A frican A rm ies", e n la o b ra de K elleher, c om p., Political-M ilitary System s, p. 135. 38 E dw in L ieuw en, Generáis vs. Presidents, N ueva York, P raeger, p. 98, 1964. 39 M artin N eedler, "P olitical D evelopm ent a n d M ilitary In te rv e n tio n in L atin A m e ric a ”, en la o b ra de H enry B ienen, com p., The Military and M odernization, C hicago; A ldine/A therton, p. 83, 1971.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
391
"11 urgen crítico de apoyo” colaborando con los conspiradores que ini» la ion los planes del golpe. Éstos tienden a estar en una oposición más Im i te al régim en, “mientras que los otros oficiales con diferente orienlm ion política y mayor com prom iso con los procedim ientos constitui tonales tienen un mayor margen de intervención”. El últim o o los últi mos en apoyar el golpe muy probablem ente provienen de este últim o grupo de oficiales, del que sale el hom bre decisivo, quien va a ser extre madamente im portante para el éxito del golpe por razones com o su alto fango, su posición decisiva dentro de las fuerzas arm adas o por su gran prestigio en la población o por todos esos factores. A m enudo tal indivi duo será seleccionado para encabezar la junta militar posgolpe o gobier no provisional, aunque tam bién podría ser la persona “que estuviera ñu-nos com prom etida con los objetivos del golpe, cuyo margen de inter vención fuera el más alto de todos los conspiradores, y quien hasta en el ulinno m inuto se incorporó a la conspiración [...]”. Después, la presen• i.i de este individuo políticam ente m oderado produce a m enudo una •al nación conflictiva si com ienza a realizar planes para un retorno a la forma de gobierno civil y a la norm alización constitucional, mientras que “el principal instigador del golpe y el grupo que lo rodea [...] resiste esta disposición, y en cam bio argumenta sobre la necesidad de que los li i iIitares m antengan el poder por un periodo más largo”.40 La posición tli I hombre decisivo (swingm an) com o el líder de la junta podría converin se en algo insostenible, dando lugar a una reorientación interna. Si el régim en de la junta retiene el poder por m ucho tiem po, es casi M'l’iiro que ocurrirá algún tipo de redistribución de autoridad. Esto po<11 la tom ar sim plem ente la forma de cam bios internos dentro de la coa la ión, tal com o la sustitución de algunos o todos los m iem bros de la ínula. Al pasar el tiem po, aunque la dirección política sea aún ejercida •Ir forma abierta por los militares, la junta probablem ente colocará de manera gradual más civiles en el gobierno con el propósito de encubrir • I hecho del persistente control militar.
liste cam bio en el hincapié es sim bólico (por ejemplo, vestir ropa civil) y con s titucional. Supuestam ente, la nueva constitución va a redefinir la separación de funciones y de poder entre los m ilitares y las otras ram as ejecutivas del go bierno. Aquélla debería tam bién prohibir a los soldados y oficiales en activo participar en política. La élite m ilitar con m iem bros civiles por sí m ism a tom a el liderazgo del m ovim iento cívico-m ilitar (con diferentes grados de éxito).41
40 Ibid, pp. 8 7 -9 0 . 41 M o sh e L issak, M ilitary Roles in M odem ization: Civil-M ilitary Relations in Thailand a nd llnrina, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 33, 1976.
392
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
En tanto m iem bros de la élite m ilitar continúen dom inando el poder político, aunque estén vestidos de civil, no habrá cam bios esenciales en las características básicas del régim en. El problem a más difícil de una posible reclasificación está en las circunstancias en que los líderes m ili tares-civiles eligen utilizar com o instrum ento a un partido dom inante com o el principal vehículo para gobernar, m ientras retienen las op cio nes últim as de control. Egipto es el ejem plo de tal situación, ya que se puede decidir si continuar considerando al régim en com o una oligar quía m ilitar disfrazada, o clasificarlo dentro de la categoría de la m ovili zación de partido dom inante, con anteriores líderes m ilitares ocupando decisivas posiciones en el partido. Indonesia es otro caso ejemplar. N ues tra elección, com o se expone más adelante, ha sido dejar a Egipto a un lado de esta línea y a Indonesia en el otro. Un tercer tipo de recolocación del poder es transferirlo de un gobierno directam ente militar a lo que sería un gobierno de la élite civil, aunque la posibilidad de una futura intervención m ilitar se m antiene. Tal "renun cia" o “regreso a los cuarteles” sucede cuando una junta militar gobernan te, voluntaria o involuntariam ente, regresa el poder a los civiles. En esta posibilidad, no hay duda acerca de la necesidad de reclasificar el régi men político, posiblem ente en la categoría pendular o en la categoría de los de un partido prom inente, dependiendo del grado de riesgo de una tem prana reim posición del control militar. Seguram ente cualquier junta m ilitar prestará atención a una revisión de la burocracia civil, pero, al m ism o tiem po, estará lim itada respecto a lo que pueda hacer debido a su dependencia del sistem a adm inistrativo no militar. Los burócratas civiles serán, probablem ente, uno de los blan cos del recién instalado régimen militar, quienes serán acusados de prác ticas corruptas, desperdicio y desem peño inefectivo y de ser inadecua dos com o instrum ento de cam bio social. Es posible em prender algunos programas de reforma administrativa que podrían contener cam bios es tructurales básicos junto con esfuerzos dirigidos a m odificar las pautas de conducta de la burocracia. Sin em bargo, esto es lo m ás que un régi m en m ilitar puede esperar cuando quiere efectuar cam bios en el apara to burocrático; éste no puede ser suplantado. “La élite m ilitar puede go bernar un país sólo con la colaboración del servicio civil. Aunque la élite m ilitar denuncie, purgue y lo transforme, inevitablem ente será forzada a formar una coalición con el servicio civil; aquélla sólo puede supervi sarlo, controlarlo, interferirlo y, en el mejor de los casos, penetrarlo y dominarlo."42 42 E d w ard S h ils, "The M ilitary in th e P o litica l D ev elo p m en t o f th e N e w S ta te s ”, en la o b ra d e Joh n R. J o h n so n , co m p ., The Role o f the M ilitary in Underdeveloped Countries, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, p. 57, 1962.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
393
I ii un régim en m ilitar colegiado, la posición estratégica de la burot hu ¡a civil está en una posición interm edia entre la situación bajo un hombre fuerte m ilitar y la situación en un régim en burocrático de coali»lún cívico-m ilitar. En tanto un régim en personalista dure, su líder puei Ii hacer que los burócratas sean obedientes y forzarlos a responder a tUs tleseos. Esto es posible debido a la vulnerabilidad que la burocracia linio respecto a las represalias que el líder puede aplicar cuando aquélla en desgracia. En un régim en de coalición, igualdad o casi igualdad Pli los acuerdos entre socios, ofrece m ás posibilidades a la burocracia t Ivil de participar en el proceso de tom a de decisiones y en la defensa de |||s intereses de grupo. Una junta militar puede subordinar a los funcio nal ios civiles, pero no evita confiar en su colaboración para m antener Intacto el régim en.
Regímenes de ley y orden: el ejemplo de Indonesia I 11 1re los num erosos ejem plos recientes o actuales de regím enes m ilita res colegiados orientados ante todo al m antenim iento de la estabilidad eolítica, los más notables son Argentina, desde la caída de Isabel Perón hasta finales de 1983; Chile, desde el golpe de Estado en 1973 que derro• o al gobierno de Salvador Allende hasta que el general Pinochet y sus I>.11 tidarios abandonaron el poder a principios de 1990; Corea del Sur, -l< 1961 a 1962, cuando se com pletó una transición gradual de la d¡i ce ti va político-m ilitar a la civil,43 e Indonesia, desde 1966. Según sea el Ilempo transcurrido desde que com enzó el gobierno militar, estos regí menes varían desde juntas ortodoxas integradas por oficiales militares en servicio activo, en las que uno de ellos es quizá designado presidente 0 jefe de Estado (com o en Argentina y Chile), hasta ejem plos en que el líder de la junta, quien obtuvo el poder m ediante un golpe de Estado militar, posteriorm ente hace que su pretensión del liderazgo político sea 1;it ilicada por un proceso de elección de algún tipo (com o ocurría con el presidente Suharto en Indonesia y el presidente Park y sus sucesores hasta hace poco en Corea del Sur). La experiencia en Indonesia desde m ediados de la década de 1960 pre senta varias de las características que se encuentran com únm ente en un régimen dom inado por los militares, cuyo hincapié es la orientación ha41 S e u só a C orea del S u r c o m o ejem p lo d e un rég im en d e ley y ord en e n e d ic io n e s p re vias d e e ste e stu d io , q u e co n te n ía n n u m e r o sa s c ita s d e fu e n te s q u e tratab an el p e r io d o de W) a ñ o s c u a n d o C orea d el S u r ten ía un sis te m a c o le g ia d o e litista b u ro crá tico . Para eslu tilo s e x c e le n te s d e la situ a c ió n actu al, v éa se, de. H agen K oo, c o m p ., State an d Society in Contem porary Korea, Ith aca, N u eva York, C ornell U n iversity P ress, 1993, y d e Jo n g S. Jim , "U n h ancin g P ro fessio n a l R o les and E th ical R esp o n sib ility : A M ean s for C reatin g Denio-
394
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
cía la ley y el orden.44 La República de Indonesia es un archipiélago de más de 13 600 islas (de las cuales m enos de 1 000 están habitadas) que se extiende a lo largo de casi 5 000 kilómetros de Oeste a Este, entre el sud este asiático y Australia. Su población a principios de los años noventa (casi dos terceras partes de la cual se concentraba en la isla de Java) se estaba acercando a los 200 m illones, lo que la convierte en la cuarta nación m ás poblada del m undo. La mayoría de los indonesios es de ori gen malayo, pero hay casi 400 grupos étnicos diferentes que hablan sus propios idiom as. Esta diversidad lingüística ha perm itido el desarrollo de una nueva lengua nacional: Bahasa Indonesia. Indonesia es la nación m usulm ana más grande del mundo, pues 90% de la población practica 1 alguna forma de islam ism o, si bien hay im portantes m inorías cristiana, hindú y budista, y no se ha establecido un Estado islám ico.45 Como cuenta con recursos naturales abundantes (en especial petróleo, gas na-1 tural, bosques, minerales, caucho, estaño, té y café), Indonesia ha d is frutado de una tasa de crecim iento anual prom edio de 6% en años re cientes, lo cual hace que ocupe el octavo lugar mundial por la rapidez con que crece su econom ía. Antes de obtener la independencia de Holanda después de la segunda Guerra Mundial, Indonesia pasó por un largo periodo de colonización europea, que em pezó con las exploraciones de los portugueses a finales cra tic A d m in istra tio n in K orea”, en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., H andbook o f C om para
tive and D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 15.
H 44 Las fu e n tes so b re In d o n esia in clu yen , d e H erbert F eith , The Decline o f C onstitutional I Dem ocracy in Indonesia, Ith aca, N u eva York, C ornell U n iversity P ress, 1962; d e D on ald K. E m m erso n , In don esias Elite: Political Culture an d Cultural Politics, Ith aca, N u ev a York, Cornell U niversity P ress, 1976; d e H am ish M cD onald, Suharto's Indonesia, H on olu lu , H aw ai, U n iversity o f H a w a ii Press, 1982; d e U lf S u n d h a u ssen , The R oad to Power: Indonesian Mili tary Politics, 1945-1967, K uala L um pur, d e O xford U n iversity P ress, 1982; d e D on ald K. E m m erso n , " U n d erstan d ing the N ew Order: B u reau cratic P lu ralism in In d on esia", Asian Survey, vol. 23, pp. 1220-1241, 1983, e "Invisible In d o n e sia ”, Foreign Affairs, vol. 66, n ú m . 2, pp. 3 68-387, in viern o d e 1987-1988; d e U lf S u n d h a u ssen , “In d on esia: P ast an d P resen t Enc o u n te rs w ith D em ocracy" , en la ob ra d e Larry D ia m o n d , Juan J. L in z y S e y m o u r M artin L ip set, c o m p s., Dem ocracy in Developing Countries, vol. 3, Asia, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, c a p ítu lo 11, pp. 4 2 3 -4 7 4 , 1989; d e M och tar L u b is, Indonesia: Latid under the R ainbow , S in g a p u r, O xford U n iversity P ress, 1990; d e M ich ael L eifer, "Uncerta in ty in In d o n e s ia ”, World Policy Journal, vol. 8, n ú m . 1, pp. 137-159, in v iern o d e 1990; d e Ik etu t M ardjana, "Policy C h an ges in In d o n e sia n P u b lic E n terp rises d u rin g th e Oíd O rder an d N ew O rder G o v ern m en t”, ASEAN E conom ic Bulletin, vol. 9, n ú m . 2, pp. 187-206, n o v iem b re d e 1992; d e M ich ael R. J. V atik iotis, Indonesia under Suharto: Order, Develop ment, an d Pressure for Change, L on d res, R o u tled g e, 1993; d e W illiam H . F red erick y R o bert L. W ord en , c o m p s., Indonesia: A Country Study, W a sh in g to n , D. C., F ed eral R esearch D iv isió n , B ib lio te c a del C on greso, 1993, y d e A n d rew M a cln ty re, " In d on esia in 1993: Incr e a sin g P olitical M o v em en t? ”, Asian Survey, vol. 34, pp. 111-118, 1994. 45 Para u n a n á lisis ú til d e la c o e x is te n c ia del Islam y d e la a u to r id a d se c u la r en I n d o n e sia , v éa se, d e G arth N. J o n es, "Musjid an d Istana: In d o n e s ia ’s U n ea sy C alm in Its D ev elo p m en ta list A ge”, p rep arad o para la C o n feren cia so b re el M u n d o M u su lm á n rea liza d a en la U n iversid ad d el S u r d e G eorgia, S ta tesb o ro , G eorgia, o ctu b r e d e 1991, 25 pp., m im eo g ra -
R E G ÍM E N E S POLÍTICO S BUROCRÁTICO-IM )M INAN I I \
lid siglo xv, cuyo objetivo primordial era m onopolizar el com en mil* l.e. • specias. Después de aproxim adam ente un siglo, los poi Iujmhm íuem n expulsados por los holandeses, que en 1602 formaron la United I asi In ili.i Company, con sede en Yakarta (que tam bién era conocida com o ILi luvia durante el periodo colonial) y le dieron autoridad no sólo com o una com pañía com ercial, sino tam bién com o el organism o que gobernai i . i en nombre de Holanda. Desde principios del siglo xvn hasta m edia dos del x v i i i , la United East India Company dirigió la expansión holan desa en Java, interrumpida entre 1811 y 1816 por la ocupación británica, que fue consecuencia de las guerras napoleónicas europeas. Gradualmente el gobierno holandés tom ó el control directo y remplazó ••1 control de la com pañía, lo que tuvo com o consecuencia la expansión ilrl im perialism o holandés más allá de Java a otras partes del archipié lago, y unió al territorio que posteriorm ente se convirtió en la Indone sia independiente después de la ocupación japonesa durante la segunda ( «tierra Mundial y la victoriosa lucha de independencia en la posguerra i ontra los holandeses entre 1945 y 1949. La historia política de Indonesia puede dividirse en tres periodos d es de la independencia. De 1950 a 1957, Indonesia fue un Estado unitario i on un sistem a parlamentario de gobierno que concedía el poder princi pal al parlam ento y al gabinete, pero con un presidente (Sukarno, el más destacado líder nacionalista del m ovim iento de independencia) que conservaba im portantes poderes. Durante estos años, la política indone sia con sistió en una serie de coaliciones gubernam entales y de con s tantes cam bios en el gabinete, lo que ocasionó finalm ente la proclam a ción de la ley marcial por Sukarno y el establecim iento de su sistem a de "democracia dirigida”, fundam entada en la nueva prom ulgación de la Constitución "revolucionaria" de 1945, basada en un fuerte sistem a pre sidencial. La era de la dem ocracia dirigida, que duró hasta 1966, fue dom inada por Sukarno en alianza con los líderes m ilitares, en parí ¡cu lar con el general Abdul Haris Nasution, quien era partidario de un "ca mino interm edio” en el que se concedía la obligación de preservar la unidad nacional a las fuerzas armadas, sin asum ir de hecho el poder po lítico. El sistem a de partidos políticos fue revisado drásticam ente y se declaró fuera de la ley a algunos partidos, de los que sólo sobrevivieron 10, el más fuerte de los cuales era el Partido Com unista Indonesio ( p k i ). Además, la mitad de los escaños del nuevo parlam ento se asignó a gruliad o. J o n e s c o n c lu y e q u e "en In d o n esia el Islam n o se p a rece a n in g u n o d e lo s q u e se e n c u e n tr a n en lo s lla m a d o s p a íses islá m ico s: Irán, P ak istán , B a n g la d esh , E g ip to , M alasia, o in c lu so el e n c la v e m u su lm á n del su r d e F ilip in as. In d o n esia e s u n a n a ció n p lu ralista d o n d e lo s g ru p o s é tn ic o s y lin g ü ís tic o s r eg io n a les so n los p r in cip a les fa c to r e s so c io p o líti e o s ”. Ibid., p. 3.
396
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
pos funcionales, entre los que estaban incluidos los militares. Para 1963, Sukarno había sido proclam ado presidente vitalicio, con el apoyo del p k i , pero se enfrentaba ya a una creciente hostilidad de los grupos islá m icos y de los militares. Cuando se profundizaron los antagonism os internos y aumentaron los enfrentam ientos externos, la crisis política hizo que en octubre de 1965 se desplazara del poder a Sukarno. Un fracasado golpe de Estado dirigido por elem entos pro com unistas de las fuerzas arm adas logró asesinar al com andante del ejército, general Yani, y a cinco de sus más estrechos colaboradores, pero fue aplastado rápidam ente por el mayoi general Suharto, el segundo de Yani. Durante los siguientes seis meses, Suharto tom ó un firme control del poder y se elim inó a los elem entos partidarios de Sukarno en las fuerzas armadas, así com o al p k i en una reacción anticom unista violenta en la que cientos de m iles fueron asesi nados. En marzo de 1966 se obligó a Sukarno a transferir la autoridad política a Suharto, aunque siguió siendo presidente form alm ente, pero un año después fue despojado de todo poder y luego se le m antuvo bajo arresto dom iciliario hasta su muerte en junio de 1970. E stos acontecim ientos dieron origen al “nuevo orden” bajo el general Suharto, quien ahora ha retenido el control de Indonesia por casi tres décadas. Este es un régim en colegiado m ilitar de élite burocrático, aun que no ha ocurrido ningún cam bio de directiva en los niveles superio res. Suharto está ya cum pliendo su sexto periodo com o presidente y fue elegido por últim a vez en 1993.* La más im portante realización de Su harto ha sido “hacer de los m ilitares el pilar indiscutible y leal de su po der”. Sagazm ente ha cam biado a sus colaboradores a m edida que va rían las circunstancias, pero todo el tiem po ha m antenido el objetivo de conservar “el orden y la tranquilidad política", aunque, según el com en tario de Sundhaussen, “m uchos críticos la considerarían com o la tran quilidad de un cem enterio, pues sofoca el debate político m ediante la censura de la prensa, el control de los m edios electrónicos y, cuando es necesario, la intim idación en gran escala e incluso los arrestos de sus oponentes o de sus sim ples críticos".46 Se ha construido una estructura doctrinal e institucional compleja para apoyar al régim en. La legitim idad fue reforzada por la adopción, por parte de Suharto, de la ideología estatal Pancasila (los cinco pilares) de Sukarno, promulgada en 1945 en los inicios del m ovim iento de inde pendencia.47 Se ha conservado la estructura constitucional de una repú* M a n ife sta c io n e s p o p u la r es e n 1997 p ro p icia ro n su caíd a. 46 S u n d h a u s se n , “I n d o n e sia ”, pp. 4 3 9 y 4 41. 47 E sto s p ila res o p rin cip io s son: "La cree n c ia en un D io s su p rem o ; un h u m a n ita r ism o ju sto y c iv iliza d o ; el n a c io n a lism o ex p resa d o c o m o la u n id a d d e In d o n esia ; la so b er a n ía
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
397
1)1ica unitaria con un sistem a presidencial de gobierno. Entre otras venI.»jas, esto perm ite que el presidente elija m inistros entre quienes no son miembros de la legislatura, sino que provienen de los m ilitares, intelec tuales o tecnócratas. La autoridad legislativa es com partida por la Asam blea Consultiva del Pueblo ( m p r ) y la Cámara de Representantes ( d p r ). I sta última está integrada por 500 miem bros que se reúnen anualm ente, de los cuales 400 son seleccionados m ediante elecciones en que los parlidos políticos autorizados compiten, m ientras que los 100 escaños res tantes son asignados a representantes de las fuerzas arm adas. El m p r se reúne cada cinco años después de las eleccion es parlam entarias, y su li mción principal es elegir al presidente y al vicepresidente para perio dos de cinco años. El m p r está integrado por los 500 m iem bros del d p r , más otros 500 individuos que ocupan escaños reservados para los m iem bros de los grupos profesionales y que son designados por el presidente, delegados elegidos por las legislaturas provinciales, y representantes de los partidos políticos de conformidad con su participación proporcional en el d p r . El sistem a de partidos políticos está estrictam ente circunscrito para evitar lo que se considera com petencia generadora de desórdenes. El Par tido Com unista todavía está prohibido y en 1973 se obligó a los nueve partidos que existen a reagruparse en dos coaliciones: los partidos m u sulm anes en el Partido Unido para el Desarrollo (p p p ) y los partidos secu lares y cristianos en el Partido Democrático Indonesio ( p d i ) . Sin embargo, el organism o más importante en la acción política es Golkar (Grupos f uncionales), que actúa com o el partido “del gobierno". Es una federaeión de grupos sociales (com o los cam pesinos, los obreros y las m uje res), que está bajo el firme control de los funcionarios de m ayor nivel de las fuerzas armadas, los ministros del gabinete y los tecnócratas. El Golkar ha dom inado todas las elecciones recientes, recibiendo más de 73% del voto en 1987 y 68% en 1992 (en com paración con 17% para el p p p y I S% para el p d i ) . Por lo tanto, no hay ninguna perspectiva de que en el luí uro inm ediato pueda surgir una m ayoría opositora. En el fuerte sistem a presidencialista de Indonesia, el presidente es lesponsable ante el m p r por la ejecución de la política estatal, tiene fai ultades legislativas concurrentes con las del d p r , ejerce las funciones ile com andante suprem o de las fuerzas arm adas y designa al gabinete. I n la actualidad hay 21 departam entos dirigidos por m inistros y agru pados bajo tres m inisterios coordinadores (política interior y seguridad; ec onom ía, finanzas, industria y supervisión del desarrollo, y bienestar p op u lar, a la q u e se llega m ed ia n te la d elib era ció n y r ep resen ta ció n o d e m o c r a c ia c o n s u l tiva, y la j u s t ic ia so c ia l para to d o el p u e b lo in d o n e sio " . F red erick y W o rd en , Indonesia: •I Country Study, p. 4 2 7 .
398
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
público), adem ás de ocho m inistros de Estado y de seis m inistros sin cartera, lo que hace un total de 38 m iem bros. Además, a otros tres fun cionarios de alto nivel se les concede el rango m inisterial. Vinculada de varias maneras con estos m inisterios se encuentra una am plia variedad de em presas públicas de las que se ha dependido para el cum plim iento de m uchos de los objetivos gubernam entales desde los com ienzos del régimen. La Constitución de 1945 dispone el control es tatal de “las actividades económ icas esenciales para el país y para la nación y la vida de las personas”. Esto se ha interpretado de tal manera que significa la propiedad o el control por el Estado, según la priori dad que se les dé, pero con el nuevo orden de Suharto generalm ente se propendía m ás al control que a la propiedad directa, debido en parte a que uno de los factores que contribuyeron a la caída de Sukarno fue el hecho de que “las condiciones económ icas y políticas em peoraron por el excesivo personal de las em presas públicas, el cual había aum entado a causa del 'clientelism o político' y de la baja productividad y mala ad m inistración de las em presas públicas que generaban pérdidas econ ó m icas continuas".48 Las reformas agruparon a las empresas públicas que subsistieron en tres tipos: agencias departam entales (em presas de servi cios públicos, com o los ferrocarriles, vinculadas con un departam ento m inisterial y cuya directiva y personal son adm inistradores públicos ci viles), em presas públicas (que desem peñan funciones m ixtas que ge neran ingresos y a la vez proporcionan servicios públicos, com o los de electricidad y los telefónicos, cuyas operaciones son supervisadas por un m inistro técnico y cuyos em pleados no son considerados funciona rios) y com pañías estatales del gobierno (em presas com erciales cuyas acciones son en su totalidad o en parte propiedad del gobierno, y ad ministradas por una junta de directores designada por el m inistro de Hacienda). Sin em bargo, en la práctica no siem pre se han respetado estas cate gorías formales, y Mardjana juzga que las em presas públicas todavía tienen problem as de ineficiencia por la excesiva intervención guberna mental. La burocracia que constituye el personal de estos m inisterios y de las em presas públicas es una mezcla muy variada de civiles y de oficiales m i litares, en la que estos últim os dom inan. Donald K. Em m erson ha reali zado am plios estudios de dichas com binaciones y está de acuerdo con la conclusión general de que “los m ilitares, com o una oligarquía o una institución, tienen el poder y lo ejercen por m edio de la burocracia”.49 48 M ardjana, "Policy C h an ges in In d o n e sia n P u b lic E n terp rises d u rin g the O íd Ordei an d N ew O rder G o v e r n m e n ts”, p. 192. 49 " U n d ersta n d in g the N e w O rder”, p. 1222.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
399
1981, una tabulación de los oficiales y de los civiles en los niveles ei iores de los 17 m inisterios m ostró que la penetración m ilitar variatlrsde una muy alta de 100% en el M inisterio de Defensa y Seguritl, hasta una baja de 12% en Obras Públicas, y que el m inistro provei de los rangos m ilitares en nueve casos, en com paración con ocho | m »s en que se trataba de civiles.50 Encontró, en 1986, que los oficiales «■«empeñaban dos quintas partes de los cargo de la burocracia central t)f nivel superior, “entre ellos asistentes presidenciales, m inistros y per nal ministerial del mayor nivel”, y que se les había nom brado tam bién iiii) "embajadores, gobernadores y jefes de distrito”, en los que habían inplazado a los “líderes aldeanos elim inados durante la represión inom un ista de los años sesenta", adem ás de que ocupaban escaños el Parlamento, realizando así "lo que las fuerzas arm adas denom inan función dual': conform ar al Estado a la vez que lo defienden".51 Auniie está de acuerdo en que “el nuevo orden ha transform ado una buro■Uu ia anteriorm ente policéntrica en un instrum ento de los m ilitares |mi a la seguridad interna y el crecim iento económ ico", Em m erson acepi l.i noción de “un pluralism o burocrático lim itado” com o la que mejor m i ibe “los papeles dentro de la burocracia de organizaciones relativalente civiles con posiciones políticas características que reflejan los andatos programáticos", e hizo hincapié en que el nuevo orden “no es n.i antítesis hom ogénea de la nación que pretende representar. Aunque leí lam ente el régim en es represivo y ha propugnado un patrón de creImiento no igualitario, no es antinacional”.52 I n tanto la situación económ ica continuara siendo buena (el creciiento económ ico fue de 6.5% en 1993), las diferencias entre el presieiile Suharto y los elem entos de las fuerzas arm adas no se profundi/.ii an53 y Suharto conservara su salud, las perspectivas de que el régimen i ontinuara parecían ser excelentes, por lo m enos hasta que terminara el i" tiodo actual de gobierno de Suharto en 1998, cosa que no sucedió. Con más de 75 años, no se esperaba que buscara ser reelegido para otro peí iodo. Leifer, conjeturando sobre la lucha por la su cesión que se avei inaba, predecía que “se dará y se decidirá en un pequeño círculo inte ntado por Suharto, los m ilitares y otros m iem bros de la élite gobernan te . Observaba que “la ola de dem ocratización que hoy día recorre el mundo sorprendentem ente casi no ha tocado a Indonesia, por lo que no .e lia producido una oposición más activa ni un gobierno más abierto y Ibid., p. 1227. '' "Invisible In d o n e s ia ”, pp. 38 4 -3 8 5 . " U n d erstan d in g th e N ew O rder”, p. 1238. ■" Para d eta lle s a cerca d e a lg u n a s d e e sta s te n sio n e s, v éa se, d e M a cln ty re, “In d o n e sia in PJ93: In cr ea sin g P o litica l M o v em en t? ”, pp. 111-115.
401
400
R E G ÍM E N E S PO LÍTIC O S B U R O C R Á T IC O -D O M IN A N T E S
R E G ÍM E N E S PO LÍTICO S B U R O C R Á T IC O -D O M IN A N T E S
negociador”. Com o las fuerzas arm adas “son probablem ente la únil1 ias características que lo hacen ú nico.55 S in em bargo, siendo uno de los institución verdaderam ente nacional de Indonesia", predecía que la M íocos reinos antiguos que sobrevivieron sin ser colonizados, Tailandia cesión política “dependerá de la cohesión de sus rangos de m ayor nivl lia contraído grandes deudas con las potencias occidentales. Su m ás cery de la m edida en que com partan un sentido de propósito com ún pal i ano paralelo probablem ente sea Japón. La m ejor m anera de describir conservar a Indonesia en el curso político y econ óm ico que establecí la amalgama resultante es llamándola “gobierno militar depredador”, con Suharto desde m ediados de los años sesenta.54 ■ una figura m onárquica que desem peña el papel de legitim ador del régi men. “Entre los países del Tercer M undo —según W elch y Sm ith— , la institución política tai y su m odelo de participación y relación entre lo civil y lo político son en m uchos sentidos sum am ente anóm alos”. Este De un régimen tradicional a uno colegiado: el ejem plo de Tailandia n L,n núm ero pequeño d 1 ‘‘stema político pretoriano es uno en el que “las facciones m ilitares y las
¡
crético ha rem plazado d' & Casos' un régim en colé ' I '¡validades personales constituyen los factores esenciales en el cam bio I D C I llC U llC lllU l y y J _________ ^ m edie un considerable *recíarnente a uno de i° e^ tlsta burol gubernamental”, en el que la com petencia política está circunscrita a 55 L as fu e n te s q u e tratan d el s is te m a p o lític o d e T a ila n d ia in c lu y e n , d e D avid A. W ilso n ,
x---n o d o UC haber tenido durante , ^ de wuioiiiaiismo, c°Jonia]ism n aunque trad^ el o n]a ] sin q u f The M ilitary in T h a i P o litic s”, en la o b ra d e J o h n so n , c o m p ., The Role o f the Military in torír» ? te a]gun tiem ppo o el el estatu aUnqUe el ? oaís u e J llnderdeveloped Countries, pp. 2 5 3 -2 7 5 ; d e K en n'eth P. ” L a n d o n , Siam in Transition, David A‘ Wils° n' W esthaber tenido durante algún tiem estatussb 2de dePterri de protectorado D ro te r tn r a rin « ! port, C o n n ecticu t, G r e en w o o d P ress, 1968; d e F red R. v o n d er M eh d en , “T h e M ilita ry a n d torio en m andato bajo uno de los principales poderes. E stos regím ene O evelop m en t in T h a ila n d ".Journal o f Comparative Administration, vol. 2 , n ú m . 3, p p . 3 2 3 ------* '-B1 1 tienen en com ún la necesidad de adaptar las estructuras pol; Í40, 1970; d e H en ry B ie n e n y D avid M orell, "T ran sition fro m M ilita ry R ule: T h a ila n d ’s ias 1estructuras políticas y ad m inistrativas que han h ere d a d____ a ------' l'x p erien ce”, en el lib ro d e K elleh er, c o m p ., Political-Military Systems, p p . 3-26; d e C lau d e que han heredado a sus objetivos de m odernización, perc sus enfoques u------1~ 1 I W elch , Jr., y A rthur K. S m ith , Military Role and Rule: Perspectives on Civil-Military Relapara hacerlo de esta m anera pueden variar considerable il^ U L C . mente. tions, N orth S c itu a te , M a ssa c h u se tts, D u x b u ry P ress, c a p ítu lo 4 , pp. 8 1 -1 1 1 , 1974; Clark En Afganistán (1973) y Etiopía (1974), m onarquías con caracterís _____ ___ w v u v -i J ____ fueron .uviun u cu o ca a a s por golpes de Estado m ilitares y> ticas tradicionales derrocadas rem plazadas por gobiernos bajo un liderazgo milito»m ilitar colectivo, que ---- 1* mostraba poca d isposición a com partir el poder con elem entos civiles y que se enfrentaban a am enazas inm ediatas a su viabilidad. Para 1978 Afganistán había sucum bido ante un régim en revolucionan w___ _ »v. *uxuviuiiario apoyado por ios los soviéticos, que perm p erm aneció en el poder desp ués de la retirada de las tropas soviéticas í> -« de las tropas soviéticas a principios de 1989, pero que ya en 1993 ha bía sido desplazado por un gobierno de coalición con un liderazgo is lám ico. En Etiopía, el régim en militar, acosado por con tin uos pro blem as de cam bios dentro del grupo directivo, desórdenes internos, hambre y rebelión en la provincia de Eritrea, fue rem plazado finalm ente en 1991. j Irak en 1958, Siria en 1963 y Libia en 1969 han igualm ente depuesto a sus m onarcas y los han rem plazado con regím enes m ilitares que han seguido una ideología revolucionaria, prom ovido la unidad árabe y la op osición a Israel, patrocinado partidos oficiales que parecen ser ante todo meras fachadas, y com partido m oderadam ente el poder con fun cionarios civiles. I Tailandia es un ejem plo relevante de regím enes de este tipo, con algu-
54 "Uncertainty in Indonesia",
pp. 137
y 158.
D. N eh er, "T hailand”, en la o b ra d e R o b ert N . K ea rn ey , c o m p ., Politics and Modemization in South and Southeast Asia, C a m b rid g e , M a s s a c h u s e tts , S c h e n k m a n P u b lis h in g C o, pp. 2 1 5 -2 5 2 , 1975; d e D a v id M orell y C h a i-a n a n S a m u d a v a n ija , Political Conflict in Thai land: Reform, Reaction, Revolution, C a m b rid g e, M a ssa c h u se tts, O elg esch la g e r, G u n n & lla in , P u b lish ers, 1981; d e Clark D. N eh er, co m p ., Modern Thai Politics, ed . rev., C am b ridge, M a ssa ch u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C o., 1981; d e J oh n L. S . G irlin g , Thailand: Society and Politics, Ith a ca , N u e v a Y ork, C ornell U n iv ersity P ress, 1981; d e Clark D. N eh er, “T h a i land in 1986: P rem , P a rlia m en t, a n d P o litica l P ra g m a tism ”, Asian Survey, v o l. 2 7 , n ú m . 2, pp. 2 1 9 -2 3 0 , feb rero d e 1987; d e J a m es O ckey, " P olitical P a rties, F a c tio n s, a n d C orru p tion in T h ailan d ”, Modern Asian Studies, vol. 28, n ú m . 2, pp. 2 5 1-277, m a y o d e 1994; y d e G ord o» F airclou gh , “O n e S te p Forw ard: C o m p ro m ise A verts R ift in C o a litio n Party", Far Eastern Economic Review, vol. 157, n ú m . 3, p. 16, o ctu b re d e 1994. S e h a rea liza d o u n n ú m er o p o c o c o m ú n d e e s tu d io s d e la b u ro cra cia ta ila n d esa . L as o b ra s m á s c a r a c te r ístic a s s o n la s d e Fred W . R ig g s, Thailand: The Modemization o f a Bureaucratic Polity, H o n o lu lu , E ast-W est C enter Press, 1966, y d e W illiam J. Siffin , The Thai Bureaucracy, H on olu lu : E a st-W est C en ter Press, 1966. O tras fu e n te s ú tile s in clu y en , d e B id h y a B o w o m w a th a n a , "Public P o lic ie s in a B u re a u c ra tic P o lity ”, p rep a ra d o p ara el C o n g reso M u n d ia l d e la In tern a tio n a l P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n r e a liza d o e n 1 988, 17 p p ., m im eo g ra fia d o , "T ransfers o f B u re a u c ra tic E lites b y P o litica l B o sses: T h e Q u estio n o f P o litica l v ersu s B u r e a u c r a tic A cco u n ta b ility ”, prep arad o p ara la C o n feren cia d e la E a stern R eg io n a l O r g a n iza tio n fo r P u b lic A d m in istra lio n ( e r o p a ) e n 1987, 2 5 p p ., m im eo g ra fia d o , "Three D e c a d e s o f P u b lic A d m in istra tio n in Thailand”, p rep a ra d o p ara la C o n feren cia d e la E a stern R eg io n a l O rg a n iza tio n fo r P u b lic A d m in istra tio n ( e r o p a ) en 1985, 2 0 p p ., m im eo g ra fia d o , y "M últiple S u p e r io r s in th e T h a i P u b lic H ea lth B u re a u c ra cy ”, p rep a ra d o p ara la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n e n 1982, 8 4 p p ., m im eo g ra fia d o ; S u c h itr a P u n yaratab an d h u -B h ak d i, " D evelop m ent A d m in istra tio n in T hailand: C h a n g in g P a ttem s? ”, p rep arad o para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n e n 1986, Í0 p p ., m im eo g ra fia d o ; R o n a ld L. K ra n n ich , “T h e P o litic s o f P erso n n el M a n a g em en t: C o m p e te n c e a n d C o m p r o m ise in th e T hai B u reaucracy" , p rep a ra d o para la C o n feren cia N a cio n a l d e la A m erican S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n en 1977, 4 8 pp., m im eo g ra fia d o ;
402
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
un estrecho y lim itado grupo elitista, m ientras que la m asa de la pobla«j ción perm anece políticam ente pasiva.56 La llamada reforma Chakkri, que sucedió durante la mitad y los fina les del siglo xix, en lo que por aquel entonces era Siam , fue principal m ente una respuesta a la am enaza del colonialism o inglés y francés,! Este m ovim iento de adaptación m odernizante fue dirigido por dos sig« nificativos reyes siam eses, Mongkut (Rama IV) y Chulalogkorn (Rama V). É stos prom ovieron programas de educación en el extranjero para jóve nes tai, incluyendo tanto a plebeyos com o a m iem bros de la nobleza. I I personal militar estuvo entre los que recibieron entrenam iento en el ex tranjero. Esto tuvo com o resultado que, alrededor de 1930, se m ateriali zara “un excedente de hom bres jóvenes, im buidos del pensam iento libe ral occidental y ansiosos de un papel m ás influyente en el gobierno". Ellos “habían asim ilado m ucho del liberalism o occidental y estaban cada vez más descontentos con el anacronism o de la m onarquía absolu ta".57 Como al regresar al país encontraron que los m iem bros de la fa milia real continuaban teniendo el m onopolio de los puestos más impor tantes y controlaban el proceso de tom a de decisiones, estos funcionarios civiles y m ilitares con en trenam iento en O ccidente estaban decididos a producir un cam bio político. En 1932, la monarquía absoluta fue derrocada en un incruento golpe de Estado; una monarquía constitucional fue puesta en su lugar, y el po der político pasó de las m anos del rey y un pequeño núm ero de la fam i lia real a las m anos de un grupo de civiles y militares. Esta nueva élite política ha m antenido el control por más de seis décadas, a pesar de la confusa sucesión de golpes y contragolpes cuando la fuerza de las frac ciones ha cam biado. El golpe de Estado se ha convertido en el medio usual de transferencia del poder político.58 J a m es N . M osel, "Thai A d m in istrative B e h a v io r”, en la ob ra d e S iffin , c o m p ., Toward the Com parative Stu dy o f Public A dm inistration, pp. 2 78-331; E d gar L. S h or, "The Thai B u re a u c ra cy ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 6 6 -8 6 , 1960; W illiam J. Siffin , "Personnel P ro cesses o f the T hai B u reau cracy”, en el lib ro d e Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, Papers in C om parative Public A dm inistration, pp. 2 0 7 -2 2 8 , Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad d e M ich igan , 1962; y K asem U d yan in y R u fu s D. S m ith , The Public Service in Thailand: Organization, Recruitm ent an d Training, B ru sela s, In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istrative S c ie n c e s , 1954. 56 W elch y S m ith , Military Role and Rule, pp. 81 y 106. 57 M o sel, "Thai A d m in istrative B e h a v io r”, pp. 296-291. 58 N eh er in d ica a lg u n a s ra zo n es para ex p lica r el fe n ó m e n o d e lo s g o lp e s d e E sta d o . "Com o lo s a lto s p u e sto s p o lític o s so n o c u p a d o s só lo p o r m u y p o c a s p erso n a s, y c o m o la p a rticip a c ió n g u b ern a m e n ta l está co n cen tra d a en la b u rocracia, es p o sib le d o m in a r to d o el s is te m a p o lític o so la m e n te c o n tr o la n d o la estru ctu ra b u rocrática. Y c o m o la s in stitu c io n e s n o b u ro crá tica s n o tien en relev a n cia (in c o n s e c u e n c ia ), h a n sid o fá c ilm e n te e v i ta d a s o n o to m a d a s e n cu en ta . A d em ás, el h e c h o d e q u e B a n gk ok se a la ú n ica ciu d a d im p o rta n te d el p a ís fa cilita c o n sid e r a b le m e n te lo s p ro b lem a s lo g ístic o s en el p r o c e s o d e dar
R E G ÍM E N E S POLÍTICOS BUR<>< l
40<
l a m onarquía continúa teniendo la función «l« legitim ación a pesar •I' haber sido reducida a un papel sim bólico m;is que .1 una activa parti\ ipación. “La perm anente importancia y el podei m in íen te de la monar quía en las instituciones políticas tai —según Morell establecen dife1 rutes barreras a los militares, lim itando el grado en que un jefe militar puede ejercer un liderazgo nacional y hace a las fuerzas armadas respon..ibles en el palacio para el continuo reconocim iento de su legítim o papel político.”59 Sin embargo, Neher señala que el efecto directo de la m o narquía en la política ha sido superficial o leve, com o lo m uestra “la incapacidad del rey para evitar golpes de Estado y su silencio en rela1 ion con problemas importantes frente al gobierno. [...] Los líderes tai no han querido precipitar un enfrentam iento entre ellos m ism os y la m o na iquía, y en ese sentido el rey actúa com o una fuerza m oderadora”.60 Durante la m ayor parte del periodo desde 1932, Tailandia ha tenido una fachada constitucional de sistem a parlamentario con ocasionales • lecciones en las que se perm ite com petir a los partidos políticos. Sin embargo, lo usual es que las elecciones en Tailandia no se efectúen con el propósito de permitir cam bios en el gobierno, sino que “son realizadas 1 uando los grupos dirigentes creen que las elecciones van a aum entar su poder”.61 Los partidos políticos han sido generalm ente ineficaces y algu nas veces han sido puestos fuera de la ley. Existen pocos grupos de inte1 es no gubernam entales. Con la excepción de breves intervalos de tiem po —los m ás largos fue10 1 1 desde 1973 hasta 1976, y de nuevo desde finales de 1992 hasta el presente— , el grupo cívico-m ilitar dirigente ha m antenido firm emente el control, aunque se han dado pasos tentativos dirigidos a la experim entación con un estilo de gobierno m enos autoritario. Por ejemplo, bajo la nueva Constitución promulgada en 1968, la ley marcial fue sus pendida y se perm itió un lim itado gobierno parlamentario. Sin embaí l'o, al principio de 1971, debido a una agresiva actividad parlamentaria en varios frentes, el primer m inistro Thanom Kittikachorn puso fin de manera repentina a este periodo de com petencia política más abierta, uspendiendo la Constitución, disolviendo la legislatura y proscribiendo lodos los partidos políticos, con excepción de un nuevo partido, patroci nado por el gobierno. El más significativo intento para extender el control popular sobre la élite burocrática sucedió después de las m anifestaciones estudiantiles a im g o lp e. F in a lm en te , T a ilan d ia ha sid o in d e p e n d ie n te d e la in flu en cia extran jera q u e pu d iera esta r en d esa c u e r d o en lo s m e d io s o lo s resu lta d o s d e u n g o lp e d e E s ta d o .” N e h c i. Thailand, p. 244. 59 M orell, "A lternatives to M ilitary R u le”, p. 10. 60 N eh er, “T h a ila n d ”, p. 239. 61 Ibid, p. 2 41.
404
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
finales de 1973, que provocaron la caída del gobierno de Thanon y el nom bram iento com o primer m inistro del rector de la Universidad de Tham masat. E stos acontecim ientos obligaron a convocar una Asamblea Constituyente y a promulgar otra Constitución en 1974, que fueron se guidas por elecciones en 1975, en las cuales com pitió un gran núm ero de partidos altam ente fragmentado. Dos gobiernos de coalición, de cor ta vida, se formaron en seguida, antes de las nuevas elecciones en 1976, en las que de nuevo se falló en reducir la m ultiplicidad de partidos re presentados en la legislatura, o de proveer una base para un gobierno de coalición aceptable a los militares. A finales de 1976, otro golpe instaló de nuevo a un gobierno dom ina do por los m ilitares y reforzó el m odelo de transferencia de poder por m edio de golpes, que continúa hasta el presente. Las figuras militares más im portantes en los años siguientes fueron el general Kriangsak Chamanon, quien fue primer m inistro de 1977 a 1980; el general Prem Tinsulanonda, quien sucedió a Kriangsak y perm aneció com o primer m inistro a pesar de varias crisis en el gabinete y fallidos golpes de Esta do hasta que se retiró en 1988; y el m ayor general Chatchai Choonhaven, quien se mantuvo en el cargo hasta ser derrocado por un golpe de Estado a principios de 1991, que dio lugar al establecim iento de una junta interina llamada Consejo Nacional Pacificador ( c n p ) y a la elabo ración de otra nueva Constitución, prom ulgada posteriorm ente en ese m ism o año. Una elección celebrada en m arzo de 1992 dio la mayoría legislativa a los cuatro partidos que estaban en favor de los m ilitares, lo cual ocasionó la designación del general Suchinda Kraprayoon, el com andante del ejército, al cargo de primer m inistro después de que renunció a sus puestos m ilitares. Sin embargo, Suchinda no era un fun cionario elegido y, aunque su designación fue válida con stitucionalm en te, resultó en una oposición masiva la adopción de un cam bio constitu cional que prohibía esas designaciones en el futuro, y la renuncia de Suchinda. En otra elección posterior en 1992, cuatro partidos que no eran afines a los m ilitares ganaron una escasa mayoría en la legislatura, con 51.4% del voto, pero consideraron necesario formar una coalición con el Partido Acción Social conservador. No obstante, Chuan Leekpai, líder del Partido Dem ocrático, se convirtió en el primer líder no militar nom brado primer m inistro desde los años setenta. A pesar de la actual directiva civil, el golpe de Estado parece hallarse institucionalizado com o un instrum ento para remplazar a un grupo ce rrado de personas con otro, sin avanzar decididam ente hacia una alter nativa del gobierno m ilitar elitista. Al m enos para el futuro inm ediato, la com petencia política en Tailandia probablem ente seguirá el patrón que describieron W elch y Smith: “Estará restringida a una élite muy pe-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
405
i|iu*ña, cuyos m iem bros com parten un consenso sustancial con respecto ii las estructuras y los valores políticos que sostienen el statu q u o ”, y con tlivisiones dentro de la élite que probablem ente serán originadas por "luchas entre grupos personales por el poder, la riqueza y el estatus, y lio por objetivos p olíticos antagónicos o diferencias de ideología".62 I is fuerzas políticas opositoras continuarán estando som etidas a firmes i ontroles del gobierno, y las que intenten organizar la op osición a éste uriún reprimidas m ediante el acoso o su exclusión de los favores gü ín i nam entales, o en casos más drásticos m ediante la cárcel o el exilio. ( m lquiera que sea la perspectiva que pueda existir para una transición gradual del gobierno militar, parece depender de dos condiciones: el Im lalecim iento de las instituciones civiles para reducir el faccionalism o v los pleitos cuya consecuencia es la inestabilidad política, y acuerdos »|iir permitirán a los líderes militares, acostum brados a desem peñar pá lidos políticos, continuar participando en la form ulación de las políticas mmque en una posición m enos dom inante.63 Ya sea que dism inuya o no p.i adualm ente la autoridad política de los militares, la directiva política luílundesa casi con seguridad mantendrá una actitud paternalista res| m‘i lo al público, y existirán pocos canales para responder ante la sociei l.ul en conjunto. I I m odelo de adm inistración tai, dentro de esta situación política, fue determinado más por las reformas realizadas por el rey Chulalongkorn i’ii 1892 que por los cam bios que siguieron a la revolución de 1932. Él •Muprendió la transform ación del sistem a tradicional creando m inistros • ••pecializados funcionales a la manera europea, y cam biando a una for ni.i de funcionarios asalariados, cuidadosam ente seleccionados en las liimilias de la nobleza, entrenados en el país y en el extranjero, así com o Ubicados de m odo sistem ático durante su carrera de servicio. Las líneas «Ir continuidad desde la anterior burocracia y estructura administrativa non significativam ente directas. I a rama ejecutiva del gobierno tai está dirigida por el primer m inisIlo, quien ejerce una inm ensa autoridad com o líder de los m ilitares así i miio del gabinete y quien ha sido funcionario del ejército en m uchas oportunidades. En el gabinete, bajo la autoridad del primer m inistro se rii< neutra una docena de m inistros que dirigen las más significativas Instituciones gubernam entales, las más im portantes de las cuales son el Ministerio de la Defensa y el M inisterio del Interior (que controla la •«In ii nistración local y las fuerzas de la policía). Cada m inisterio tiene un subsecretario que es el funcionario de más alto rango en el servicio W elch y S m ith , M ilitary Rule and Rule, p. 102. M orell, “A ltern ativos to M ilitary Rule", p. 22.
404
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
finales de 1973, que provocaron la caída del gobierno de Thanon y el nom bram iento com o primer m inistro del rector de la Universidad de Tham masat. E stos acontecim ientos obligaron a convocar una Asamblea Constituyente y a promulgar otra Constitución en 1974, que fueron se guidas por eleccion es en 1975, en las cuales com pitió un gran núm ero de partidos altam ente fragmentado. Dos gobiernos de coalición, de cor ta vida, se formaron en seguida, antes de las nuevas elecciones en 1976, en las que de nuevo se falló en reducir la m ultiplicidad de partidos re presentados en la legislatura, o de proveer una base para un gobierno de coalición aceptable a los militares. A finales de 1976, otro golpe instaló de nuevo a un gobierno d om ina do por los m ilitares y reforzó el m odelo de transferencia de poder por m edio de golpes, que continúa hasta el presente. Las figuras m ilitares más im portantes en los años siguientes fueron el general Kriangsak Chamanon, quien fue primer m inistro de 1977 a 1980; el general Prem Tinsulanonda, quien sucedió a Kriangsak y perm aneció com o primer m inistro a pesar de varias crisis en el gabinete y fallidos golpes de Esta do hasta que se retiró en 1988; y el mayor general Chatchai Choonhaven, quien se m antuvo en el cargo hasta ser derrocado por un golpe de Estado a principios de 1991, que dio lugar al establecim iento de una junta interina llam ada Consejo Nacional Pacificador ( c n p ) y a la elabo ración de otra nueva Constitución, prom ulgada posteriorm ente en ese m ism o año. Una elección celebrada en marzo de 1992 dio la mayoría legislativa a los cuatro partidos que estaban en favor de los m ilitares, lo cual ocasionó la designación del general Suchinda Kraprayoon, el com andante del ejército, al cargo de primer m inistro después de que renunció a sus p uestos m ilitares. Sin em bargo, Suchinda no era un fun cionario elegido y, aunque su designación fue válida con stitu cion alm en te, resultó en una oposición masiva la adopción de un cam bio constitu cional que prohibía esas designaciones en el futuro, y la renuncia de Suchinda. En otra elección posterior en 1992, cuatro partidos que no eran afines a los m ilitares ganaron una escasa m ayoría en la legislatura, con 51.4% del voto, pero consideraron necesario formar una coalición con el Partido Acción Social conservador. No obstante, Chuan Leekpai, líder del Partido D em ocrático, se convirtió en el primer líder no militar n om brado primer m inistro desde los años setenta. A pesar de la actual directiva civil, el golpe de Estado parece hallarse institucionalizado com o un instrum ento para remplazar a un grupo ce rrado de personas con otro, sin avanzar decididam ente hacia una alter nativa del gobierno m ilitar elitista. Al m enos para el futuro inm ediato, la com petencia política en Tailandia probablem ente seguirá el patrón que describieron W elch y Smith: "Estará restringida a una élite muy pe
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
405
queña, cuyos m iem bros com parten un consenso sustancial con respecto a las estructuras y los valores políticos que sostienen el statu q u o ”, y con divisiones dentro de la élite que probablem ente serán originadas por "luchas entre grupos personales por el poder, la riqueza y el estatus, y no por objetivos políticos antagónicos o diferencias de ideología".62 Las fuerzas políticas opositoras continuarán estando som etidas a firmes controles del gobierno, y las que intenten organizar la op osición a éste serán reprim idas m ediante el acoso o su exclusión de los favores gu bernamentales, o en casos m ás drásticos m ediante la cárcel o el exilio. Cualquiera que sea la perspectiva que pueda existir para una transición gradual del gobierno militar, parece depender de dos condiciones: el fortalecim iento de las instituciones civiles para reducir el faccionalism o y los pleitos cuya consecuencia es la inestabilidad política, y acuerdos que permitirán a los líderes militares, acostum brados a desem peñar pa peles políticos, continuar participando en la form ulación de las políticas aunque en una posición m enos dom inante.63 Ya sea que dism inuya o no gradualm ente la autoridad política de los m ilitares, la directiva política tailandesa casi con seguridad mantendrá una actitud paternalista res pecto al público, y existirán pocos canales para responder ante la so cie dad en conjunto. El m odelo de adm inistración tai, dentro de esta situación política, fue determ inado más por las reformas realizadas por el rey Chulalongkorn en 1892 que por los cam bios que siguieron a la revolución de 1932. Él em prendió la transform ación del sistem a tradicional creando m inistros especializados funcionales a la manera europea, y cam biando a una for ma de funcionarios asalariados, cuidadosam ente seleccionados en las familias de la nobleza, entrenados en el país y en el extranjero, así com o ubicados de m odo sistem ático durante su carrera de servicio. Las líneas de continuidad desde la anterior burocracia y estructura adm inistrativa son significativam ente directas. La rama ejecutiva del gobierno tai está dirigida por el primer m inis tro, quien ejerce una inm ensa autoridad com o líder de los m ilitares así com o del gabinete y quien ha sido funcionario del ejército en m uchas oportunidades. En el gabinete, bajo la autoridad del primer m inistro se encuentra una docena de m inistros que dirigen las más significativas instituciones gubernam entales, las más im portantes de las cuales son el M inisterio de la Defensa y el M inisterio del Interior (que controla la adm inistración local y las fuerzas de la policía). Cada m inisterio tiene un subsecretario que es el funcionario de más alto rango en el servicio 62 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 102. h’ M orell, "A lternatives to M ilitary R u le”, p. 22.
406
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
civil oficial. Los directores generales están a cargo de departam entos den tro de cada m inisterio, que a su vez están subdivididos de acuerdo con un esquem a de organización sum am ente racionalizado. Sin em bargo, observadores informan que la coordinación adm inistrativa ha probado que es difícil de lograr. El sistem a sigue plagado de "com petencia entre los m inisterios y los departam entos, de duplicación de esfuerzos y de falta de cooperación en la planificación a largo plazo”.64 Esto se debe, en parte, al funcionam iento del fenóm eno de cam arillas en la política de Tailandia, que da un premio o recom pensa a la consolidación de la posi ción en el poder a la cam arilla dom inante. Los hom bres de confianza del líder del grupo son nom brados en los puestos im portantes del gabi nete y luego se les concede una gran autonom ía en la dirección de éstos. Tal proceso de consolidación de grupos "contribuye a la ‘feudalización' de la adm inistración del gobierno, en el que a cada m iem bro im portan te del grupo dom inante se le concede una virtual libertad de dirigir los asuntos de su sector particular en la burocracia".65 El servicio civil tai y la com posición de los m inisterios está organiza do en niveles jerárquicos, en los que los más altos incluyen a aquellos que sirven com o jefes de sección, subsecretarios, o aun, en unos pocos casos, a m inistros de gabinete. Con la excepción de aquellos situados en los niveles más bajos, estos oficiales son usualm ente graduados univer sitarios, seleccionados sobre la base de criterios com petitivos. El presti gio del servicio perm anece alto y el avance depende m ucho de la aproba ción del funcionario superior en la jerarquía administrativa. Lo adecuado de las escalas de salario ha sido severam ente afectado por la inflación, pero las bonificaciones son buenas. A su vez, las acciones disciplinarias contra los oficiales son raras. Una carrera en el servicio civil ofrece esta tus y seguridad, adem ás de la remota posibilidad de entrar en el círculo íntim o de la élite política. Las pautas de conducta en la burocracia tai reflejan los rasgos cultu rales de la sociedad tal com o la deferencia a la autoridad y el hincapié en la manera propia de las relaciones entre superiores y subordinados. Siffin señala que la burocracia debería ser vista com o un sistem a social que provee un m arco de referencia para la conducta de sus m iem bros. Las orientaciones de los valores dom inantes de los burócratas tai no son la productividad, la racionalidad y la eficiencia. Ellos se identifican con un estrato jerárquico; personalism o, o "la confianza en las relaciones personales y el interés personal com o las bases primarias de la conducta dentro del sistem a”; y seguridad, o "el deseo de seguir siendo m iem bro 64 V on d er M eh d en , "The M ilitary an d D e v elo p m en t in T h ailan d ", pp. 3 3 4 -3 3 5 . 65 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 103.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
407
del sistem a".66 Las acciones de la burocracia están dirigidas a sustentar estos valores primarios, no los valores secundarios de proveer bienes y servicios al público en general de una manera eficiente. La burocracia adquiere, distribuye y utiliza los recursos en un contexto en el que se destacan los valores primarios más que los secundarios. La autoridad en tal sistem a no se conform a, ni cercanam ente, a los patrones de relación im personal y racional-legal; la autoridad “sigue siendo esencialm ente personal y con estatus adquirido”.67 Siffin insiste en que el autoritarism o en la burocracia tai es jerárquico, el estatus en el sistem a es expresado por el rango, y que estos conceptos no forzosa mente se conform an con las expectativas tom adas de los clásicos m ode los de la burocracia. La autoridad va con el rango, y éste es en un grado muy alto una cuestión per sonal. De esta suerte, los subordinados están sujetos a los superiores en una escala de relaciones no limitada a los “negocios oficiales”. Ellos podrían servir bebidas en sus fiestas, e incluso podrían ayudar al superior a hacer dinero por medio de sus conexiones o sus talentos no oficiales; [...] Con certeza, ellos podrían jugar al espejo de Narciso del jefe en un grado no común en un con texto igualitario.68 Al m ism o tiem po, la autoridad del rango está lim itada en m uchos sen tidos que protegen al subordinado contra las dem andas de lo social mente inaceptable. La pauta total de conducta está m ás dirigida al m an tenim iento de las correctas relaciones personales en el sistem a social que a la productividad de los resultados. De aquí que hay "poca tensión entre lo formal y lo informal que es característico en la orientación a la productividad de los sistem as occidentales".69 La burocracia tai no está sujeta a una gran presión interna, sino que se halla bien adaptada al contexto que le rodea. Los burócratas civiles en Tailandia han sido exitosam ente puestos bajo control por los militares. Esto se ha logrado “a través del nom bram iento de oficiales de las fuerzas armadas en puestos decisivos de autoridad so bre personal civil y m ediante un proceso continuo de elección de los bu rócratas con objeto de que trabajen de manera am istosa y efectiva para el régim en m ilitar”, así com o "a base del nom bram iento de seguidores y fam iliares en im portantes puestos subordinados, por m edio de la rota ción periódica de personal civil potencialm ente com petidor, y m ediante la fragm entación del poder y de la responsabilidad entre varias agencias 66 S iffin , The Thai Bureaucracy, pp. 161-162. 67 Ibid., p. 165. 68 S iffin , “P erso n n el P ro cesses o f the T hai B u re a u c ra cy ”, p. 222. 69 Ibid., p. 220.
408
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
civiles".70 Los funcionarios civiles han adm inistrado norm alm ente la nación para los m ilitares, pero tam bién han com partido las ventajas que recibe la élite burocrática gobernante, especialm ente en las con d iciones en que no existen controles efectivos del exterior. En su estudio sobre el desarrollo político en Tailandia, Riggs concluye que éste es casi un caso clásico de un “sistem a político burocrático”. Los intereses de los burócratas m oldean y conform an la organización del gobierno, adem ás de reflejar las necesidades y los objetivos de los fun cionarios que se benefician.71 Morell y Chai-anan afirman que el bu rócrata tai "ve su p osición com o su posesión personal, que puede ser usada tanto para sus intereses com o para los de su grupo".72 W elch y Sm ith concuerdan en que hay “un distintivo carácter am oral en el m o delo de com peten cia elitista en Tailandia. Las burocracias civil y m ili tar del gobierno existen esencialm ente para servir a sus propios inte reses, ya que no hay una fuerza social externa con el suficiente poder para am enazar al gobierno con sanciones políticas y de esta form a ha cer que éste reconozca un objetivo moral m ás im portante que su propia existencia”.73 A pesar de las tension es que se han acum ulado en los años recientes, la evidencia aún apoya la predicción hecha por Riggs de que "el sistem a político tai continuará sin ningún cam bio mayor com o cualquier insti tución burocrática bien integrada y estable, una sociedad prism ática en equilibrio, con un bajo nivel de desarrollo industrial y de crecim iento económ ico, y en un nivel interm edio de distribución de poder entre el extrem o dem ocrático y el extrem o autoritario".74 Los procesos de m o dernización han perm itido responder exitosam ente al im pacto de O cci dente, pero en la transición la clase de los funcionarios se ha convertido en la clase gobernante, autorreclutada principalmente en las altas instan cias de la burocracia civil y militar. El m odelo de desarrollo no ha sido equilibrado, ni el rápido crecim iento de las habilidades de la burocracia ha sido acom pañado por un crecim iento com pensatorio de las institu cion es externas a la burocracia y capaces de controlarla. El conjunto de instituciones políticas resultante corresponde de una m anera cercana al m odelo de una sociedad “prism ática”, tal com o la define Riggs.
70 B ie n e n y M orell, " T ran sition fr o m M ilitary Rule", pp. 18-19. 71 R ig g s, Thailand, p. 34 8 . 72 M orell y C h ai-an an , Political Conflict in Thailand, p. 48. 73 W elch y S m ith , M ilitary Role a n d Rule, p. 104. 74 R ig g s, Thailand, p. 3 9 5 . E n la o b ra Thailand: Society a n d Politics, G irlin g a c e p ta la o p in ió n d e q u e T a ila n d ia c o n tin ú a s ie n d o u n s is te m a p o lític o b u ro crá tico .
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
409
La influencia del colonialism o: el ejem plo de Ghana l'n otros regím enes con élites burocráticas colegiadas, un factor antece dente com ún ha sido una prolongada era colonial durante la cual el p o der colonial ha sido capaz de implantar sus instituciones políticas y ad ministrativas en el territorio dom inado, de una manera tan firme que se convierten en el decisivo punto de referencia al desarrollo que sigue a la independencia nacional, aunque con el paso del tiem po se hayan hecho m odificaciones significativas en el m arco original de referencia institucional. En la m ayoría de los casos, la continuidad ha dem ostrado ser muy grande tanto en lo adm inistrativo com o en la esfera política. Las élites burocráticas formadas durante el periodo colonial han tom ado en lorma gradual el poder político en lo que fueron regím enes políticos com petitivos y pluralistas, inm ediatam ente después de la independent ia. Algunas ex colonias inglesas corresponden a esta descripción, tal com o Myanmar, Pakistán y Ghana, pero tam bién esta descripción se puede aplicar a ex colonias francesas com o Chad, Mali, Níger y la Repú blica del Congo. N osotros usarem os a Ghana com o ejemplo. La historia política de Ghana en el periodo posindependiente ha esta do constituida por una sucesión de diferentes tipos de regím enes políti cos, y en todos ellos las burocracias civiles y militares han desem peñado un papel esencial.75 Ghana fue el primer país africano occidental en ga nar la independencia y com enzó con un sistem a político parlam entario siguiendo el m odelo británico. Kwame Nkrumah, quien había dirigido la lucha por la autonom ía nacional, se convirtió en .el primer m inistro bajo un sistem a de gobierno de gabinete, con partidos de la oposición bien representados en el parlamento. Pero en cinco años apareció "un culto a la personalidad” que otorgó el título de osagyefo (presidente) a Nkrumah bajo una Constitución republicana, y se estableció un sistem a de partido único. Todos los aspectos de la vida social se politizaron con 75 Las p r in c ip a le s fu e n te s so b re G h an a in clu y en , d e V icto r D. F erk iss, “T h e R ole o f the P ub lic S er v ic e s in N ig eria a n d G h a n a ”, en la ob ra d e H ead y y S to k es, Papers in C om para tive Public A dm in istration , pp. 173-206; d e K ofi A n k om ah , " R eflection s o n A d m in istra tiv e R eform in G h a n a ”, International Review o f Adm inistrative Sciences, vol. 36, n ú m . 4, pp. 2993 03, 1970; C lyde C hantler, The Ghana Story, L ondres, L in d en Press, 1971; de D avid E. Apter, Ghana in Transition, 2 ? ed . rev., P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1972; R ob ert P in k n ey, Ghana under Military Rule 1966-1969, L on d res, M eth u en & Co. Ltd., 1972; d e R ob ert M. P rice, Society an d Bureaucracy in Contem porary Ghana, B erk eley, C ali forn ia, U n iversity o f C alifornia Press, 1975; de D en n is A ustin, Ghana Observed, M an ch ester, M a n ch ester U n iv ersity P ress, 1976; d e L eonard K o o p erm a n y S te p h e n R o sen b u rg , "The British A d m in istrative L egacy in K enya an d G hana”, International Review o f Adm inistrative Sciences, vol. 43, n ú m . 3, pp. 267-272, 1977; d e Bjorn H ettn e, "Soldiers an d P olitics: T he Case o f G h an a ".Journal o f Peace Research, vol. 17, n ú m . 2, pp. 173-193, 1980; d e D on ald R oth ch ild y E. G y im ah -B oad i, "G hana’s R etu m to Civilian R u le”, Africa Today, vol. 28, n ú m . 1, pp. 3-15, 1981; d e J o n K rau s, " R aw lin gs’ S e c o n d C orning”, Africa Report. vol. 27, n ú m . 2, pp. 5 9-66,
410
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
objeto de apoyar al Partido Convención Popular, que tenía com o princi pal objetivo “trabajo y felicidad para toda la gente”. Apter vio este es fuerzo com o un rasgo único de la manera en que las cosas se com b in a ron en Ghana, consistiendo esta com binación en una forma nacional de tradicionalism o con el nombre de socialism o. “Esta nación rem plazó a la com unidad étnica y el presidente-m onarca rem plazó al jefe. [...] La ideología se convirtió en una religión política cada vez m ás intolerante de otras religiones, m onopolista, expresada a través de los m ilitantes ele gidos del partido."76 Nkrumah perdió gradualm ente su carism a y el partido se disolvió. “Al rededor de 1965 —según Apter—, el partido consistía en una vasta red de com ités que no se reunían, de organizaciones que no funcionaban y de m anipulaciones personales que hicieron surgir m utuas sospechas, d es confianza y recrim inación”.77 A pesar de que Nkrumah fue nom brado presidente del partido de por vida; de que se convocó a un referéndum nacional que hizo de Ghana oficialm ente un Estado de un solo partido, y de que de varias maneras Nkrumah intentó aum entar su autoridad, la oposición política creció y la situación económ ica em peoró. El resulta do fue un incruento golpe de Estado hábilm ente planeado y bien ejecu tado por los líderes del ejército y la policía en 1966, cuando Nkrumah estaba fuera del país. Un Consejo Nacional de Liberación ( c n l ) de ocho m iem bros fue establecido, encabezado al principio por el m ayor general Ankrah y luego por el brigadier Afrifa. El régim en militar desacreditó a Nkrumah, purgó a sus seguidores, lanzó un programa de austeridad económ ica, prom ovió la elaboración de otra constitución y prom etió un pronto regreso a un gobierno civil. La prom esa fue cum plida en las elecciones de 1969, que resultaron en la designación de Kofi A. Busia, un civil, com o primer ministro, primero bajo m a rzo -a b ril d e 1983; d e D on ald I. R ay, Ghana: Politics, E conom ics an d Society, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1986; d e Jon K raus, "G hana’s S h ift from R ad ical P o p u lism ”, Current History, vol. 86, n ú m . 520, pp. 205-208, 2 27-228, m ayo 1987; de V ictor T. Le V ine, "Autopsy on a R egim e: G hana's Civilian In terregn u m 1 9 6 9 -7 2 ”, Journal o f M odem African Studies, vol. 25, n ú m . 1, pp. 169-178, 1987; d e B a ffo u r A g yem an -D u ah , "G hana, 1982-1986; the P olitics o f the P. N. D. C Journal o f M odem African Studies, vol. 25, n ú m . 4, pp. 6 1 3 -6 4 2 , 1987; d e R ich ard C. C rook, "L egitim acy, A u th ority an d th e T ran sfer o f P o w er in G hana", Political Studies, vol. 35, n ú m . 4, pp. 5 5 2 -5 7 2 , d ic ie m b r e d e 1987; d e S im ó n B a y n h a m , The M ilitary an d Politics in N krum ah’s Ghana, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1988; d e C olleen L ow e M orn a, "A G ra ssro o ts D e m o c r a c y ”, Africa Report, vol. 34, pp. 17-20, ju lio -a g o sto de 1989; d e E. G y im a h -B o a d i y D on ald R o th ch ild , “G h a n a ”, en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public Adm inistration in the Third World, c a p ítu lo 10; de Jeffrey H erb st, The Politics of Reform in Ghana, 1982-1991, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1993; d e Y oury P etch en k in e, Ghana: In Search o f Stability, 1957-1992, W estp ort, C o n n ecticu t, Praeger, 1993, y d e E. G y im a h -B o a d i, "G hana’s U n certain P olitical O p en in g ”, Journal o f Dem ocracy, vol. 5, n ú m . 2, pp. 7 5 -8 7 , abril d e 1994. 76 A pter, Ghana in Transition, p. 358. 77 Ibid., p. 377.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
411
una com isión presidencial del c n l de tres m iem bros y m ás tarde bajo otro civil com o jefe de Estado. Sin em bargo, el gobierno de B usia duró sólo dos años y m edio, ya que fue derrocado por otra tom a del poder por los m ilitares a principios de 1972. El líder de este golpe fue el coronel (después general) I. K. Acheampong, quien sirvió com o jefe de Estado y rom o jefe del Consejo Superior Militar. Este régim en militar disolvió la Asamblea Nacional, proscribió form alm ente todos los partidos políticos v suspendió la Constitución. A su vez, Acheam pong fue forzado a renun ciar a m ediados de 1978. Su sustituto fue el teniente general Fred W. Akuffo, quien juró en representación del gobernante Consejo Suprem o Militar que el poder sería entregado a un gobierno popularm ente elegi do el 1“ de julio de 1979. Esta elección ocurrió efectivam ente, pero sólo significó una temporal interrupción del gobierno m ilitar en Ghana. M enos de un m es antes de las programadas elecciones, un motín dirigido por jóvenes oficiales de la Íuerza aérea y del ejército sacaron al régim en de Akkufo e instalaron al teniente de vuelo Jerry Rawlings, por entonces de 30 años, com o jefe del iiuevo Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( c f a r ). S u s prin cipales blancos fueron los oficiales con más tiem po de servicio, ocho de los cuales fueron ejecutados (incluidos tres ex jefes de Estado). Pos teriormente, el c f a r perm itió la realización de las eleccion es y entregó el poder a finales de 1979 a un gobierno civil elegido, encabezado por el presidente Hilla Limann y por el Partido Nacional Popular ( p n p ). Como Ujorn H ettne observa, este régimen m ilitar "debe ser único en la h isto ria de la política de los militares. Éste tom ó el poder de un régim en m i litar y lo entregó a un civil, después de haber ejecutado a buen núm ero de altos oficiales y haber m andado m uchos más a la cárcel”.78 Sin em bargo, la vida del gobierno civil fue corta. “Al entregar el poder en la Asamblea Nacional en 1979 —informa Jon Kraus— , Rawlings había prevenido a los políticos reunidos allí que si usaban sus p osicio nes para perseguir sus propios intereses, encontrarían resistencia y se rían rem ovidos del poder."79 En efecto, a finales de 1981, poco más de dos años después, Rawlings derrocó al gobierno de Limann/PNP, lo que Kraus correctam ente denom ina su “segunda llegada”, produciendo de esta manera el retorno al gobierno de una oligarquía militar que con ti núa en el poder. Este últim o gobierno ha sido el de m ayor duración en Ghana desde la independencia de este país. El principal instrum ento de control durante la mayor parte de este periodo ha sido el Consejo Provisional de la Defensa Nacional ( c p d n ), 78 H ettn e, " S old iers an d P o litic s”, p. 184.
v rel="nofollow">K raus, “R a w lin g s’ S e c o n d C orning”, p. 59.
412
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
encabezado por Rawlings, que tiene la autoridad de "ejercer todos los poderes del gobierno”. Funcionarios civiles y m ilitares han sido m iem bros del c p d n y han servido com o m inistros del gabinete bajo el consejo; sin em bargo, los m ilitares han ocupado los puestos claves del poder. Las instituciones de los gobiernos locales fueron rem plazadas desde el prin cipio por consejos de apoyo al régim en, diseñados en 1984 com o Com i tés de Defensa de la Revolución ( c d r ) . D espués de que por años se había prom etido m ás “dem ocracia participativa”, las elecciones para asam bleas de distrito fueron realizadas a finales de 1988 y a principios de 1989, y a com ienzos de 1963 una nueva Constitución de la Cuarta República reestructuró el gobierno central. Disponía la elección directa del presidente, un vicepresidente nom brado por el presidente, un consejo de seguridad m ilitar y civil encabezado por el presidente y una cámara legislativa elegida en forma directa. El c p d n fue disuelto form alm ente. Bajo la nueva Constitución, después de una reñida elección en la que recibió 58.3% de los votos, Rawlings fue elegi do presidente por un periodo de cuatro años que em pezó en 1993 y con solidó así su poder por un futuro indefinido. En Ghana, desde la independencia, en todos estos regím enes civiles y m ilitares la burocracia civil instalada cuando term inó el colonialism o británico ha m antenido una posición de indispensabilidad, pero no de dom inación. El m odelo del servicio civil británico caracteriza form al m ente aún a la adm inistración pública en Ghana, lo que Price refiere com o un ejemplo excepcional de “em ulación institucional".80 M uchos de los burócratas con m ás tiem po de servicio com enzaron sus carreras en el servicio civil británico y fueron entrenados por los ingleses. Incluso después de la independencia, m uchos ingleses expatriados continuaban ocupando los más altos niveles del servicio civil, que no fue totalm ente “africanizado" sino hasta m ediados de los sesenta. El servicio civil ha sido capaz de retener m ucho de su estatus here dado y su prestigio, a pesar del esfuerzo de limitarlo, especialm ente cuan do políticos civiles han controlado el gobierno. Una ruptura entre las élites políticas y burocráticas em pezó en Ghana antes de que la independen cia hubiera sido ganada, y continuó en el periodo de la dom inación del partido único, cuando precisam ente un observador escribió que “la gen te que ocupa los puestos burocráticos no es representativa de aquellos que controlan y apoyan al partido que dom ina el gobierno".81 Los buró cratas provenían de los grupos con el m ás alto estatus social, estaban más occidentalizados y eran más reform istas que los líderes del Partido de la Convención Popular ( p c p ) . Precisam ente por esto, los líderes del 80 P rice, Society an d Bureaucracy in Contem porary Ghana, p. 150. 81 F erk iss, “T h e R o le o f th e P u b lic S erv ices in N ig eria an d G h a n a ”, p. 178.
R E G ÍM E N E S POLÍTICO S BUR O C RÁTICO -DO M INAN I I S
vieron al más alto servicio civil, junto con la com unidad universitai ¡a, com o una posible fuente de disidencia y desacuerdo y tom aron m e didas precautorias. Una com isión del servicio público de acuerdo con el modelo británico fue remplazada por una com isión del servicio civil con l'i andes poderes de asesoría. La Constitución de 1960 dio total control de la adm inistración pública al presidente, incluidos los poderes de “nom bramiento, prom oción, transferencia, finalización del nom bram iento, despido y control disciplinario”. El programa del p c p im pulsó una com pleta reorganización del servicio civil para liberarlo de los lím ites y m entalidad co lon iales, y así relacionar sus m étod os con las n ecesid a des y condiciones de Ghana, aunque hubo más retórica que logros rea les. Las m edidas que efectivam ente se tom aron no fueron drásticas. Una nueva escuela para funcionarios civiles fue fundada, parcialm ente para promover nuevas actitudes, pero tam bién com o un reconocim iento de las crecientes necesidades de personal con capacidad administrativa. La pertenencia a una organización sindical patrocinada por el gobierno fue obligatoria para todos, salvo para los más altos funcionarios, pero les fueron negados los derechos de huelga y el gobierno no estaba obligado por ningún acuerdo con sus sindicatos. El hecho básico parece haber sido que el partido y el servicio civil se necesitaban uno al otro, y Nkrumah necesitaba a los dos. “Lo que m antu vo al gobierno funcionando —com o Apter señala— fue la tranquila alianza entre dos fuerzas hostiles, la burocracia del partido y el ser-vicio civil. Si ellos tenían m utuo desprecio, am bos reconocían que eran esen ciales para el gobierno de los asuntos cotidianos.”82 Durante el tiem po que Nkrumah tuvo un control firme del Estado y del aparato del parti do, los funcionarios de carrera se mantuvieron políticam ente pasivos y obedientes a sus jefes políticos, pero retuvieron poderes esenciales en el gobierno. Durante su breve periodo en el poder, el gobierno de Busia despidió ;i varios cientos de funcionarios por lo que pareció ser producto de con si deraciones políticas y étnicas más que por faltas en la conducta adm i nistrativa. Los regím enes m ilitares que precedieron al actual, aunque esporádicam ente desplegaron sus poderes para hum illar o disciplinar a los funcionarios que no gustaban a los funcionarios militares, no em prendieron nada que afectara las prerrogativas del servicio civil, las cua les parecieron estar firmemente establecidas. En efecto, Price afirmó, com o una de sus convicciones, que es "dudoso si el liderazgo político contem poráneo en Ghana [...] tenía suficiente apoyo político para com prom eterse en una drástica restructuración del ‘esquem a de servicio’ i’CP
82 Apter, Ghana in Transition, p. 360.
414
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
que había en la burocracia pública, incluso si éstas fueron sus incli n aciones”.83 Bajo el gobierno de Rawlings, la burocracia civil parece haberse esta do enfrentando a una situación m ás precaria, sin dejar de ser influyente. Cuando el c f a r tom ó el poder en 1979, despidió a m uchos de los funcio narios civiles de alto rango y sim ultáneam ente purgó a los oficiales m ili tares con más tiem po de servicio. Cuando Rawlings tom ó de nuevo el poder en 1981, sin embargo, la base de su poder era inestable y, desde entonces, ha em prendido la construcción de una base de apoyo por m e dio de una am plia coalición que ha incluido a civiles tanto en m iniste rios del gabinete com o a ocupantes de otras importantes posiciones. Este gobernante ha reclutado a profesionales en adm inistración y a tecnó cratas tanto para los m inisterios com o para las corporaciones estatales. Se concedieron salarios m ás altos a los trabajadores de los m ás bajos niveles, lo que dio lugar a una com prensión de la diferencia entre los sa larios más bajos y los más altos, lo que a su vez requirió ajustes en los niveles más altos.84 Ahora bien, en opinión de Donald Ray, la escasez de personal calificado ha significado que "en la supervisión política del ser vicio civil haya existido poca efectividad y que el servicio civil, en sus m ás altos niveles, haya estado en gran medida opuesto al régim en, y en los m edianos niveles haya habido desm oralización porque sus salarios no se han podido enfrentar a los rigores de la inflación”.85 Ghana, al igual que otros nuevos Estados en África, está aún funcio nando básicam ente con las instituciones adm inistrativas coloniales que heredó.86 El servicio civil, com o la más im portante de esas instituciones, ha retenido el aura del servicio colonial, pero hay dudas de que se haya conform ado a las expectativas razonables puestas en su desenvolvi m iento en la nueva situación nacional. En su estudio de la burocracia de Ghana, Price concluye que “el desenvolvim iento adm inistrativo sufre [...] debido a la mala integración institucional, la existencia de organi zaciones estructuralm ente diferenciadas en un am biente sociocultural hostil”.87 Price argum enta que la institucionalización del “estatus” se ha establecido m ucho m ás plenam ente que la institucionalización del “rol”, con el resultado de que la “conducta organizacionalm ente dependiente del 'rol'” por parte de los funcionarios ghaneses es im probable por las presiones sociales ejercidas sobre ellos. La conducta que lleva al logro 83 P rice, Society an d Bureaucracy, p. 216. 84 K raus, "G hana's S h ift from R ad ical P o p u lism ”, pp. 2 0 6 -2 0 7 , 227. 85 R ay, Ghana: Politics, E conom ics an d Society, p. 155. 86 V éa se, d e F red G. B u rk e, "Public A d m in istra tio n in Africa: T h e L egacy o f In h erited C o lo n ia l In stitu tion s" , Journal o f C om parative Adm inistration, v o l. 1, n ú m . 3, pp. 3 4 5 -3 7 8 , 1969. 87 P rice, Society an d Bureaucracy, p. 206.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
415
•Ir las m etas de la organización no es apropiada para atraer la aprobai ion social en el am biente de la sociedad tradicional africana. El problema recurrente de la corrupción, por ejemplo, puede ser explii .ido por las expectativas sociales basadas en el "estatus exaltado” hereda•l<»por los burócratas con más tiem po de servicio de la Ghana contem poi.mea de los ingleses, que im plica tam bién "expectativas muy grandes". Un alto puesto del servicio civil trae consigo un gran aumento de influencia, obligación y responsabilidad dentro de su familia extendida. Las obligaciones y responsabilidades llevan un peso material pesado. Se esperará no sólo que el funcionario civil africano provea asistencia financiera a su familia [...] sino también probablemente que mantenga en los aspectos materiales un "estilo de vida” europeo. Estos sím bolos de estatus y obligaciones financieras fam iliares socialmente adoptados "implicarán grandes gastos y tenderán a distanciarse •le lo que es financieram ente disponible al funcionario civil a través de • u salario”,88 produciendo una difundida corrupción adm inistrativa con f ian alcance. Éste ha sido uno de los factores que han m otivado las in tervenciones militares, las cuales a su vez no han propiciado la elim ina ción o la reducción significativa del problem a.89 A pesar de ser, según Apter, “el único país africano con una genuina experiencia parlamentaria”90 y de presentar dos de los raros ejem plos en i|iie los m ilitares voluntariam ente han entregado el poder a gobiernos civiles y no obstante la liberalización política m ostrada por la elección de Rawlings com o presidente en 1993, Ghana parece estar ahora firme mente establecida en un m odelo de gobierno elitista burocrático. La m ez cla de poder entre los civiles y militares es real, pero difusa; sin em bar co, com o H ettne señala, una vez que los militares intervienen en política, “esto tiende a convertirse en una experiencia politizante que hace pro bable la repetición; en consecuencia, cuando los gobernantes m ilitares entregan el poder a los civiles, esto es pocas veces de m anera incondi cional”.91 S
ist e m a s p e n d u l a r e s
Como se explicó en el capítulo vn, la característica m ás significativa del contexto político de algunos países en vías de desarrollo podría ser que 88 Ibid., pp. 150-151. 89 K raus, "G hana’s S h ift from R ad ical P o p u lis m ”, p. 2 27. 90 Apter, Ghana in Transition, p. xxi. 91 H ettn e, "S old iers an d P olitics", p. 190.
41 6
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
un m odelo pendular se ha establecido con vacilación, en el que el siste ma político periódicam ente se m ueve de un régim en elitista burocrático a uno poliárquico com petitivo, y viceversa. Cualquiera que sea la si tuación actual, es probable que el péndulo se mueva de nuevo hacia la otra dirección en el futuro próximo. Debido a la posición real o poten cial de poder político de la burocracia, es necesario considerar a éstos com o regím enes en que la burocracia es prom inente. Cualquier especificación con respecto a lo que puede calificarse com o sistem a pendular será forzosam ente algo arbitraria. Por supuesto, si los dem ás factores que hem os analizado no se modifican, cuanto m ás tiem po haya sido independiente un país m ás oportunidades habrá tenido para experim entar las transiciones en los regím enes políticos. Aquí esta m os interesados principalm ente en lo sucedido durante las décadas re cientes y en lo que podría suceder en la próxima década. Por lo tanto, para nuestros fines, el requerim iento esencial será que por lo m enos ha yan ocurrido tres m ovim ientos pendulares durante el periodo iniciado después de la segunda Guerra Mundial (o desde la independencia, si ésta se obtuvo después) y que la probabilidad de otro m ovim iento pen dular dentro de la próxima década siga siendo alta. Puesto que la independencia llegó más tem prano a los países de Lati noam érica que a los de otras regiones, algunos de estos países han acu m ulado una historia im presionante de cam bios políticos, con Bolivia com o la que más destaca a este respecto. La C onstitución actual de Bo livia, adoptada en 1967 y suspendida interm itentem ente desde ese año, era la decim osexta después de la independencia en 1825. Desde esa fe cha ha tenido 200 jefes del ejecutivo, 13 de ellos durante el breve perio do que va de 1969 a 1982. Es fácil calificar a Bolivia com o un sistem a pendular, sin importar cuál sea la escala temporal que usem os y si es breve o larga. Igual ocurre con otros países latinoam ericanos. Algunos ejem plos adicionales im portantes, basados en los criterios m ás restrin gidos m encionados en páginas anteriores, son Argentina, Brasil y Perú. Con el propósito de ilustrar el sistem a político pendular y seleccio nando de diferentes regiones, nosotros usam os a Brasil com o ejemplo por América Latina, Nigeria por África al sur del Sáhara y Turquía por el M edio Oriente. Brasil Com enzando en 1964, Brasil fue gobernado por una élite m ilitar en co laboración con burócratas civiles, con una gradual apertura de la com petencia política durante los años setenta, que facilitó la restauración del liderazgo político de los civiles (m ediante eleccion es indirectas en
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
417
1985 y elecciones directas en 1989) y que ha continuado hasta los n o venta.92 La historia política de Brasil después de su independencia de Portugal en 1822 ha incluido un largo periodo de gobierno m onárquico durante la mayor parte del siglo xix. Luego le siguió una república federal constitucional en la cual presidentes elegidos se alternaron con presiden tes que fueron instalados en el poder com o resultado de intervenciones militares. En 1930, después de un golpe de Estado, Getulio Vargas inició una presidencia autoritaria de 13 años. De nuevo, en 1945 com enzó un periodo de casi dos décadas durante las cuales presidentes elegidos tu vieron el poder, el últim o de los cuales fue Joáo Goulart, quien había .ido nom brado vicepresidente y tom ó el poder com o presidente en 1961 cuando el presidente Quadros renunció. El gobierno de Goulart estuvo lujo un creciente ataque debido a una generalizada corrupción guber namental, a sus sim patías pro com unistas y a políticas económ icas inflai ionarias. Fue derrocado en 1964 por un casi incruento golpe de Estado. Aunque los m ilitares en Brasil habían sido reconocidos desde hacía mucho com o una fuerza m oderadora en la sociedad brasileña y habían intervenido frecuentem ente en política, la retención militar del poder político por un largo e indeterm inado periodo no correspondía al tradii ional papel de los m ilitares de "moderador" de las distintas facciones políticas que com piten entre sí. Apoyándose en el lenguaje que se eni nentra en diferentes constituciones brasileñas y en las que se designa a los militares com o una “institución nacional perm anente, específicam en te encargada de m antener la ley y el orden en el país y de garantizar el normal funcionam iento” de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, fue generalm ente aceptado, según Einaudi y Stepan, que los m ilitares “te1,2 O bras r e c ie n te s so b r e las p o lític a s y la a d m in istr a c ió n en B rasil in clu y en , d e L uigi R. I ln au di y A lfred C. S te p a n III, Latín Am erican In stitu tional Developm ent: Changing MiliImy Perspectives in Perú and Brazil, S a n ta M ón ica, C aliforn ia, T h e R an d C orp oration , 1971; ilc R obert T. D alan d , "A ttitudes tow ard C h an ge by B razilian B u re a u c ra ts”, Journal o f Comparative A dm in istration , vol. 4, n ú m . 2, pp. 167-203, 1972; d e Barry A m es, Rhetoric and Hcality in a M ilitary Regime: Brazil Since 1964, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, I•>73; d e A lfred S te p a n , c o m p ., Authoritarian Brazil, N u ev a H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1973; d e B ru ce D rury, "Civil-M ilitary R ela tio n s a n d M ilitary Rule: B razil S ln ce 1964”, Journal o f Political and Military Sociology, vol. 2, pp. 191-203, o to ñ o d e 1974; de <.corges-A nd re F iech ter, Brazil Since 1964: M odem isation under a Military Regime, Londres, M.u m illa n , 1975; d e H en ry H . K eith y R ob ert A. H ayes, co m p s., Perspectives on Armed I on es in Brazil, T e m p e, A rizon a, C en ter for L atin A m erican S tu d ie s, U n iversid ad E statal tli At izon a, 1976; d e K en n eth S. M ericle, "C orporatist C ontrol o f the W ork in g Class: Authorllitrian B razil S in c e 1 9 6 4 ”, en la ob ra d e M alloy, c o m p ., Authoritarianism an d Corporatism ni h itin Am erica, pp. 3 0 3 -3 3 8; Jean C lau d e G arcia-Z am or, c o m p ., Politics an d A dm inistra tiva in Brazil, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, 1978; d e Jan K n ip p ers B lack, The M ilitary an d P o litica l D e c o m p r e ssio n in B ra zil”, Arm ed Forces an d Society, vol. 6, iiiiin. 4, pp. 6 2 5 -6 3 7 , v era n o d e 1980; d e P eter M cD o n o u g h , " D evelop m en t P riorities a m o n g lli.t/.ilia n E lites", E conom ic D evelopm ent and Cultural Change, vol. 29, n ú m . 3, pp. 535159, 1981; d e R ob ert T. D alan d , Exploring Brazilian Bureaucracy: Performance and Pathol-
418
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
nían la aprobación para derrocar al presidente elegido, pero no para asum ir el poder político”.93 Drury coincide en que los m ilitares com o institución se habían considerado a sí m ism os com o "la autoridad final en los conflictos políticos, encargados especialm ente de prevenir la im posición de soluciones radicales a los problem as políticos”.94 Una intervención política de tan limitada naturaleza, en la que el con trol fue regresado a los civiles después de la im posición militar de un com prom iso efectivo, no fue ya considerada suficiente por el régimen posterior a 1964, el cual actuó con la creencia de que "la crisis afrontada por el sistem a político podría ser resuelta solam ente a lo largo de un ex tenso periodo de gobierno militar durante el cual el sistem a sería recons truido”.95 Este periodo fue de más de 20 años, y en el que cinco genera les se sucedieron uno al otro com o presidentes, el últim o de los cuales fue el presidente Figueiredo, quien com enzó su periodo de seis años en 1979. A través del tiem po, se fueron haciendo con cesion es m enores y temporales dirigidas a la restauración de un gobierno constitucional nor mal, pero la presidencia quedó sujeta a la elección indirecta de un co legio electoral que estuvo bajo el firme control de una élite política. Además, solam ente dos partidos políticos fueron autorizados — uno pro gobierno y el otro de la oposición— . El presidente Figueiredo se identifi có con una fracción del liderazgo m ilitar del más alto rango que favoreogy, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, 1981; d e S co tt M ain w arin g, The Transition to D em ocracy in Brazil, N o tre D am e, In d ia n a , H elen K ello g In s titu te for In te r n a tio n al S tu d ies, U n iversidad d e N otre D am e, 1986; d e W illiam C. S m ith , "The Travail o f B razilian D em o cra cy in th e ‘N e w R e p u b lic ”', Journal o f Interam erican Studies an d W orld Affairs, vol. 28, pp. 3 9 -7 3 , in v iern o d e 1986-1987; d e F ran cés H a g o p ia n , The Traditional Political Elite an d the Transition to D em ocracy in Brazil, N o tre D am e, In d ian a, H e le n K ello g g In stitu te for In tern a tio n a l S tu d ies, U n iversid ad d e N o tre D am e, 1987; d e T h o m a s E. S k id m o re, The Politics o f Military Rule in Brazil, 1964-1985, N u ev a York, O xford U n iv ersity P ress, 1988; de M aría H elen a M oreira Alves, “D ile m m a s o f th e C o n so lid a tio n o f D e m o c r a c y from the T op in Brazil: A P olitical A n a ly sis”, Latin American Perspectives, vol. 15, n ú m . 3, pp. 47-63, v era n o d e 1988; d e T im o th y J. P ow er, ‘‘P olitical L a n d sca p es, P o litica l P arties, an d A uthorita ria n ism in B ra zil an d Chile", International Journal o f C om parative Sociology, vol. 29, pp. 2 5 1 -2 6 3 , se p tie m b r e -d ic ie m b r e d e 1988; d e A lfred S te p a n , c o m p ., D em ocratizing Bra zil: Problem s o f Transition and C onsolidation, N u ev a York, O xford U n iversity P ress, 1989; d e T h o m a s R. R o ch o n y M ich ael J. M itch ell, "Social B a ses o f th e T r a n sitio n to D em ocracy in B r a z il”, Com parative Politics, vol. 21, pp. 3 0 7 -3 2 2 , ab ril d e 1989; d e B arb ara G ed d es y Joh n Z aller, " S ou rces o f P o p u la r S u p p o r t for A u th oritarian R e g im e s ”, Am erican Journal o f Political Science, vol. 33, n ú m . 2, pp. 3 1 9 -3 4 7 , m a y o d e 1989; d e Ju an d e O n ís, “B razil on th e T ig h trop e tow ard D e m o cra cy ”, Foreign Affairs, vol. 68, n ú m . 4, pp. 127-143, o to ñ o de 1989, y d e E lisa P. R eís, "Brazil: T he P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”, en el lib ro d e H. K. A sm ero n y R. B. Jain, co m p s., Politics, A dm inistration and Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia an d Latin Am erica, A m sterd am , VU U n iversity P ress, c a p ítu lo 3, pp. 3 7-51, 1993. 93 E iu n a d i y S te p a n , Latin American In stitu tion al Developm ent, p. 73. 94 D rury, “Civil-M ilitary R ela tio n s an d M ilitary R u le ”, p. 191. 95 Ib id .'
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
419
• i.i una mayor "apertura” o "descom presión” en el sistem a p olítico bra•.ileño, que desem bocó en las elecciones de 1982 en las que los grupos tle oposición obtuvieron 62% de los votos y ganaron el control de 10 esImíos y la m ayoría de la Asamblea Nacional de Representantes, m ien tras que el partido gobernante ganó en 13 estados y m antuvo el control ili l Senado v del colegio electoral (encargado de elegir a un nuevo pre sidente en 1985). I 1 ritmo de los cam bios políticos tom ó tal intensidad que en 1985 el lu ilid o pro gubernam ental nom inó a un civil para presidente en lugar de un general, quien a su vez fue derrotado por Tancredo Neves, del I*.11 i ido Brasileño M ovim iento Dem ocrático (pbmd). Por desgracia, una enlermedad im pidió a Neves asum ir la presidencia y su com pañero en lii iórmula presidencial, José Sarney, se convirtió en el presidente provi sional y después en presidente formal cuando Neves murió. Durante el peí iodo de gobierno de Sarney, se adoptó una nueva Constitución, en la i nal se estableció la elección directa del presidente por un periodo no irnovable de cinco años. Sin em bargo, Sarney se d esem peñó com o un piesidente ineficaz e impopular. Como resultado, el ganador de las eleci Iones de 1989 fue un político de nuevo cuño, Fernando Collor de M e llo, c]Liien basó su cam paña en una plataform a contra Sarney, concenli.nulose en el castigo de la corrupción en los altos puestos. Collor Inauguró su presidencia en marzo de 1990, pero en vez de dirigir un m ovimiento de reforma, pronto se le acusó de corrupción, im plicándolo Mf l , a su esposa y a sus partidarios cercanos. Después de investigacio nes y controversias prolongadas, a finales de 1992 Collor había sido soinrtido a ju ic io en el Congreso y renunció, siendo rem plazado por el vit «'presidente Itamar Franco. El triunfador en la elección más reciente, en ix i ubre de 1994, fue Fernando H enrique Cardoso, centrista que había • i .ido ocupando el cargo de m inistro de H acienda. Cardoso inició su p< i iodo a principios de 1995 y por ahora encabeza un gobierno de coalii I o n de centro-izquierda. Por consiguiente, la frágil transición brasileña ii la dem ocracia ha sido establecida, pero su perm anencia en el poder i|ii< da por ser probada, con el péndulo puesto en posición de regresar y •l< moverse de nuevo al elitism o burocrático si falla el liderazgo civil. ( Cóm o ha sido afectada la naturaleza del sistem a adm inistrativo bra sil* no, primero por las dos décadas de regím enes m ilitares, y más rei lentem ente por el m ovim iento hacia la dem ocratización?, y ¿cuál será mi papel en el desarrollo político brasileño en el futuro? Una de las más sorprendentes características del periodo del gobierno militar que com enzó en 1964 fue su fuerte orientación corporativa y tecIX n i ática. Más que en cualquiera otra región, Latinoam érica ha dado ejemplos de regím enes con tendencias corporativistas y tecnocráticas.
420
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Como Tapia-Videla ha señalado, esto requiere que el hincapié deba ser hecho en "el papel crítico del experto, en el liderazgo despersonalizado y en el desarrollo de un nuevo ethos burocrático: un ethos que recalque la ideología corporativa y que se dirija al logro de una equilibrada interde pendencia entre políticas com petitivas y áreas problem áticas’’.96 Una parcial desm ovilización política y una creciente confianza en una buro cracia restaurada fueron los objetivos de primera im portancia. El obje tivo fue "formar unas estructuras gubernam entales fuertes y relativa m ente autónom as, capaces de im poner en la sociedad un sistem a de representación de intereses basado en un pluralism o im puesto y lim ita do", así com o "eliminar la articulación espontánea de intereses y esta blecer un núm ero lim itado de grupos autoritariam ente reconocidos que interactúan con el gobierno en formas definidas y reguladas”.97 Motivada por tales valores, la élite m ilitar brasileña, en cooperación con civiles tecnócratas, trató de alcanzar estabilidad política y desarro llo económ ico. La perspectiva que se tom ó fue adoptar estrategias cor porativas para controlar el proceso político y confiar en técnicos para progresar en el frente económ ico. El corporativism o se concentró en la supresión de las protestas de las clases populares estableciendo un siste ma de organizaciones laborales, o sindicatos, manipulado por el gobierno con el propósito de canalizar la representación del interés de grupo del sector laboral. El deseo de la élite de que hubiera un proceso de tom a de decisiones más racional provocó un aum ento en el número y en la auto ridad de los adm inistradores entrenados técnicam ente en los puestos im portantes en la tom a de decisiones, donde se esperó que ellos actua ran siguiendo criterios técnicos.98 Los tecnócratas civiles fueron capaces de entrar en la élite dirigente e incluso constituyeron "una especie de aristocracia dentro del servicio público”,99 pero la condición del ingreso fue la “com pleta lealtad a la ideología del régim en".100 Las m etas políti cas y económ icas fueron alcanzadas en parte, pero al precio de haber restringido severam ente la incom petencia política y sin haber com parti do con am plitud el beneficio económ ico entre los sectores p opulares,101 contribuyendo de esta manera al debilitam iento final del régim en. 96 J o rg e I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d ing O rg a n iza tio n s an d E n v iro n m en ts: A C om p ara tive P ersp ectiv e”, P u blic A d m in istr a tio n R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 1 -6 3 6 , e n las pp. 6 3 3 -6 3 4 , 1976. 97 J a m es M. M alloy, co m p ., A u th o rita ria n ism a n d C o rp o ra tism in L atin A m erica, P itts bu rgh , P en silv a n ia , U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 4, 1977. 98 A m es, R h eto ric a n d R ea lity in a M ilitaryR egim e, p. 9. 99 R eis, "Brazil: T h e P o licits o f S ta te A d m in istration " , p. 45. 100 C. N e a le R o n n in g y H en ry H. K eith, “S h rin k in g th e P o litica l Arena: M ilitary G overn m en t in B razil sin c e 196 4 ”, e n la ob ra d e K eith y H ayes, P ersp ectives on A rm ed P o litics in Brazil, pp. 2 2 5 -2 5 1 , en la p. 227. 101 M ericle, “C orp orate C ontrol o f th e W ork in g C lass”, p. 306.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
421
Robert Daland, por m ucho tiem po un estudioso del sistem a adm inis trativo brasileño, describe a esta clase dirigente com o “una alianza de conveniencia esencialm ente tecnocrática entre la vieja burocracia civil y la burocracia militar”. Las dos probaron ser com patibles porque comparlieron “las m ism as actitudes básicas hacia el negocio de gobernar".102 Sin em bargo, Daland concluye que, aunque el gobierno m ilitar quiso construir una máquina adm inistrativa fuerte y eficaz, finalm ente no lo logró. Daland encontró que hubo muy pocos expertos para reclutar, que las vías para la carrera burocrática no utilizaban efectivam ente el tálen lo disponible, y que “los patrones de la cultura burocrática y de la con ducta adm inistrativa en Brasil están profundam ente arraigados en la historia y la cultura de la sociedad y no será fácil cambiarlos". Este aulor afirmó que la burocracia brasileña se había convertido cada vez más "en el m otor del desarrollo econ óm ico”, pero un m otor que estaba arrastrando un ancla muy grande, que podría ser reducida en tam año solam ente si se adoptaba una estrategia de m odernización adm inistrati va de gran alcan ce.103 Tal m odernización no fue alcanzada bajo el gobierno de los militares, v por razones com prensibles ésta no ha sido una prioridad de gran im portancia durante la difícil transición al control político civil. Como ha com entado Reis, "la reedificación de las burocracias públicas no ha te nido una alta prioridad en la agenda política”.104 El presidente Collor de Mello dio una señal de su interés en los asuntos adm inistrativos a prin cipios de su periodo al reducir el núm ero de m inisterios de 25 a 12 y al anunciar planes de reducción de los em pleados públicos en alrededor ile 20 a 25%. Sin embargo, la atención de Collor pronto fue desviada hacia otros asuntos, y hasta ahora las deficiencias en la burocracia civil continúan siendo un grave problem a.105 Mientras tanto, la mayoría de observadores está de acuerdo en que las tuerzas armadas brasileñas continúan desem peñando un papel decisivo. <>»iizá Juan de Onís está en lo cierto cuando dice que “no hay indicios de que los m ilitares tienen el deseo de reim poner un sistem a autoritaii»>” y que solam ente quieren garantizar el orden público y resistir la 102 D alan d , "A ttitudes to w a rd C h an ge by B razilian B u re a u c ra ts”, p. 199. I,M D aland, Exploring Brazilian Bureaucracy, pp. 4 3 1 -4 3 2 . 1(14 "Brazil: T h e P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”, p. 47. ios "po r d esg ra cia — c o m o dijo S tep an en 1989— , c o m o lo h an p u esto en cla ro los I >i ím ero s tres a ñ o s d el g o b ie r n o civil, el m e c a n ism o esta ta l b ra sileñ o se en c o n tr a b a en tal esta d o d e d e s c o m p o s ic ió n q u e lo s esfu e r z o s p o r u tiliza rlo , sin h a cer c a m b io s im p o r ta n tes cu su estru ctu ra , v a lo res y c a p a cid a d d e resp u esta , só lo sirvieron para agravar la c r isis del desarrollo." S te p a n , D em ocratizing Brazil, p. xi. E sto s c a m b io s n o h an o cu rrid o y la a d m i n istra ció n p ú b lic a b ra sileñ a co n se rv a "su rep u ta ció n d e ser m u y cen tra liza d a , in efic ie n te, pai a sila y e x c e s iv a m e n te n u m e r o sa ”. R eis, "Brazil: T h e P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”,
p 40.
422
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
violencia revolucionaria,106 pero William C. Sm ith previene que “el apa rato represivo perm anece intacto, que la subyacente postura interven cionista de las fuerzas armadas está sin cam biar en gran medida, y que la presencia institucional militar en el Estado no ha sido afectada por el gobierno civil".107 Maria do Carmo Campello de Souza señala que las prerrogativas institucionales de los m ilitares que “existen desde el fin del Imperio brasileño fueron aum entadas durante el régim en autorita rio y perm anecen sin tocar por el gobierno civil", y pesim istam ente pre dice que el más probable resultado es que “el esfuerzo de la dem ocrati zación brasileña será debilitado con lentitud por el sofocante peso de la presencia militar".108 Dada la com binación de las ventajas que tienen los m ilitares, la debilidad de la burocracia civil y la inexperiencia del li derazgo político, la situación del actual régim en dem ocrático en Brasil es, en el mejor de los casos, dudosa.
Nigeria Nigeria ha tenido una turbulenta historia política desde que ganó su in dependencia de Gran Bretaña en 1960.109 Como entidad política, N ige ria fue inventada por los británicos, y en los años iniciales la nacionali dad nigeriana fue m enos una realidad que una posibilidad. Constituida al principio com o una federación de tres regiones y con un inicial go bierno civil m odelado según el patrón parlam entario británico, Nigeria pronto se enfrentó a inm anejables tensiones regionales y tribales que provocaron en 1961, primero, el derrocam iento del gobierno civil y la im posición del gobierno militar, y más tarde una guerra civil que term i nó en la derrota del intento de la región oriental de alcanzar su indepen dencia con el nom bre de República de Biafra. 106 Ju an d e O n ís, "Brazil on the T igh trop e tow ard D e m o cra cy ”, p. 136. 107 S m ith , "The Travail o f B ra zilia n D em ocracy" , p. 62. 108 M aria d o C arm o C am p ello d e S o u za , “T he B razilian ‘N ew R e p u b lic ’: U n d er th e ‘Sw ord o f D a m o c le s ”’, e n la o b ra d e S te p a n , c o m p ., D e m o c r a tiz in g B razil, c a p ítu lo 11, e n las p p. 3 8 1 -3 8 2 . 109 F u e n te s s e le c c io n a d a s so b r e la s p o lític a s y la a d m in is tr a c ió n n ig e r ia n a s in clu y en , d e T ay lo r C olé, “B u re a u c ra cy in T ransition : In d ep en d en t N igeria", P u b lic A d m in istra tio n R e view , vol. 38, n ú m . 4, pp. 321-337, in viern o d e 1960; d e V ictor C. F erkiss, “T h e R ole o f the P ub lic S e r v ic e s in N ig eria an d G h a n a ”, en la ob ra d e H ead y y S to k es, P apers in C o m p a ra tive P u b lic A d m in istr a tio n , pp. 173-206; d e J. D on ald K in gsley, " B u reau cracy an d P olitical D ev elo p m en t, w ith P articu lar R eferen ce to N ig e r ia ”, en el lib ro d e J o se p h L aP alom b ara, co m p ., B u reau cracy a n d P olitical D eve lo p m en t , pp. 3 0 1-317, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin ce ton U n iv ersity P ress, 1963; d e D. J. M urray, c o m p ., S tu d ie s in N igerian A d m in istr a tio n , 2". ed ., L o n d res, H u tc h in so n & Co., 1978; d e Jean H ersk ovits, " D em ocracy in N igeria", Foreign A ffairs, vol. 58, n ú m . 2, pp. 3 1 4 -3 3 5 , in v iern o d e 1979-1980; d e R on ald C oh én , "TluB lesse d Job in N ig e r ia ”, en G erald M. B ritan y R on ald C oh én , c o m p s., H ierarch y a n d Soci-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
423
Durante los setenta, una sucesión de regím enes m ilitares se enfrentó a los problem as de la consolidación nacional, la revisión constitucional y el establecim iento de un calendario para el regreso al gobierno civil. Alrededor de 1979, una im portante transform ación política tuvo lugar, en la cual se dio uno de los raros ejem plos de un planeado y voluntario retiro m ilitar del poder político. Esta transición fue precedida por la adopción de una nueva constitución que reestructuró la federación nigeriana en un sistem a de 19 estados y sustituyó la forma parlamentaria, heredada de los británicos, por una modificada forma de gobierno pre sidencial. El presidente fue escogido por un electorado nacional para un periodo de cuatro años, m ediante una com plicada fórmula de votación diseñada para asegurar que el candidato ganador no sólo tuviera el m a yor núm ero de votos, sino adem ás un apoyo geográficam ente difundido entre los estados. También se siguió el m odelo estadunidense con el es tablecim iento constitucional de una legislatura nacional de dos cám aras y un sistem a judicial independiente. El cam bio del poder llegó al final de una transición program ada de cuatro años que fue seguida de m odo preciso. Cinco candidatos presi denciales com pitieron en unas elecciones que fueron ganadas por Alhaji Shehu Shagari, del Partido Nacional de Nigeria ( p n n ) , quien tom ó el po der de las m anos del anterior gobernante, el general Olusegun Obasanjo, cty: A n th ro p o lo g ica l P erspectives on B u reau cracy, pp. 73-88, F iladelfia, In stitu te for the S tu d y o f H u m a n Issu e s, 1980; d e P aul C ollin s, c o m p ., A d m in istr a tio n fo r D ev e lo p m e n t in N igeria, N ew B ru n sw ick , N u eva Jersey, T ransaction, 1981; P eter H. K oeh n , “Prelu de to C ivilian Rule: The N ig eria n E le c tio n s o f 1979”, Africa T oday, vol. 28, n ú m . 1, pp. 17-45, p rim er trim estre de 1981; d e S te p h e n W rigth, “N igeria: A M id-T erm A s se s sm e n t”, The W orld T oday, vol. 38, núm . 3, pp. 105-113, m a rzo d e 1982; d e L ap id o A d am olek u n , P u blic A d m in istra tio n : A Nigerian a n d C o m p a ra tive P erspective, N u ev a Y ork, L o n g m a n , 1982; d e P eter H. K o eh n , "The lív o lu tio n o f P u b lic B u rea u cra cy in N ig e r ia ”, en T u m m a la , c o m p ., A d m in istr a tiv e S y ste m s Abroad, pp. 188-228; d e L a n y D ia m o n d , "N igeria in S earch o f D e m o c r a c y ”, Foreign Affairs, vol. 62, n ú m . 4, pp. 9 0 5 -9 2 7 , p rim avera d e 1984, y "N igeria U p d a te”, Foreign A ffairs, vol. 64, núm . 2, pp. 3 2 6 -3 3 6 , in v iern o d e 1985-1986; d e L ap id o A d a m o lek u n , P o litics a n d A d m in istration in N igeria, Ib adán, S p ectru m B ook s, 1986, en c o la b o ra ció n c o n H u tc h in so n d e L o n dres; d e L a n y D ia m o n d , "N igeria B e tw ee n D icta to r sh ip an d D em ocracy" , C u rren t H isto ry, vol. 86, n ú m . 5 2 0 , pp. 2 0 1 -2 2 4 , m a y o d e 1987, y C lass, E th n ic ity a n d D em o cra cy in N igeria: rite Failure o f th e F irst R e p u b lic, S y ra cu se , N u eva York, S y ra cu se U n iv ersity P ress, 1988; de O tw in M a ren in , "The N ig eria n S ta te as P ro cess an d M anager: A C o n c e p tu a liz a tio n ”, C o m p a ra tive P o litics, vo l. 20, pp. 2 1 5 -2 3 2 , en ero d e 1988; d e C lau d e S. P h ilip s, " Political versus A d m in istra tio n D ev elo p m en t: W hat th e N ig eria n E x p er ie n c e C o n trib u tes”, A d m in istra t ion a n d S o c ie ty , vo l. 20, n ú m . 4, pp. 4 2 3 -4 4 5 , feb rero d e 1989; d e C elestin e O. B a ssey , K etrosp ects a n d P ro sp ects o f P olitical S tab ility in N ig eria ”, A frican S tu d ie s R e view , vol. 32, núm . 1, pp. 9 7 -1 1 3 , abril de 1989; d e W illiam D. Graf, The N igerian S ta te, P o rtsm o u th , N ew i l.m ipshire, H ein em a n n , 1989; d e Peter H. K oeh n , P ublic P olicy a n d A d m in istra tio n in Africa: h sso n s fro m N igeria, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990; d e L a p id o A d a m o lek u n y V íctor A yeni, "Nigeria", en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., P u b lic A d m in istr a tio n in the Ih ird W orld, c a p ítu lo 11, y d e P eter H. K oeh n , " D evelop m en t A d m in istra tio n in N igeria: In elin a tio n s a n d R e s u lts”, en el lib ro d e F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 18, pp. 2 3 9 -2 5 4 .
424
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
en octubre de 1979. Shagari fue reelegido para un segundo periodo en 1983, de nuevo cum pliendo todos los requerim ientos constitucionales para un am plio apoyo, lo m ism o que recibiendo la mayoría de los votos (47%) en una lista de seis candidatos. Nigeria, evidentem ente, ha alcan zado una era de relativa estabilidad política después de la devastadora guerra civil de finales de los sesenta y de los continuados desórdenes de los setenta. El últim o día de 1983, sin embargo, un incruento golpe militar dirigi do por un grupo de oficiales de alta graduación del ejército derrocó a Shagari, con el argum ento de que su adm inistración era inepta (com o lo m ostraba el descontento público, la dism inución del ingreso por la pro ducción de petróleo y el declive de la econom ía) y corrupta. Actuando com o jefe de un nuevo Consejo Militar Suprem o, el m ayor general Muham m adu Buhari suspendió partes de la Constitución, proscribió los partidos políticos y lanzó una cam paña contra la corrupción y la falta de disciplina. Sufriendo un deterioro de las condiciones económ icas y la resistencia a la represión política, Buhari fue a su vez sacado del poder a m ediados de 1985 por el mayor general Ibrahim Babangida, quien en 1987 puso en marcha un calendario de cinco años para otra restaura ción del gobierno civil. La agenda solicita una revisión constitucional, un levantam iento de la prohibición de los partidos políticos (aunque hay indicaciones de que solam ente dos partidos serían autorizados), eleccion es de las legislaturas estatales unicam erales en 1990 y las elec cion es para presidente federal y para la legislatura en 1992. Este plan para retornar al gobierno civil nunca se llevó a cabo. Dos intentos por realizar eleccion es prim arias p residenciales en el otoño de 1992 no se realizaron, supuestam ente debido a las posibilidades de fraude. Después de una nueva serie de elecciones primarias, se tuvo fi nalm ente una elección presidencial en junio de 1993, en las que el apa rente triunfador fue un hombre de negocios millonario, M oshood Abiola. Luego de las elecciones, Babangida declaró nulos los resultados, lo cual hizo que Abiola se declarara a sí m ism o presidente; por ello, B abangi da lo acusó de traición, a la vez que despidió de sus cargos a los co m andantes del ejército y de la marina. Posteriorm ente, ese m ism o año, Babangida abandonó el cargo y fue rem plazado por un presidente civil interino. Este gobierno interino pronto fue derrocado por el m inistro de De fensa general Sani Abacha, quien a finales de 1993 asum ió el poder co m o jefe de Estado, a la vez que ocupó los otros cargos que había d esem peñado Babangida. Abacha disolvió todas las asam bleas legislativas, prohibió los partidos políticos y la actividad política y anunció que los m ilitares gobernarían, aunque posteriorm ente eligió un gabinete que
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
425
• \iaba integrado en su mayor parte por civiles. A pesar de disturbios políticos continuos, Abacha sigue m anteniendo un precario control del 11<»der. Por consiguiente, el fenóm eno del péndulo es una característica inteyi al, retrospectiva y prospectivamente visto, de la escena política de Nigei la, con cuatro cam bios que tuvieron lugar dentro de los 35 años desde l.i independencia, y otro que llegó a la etapa de planificación, pero que in inca fue ejecutado. “Esta alternancia de regím enes m ilitares y civiles en opinión de W illiam Graf—, debe ser ahora vista com o la norma, m a s que una aberración, de la política nigeriana.” Además, dicho autor Indica que "este m ovim iento pendular puede ser el más adecuado para nn sistem a político (o el m enos inadecuado) para su m antenim iento”.110 I arry Diam ond ha sugerido que, dada la experiencia de Nigeria, el ca mino a la estabilidad política y a la salida “de los ruinosos ciclos polítii os del país” podría, de hecho, requerir “la institucionalidad del papel de l o s m ilitares”, y él m ism o ha elaborado un esbozo de “diarquía”, en la t|iie los militares y los civiles com parten el gobierno y que designaría a l o s militares “aquellas funciones tanto reguladoras com o adm inistrati vas vitales para la estabilidad dem ocrática y altam ente vulnerables al abuso político en la actual etapa del desarrollo político y económ ico de Nigeria". Estos poderes de supervisión incluirían el control y el castigo lie la corrupción, el nom bram iento de los puestos judiciales y la recopi lación de los datos cen su ales.111 El autor señala que tal esquem a podría m i establecido por un gobierno civil que asignaría un papel institucio nal perm anente a los militares, o por un gobierno militar que crearía y ampliaría gradualm ente los papeles institucionales para los civiles. Esta puesta en práctica a la inversa” podría convertirse en la estrategia del ii< lual m ovim iento hacia un proceso más intenso de “civilidad” del siste ma político. I .a burocracia civil de Nigeria ha tenido un papel significativo durante los gobiernos civiles y m ilitares debido en parte a las frecuentes oscila• iones del régim en. Nigeria es otro ejem plo de mayor estabilidad y con tinuidad en la adm inistración que en la política. Los británicos legaron .1 la nueva nación una burocracia en funcionam iento bien adaptada a las necesidades coloniales, pero inadecuada para la vida independien!■•. La reforma y la recom posición de la burocracia por parte de los nigei ia nos com en zó inm ediatam ente después de la independencia a un rit mo rápido, el que se ha m antenido hasta el presente. Peter Koehn i om enta de una manera sucinta que “[...] la expansión y la extensión 110 Graf, The Nigerian State, p. 234. 111 V éa se, d e D ia m o n d , " N igeria in S earch o f D e m o c r a c y ”, pp. 9 1 6 -9 2 1 , y "N igeria I ip d a te”, pp. 3 3 3 -3 3 6 .
426
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
constituyen las formas más im presionantes y consistentes del desarrollo de la burocracia en N igeria.112 Se hizo una presión inicial en el aceleram iento del proceso de nigerianización del servicio público que había sido iniciado antes de la inde pendencia. A com ienzos de los sesenta, una mayoría de los puestos más altos era ocupada por nigerianos, pero hubo una considerable variación regional. E specialm ente en la región norteña, m uchos extranjeros eran em pleados con base en contratos. Un indicador de las dificultades que se enfrentaron fueron los puestos vacantes de casi un quinto de los puestos más altos en el país com o un todo y el hecho de que en la región oriental, donde el proceso de nigerianización había ocurrido más rápido, la edad media de los funcionarios administrativos fue de 33 años, y el ofi cial prom edio tenía com o antecedentes laborales sólo tres años y medio en algún tipo de experiencia en la adm inistración pública. La escasez de personal fue agravada por la práctica de dar prioridad en el em pleo a las personas de la región en las áreas de la federación; esta preferencia aparentem ente continúa hasta el presente en m uchos de los estados. Las prácticas adm inistrativas británicas han sido conservados, pero se han modificado sustancialm ente. El sistem a ministerial, que incluye el perm anente papel del secretario, aún funciona, pero se ha hecho una distinción entre m inisterios “adm inistrativos” y “técnicos”; en el primer grupo, los secretarios perm anentes continúan siendo jefes adm inistra dores y consejeros del ministro, pero en los m inisterios técnicos se com parten más las responsabilidades ejecutivas entre el secretario perm a nente y los directores de servicios técnicos dentro del m inisterio. Otras de las tendencias del periodo colonial que perm anecen son las preferencias de los generalistas sobre las de los especialistas, tanto en la asignación de responsabilidades com o en el reconocim iento de estatus, y perm anece tam bién una aguda distinción entre los grupos de funciona rios con más tiem po de servicio y los em pleados con m enos tiem po, lo cual se refleja en que los primeros reciben salarios y em olum entos más altos. Como consecuencia de esto, los em pleados civiles de alto rango han sido capaces de heredar el papel y el estatus de sus predecesores en el servicio colonial británico, com o sucedió en otras ex colonias británicas. Sin em bargo, la tendencia general más im portante ha sido una expan sión acum ulativa en la cantidad de em pleados tanto en los niveles del gobierno central com o en el estatal y en un m ayor núm ero de em presas estatales. Esto a su vez es un reflejo de lo que la mayoría de los observa dores ven com o el arrogante papel del Estado en los asuntos de Nigeria. “La sociedad de Nigeria está caracterizada —según M arenin— por un 112 Koehn, “The Evolution of Public Bureaucracy in N igeria”, p. 188.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
427
todopoderoso estatism o que inextricablem ente superpone el poder eco nómico y el poder político.’’113 Diamond sostiene que “la principal fuente de la crisis económ ica y la decadencia política en la Nigeria de hoy es la i i ocíente som bra que el Estado proyecta en cada sector de la socie dad”.114 Un efecto nocivo e incidental de este alto grado de estatism o es una burocracia pública ineficaz y abultada, con un bajo nivel de espíritu empresarial privado. Otra característica relacionada con el periodo posindependiente ha sido la am plitud y difusión de la corrupción, que ahora es reconocida com o una característica que atraviesa toda la adm inistración, en un ni vel “tan grande o más grande que en ningún otro lugar en el m undo”.115 Koehn afirma que “los salarios y los beneficios com plem entarios de los Inncionarios palidecen en significación si se com paran con las oportu nidades indirectas que los servicios gubernam entales dan para el enri quecim iento individual...", y el m ism o autor señala que la m ayoría de los funcionarios civiles “ha dedicado su gran prestigio social y su poder político principalm ente a favorecer e increm entar los beneficios perso nales o corporativos”.116 Ronald Cohén advierte que ganar el “bendito trabajo” es el objetivo com ún de los graduados universitarios, quienes, luego de obtenerlo, celosam ente protegen los beneficios que vienen con él, y ellos son conducidos al m ism o patrón de corrupción que está proInudamente arraigado en el sistem a. En esta perspectiva, la burocracia de Nigeria es “un sistem a sociocultural parcialm ente separado, establei ido y articulado con una más amplia, culturalm ente pluralista, entidad nacional. En este sentido, la burocracia es un conjunto de nuevas esImcturas sociales diseñadas sobre la base de lo que fueron, en el pasado leeiente, sociedades africanas subyugadas de m anera forzosa y que ha bían sido autónom as”. Los patrones resultantes de una mala adaptai ión, incluida la corrupción, significan que la “m ism a infraestructura ci cada para llevar a cabo el desarrollo es, de hecho, uno de los principa les obstáculos para su logro".117 Koehn tam bién hace la pregunta de si la burocracia nigeriana participa más en el subdesarrollo que en el des ai rollo nacional. En estas circunstancias, no es una sorpresa que la burocracia civil de Nigeria haya desem peñado un papel im portante en el proceso de elabo ración de políticas públicas, situación reforzada por la tradición colo nial y por la práctica poscolonial. Koehn afirma que "los m ás altos fun11' M a ren in , "The N ig eria n S ta te a s a P ro cess an d M a n a g er”, p. 221. 1,4 D ia m o n d , "N igeria in S ea rch o f D e m o c r a c y ”, p. 9 15. 115 Graf, The Nigerian State, p. 205. 116 K oeh n , "The E v o lu tio n o f P u b lic B u rea u cra cy in N ig e r ia ”, pp. 2 1 2 -2 1 3 . 117 C o h én , "The B lesse d Job in N ig eria ”, pp. 73-77.
428
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
cionarios civiles han sido participantes centrales, y a m enudo dom inan tes en el proceso de elaboración de políticas a lo largo de toda la histo ria de Nigeria”.118 Este autor traza los cam bios que ha habido en el gra do de su participación durante los diferentes regím enes que van desde la independencia, encontrando que éste fue sustancial bajo el primer gobierno civil, que aum entó con el inicio del gobierno militar y que al canzó su cénit durante el régim en del general Gowon, el cual terminó en 1975. Los posteriores regím enes civiles y militares han tratado, utili zando diferentes formas, de establecer un firme control sobre la buro cracia civil, pero generalm ente con m alos resultados. A pesar de estas variaciones, Adamolekun está probablem ente en lo correcto al llegar a la conclusión general de que los cam bios en los tipos de régim en han tenido un m ínim o im pacto. El papel de los líderes políticos y los adm inistradores en el proceso político no cam bió significativam ente de un tipo de régim en a otro. El determ inante clave fue la continua anexión al concepto de una carrera del servicio civil que asegura q u e el funcionario civil tiene la responsabilidad principal de asesorar en las políti cas y de ejecutar las políticas resueltas bajo los sucesivos tipos de régim en .119
Por consiguiente, una situación política con frecuentes cam bios en un ir y venir de un transitorio gobierno militar a un débil gobierno civil puede ofrecer un am biente óptim o para los burócratas civiles de carrera con el fin de participar en la elaboración de políticas y beneficiarse per sonal y corporativam ente de sus oportunidades. Turquía La moderna Turquía es el producto de un liderazgo militar modernizador que entregó el poder a m anos civiles, pero que ha perm anecido cer ca para intervenir cuando sea n ecesario.120 Turquía surgió después de la primera Guerra Mundial com o el Estado-nación rem anente del viejo 1,8 K o eh n , “T h e E v o lu tio n o f P u b lic B u re a u c ra cy in N igeria", p. 2 09. 119 A d a m o lek u n , P o litics a n d A d m in istr a tio n in N igeria, p. 178. “L os lo g ro s rea les p u ed en se r a c r e d ita d o s al sis te m a d el se rv icio p ú b lic o d e N ig eria en g en era l, y el se r v ic io civil ha m a n te n id o e x ito sa m e n te la c o n tin u id a d d e la m a q u in a ria d el g o b ie r n o , a p esa r d e tod os lo s c a m b io s en el tip o d e rég im en y el a lto grad o d e in esta b ilid a d p o lít ic a ...”, A d am olek u n y A yen i, “N igeria", p. 284. 120 U n a se le c c ió n útil d e e s tu d io s so b re T u rq u ía in clu y e, d e J o se p h B. K in g sb u ry y Tahii Aktan, The P u blic S ervice in Turkey: O rg an ization , R e c ru itm e n t a n d T rain in g, B ru selas, In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istrative S c ie n c e s , 1955; d e A. T. J. M a tth ew s, EmergenI T urkish A d m in istr a to rs , Ankara, T urquía, In stitu te o f A d m in istra tiv e S c ie n c e s , F acu ltad de C ien cia s P o lítica s, U n iversid ad d e Ankara, 1955; d e L ynton K. C ald w ell, "Turkish A d m in is tration an d th e P o litics o f E xp ed ien cy" , en la ob ra d e W illiam J. S iffin , c o m p ., T o w a rd the C o m p a ra tive S tu d y o f P u b lic A d m in istr a tio n , B lo o m in g to n , In d ian a, D ep a rtm en t o f Gov-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCKÁTK O l><)MINAN I I S
429
Imperio otom ano y experim entó una rápida y g e n e i a l i / a d a m o d e r n i z a i'lón bajo el liderazgo de Mustafá Kemal Ataturk h a s t a s u m u e r t e e n 1938. Ataturk elim inó la influencia política de la j e r a r q u í a m i l i t a r , re movió a los m ilitares de una participación directa en p o l í t i c a y c r e ó e l Curtido Republicano del Pueblo ( p r p ) com o el instrum ento para l l e v a r a i abo la m odernización. La dom inación política del p r p continuó des pués de la muerte de Ataturk bajo la dirección de su sucesor y asociado Ismet Inonu. Durante los últim os años de la década de los cuarenta, se lundó el Partido Dem ocrático y éste creció rápidam ente. En las eleccio nes de 1950, el partido tuvo éxito en su propósito de desplazar del poder al p r p después de que éste estuvo en él por 27 años, iniciando de esta manera un periodo de com petencia política que se m antuvo hasta 1980, i on una sola interrupción importante. Durante la primera década de este periodo de 30 años, el gobernante Curtido D em ocrático se em barcó en los años cincuenta y después, en un piograma para increm entar la producción agrícola, el desarrollo econóriiim e n t, U n iv ersid a d d e In d ia n a, pp. 117-144, 1957; d e R ich ard L. C h am b ers, “T h e Civil lliiroau cracy— Turkey", e n el lib ro d e R ob ert E. W ard y D an k w art A. R u sto w , c o m p s., I'iililical M odem ization inJapan and Turkey, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iv ersity Press, pp. 3 0 1 -3 2 7 , 1964; d e G eorge L. G rassm u ck , Polity, Bureaucracy an d Interest G roups tu llie Mear E ast and North Africa, B lo o m in g to n , In d ian a, c a g O cca sio n a l P apers, 1965; de I ivd erick T. B en t, “T h e T u rk ish B u reau cracy as an A gent o f C h a n g e”, Journal o f Com para tiva Adm inistration, vol. 1, n ú m . 1, pp. 4 7 -6 4 , 1969; d e E rsin O n u ld u ran , Political Developincnt and Political Parties in Turkey, Ankara, T u rq u ía, A nkara U n iversity P ress, 1974; de llkay S u n a r, State an d Society in the Politics o f Turkey’s D evelopm ent, A nkara, T u rq u ía, Ankara U niversity P ress, 1974; d e Josep h S. S zyliow icz, "Elites and M od ern ization in Turkey”, n i Frank T a ch a u , c o m p ., Political Elites and Political D evelopm ent in the Middle East, < .u n b ridge, M a ssa c h u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C om p an y, pp. 2 3-66, 1975; d e M etin lli p er y A. U m it B erk m a n , D evelopm ent A dm inistration in Turkey: C onceptual Theory and Mi thodology, E sta m b u l, B o g a z ic i U n iversity P ress, 1980; d e M etin H ep er, C h on g Lim K im V S eo n g -T o n g Pai, "The R o le o f B u reau cracy an d R eg im e Types: A C o m p arative S tu d y o f l u ik ish a n d S o u th K orean H ig h er Civil S erv a n ts”, A dm inistration and Society, vol. 12, m im . 2, pp. 1 3 7-155, a g o sto d e 1980; d e W alter F. W eiker, The M odem ization o f Turkey: I a un Ataturk to the Present Day, N u eva York, H o lm e s & M eier P u b lish ers, 1981; d e I. A tilla Ilióle, "Public B u re a u c ra cy in T u rk ey”, en la ob ra d e T u m m a la , c o m p ., A dm in istrative Systeins Abroad, pp. 2 6 5 -3 0 2 ; d e M eh m et Y asar G eyik d agi, Political Parties in Turkey, N u eva York, Praeger, 1984; d e R obert B ian ch i, Interest Groups and Political D evelopm ent in Turkey, P rinceton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1984; d e J o h n H . M cF ad d en , "CivilM ilitary R e la tio n s in th e Third T u rk ish R ep u b lic”, Middle East Journal, vol. 39, n ú m . 1, |i|) 6 9 -8 5 , in v iern o d e 1985; Ilter T u ran , “T h e R ecr u itm en t o f C ab in et M in isters a s a P olitii iiI P ro cess; T u rk ey, 1 9 4 6 -1 9 7 9 ”, In tern ation al Journal o f M iddle E ast S tu dies, v o l. 18, pp. 45 5 -4 7 2 , 1986; d e M etin H ep er, “S ta te, D em o cra cy , an d B u re a u c ra cy in T u rk ey”, en la uln a d e M etin H ep er, c o m p ., The State and Public Bureaucracies: A Com parative PerspecIIi r, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, pp. 131-145, 1987; d e J a m es B ro w n , "The M ilitary a n d P o litic s in T u rk ey ”, Arm ed Forces & Society, vol. 13, n ú m . 2, pp. 2 3 5 -2 5 3 , Invierno d e 1987; d e M etin H ep er y A h m et E vin , State, D em ocracy an d the Military: Turkey ni llie I980s, B erlín , W a lter d e G ruyter, 1988, y d e M etin H ep er, "Turkey”, en el lib ro d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the Third World, c a p ítu lo 9, y "The S ta te tincl H ureaucracy: T h e T urkish C ase in H istorical P ersp ectiv e”, en la ob ra d e F arazm an d , • u m p ., H andbook o f C om parative and D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 48.
430
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
mico, los m edios de com unicación y transporte, y diseñar otras reformas para incorporar al cam pesino tradicional más activam ente en la vida po lítica y económ ica. Sin em bargo, los cam bios que acontecieron tam bién tuvieron profundas consecuencias para las relaciones entre las élites, ya que la nueva élite política “adoptó programas que afectaron adversa m ente la posición de los militares, de la burocracia y de los intelec tuales. [...] El resultado fue una aguda polarización”.121 La intervención m ilitar en mayo de 1960 fue el desenlace de esta situación, cuando una junta llamada Comité de la Unidad Nacional tom ó el poder, juzgó y de claró culpables a los líderes del Partido Dem ocrático, llevó a la horca al anterior primer m inistro Menderes y encarceló a otros. Este régim en m ilitar anunció su intención de restaurar el gobierno civil lo más pronto posible y en realidad lo hizo en 1961. Durante los años sesenta y seten ta, las divisiones políticas continuaron siendo evidentes y la mayoría de los gobiernos consistieron en coaliciones de varios partidos. El p r p fun cionó hasta 1965 com o el partido dom inante en una serie de estas coa liciones, principalm ente bajo Inonu com o primer m inistro. En las elec ciones generales de ese año, el Partido Justicia (que había rem plazado al proscrito Partido Dem ocrático) logró una im portante victoria y fue capaz de m antener una precaria unidad dentro de sus filas hasta que otra crisis sucedió en 1971. El resultado de ésta fue la form ación de go biernos “sin partido" durante 1971 y 1972 después de la im posición de la ley marcial en algunas provincias. D espués de una elección incon clusa en 1973 y continuando hasta el fin del gobierno civil en 1980, la si tuación política se mantuvo en jaque, con la com petencia entre los dos grandes partidos, el m oderado de izquierda p r p , dirigido por Bulenl Ecevit, y el moderado de derecha Partido Justicia, dirigido por Suleyman Demirel, ninguno de los cuales pudo formar un gobierno sin la forma ción de coaliciones que incorporaron uno o m ás de los partidos m eno res, y ninguno de los cuales se pudo m antener en una p osición dom i nante por m ucho tiem po. Posteriormente, a finales de 1980, una junta com andada por el general Kenan Evren tom ó el poder, suspendió la C onstitución de 1961, disolvió el Parlamento e im puso la ley marcial, restringiendo las actividades y las declaraciones políticas. Después de un intervalo de dos años, en 1982 la junta som etió una constitución revisada a un referéndum por parte di' los votantes, quienes la ratificaron por un am plio margen. Éste autor i zaba eleccion es parlamentarias, las que fueron realizadas en noviem bic de 1983, en las cuales el Partido de la Patria, encabezado por Turgul Ozal, ganó con un margen de dos a uno al Partido D em ocracia Nació* 121 Szyliow icz, "Elites and M odernization in Turkey", pp. 43-47.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
431
nal, que tenía el apoyo de los militares. Ozal asum ió el poder com o pri mer m inistro en diciem bre, con un gabinete com puesto principalm ente por m iem bros del Parlamento y del Partido de la Patria. En el m arco de la nueva Constitución, Evren continuaba com o presidente por un perio do de siete años y se extendían las restricciones de la libertad política, incluida la prohibición por 10 años de la vida política de Ecevit y Demiivl, líderes de los que habían sido los dos partidos m ás im portantes. Bajo el sistem a de representación proporcional diseñado para penali zar a los pequeños partidos, en 1987 el Partido de la Patria increm entó su mayoría de 251 a 400 miem bros en la Asamblea Nacional. También • n 1987, la prohibición constitucional a los líderes políticos del periodo anterior a 1980 fue revocado, perm itiendo a Demirel y Ecevit, entre otros, reasumir sus carreras políticas. A finales de 1989, cuando el periodo del presidente Evren terminó, Ozal fue elegido por el Parlam ento (con el boicot de los partidos de oposición) para sustituirlo por un periodo de niote años. A su vez, un m iem bro moderado del Partido de la Patria asu mió el cargo de primer ministro. A la mitad de su periodo, a principios i Ir 1993, el presidente Ozal murió repentinam ente de un ataque cardia1 1 », lo que dio lugar a la elección de Demirel com o presidente por un peilodo de siete años que llega hasta fines del siglo. Poco después, Tansu ( ’iller, del Partido del Verdadero Sendero, fue elegida com o la primera mujer que ocupa el cargo de primer ministro. De esta suerte, en 1995 la actual era de gobierno civil, aunque proble mática, dura ya una década y media y no parece haber un cam bio en perspectiva. Sin em bargo, los m ilitares turcos p erm anecen situados 011 l a periferia. Como señala James Brown, las fuerzas armadas, habien do dotado a la nación con instituciones civiles, más tarde se aventuraron mu renuencia en el cam po político, pero “se han reservado el derecho d e intervenir, si es necesario, para proteger estas instituciones”. Hoy, los m i l i lares “son el más poderoso grupo en la sociedad, con la m isión de del e u d e r al país de las am enazas internas y externas”.122 George S. Harris Concuerda. “Poco en la escena política turca —dice— puede rivalizar con In potencial im portancia de la institución militar. Ahora bien, poco pre v e n í a tantos imponderables. Tratar de imaginar el futuro curso del papel |tulii ico de los m ilitares turcos es saltar hacia lo d esconocido y más aún litn ia lo im posible de conocer.”123 No importa lo im probable que pueda |vr, otro m ovim iento en el péndulo político debe ser anticipado com o d i .1 m tivam ente posible, aun a la vista del récord histórico de Turquía. 1 Hi o w n , “T he M ilitary an d P o litics in Turkey", pp. 24 8 -2 4 9 . 1 1
432
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Entre los países en desarrollo con un récord sustancial de com peten cia política, Turquía es un caso no com ún en el sentido de la sólida base burocrática sobre la que se ha podido construir el presente Estado na cional. La m oderna Turquía heredó la tradición de varios siglos de la “institución gobernante" otom ana, com puesta por el ejército del sultán y las instituciones administrativas, así com o los beneficios de una serie de esfuerzos que se hicieron durante el siglo xix por reform ar la buro cracia civil, incluida la fundación de una escuela de capacitación para el servicio civil en 1859, que ha estado funcionando desde entonces. El ré gim en kemalista, por consiguiente, fue capaz de com enzar después de la primera Guerra Mundial con una burocracia que ha sido profesional a través de generaciones. El servicio público ha seguido siendo atractivo y prestigioso para los jóvenes turcos bien educados, aunque su atrac tivo es ya desafiado y la identificación de la tradición fam iliar con la bu rocracia es aún fuerte. El hijo sigue los pasos del padre. Aunque la burocracia turca no es un subproducto del colonialism o, los m odelos occidentales han tenido su im pacto y la influencia francesa ha sido la más fuerte. Por ejemplo, Turquía ha seguido el ejem plo francés y ha dejado el m anejo de la burocracia principalm ente a los distintos m i nisterios y agencias sujetos a una guía política general más que confiar en una institución de personal centralizada. Es difícil m edir con exacti tud el grado en que las pautas de conducta en la burocracia turca se desvían de las norm as de desem peño; sin em bargo, los com entarios po nen de relieve el predom inio de tales tendencias com o una excepcional deferencia hacia las personas con un estatus jerárquico más elevado, una renuencia a aceptar responsabilidades, una centralización de la autori dad, una com plejidad en los procedim ientos, hincapié en la seguridad y protección de la propiedad del puesto de trabajo en el servicio civil, los valores-prem isas personales que subyacen en la acción adm inistrativa, v otras características “prism áticas” o transicionales. En Turquía, la burocracia ha estado participando de manera estrecha en el proceso de elaboración de políticas y sujeta a un control externo relativam ente débil. La m odernización política puede ser descrita con exactitud com o el producto del trabajo artesanal de las burocracias civil y militar. El nuevo Estado-nación surgió bajo el liderazgo de un oficial del ejército, Mustafá Kemal, pero éste obtuvo el apoyo para sus políticas entre la burocracia civil y lo utilizó para llevar a cabo sus políticas. Como Chambers señala, la clase burocrática y el cuerpo de oficiales militares proveyeron con las mayores reservas de talento disponible, e individuos con experiencia burocrática constituyeron una considerable proporción de los líderes parlamentarios y los m inistros del gabinete hasta que fue ron sustancialm ente desplazados después de las eleccion es de 1950.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO DOMINAN I ES
■1 \ \
Chambers inform a que por lo m enos hasta ese m om ento hubo una "considerable com unidad de antecedentes en lo social, educacional v ocupacional entre los diputados del Parlamento y los m inistros del ga binete, por un lado, y en altos niveles de la burocracia civil, por el otro”, en una suerte de cercana cooperación com puesta por "funcionarios prolesionales que, actuando com o políticos, aprobaron leyes que ellos y sus colegas adm inistraron com o burócratas”.124 Como ya se ha advertido, durante los años cincuenta la fuerza de los burócratas civiles y m ilitares dentro de la élite nacional dism inuyó o s tensiblem ente. La intervención m ilitar de 1960 reafirmó la aspiración de las fuerzas armadas acerca del principal papel político en caso de que se presentara la necesidad de m antener la estabilidad, aspiración que fue icconfirm ada con gran insistencia en 1980 y que continúa hasta hoy. La burocracia civil, por otro lado, nunca ha recuperado su im portancia cla ve anterior, aunque los funcionarios civiles de más alto rango son aún miembros de la élite gobernante. El proceso de m odernización política en Turquía ha incorporado nuevos elem entos a la actual com posición mixta de la élite, sin elim inar a los anteriores m iem bros. Como consei uencia, cabe esperar que la burocracia civil turca m antenga la posibili«l.id de participar en el ejercicio del poder político, pero con una cada vez m enor probabilidad de que con el tiem po recupere las prerrogativas que tenía en los tiem pos del Im perio otom ano o del gobierno de Kemal. En un sistem a pendular com o el turco, con cam bios frecuentes en el lipo de régim en político en cortos periodos, podría anticiparse que la re lación entre el actual tipo de régim en y el papel político de la burocracia publica sería más débil que en una forma de gobierno en la cual un par ticular tipo de régim en se ha establecido por un largo periodo y en la m al la influencia de otros factores sobre las características de la buro1 1 acia sería más grande. El caso turco da alguna evidencia que confirma lo indicado en los estudios conducidos por Metin Heper, los cuales han subrayado la im portancia que ha tenido en Turquía "la histórica tradii ión burocrática”125 y un relativamente alto grado de evolución del Esta llo durante el desarrollo político turco desde la era del Imperio otom ano hasta el presente.126 Aunque cada caso debe ser exam inado individual mente, la normal expectativa sería que en los sistem as pendulares la burocracia estuviera en una posición favorable para, a través del tiem po, desem peñar un papel prom inente. 124 C h a m b ers, “T h e Civil B u rea u cra cy — T u rk ey”, pp. 3 2 5 -3 2 6 . ,í!t M etin H ep er, C h o n g Lim K im y S eo n g -T o n g Pai, “T h e R o le o f B u re a u c ra cy an d lU 'gim e Types: A C o m p a ra tiv e S tu d y o f T urkish an d S o u th K orean H ig h er Civil S e r v a n ts”, A d m in istra tio n a n d S o ciety, vol. 12, n ú m . 2, pp. 137-157, a g o sto d e 1980. H eper, “S tate, D em o cra cy and B u reaucracy in Turkey", en H eper, The S ta te a n d P ublic lln rea u cra cies: A C o m p a ra tive P erspective.
IX. REGÍMENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE E l p a r t i d o político com o institución constituye, en cierta manera, el pi vote central en la operación de los regím enes políticos dentro de este am plio conglom erado, aun cuando el partido o los partidos involucrados difieran grandem ente en núm ero, organización, ideología, núm ero de m iem bros y otros aspectos importantes, incluidas sus relaciones con la burocracia pública. Para nuestros propósitos, estos regím enes políticos han sido clasificados en sistem as com petitivos poliárquicos, sistem as de partido dom inante sem icompetitivo, sistem as de partido dom inante de m ovilización de m asas y sistem as com unistas totalitarios. Como señalan las últim as tres clasificaciones de las cuatro m enciona das, los regím enes políticos caracterizados por un partido dom inante de m asas de alguna forma se han convertido en algo com ún en los países en desarrollo. Difieren marcadam ente en el grado de com petencia polí tica con que se les perm ite funcionar. Se han hecho varias sugerencias para describir y analizar estos regím enes y para identificar variedades específicas o subtipos. Tucker denom ina la categoría general com o “re gím enes de m ovim iento de m asas revolucionarias bajo los auspicios de un partido único", con una ideología revolucionaria, una base de parti cipación de las m asas y un liderazgo de una élite centralizada y m ilitan te .1 Apter se refiere a un “sistem a de m ovilización que tiene com o objeto la transform ación de la sociedad”. Dicho sistem a reconoce ciertos valo res seculares, com o “igualdad, oportunidad y el desarrollo de la perso nalidad individual dentro del contexto de una sociedad en desarrollo", v m enosprecia otros, com o “libertad individual, representación p op u lai, pluralism o o algo similar".2 Esman prefiere la frase “partido de masas dominante" para identificar el tipo general, con variantes que dependen del grado de com petitividad permitido, y lo distingue com o tipo diferen te de lo que es el sistem a com unista totalitario.3 1 R ob ert C. T ucker, "Tow ards a C om p arative P o litic s o f M o v e m e n t-R e g im e s”, American P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 60, n ú m . 2, p. 28 3 , 1961. V éase ta m b ién su "On R evolu tiona» ry M a ss-M o v em en t R e g im e s”, The S o v ie t P o litica l M in d: S tu d ie s in S ta lin is m a n d P ost-Sta lin C hange, N u ev a York, P raeger, c a p ítu lo 1, pp. 3-19, 1963. 2 D avid E. Apter, G h an a in T ra n sitio n , N u ev a Y ork, A th en eu m P u b lish e rs, p. 3 3 0 , 1963, 3 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istration " , en la ob ra d e Joh n !> M o n tg o m ery y W illiam J. S ifíin , co m p s., A pproach es to D eve lo p m en t: P olitics, A d m in istra tio n a n d C hange, N u ev a York, M cG raw H ill, pp. 9 6 -9 7 , 1966.
434
REGÍM ENES POLÍTICOS 1)1. PAK I IDO DOMINANTE
I,a separación en tres áreas de los regím enes políticos con partidos políticos dom inantes se puede justificar por varias razones, siendo la pi incipal la referente al papel que desem peña la burocracia y que difiere i *i i cada uno de estos sistem as políticos.
S
ist e m a s c o m pe t it iv o s p o liá r q u ic o s
I os países en esta categoría tienen sistem as políticos que se acercan Hi.is a los m odelos parlam entarios y presidenciales de Europa occid en tal y los Estados Unidos. Para nuestro uso, esta categoría no requiere mi11lesión com pleta al m odelo que asegura elecciones libres regulares din un electorado inform ado, partidos políticos con intereses creados, rxpresión política sin restricciones y un equilibrio en la división de fun d o n es entre las instituciones representativas. Lo esencial es la com pe lí neia política, en el sentido de que grupos políticos bien organizados p uticipan en una rivalidad activa para lograr el poder político, con la pi obabilidad de que se lleve a cabo un cam bio significativo en las relat !<>nes de poder sin el rom pim iento del sistem a. Las unidades en com peleneia no tienen que ser exclusivam ente del estilo de los partidos polítii o s de Occidente. Están dentro de este grupo países con sistem as de pai lidos conform ados por un interés que pueden com petir y sobrevivir, peí o tam bién incluye otros países donde recientem ente ha habido una innTvención m ilitar en forma temporal, o donde han existido otras inten up cion es en la com petencia que se puedan considerar por lo m enos liansitorias. Hasta hace poco, com o Esm an hace notar acertadam ente, i'l modelo más idealizado es el más frágil, “puesto a prueba en la mayoila de las sociedades en transición, abandonado en m uchos y restableci do en otros p ocos”.4 Lo que nos interesa aquí son los países que todavía in m antienen o lo han restablecido, o que de alguna m anera parcial y temporal lo han modificado. Aun usando una definición m enos restrictiva, el núm ero de países con Myimenes com petitivos poliárquicos ha dism inuido am pliam ente duiaiile los d ecenios de 1960 y 1970, para luego lograr un considerable lli' i em ento en la década de 1980 y principios de la década de 1990. A i i entina, Brasil, Chile, Grecia, Pakistán, las Filipinas, Turquía y UrutfUuy están entre los países que salieron de la categoría com petitiva des pués de 1960; sin em bargo, recientem ente han restaurado sus con d icio ne*. com petitivas, aun cuando algunos de ellos, com o ya se vio, pueden Dei t onsiderados mejor com o sistem as pendulares. El Líbano sólo se ha Ib id . , p. 91
436
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
recobrado parcialm ente de un periodo prolongado de desórdenes socia les que destruyó un sistem a com petitivo único, basado en una com pli cada distribución del poder político entre sectas religiosas. N um erosos países han sido capaces de m antener com petencia poliárquica por un considerable lapso de tiem po, en algunos casos desde el inicio de su nacionalidad. Entre ellos se incluye a Costa Rica, Colombia y Venezuela en América Latina: Botswana, Gambia y Zimbabwe en Áfri ca; Papúa-Nueva Guinea, las Filipinas, Singapur y Sri Lanka en el Leja no Oriente; Chipre, Israel y Malta en el área del M editerráneo, y un co n junto de Estados del Caribe (incluidos Antigua y Barbuda, Baham as, Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago) y varias pe queñas islas-Estados disem inadas por todo el m undo (com o Fidji, Mal divas, Mauricio, Islas Salom ón y Vanuatu). Estos Estados com petitivos poliárquicos obviam ente exhiben una am plia gama de características políticas. Una diferencia im portante entre ellos, ahora sujeta a intenso escrutinio, es que algunos son sistem as par lamentarios y otros presidenciales. En la mayoría de los casos, la elección entre esas opciones se rem onta hasta el periodo preindependiente. Los Estados que están surgiendo por lo com ún siguieron los patrones here dados del poder colonial (casi siem pre parlamentario, pero presidencial en el caso de las Filipinas), exceptuando la mayoría de los países latino am ericanos y algunos otros, que al lograr su independencia durante el siglo xix o m ás tarde adoptaron el m odelo presidencial de los Estados Unidos. Un debate actual entre los politólogos se centra en el relativo ni vel de éxito de los Estados que com enzaron com o sistem as parlam en tarios o presidenciales, para evitar una transición posterior al elitism o burocrático o alguna otra forma de régim en no com petitivo, en que la prem isa usual ha sido que los antecedentes del parlam entarism o son mejores que los del presidencialism o.5 El asunto está siendo objeto de m ás atención y ha generado un debate cada vez más intenso.6 Riggs, en su análisis de los datos, que según él declara es muy com plicado debido 5 Ésta fue la opinión dominante expresada en una mesa redonda especial sobre presi dencialismo comparado en el Decimocuarto Congreso Mundial de la International Politi cal Science Association, celebrado en Washington, D. C., del 28 de agosto al l 9 de septiem bre de 1988, en el que se presentaron informes sobre Brasil, Chile, Colombia y otros países. 6 Para importantes presentaciones de estos dos puntos de vista, puede verse, para argu mentos que favorecen a la opción parlamentaria, a Fred W. Riggs, "A Neoinstitutional Typology of Third World Politics” , en la obra de Antón Bebler y Jim Seroka, comps., Contem porary Political System s: Classifications an d Typologies, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, en especial el capítulo 10, pp. 205-239, 1990, sobre todo "Survivability of Regime Types” , pp. 219-224; y para argumentos que favorecen la alternativa presidencial a Matthew Soberg Shugart y John M. Carey, Presidents an d Assem blies: C onstitutional Design and Electoral D ynam ics, Nueva York, Cambridge University Press, 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
437
a factores com o el tam año del Estado y fecha de la independencia, indica que la tasa de sobrevivencia contra los fracasos entre los países en vías de desarrollo es m ás alta para regím enes unipartidistas, seguidos por re gím enes parlamentarios, con los regím enes presidencialistas con la pun tuación más baja, y Riggs exam ina algunas de las razones supuestas del relativo éxito del parlam entarism o sobre el presidencialism o. Shugart y Carey, por otra parte, en su análisis de la inform ación sobre la frecuen cia de los colapsos de los sistem as durante todo el siglo xx, concluyen que aproxim adam ente el m ism o núm ero de colapsos ha ocurrido en cada tipo de sistem a, y que las dem ocracias recientes tienen m ayor pro babilidad que las antiguas de sufrir esas crisis, lo cual explica el gran número de recientes colapsos en la opción presidencial, que es más p o pular actualm ente. Todos los analistas parecen estar de acuerdo en que el problem a es com plicado por la existencia de num erosas variaciones institucionales dentro de cada tipo de sistem a y por las com binaciones híbridas entre los dos. Aunque la posibilidad de que un régim en se colapse es obviam ente alta en el grupo de países en desarrollo, mi evalua ción de la evidencia es que am bas opciones han dem ostrado su viabili dad y que la mayoría de las crisis políticas se debe principalm ente a otros factores distintos de la selección entre ellas. No obstante, en el fu turo éste será un asunto de estudio no sólo por sus aspectos teóricos, sino tam bién por sus posibles im plicaciones prácticas. Hasta ahora, sin embargo, hay muy pocos indicios de que se haya prestado una con side ración seria a los cam bios hacia el parlam entarism o, excepto en Brasil, donde el posible paso del presidencialism o hacia el parlam entarism o fue debatido am pliam ente cuando se revisó la Constitución durante los ;>ños de 1987 y 1988. La nueva Constitución retuvo el sistem a presiden cial, pero tam bién dispuso la realización de un plebiscito, el cual se lle vó a cabo en 1993, con el resultado de que se m antuvo el sistem a presi dencial en vez de ser sustituido por las formas alternativas de gobierno, ya fuera parlamentaria o monárquica. Tom adas en su conjunto, estas entidades políticas poliárquicas com parten algunas características im portantes. Por lo general tienen élites políticas m enos definidas que los otros tipos de regím enes. El poder po lítico tiende a estar disperso. Los com erciantes urbanos, terratenientes, líderes m ilitares y representantes de otros intereses bien establecidos com parten la escena con otros em presarios, líderes laborales, profesio nales y los líderes que están apareciendo de nuevos intereses sociales. Existe la m ovilidad social, que perm ite y prom ueve la com petencia. Como la participación de la ciudadanía en elecciones regulares acon tece dentro de la práctica, o por lo m enos es lo que se espera norm al mente, los líderes políticos deben apelar a la opinión pública y hacer
438
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
prom esas a cam bio del apoyo político. Esto obliga a buscar el “consenso político m ás am plio posible" y una doctrina política “pragm ática y de mejoramiento".7 Esto tam bién hace a los políticos vulnerables a las pre siones de los grupos con intereses particulares que desean consideracio nes especiales. Los programas resultantes hacen hincapié en m etas a corto plazo en los cam pos de educación, bienestar social y salud que pueden ser fácilm ente com prendidas y apreciadas. Las m etas a largo plazo, que forzosam ente im plican reform as sociales y económ icas, son m enos propicias para ser establecidas y más difíciles de lograr. La m ovi lización del apoyo de las m asas hacia un programa de desarrollo será muy difícil de intentar. Por esta razón, es muy dudosa la capacidad de dicho sistem a para iniciar y sostener m edidas de reform as básicas aus piciadas por el gobierno; las transform aciones mayores serán em prendi das con más facilidad por el em presariado y por grupos profesionales aliados en grupos y actuando principalm ente dentro del sector privado. El liderazgo político, em peñado en lograr m edidas de desarrollo econó m ico o preocupado por m antener el orden público y la estabilidad, se verá tentado a abandonar la dem ocracia política en favor de otras op ciones que ofrezcan mayor potencial para la intervención decisiva del gobierno. Estas condiciones im perantes en los sistem as com petitivos poliárqui cos indican que el gobierno será débil en sus intentos de recaudar los im puestos, im poner regulaciones o en cierta manera ejercer presión que afecte los intereses privados. La adm inistración pública debe ser efec tuada aun sin el apoyo político consistente de los instrum entos políticos que tom aron con anterioridad las decisiones form ales de políticas que están siendo adm inistradas. La burocracia en sí m ism a puede conver tirse en foco de com petencia entre los grupos políticos contendientes en tal sistem a poliárquico. A pesar de que su calibre profesional es de un rango relativam ente alto entre los países en desarrollo, estas burocra cias tienen debilidades internas y no cuentan con un respaldo consistente de quienes hacen las políticas. Los controles externos sobre la burocracia son suficientes, pero algunas veces funcionan con propósitos opuestos. Existe un peligro m enor en cuanto a la usurpación de dichas burocracias que en cuanto a la inadecuación burocrática para atender los requeri m ientos que se le hacen.8 Tres ejem plos de dichos regím enes, escogidos de diferentes áreas y con distintos antecedentes históricos serán exam i nados con mayor detalle: las Filipinas, Sri Lanka y Colombia. 7 Esman, "The Politics of Development Administration”, p. 92. 8 Debido a que muchos de estos regímenes no perduraron, parte de la más valiosa infor mación sobre las pautas de conducta burocráticas típicas en regímenes competitivos poliárquicos proviene de países en los que se describieron y analizaron regímenes más
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
439
Las Filipinas luí el sudoeste de Asia, la República de las Filipinas exhibe rasgos que reflejan esta fusión inusual o carácter híbrido resultante de la exposi ción de una población asiática a un prolongado colonialism o español y estadunidense, seguido por m edio siglo de independencia bajo una de mocracia con funcionam iento operativo, la cual fue interrum pida en 1972 con el establecim iento de la ley marcial por parte del presidente I Vrdinando Marcos y restablecida en 1986 bajo el gobierno de la presi denta Corazón Aquino.9 Entre 1946 y 1972, cuando la com petencia política no era restringida, los partidos políticos filipinos que contendían estaban orientados de una manera personalista y cam biante en cuanto al liderazgo, pero los cam bios políticos que seguían a las victorias electorales eran una reali dad, con los detentadores de la presidencia a m enudo derrotados en el miento de reelegirse. El presidente filipino durante este periodo ejercía un fuerte liderazgo, pero el congreso nacional era un cuerpo legislati vo legítim o, no una fachada, y tanto los grupos de intereses com o los partidos políticos estaban activos y bien organizados. El servicio civil, ¡mn cuando se hallaba supuestam ente protegido por un am plio disposi tivo constitucional de méritos, operaba en los hechos bajo un sistem a de al l íc i tos anteriores a la represión de la competencia política, por ejemplo: dos útiles estu1ios que tratan de Chile durante el prolongado periodo de competencia política anterior al tic trocamiento del presidente Allende en 1973. Estos son los de Charles J. Parrish, "Bureau» i . i c y , Democracy, and Development: Some Considerations Based on the Chilean Case” , rn la obra de Clarence E. Thruber y Lawrence S. Graham, comps., D evelopm ent A dm in is traron in Lalin America, Durham, Carolina del Norte, Duke University Press, pp. 229-259, 1973, y Peter S. Cleaves, Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, Berkeley, CaliIdi nía, University of California Press, 1974. “ Para fuentes sobre las Filipinas antes de la ley marcial, véase, de Edwin O. Stene y ( olaboradores, Public A dm inistration in the Philippines, Manila, Institute of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1955; de Onofre D. Corpuz, The Bureaucracy in the l ’hilippines, Manila, Institute of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1957, \ The Philippines, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1965; de Ferrel Heady, I lie Philippine Administrative System—A Fusión of East and West”, en el libro de William I SiIfin, comp., Toward the Com parative Stu dy of Public A dm inistration, Bloomington, Indiana, Department of Government, Universidad de Indiana, pp. 253-277, 1957; de Raúl l' DeGuzmán, comp., P attem s in Decisión-M aking: Case Studies in Philippine Public A dm i nistration, Manila, Gradúate School of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1963; Jean Grossholtz, Politics in the Philippines, Boston, Little, Brown and Company, 1964; de Ledivina V. Carino, "Bureaucratic Norms, Corruption, and Development” , Philipplne Journal of Public A dm inistration, vol. 19, núm. 3, pp. 278-292, 1975, y de Thomas C. Nowak, "The Philippines Martial Law: A Study in Politics and Administration” , American l'olitical Science R eview , vol. 71, núm. 2, pp. 522-539, junio de 1977. Para el periodo de la lev marcial, véase, de Beth Day, The Philippines: Shattered Show case o f Dem ocracy in Asia, Nueva York, M. Evans and Company, 1974; de Sherwood D. Goldberg, "The Bases of Civiliiui Control of the Military in the Philippines” , en la obra de Claude E. Welch, Jr., comp., 1
440
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
patronazgo modificado. Los más altos servidores civiles no eran m iem bros de una clase administrativa separada con tradiciones cohesivas, un adoctrinam iento com ún o un sentido de identidad corporativa. La con tribución de la burocracia a la form ulación de las políticas era relativa m ente m enor y provenía en gran parte de la experiencia ganada en un programa dentro de un cam po de especialización com o la agricultura o la salud pública, y no por pertenecer a un grupo burocrático elitista. La lealtad burocrática era primordialmente hacia el sujeto-objeto particular de las especialidades o agencias gubernam entales, o auspicios o patroci nios políticos, m ás que a un núcleo centralizado de liderazgo político. El régim en de ley marcial proclam ado a finales de 1972 por el presi dente Marcos, quien había sido elegido en 1965 y reelegido en 1969, tra jo cam bios drásticos. La transform ación política fue catalogada por él com o "un autoritarism o constitucional", diseñado para brindar a las Fi lipinas una "nueva sociedad". Dicho resultado fue descrito por Rosenberg com o “un gobierno altam ente personalista”10 por M arcos, tan perCivilian Control o f the M ilitary, Albany, Nueva York, State University of New York Press, pp. 99-122, 1976; de Raúl P. DeGuzmán y colaboradores, Citizen Participation an d Decision-M aking Under M artial Lavo: A Search for a Viable Political S ystem , Manila, College of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1976; de David A. Rosenberg, comp., M arcos and M artial Law in the Philippines, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1979; y de Linda Richter, "Bureaucracy by Decree: Public Administration in the Philippi nes", en el libro de Krishna K. Tummala, comp., A dm in istrative System s Abroad, Washing ton, D. C., University Press of America, pp. 76-95, 1982. Las fuentes para el periodo posterior a Marcos incluyen: de A. James Gregor, “After the Fall, The Prospects for Demo cracy after Marcos", W orld Affairs, vol. 149, núm. 4, pp. 195-208, primavera de 1987; de Sandra Burton, "Aquino’s Philippines, The Center Holds” , Foreign Affairs, vol. 65, núm. 3, pp. 524-537, 1987; Cari H. Lande, comp., Rebuilding A Nation, Washington, D. C., The Wash ington Institute Press, 1987; Linda K. Richter, "Public Bureaucracy in Post-Marcos Phi lippines", Southeast Asian Journal o f Social Science, vol. 15, núm. 2, pp. 57-76, 1987; de Raúl P. DeGuzmán y Mila A. Reforma, comps., G overnm ent an d Politics o f the Philippines, Singapur, Oxford University Press, 1988, en especial Raúl P. DeGuzmán, Alex B. Brillan tes, Jr. y Arturo G. Pacho, “The Bureaucracy” , capítulo 7; de David Wurfel, Filipino Poli tics: D evelopm ent an d Decay, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1988; de Ledivina V. Carino, “Bureaucracy for a Democracy: The Struggle of the Philippine Political Leadership and the Civil Service in the Post-Marcos Period”, Occasional Paper, núm. 88-1, Manila, College of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1988, y “The Philip pines", en la obra de Subramaniam, comp., Adm inistration in the Third World, capítulo 5; de A. B. Villanueva, “Post-Marcos: The State of Philippine Politics and Democracy During the Aquino Regime, 1986-1992", Contem porary Sou theast Asia, vol. 14, núm. 2, pp. 174187, septiembre de 1992; de Amelia P. Varela, “Personnel Management Reform in the Phi lippines: The Strategy of Professionalization” , G ovem ance, vol. 5, núm. 4, pp. 402-422, octubre de 1992; de W. Scott Thompson, The Philippines in Crisis, Nueva York, St. Martin’s Press, 1992; de José V. Abueva y Emerlinda R. Román, comps., Corazón C. Aquino: Early Assessm ents o f Her Presidential Leadership and Adm inistration and Her Place in History, Mani la, University of the Philippines Press, 1993, y de Ledivina V. Carino, "A Subordínate Bureau cracy: The Philippine Civil Service Up to 1992", en la obra de Ali Farazmand, comp., Handbook o f Bureaucracy, Nueva York, Marcel Dekker, capítulo 39, pp. 603-616, 1994. 10Rosenberg, M arcos an d M artial Law in the Philippines, p. 28.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
441
sonalista que no se previo la sucesión presidencial hasta finales de 1983. Este régim en civil-personalista com binó la represión política, objetivos de ley y orden, y una orientación decididam ente tecnocrático-corporativa. A pesar de aparentes medidas que se tomaban de vez en cuando, muy poco progreso se tuvo con Marcos para la restauración del proceso de m ocrático que él había prom etido. La suspendida asam blea nacional fue remplazada en 1978 por una asam blea nacional interina virtualm en te sin poderes. A principios de 1981, la ley marcial fue form alm ente le vantada, pero una am plia variedad de controles autoritarios continuó y los decretos em itidos bajo la ley marcial perm anecieron vigentes. Poco después se adoptaron enm iendas constitucionales por parte de la asam blea nacional interina, y fueron ratificados por un plebiscito, lo que estableció un sistem a parlamentario presidencial sim ilar a la Quinta Re pública francesa, que tam bién autorizó al presidente a continuar gober nando por decreto. En junio de 1981 se llevó a cabo una serie de sim ula cros de elección para ayudar a sostener el régim en, lo cual trajo com o resultado otro térm ino de seis años para Marcos, que no pudo com ple tarlo debido a que fue destituido. Los objetivos políticos del régim en de Marcos hicieron hincapié en la im posición y m antenim iento del orden político, lidiando con los rebel des m usulm anes en la isla sudoriental de M indanao y con m ilitantes izquierdistas en todas partes, así com o el logro de objetivos de desarro llo económ ico (los cuales incluían reforma agraria, autosuficiencia en la producción de arroz, prom oción del turismo, increm ento de la produc ción para la exportación y la construcción de infraestructura). Los m é todos de operación del gobierno de Marcos para tratar de lograr estos objetivos mostraron fuertes tendencias corporativo-tecnocráticas. El corporativism o bajo Marcos fue algo diferente de la variedad lati noamericana. Comentaristas simpatizantes, com o el estudioso político fi lipino R em igio Agpalo, vieron esto com o consistente con un "paradigma jerárquico orgánico" de am plias características de los políticos en la so ciedad, con grupos de intereses y departam entos gubernam entales que operaban com o brazos del líder político de la n ación .11 Críticos com o Robert Stauffer vieron esto com o una estrategia para contrarrestar y controlar los centros rivales de influencia.12 Cualquiera que sea el m oti vo, Marcos intentó "reunir grupos de intereses de cierto tipo, dentro de organizaciones tipo paraguas de am plio espectro”, diseñadas con el fin de "racionalizar los canales de com unicación para la adm inistración de 11 Agpalo, The Organic-Hierarchical Paradigm an d Politics in the Philippines, M anila, University of the Philippines Press, sin fecha. 12 Stauffer, "Philippine Corporatism: A Note on the New Society", Asian Survey, vol. 17, núm. 4, pp. 393-407, abril de 1977.
442
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
la política y teóricam ente servir com o conducto de opinión para el go bierno”.13 íntim am ente ligada a la ideología corporativista del régimen, se hizo gran hincapié en la im portancia de las destrezas tecnocráticas y profesionales para seleccionar a los funcionarios designados en p osicio nes importantes relacionadas con la ejecución de la política.14 Esta orien tación tecnocrática tam bién se reflejó en las m edidas adoptadas para fortalecer las capacidades burocráticas. El sistem a de servicio civil fue reform ado para hacerlo más inclusivo y más sensible a la dirección pre sidencial. A principios del periodo de la ley marcial se tom aron acciones sumarias de disciplina, incluso despidos de num erosos funcionarios acu sados de corrupción, incom petencia o deslealtad al régim en. En 1976, una nueva ley de la adm inistración pública civil, en forma de decreto presidencial, restructuró la agencia central de personal, reafirmando un enfoque de mérito para la adm inistración de personal y creando el ser vicio ejecutivo de carrera. Como lo indica esto últim o, se puso atención especial en los funcionarios civiles de alto nivel, con la intención de m e jorar su profesionalism o y “orientarlos más al desarrollo”. Siguiendo el m odelo de la clase adm inistrativa británica, el servicio ejecutivo de ca rrera fue estructurado para proporcionar un conjunto de adm inistrado res de carrera que estuvieran disponibles para la adm inistración públi ca, y que hubieran cum plido con un programa de entrenam iento com ún obligatorio por m edio de una recién establecida academ ia para el des arrollo. Se hicieron varios intentos para introducir mejoras técnicas gerenciales y presupuestarias, por lo com ún copiadas de los Estados Uni dos, y para promover la regionalización y la descentralización de la adm inistración, frecuentem ente con resultados form ales m ás que efecti vos. El criterio general de Linda Richter, sin em bargo, fue que los “pro blem as de escasez, personal adiestrado, apatía pública o falta de habili13 Richter, "Bureaucracy by Decree” , p. 86. 14 José V. Abueva dio esta evaluación resumida: "Junto con los oficiales de las fuerzas armadas, los tecnócratas civiles ejercen una autoridad presidencial delegada como miem bros del gabinete y jefes de departamentos, agencias y empresas gubernamentales. Reclu tados de la Universidad de las Filipinas y de otras instituciones educativas, así como de empresas de negocios y de los cuadros militares, los tecnócratas se desempeñan como con sejeros presidenciales, ejecutivos del gobierno, redactores de decretos presidenciales y abo gados y defensores de la Nueva Sociedad. Como sólo son responsables ante el presidente y éste los designa, le sirven en todo lo que dispone. Lo ayudan en el ejercicio de sus tremen dos poderes ejecutivos y legislativos, que no están limitados por representantes elegidos o por una prensa crítica1'. Abueva, “Ideology and Practice in the 'New Society’”, en la obra de Rosenberg, comp., M arcos an d M artial Law in the P hilippines, pp. 33-84, en la p. 40. Un ejemplo sorprendente y significativo de este patrón fue la designación, por el presiden te Marcos, de César Virata como primer ministro en 1981 bajo el recién establecido siste ma presidencial-parlamentario, persona que había sido la más destacada de esos tecnó cratas y que ocupara previamente el cargo de ministro de Hacienda y el de director de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de las Filipinas. Virata conti nuaba en su puesto cuando Marcos fue derrocado.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMI NAN I I
dad ejecutiva bien informada, que con frecuencia son la causa «I*• <|i los planes de desarrollo se desvíen”, no constituyeron obstáculos m. res en las Filipinas durante la era de M arcos.15 ! Los problem as del régim en fueron m ucho más fundam entales, li|-.t dos a las tendencias am pliam ente sabidas entre los políticos filipinos hacia el abuso de la función pública, la rapacidad ilim itada de Ferdi nando e Imelda Marcos y sus com pinches, y la prolongada sofocación de la oposición política. La vulnerabilidad del régim en se increm entó drásticam ente por el asesinato de Benigno Aquino, el jefe político rival de Marcos, cuando aquél regresó a Manila desde el exterior en agosto de 1983. Las dem ostraciones contra el régim en crecieron en volum en e in tensidad, ocasionando la difusión de rumores acerca de que podría ha ber una tom a del poder por los militares. Enfrentado con una oposición creciente y esperando restaurar la confianza en su adm inistración, Mar cos anunció una prematura elección presidencial que se efectuaría a principios de 1986. Su oponente fue Corazón Aquino, postulada para remplazar a su asesinado esposo. Los resultados electorales fueron reñi dos y tanto Marcos com o Aquino reclamaron la victoria. La corriente cam bió por una com binación de "poder popular" y una declaración de apoyo hacia Aquino por parte de dos figuras militares claves bajo el régi men de Marcos: el m inistro de la Defensa, Juan Ponce Enrile, y el gene ral Fidel Ram os, jefe interino de personal. Luego de que M arcos y sus más cercanos colaboradores salieron al exilio en los E stados Unidos, Aquino com o nueva jefa del ejecutivo consolidó su posición suspendien do la C on stitu ción de 1973, d isolvien d o la A sam blea N acion al creada por la misma, apoyando una nueva Constitución aprobada en 1987, la cual restauró el sistem a presidencial y extendió su m andato hasta 1992, y logrando el control en am bas cám aras legislativas luego de celebrar elecciones nacionales. Su posición política, sin em bargo, seguía siendo precaria. Corazón Aquino superó varios intentos de golpes de Estado por facciones militares desafectas, continuó com batiendo a los insur gentes izquierdistas y musulm anes, se enfrentó a num erosos aspirantes que intentaban llegar a la presidencia y fracasó en los intentos por cu m plir varias prom esas de reformas sociales y económ icas fundam enta les.16 No obstante, term inó su periodo y le sucedió después de la elec ción de 1992 Fidel Ramos, quien había sido m inistro de la Defensa en el gabinete de Aquino y al que ella apoyó. Ramos era uno de siete can didatos y ganó con una mayoría relativa de sólo 23.4% de los votos, de 15 Richter, "Bureaucracy by Decree", p. 89. 16 Para detalles, véase de Emerlinda R. Román, "Assessing President A q u in o ’s P olicios and Administration” , en el libro de Abueva y Román, comps., Corazón C. Aquino, c a p ítu lo 4, pp. 185-235.
444
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
m odo que está gobernando con una base política débil. Así, un sistem a político com petitivo ha estado operando en las Filipinas la m ayor parte del tiem po transcurrido desde su independencia; sin em bargo, durante los años de Marcos se le hizo a un lado y las perspectivas para su resta blecim iento hace una década bajo el gobierno de Aquino, aunque alenta doras, siguen siendo inciertas. Una de las principales preocupaciones del gobierno de Aquino fue la reforma del m ecanism o burocrático heredado de Marcos. Como obser va Richter, “la burocracia ha sido singularizada por la censura, las pur gas y la restructuración desde que Corazón Aquino tom ó el poder”.17 Es com prensible que el servicio civil fuera considerado com o una institu ción que había colaborado con el desacreditado régim en, aun cuando se reconoció que m uchos individuos servidores civiles fueron víctim as del régim en por oponerse a él. Aún más, el servicio civil se expandió en ta m año con Marcos, desde m enos de 600000 en 1973 hasta 1.3 m illones en 1985. Los esfuerzos de reforma, incluyendo “destituciones sumarias, jubilación temprana, la reorganización, el uso de grupos no gubernam en tales, la exhortación y varios incentivos”, han sido revisados en detalle por Carino, quien los consideraba, por lo general, com o “fuertemente pu nitivos", contrastando fuertem ente con la política de reconciliación di rigida hacia los militares, prisioneros políticos y grupos rebeldes.18 Un paso que se dio desde el principio fue quitar los derechos de los predecesores a la seguridad del cargo. Aun cuando el problema básico de un personal supernum erario no se manejó de una manera amplia, un buen núm ero de funcionarios de carrera en la adm inistración pública fue purgado por m edio de destituciones, renuncias forzadas y ju b ilacion es.19 El mayor im pacto sobre todo el servicio ha sido probablem ente la desm oralización resultante de la incertidumbre, pero hubo cam bios m ayores en el perso nal de más alto nivel. Aun cuando el servicio ejecutivo de carrera para los em pleados de alto rango se mantuvo, 35% de los predecesores fue se parado, otros fueron reasignados o ascendidos y sólo 43% no fue tocado.20 Además de estos cam bios de personal, se han hecho esfuerzos para mejorar los niveles salariales, frenar la corrupción y realizar ajustes 17 Richter, "Public Bureaucracy in Post-Marcos Philippines” , p. 63. 18 Carino, “Bureaucracy for a Democracy” , p. 39. 19 Los informes no están de acuerdo respecto a los cambios de personal. Carino mencio nó estimaciones iniciales que llevaban el número hasta 300000. Richter dijo que eran más de 200000, en su mayoría de los gobiernos locales y regionales; sin embargo, Carino afir mó que para mediados de 1987 en realidad menos de 30000 habían sido despedidos. 20 Carino, "The Philippines", p. 123. Ella se muestra pesimista porque, con Ramos, la administración pública civil se está convirtiendo todavía más "en un mero instrumento pasivo interesado sólo en sus salarios y condiciones de trabajo” . Véase, de Carino, "A Su bordínate Bureaucracy” , p. 614.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
445
organizacionales. Sin embargo, la escasez de recursos, las prácticas inna tas y las inconsistencias en cuanto a la ejecución han llevado a resulta dos no deseados. Tal com o lo inform a Varela, la C om isión de Servicio i n la Adm inistración Pública Civil ha tom ado la iniciativa en años rei ¡entes en busca de una estrategia de profesionalización; sin em bargo, advierte que esta estrategia depende dem asiado de controles sobre el re clutam iento y la utilización del personal, y opina que "deben encontrar se políticas y m edidas de acción adecuadam ente calibradas para evitar y librar las deficiencias de la burocratización excesiva, si se quiere que el programa para la profesionalización tenga éxito".21 La actual burocracia pública filipina inevitablem ente refleja las carac terísticas generales de la sociedad. En sus aspectos positivos, com o esta blece Richter, la burocracia “tiene en sí la reserva del talento y el com promiso, destrezas y procedim ientos en la mayoría de los sectores de la política".22 Su historial es excelente, por ejemplo, con respecto a los ni veles de educación de su personal y la provisión de oportunidades de em pleo para las mujeres. Por el lado negativo, se reflejan las tensiones peñeradas por influencias externas ejercidas en un contexto cultural asiático. Ledivina Carino, una de las observadoras que m ás conocen la escena filipina, explica perceptiblem ente la situación: Kxistente dentro de una nación todavía en crisis, el sistema administrativo inás que resolver manifiesta las contradicciones de la sociedad filipina. [...] lín otras palabras, las semillas de una burocracia que pueda proveer servido res más efectivos para la población o un dominio más eficiente sobre ellos es tán por ser sembradas. La burocracia por sí sola no puede escoger cuál direc ción será la triunfante. Su destino no puede ser independiente de las fuerzas conflictivas que se agitan en la sociedad filipina en la cual está enraizada.23
Sri Lanka l'ste país representa otra variante entre los sistem as poliárquicos com pet itivos.24 Después de cuatro siglos de dom inación colonial por parte de los portugueses, los holandeses y los ingleses, Sri Lanka (antiguaVarela, "Personnel Management Reform in the Philippines” , p. 421. u Richter, "Public Bureaucracy in the Philippines” , p. 71. Carino, "The Philippines", p. 123. ■'' Los limitados recursos disponibles incluyen, de James Jupp, Sri Lanka: Third World Ih'tnocracy, Londres, Frank Cass, 1978; de Tissa Fernando y Robert N. Kearney, comps., Mi’dcrn Sri Lanka: A Society in Transition, Syracuse, Nueva York, Maxwell School, Univerulüd de Syracuse, 1979; de Tissa Fernando, "Political and Economic Development in Sri I itnka”, Current H istory, vol. 81, núm. 475, pp. 211-214, 226-228, mayo de 1982; de S. J. I.mibiah, Sri Lanka: E thnic Fratricide an d the D ism antling o f D em ocracy, Chicago, The
446
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
m ente Ceilán) obtuvo un estatus independiente dentro de la M ancom u nidad Británica de N aciones en 1948. En casi cinco décadas, tras su in dependencia, Sri Lanka ha tenido éxito en el m antenim iento de un siste ma político com petitivo, a pesar de ser un país con marcada diversidad étnica y religiosa y teniendo que lidiar con una escalada de violencia en tre las etnias a partir de la década de los ochenta. El grupo racial dom i nante, com puesto por 74% de la población, consiste en cingaleses que son originarios del norte de la India. Los tam iles, que han llegado re cientem ente del sur de la India, constituyen cerca de 18% y el restante 8% está com puesto por pequeños grupos m inoritarios. A pesar de que las dos terceras partes de la población en Sri Lanka es budista, hay un gran núm ero de hindúes, cristianos y m usulm anes. De manera similar, existe diversidad en el lenguaje y en los patrones culturales. La intensificación de la violencia étnica ha roto la estabilidad política en Sri Lanka y hasta provocó durante 1987 la intervención de tropas de la India en un fallido esfuerzo por lograr un cese al fuego y obtener un entendim iento político entre el grupo cingalés dom inante y las faccio nes tam iles m inoritarias. Aun cuando no se ha llegado a un acuerdo que ponga fin a la disensión, y que los rebeldes tam iles tam bién han sido responsables del asesinato de varios líderes políticos prom inentes, la continua intranquilidad no ha provocado el abandono de la com petitividad política en escala nacional, ni ha ocasionado la usurpación del po der por la fuerza. Las transiciones de partido en el poder han ocurrido periódicam ente, primero en un sistem a parlam entario según el m odelo del sistem a británico, y en fecha más reciente bajo un sistem a m ixto del sistem a presidencial y el sistem a parlamentario. El Partido de Unidad Nacional y el Partido de la Libertad de Sri Lanka se alternaron en el poder durante dos décadas hasta 1977. Después de esa fecha, el Partido de Unidad Nacional controló el gobierno durante 17 años, hasta que fue desplazado en las elecciones parlamentarias de 1944 por la Alianza Po pular, dirigida por Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, quien asu m ió la presidencia del partido después del asesinato de su esp oso en 1988. Luego ocupó el cargo de primera m inistra y en la elección presi dencial que se realizó posteriorm ente en 1994 fue candidata de la AlianUniversity of Chicago Press, 1986; de Sujit M. Canagaretna, "Nation Building in a Multiethnic Setting: The Sri Lankan Case” , Asían Affairs, vol. 14, pp. 1-19, primavera de 1987; de Chelvadurai Manogaran, Ethnic Conflict and Reconciliation in Sri Lanka, Honolulu, Uni versity of Hawaii Press, 1987; de A. Jeyaratnam Wilson, The Break-Up o f Sri Lanka: The Sinhalese-Tam il Conflict, Londres, C. Hurst & Company, 1988; de Shantha K. Hennayake, “The Peace Accord and the Tamils in Sri Lanka” , Asian Survey, vol. 29, pp. 401-415, abril de 1989; de Shelton U. Kodikara, "The Continuing Crisis in Sri Lanka”, Asian Survey, vol. 29, pp. 716-724, julio de 1989, y de William McGowan, Only Man Is Vile: The Tragedy o f Sri Lanka, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
447
za Popular, triunfando por un gran margen (en parte porque el candi dato del Partido de Unión Nacional había sido asesinado m enos de un mes antes de la elección y lo había rem plazado rápidam ente su viuda). La presidenta Kumaratunga designó con prontitud a su madre, Serima IJandaranaike, com o primera ministra, cargo que había o ci pado en las décadas de 1960 y 1970 antes de que se adoptara un sistem a parlam en tario-presidencial mixto. Poco después de la elección, la presidenta Kumaratunga tam bién inició una tregua con los rebeldes tam iles, y propu so cam bios constitucionales para elim inar la presidencia y retornar a un sistem a parlam entario más ortodoxo. Así, en la actualidad, Sri Lanka está a punto de enfrentarse una vez más a los problem as internos y de experimentar nuevam ente una reforma institucional. Aunque la continuación del conflicto cingalés-tam il ha propiciado breves periodos durante los cuales se ha declarado el estado de urgeneia, y se ha proscrito a los partidos que postulen un Estado separado dentro del territorio de Sri Lanka, la historia muestra que la práctica de una transferencia pacífica del poder com o resultado de un cam bio en el apoyo electoral parece estar firmemente afianzada. Al igual que otras ex colonias británicas en el sur y sudeste de Asia, Si i Lanka em pezó su vida independiente con el legado de un sistem a administrativo que había sido establecido por los británicos. Aun sin ser objeto de un análisis detallado, aparentem ente el aparato burocrático lia podido transferir sus servicios en forma exitosa del poder colonial a los líderes de la nueva nación. Este m odelo de responsabilidad parece que se ha m antenido con el cam bio del m odelo político ortodoxo del Parlamento británico al sistem a mixto presidencial-parlam entario, y no es probable que se vea interrum pido si hay un retorno al m odelo parla mentario. Colombia Después de una historia política en que los periodos de estabilidad se .ilternaban con la intranquilidad política y ocasionalm ente con las guen as civiles, Colombia ha proporcionado desde 1958 un ejem plo latino americano de la com petencia poliárquica, cuya naturaleza era lim itada hasta 1974 y de manera más abierta durante las últim as décadas.25 ' Véase, de Robert H. Dix, Colombia: The Political D im ensions o f Change, Nueva Haven, ( «mnecticut, Yale University Press, 1967, y The Politics o f C olom bia, Nueva York, Praeger, I ‘>H7; de Jorge P. Osterling, Dem ocracy in Colombia: Clientelist Politics an d Guerrilla Warliuc, Nueva Brunswick, Nueva Jersey, Transaction Publishers, 1989; de Stephen J. Randall, i i ilom bia an d the United States: H egemony an d Interdependence, Athens, Georgia, UniverII v of Georgia Press, 1992; de David Bushnell, The Making o f Modern C olom bia, Berkeley, • ilifornia, University of California Press, 1993; de Ángel María Ballén Molina, La dem o-
448
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
Colombia es la cuarta nación más grande en América Latina, con una población predom inantem ente m estiza o mulata de unos 35 m illones de habitantes, lo que la convierte en el país más poblado de América del Sur después de Brasil. Las consecuencias positivas así com o las negati vas se derivan de su ubicación estratégica en la parte noroeste del subcontinente sudam ericano y de su variedad geográfica (con zonas coste ras planas, tierras altas con serranías y valles, tierras altas con cordilleras y valles y las planicies tropicales orientales). Por ejem plo, su relativa cercanía a los Estados Unidos ha contribuido al crecim iento de la eco nom ía nacional, pero tam bién la ha convertido en el principal centro m undial del tráfico de drogas ilegales. La geografía explica una m ultipli cidad sorprendente de m odos de vida en una superficie relativamente pe queña y prom ueve la diversificación económ ica, pero tam bién im pide el desarrollo de un sistem a de transporte adecuado y de redes de com un i cación, a la vez que dificulta el control de los grupos subversivos. Colombia tiene una historia política llena de contrastes. Independien tes de España desde 1819, la actual Colom bia fue parte de la Gran Co lom bia hasta 1830 y después se convirtió en la Nueva Granada, hasta que se le dio un nuevo nombre en 1863. Bajo presión de los Estados Unidos, Colom bia se vio obligada a reconocer la independencia de Pa namá en 1903. Durante el siglo xix, un patrón bidim ensional de com pe tencia política entre los partidos Conservador y Liberal se estableció de manera firme, con sus fuentes dadas en las distintas filosofías políticas de los proceres fundadores de la nación, Sim ón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes proponían respectivam ente el centralism o y la unificación, así com o la descentralización y el federalism o. Los dos par tidos se alternaron en el poder hasta casi la mitad de este siglo, con los conservadores disfrutando de un prolongado periodo de hegem onía en tre 1886 y 1930, hasta que los desplazaron los liberales de 1930 a 1946. Después de esta prolongada era de relativa estabilidad política interrum pida por insurrecciones m enores y una breve pero sangrienta lucha interna a finales del siglo pasado, las tensiones surgieron violentam ente en una destructiva guerra civil en 1948, que desem bocó en la pacifica ción forzada tras la intervención militar del general Gustavo Rojas Pini11a en 1953. Luego de una dictadura atípica de cuatro años, los dos prin cipales partidos celebraron un pacto en 1957, por el que se alternarían la presidencia cada cuatro años, y en lo dem ás com partirían por igual el cracia participativa en Colom bia, Bogotá, Unidad Editorial u n i n c c a , 1993; de Fernán E. González et a i, Violencia en la región andina: el caso Colom bia, Bogotá, Cinep, 1993, y de Ferrel Heady, "Dilemmas of Development Administration in the Global Village: The Case of Colombia” , en la obra de Jean-Claude García-Zamor y Renu Khator, comps., Public Ad m inistration in the Global Village, Westport, Connecticut, Praeger, cap. 6, pp. 121-135, 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
449
gobierno en todos los niveles. Este Frente Nacional tuvo éxito para alla nar el cam ino al resurgim iento de la com petencia política abierta a par tir de la elección presidencial de 1974, situación que continúa hasta hoy día. Durante este tiem po, los liberales han controlado la presidencia en todos los años, excepto entre 1982 y 1986, cuando el cargo fue ocupado por el conservador Belisario Betancur. El actual presidente es el conser vador Andrés Pastrana, elegido en 1998 para suceder al liberal Ernesto Samper. Poderosos factores negativos han obstaculizado el desarrollo en Co lombia durante las décadas recientes. Dos de ellos tienen profundas raí ces históricas: la continua desigualdad entre los grupos en la sociedad colom biana, que se refleja en una pronunciada inequidad en la distribu ción de la riqueza, las altas tasas de desem pleo e inflación, los m ercados decrecientes de las exportaciones, y el dom inio de las clases altas en el liderazgo de los dos principales partidos políticos, así com o la prolonga da continuidad de la violencia com o un rasgo de la vida diaria en las esleras privada y pública.26 Desde los años de conflicto civil de m ediados de siglo, Colom bia tam bién ha tenido que enfrentarse a dos fenóm enos perturbadores adicio nales: la insurgencia persistente de los grupos guerrilleros radicales y el surgim iento de poderosos "cárteles” que se dedican al tráfico de drogas ilegales. Las restricciones a la participación política durante la dictadura m ili tar y la era del Frente Nacional provocaron el surgim iento de grupos di sidentes que habían obtenido experiencia en la guerra de guerrillas du rante los años más violentos de la guerra civil. Tres de esos grupos (que com parten una filosofía política de izquierda, pero que nunca se han unido bajo un liderazgo con un plan de acción coherente) siguen activos com o insurgentes: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (i a r c ), el Ejército de Liberación Nacional ( e l n ) y el Ejército Popular de I iberación ( e p l ). Un cuarto grupo, el M ovim iento 19 de Abril (m-19), se desm ovilizó en 1990 y sus ex m iem bros forman en la actualidad un par tido que ha logrado colocar representantes en el Congreso Nacional y en el gabinete, y que ocupó el tercer lugar en las elecciones de 1990 y en las tle* 1994. A pesar de esfuerzos repetidos del gobierno para negociar y pa• ilicar a los insurgentes que aún quedan, éstos continúan realizando una dispendiosa destrucción de infraestructura, y aterrorizan y asesinan .i ciudadanos com unes, particularmente en las zonas rurales. “La violencia aparece como un fenómeno nacional; casi todos los municipios de la unción y la mayoría de las zonas rurales y urbanas la sufren. Afecta virtualmente a todos los sectores de la población sin distinción de clase económica, profesión, raza y grupo rliiico. Casi todos son víctimas potenciales.” Osterling, Dem ocracy in Colom bia, p. 265.
450
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
El tráfico internacional de drogas (principalm ente la cocaína y la m a riguana) es la segunda fuente de la actividad ilegal y de la violencia. Co lom bia se ha convertido en un centro mundial para la distribución de drogas debido a su localización entre los Estados Unidos, que son los prin cipales consum idores, y los productores que operan dentro de sus fron teras o en países cercanos, com o Bolivia y Perú. Las ciudades de Medellín y Cali, el segundo y el tercer centro m etropolitanos del país, se han convertido en las sedes de los principales “cárteles” de la droga. El “cár tel” de Medellín era dirigido por el fam oso y vengativo Pablo Escobar hasta que finalm ente se le acorraló y se le dio muerte en 1993. El “cár tel” de Cali, más circunspecto, es ahora el que dom ina. Continúa acu m ulando una gran riqueza y ejerce poder e influencia que van más allá de la capacidad del gobierno para controlarlo efectivam ente. A pesar de estos obstáculos, Colombia se ha esforzado durante estos m ism os años por realizar un núm ero im presionante de reform as políti cas y administrativas. La más significativa fue la adopción de una nueva Constitución, que entró en vigor a m ediados de 1991. Después de un re feréndum que se llevó a cabo en 1990, la Constitución de 1886, ya muy enm endada, fue revisada en detalle por una Asamblea Constituyente que operó sin lím ites con respecto a lo que podía considerar. El sistem a presidencial básico fue conservado, pero se aceptaron varios cam bios m enos fundam entales. M uchas de estas reform as afectaron las institu ciones que ya existían (entre ellas el Congreso, la Oficina del Fiscal Ge neral, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional). Otras añadieron nuevos rasgos que se habían considerado previam ente, pero sin haberse adoptado, com o la elim inación de la referencia al sistem a de dos partidos tradicionales para reconocer en su lugar un sistem a multipartidista, la elim inación de los últim os vestigios constitucionales de los acuerdos p olíticos del ahora desaparecido Frente N acion al, el re conocim iento y la igualdad legal para todas las sectas religiosas, y la adopción de un conjunto de m ecanism os para la participación ciudada na directa en la tom a de las decisiones políticas m ediante instrum entos com o los referendos y las iniciativas. Finalm ente, se hicieron varias re formas que no se habían considerado con seriedad: la elección de todos los m iem bros del Senado por el voto popular, una segunda ronda (si fuera necesaria) en la elección del presidente, la alternativa de una de claración de derechos, el establecim iento de una oficina para el defen sor público, la introducción de la “tutela" com o una forma de acción le gal para asegurar los derechos garantizados, y la form alización de las asam bleas constituyentes para futuras reformas constitucionales. Previamente se habían hecho esfuerzos para mejorar la adm inistra ción, en las décadas de 1960 y 1970, con resultados desilusionantes,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINAN TE
451
com o lo com entan Vidal Perdom o y Ruffing-Hilliard.27 La revisión con s titucional de 1991 ha establecido los fundam entos para un programa renovado de reform as administrativas, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo, en tanto que otras siguen en la etapa de planificación.28 Una de las principales orientaciones de la nueva C onstitución y de la actual política del gobierno es hacia una mayor privatización y a la des centralización de los programas que actualm ente son adm inistrados por el gobierno central, pero en la práctica no se ha logrado m ucho en estos cam pos. La reform a estructural de la m aquinaria ad m in istrati va es otro objetivo. La Carta Magna requería el establecim iento de un com ité para estudiar la reorganización de la adm inistración pública y su adopción antes de que pasaran 14 m eses (a principios de 1993) de planes para eliminar, fusionar o reestructurar las dependencias de la rama ejecutiva (en la actualidad hay 14 m inisterios adem ás de varios departam entos adm inistrativos, que incluyen, por ejem plo, el Departa mento Administrativo del Servicio Público). Esta com isión reorganiza dora fue establecida antes de que terminara 1991, pero a principios de 1995 no había term inado aún su trabajo. La Constitución tam bién declaró que el servicio en la adm inistración pública es un servicio de carrera a m enos que la Constitución o la ley dispongan lo contrario, y creó una Com isión del Servicio Civil Nacional para protegerlo. Se han dado varios pasos prelim inares para este fin, entre ellos la reorganización del centro que ya existía, el cual era opera do por el gobierno para la educación y adiestram iento en la adm inistra ción pública (Escuela Superior de Adm inistración Pública); la em isión de un decreto presidencial que especificaba las funciones, establecía los requisitos m ínim os y fijaba los salarios y em olum entos de los em plea dos del gobierno central, y el acopio de las normas fijadas para el m ane jo del personal por la nueva Com isión Nacional del Servicio Civil. En resum en, la adm inistración pública colom biana ha presentado en el pasado, y continúa sufriendo hoy día, defectos com unes en los países com petitivos poliárquicos en general, y sobre todo en la América Latina, 27 V éa se, d e J. V idal P erd o m o , "La reform a a d m in istra tiv a d e 1968 e n C o lo m b ia ”, Inter national R eview o f Adm inistrative Sciences, vol. 48, n ú m . 1, pp. 7 7 -8 4 , 1982, y d e K aren R uffing-H illiard, "Merit R eform in Latin Am erica", en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., Handbook o f Com parative an d Developm ent Public A dm inistration, pp. 3 0 1 -3 1 2 . 28 Para d eta lle s, v é a se d e H ead y, “D ile m m a s o f D ev elo p m en t A d m in istration " , p p. 123125; C o m isió n P resid en cia l para la R eform a d e la A d m in istra c ió n P ú b lica del E sta d o C o lo m b ia n o , Informe Final, B o g o tá , C en tro d e P u b lic a c io n e s, E s c u e la S u p erio r d e A d m i n istra ció n P úb lica , 1991; “D ecreto 6 4 3 ”, Carta A dm inistrativa, Revista del Departam ento del Servicio Civil, vol. 69 , pp. 5 1-60, m arzo-ab ril d e 1992, y D ep a rta m e n to d e la F u n ció n P úb lica, Com pilación de N orm as sobre A dm inistración de Personal al Servicio del E stado, Mogotá, O ficin a d e C o m u n ic a c io n e s d el D ep a rta m e n to A d m in istra tiv o d e la F u n ció n P ú blica, 1994.
452
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
pero está realizando un esfuerzo concertado para mejorar la situación, si bien no es posible todavía evaluar los resultados de ese esfuerzo.
S
is t e m a s d e p a r t id o d o m in a n t e s e m ic o m p e t it iv o
En un sistem a de partido dom inante sem icom petitivo, uno de los parti dos ha m antenido las riendas del poder por un periodo largo en una for ma de m onopolio, aun cuando otros partidos existen y son legales. El partido dom inante tiene un historial de sobrepasar a todos los partidos y sale victorioso, virtualmente, en todas las elecciones. No es dictatorial, sin em bargo, y com o condición para su clasificación dentro de este tipo de régim en se supone que el partido dom inante puede ser desplazado en una com petencia cuando un partido rival lo reta y sale victorioso en las urnas electorales. El núm ero de partidos que califican es obviam ente pequeño. El ejem plo más claro de tal dom inación por un partido es el Partido R evolucio nario Institucional ( p r i ) de México. La India presenta una ilustración del m ism o un poco más debatible. El Partido del Congreso de la India ha sido, de manera similar, dom inante durante casi todo el periodo trans currido desde la independencia en 1947, pero fue desplazado entre 1977 y 1980 y de nuevo de 1989 a 1991. El tercer ejem plo es M alasia, donde “la Alianza" (hoy llam ado el Frente Nacional), un tipo de partido políti co al estilo “com pañía de inversionistas” formado por organizaciones com unales que representan a los tres grupos étnicos m ayoritarios den tro del país, ha dom inado la vida política y ha controlado el gobierno en forma continua desde las primeras elecciones federales en 1955. Cada uno de estos ejem plos se exam ina con más detalle.
México La historia del Partido Revolucionario Institucional ( p r i ) de M éxico se remonta hasta la Revolución de 1910 y a través de los años ha reclam ado ser el partido oficial de la Revolución.29 Como resultado de esto, el p r i ha sido capaz de m onopolizar el proceso electoral al “apropiarse e insti29
Para a lg u n o s e s tu d io s g e n era les d e la p o lítica m ex ica n a , v éa se, d e W illiam P. T ucker,
The M exican G overnm ent Today, M in n ea p o lis, U n iv ersity o f M in n e so ta P ress, 1957; d e R a y m o n d V e m o n , The Dilem m a o f Mexico's D evelopm ent, C am b rid ge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, 1963; d e R ob ert E. S co tt, Mexican G overnm ent in Transition, ed. rev., U rb an a, U n iversity o f Illin o is P ress, 1964; d e L. V in cen t P adgett, The M exican Politi cal System , 2“- ed ., B o sto n , H o u g h to n M ifflin C om p an y, 1976; d e R o d eric A. C am p , Los 1/1-""t r>nlíticos de México: su educación y reclutam iento, F o n d o d e C u ltu ra E c o n ó m ic a ,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
453
tucionalizar el m ito de la Revolución y crear para sí m ism o una im agen de com ponente esencial en una trilogía indisoluble com puesta de parti do, gobierno y élite política”.30 Luego de controlar todas las ramas del gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales durante déca das, el p r i ha ido perdiendo terreno rápidam ente desde 1976, cuando su candidato presidencial obtuvo 94.4% del voto popular. En 1982, con sie te candidatos com pitiendo, el p r i postuló com o candidato a Miguel de la Madrid, que ganó con 71%. Para 1988, en una elección que m uchos han considerado manipulada y fraudulenta, el candidato presidencial del p r i , Carlos Salinas de Gortari, en el conteo oficial obtuvo un escaso 50.39% del voto popular contra tres contrincantes, con apoyo sustancial para los nom inad os por el izquierdista Frente D em ocrático N acional (31%) y el conservador Partido Acción Nacional (16.8%). Aún más, el p r i se las arregló para retener el control de la Cámara de Diputados por un escaso M éxico, 1983; d e Jorge I. D o m ín gu ez, com p ., M exico’s Political Econom y: Challenge at Home and Abroad, B ev erly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1982; d e M artin C. N eed ler, Mexican Politics: The C ontainm ent o f Conflict, N u eva York, P raeger, 1982; d e R o d eric A. C am p, c o m p ., Mexico's Political Stability: The Next Five Years, B ou ld er, C olorad o, W estv iew Press, 1986; d e J u d ith G en tlem an , co m p ., Mexican Politics in Transition, B ou ld er, C olorad o, W est v iew P ress, 1987; d e G eorge P h ilip , "The D o m in a n t Party S y stem in M é x ic o ”, en el lib ro de V icky R an d all, c o m p ., Political Parties in the Third World, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, c a p ítu lo 5, 1988; d e Paul C am m ack , "The 'B ra zilia n iza tio n ' o f M éxico?", G o vernm ent a n d O pposition, vol. 23, pp. 30 4 -3 2 0 , v era n o d e 1988; d e K evin J. M id d leb rook , “D ile m m a s o f C h an ge in M ex ican P o litic s”, World Politics, vol. 4 1 , pp. 120-141, o ctu b r e d e 1988; d e D ia n e E. D avis, “D ivid ed o ver D em ocracy: T he E m b e d d e d n e ss o f S ta te an d C lass C on flicts in C o n tem p o ra ry M éx ico ”, Politics & Society, vol. 17, n ú m . 3, pp. 2 4 7 -2 8 0 , s e p tiem b re d e 1989; d e W a y n e A. C orn eliu s, Ju d ith G en tlem a n y P eter H. S m ith , co m p s., Mexico's Alternative Political Futures, S an D iego, C en ter for U .S .-M ex ica n S tu d ie s, U n iver sid a d d e C aliforn ia, S a n D ieg o , 1989; d e R od eric Ai C am p, "P olitical M o d e m iz a tio n in M éxico: T h ro u g h a L o o k in g Glass", en la ob ra d e J a im e E. R o d ríg u ez O ., c o m p ., The Evolution o f the Mexican Political System , W ilm in g to n , D elaw are, s r B o o k s, pp. 2 4 5 -2 6 2 , 1993, y Politics in México, N u ev a York, Oxford U niversity P ress, 1993; d e J o sé L uis M én d ez, “M é x ico U n d er S alin as: T o w a rd s a N ew R ecord for O ne Party’s D o m in a tio n ? ”, G ovem ance, vol. 7, n ú m . 2, pp. 182-207, abril d e 1994; de M igu el Á ngel C en ten o, Dem ocracy Within Reason: Technocratic Revolution in México, U n iversity Park, P en silv a n ia , T h e P en n sy lv a n ia S ta te U n iv ersity P ress, 1994, y d e D an A. C othran, Political Stability an d D em ocracy in México: The "Perfect Dictatorship"?, W estp ort, C o n n ecticu t, P raeger, 1994; en tre lo s e s tu d io s m ás e s p e c ia liz a d o s q u e tratan d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a m ex ic a n a te n e m o s el d e W illiam E b en stein , “P u b lic A d m in istration in M éxico”, Public A dm inistration Review, vol. 5, n ú m . 2, pp. 10 2 -1 1 2 , 1945; d e M artin H. G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent: A M exican Case Study, L ex in g to n , M a ssa ch u se tts, D. C. H eath , 1970; d e R od eric A. C am p , "The P olitical T e ch n o c ra t in M éx ico a n d th e Su rvival o f th e P o litica l S y ste m ”, Latin Am erican Research Review, vo l. 20, n ú m . 1, pp. 9 7 -1 1 8 , 1985; d e L aw ren ce S. G rah am , “T h e Im p lic a tio n s o f P resid en tia lism for B u rea u cra tic P erfo rm a n ce in M éx ico ”, p rep arad o para la reu n ió n an u al e n M iam i d e la A m erican S o c ie ty for P ub lic A d m in istra tio n , 24 p p ., m im eo g ra fia d o , 1989, y d e J o sé L u is M én d ez, “La reform a d el E sta d o en M éxico: a lc a n c e s y lím ite s ”, Ges tión y Política Pública, vol. 3, n ú m . 1, pp. 185-226, 1994. 30 E v ely n P. S te v en s, “M ex ico ’s p r i . T h e In s titu tio n a liz a tio n o f C o rp o ra tism ? ”, en el l i b r o d e M alloy, Authoritarianism and Corporatism in Latin Am erica, pp. 2 2 7 -2 5 8 , en e sp e cia l la p. 227.
454
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
52%, y perdió cuatro escaños en el Senado. En vista de estas derrotas, el presidente Salinas, recién elegido, anunció un día después de la elección de 1988 que la era del "virtual sistem a de partido único" había term ina do y que se iniciaba un periodo de "intensa com petencia p olítica”, ade más de que se com prom etía a hacer una reforma total del aparato del p r i , la cual pronto fue puesta en m archa.31 En 1994, después de una aza rosa cam paña marcada por el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y su rem plazo por Ernesto Zedillo, el p r i ganó de nuevo la presidencia (en una elección que generalm ente se califica de hones ta), con un poco más de 50% del voto, en com paración con un poco m enos de 27% para el candidato del p a n y 17% para el del p r d . El p r i tam bién obtuvo m ayorías sustanciales en am bas cám aras del Congreso de la Unión. A pesar de las am enazas presentadas por la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas, por la crisis financiera a principios de 1995 y por otras señales de intranquilidad política y económ ica, el p r i continúa siendo el partido dom inante en México. La estrategia a largo plazo del p r i es buscar el co n sen so que evite la división del partido en facciones de derecha y de izquierda; éste ha sido un partido de coalición de centro. El sistem a p olítico m exicano ha sido descrito com o "centro-dominante"32 y "monista" porque involu cra “la centralización y control de intereses potencialm ente com peti tivos”.33 En tal régim en, la com petencia política más significativa tom a lugar entre facciones ideológicas, regionales y de intereses creados, den tro del partido dom inante. Esto ha sido reconocido oficialm ente en cier ta m edida por la forma de organización sectorial dentro del p r i , llevada a efecto por el presidente Lázaro Cárdenas cuando reorganizó al partido en 1938. Actualm ente, la organización del p r i se basa en tres distintos sectores: obrero, cam pesino y “popular”. El sector popular es la red que pesca todo lo que no queda com prendido en los otros dos e incluye la re presentación de burócratas, m ilitares y civiles, entre otros. Sin abando nar la estrategia básica de lograr el consenso sobre un am plio espectro de intereses políticos, hoy día los esfuerzos de reestructuración del par tido aparentem ente han estado dirigidos a cam biar las relaciones bási cas entre el p r i y su electorado para desalentar, o hasta elim inar, los blo ques sectoriales y fortalecer una relación más directa entre el partido y 31 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e C orn eliu s, G en tle m a n y S m ith , "O verview: T h e D y n a m ic s o f P o litica l C h a n ge in M éx ico ”, pp. 21-36, y d e L oren zo M eyer, " D em o cra tiza tio n o f th e p r i , M issio n Im p o ss ib le ? ”, pp. 3 2 5 -3 4 8 , a m b o s en la ob ra d e C o rn eliu s, G en tle m a n y S m ith , c o m p s., M exico’s Alternative Political Futures. 32 K a u fm a n , "C orporatism , C lien telism , an d P artisan C o n flict”, pp. 120-121. 33 G len D ea ly , "The T rad ition o f M o n istic D e m o cra cy in L atin A m erica ”, en el lib ro d e H o w a rd J. W iarda, c o m p ., Politics an d Social Change in Latin America: The D istinct Tradi tion, A m h erst, U n iversity o f M a ssa c h u se tts P ress, pp. 73, 83, 1974.
REGÍMENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
455
los ciudadanos en lo individual. El mayor problema al que se enfrentó el presidente Salinas en este esfuerzo, de acuerdo con un analista, era “ga nar suficiente control sobre su propia casa —el partido de gobierno, la burocracia gubernamental y las organizaciones de ‘m asas’ afiliadas al gobierno— para forzar a sus ocupantes más retrógrados a aceptar cam bios fundam entales que inevitablem ente dism inuirán su poder, seguri dad y bienestar”.34 Las perspectivas de éxito eran apoyadas por un aspecto secundario clave en el régimen mexicano: la preem inencia del liderazgo ejecutivo en las esferas política y administrativa. Needler llama a esto “ejecutivism o”, indicando que el presidente “es, en gran medida, la figura dom i nante en el sistem a político m exicano”,35 con otros jefes ejecutivos que ocupan posiciones algo sim ilares en los niveles estatales y locales. Los cuerpos legislativos y judiciales no operan de manera que puedan verifi car efectivam ente la suprem acía ejecutiva. Las riendas del control sobre el p r i , tanto com o del aparato oficial gubernamental, son sostenidas por el presidente mexicano, sujeto a los lím ites im puestos por los reque rim ientos para la protección de la naturaleza centralista del régim en. En opinión de Raymont Vernon, los últim os presidentes m exicanos, en su preocupación “por lograr la unanim idad [...] para extender el alcan ce del p r i tanto a la derecha com o a la izquierda”, han m antenido “un curso de acción que es zigzagueante y con vacilación, cuando no blan dam ente neutral”.36 El proceso político en esta clase de régim en de par tido dom inante con liderazgo ejecutivo aparentemente tiende con el tiem po hacia una orientación política que destaca el consenso al precio de la falta de agresividad y de decisión. Durante la presidencia de Salinas se llevaron a cabo en realidad refor mas lim itadas, que bastaron para que Centeno se refiriera a ellas com o la salinastroika. Entre éstas se incluyeron cam bios para la dem ocratiza ción del p r i , pero Centeno observa que estaba claro que Salinas y sus asociados “querían retener el control del proceso”. Según él, Salinas de claró que criticar al partido equivalía a una traición y reprendió a algu nos que hablaban de dem ocratización, pero en cam bio estaban en reali dad prom oviendo la división.37 Otra reforma, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), tenía com o finalidad proporcionar m ayor con trol local sobre los programas de desarrollo, pero al m ism o tiem po colo 34 C o rn eliu s, G en tlem a n y S m ith , "O verview ”, pp. 30-31. El p aso m ás c o n sp ic u o en esta d ir e c c ió n fu e el arresto, a p rin cip io s d e 1989, d e q u ien h ab ía sid o el líd er d u ra n te m u c h o tie m p o del sin d ic a to d e trab ajad ores del p etró leo , a cu sa d o d e a co p io ilegal d e arm as. 35 N eed ler, Politics and Society in México, p. 42. 36 V ern o n , The Dilemma o f México's Developm ent, p. 189. 37 C en ten o , D em ocracy Within Reason, p. 223.
456
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
caba lím ites severos sobre la autoridad delegada y sus críticos afir m aban que estaba diseñado para aum entar el apoyo electoral del go bierno.38 Tanto Centeno com o M éndez están de acuerdo en que Salinas estaba más interesado en llevar a cabo su programa de reform as macroeco n ó m icas n eoliberales que en la reform as p olíticas.39 P robablem en te esto ayude a explicar los problem as que dejó y que deben ser enfren tados por su sucesor Zedillo. Volviendo a las capacidades adm inistrativas y a la ejecución, la expe riencia m exicana ha sido traum ática en razón del casi com pleto rom pi m iento de la m aquinaria administrativa durante el periodo revoluciona rio de 1910-1917. La reconstrucción ha tom ado lugar sobre una base gradual y fragmentaria. La estructura de la rama ejecutiva actualm ente incluye una desconcertante com plejidad de unidades, que van desde casi el rango de m inisterios hasta un sinnúm ero de com ités interm inis teriales, com ision es adm inistrativas e instituciones descentralizadas en los cam pos del com ercio, las finanzas y la industria. El reclutam iento dentro de la burocracia m exicana ha sido descrito com o el resultado de la “lucha continua entre las necesidades del sis tem a político y los requerim ientos de un personal técnicam ente califi cado".40 El sistem a formal de personal no incluye una agencia central de personal, sino que cada departam ento tiene su propia oficina de per sonal, con considerables variaciones en cuanto a su operación. Una ley básica de personal fue em itida en 1941, la cual trata en prim er lugar de los derechos legales de los em pleados. Los divide en dos categorías bá sicas: "empleados de confianza” y “em pleados ordinarios", sien do los prim eros una expansión de la clase adm inistrativa, correspondiendo a una tercera parte del núm ero total de em pleados. N uestro interés pri mordial está en los “em pleados de confianza". En sus escritos, a finales de la década de los cuarenta, W endell Schaeffer enum era los factores siguientes com o im portantes en la selección del personal de confianza: relaciones políticas y personales, conexiones fam iliares, contribuciones al p r i y habilidades.41 Greenberg hace notar en 1970 que el balance parece haber cam biado en los años recientes porque el desarrollo tec 38 Ibid., p. 224. Para m á s d eta lle s so b re el P ro n a so l, v éa se d e C am p , Politics in M éxico, pp. 143 y 169, y d e M én d ez, "M éxico U n d er S alin as" , pp. 191-192. 39 M én d ez c o m e n ta q u e S a lin a s "carecía d e u n p rogram a p ro fu n d o y b ien p la n ifica d o de refo rm a s p o lític a s”. Ibid., p. 198. 40 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, p. 98. 41 W en d ell S ch a effer , " N ation al A d m in istra tio n in M éxico: Its D e v e lo p m e n t a n d P resen t Status", te sis d o cto ra l in éd ita , U n iversid ad d e C aliforn ia, pp. 1 8 3-184, 1949. C itad o p or G reen b erg, Bureaucracy an d D evelopm ente, p. 100. Para u n a v e r sió n p o ste r io r e n e sp a ñ o l, v éa se, d e S te v en G o o d sp eed , W illiam E b en stein , W en d ell S ch a effer y W illia m G lade, Apor taciones a la adm in istración pública federal, M éxico, S ecreta ría d e la P resid en cia , 1976.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
457
nológico ha hecho que el entrenam iento técn ico sea m ás im portante que antes.42 Al personal de confianza se le ha negado el derecho a la sindicación y a la huelga, derecho que ha sido conferido al personal “ordinario'' o "de base”. Los salarios oficiales han sido notoriam ente bajos y sólo ha habi do un progreso m oderado en el alza de éstos. Tener m ás de un em pleo y la corrupción “institucionalizada" son consecuencias com unes. Un ob servador se refiere a la práctica continua de "corrupción sin diluir y sin confusiones”, sancionada en parte por una “actitud de resignación y c i nism o en los mexicanos"43 y que necesita 15 térm inos m exicanos para indicar estos negocios ilícitos. Otros afirman que las razones para la co rrupción se pueden encontrar tanto en la naturaleza de la sociedad com o en las dem andas del sistem a de personal. La frecuencia dentro de la sociedad del personalism o y la "amistad”, con la lealtad dirigida hacia sus fam iliares y am igos en lugar del gobierno o las instituciones adm inistrativas, tiene un efecto im portante en el nivel de co rrupción. [...] Además, el predicam ento en el que se encuentran los burócra tas, sin tener la protección de un sindicato, sin seguridad laboral, sin garan tías de ingresos en el futuro, causa que aquéllos se vuelvan o involucren en prácticas desh onestas.44
La falta de inform ación hace que la evaluación del nivel actual de ac ciones en la burocracia m exicana sea riesgosa. Se observan ciertos sig nos alentadores. Durante los años sesenta, un econom ista afirmaba que México es una nación que tiene un sector público bien desarrollado, consistente en las agencias y las em presas controladas por el gobierno, que para estas fechas han adquirido el sentido de continuidad y actuación efectiva. [...] Los hom bres que construyen las presas, carreteras y fábricas del país, que dirigen sus negocios y las ins tituciones financieras, planifican su sistem a de educación, que proveen entre nam iento avanzado y guían las investigaciones que agropecuarias son n acio nales m exicanos.45
Con base en un estudio de caso de la Secretaría de Recursos Hidráulii os, un estudioso de la adm inistración pública concluyó en 1970 que "las agencias gubernam entales pueden operar eficientem ente dentro de una estructura que, de manera superficial, parece ser ineficiente”.46 Mar42 G reen b erg, B ureaucracy and D evelopm ent , p. 98. 43 V ern on , The D ilem m a o f Mexico's Developm ent, pp. 151-152. 44 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, pp. 70-71. 4' V ern o n , The D ilem m a o f Mexico's Developm ent, pp. 5-6. 46 G reen b erg , Bureaucracy an d D evelopm ent, p. 138.
458
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
tin Needler, un estudioso de la política, quizá hace una evaluación real cuando dice que el servicio público m exicano contiene gente con un rango am plio de capacidades. M uchos de ellos en los al tos niveles del sistem a son inteligentes, bien educados y em prendedores polí ticos dinám icos con con cepcion es m uy bien desarrolladas sobre el interés pú blico; pero, con frecuencia, en sus tratos con el gobierno, el ciudadano sólo encuentra em pleados corruptos, incom petentes, servidores de sí m ism os y m al gastadores del tiem po. Entre esos extrem os hay m uchos servidores públicos que son dedicados, en especial entre quienes han sido técnicam ente entrena dos; pero también hay otros, sobre todo entre el personal adm inistrativo de los niveles m edio y bajo, tales com o gerentes de oficina, cuyo interés prim ordial es su cuenta bancada, que aceptan "mordidas” de em pleados en los niveles ba jos, desvían recursos y se em bolsan ciertos pagos por contratos y com pras.47
En la m edida en que el poder político ha sido difuso en el sistem a m exicano, ha sido oscurecido por la “fachada m onolítica” que muestra la institución de la presidencia.48 Scott ha sugerido el térm ino gobierno p o r consulta para describir el m ecanism o por m edio del cual el jefe del Ejecutivo m exicano ha usado “las instancias formales e inform ales, le gales o extralegales de la presidencia" para escuchar y considerar “las n ecesidades y deseos en com petencia, de todos los intereses funcionales que tienen que ser considerados en cualquier decisión política".49 Aun cuando el árbitro en las disputas políticas es el presidente, éste debe participar en un proceso consultivo muy com plejo a fin de buscar un con sen so nacional y mantener la hegem onía del p r i . Uno de los grupos consultados es el de los técnicos dentro de la burocracia, en particular los técnicos en econom ía, pues éstos están com pletam ente relacionados con las decisiones que afectan el desarrollo. La línea entre los técnicos y los políticos es todavía relativam ente amplia, pero la fuerza de los técni cos está creciendo. Esto se “encuentra no en el poder que tienen para formular políticas, sino en la capacidad que poseen para escoger las op cion es técnicas por ser presentadas a sus jefes p olíticos”.50 Esta gam a de propuestas, sin embargo, no logrará afectar fácilm ente la rem odelación de los programas del gobierno. El acceso de la burocracia a las oportunidades del poder político está aum entando, debido al surgim iento de una nueva clase en los adm inis tradores políticos, quienes se han convertido en el elem ento dom inante 47 N eed ler, M exican Politics, p. 92. 48 Para un a n á lisis m ás c o m p le to , v éa se, d e K en n eth M. C o lem a n , Diffuse Support in México: The P otential for Crisis, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1976. 49 S co tt, M exican G overnm ent in Transition, p. 2 79. 50 V ern o n , The Dilem m a o f Mexico's D evelopm ent , pp. 136-137.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
459
en las élites políticas gobernantes.51 Ellos no son “sim ples burócratas", sino que han "combinado el progreso por m edio de altos cargos adm i nistrativos, em pleos de gabinete y subgabinete, con periodos com o go bernadores estatales, m iem bros de la legislación nacional, o com o diri gentes del partido".52 La más contundente indicación de este fenóm eno es que ninguno de los cuatro últim os presidentes ha ocupado cargos electorales antes de ser postulados por el p r i com o candidatos a la pre sidencia. Ellos representan la cúspide de la pirámide de "la clase adm i nistrativa gobernante; reclutada en parte con base en la actuación aca dém ica, las conexiones fam iliares o del partido, y prom ovidos con base en m éritos técnicos o pertenencia a un grupo de intereses creados; que ha asum ido los papeles de representante político, orientador de la di rección política y líder de la opinión de m asas dentro de su papel de gobernante”.53 Sin em bargo, el hecho básico por recordar para entender la relación entre el sistem a político y la burocracia en México es, hasta ahora, la su prem acía de los políticos y del p r i . La fuerza dom inante en la vida de los burócratas ha sido “la política en forma de vínculos con el partido". La m ultiplicidad de papeles que desem peñan los burócratas m exicanos a m enudo incluye su participación en em presas financieras y econ óm i cas privadas, lo cual significa que "el proceso de tom a de decisiones en las instituciones tiene que hacer frente a las necesidades en conflicto, engendradas por el sistem a, con el resultado de que las consideraciones técnicas se hacen a un lado en favor de las consideraciones políticas y con base en factores económ icos personales”.54 Varios com entaristas de la situación política m exicana han hecho hincapié en la persistencia de estas redes políticas y profesionales, a las que se con oce com o cam arillas,55 Centeno dice que se les puede con sid e rar “ya sea com o la m aldición de la política m exicana o com o las salva doras del sistem a”, pues por una parte originan el uso de criterios no m eritocráticos en la selección de personal, una distribución no óptim a de recursos y la corrupción en gran escala, mientras que por la otra pro porcionan un elem ento de estabilidad para los individuos y para la clase política com o un todo.56 51 R o d eric A. C am p h a sid o el p rin cip al exp erto q u e ha estu d ia d o la s p a u ta s d e reclu ta m ie n to d el lid era zg o m ex ica n o . V éase Los líderes políticos de México: su educación y su re clutam iento y "The P olitical T ech n ocrat in M éxico an d the Survival o f the P olitical S y ste m ”. 52 N eed ler, Mexican Politics, p. 72. 53 Ibid., p. 82. 54 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, p. 45. 55 V éa se, d e C am p, Politics in México, pp. 103-107, y d e C en ten o, Dem ocracy W ithin Reason, pp. 146-149. 56 C en ten o , D em ocracy Within Reason, p. 147.
460
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
La burocracia m exicana, por lo tanto, aun cuando desem peña un pa pel im portante en el cam po político, incluidos el reconocim iento insti tucional dentro del p r i y su estructura de organización, con acceso de los más exitosos “adm inistradores políticos” a puestos claves de liderazgo, está sellada en forma efectiva com o una institución separada, contra los desafíos que el p r i ha establecido en forma histórica com o su derecho a la supremacía política. Si el futuro político de M éxico lleva a la transición hacia el tipo de partido dom inante representado por el Partido del Con greso en la India, o aun si surge un sistem a de paridad partidista, no es seguro que la burocracia m exicana asum a un papel primario com o form uladora de la política. India y Malasia India y Malasia, com o ejem plos asiáticos de regím enes de partidos d o m inantes, muestran sim ilitudes entre sí y ofrecen un contraste del caso m exicano. Las sim ilitudes incluyen un pasado com ún bajo el dom inio británico, con su legado de instituciones políticas y adm inistrativas, partidos dom inantes con m uchas características com partidas, relacio nes de trabajo entre los líderes políticos y los burócratas profesionales, y el efectivo control externo sobre la burocracia.57 Durante el largo periodo del colonialism o en esas áreas, el sello insti tucional británico quedó establecido de manera firme. “Gradualm ente bajo el gobierno británico —de acuerdo con K ochanek—, se desarrolló un m odelo de gobierno, el cual finalmente fue aceptado com o una es tructura gubernamental para la India independiente.” Un elem ento clave en este m odelo fue “la creación de una adm inistración central unificada, establecida sobre el principio em ergente de una burocracia basada en el 57 F u e n tes s e le c c io n a d a s so b re el siste m a p o lític o d e la In d ia in clu y en , d e N o rm a n D. P alm er, The Indian Political System , B o sto n , H o u g h to n M ifflin C om p an y, 1961; d e S ta n ley A. K o ch a n ek , "The In d ian P olitical S y ste m ”, en la ob ra d e R ob ert N. K earn ey, c o m p ., Poli tics and M odem ization in South an d Southeast Asia, C am bridge, M a ssa ch u se tts, S ch en k m a n P u b lish in g Co., pp. 39-1 0 7 , 1975; de R ich ard L. Park y B ru ce B u e n o d e M esq u ita, In d ia s Political S ystem , 2“ ed ., E n glew ood Cliffs, N u eva Jersey, P rentice-H all, 1979; de Y ogen d ra K. M alik y D h iren d ra K. V ajpeyi, co m p s., "India: T he Y ears o f Indira G an d h i”, Journal o f Asian an d African Studies, 22, pp. 135-282, ju lio -o c tu b r e d e 1987; d e P aul H . K reisb erg, "G andhi at M id term ”, Foreign Affairs, vol. 65, n ú m . 5, pp. 1055-1076, veran o d e 1987; V icky R andall, "The C o n gress Party o f India: D o m in a n c e w ith C om p etition ", en la ob ra d e R an d all, co m p ., Political Parties in the Third World, c a p ítu lo 4, d e C. P. B h a m b h ri, Politics in India 19471987, N u eva D elh i, V ik as P u b lish in g H o u se Pvt. Ltd., 1988; d e Atul K oh li, In d ia s D em o cracy, P rin ceto n , N u eva Jersey, P rin ceton U n iversity P ress, 1988; d e B h arat W ariavw alla, "India in 1988: Drift, D isarray, or P attern ?”, Asian Survey, vol. 29, n ú m . 2, pp. 189-198, fe b rero d e 1989; F. T o m a sso n J a n n u zi, India in Transition: Issues o f Political E conom y in a Plural Society, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1989; de A rthur G. R u b in o ff, "India at th e C ro ssro a d s”, Journal o f Asian and African Studies, vol. 28, N o s. 3-4, pp. 1 9 8-217, ju lio o ctu b r e d e 1993, y d e P. K. D as, "The C h an gin g P olitical S c e n e in India: A C o m m e n t”,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
461
mérito y reclutada tom ando en consideración la com petencia abierta y el mérito".58 De manera similar, Means dice que el im pacto británico en Malasia ha sido “tan penetrante que es im posible trazarlo en todas sus manifestaciones", pero una característica propia del sistem a adm inis trativo británico representa “un enraizam iento institucional de los va lores de una organización racional diseñada con el fin de proveer ciertos servicios sociales para el beneficio de la sociedad com o un todo".59 En am bas instancias, el m odelo adm inistrativo heredado ha sido m anteni do relativam ente intacto desde la independencia. Los ajustes más significativos han sido los que se han hecho en los sis temas británicos parlam entarios y de partido, particularm ente con la sustitución de un partido dom inante por la tradición británica del bipartidism o. Fundado en 1885, el Partido del Congreso no tuvo un rival serio por el liderazgo en la cam paña por la independencia de la India, o luego de 1947 en la época posindependentista de gobierno hasta mediaAsian Affairs, vol. 25, n ú m . 1, pp. 2 4-29, feb rero d e 1994; para in fo r m a c ió n m á s e sp e cífica so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a en la In d ia, v éa se, d e A. R. T yagi, “R ole o f C ivil S erv ice in In d ia ”, Iridian Journal o f Political Science, vol. 19, n ú m . 4, pp. 3 4 9 -3 5 6 , 1958; d e R. D w ard ak is, Role o f the Higher Civil Service in India, B o m b a y , P op u lar B o o k D ep o t, 1958; d e K rish n a K. T u m m a la , “H ig h er Civil S erv ice in India", en la o b ra d e T u m m a la , c o m p ., Adm inistrative System s Abroad, pp. 96-126; d e O. P. D w ived i y R. B. Jain, In d ia s A dm in is trative State, N u ev a D elh i, G itanjali P u b lish in g H o u se, 1985; d e R. B. Jain, “R o le o f B u re a u cracy in P o licy D e v elo p m en t an d Im p le m e n ta tio n in In d ia ”, p rep arad o p ara el C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P olitical S c ie n c e A sso cia tio n en W a sh in g to n , D. C., 27 pp., m im eografiad o, 1988; de S hriram M ah eshw ari, "India”, en la obra d e S u b ra m a n ia m , co m p ., Public A dm inistration in the Third World, c a p ítu lo 3; d e R. B. Jain , "P olitical E x e cu tiv e and the B u rea u cra cy in In d ia”, en el lib ro d e H. K. A sm eron y R. B. Jain, c o m p s., Politics, A dm i
nistration an d Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia a n d Latin America, A m sterd a m , VU U n iversity P ress, c a p ítu lo 7, pp. 134-151, 1993, y d e K rish n a K. T u m m a la , Public A dm inistration in India, N u ev a D elh i, T im es A ca d em ic P ress, 1994. Para M alasia v éa se, d e R ob ert O. T ilm an , Bureaucratic Transition in M alaya, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity Press, 1964; d e D avid S. G ib b on s y Zakaria Haji A hm ad, “P olitics and S e le c tio n for th e H ig h er Civil S erv ice in N e w States: T h e M a la y sia n E xam ple", Jour nal o f C om parative A dm inistration, vol. 3, n ú m . 3, pp. 3 3 0 -3 4 8 , 1971; d e G ord on P. M ean s, "M alaysia", en el lib ro d e K earn ey, c o m p ., Politics and M odem ization in South an d Sou the ast Asia, pp. 153-214; d e Karl van V orys, D em ocracy W ithout Consensus: C am m unalism and Political S tability in M alaysia, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P r in c e to n U n iv ersity P ress, 1975; d e R. S. M iln e y D ia n e K. M au zy, Politics an d Governm ent in M alaysia, V an cou ver, U n iversity o f B ritish C o lu m b ia Press, 1978; d e L loyd D. M u so lf y J. F red erick S p rin ger,
M alaysia’s Parliam entary System : Representative Politics an d Policym aking in a D ivided Society, B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1979; d e Z ainah A nwar, "G overnm ent an d G overn a n ce in M u lti-R acial M alaysia”, en el lib ro d e Joh n W. L an gford y K. L orne B ro w n sey , co m p s., The Changing Shape o f G overnm ent in the Asia-Pacific Región, H alifax, T h e Institute for R eserch o n P u b lic P olicy, pp. 101-124, 1988; d e K. S. N a th a n , " M alaysia in 1988: T h e P o litics o f S u rv iv a l”, Asian Survey, vol. 29, pp. 129-139, feb rero d e 1989, y d e W illiam C ase, “S e m i-D e m o c r a c y in M alaysia: W ith sta n d in g the P ressu res for R eg im e C h a n g e”, Pa cific Affairs, vol. 66, n ú m . 2, pp. 183-206, veran o de 1993, y "M alaysia in 1993: A cceleratin g T ren d s an d M ild R e sista n c e ”, Asian Survey, vol. 34, n ú m . 2, pp. 119-126, feb rero d e 1994. 58 K o ch a n ek , "The In d ian P olitical S y ste m ”, p. 45. 59 M ean s, "M alaysia", p. 163.
462
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
dos de la década de 1970. Este historial de dom inio, muy sim ilar al del p r i en M éxico, se basó en “un fuerte liderazgo, una larga historia marcada por un alto nivel de institucionalización, una habilidad para manejar conflictos internos generados por dem andas com petitivas, un estilo político de integración, y una habilidad para apropiarse del centro del espectro político de la India".60 Durante estos años, el Partido del Congreso fue regularm ente capaz de asegurarse una m ayoría m asiva en el Parlamento y tam bién controló a casi todos los gobiernos estatales, no obstante la existencia de otros partidos políticos im portantes, alineados tanto en la izquierda com o en la derecha. El dom inio del Partido del Congreso ha caído dos veces en fechas recientes. En 1975, el deterioro de la situación política hizo que se decíarara un estado de urgencia por la primera ministra Indira Gandhi y una derrota decisiva para el Partido del Congreso bajo su dirección, en las elecciones generales de marzo de 1977, a las cuales había convocado ella. El victorioso Partido Janata era una coalición de elem entos disím i les, consistentes en ex seguidores del Partido del Congreso y la m ayoría de los partidos de oposición no com unistas, incluido el Partido S ocialis ta y la Unión Popular Hindú, un ala derecha del nacionalista Partido Hindú. Los acontecim ientos probaron que esta coalición no podría perm anecer junta o retener el apoyo popular por m ucho tiem po. A princi pios de 1980, el Partido del Congreso-I (por Indira) se introdujo arrolladoram ente en el poder, con una aplastante victoria electoral que le dio una am plia mayoría en el Parlamento, y la señora Gandhi de nuevo liegó a ser primera ministra. Sin embargo, los disturbios d om ésticos au mentaron, centrándose en las dem andas de los sikhs por la autonom ía en Punjab, provocando en 1984 el asesinato de Indira Gandhi por dos sikhs m iem bros de su guardia personal. Su hijo más joven, Rajiv, inm ediatam ente rindió la protesta com o primer m inistro y a finales de ese año logró una victoria sin precedentes en las eleccion es parlamentarias, en las que el Partido del Congreso-I ganó 415 de los 523 escaños. Sin em bargo, para 1989 el gobierno de Rajiv Gandhi había sufrido tal dete rioro en el apoyo público que el Partido del Congreso-I apenas obtuvo 176 escaños (m ás que cualquier otro partido, pero muy lejos de una m a yoría) y Gandhi fue forzado a dim itir com o primer m inistro. La coalición de gobierno resultante, con Vishwanath Pratap Singh, del Frente Nacional, com o primer ministro, fue apoyada por el ala derecha del Partido Popular Indio y por cuatro partidos izquierdistas, que com bin a dos lograron una mayoría de 283 escaños. Esta tam baleante coalición se vio enfrentada a varias crisis a m ediados de 1990, lo cual provocó que 60 Kochanek, "The Indian Political System", p. 69.
j
1
j
]
¡ ( ]
j
,! : ;
i
j
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
463
en noviem bre de ese año renunciara el primer m inistro Singh y retorna ra al poder el gobierno del Congreso I, encabezado por P. V. Narasinja Rao, quien aún continúa en el cargo. En cuanto a que el Partido del Con greso logre m antener su papel dom inante es un asunto no dilucidado; sin em bargo, Vicky Randall expresa un punto de vista muy generalizado señalando que “parece muy probable que el Partido del Congreso o cier ta encarnación del Partido del Congreso continuará en el centro del es cenario por algún tiem po, com o la mejor garantía de la unidad nacional, aunque podría ser incapaz de im poner una estrategia para el desarrollo nacional”.61 El partido dom inante que resulta contraparte en Malasia es el Frente Nacional. El m ism o, formado en 1952 com o el Partido de la Alianza y cuyo nombre cam bió posteriorm ente, es una coalición de grupos que representan los tres com ponentes étnicos mayoritarios de la población. La Organización Nacional de Malayos Unidos ha tenido un papel de li derazgo en esta coalición en virtud de la superioridad num érica malaya, con organizaciones com unales chinas e indias con papeles secundarios. Con un control continuo del gobierno desde la independencia, el Frente Nacional actualm ente m antiene 127 de los 180 escaños en la Cámara de Representantes, la cual controla el poder en la legislatura bicameral en comparación con 53 ocupados por los miembros del partido de oposición. Aun con las fricciones recientes dentro de la Organización Nacional de M alayos Unidos, su principal com ponente, el Frente Nacional parece que no se enfrenta a cam bios serios en su bastante claro papel de d om i nio político. Como Means señala, su éxito depende “de su habilidad para conservar intacta una coalición política que sirva de puente a las divi siones com unales básicas dentro del país". En los aspectos com unales tnás im portantes, el Frente Nacional “ha trabajado bastante en co m prom isos m oderados, pero con un distintivo sesgo pro malayo". Para funcionar tranquilamente, “necesita personas m oderadas de las com u nidades en posiciones de liderazgo dentro de los grupos de votantes co munales, y esto permitirá el apoyo de los m oderados com unales en las urnas".62 El dom inio político futuro depende de que pueda evitar crisis suficientem ente serias com o para romper esta inestable coalición. Tanto la India com o Malasia han sido beneficiadas de las inusual mente avanzadas altas burocracias públicas. A decir verdad, la India podría legítim am ente reclamar que produjo el antecedente del servicio civil m oderno en la propia Gran Bretaña, debido a la influencia ejercida durante el siglo xix por una com pañía británica: la Compañía de las In dias Orientales. En la época preindependiente, el Servicio Civil Indio 61 R an d all, "The C o n g ress Party of India", p. 96. "2 M ean s, “M a la y sia ”, p. 181.
464
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
(s c i) fue rem plazado poco a poco por el nuevo Servicio Administrativo Indio ( s a i ) com o lo m áxim o de este sistem a, que fue com plem entado por otras clases de servicio de personal en los gobiernos central y estata les. El hincapié se sigue haciendo en el reclutam iento, m uy selectivo (el núm ero de escogidos cada año es de 125 o algo un poco superior), de graduados universitarios excepcionalm ente inteligentes. Hay un sistem a com petitivo de exám enes que es adm inistrado por la Com isión del S in dicato de Servicios Públicos, una entidad independiente, que tam bién tiene a su cargo entrenar a los nuevos reclutas. N o existen dudas de que a quienes selecciona el s a i son capaces; sin em bargo, algunos críticos indican que la política de selección es muy exclusivista y que el s a i tiene una orientación de ley y orden que no se ajusta al bienestar de un Es tado. Tum mala inform ó a principios de la década de 1980 que cerca de 70% de los servidores civiles de alto nivel fueron escogid os de 10% de la población — "clase media, grupos profesionales urbanos”— y cerca de la mitad de los reclutados eran hijos de servidores civiles.63 M aheshwari ha confirmado este patrón recientemente, a pesar del éxito parcial en cuanto a los esfuerzos para brindar oportunidades educativas y de acción afirmativa a fin de extender la base del reclutam iento. Asegura que “no se han m anifestado mayores cam bios de actitud en los servidores civiles que provienen de los grupos sociales recientem ente form ados, y el joven es adoctrinado dentro de los valores de los funcionarios de m ás antigüe dad".64 El sistem a com o un todo fue clasificado en la década de 1950 por un observador estadunidense, Paul H. Appleby, entre los 12 (o un poco m enos) más avanzados en el m undo, pero tam bién señaló Appleby que fue “diseñado para servir a los intereses relativamente sim ples de una potencia de ocupación, que no era adecuado para una India indepen diente y que requería un mejoram iento sistem ático.65 Otros com entarios fueron hechos de manera similar. Kochanek ha recom endado que la bu rocracia “debe hacerse más innovadora, m enos sujeta al rápido creci m iento por la forma en que se crean los em pleos y debe ejercer un auto control en sus dem andas de mayores ingresos".66 M aheshwari reconoce que “la adm inistración pública en la India ha asim ilado m uchos cam bios”, pero afirma que “el conflicto aparente entre las necesidades de desarrollo en todas las esferas de la vida y los atributos coloniales de una burocracia sum am ente cautelosa sigue siendo la plaga del sistem a”.67 Los intentos del liderazgo político para hacer tam balear las cosas, com o 63 T u m m a la , "H igher Civil S erv ice in In d ia ”, pp. 105-106. 64 M a h esh w a ri, “In d ia ”, p. 55. 65 P aul H. A ppleby, c ita d o en la ob ra d e P alm er, The Iridian Political System , p. 132. 66 K o ch a n ek , "The In d ia n P o litica l S y ste m ”, p. 137. 67 M a h esh w a ri, "India”, p. 61.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
465
el llam ado de Indira Gandhi en la década de 1970 por una "burocracia com prom etida”, y las transferencias ocasionales en los escalones su periores del servicio civil para obtener mayor inclinación hacia las p olí ticas del gobierno en turno, han generado reacciones am bivalentes. "El resultado neto", de acuerdo con Tummala, "es que el servicio civil per m anece no solam ente atrincherado, sino tam bién am enazado y, por lo tanto, cau teloso”.68 Por otra parte, Jain considera que actualm ente hay mayor politización y que se considera a la burocracia com o instrum ento del poder político, “cargada de valores”, con influencias políticas que tienden a “m anifestarse en todo pequeño detalle de la vida nacional de la India”, de manera que la lealtad al partido en el poder se ha converti do en parte de la estructura de recom pensas del servicio en la adm inis tración pública civil.69 El servicio civil de alto nivel en M alasia de igual m anera ha evolucio nado directam ente del sistem a burocrático colonial, con muy pocos cam bios en el funcionam iento institucional o en el estatus social logrado por sus m iem bros. La transform ación más significativa ha sido la su sti tución del personal extranjero por personal nacional dentro de un pro ceso de “m alasianización”, que ha sido sustancialm ente com pletado a principios de 1960. La selección para el ingreso en el servicio continúa haciéndose entre graduados universitarios por una com isión de servi cios públicos que es autónom a, basándose principalm ente en las califi caciones académ icas. Una característica del proceso de reclutam iento de la época posindependiente ha sido una cuota im puesta de acuerdo con la ley y enfocada a favorecer a los m alayos contra los solicitantes no m ala yos en razón de cuatro a uno para los solicitantes a cargos dentro del Servicio Administrativo y Diplom ático Malayo ( s a d m ) . Tal tratamiento preferencial para los m alayos está confinado a este pequeño grupo de la élite administrativa; sin em bargo, la com posición étnica varía en los di ferentes sectores del servicio civil malayo com o un todo. Milne y Mauzy indican que los m alayos predom inan en los servicios que requieren un antecedente educativo general, pero que "en aquellos puestos que nece sitan una sustancial calificación profesional hay proporcionalm ente una preponderancia de los no malayos".70 De manera general, la legitim idad heredada por la burocracia desde los tiem pos de la colonia se ha m ante nido, y sus niveles de com petencia continúan siendo im presionantes. En escritos de 1964, Tilman concluyó que el sistem a adm inistrativo no funcionaba precisam ente com o si estuviera en un am biente colonial, sino que de manera efectiva estaba sirviendo a las necesidades actuales 68 T u m m a la , “H ig h er C ivil S erv ice in In d ia ”, p. 111. h<>Jain , “P o litica l E x e cu tiv e a n d th e B u re a u c ra cy in In d ia ”, pp. 135 y 143. 70 M iln e y M au zy, Politics an d G overnm ent in M alaysia, p. 2 67.
466
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
de la sociedad.71 Pocos años después, Esm an reportó que los cuadros burocráticos m alayos “habían m antenido su integridad, disciplina y co herencia organizacional” y habían perm anecido com petentes “en la en trega de servicios rutinarios y en el control de las actividades”. H acién dose eco de las críticas vertidas por otros sobre la alta burocracia india, establece que las “actitudes, definición de papeles y capacidad operativa” de los burócratas m alayos no eran adecuadas para cum plir los requeri m ientos de la adm inistración del desarrollo.72 De nuevo, el problem a es adaptar las necesidades de la colonia a las del nacionalism o. Un aspecto muy apreciado en la tradición política, tanto en la India com o en Malasia, es que debe existir una separación entre los políticos que formulan la política y los adm inistradores que la llevan a cabo. En la práctica, las relaciones de trabajo entre los líderes políticos y los bu rócratas profesionales se han ajustado generalm ente a la tradición y han procedido sin problemas, pero con los burócratas m alayos d esem peñando un papel político más activo que el de sus contrapartes indias. N o cabe duda de que en la India este m odelo cooperativo se ha forta lecido por el largo periodo de dom inio político del Partido del Congreso y por la sim ilitud en los antecedentes y visión de los líderes dentro del partido y en la alta burocracia. El papel político de la burocracia pare ció crecer cuando el Partido del Congreso se m ovió hacia su proclam a da dedicación para el establecim iento de “un patrón socialista de socie dad”, y los programas gubernam entales trataron de lograr objetivos de bienestar social. M ediante el proceso de definición y explicación de las opciones de las reformas sociales y económ icas, y brindando consejo para elegir entre ellas, los expertos tendieron a caer en una participa ción más activa. Probablemente el s a i ha tenido un papel político sim i lar al de la clase adm inistrativa británica y otro de baja visibilidad; sin em bargo, la im presión general ha sido que los burócratas profesionales han estado efectivam ente subordinados al liderazgo político en el gabi nete y en el Parlam ento.73 En los años recientes se ha puesto m ás interés en la dirección opuesta, basándose en los alegatos de interferencia polí tica indebida en los asuntos adm inistrativos y una resultante politiza ción o sem ipolitización de la burocracia.74 71 T ilm a n , Bureaucratic Transition in Malaya, p. 137. 72 E sm a n , A dm inistration and D evelopm ent in Malaysia, p. 8. El lib ro d e E s m a n e s b á si c a m e n te u n a d e sc r ip c ió n d e u n im p o r ta n te e sfu e r z o p o r rea liza r u n a refo rm a a d m in istr a tiva d ise ñ a d a para su p era r esa s d eficien cia s. 73 P ara u n a o p in ió n d ife ren te d e la m ía y d e o tras ta m b ién c o n re sp e c to a las re la c io n e s p o lític o -a d m in istr a tiv a s en la In d ia, v éa se, d e K ish an K h an n a, “C o n tem p o ra ry M o d els o f P ub lic A d m in istration : An A ssessm en t o f their U tility an d E x p o sitio n o f In h eren t Fallacies", Phillippine Journal o f Public A dm inistration, vol. 18, n ú m . 2, pp. 103-126, ab ril d e 1974. 74 V éa se, d e D w ived i y Jain, In d ia s A dm inistrative State, c a p ítu lo 4, p. 90, en la q u e los
REG ÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
467
En Malasia, de acuerdo con el análisis de Esm an, los burócratas de alto rango forman parte integral de la élite gobernante, la cual está com puesta por “dos secciones que m antienen un patrón sim biótico de re laciones: los [...] políticos que encabezan la sección política y los adm i nistradores más antiguos que manejan la burocracia. Aun cuando existen tensiones entre ellos, sus relaciones son de apoyo mutuo".75 M uchos de los políticos m ás antiguos fueron adm inistradores, lo que ayuda a expli car la colaboración. En una política en la que el pluralism o com unal es la realidad básica, el partido político dom inante está obligado a depen der de la burocracia relativamente neutral com o un socio para mantener funcionando al sistem a. En realidad, Esm an ha ido tan lejos com o pro clam ar que los funcionarios de m ás antigüedad en Malasia "han sido el marco de acero indispensable que ha m antenido unido este precario E s tado aun ante las fallas de los procesos políticos”.76
S
i s t e m a s d e m o v il iz a c ió n d e p a r t id o d o m in a n t e
Existen diferencias im portantes que separan a este grupo de países de los que se han analizado anteriorm ente. La tolerancia dentro de la po lítica es m enor y la coerción, real o en potencia, es mayor. El partido dom inante suele ser el único partido legal. Si a otros partidos se les per mite operar, esto ocurre bajo controles restrictivos diseñados para m an tenerlos débiles y solam ente com o sím bolos de la oposición. La ideología es proclam ada de manera más doctrinaria e insistente, aunque puede ser ajustada con el propósito de hacerla m ás eficaz. Se hace un mayor hincapié en las dem ostraciones masivas de lealtad hacia el régim en. La élite tiende a ser joven, urbana, secularizada y bien educada, con un alto grado de com prom iso hacia el espíritu nacionalista de desarrollo. G eneralm ente un solo líder carism ático dom ina la posición de m ando dentro del m ovim iento que encabeza. Este tipo de régim en ascendió al poder después de la segunda Guerra Mundial, durante el periodo de in dependencia de las naciones del colonialism o, y se encuentra con más a u to r es c o n c lu y e n q u e el n ex o en tre lo s p o lític o s y lo s a d m in istr a d o r e s e s el resu lta d o d e la in te rfer en cia p o lític a ca u sa d a p o r u n a "pérdida m oral y u n e s ta d o d e in a c c ió n y d e falta d e d esem p eñ o " en la b u ro cra cia y q u e el r o m p im ie n to d e e s te n e x o sig n ifica u n o d e lo s p ro b lem a s m á s c o m p lic a d o s d el E sta d o a d m in istra tiv o d e la In d ia ”. B h a m b h ri, Politics in India, pp. 1 0 4-110, p resen ta e je m p lo s d e lo q u e c o n sid e r a v ín c u lo s im p r o p io s en tre los p o lític o s y lo s b u ró cra tas. M a h esh w a ri, "India”, p. 56, está d e a c u e r d o en q u e h ay "una c r e c ie n te in te rfer en cia p o lític a en la a d m in istr a c ió n y q u e c o n m u c h a fr e cu en cia , ta n to los fu n c io n a r io s d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a c o m o lo s p o lític o s h a n a p r e n d id o a adaptar se al o tro en u n a a m p lia v a ried ad d e a s u n to s ”. 75 E sm a n , A dm inistration a n d D evelopm ent in Malaysia, p. 6. 76 Ibid . , p. v.
468
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
frecuencia entre las nuevas naciones africanas. Puede haber remplazado a un régim en anterior en un Estado que acaba de ganar su indepen dencia, o puede haber alterado su carácter en forma marcada cuando tom ó el gobierno al tiem po que logró la independencia. Su propio futu ro político puede ser precario, y eso explica la urgencia en la creación de una fuerte base de apoyo por parte de las masas y la seguridad de la leal tad de ciertos grupos claves dentro de la sociedad. El liderazgo puede sentir cierta responsabilidad de tutelaje hacia la población a la cual se le considera no estar preparada para gobernarse por sí mism a. Para que los esfuerzos de m ovilización tengan éxito, el partido dom inante debe in sis tir en la alianza y apoyo de la burocracia pública, al m ism o tiem po que depende de ella para tener una actuación adecuada. La viabilidad de tales sistem as de m ovilización por el partido d om i nante no ha sido tan elevada com o generalm ente se anticipaba hace una década o algo más. Varios países, que estaban dentro de esta categoría, se han vuelto regím enes de élites burocráticas bajo un líder militar, in cluida Argelia desde 1965 luego del golpe de Estado que derrocó a Ben Bella; Bolivia, la mayor parte del tiem po desde 1969 cuando los líderes del M ovim iento Nacional Revolucionario fueron expulsados; Ghana (ex cepto por un periodo corto) desde la caída de Nkrumah; G uinea desde 1984; Liberia, Mali y Mauritania, y algunos otros nuevos Estados surgi dos de lo que antes fuera la colonia del África O ccidental Francesa. Sin em bargo, num erosas naciones continúan teniendo regím enes de un solo partido, con variaciones considerables respecto al papel del partido den tro del gobierno, y con varios casos recientes de un m ovim iento hacia una mayor com petencia entre partidos. Entre éstos están Egipto, Gabón, Costa de Marfil, Malawi, M ozambique, Senegal, Tanzania y Zambia. Egipto y Tanzania ofrecen ejem plos contrastantes del sistem a de m ovili zación del partido dominante; el primero se derivó de un régim en refor mista militar que auspició al partido y luego lo controló para apoyar al régim en, y el segundo evolucionó com o partido dom inante luego de ser vir com o m edio para lograr la independencia bajo un liderazgo civil.
Egipto Durante casi cuatro décadas, desde 1952, cuando un golpe de Estado expulsó al rey Farouk, el régim en egipcio en el poder ha tenido una in usual continuidad en el liderazgo, primero bajo Gamal Abdel N asser hasta su muerte en 1970, luego bajo Anwar el-Sadat hasta su asesinato en 1981, y actualm ente bajo Hosni Mubarak. Iniciado com o un régim en m ilitar intervencionista radical, este gobierno ha evolucionado hasta
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
469
alcanzar su legitim idad y m ovilizar el apoyo popular para sus programas externos y dom ésticos m ediante la com binación del recurso carism ático con la edificación de un partido político sim ple de am plia base popular, pero con una com petencia política limitada, sólo perm itida en los últi m os años.77 La revolución de 1952 fue iniciada por los "Oficiales Libres", un grupo de jóvenes oficiales del ejército que fueron capaces de deponer a un m o narca impopular, pero políticam ente inexpertos y carentes de un pro grama revolucionario bien definido. Su golpe fue desatado com o una protesta contra la falta de apoyo que ellos creían que había causado la derrota de las fuerzas armadas egipcias por los israelíes en el conflicto palestino. Luego se propusieron la elim inación de la m onarquía y la in troducción de la reforma agraria. Esta incertidum bre inicial se reflejó de varias maneras. Por un breve periodo luego del golpe, un civil asum ió el cargo de primer m inistro antes de que el grupo de los Oficiales Libres tomara el poder directa mente, bajo el título de Consejo del Comando Revolucionario. El gene ral M uhammad Naguib fue jefe nom inal del grupo por un tiem po antes 77 Im p o rta n tes fu e n te s se le c c io n a d a s so b re E g ip to so n , d e M orroe B erger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1957, y Military Elite an d Social Change: Egypt Since Napoleon, P rin c eto n , N u ev a Jersey, C en ter for In tern a tio n a l S tu d ie s, P rin ceto n U n iversity, 1960; d e G ra ssm u ck , Polity, Bureaucracy and Interest Groups in the Near East and North Africa ; d e W alter R. S h arp , "B ureaucracy and P o litics— E g y p tia n M o d el”, en la ob ra d e S iffin , co m p ., Toward the Com parative Stu dy o f Public A dm in istration , pp. 145-181; d e A m os P erlm u tter, Egypt: Praetorian State, N u eva York, E. P. D u tto n , 1973; d e C lau d e E. W elch , Jr. y A rthur K. S m ith , "Egypt: R ad ical M o d e m iz a tio n a n d the D ilem m a s o f L ead ersh ip ”, en Military Role an d Rule, N orth S citu a te, M a ssa ch u setts, D uxbury Press, ca p ítu lo 7, pp. 178-204, 1974; d e S h a h ro u g h Akhavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, en el lib ro d e T ach au , c o m p ., Political Elites an d P olitical Develop m ent in the Middle East, pp. 69-113; d e H a m ied A nsari, Egypt: The Stalled Society, A lbany. S ta te U n iv ersity o f N ew Y ork P ress, 1986; d e G u ilain D en o eu x , "State an d S o c ie ty in E g y p t”, C om parative Politics, vol. 20, pp. 3 5 9 -3 7 3 , ab ril d e 1988; d e A rthur G o ld sch m id t. Jr., Modern Egypt: The Form ation o f a N ation-State, B o u ld er, C olorad o, W estv iew Press» 1988; d e M o n te P alm er, Ali L eila y El S ayed Y a ssin , The Egyptian Bureaucracy, S y ra cu se , N u eva Y ork, S y ra cu se U n iversity P ress, 1988; d e A n th on y M cD erm ott, Egypt from Nasset' to M ubarak: A Flawed R evolution, L on d res, C room H elm , 1988; d e T h o m a s W. Lippm afl» Egypt after Nasser, N u ev a York, P aragon H o u se, 1989; d e R ob ert S p rin g b o rg , M ubarak * Egypt, B o u ld er, C o lo ra d o , W estv iew P ress, 1989; d e N a zih N. A yubi, " B u reau cracy a n ^ D ev elo p m en t in E gyp t T o d a y ”, Journal o f Asian an d African Studies, vol. 24, pp. 6 2 - 7 8 ’ en ero -a b ril d e 1989; d e M on a M ak ram -E b eid , "Political O p p o sitio n in E gypt: D e m ó c r a t a M yth o r R eality?”, Middle East Journal, vol. 43, pp. 4 2 3 -4 3 6 , veran o d e 1989; d e E. V alsan, "Egypt", en la o b ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the T h i^ World, c a p ítu lo 6; d e J a m es B. M ayfield, " D ecen tralization in E gypt: Its Im p a ct o n DeV^' lo p m e n t a t the L ocal L evel”, p rep arad o para la C o n feren cia A nual d e la A m erican S o c i e ^ for P u b lic A d m in istra tio n , 76 pp., m im eo g ra fia d o , m a rzo d e 1991; d e S ta n le y R eed , "Tfre H attle for E g y p t”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 9 4 -1 0 7 , se p tie m b r e -o c tu b r e d e 1 9 9 ^ ’ y d e C a ry le M u rp h y , "Egypt: An U n e a sy P o rtra it o f C hange", Current H istory, vol. pp. 7 8 -8 2 , feb rero d e 1994.
470
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
de que fuera rem plazado por Nasser, quien había sido el artífice de la tom a de poder y que surgió hacia 1954 com o el hom bre fuerte y líder del régim en. Gradualmente, Nasser y sus colegas se interesaron por un programa de “socialism o árabe”, acom pañándolo de un am plio progra ma de reform as sociales y económ icas. Esta rama del socialism o fue de fendida por estar en consonancia con los principios islám icos; la m ism a rechazó la inevitabilidad de la lucha de clases y en teoría favoreció una econom ía mixta, aunque nacionalizó la mayoría de las grandes em pre sas com erciales. Sin em bargo, a principios de 1974 una política de “puertas abiertas”, iniciada por Sadat y continuada por Mubarak en una forma modificada, ha estim ulado la inversión extranjera y restaurado parcialm ente una econom ía de m ercado libre. A fin de consolidar su poder, el régim en primero abolió la monarquía, purgó los cuerpos de la oficialidad militar y disolvió los partidos políti cos. Una vez hecho esto em prendió la creación de un partido oficial com o m edio para realizar su programa de socialism o árabe. Los prim e ros dos experim entos en esta línea fueron infructuosos, en 1953 con la Junta de Liberación Nacional y en 1957 con la Unión Nacional. El des aliento con am bas organizaciones en el intento por m ovilizar el apoyo de las m asas propició establecer en 1962 la Unión Socialista Arabe ( u s a ), que continuó com o partido dom inante hasta 1978, cuando otra con versión lo sustituyó por el Partido D em ocrático N acional ( p d n ) com o el principal partido del gobierno dentro de un sistem a m ultipartidista lim itado. La intención fue crear un "socialism o de vanguardia”, lo cual podría m ovilizar a la sociedad egipcia que apoyaba la revolución, al tom ar va rios aspectos de las prácticas de los regím enes de partido com unista, com o una forma de organización nacional de am plia base piramidal que podría ser paralela a la estructura del gobierno, interrelacionando al partido y a la burocracia gubernam ental para culm inar con la desig nación del presidente de la república, así com o la del jefe del partido, y perm itiendo el ingreso al partido sólo a los individuos considerados com pletam ente leales al régimen político. El papel de partido dom inante se desarrolló tal com o se había planeado, pero su función real es oscura. M uchos de los com entaristas son escépticos ante el hecho de que el par tido cum pla con su proclam ada función com o “la suprem a autoridad popular que asum e el liderazgo en el nombre del pueblo”, ejerciendo un “control político popular sobre los organism os del gobierno”.78 Aun con un intento sincero de parte del liderazgo militar revolucionario por 78 R. H rair D ek m ejian , Egypt under Nasir: A Stu dy in Political D ynam ics, A lbany, S tate U n iv ersity o f N ew Y ork P ress, p. 2 84, 1971. C itado en la ob ra d e W elch y S m ith , Military Role an d Rule, p. 199.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
471
constituir al partido en un instrum ento para m over la participación p o lítica de las masas, se ha logrado m enos de lo que fue proyectado.79 Aun con estos retrasos, el liderazgo egipcio ha continuado buscando formas para utilizar al reconstituido Partido Dem ocrático Nacional com o un m edio para increm entar la tom a de conciencia política y extender la com petencia política dentro de los lím ites cuidadosam ente controlados. La apertura de este proceso fue iniciada en 1976 por el presidente Sadat, quien autorizó la form ación de tres grupos políticos o subpartidos dentro del marco de la Unión Socialista Árabe, cada uno de los cuales nom inó candidatos para la legislatura nacional unicam eral, la Asamblea Popular. Una abrumadora mayoría de quienes fueron elegidos provenía de la facción centrista de la u s a , la cual se identificaba con el propio Sadat, aunque unos cuantos m iem bros fueron elegidos por cada uno de los otros dos grupos, uno a la izquierda y el otro a la derecha del d om i nante segm ento central de la u s a . En las elecciones de 1979 contendienron tres partidos de op osición oficialm ente autorizados, pero sólo dos de ellos lograron escaños en la Asamblea Popular, totalizando 32 contra 330 del Partido Dem ocrático Nacional. Mubarak ha continuado este proceso de proveer, conform e a sus palabras, "dosis de dem ocracia en proporción con nuestra habilidad para poder absorberlas".80 En las elec ciones que se celebraron en 1987, los partidos de op osición lograron 108 escaños de los 448 que integran la Asamblea Popular, lo que con s tituye el m ás am plio contingente de oposición proveniente de una coa lición encabezada por el Partido Socialista del Trabajo y del Partido Nuevo Rumbo, con otros grupos incapaces de lograr el m ínim o 8%. re querido para lograr representación legislativa. La falla del proceso elec toral en despertar el interés popular se muestra por la baja concurrencia de votantes —entre 25 y 30% en el nivel nacional y tan bajo com o 14% en el área de El Cairo. Ante este "obvio sistem a multipartidista", el p d n es todavía, de manera clara, el partido dom inante,81 aunque nunca ha tenido éxito en su proyectada tarea de m ovilización popular. Con el futuro de los partidos políticos no muy claro y con una continua 79 A khavi o b ser v a q u e c o m o lo s m ilita res elig ie r o n in te n c io n a lm e n te u n m o d e lo elitista , ra cio n a lista , d e g o b ie r n o y d e m o d e r n iz a c ió n d e sd e arriba, n o h a n p o d id o o b te n e r u n a p a rticip a c ió n sig n ifica tiv a . E n c o n se c u e n c ia , la in te g ra ció n p o lític a d e la so c ie d a d ha sid o déb il y la m o v iliz a c ió n p o lític a artificial. "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, p. 102. E n el n i vel d e la a ld ea , lo s c a m b io s b á sic o s n o h an sid o a fecta d o s. “L os m ie m b r o s d el p a rtid o en las zo n a s ru ra les tien d e n [ ...] a a seg u ra r q u e el a n tig u o líd er tra d icio n a l será c a p a z de co n se rv a r su p o sic ió n d e p o d er y a u to rid a d en la a ld ea o co m u n id a d rural." J a m es B. M aylield, Rural Politics in N asser’s Egypt: A Q uest for Legitim acy, A u stin U n iv ersity o f T exas Press, p. 2 8 4 , 1971. 80 E sta a firm a ció n h e c h a en 1987 es cita d a p or M ak ram -E b eid , "P olitical O p p o sitio n in Egypt", p. 4 2 3 . 81 Ibid., pp. 4 2 4 y 4 32.
472
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
am enaza de los grupos islám icos fundam entalistas, por el m om ento Egipto parece estar firm emente en las m anos de líderes políticos que representan una variedad de intereses, aunque con com ponentes m ilita res que se derivan del núcleo interno de los cuadros revolucionarios de 1952. Si analizam os la com posición de los gabinetes de gobierno, de los com ités ejecutivos del partido dom inante, de las gubernaturas provin ciales y de otros puestos im portantes durante el periodo de 1952 hasta principios de 1970, sabem os que los oficiales m ilitares o ex oficiales m i litares tuvieron una tasa de representación lo suficientem ente alta para asegurar el con trol, aun cu an d o el porcentaje d eclin ó bajo S a d a t.82 El régim en en Egipto, a juicio de W elch y Smith, “parece estar creciendo com o una coalición cívico-m ilitar, con base en la clase media tecnocrática, obreros calificados, m edianos terratenientes y (por supuesto) ofi ciales.83 Otra visión del proceso político actual en Egipto es que el parti do representa una fachada detrás de la cual pueden operar los grupos constituyentes de la élite egipcia. Estos grupos incluyen lo militar, la burocracia civil, los líderes de los partidos políticos y, en cierta m edida, líderes de grupos con intereses econ óm icos com o las asociaciones com erciales. La com petencia entre esos grupos es am orfa y difícil de discernir; sin em bargo, en Egipto existe [...] una diferencia de opinión sobre la im portancia política entre los diversos grupos dentro de la élite. E sto lleva a una clase de faccionalism o encubierto, lo que constituye la esencia de la política en Egipto [...] Las d ecision es se tom an a puerta cerrada por una élite aislada y son reforzadas por una burocracia civil que responde a la élite y no al público.84
El partido dom inante y los partidos que com piten en este com plejo y evolutivo sistem a político desem peñan un papel am biguo, aunque este papel parece tender más a crecer que a dism inuir. La actual burocracia civil egipcia, que es realm ente uno de los actores en el escenario político, tiene im presionantes antecedentes históricos. Al em barcarse en su programa nacional de reforma, el régim en se ha beneficiado de las ventajas que se derivan del pasado egipcio, regresan do a un sistem a de adm inistración en gran escala que com ienza en una época tan temprana com o el año 1500 a.c., al cual W eber llam ó el m o delo histórico de todas las burocracias posteriores. De m anera m ás re ciente se encuentra la tradición adm inistrativa resultante de las su ce sivas conquistas del país, com enzando con el Im perio otom ano en el 82 V éa se, d e A khavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, pp. 8 7-95. 83 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 202. 84 B arbara N. M cL en n an , C om parative Political System s: Political Processes in Developed and Developing States, N orth S citu a te, M a ssa ch u se tts, D u xb u ry P ress, pp. 2 5 9 -2 6 0 , 1975.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PAR I IDO D O M IN A N I I
siglo xvi, seguido por un periodo de influencia francesa después de la invasión napoleónica de 1798 y los 70 años del control británico que tei m inó en 1952. La tradición burocrática egipcia es, pues, antigua, acu mulativa y mixta. En el decenio de 1800, lord Cromer inició mejoras en la adm inistra ción, pero esto no incluyó el reclutam iento m asivo de egipcios para los cargos del servicio civil de m ayor responsabilidad. Todavía para 1920 solam ente 25% de las altas posiciones era detentado por egipcios, pero esto cam bió con rapidez luego de 1922, cuando los egipcios asum ieron el control del servicio civil. Ese m ism o año se instaló un sistem a de clasificación, relacionando el rango con el salario, de acuerdo con un form ato francés. No fue sino hasta 1951, poco antes de la revolución, cuando fue adoptado un sistem a de m éritos basado en exám enes com pe titivos abiertos y se creó una com isión de servicio civil, en seguim iento de una encuesta de un experto británico. Este sistem a fue activado por el nuevo régim en com o parte de su program a de reform a adm inistrati va. El m ism o sigue un patrón occidental en la selección, con d ucción y disciplina de los servidores civiles. En Egipto, una carrera en los niveles m edio y superior de la burocra cia siem pre tiene un gran atractivo para la élite educada, y el sistem a educativo está preparado para esta expectativa ocupacional. Se han des arrollado salidas com petitivas, pero la dem anda de trabajo en el servicio civil excede am pliam ente el núm ero disponible de plazas, sobre todo en el caso de graduados universitarios en los cam pos del derecho y la ad m inistración de em presas. Esto crea una fuerte presión sobre el perso nal supernum erario en los rangos altos, así com o en los niveles inferio res del servicio. Como resultado, la rápida expansión de la burocracia ha m antenido una tendencia constante, tanto antes com o después de la adopción de una política económ ica de “puertas abiertas" a m ediados de los años setenta. La tasa de crecim iento burocrático estaba cerca de 8.5% al año durante la década de 1960 y de 10% a finales de los setenta y principios de los ochenta. Para 1986-1987, el em pleo público totalizaba 5 m illones de una fuerza laboral de 13 m illones, o por lo m enos 40% de la fuerza laboral civil residente en el país. La burocracia ha crecido a un ritmo m ayor en el gobierno central que en los niveles locales de go bierno, y el increm ento ha sido proporcionalm ente m ayor en los escalo nes superiores que en los rangos inferiores.85 Acom pañando esta expansión num érica, la cual es varias veces la tasa del crecim iento poblacional, la burocracia egipcia presenta rasgos persis tentes de conducta que limitan su efectividad. El Egipto moderno fue des8Í A yubi, " B u reau cracy an d D ev elo p m en t in E gyp t Today", pp. 6 2-63.
474
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
crito por Walter Sharp com o legado de su largo pasado com o “un m odelo altamente personal de administración, en el cual el rejuego de los intere ses religiosos, de clase y de familia, y de manera amplia lo es todavía, el rasgo de conducta más distintivo”. Sharp aseguró que el sentido de inse guridad en el estatus, com o resultado del favoritismo “relacionado con las conexiones familiares, la religión, la posición social o las creencias políti cas”, reprime la iniciativa e induce al miedo a ejercer la discreción. “Exis te, pues, un valor muy alto en relación con la conform idad rígida hacia las reglas formales del procedim iento. Esta psicología tiende tam bién a desalentar la delegación de autoridad hacia abajo en la jerarquía.”86 La evidencia em pírica de que se dispone es desalentadora con respec to a los cam bios en las tradiciones, actitudes y m étodos de trabajo, aun después de m ás de cuatro décadas de rem odelación bajo un régim en de m ovilización e incluso con el hincapié especial que ha hecho el presi dente Mubarak en la reforma del sector público. La responsabilidad con el liderazgo político se ha mejorado considerablem ente. La designación de personal del ejército en posiciones claves es una de las maneras en que esto se ha logrado. R econocidos opositores al régim en dentro de la bu rocracia civil hace m ucho tiem po fueron purgados. Los oficiales más antiguos en Egipto tradicionalm ente no tom an la iniciativa en la form u lación de la política y han estado subordinados al m antenim iento del poder político. Sin duda, el presente régim en quiere confirmar tal rela ción y parece que así lo ha hecho. Los líderes m ilitares han reconocido que sus planes de reforma social y económ ica dependen de profesionales com petentes, y han buscado la ayuda de civiles entrenados en forma técnica. El nivel de los civiles en posiciones claves se considera excelente, y un profesionalism o en ascen so parece alterar los hábitos de trabajo y pautas de conducta entre los funcionarios del nivel m edio gerencial; sin em bargo, com o individuos, resultan vulnerables a m enos que satisfagan a sus superiores, quienes probablem ente son oficiales militares. De acuerdo con Akhavi, en m uchas form as los individuos que sirven en el personal adm inistrativo son excepcionales por su inteligencia y su m otivación por los resultados. Al exa m inar las biografías de algunos de ellos, a uno le llega la im presión de que está m etido en una clase de ideal del hombre renacentista. Sin embargo, parece que las energías y las capacidades de esas personas han sido diluidas en favor de la sum isión.
Las indicaciones son de que “los m iem bros no m ilitares de la élite po lítica egipcia son una burocracia de servicio" bajo una ineludible obliga 86 S h a rp , “B u re a u c ra cy an d P o litics-E g y p tia n M o d el”, pp. 158-160.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
475
ción de proporcionar “habilidad técnica y gerencial”.87 McLennan con cuerda en que "estos nuevos burócratas m odernos han crecido en influen cia", mayorm ente en razón de su capacidad técnica, pero tam bién señala que “si ellos desean trepar a la jerarquía oculta del poder, tendrán que im presionar al segm ento m odernizante de la élite egipcia: los m ilitares y los políticos nacionalistas".88 Esta situación hace difícil de em ular el m odelo racional de la adm inistración occidental; en su lugar, com o la autoridad conferida a estos adm inistradores egipcios está "siempre con dicionada al servicio leal del E stado”, ellos tienden a adm inistrar “com o si sus respectivos dom inios de actividad fueran feudos”.89 La iniciativa de los programas y la cooperación entre las agencias son difíciles de lo grar en estas circunstancias. Probablemente, el problema más serio sea convertir a los m iem bros ordinarios del servicio civil de una perspectiva tradicional a una pers pectiva revolucionaria. Desde una perspectiva histórica, los burócratas egipcios eran representantes de la autoridad del rey; de ellos se esperaba que estuvieran som etidos por com pleto al gobernante, y que a su vez to maran ventaja en el proceso de recaudar las rentas reales, de sus opor tunidades de obtener ganancias para sí m ism os de los pagadores de im puestos. M uchos de estos viejos hábitos aún persisten. La burocracia egipcia perm anece en general com o una fuerza conservadora dentro de un régim en aparentem ente revolucionario. T radicionalm ente su m i so y nunca una gran fuente de iniciativas legislativas, el servicio civil en Egip to ha sid o lento para transformarse a sí m ism o en una fuerza revolucionaria [...] Egipto no ha atacado en realidad a m uchas de las viejas instituciones (incluida la burocracia) a causa de un com prom iso básico del liderazgo con el nacionalism o egipcio [...] De m anera sim ilar, el personal de la burocracia ha sido “egipcianizado" [...] pero la m anera en que el m ism o se conduce no es diferente de la anterior.90
El estudio más reciente sobre el desarrollo de las capacidades de la burocracia egipcia se basó en datos recogidos por una encuesta de 1983 entre los servidores civiles en tres agencias sectoriales representativas del gobierno, llegando a la conclusión pesim ista de que "ahora es evi dente que la burocracia egipcia es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económ ico y social de la sociedad egip cia”.91 De manera más específica, se acusa a los burócratas egipcios de ser "letárgicos, in 87 A khavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, p. 103. 88 M cL en n a n , C om parative Political System s, pp. 2 6 0 -2 6 1 . 89 A khavi, “Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite”, p. 103. 90 M cL en n a n , C om parative Political System s, pp. 2 6 0 -2 6 1 . 91 P alm er, L eila y Y a ssin , The Egyptian Bureaucracy, p. ix.
476
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
flexibles, no innovadores, y carentes de com prensión hacia las m asas”.92 Relativam ente hablando, se encontró que los funcionarios de m ayor an tigüedad y los de nivel m edio eran considerablem ente más productivos e innovadores que los funcionarios de nivel inferior, pero el perfil total fue negativo. Además de esto, aun cuando los aum entos de productivi dad y los patrones de tom a de decisiones fueron vistos com o sujetos al m ejoram iento por m edio de la educación y el entrenam iento, los rasgos de inflexibilidad, resistencia a la innovación y poca atención a las rela ciones con la m asa se encontraron profundam ente arraigados en la cu l tura egipcia y, por lo tanto, m ucho más difíciles de cambiar.
Tanzania La nación africano-oriental de Tanzania fue formada en 1964 m ediante la unión de Tangañica en la parte continental y la isla de Zanzíbar, las cuales habían logrado su independencia dentro de la M ancom unidad Británica a principios de los sesenta.93 La unión no resulta tan estrecha y la parte continental es a todas luces el socio principal. El colonialism o de lo que es ahora Tanzania había incluido tanto al gobierno alem án com o al británico, con el control británico iniciándose de forma poste rior y ejerciendo m ayor influencia en la época p osin d ep en dentista. La población tanzana es mayoritariam ente africana, rural y pobre. La eco nom ía es sobre todo agrícola, con pocos recursos naturales por ser explotados. Con un bajo ingreso per cápita, una alta tasa de crecim iento 92 Ibid., p. 151. 93 Para las fu e n tes d isp o n ib le s so b re lo s s is te m a s p o lític o y a d m in istr a tiv o d e T a n za n ia , v éa se, d e H en ry B ien en , Tanzania: Party Transform ation an d E conom ic D evelopm ent, ed. a m p lia d a , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1970; d e R a y m o n d F. H op k in s, Political Roles in a New State, N u ev a H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1971; d e A n d rew J. Perry, " P olitics in T a n z a n ia ”, en la ob ra d e G ab riel A. A lm on d , c o m p .. g en ., Com parative Politics Today: A World View, B o s to n , L ittle, B r o w n an d C o m p a n y , c a p í tu lo 13, 1974; d e R w ek a za M u k an d ala, "Trends in C ivil S ervice S iz e an d In c o m e in T a n za nia, 1 9 6 7 -1 9 8 2 ”, Canadian Journal o f African Studies, vol. 17, n ú m . 2, pp. 2 5 3 -2 6 3 , 1983; d e Joel D. B arkan, co m p ., Politics and Public Policy in Kenya and Tanzania, 2* ed ., N u ev a York, P raeger, 1984, en e sp e c ia l d e G oran H yd en , " A d m in istration an d P u b lic P olicy", pp. 103124; d e M argaret A. N ovick i, “In terview w ith P resid en t Ali H a ssa n M w in y i”, African Report, vol. 33, pp. 2 7 -2 9 , en ero -feb rero d e 1988; d e P h ilip S m ith , " P olitics A fter D od om a" , Africa Report, vol. 33, pp. 3 0 -3 2 , en ero -feb rero d e 1988; d e R od ger Y eager, Tanzania: An African Experim ent, 2“ ed. rev. y a ctu a liz a d a , B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1989; d e Alfred John K itula, " D ecentralization E xp erien ce in T an zan ia an d Its R ole in th e E c o n o m ic R eform P ro g ra m m es in the C ountry: A R eview o f R ecen t E x p e r ie n c e ”, p rep arad o para la reu n ió n an u a l d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 16 pp., m im eo g ra fia d o , m a rzo d e 1991; d e H o ra ce C am p b ell y H ow ard S te in , Tanzania and the IMF: The D ynam ics o f Liberalization, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1992, y d e T a b a sim H u ssa in , "End o f Tanzan ia's O n e-party Rule", Africa Report, vol. 37, pp. 2 2-23, ju lio -a g o sto d e 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
477
poblacional y un lim itado desarrollo industrial, las perspectivas econ ó m icas no son prom isorias. Por otro lado, la nación no tiene serias rivali dades internas entre los grupos raciales o tribales, o m ayores disparida des entre ricos y pobres. Su relativa estabilidad política ha sido una rareza entre los nuevos E stados africanos. El éxito de la cam paña por la independencia de Tanzania y gran parte del subsecuente desarrollo político tuvo lugar bajo un solo líder político que encabezaba un solo partido político. Julius Nyerere llegó a la pro m inencia política durante la década de 1950 com o el defensor en jefe por la liberación del gobierno británico, usando una organización con o cida com o Unión Nacional Africana de Tangañica ( t a n u , por sus siglas en inglés), la cual había sido originalm ente una asociación de servidores civiles africanos antes de que se convirtiera en un m edio para la acción política. Luego de que se obtuvo la independencia pacíficam ente, hubo un breve periodo de com petencia entre t a n u y el muy débil Partido Úni co de Tangañica, antes de que Tanzania se convirtiera oficialm ente en Estado unipartidista en 1965. Hasta 1977, en Zanzíbar, el Partido AfroShirazi ( a s p ) era el partido único contraparte del t a n u en la parte con ti nental. Desde entonces, el Partido Revolucionario de Tanzania ( c c m , con base en su nom bre en suahili), formado por la fusión de estos dos grupos, ha sido el partido dom inante. Nyerere fue elegido com o el primer jefe ejecutivo del país y resultó re elegido por intervalos de cinco años hasta 1985. En este tiem po cayó y fue rem plazado por Alí H assan Mwinyi, quien había sido vicepresidente y primer m inistro. Nyerere tam bién ocupó continuam ente el cargo de presidente del c c n , el partido de gobierno, hasta 1990, cuando Mwinyi lo remplazó tam bién en este puesto, lo cual se había esperado que ocurrie ra en 1987, pero aparentem ente se retrasó por diferencias políticas en tre los dos líderes. El programa político de Nyerere ha sido descrito com o un socialism o africano o ujam aa (que significa “herm andad” en suahili). R echazando el capitalism o com o herencia colonial que es explotadora en su funcio nam iento, Nyerere ha defendido el socialism o africano com o un con cepto igualitario basado en la tradicional visión africana de la sociedad com o una extensión de la unidad básica familiar. Un sistem a uniparti dista era preferido, com o parte de su filosofía política, con base en que los sistem as bipartidistas o multipartidistas fom entan el surgim iento de facciones dentro de la sociedad; por lo tanto, un solo partido puede iden tificarse con los intereses de la nación en su conjunto. Las diferencias entre Nyerere y Mwinyi se relacionan más con aspec tos económ icos que con el papel del partido. Sin cuestionar la m eta de llegar a ser un país socialista, Mwinyi ha tenido que lidiar con problemas
478
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
económ icos y deudas de Tanzania m ediante acuerdos con el Fondo M o netario Internacional, algo que Nyerere no estuvo dispuesto a aceptar m ientras fue jefe de Estado. El presidente Mwinyi insiste, sin em bargo, en que “en nuestro país, el partido es suprem o y el gobierno únicam ente un instrum ento para ejecutar las p osiciones del partido".94 A diferencia de algunos otros partidos dom inantes, la estructura del c c n no ha sido m uy centralizada. Partiendo desde las células locales del partido, los niveles de la organización del m ism o se extienden por m edio de com ités ramales, de distrito y regionales hasta llegar al com ité ejecutivo nacional, a pesar de que no se ha intentado una supervisión detallada desde el centro. La convención nacional del partido, que se celebra cada dos años, ha sido principalm ente algo cerem onial. Las fun ciones de form ulación de la política han sido de hecho ejercidas por el jefe del partido y sus asesores claves, independientem ente de que él sea al m ism o tiem po jefe del Estado y jefe del partido o únicam ente jefe del partido. Al igual que en otros sistem as de partido único, los individuos m antienen de m anera sim ultánea posiciones dentro del gobierno y el partido, pero en contraste con la situación com únm ente encontrada en otras partes, en Tanzania los puestos gubernam entales han sido con si derados, por lo m enos hasta época reciente, m ás poderosos y prestigio sos que los cargos en el partido. En las elecciones para la Asamblea Nacional, que es unicam eral, Tan zania ha estado dirigiéndose gradualm ente a una m ayor com petencia política. El c c n em pezó fom entando una doble forma de com petencia en cada uno de los cargos electivos, al tener instancias del partido que revi san los expedientes de los candidatos y decide cuáles son los dos a los que se les permitirá postularse. É stos son certificados y aceptados por el partido, y cada uno tiene igual acceso a los recursos de la cam paña. Se supone que ninguno de los dos puede proclam ar que ha sido favorecido por el partido o por el presidente. Este procedim iento ha dado com o re sultado contiendas electorales muy cálidas en m uchos grupos electora les, y un cam bio considerable en el núm ero de m iem bros de la Asam blea Nacional con intervalos de cinco años tras cada elección. El nivel de participación popular es relativam ente alto para un país con los nive les de desarrollo de Tanzania, lo cual indica que el partido ha funciona do com o instrum ento para crear un sentido de lealtad e identidad na cionales. Perry dice que es la estructura política m ás im portante en Tanzania, y sus éxitos y fracasos, problem as y perspectivas son de interés vital para el desarrollo político del país. El gobierno ha m ovilizado a los votantes y a los activistas del partido, ha 94 N o v ick i, "Interview w ith P resid en t M w in y i”, p. 27.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
479
organizado las actividades económ icas del cam pesinado de Tanzania, y ha ser vido com o la m ayor fuente de reclutam iento para las agencias gubernam enta les y cuasi gubernam entales, así com o para hacer m ás explícitas las p osicio nes políticas.95
En 1992, el gobierno y el partido apoyaron la introducción de un sis tema multipartidista, pero todavía no se ha establecido. Se celebrarían primero elecciones locales y municipales, que serían seguidas por eleccio nes nacionales en 1994 o 1995. No obstante, en junio de 1993, unos cuan tos m eses antes de que se realizara, la com isión electoral nacional cance ló la primera ronda de elecciones, y a finales de 1994 todavía no se habían llevado a cabo las elecciones programadas. Pase lo que pasare en el futu ro, en la actualidad Tanzania es en esencia un régimen de un solo partido. Aun cuando Tanzania escogió, luego de su independencia, un sistem a constitucional con un presidente elegido y un partido único establecido, perm aneció cerca del m odelo británico en cuanto a los arreglos de la or ganización ejecutiva y del servicio civil, y en la subordinación de los m i litares al control civil. Existe un gabinete de cerca de 20 m inistros en cabezado por un primer m inistro que es designado por el presidente. Dentro de cada m inisterio un secretario perm anente del servicio civil de carrera funciona en la tradición británica com o jefe asistente del m inis tro. El servicio civil com o institución se ha m antenido en el tiem po igual que com o era antes de la independencia, siendo los cam bios más significativos sustituir a los británicos por africanos en las posiciones principales. Aun cuando los servidores civiles pueden y de hecho for man el núm ero de m iem bros del partido, el servicio no ha sido muy po litizado. Además, Nyerere ha cum plido su com prom iso de m antener el servicio civil abierto a cualquier ciudadano de Tanzania, cualesquiera que sean los antecedentes raciales del individuo. Particularm ente y con la atención puesta en las necesidades de m ano de obra especializada para los programas nacionales de planeación, una agencia central de re clutam iento ha sido autorizada para buscar personal calificado de cual quier fuente posible, pendiente de la disponibilidad de ciudadanos tan/.anos calificados. La com petencia técnica ha tenido alta prioridad. Al m ism o tiem po, Nyerere ha tratado de evitar el surgim iento de una élite en el servicio civil, com o ha ocurrido en otras naciones africanas, m an teniendo un control firme sobre los niveles salariales y otros beneficios. Goran Hyden declara que el m odo de la form ulación de la política adop tado por el liderazgo político de Tanzania obliga a los em pleados pú blicos a trabajar “en un contexto en el cual las expectativas públicas constantem ente exceden lo que actualm ente se puede lograr...", y que 95 Perry, " P olitics in T a n z a n ia ”, p. 439.
480
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
"inesperadas y destacadas iniciativas políticas [...] han forzado a los ser vidores civiles a colocarse en una postura defensiva". Como resultado, la burocracia civil com o institución no posee m ucha autonom ía, no d is fruta de un alto grado de seguridad ni tiene influencia alguna en la toma de las mayores decisiones en política.96 Los principales problem as cuya solución no se ha encontrado han sido m antener restricciones sobre la expansión en el tam año del servicio civil, y lidiar con una creciente evi dencia de corrupción.97 Además, en agudo contraste con la mayoría de los nuevos Estados afri canos, los m ilitares no han desem peñado un papel significativo en los asuntos políticos.98 Una tradición antimilitarista previa a la independen cia de Tangañica dio lugar a serias consideraciones sobre el aspecto de si se debía o no m antener de algún m odo un ejército nacional luego de la independencia. La decisión tom ada fue tener un ejército, pero su núm e ro se ha m antenido pequeño y bajo control estricto. La única am enaza seria proveniente de las fuerzas armadas ocurrió en 1964 con el estallam iento de un motín, reflejo del descontento con el estatus y la paga, y con el ritm o con que los oficiales británicos estaban siendo rem plazados por los tanzanos. Este levantam iento no fue m otivado políticam ente y recibió muy poco apoyo del público. El m ism o fue rápida y decisiva m ente aplastado, aprisionando a sus líderes y despidiendo a m uchos de los soldados que tom aron parte. Al igual que en otros casos de insatisfacción grupal, el gobierno decidió con base en una m ezcla de cooptación e infiltración. M iem bros del ejército y la policía fueron adm itidos en el t a n u y a m iem bros del partido les fueron dados puestos de im portancia en las burocracias del ejército y la policía. A so ld a dos ordinarios se les ordenó tomar parte en los proyectos de “edificación de la n ación ” (tales com o construcción de cam inos y m ejoram iento agrícola) y reci bir adoctrinam iento político.99
A principios de 1983 hubo de nuevo una pequeña conspiración que involucró tanto a soldados com o a civiles, la cual tam bién fue detectada y suprim ida rápida y fácilm ente. Por lo tanto, la experiencia política tanzana ha dado com o resultado, hasta la fecha, el establecim iento de un Estado unipartidista bajo un lí der político que ha dom inado la escena gubernam ental desde antes de 96 H y d en , " A d m in istration an d P u b lic P o licy ”, pp. 107-112. 97 P ara d e ta lle s, v éa se, d e M u k an d ala, "Trends in Civil S erv ice S iz e ”. 98 Para un a n á lisis d eta lla d o , v éa se d e Ali A. M azru i, “A n ti-M ilitarism a n d P o litica l M ilita n cy in Tanzania", en la obra d e Jacq u es Van D oorn, co m p ., Military Profession and Military Regim es, La H aya, M o u to n , pp. 2 1 9 -2 4 0 , 1969. 99 Perry, " P olitics in T anzania", pp. 4 2 6 -4 2 7 .
r
REG ÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
481
la independencia. Los controles externos son usados efectivam ente tan to sobre la burocracia civil com o sobre la militar. Al m enos m ientras Nyerere siga vivo y políticam ente activo, las perspectivas de Tanzania, en cuanto a un gobierno estable, parecen ser excelentes.
S
is t e m a s t o t a l it a r io s c o m u n is t a s
Entre los países más desarrollados, sólo la República Popular de China, que actualm ente merece ser incluida en esta categoría debido a su tam a ño y potencial total, ha conservado las características del partido único y del totalitarism o que había com partido con los ex regím enes com u n is tas de la URSS y de la Europa oriental. En contraste, otros países afroasiáticos y latinoam ericanos con regí m enes com unistas, los cuales al igual que sus contrapartes no com u n is tas están en un nivel más bajo de desarrollo, hasta ahora se han desvia do muy poco de estas características. Incluidos en este grupo están Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam. Kampuchea (Camboya) se encuentra en una etapa de transición, habiéndose establecido el régimen de una coa lición temporal en 1993. Estos sistem as com unistas del m undo en des arrollo retienen su com prom iso com ún con la ideología marxista-leninista y un estilo político totalitario, el cual m onopoliza el poder político en las m anos de un partido único. El partido no reconoce la legitim idad de la op osición abierta, porque “busca dom inar cada esfera de la vida y anular cada centro de autoridad previam ente independiente”.100 Se bus ca diligentem ente la m ovilización de las m asas, pero sólo para la parti cipación en actividades aprobadas; la participación se asegura m ediante la coerción si fuere necesario o m ediante la am enaza de coerción. El aparato adm inistrativo requerido por tal régim en es enorm em ente com plejo y debe estar sujeto a una supervisión confiable por el partido, el cual a su vez clam a por una red que responda al círculo estrecho del liderazgo elitista dentro del m ism o. La burocracia estatal debe tener una burocracia del partido con la cual se entrelaza en forma paralela. Esta es una obligación ardua en una sociedad plagada por la poca dis posición de m ano de obra calificada, pero esto no se puede evitar sin poner en riesgo la seguridad del régim en. Esta doble jerarquía se m an tiene unida por el derecho irrefutable del partido a ejercer un control en la forma que lo considere necesario y por la forma en que los funciona rios m antienen un doble cargo, lo cual hace que la mayoría de los m iem 100 E d w a rd A, S h ils, P olitical D evelopm ent in the N ew S tates, La H a y a , M o u to n & C o., p. 75, 1962.
482
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
bros de la adm inistración estatal estén som etidos a la jerarquía del par tido y a sus formas disciplinarias. Un problema perenne al llenar los puestos dentro del m ecanism o adm i nistrativo estatal lo constituye la importancia relativa que se pone en el ser “rojo” y en el ser un “experto". Aparentemente, la tendencia general se ha orientado al hincapié en la clase social a la que se pertenece y la leal tad política mientras el régimen es instalado y asegurado en el poder, y luego prestar atención al conocim iento experto. En el proceso puede que haya alteraciones de corto alcance. Por supuesto, la meta últim a es asegurar que el sistem a produzca funcionarios que sean al m ism o tiem po “rojos” y “expertos". Por lo tanto, se han hecho grandes esfuerzos para entrenar a una generación más joven con inteligencia técnica e industrial y de esta manera convertir el problema del partido versus la burocracia en uno que sea, más que nada, una lucha dentro del partido. La adm inistración en estos países com unistas encuentra los m ism os problem as enfrentados por los Estados involucrados en cam bios urgen tes para el desarrollo económ ico y la industrialización, com o tener re cursos inadecuados a fin de responder a los pasos necesarios para el lo gro de ese desarrollo. El hincapié constante que se hace en la forma en que responde la maquinaria adm inistrativa oficial del Estado al aparato del partido implica otra serie de com plicaciones. Esto ocasiona la prácti ca de conflictos entre las unidades del partido y las agencias oficiales del gobierno responsables de programas en particular, con la consecuente pérdida de eficiencia por parte de la organización. También im pone pro blem as de opción individual entre las personas que son m iem bros leales del partido y que tienen cargos públicos, reduciendo su iniciativa y la disposición de iniciar o poner a prueba cam bios, debido al m iedo que tienen de quedar atrapados entre las obligaciones en com petencia. La inform ación confiable de que se dispone hasta la fecha sobre la burocracia estatal en estos regím enes com unistas es lam entable y co m prensiblem ente escasa. El análisis más sistem ático se hizo sobre los países com unistas de Europa oriental, el cual en este m om ento es ob so leto a causa de los cam bios que allí han ocurrido. Los países que hem os elegido com o ejem plos de casos son Corea del Norte para Asia, y Cuba com o la única nación com unista en América Latina.
Corea del Norte La República Popular Dem ocrática de Corea, que ocupa la mitad boreal de la península de Corea en el nordeste de Asia, fue organizada form al m ente en 1948, poco después de que se había establecido la República
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
483
de Corea en el Sur, y rem plazó a la República Popular que se creó tem poralm ente en 1946 bajo el patrocinio soviético. Durante casi m edio si glo, hasta su muerte en julio de 1994, Kim II Sung fue el líder indiscu tible de esas dos repúblicas y durante esos años conform ó un ejem plo único de totalitarism o com un ista.101 Nacido en 1912, en su juventud Kim II Sung fue un guerrillero que com batió contra la ocupación japonesa y más tarde viajó a la Unión Soviética, la cual lo apoyó para que se convirtiera en la cabeza del nue vo gobierno norcoreano. Con esta base, estableció estrechas relaciones no sólo con la URSS, sino tam bién con la República Popular de China, a la vez que m antenía una posición de independencia relativa con respec to a cada una de ellas. Hasta 1960, el principal interés de Kim fue con solidar su poder contra las presiones internas y externas. D espués se dedicó a crear el culto a su personalidad, el cual se convirtió en la carac terística distintiva de su régimen. Bruce Cumings describe este resulta do com o “socialism o corporativista", estrecham ente vinculado con las tradiciones coreanas. El estilo siem pre es paternal. Kim es presentado com o el padre benévolo de la nación y a ésta se le com para con una gran familia. El lazo em ocional m ás fuerte en Corea es el del cariño filial, y Kim y sus asociados han procurado unir a la nación recurriendo a un gran núm ero de obligaciones y deberes hacia los padres de uno, procurando la transferencia de éstos hacia el Estado por m edio de los auspicios de K im .102
Según Cumings, hay ocho elem entos principales en este sistem a: el lí der (que funciona com o una fuente carism ática de legitim idad e ideolo gía y com o una figura paternal); la fam ilia (la unidad nuclear de la so ciedad, con la fam ilia del líder com o modelo); el partido (núcleo del cuerpo político, que une a la nación); el colectivo (organización social 101 E ntre las ú ltim a s fu en tes, qu e so n m uy lim itad as, sob re lo s a cu erd o s p o lític o s y a d m in istrativos en C orea del N orte, se en cu en tran , d e B ruce C u m in gs, “T h e C orporate S tate in North K orea”, en la obra d e H agen K oo, co m p ., State and Society in Contemporary Korea, Iiliaca, N u eva York, C ornell U niversity P ress, ca p ítu lo 6, pp. 197-230, 1993; d e Joh n M errill, "North K orea in 1993: In the E ye o f the S to r m ”, Asían Survey, vol. 34, n ú m . 1, pp. 10-19, en ero d e 1994; d e S u n g Chui Yang, The North and South Korea Political System s: A Compai ulive Analysis, B ou ld er, C olorad o, W estview Press, 1994, en esp e cia l la parte III, "The N orth K orean P olitical S ystem : A T otalitarian P olitical O rder”, pp. 219-386; d e Adrián B u zo y Jae llo o n S h im , “F rom D icta to r to Deity", Far Eastern E conom ic R eview , vol. 157, n ú m . 29, l>p. 18-20, ju lio d e 1994; d e Pan S. K im , "A C om p arative A n alysis o f R eform in N orth east Asian S o c ia list an d P o st-S o cia list C ountries: N orth K orea an d M o n g o lia ”, p rep arad o para la ■i in feren cia n a cio n a l d e la A m erican S o ciety for P ub lic A d m in istration , 34 pp., m im eograliado, ju lio d e 1994; d e K aw ash im a Yutaka, “Can K im ’s S o n R u le-an d Last?”, World Press Review, vol. 41, n ú m . 9, pp. 16-21, sep tiem b re d e 1994, y d e B yu n g-joon Ahn, "The M an W h o W ould B e K im ”, Foreign Affairs, vol. 73, n úm . 6, pp. 94-109, n o v iem b re-d iciem b re d e 1994. 102 C u m in g s, "The C orp orate S ta te in N orth K orea”, p. 20 9 .
484
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
que media entre el partido y la familia); la idea (Juche), la ideología ofi cial de Corea del Norte, sím bolo de la nación y del líder; la revolución (la biografía del líder y su familia, m ostrando la forma de aplicar la Ju che); el guía (la progenie del líder, estableciendo el principio de la su ce sión basada en la familia), y el m undo (estructurado con el líder com o “el Sol" en el centro que esparce sus rayos hacia afuera).103 De manera similar, Sung Chul Yang presenta una lista de “ocho tem as principales del adoctrinam iento político en Corea del Norte: lealtad a Kim II Sung, la ideología Juche, la tradición revolucionaria, la conciencia de clase, el antim perialism o, la moralidad com unista, el colectivism o y el patriotis mo socialista", señalando que los tres primeros tem as son únicos y que los otros son sim ilares a los principales tem as de los antiguos Estados socialistas de la Europa oriental.104 Una característica clave de este sistem a ha sido la expectativa de que el sucesor de Kim II Sung será un m iem bro de su fam ilia, y por lo m e nos desde los inicios de la década de 1980 se ha estado preparando a su hijo Kim Yong II para que asum a el poder. Al morir su padre, supuesta mente esto es lo que ocurrió, pero hasta principios de 1995 no se le había proclam ado de manera formal, lo que daba lugar a rumores con respec to a la causa de este retraso, ya fuera ocasionado por el cum plim iento de un periodo confucionista de duelo o una lucha por el poder dentro del gobierno.* Como un Estado de partido único, Corea del Norte ha sido dom inada por el Partido de los Trabajadores de Corea com o el núcleo de una serie de agrupaciones que incluyen a otras organizaciones políticas autoriza das de masas. El aparato estatal incluye una asam blea unicam eral su prema del pueblo elegida de una lista única de candidatos apoyados por el partido. Durante su vida, Kim II Sung ocupó tanto el cargo de secreta rio general del partido com o el de presidente de la República. De manera muy parecida a lo que ocurre en la China com unista, en Corea del Norte el poder tiene su centro en el partido, los m ilitares y las instituciones civiles oficiales del Estado. El Partido de los Trabajadores de Corea desde el principio ha sido considerado com o “un partido de ma sas de un nuevo tipo”, con un gran núm ero de m iem bros, en vez de un pequeño grupo de vanguardia. El núm ero de sus m iem bros ha fluctuado entre 12 y 14% de la población, el más alto en cualquier régim en marxista-leninista. Además, existe una extensa red de organizaciones de masas para los jóvenes, los trabajadores, las mujeres y los cam pesinos que no son m iem bros del partido. '03 ibid., pp. 2 1 8 -2 1 9 . 104 S u n g C hul Y ang, “T h e N orth K orean P o litica l S y ste m ”, p. 753. * K im Y o n g II logró m a n ten erse en el p o d er (1 9 9 8 ).
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINAN I I
485
Tras reconocer que el control de los m ilitares era la clave para conser var su régim en totalitario, Kim II Sung tom ó m edidas para consolidar ese control. D esignó a su hijo y sucesor anunciado, Kim Yong II, co m andante del ejército popular y asignó com isarios políticos que repre sentaban al Partido de los Trabajadores de Corea a cada nivel de los m i litares para asegurarse de que éstos fueran politizados com pletam ente. Aunque hay poca inform ación disponible, las agencias del gobierno civil y los burócratas civiles parecen ser los m enos im portantes de estos elem entos del poder. Cumings cita, y está de acuerdo con él, un estudio realizado a principios de los años sesenta, en el cual se califica la rela ción entre Kim y sus asociados más cercanos com o “un nexo sem icaballeroso, irrevocable e incondicional [...] bajo una disciplina de hierro”, un sistem a “muy personal, fundam entalm ente hostil a la burocracia com pleja". Prosigue diciendo que Kim y sus colaboradores eran "generalistas, que pueden ocupar cualquier cargo y dirigir al gobierno o mandar el ejército, enseñar a un cam pesino cóm o utilizar las sem illas, o prote ger a los niños en una escuela; Kim los enviará com o observadores lea les de los funcionarios y expertos o especialistas que no pertenecen al núcleo interno, es decir, los que se encuentran en el cam po de la buro cracia impersonal". Como consecuencia, surgió “una num erosa burocra cia, lenta, que conduce la adm inistración diaria". En contraste, conclu ye, "en los niveles superiores ésta consistía en una política carism ática y su legitim idad se fundam entaba en una historia elevada a niveles exage rados y en una m itología frecuentem ente triunfalista que se refería a hombres con cualidades sobrehum anas".105 H em os presentado e identificado algunas características claves de este régimen poco com ún, pero en vista del cam bio reciente en su liderazgo, las negociaciones en curso con los Estados Unidos sobre asuntos nu cleares y los contactos tentativos con Corea del Sur acerca de una po sible reunificación sería muy arriesgado hacer cualquier predicción so bre el futuro. Cuba Cuba con Castro ha pasado por varias etapas durante el periodo revoluc ionario desde la caída del régim en de Batista en 1959, aun cuando no lia habido un cam bio significativo en la cúpula del liderazgo.106 Luego de un par de años dedicados a la consolidación del régim en y a la liquidación de las instituciones prerrevolucionarias a finales de 1961, 105 C u m in g s, "The C orp orate S ta te in N orth K orea”, pp. 2 0 8 -2 1 0 . 106 Las fu e n te s so b re lo s sis te m a s ad m in istra tiv o y p o lític o cu b a n o s in clu y en , d e R ich ard I a gan , The Transform ation o f Political Culture in Cuba, S tan ford , C aliforn ia, S ta n fo rd Uni-
486
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
el sistem a juró ser com unista, basado en una supuesta adaptación del m arxism o-leninism o a las circunstancias latinoam ericanas. Esto provocó durante la década de los sesenta el rom pim iento de relaciones diplom á ticas con los Estados Unidos, aum entando su dependencia en relación con la Unión Soviética, y esfuerzos vigorosos para exportar la revolu ción a otros países de América Latina. Hacia fines de la década, el hinca pié se hizo en el desarrollo económ ico interno, basado principalm ente en la agricultura; las actividades revolucionarias internacionales decli naron y la meta estratégica se convirtió en “la construcción del socialis mo en una isla”. A com ienzos de 1970, el tema dom inante llegó a ser “la institucionalización de la revolución", con esfuerzos guiados a la des personalización del liderazgo político, el fortalecim iento del Partido Co m unista de Cuba ( p c c ) y una renovación del aparato gubernam ental. El advenim iento de la perestroika en la URSS y en Europa oriental no trajo versity Press, 1969; d e J am es F. P etras, "Cuba: F ou rteen Y ears o f R evolu tion ary G overn m ent", en la o b ra d e T h u rb er y G raham , co m p s., Development A dm inistration in Latin Ame rica, pp. 281-293; Jorge I. D o m ín g u ez, "The Civic S o ld ier in C u b a”, en el lib ro d e C atherine M cArdle K elleher, co m p ., Political-Military Systems: Com parative Perspectives, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, pp. 2 0 9 -2 3 8 , 1974; d e C arm elo M esa-L ago, Cuba in the 1970s: Pragm atism an d Institu tionalism , ed. rev., A lb u q u erq u e, U n iv ersity o f N e w M éxico P ress, 1978, y The E conom y o f Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal, A lb u q u erq u e, U n i v ersity o f N ew M éxico P ress, 1981; d e G eorge V olsky, "Cuba T w en ty Y ears L ater”, Current H istory, v ol. 76 , n ú m . 4 4 4 , pp. 54-57, 8 3 -8 4 , feb rero d e 1979; Jorge I. D o m ín g u e z , “C u b a in the 1 9 8 0 ’s", Problem s o f C om m u nism , vol. 30, n ú m . 2, pp. 4 8 -5 9 , m a rzo -a b ril d e 1981; d e B ria n L atell, "Cuba a fter th e T hird Party C on gress" , Current H istory, vol. 85, n ú m . 515, pp. 4 2 5 -4 2 8 , 4 3 7 -4 3 8 , d iciem b re d e 1986; d e Jorge I. D o m ín g u ez, "L eadership C h an ges and F a ctio n a lism in the C uban C om m u n ist Party”, p rep arad o para la reu n ió n an u al d e la A m eri can P olitical S c ie n c e A ssociation en 1987, 22 pp., m im eografiad o; d e A nd rew Z im b alist, co m p ., Cuban Political Econom y, B ou ld er, C olorado, W estview P ress, 1988; d e Joh n Griffiths, "The C uban C o m m u n ist Party”, en el lib ro d e R andall, co m p ., Political Parties in the Third World, c a p ítu lo 8; S erg io G. R oca, co m p ., Socialist Cuba: Past Interpretations and Future Challenges, B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1988; d e M ich ael J. M azarr, "Prospects for R ev o lu tio n in Post-C astro C uba”, Journal o f Interamerican Studies an d W orld Affairs, vol. 31, n ú m . 3, pp. 61-9 0 , in viern o d e 1989; d e Carlos A lberto M ontaner, Fidel Castro and the Cuban Revolution, N u eva B run sw ick , N u eva Jersey, T ransaction, 1989; d e Irving L ou is H orow itz, co m p ., Cuban C om m unism , 7? ed., N u eva B ru n sw ick , N u eva Jersey, T ra n sa ctio n P u b lish ers, 1989; de Sheryl L. Lutjens, "State A dm inistration in S ocialist Cuba: P ow er and P erform an ce”, en la obra d e F arazm an d , co m p ., H andbook o f Com parative and Developm ent Public Adm i nistration, c a p ítu lo 24, pp. 325-338; de S u sa n K au fm an P urcell, "C ollapsing C u b a”, Foreign Affairs, vol. 71, n ú m . 1, pp. 130-145, in viern o d e 1992; d e A ndrew Z im b alist, “T eeterin g on the Brink: C u b a s C urrent E c o n o m ic and P olitical Crisis", Journal o f Latin American Studies, vol. 24, pp. 4 0 7 -4 1 8 , m a y o d e 1992; d e E lian a A. C ardoso, Cuba after C om m u n ism , C am b rid ge, M a ssa ch u setts, m i t Press, 1992; d e Jorge I. D o m ín g u ez, “T h e S ecrets o f Castro's S tayin g P o w er”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 2, pp. 9 7 -1 0 7 , p rim avera d e 1993; d e E n riq u e A. Baloyra, Conflict an d Change in Cuba, A lb u q uerq ue, N u ev o M éx ico , U n iv ersity o f N ew M éx i co P ress, 1993; d e S u sa n E c k ste in , Back From the Future: Cuba Under Castro, P rin ceton , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1994; d e Juan M. d el Á gu ila, Cuba: D ilem m as o f a R evolution, 3a- ed ., B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1994, d e C arm elo M esa-L ago, Cuba After the Coid War, P ittsb u rgh , P en silv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rg h P ress, 1994, y d e D o n a ld E. S c h u lz, Cuba and the Future, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
487
una respuesta correspondiente en Cuba, a pesar de la visita de Estado que realizó Gorbachov a principios de 1989. En lugar de esto, Castro reafir m ó que el PCC mantendrá su control político absoluto y se negó a m over se hacia una econom ía de mercado. A pesar de los cam bios que han tenido lugar, el liderazgo político en Cuba ha seguido siendo altam ente centralizado. Fidel Castro, su herm a no Raúl y un grupo lim itado de asociados desde que la Revolución tom ó el poder, han dom inado el régimen. Castro ejerció un tipo de gobierno carism ático y personalista, caracterizado por la concentración del poder en el líder m áxim o y su círculo íntim o de lea les servidores y por la falta de institucionalización [...] En la práctica, Castro y su pequeño grupo ocuparon las altas posiciones en la adm inistración, el partido y el ejército; él ha sido el m ejor ejem plo de la com binación de primer m inistro, prim er secretario del partido y com andante en jefe de las fuerzas arm adas.107
Este patrón ayuda a explicar algunas características poco usuales del gobierno cubano si son com paradas con otros sistem as com unistas: un partido com unista relativamente débil, un alto grado de participación de los m ilitares en los cargos superiores, y una falta de clara diferencia ción en el nivel institucional entre la jerarquía del partido, la jerarquía militar y la jerarquía administrativa. En cada uno de estos aspectos se han estado realizando reformas recientem ente. El PCC que hoy existe es descendiente de una serie tem prana de m ani festaciones organizacionales que se rem ontan al M ovim iento 26 de Ju lio, formado para prestar apoyo a la oposición de Fidel Castro contra Batista. En su forma presente, el PCC no fue establecido sino hasta 1965, y el m ism o com o entidad ha desem peñado un papel sim bólico más que central en los asuntos políticos. Con Fidel Castro com o primer secreta rio y un com ité central de 150 m iem bros, el PCC ha estado rígidam ente controlado a pesar de poseer una extensa red organizacional. El núm ero de m iem bros del partido nunca ha sido grande. En 1969 era de sólo 55 000, se elevó por encim a de 200 000 en 1975 y alcanzó casi 524 000 en 1986 (apenas 55% de la población). La maquinaria del partido se ha m an tenido relativam ente inactiva. El primer congreso del PCC no se celebró sino hasta 1975, después de posponerlo varias veces; y el segundo se realizó en 1980, luego de un intervalo de cinco años. El tercero se cele bró en 1986, trayendo consigo mayores cam bios de personal, con el rem plazo de un tercio del com ité central y cerca de un cuarto de los m iem bros del politburó. A pesar de estas m odestas m edidas para aum entar el 107 M esa-Lago, Cuba in the Í970s, pp. 67-68.
488
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
tam año del partido y la expansión de sus actividades a fin de lograr m a yor participación, el PCC se m antiene al margen en com paración con otros partidos com unistas. Por otro lado, el papel del ejército ha sido vital. El ejército rebelde de Castro lo llevó al poder y los veteranos de la Revolución han continuado ocupando m uchas de las posiciones más im portantes tanto dentro del partido com o en la adm inistración estatal. Cuando el PCC se form ó en 1965, dos tercios de sus m iem bros en el com ité central provinieron de los rangos militares. La mayoría de los gabinetes m inisteriales y las jefa turas de otras agencias centrales fueron llenadas durante los primeros años del régim en con aquellos individuos que tenían experiencia m ili tar. Al ejército com o institución le fue asignada una serie de funciones tanto militares com o no militares, incluida una participación activa en las sum am ente publicitadas cam pañas para cosechar la caña de azúcar. Como consecuencia, D om ínguez afirmó que el papel político clave en Cuba es el del “soldado cívico”. Afirma que Cuba está gobernada por es tos soldados cívicos, hom bres de m ilicia que gobiernan grandes sectores de la vida m ilitar y civil, presentados com o sím bolos que deben ser im itados por todos los m ilitares y los civiles, portadores de las tradiciones e ideología de la R evolución, que ellos m ism os se han hecho m ás cívicos y m ás politizados al internalizar las norm as y organización del Partido C om unista y quienes se han educado a sí m ism os hasta convertirse en profesionales en los cam pos m ilitares, políticos, adm inistrativos, de ingeniería, econom ía y educación. Sus vidas m ilitares y civiles se han fundido en una so la .108
Al contrario de China, donde el papel del Ejército Popular de Libera ción se ha expandido y contraído a través del tiem po y donde los conflictos entre el partido y el ejército han salido a flote, en Cuba la participación m ilitar en la tom a de decisiones ha sido “más estable e institucionaliza da", sin una élite civil disponible com o alternativa para remplazar a los soldados cívicos. Dom ínguez argum enta que este grado de dependencia en el personal militar refleja un fracaso en la solución de los problem as de recursos laborales y de producción económ ica, y que la política de usar a los m ilitares “ha cortado la crítica proveniente de los niveles ba jos del sistem a y ha oprim ido la capacidad de adaptación del sistem a político".109 108 Jorge I. D o m ín g u e z , "The C ivic S o ld ie r in C u b a”, en la ob ra d e C a th erin e M cA rdle K elleh er, c o m p ., Political-M ilitary System s: C om parative P erspectives , S a g e R esea rch Prog ress S e r ie s o n W ar, R ev o lu tio n , an d P ea cek eep in g , v o lu m e n iv, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 210, 1974. Ibid., p. 2 36.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
489
Tal vez en reconocim iento de estos resultados, en los últim os años está teniendo lugar una reorientación de las fuerzas armadas. “Durante los años ochenta —de acuerdo con Juan del Águila—, las fuerzas armadas de Cuba han llegado a ser más profesionales y m odernas, m anteniéndo se en un proceso institucional. Las obligaciones de los m ilitares se han llegado a separar de las del sector civil y de las del partido com unista.”110 Esta tendencia se aleja de la m isión política que se le dio en principio y se acerca m ás hacia la m odernización y profesionalización, a la que ha contribuido extensam ente la Unión Soviética durante las décadas de los setenta y de los ochenta m ediante la provisión de arm am ento m oderní sim o y entrenam iento al personal m ilitar.111 Los m ilitares siguen ocu pando altas posiciones en el gobierno y en el partido, pero al m om ento del Tercer Congreso del pee, su núm ero en el com ité central había caído al nivel más bajo, tanto en núm eros absolutos com o en la proporción de los m ilitares en el total de los miem bros. Las m edidas para asegurar un papel más fuerte en el liderazgo civil, y el envejecim iento de la genera ción revolucionaria, explican en parte que la prom inencia de las fuerzas armadas en la versión cubana del com unism o ha ido en declive, aunque todavía m antenga un rasgo distintivo. Institucionalizar la Revolución tam bién significó renovar la estructura gubernam ental oficial durante los años setenta, haciéndola m ás cercana al m odelo de la Unión Soviética entonces existente. Una nueva C onstitu ción, aprobada por el Congreso del Partido en 1975 y adoptada por un re feréndum popular a principios de 1976, ha establecido por primera vez, desde la Revolución, una asamblea nacional unicameral, cuyos m iem bros eran elegidos indirectam ente por un térm ino de cinco años entre los m iem bros de las asam bleas m unicipales hasta 1993, cuando se les eligió directam ente por primera vez. Sin em bargo, la única alternativa para la oposición era rechazar a los candidatos designados, y ninguno fue rechazado. La Asamblea N acional procede a designar form alm ente entre sus m iem bros un Consejo de Estado cuyo presidente sirve com o jefe de Estado. Las responsabilidades ejecutivas y adm inistrativas son asignadas a un Consejo de M inistros. Fidel Castro sirve com o presidente del Consejo de Estado y com o presidente del Consejo de M inistros, ade más de continuar siendo primer secretario del PCC, en forma tal que la institucionalización no ha perturbado en lo más m ínim o su indisputada posición de “líder m áxim o”. El Consejo de M inistros tam bién incluye a Raúl Castro com o primer vicepresidente y a nueve vicepresidentes más. Después de una restructuración adm inistrativa a principios de 1994, en la actualidad quedan 27 m inisterios y jefes de com ités estatales. 1,0 Ju an M. d el Á guila, Cuba, p. 179. 111 Ibid., pp. 1 79-180. V éase ta m b ién , d e M esa-L ago, Cuba in the 1970s, pp. 7 6-79.
490
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
Estas m edidas probablem ente no han alterado m ucho el patrón ac tual de liderazgo; sin embargo, podrían ayudar a hacer más fácil la transferencia del poder de Fidel Castro, quien ya se está acercando a los 80 años, a un sucesor. “La im agen que proyectó la prom esa de Castro a finales de 1970 fue la de una reforma descentralizada, dem ocrática, independiente y con la participación de las m asas”, escribió Mesa-Lago en 1978; pero en realidad "ha habido una tendencia institucional carac terizada por controles centrales, dogm atism o y rasgos burocráticoadministrativos sem ejantes a los del sistem a de la Unión Soviética".112 En este m edio, los adm inistradores civiles no han tenido, obviam ente, p osiciones de gran importancia y la com petencia profesional ha sido de consideración secundaria. La adm inistración en este cam po revolucio nario es llevada a cabo por quienes Petras llam ó “burócratas am bulan tes", quienes reconocen que “las decisiones son hechas en los niveles su periores y ejecutadas por los niveles inferiores”.113 La m ayoría de los burócratas han sido generalistas que cam bian frecuentem ente de p osi ción y rara vez han hecho una carrera en un área particular de la adm i nistración. La confianza política ha sido el criterio principal para el re clutam iento y los ascensos, y la preparación profesional para las carreras adm inistrativas ha recibido muy poca atención hasta hace poco. En frentándose esta aguda carencia de personal técnico y gerencial, recien tem ente se ha dado la más alta prioridad al planeam iento econ óm ico y al entrenam iento de los adm inistradores que com binan la confiabilidad y la pericia, pero con evaluaciones contradictorias y generalm ente con resultados negativos.114 A principios de los años ochenta, en el com ienzo de su tercera década, D om ínguez afirmó que “el logro principal del gobierno revolucionario cubano ha sido sim plem ente sobrevivir".115 George Volsky es m ás p osi tivo en su evaluación: “El socialism o en Cuba puede reclamar que ha obtenido autenticidad revolucionaria y madurez, un grado de respeto internacional y una posición dentro del bloque com unista y del resto del m undo, que excede su tam año territorial, población y riqueza econ óm i ca".116 Al final de su cuarta década, en vista de los acontecim ientos d o m ésticos e internacionales, la Cuba de Castro encara lo que parece ser un futuro muy incierto. Como fue enfocado por Mazarr, el m ism o 112 Cuba in the 191Os, p. 115. 1,3 P etras, "Cuba", pp. 2 8 9 -2 9 0 . 114 V éa se, p o r ejem p lo , d e A n to n io Jorge, “Id eo lo g y , P lan n in g, E fficien cy , an d Grovvth: C h a n g e w ith o u t D evelop m en t" , en la ob ra d e H o ro w itz, c o m p ., Cuban C om m u n ism , c a p í tu lo 16, y d e L u tjens, "State A d m in istra tio n in S o c ia list C u b a”. 115 D o m ín g u e z , "Cuba in th e 1 9 8 0 s”, p. 48. 116 V olsk y, “C uba T w en ty Y ears L ater”, p. 54.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
491
ha permanecido en un estado políticamente represivo, económicamente está tico, militarmente aventurero. La legitimidad del régimen de Cuba depende, en muchas formas, de la persona de Fidel Castro; cuando él muera, el gobier no va a encarar su prueba más severa hasta la fecha y, con la mayor probabili dad, en el tiempo en que una economía potencialmente moribunda y las crisis sistemáticas continúen amenazando la política cubana. Aparecerán, casi con certeza, elementos revolucionarios o reformistas para demandar cambios.117 Aunque Jorge D om ínguez señala las razones por las que Castro puede sobrevivir durante “m uchos años m ás”,118 Susan Purcell está de acuerdo con la predicción de Mazarr, y dice que sólo es “cuestión de tiem po an tes de que el com un ism o cubano se derrumbe. Si bien la fecha de su caí da es obviam ente desconocida, puede esperarse que sea m ás pronto que tarde”.119 En esto está de acuerdo la m ayoría de quienes han hech o re cientem ente com entarios sobre la situación cubana.
1,7 M azarr, “P ro sp ects for R ev o lu tio n in P ost-C astro C u b a”, p. 61. 118 D o m ín g u e z , "Castro’s S ta y in g P o w er”, p. 106. D ice q u e esta p o sib ilid a d e x is te p orq u e lo s líd eres c u b a n o s h a n a p r e n d id o las s ig u ie n te s le c c io n e s d e la c a íd a d e o tr o s r e g ím e n e s c o m u n ista s: a) " em p rend a tan p o ca s refo rm a s p o lític a s c o m o sea p o s ib le ”; b) " d esh ágase d e lo s m ie m b r o s in e fic ie n te s d el p artid o p ron to, a n te s d e q u e a u sted lo o b lig u e n a h a cer lo"; c) " en frén tese c o n rigor a la d esle a lta d p o te n c ia l o evid en te", y d) "no p erm ita q u e se o r g a n ic e u n a o p o s ic ió n fo r m a l”. Ibid., p. 99. 119 P urcell, “C o lla p sin g Cuba", p. 130.
X. EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS L uego d e h a b e r e s tu d ia d o las b u r o c r a c ia s p ú b lic a s e n u n a a m p lia g a m a d e s is te m a s p o lític o s , v e r e m o s q u é s e p u e d e d e c ir b r e v e m e n te so b r e la s s im ilitu d e s y la s d ife r e n c ia s e n tr e e llo s y so b r e la s r e la c io n e s e n tr e lo s ti p o s d e s is te m a s p o lít ic o s y el p a p e l q u e la a d m in is tr a c ió n c u m p le en d i c h o s s is te m a s , tal c o m o lo e v id e n c ia n lo s r a s g o s y la c o n d u c ta b u r o c r á tic o s. C o m e n z a r e m o s p o r c o n sid e r a r las ex p e c ta tiv a s b á sic a s q u e se tie n e n so b r e el c a r á c te r y la c o n d u c ta a d e c u a d a s d e la s b u r o c r a c ia s y d e a llí p r o s e g u ir e m o s c o n el tr a ta m ie n to m á s p a r tic u la r iz a d o d e la s v a r ia c io n e s a s o c ia d a s a la s d is tin ta s c la s e s d e s is te m a s p o lític o s .
F in e s
p o l ít ic o s y m e d io s a d m in is t r a t iv o s
Con pocas excepciones, existe un consenso general que trasciende las diferencias político-ideológicas, culturales y de estilo, en cuanto a que la burocracia debe representar un papel básicam ente instrum ental, es de cir, debe servir de agente y no de amo. En general, todo el m undo esp e ra que la burocracia esté diseñada y conform ada de tal m odo que res ponda de manera expedita y eficaz al liderazgo político externo a sus propias filas. En general, se rechaza la idea de que los funcionarios bu rócratas, sean civiles o militares, o las dos cosas, constituyan la clase go bernante de un sistem a político por un periodo largo. La élite política puede incluir miem bros de las burocracias civil y militar, aunque no debe estar integrada exclusiva, ni aun principalm ente, por funcionarios burócratas. Incluso en los regím enes en los que ocupa con claridad una posición de prevalencia política, la élite burocrática rara vez sostiene que así deben ser las cosas. Antes bien, insiste en que dicha situación sólo se justifica tem poralm ente en circunstancias inusuales. Desde luego, esto no significa afirmar que la burocracia pueda o deba desem peñar en forma estricta un papel pasivo, sin participar en la for m ulación de políticas y lim pia por la exposición al proceso político. An tes bien, es una afirmación de la primacía del control político sobre el sistem a adm inistrativo, sea cual fuere el carácter del liderazgo político. Éste es el postulado fundam ental de la doctrina sostenida por los pala dines de opciones políticas am pliam ente variadas, incluidos los par 492
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
493
tidarios de la m onarquía tradicional, de la oligarquía aristocrática, de la dem ocracia representativa, de los partidos de m asas y de los totalitarios de distintas clases. Todos sostienen que la burocracia estatal debe ser responsable ante la directiva política, sin importar la m edida en que la voluntad de la élite política influya en el proceso de adopción de las d is tintas políticas. El hecho de que exista consenso sobre la forma en que las cosas debe rían ser no garantiza forzosam ente que así sean en la realidad. Para nosotros resulta más im portante evaluar con exactitud cuál es el papel de la burocracia en la práctica que determ inar cuál es el concepto idea lizado de ella. Una preocupación constante relativa a los funcionarios burócratas es que puedan desviarse del papel instrum ental que les com pete para asu mir otro que no les incum be, convirtiéndose así en los principales po seedores de poder del sistem a político. El papel político de la burocracia ha sido un tema de continuo interés en las naciones más desarrolladas y ha surgido com o uno de los principales asuntos en las d iscusion es sobre el futuro político de los países en desarrollo. La tendencia a prevalecer que han dem ostrado los regím enes de élites burocráticas durante gran parte del últim o m edio siglo aum enta la im portancia de esta cuestión. La bibliografía clásica sobre la burocracia no pasa por alto el proble ma, aunque le presta sólo una atención indirecta. Weber m ism o ha sido criticado por no dar suficiente im portancia al problem a del poder buro crático. Diam ant considera que esta opinión es infundada y cita pasajes de los escritos de Weber para refutarla.1 Dicho autor muestra que Weber describió que la posición de poder de una burocracia plenam ente des arrollada es "siempre prevaleciente”, exigió que se hiciera m ás hincapié en el liderazgo político, advirtió a los políticos que “resistan todo esfuer zo de los burócratas por ganar el control" y señaló: “Una nación que cree que la adm inistración de la cosa pública es asunto de 'adm inistra ción' y que la ‘política’ no es sino la ocupación de tiem po parcial de afi cionados o una tarea secundaria de los burócratas, bien puede olvidarse de desem peñar algún papel en los asuntos mundiales". W eber reconoció la dicotom ía entre política y adm inistración, y quiso trazar im portantes distinciones entre los papeles del político y del burócrata, aunque tam bién observó que "todo problema, sin importar cuán técnico parezca, puede adquirir im portancia política y su solución puede estar influida decisivam ente por consideraciones políticas". Diamant considera que 1 Alfred D iam an t, "The B u reau cratic M odel: Max W eber R ejected, R ed iscovered , R eform ed", en la o b ra d e Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, c o m p s., Papers in Com parative Public A dm inistration, Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad de M ich ig a n , pp. 79-81 y 8 4 -8 6 , 1962.
494
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
las am bigüedades de Weber al tratar este punto reflejan un dualism o en su pensam iento, la rígida racionalidad de sus postulados de tipo ideal, que lo obligan a considerar a la burocracia com o un m edio neutral, y sus propias experiencias políticas, las cuales le m uestran que los intere ses de la burocracia en el poder son capaces de am enazar la primacía del liderazgo político. En la bibliografía reciente que trata el papel de las burocracias, sobre todo en cuerpos políticos que se consideran desarrollados, aún es evi dente esta am bigüedad en la evaluación de la actividad burocrática. Como ya se observó en el capítulo iv, Henry Jacoby ha reform ulado y am pliado la preocupación de Weber sobre el poder de “prevalencia” de una burocracia plenam ente desarrollada. En su libro The Bureaucratization o f the World,2 Jacob concluye que la burocracia es necesaria aunque peligrosa, pues tiene un fuerte potencial de usurpación. Este asunto re cibió atención especial en el Congreso Internacional de Ciencias Adm i nistrativas, que tuvo lugar en Madrid en 1980. Uno de los tem as princi pales que se consideró en dicho Congreso fue el de “los problem as del control político sobre los departam entos gubernam entales y sobre otras agencias públicas". R. E. Wraith, quien escribió un trabajo detallado e inform ativo sobre estas discusiones, las cuales incluyeron participantes de una am plia gama de regím enes políticos, resum ió que hubo “acuerdo en que el im pacto creciente del gobierno y de las agencias gubernam en tales en la vida diaria ha causado un aum ento m ás que el pertinente en la adm inistración pública, la cual a causa de su ubicuidad y de su m ero tam año parece 'alim entarse a sí m ism a’ y podría crecer a tal punto que se colocaría virtualmente fuera del control político”. Además, “se afirmó que en la década de 1980, dentro del cam po del control político del eje cutivo, la burocracia está en peligro de volverse incontrolable, que sean cuales fueren sus virtudes, no es forzosam ente un instrum ento de con trol eficaz y que bien podríam os estar acercándonos a una crisis bu rocrática”.3 Sin em bargo, al final de la década existen indicios que sustentan con clusiones m ás alentadoras. Donald C. Rowat, en un análisis bien funda m entado que hizo a fines de la década de 1980 sobre la influencia que las tendencias recientes han tenido sobre el papel de los funcionarios asignados al diseño de las políticas, sugiere que éste es el caso. Dicho autor se concentra principalm ente en la adm inistración pública de las 2 H en ry Jacob y, The Bureaucratization o f the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1973. 3 R. E. W raith, Proceedings, XVIIIth International Congress o f A dm in istrative Sciences, M adrid 1980, B r u sela s, B é lg ica , In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istra tiv e S c ie n c e s , en las pp. 139 y 142, 1982.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
495
dem ocracias desarrolladas y descubre varias tendencias que apoyan esta conclusión, com o la descentralización política, los esfuerzos por ejercer m ayor control político sobre las agencias que se encuentran fue ra del m arco departam ental regular, las m edidas para mejorar la res puesta burocrática en general, las reformas en los procedim ientos de las agencias reguladoras (destinadas a lograr m ayor protección de los dere chos individuales) y el aum ento del interés y de la participación de los m iem bros del poder ejecutivo y de los legisladores en la adopción de las políticas. Según dicho autor, el efecto neto de estos cam bios, especial m ente en las dem ocracias con regím enes parlamentarios, consistirá en el declive de la im portancia de la burocracia en el papel de adopción de políticas, puesto que “la influencia de los funcionarios m ás antiguos representará más fielmente los intereses de la sociedad”, habrá mayor supervisión y control sobre la burocracia y el aum ento en la participa ción política en la adopción de las políticas provocará un descenso correspondiente en la participación burocrática.4 Los su cesos recientes ocurridos en la Unión Soviética y en Europa oriental significan que po siblem ente habrá una reducción equivalente o aun m ayor en el papel de los aparatos burocráticos estatales de los países desarrollados o sem idesarrollados que carecen de antecedentes dem ocráticos. B. Guy Peters ofrece lo que a mí me parece una evaluación general prom edio ajustada a la realidad, cuando afirma que el papel de la buro cracia pública es una característica distintiva de los gobiernos contem poráneos. El gran au m ento en el núm ero y com plejidad de las funciones del gobierno desde el (in de la segunda Guerra Mundial, o incluso a partir de m ediados de la década de 1960, han originado dem andas sobre el gobierno a las que es m ás fácil hacer frente por m edio de m ayor capacidad en la burocracia pública [...] En el Esta do asistencial contem poráneo, la burocracia pública ha logrado una im por tancia que p ocos de los principales teóricos de la adm inistración pública, o de los gob iernos dem ocráticos, pudieron haber im agin ado o tolerado. [...] A pesar de la presión política para reducir el papel de la burocracia en la co n form ación de las políticas y reforzar lo m ás que sea posible el papel que desem peñan “los verdaderos creyentes”, la burocracia pública continúa en una posición poderosa en la tom a de d ecisiones políticas. Posiblem ente ese poder sea nada m ás un requisito del gobierno efectivo en la sociedad con tem poránea.5 4 R o w a t, “C o m p a riso n s an d T ren d s”, en la ob ra d e D on ald C. R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies, N u eva York, M arcel D ekker, In c., c a p ítu lo 25, en la s pp. 4 5 0 -4 5 8 , 1988. 5 P eters, ‘‘P u b lic P o licy an d P ub lic B u re a u c ra cy ”, en el lib ro d e D o u g la s E. A shford, co m p ., H istory and Context in Com parative Public Policy, P ittsb u rgh , P en silv a n ia , U n iver sity o f P ittsb u rg h P ress, parte III, c a p ítu lo 13, pp. 2 8 3 -3 1 6 , en las pp. 3 0 8 -3 0 9 , 1992.
496
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO BUROCRÁTICO Y DESARROLLO POLÍTICO
Respecto a los países en desarrollo, existe poca controversia sobre el pa pel de poder que la burocracia ejerce en el sistem a político en la actuali dad. Según se reconoce, es dem asiado alto en m uchas instancias; sin em bargo, existen opiniones distintas sobre la relación entre desarrollo político y desarrollo burocrático. Estas opiniones extrem adam ente d i vergentes han estim ulado un debate prolongado y vigoroso sobre la na turaleza de dicha relación, lo cual a su vez ha originado sugerencias diversas sobre una estrategia adecuada que facilite la con secución del desarrollo político.6 No se discute la importancia de una burocracia com petente en un sis tema político desarrollado. Todos los com entaristas coincidirían con Almond y Powell en que la burocracia tiene un papel central en el proceso del desarrollo político y aceptarían la afirm ación de dichos autores de que un sistem a p olítico “no puede alcanzar un alto nivel de dirección, distribución o extracción interno sin una burocracia gubernam ental ‘m oderna’ de alguna forma u otra".7 Además, existe el consenso general de que en m uchas naciones desa rrolladas la burocracia tiene suprem acía sobre otras instituciones políti cas y en que el núm ero de dichos casos ha aum entado, por lo m enos hasta fechas recientes, originando el desequilibrio actual entre desarro llo burocrático y desarrollo político. Un punto principal de la cuestión consiste en determ inar si la existencia de una burocracia relativam ente desarrollada aum enta o inhibe las perspectivas de desarrollo político ge neral a largo plazo. De manera concreta, uno de los argum entos con siste en que la exis tencia de una burocracia "moderna" fuerte en un cuerpo político con instituciones políticas que generalm ente son débiles constituye en sí m ism a un obstáculo mayor para el desarrollo político. En contra, el principal argum ento consiste en que se puede esperar que un alto nivel de desarrollo burocrático no obstaculice, sino que aum ente las perspec tivas de desarrollo político global. 6 La fu e n te m á s c o m p le ta e s el lib ro d e R alp h B raib an ti, c o m p ., P olitical an d A dm in is trative D evelopm ent, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, 1969. P ara un re su m e n d e d ife ren tes o p in io n e s, v éa se, d e W arren F. Ilc h m a n , “R isin g E x p e c ta tio n s and th e R ev o lu tio n in D ev elo p m en t A d m in istra tio n ’', Public A dm inistration R eview , vol. 25, n ú m . 4, pp. 3 1 4 -3 2 8 , 1965, y d e Ferrel H ead y, “B u re a u c ra cies in D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en el lib ro d e Fred W. R iggs, co m p ., Frontiers o f Developm ent A dm inistration, D u rh am , C aro lin a del N o rte, D u k e U n iversity P ress, pp. 4 5 9 -4 8 5 , 1970. 7 G abriel A. A lm on d y G. B in g h a m P ow ell, Jr., Com parative Politics: A D evelopm ental Approach, B o sto n , L ittle, B ro w n an d C om p an y, pp. 158 y 25 3 , 1966.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
497
El vocero más conocido del primer punto de vista es Fred W. Riggs. Entre los autores que com parten esta opinión se encuentran Henry F. Goodnow, Lucian W. Pye, S. N. Eisenstadt y Joseph LaPalombara, aun que no se puede agruparlos debido a que entre ellos existen diferencias de m atiz y, en ciertos casos, lo que al parecer constituye un cam bio de actitud con el correr del tiem po. Riggs ha presentado su análisis en varias versiones, pero con el m is m o tem a básico. Una de las primeras exposiciones de este diagnóstico, que aún sigue estando entre las mejores, es su "visión paradójica”, la cual refleja una convicción basada en las im plicaciones de su m odelo “de sala prismática" y en el estudio de cam po realizado en Tailandia de que las sociedades transicionales generalm ente no logran un equilibrio entre "las instituciones políticas que determ inan las políticas y las es tructuras burocráticas que llevan a cabo dichas políticas". La con secuen cia de esto es que "los burócratas tienden a apropiarse, en gran medida, de la función política".8 Riggs estudia la posición del poder de las buro cracias transicionales frente a otras instituciones políticas que ejercen control sobre las burocracias en los países occidentales, com o los jefes del poder ejecutivo, las legislaturas, los tribunales, los partidos políticos y los grupos de interés, y encuentra que dichas instituciones son débiles frente al “crecim iento floreciente” de las burocracias. En estas circuns tancias, la dirección política tiende a ser cada vez m ás m onopolizada por la burocracia y, a m edida que esto ocurre, los burócratas m ism os se ven cada vez más tentados a favorecer sus propios grupos de interés. Conforme este desequilibrio aum enta, la probabilidad de lograr la inter dependencia m utua deseable entre los distintos centros de poder que com piten entre sí se vuelve más remota. En una form ulación posterior, Riggs se ha referido a los regím enes que muestran estas características con el térm ino de “entidades políti cas burocráticas”, o entidades políticas desequilibradas dom inadas por las burocracias.9 La distinción subyacente que dicho autor enuncia en tre entidades políticas equilibradas y entidades políticas desequilibradas se basa en la existencia o en la inexistencia de un equilibrio aproxim ado entre las instituciones burocráticas y las instituciones extraburocráticas, a lo cual denom ina “sistem a constitutivo”.10 D icho térm ino abarca “una asam blea electiva, un sistem a electoral y un sistem a de partidos 8 F red W. R iggs, " B u reau crats and P olitical D evelop m en t: A P arad oxical View", en la o b ra d e J o se p h L aP alom b ara, co m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent , P rin ceton , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 120-167, 1963. 9 F red W . R ig g s, " B u reau cratic P o litic s in C om p arative P ersp ectiv e”, en el lib ro de R iggs, co m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, pp. 3 7 5 -4 1 4 . 10 E ste c o n c e p to y el térm in o rela cio n a d o "jefe d e E sta d o ”, c o n lo s s is te m a s cla sifica to rio s q u e se d erivan d e ello s, so n a n a liz a d o s c o n gran d eta lle p o r R iggs en "The S tr u c tu res
498
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
políticos”.11 Un cuerpo político tiene estabilidad si m antiene un equili brio razonablem ente adecuado entre la burocracia y el sistem a con stitu tivo, y carece de ella si cualquiera de ellos dom ina al otro. La forma de gobierno que se encuentra en las naciones generalm ente consideradas desarrolladas es equilibrado, mientras que m uchas de las naciones en desarrollo presentan cuerpos políticos desequilibrados. G eneralm ente, estas últim as tienen "cuerpos políticos burocráticos” con la consecuente tendencia a inhibir el desarrollo político, lo cual en opinión de Riggs está causado por “una expansión rápida o prematura de la burocracia, m ientras que el sistem a político se retrasa”.12 Una burocracia dom inan te no sólo tiene este efecto adverso sobre el futuro del sistem a político, sino que adem ás es improbable que cum pla sus obligaciones más im portantes, pues “forzosam ente sacrificará las consideraciones adm inis trativas ante las consideraciones políticas, en desm edro del desem peño adm inistrativo”.13 LaPalombara también llamó la atención sobre la dificultad de circuns cribir a la burocracia a su papel instrum ental.14 Este peligro, que no es suficientem ente reconocido aún en los países más avanzados, se agrava en las naciones en desarrollo, "donde la burocracia puede ser el centro de poder más coherente y donde, además, es muy probable que las deci siones fundamentales relativas al desarrollo nacional im pliquen la crea ción y aplicación autoritarias de las norm as correspondientes por parte de las estructuras gubernam entales".15 Como resultado, en m uchos paí ses han aparecido “burocracias opresivas”, en las cuales el crecim iento del poder burocrático inhibe, y tal vez impide, el desarrollo de formas políticas dem ocráticas. En los casos en que el poder no es ejercitado por burocracias civiles sino militares, la perspectiva es m enos alentadora. Para propiciar el desarrollo dem ocrático se deben separar los papeles político y administrativo, y esto requiere medidas deliberadas que lim i ten los poderes de la burocracia en varios de los E stados más nuevos. LaPalombara hace algunas sugerencias específicas, incluidas la dism i nución del hincapié en el desarrollo económ ico, un cam bio del terreno económ ico a los cam pos social y político en las dem andas del sistem a o f G o v ern m en t a n d A d m in istrative R eform ", en la ob ra d e B raib an ti, c o m p ., P olitical and
Adm inistrative D evelopm ent, pp. 22 0 -3 2 4 . 11 R iggs, “B u rea u cra tic P o litics in C om p arative P ersp ectiv e”, p. 389. 12 R ig g s, " B u reau crats an d P olitical D evelop m en t" , p. 126. 13 F red W. R iggs, Adm inistrative Reform and Political R esponsiveness: A Theory ofD yn a m ic Balancing, S a g e P ro fessio n a l P ap ers in C om p arative P o litics, v o lu m e n 1, se rie n ú m . 0 1 -0 1 0 , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 579, 1971. 14 J o sep h L a P alom b ara, “An O verview o f P olitical D evelop m en t" , pp. 3-33, y “B u reau cra cy a n d P o litica l D evelop m en t: N o tes, Q u eries, an d D ile m m a s”, pp. 3 4 -6 1 , en el lib ro de L a P alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political Development. 15 L aP a lo m b a ra , “An O verview o f P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 15.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
499
político y un programa am plio de educación, todo lo cual tendrá, com o uno de sus fines, reducir la responsabilidad de la burocracia en la deter m inación y ejecución de objetivos. Henry G oodnow, haciendo com entarios generales sobre la posición de poder que ostenta la élite burocrática en los Estados de form ación re ciente de acuerdo con su estudio del servicio civil en Pakistán, llegó a la conclusión de que las personas que ocupan los puestos más altos del ser vicio civil de hecho ejercen una influencia tan predom inante que crean un clim a desfavorable para el desarrollo de las instituciones dem ocrá tica s.16 G oodnow atribuye dicho fenóm eno a que estas personas “he redaron los m edios de poder” abandonados por los adm inistradores co loniales y pudieron convertir con facilidad las instituciones creadas para perm itir el gobierno por una élite burocrática extranjera en favor de una élite burocrática nativa. Tuvieron a su disposición los m edios para “obligar, propagar, recompensar y encarcelar". Más importante aún, “ape nas existían fuerzas de contención efectivas".17 G oodnow no dice que esta tendencia haya com enzado com o una am bición de poder por parte de los burócratas. Por el contrario, reconoce que a m enudo habían asu m ido sus cargos con cierta renuencia, que en general habían sido sin ce ros al culpar a los políticos que habían hecho esto necesario y que se habían considerado los guardianes de la dem ocracia com o fin últim o, pero cree que la urgencia por m antener y consolidar el poder es en gaño sam ente fuerte. Por lo tanto, G oodnow se muestra escéptico sobre las perspectivas de una transición gradual de un régim en burocrático de éli te a un gobierno dem ocrático y considera com o más probable una lucha por el poder entre una burocracia gubernam ental cada vez más rígida y una op osición cada vez más revolucionaria, lo cual destruye la probabi lidad de que haya cam bios evolutivos. Lucían Pye ha adoptado en general la m ism a posición tras analizar el con texto p olítico del desarrollo n a cio n a l.18 D icho autor so stien e que el m ayor problema en la configuración de una nación reside en la forma de relacionar "las estructuras administrativa y autoritaria del gobierno con las fuerzas políticas dentro de las sociedades transicionales”, dado el desequilibrio usual entre “la tradición adm inistrativa reconocida y el proceso político aún en form ación".19 Tanto factores externos com o in 16 H enry G o o d n o w , " B ureaucracy and P olitical P ow er in th e N ew States", en The Civil Ser vice o f Pakistan, N u eva H aven, C on n ecticu t, Yale U niversity Press, c a p ítu lo 1, pp. 3-22, 1964. 17 Ibid., p. 10. 18 L u cia n Pye, "The P o litical C on text o f N a tio n a l D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e Irving S w erd lo w , c o m p ., D evelopm ent Adm inistration: Concepts and Problem s, S y ra cu se , N u eva York, S y ra cu se U n iv ersity Press, pp. 2 5-43, 1963. 19 Ibid., p. 31. P resen ta el m ism o a r g u m e n to en Aspects o f Political D evelopm ent , B o sto n , L ittle, B row n a n d C o m p a n y , p. 19, 1966.
500
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
ternos son la causa de esta situación. Los esfuerzos por configurar las naciones que ha producido O ccidente se han concentrado casi exclu si vam ente en el m ejoram iento de la capacidad administrativa, pero se ha dejado al azar la creación de las capacidades políticas. Incluso en los lu gares donde los m ovim ientos nacionalistas se han granjeado la acepta ción popular, “han optado por la alternativa fácil de conservar su poder ganando lugar dentro de la estructura administrativa, antes que luchar por crear bases de poder perm anentes y autónomas". En opinión de Pye, estas tácticas no indican fortaleza sino debilidad y no ofrecen m otivos de aliento ni siquiera en los países con partidos nacionales dom inantes. Su conclusión pesim ista es que en la mayoría de los nuevos Estados ha habido una innegable declinación tanto en la vitalidad de los partidos políticos com o en la efectividad administrativa. Al parecer, Pye no con cuerda con quienes opinan que los países con partidos de m asas d om i nantes muestran la capacidad para controlar la burocracia sin parali zarla. Pye se acerca bastante a Riggs diciendo que "la adm inistración pública no puede mejorar m arcadam ente sin que al m ism o tiem po se fortalezcan los procesos políticos representativos".20 Pye tam bién ha ex plorado la psicología de la institucionalización con respecto a la creación de las burocracias en los nuevos Estados, lo cual lo ha hecho disentir con quienes consideran afortunados a aquellos Estados que heredan las estructuras administrativas coloniales intactas. Durante la institucio nalización de la autoridad colonial, los em pleados civiles nativos adop taron "el espíritu del secretario", entrenado para dar atención infinita a los detalles, para remarcar extremadamente el legalism o y para funcionar con un m ínim o de discreción y de im aginación. La independencia y la nacionalidad significaban que la antigua pauta de conducta institucio nalizada ya no era adecuada. Las relaciones de poder rem plazaron a las relaciones ritualizadas y los conocim ientos técnicos se volvieron insufi cientes. En este am biente de tensión politizada, los burócratas con sid e ran que su estatus ha sido am enazado y en consecuencia se dedican a participar en los conflictos de poder, lo cual requiere con d iciones tales com o la com petítividad, la creatividad y la capacidad política.21 S. N. Eisenstadt tam bién ha revisado extensam ente la participación de las burocracias en el proceso político de la form ación de las naciones 20 "En realid ad — c o n tin ú a — c o n c en tra rse e x c e s iv a m e n te en el fo r ta le c im ie n to d e lo s se r v ic io s a d m in istr a tiv o s p u ed e llevar en sí al fracaso, p orq u e p o d ría resu lta r só lo en un m a y o r d e se q u ilib r io en tre lo a d m in istra tiv o y lo p o lític o y, p or lo tan to, en u n a m ayor n e cesid a d d e q u e lo s líd eres ex p lo ten p o lític a m e n te lo s se r v ic io s a d m in is tr a tiv o s.” Pye, "The P o litica l C on text o f N a tio n a l D e v e lo p m e n t”, pp. 3 2-33. 21 Pye, “B u rea u cra tic D ev elo p m en t an d th e P sy ch o lo g y o f In s titu tio n a liz a tio n ”, en la ob ra d e B ra ib an ti, c o m p ., Political an d Adm inistrative D evelopm ent, pp. 4 0 0 -4 2 6 , en p arti cu la r las pp. 4 0 8 -4 2 2 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
501
nuevas y ha observado que éstas tienden a cum plir funciones que nor m alm ente atañen a las legislaturas, al poder ejecutivo y a los partidos políticos, im pidiendo así el desarrollo de instituciones políticas m ás di ferenciadas.22 Al parecer, Eisenstadt suscribe la opinión de que las buro cracias dom inantes retardan el crecim iento potencial de otros sectores necesario para alcanzar m ayor equilibrio en el sistem a político. Estas opiniones representan el juicio negativo prevaleciente sobre las im plicaciones de lo que se considera el papel burocrático más represen tativo en los sistem as políticos en desarrollo. Otros com entaristas igual m ente inform ados expresan opiniones bastante m ás optim istas. En ge neral, si bien no niegan la tendencia de la burocracia a ocupar lo que parece ser una posición inusualm ente fuerte en relación con los dem ás órganos políticos, se inclinan a considerar que esta situación es inevita ble, que tal vez sea conveniente y que en últim a instancia no es su scep tible de m anipulación externa. Ralph Braibanti es el que ha sostenido esta opinión más extensam ente. Entre otros autores con opiniones sim i lares están Milton J. Esman, Bernard E. Brown, Fritz M orstein Marx, Leonard Binder, Lee Sigelm an, Edward W. W eidner y yo m ism o. En es critos posteriores, LaPalombara tam bién parece com partir esta opinión en cierto grado. Braibanti, al igual que Riggs, ha tratado este problem a en varias oca siones desde los com ienzos de la década de 1960. Dada la alta prioridad que se asigna al desarrollo económ ico en las naciones nuevas, señala que en las primeras etapas de la conform ación de un país, todas las virtudes que se presentan parecen residir en la burocracia. El d es arrollo económ ico debe lograrse dentro del m arco de la construcción de un equilibrio entre el poder burocrático y el control político, aun cuando los re quisitos de desarrollo son inherentem ente antagónicos a los resultados políti eos del m ism o equilibrio que al final se conseguirá. El problem a esencial co n siste en lograr el desarrollo político en una situación de desequilibrio, cuando la lógica de la soberanía popular exige que sea conseguido dentro de un equi librio inalcanzable.23
En el ínterin, cuando en general no existe ninguna posibilidad de acti vidad política vigorosa en la sociedad, la burocracia elitista con una orientación de custodia debe ser la principal im pulsora del cam bio. Debe revaluarse el papel educativo que puede representar y estudiarse el 22 S . N . E isen sta d t, " P rob lem s o f E m erg in g B u re a u c ra cies in D e v elo p in g A reas an d N ew States", e n el lib ro d e B ert F. H o se litz y W ilbert E. M oore, c o m p s., Industrialization and Society, La H aya, M o u to n , pp. 159-175, 1963. 23 R alp h B ra ib a n ti, "The R elev a n ce o f P o litica l S c ie n c e to th e S tu d y o f U n d erd ev elo p ed A reas”, e n el libro d e R alph B raibanti y Josep h J. Spen gler, co m p s., Tradition, Valúes, and Socio-Econom ic Development, D urham , C arolina del N orte, D uke U n iversity Press, p. 143, 1961.
502
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
problem a del m odo en que dicha burocracia “pueda, con gracia, decli nar su poder y transformar su función cuando un sistem a político viable com ience a operar com o motor del cuerpo político”. En algunas circuns tancias, la burocracia militar puede ser más efectiva que la burocracia civil, puesto que en ocasiones “representa ideales nacionalistas y revolu cionarios y m anifiesta un celo, un sentido de sacrificio y una devoción al deber mayor que ningún otro elem ento de la sociedad”. Braibanti tam bién ha sostenido la posibilidad teórica de que tanto la burocracia civil com o la m ilitar desarrollen representatividad y responsabilidad con el público com parables a las concedidas por una legislatura elegida por voto popular, de m odo que "una burocracia en la cual se han extendido y fortificado los patrones dem ocráticos pueda no ser la peor desgracia que le ocurra a una nación en desarrollo".24 Braibanti ha m antenido persistentem ente que un requisito primario del desarrollo es un sistem a burocrático com petente y ha supuesto que “debe continuarse el fortalecim iento de la adm inistración más allá del grado de maduración del proceso político".25 Dicho autor sostiene que la reforma adm inistrativa no se produce en forma autónom a, sino que "permea las dem ás instituciones y estructuras [...] y puede servir com o motor del crecim iento de estos sectores”. Lo deseable es “el fortaleci m iento estratégico del mayor núm ero de instituciones, sectores y es tructuras posible”.26 La consecución de esta estrategia no im pide “el continuo fortalecim iento de las instituciones burocráticas que ya son fuertes, pues la existencia de una burocracia estable es la necesidad más im periosa de las naciones en desarrollo”.27 Esm an y Brown tam bién se encuentran entre los que reconocen el pa pel central de la adm inistración en los sistem as en desarrollo, pero pro pugnan que no se le reste importancia, sino que se le fortalezca. Aunque Esm an subraya el papel central y creciente de las instituciones adm inis trativas en la ejecución de los programas de acción, considera que los burócratas en cuanto clase no pueden afrontar el peligro de asum ir ries gos políticos, ni es probable que luchen por obtener el liderazgo p olíti co. Dicho autor reconoce que los esfuerzos de las élites políticas "a m e nudo se deben concentrar en obtener y en m antener el control y la dirección sobre las agencias administrativas, sean civiles o m ilitares, contrarrestando las tendencias de éstas a lograr autonom ía y posiciones de poder independientes, o a am pliar sus intereses en cuanto grupo”. 24 Ibid., pp. 173-176. 25 R alph B ra ib a n ti, "Externa! In d u cem en t o f P o litica l-A d m in istra tiv e D ev elo p m en t: An In stitu tio n a l S tr a teg y ”, en el lib ro d e B raib an ti, c o m p ., Political an d A dm in istrative Deve lopm ent, pp. 3 -1 0 6 , en la p. 3. 26 Ibid., p. 79. 27 Ibid., p. 105.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
503
Sin em bargo, Esm an cree que los burócratas, cuando se les presiona, “generalm ente optan por la seguridad para proteger sus carreras. Cuan do se enfrentan a adversarios poderosos, que disponen de influencia y de poder político, los burócratas que carecen de protección política fuerte se sienten desamparados".28 Brown m enciona la tendencia del poder político a inclinarse hacia el sector ejecutivo del gobierno y, dentro del ejecutivo, a pasar de los fun cionarios políticos a los em pleados públicos profesionales, y si bien re conoce que esto crea serias preocupaciones sobre el futuro del gobierno dem ocrático, opina que existe una urgente necesidad de fortalecer la rama ejecutiva. El peligro de que no se controle adecuadam ente a la bu rocracia es real y no puede ser elim inado, aunque sí reducido tratando de que la burocracia represente a la sociedad, m ediante un sistem a in terno de controles y contrapesos.29 Fritz Morstein Marx atribuye a las burocracias m eritocráticas que sur gieron en los Estados-nación occidentales m odernos haber contribuido a la viabilidad de un gobierno constitucional acom odándose a las exigen cias del sistem a político, participar en dar prioridad a ciertas exigencias sobre otras, cumplir con las responsabilidades del gobierno en forma expe dita y, en general, trabajar para lograr la estabilidad y la continuidad. Dicho autor m enciona la posibilidad, aunque no la seguridad, de que existan contribuciones sim ilares por parte de los em pleados públicos de mayor rango en las naciones nuevas, dado el crecimiento observable de un núcleo de administradores entrenados “en general relativamente jóvenes, atentos a las actitudes modernas y al m ism o tiem po partidarios del nue vo orden”, quienes “muestran una actitud profesional en el desarrollo dia rio de las actividades gubernam entales” y “están dejando una huella visi ble”. Dado que Morstein Marx cree que los funcionarios civiles de carrera no están estim ulados por la urgencia de asumir en forma directa el poder político, sino por una “neutralidad prudente”, no se preocupa por la pers pectiva de un gobierno a cargo de la élite burocrática, y considera que los em pleados públicos civiles de los países en desarrollo dependen en gran medida del apoyo del liderazgo político en varias clases de gobiernos “a cargo de un hombre fuerte”, pero sin ponerse ellos m ism os al frente.30 28 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en el lib ro d e Joh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. Siffin, co m p s., Approaches lo D evelopm ent: Politics, A dm in istra tion and Change, N u ev a York, M cG raw -H ill, pp. 59-1 1 2 , en las pp. 8 1 -8 2 , 1966. 29 B ern ard E. B row n , N ew Directions in Com parative Politics, N u ev a York, A sia P ub lish ing H o u se, pp. 4 9 -5 1 , 1962. 30 F ritz M orstein M arx, “T he H igh er Civil S erv ice as an A ction G rou p in W estern Politi cal D evelop m en t" , en el lib ro d e L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelop m ent, pp. 6 5 , 9 2 -9 5 . V éa se tam b ién su "Control an d R esp o n sib ility in A d m in istration : C o m p a ra tiv e A sp e cts”, en la obra d e H ead y y S to k es, co m p s., Papers, pp. 145-171.
504
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Otros autores coinciden con la proposición general de que el riesgo de poner en peligro un equilibrio político más estable en el futuro no ju sti fica la política deliberada de ahogar el desarrollo burocrático siem pre que exista un desequilibrio que favorezca a la burocracia. Lee Sigelm an ha sostenido que existen pruebas sustanciales de que "la presencia de un sistem a adm inistrativo nacional relativam ente m oderno constituye no un freno sino una condición necesaria para la m odernización de la sociedad, e incluso para el desarrollo político".31 Por ello, dicho autor favorecería los esfuerzos por desarrollar dichas capacidades donde ac tualm ente no existen. En otros trabajos hem os apoyado la opinión bási ca de que "el m ejoram iento de la burocracia puede ser más beneficioso que desventajoso".32 Weidner, evaluando los program as de asistencia técnica a la adm inistración pública, ha reconocido la conveniencia de m antener un equilibrio com petitivo entre los elem entos político y adm i nistrativo dentro del sistem a político, aunque al m ism o tiem po afirma: "Los responsables de los programas de asistencia técnica no pueden es perar que los sistem as políticos, sean del signo que fueren, maduren an tes de otorgar la ayuda".33 No deseando reconocer que el fortalecim ien to de la burocracia forzosam ente evitará un crecim iento paralelo en alguna otra área, W eidner dice que otra posibilidad consistiría en que una burocracia esclarecida y capaz desee y de hecho asum a el liderazgo con objeto de desarrollar los sectores m ás atrasados, con miras a alcan zar los objetivos del desarrollo. Por lo tanto, dicho autor se inclina a desaconsejar que se abandonen las mejoras burocráticas com o objetivo legítim o de los programas de ayuda externa. LaPalombara, quien con anterioridad había dem ostrado considerable escepticism o sobre la sabi duría de intentar ayudar a las burocracias que ya tendían a la dom ina ción, desde entonces ha adoptado un enfoque más selectivo al analizar las estrategias alternativas para desarrollar las capacidades adm inistra tivas en los países recientes. Dadas las abrumadoras exigencias de m a nejo de las crisis que a m enudo aquejan a las naciones en desarrollo, en la actualidad dicho autor opina que, sea cual fuere el aparato burocráti co que un país en desarrollo ha heredado, en general no se le debe debi litar sino fortalecer.34 31 L ee S ig e lm a n , “D o M od ern B u re a u c ra cies D o m ín a te U n d erd ev elo p ed P o lities? A T est o f th e Im b a la n ce T hesis", American Political Science R eview , vol. 66, n ú m . 2, p. 5 2 8 , 1972. V éa se ta m b ién su M odem ization and the Political System : A Critique an d Prelim inary E m pirical Analysis, S a g e P ro fessio n a l P apers in C om p arative P o litics, v o lu m e n 2, se r ie 0 1 -0 1 6 , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1972. 32 Ferrel H ead y, " B u reau cracies in D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en el lib ro d e R ig g s, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, p. 4 83. 33 E d w a rd W . W eid n er, Technical Assistance in Public A dm inistration Overseas: The Case for D evelopm ent A dm in istration, C h icago, P u b lic A d m in istra tio n S erv ice, p. 166, 1964. 34 J o se p h L a P a lo m b a ra, " A ltem ative S tr a teg ies for D ev elo p in g A d m in istra tiv e C ap ab ili-
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
505
Como podría esperarse, el debate que se ha resum ido está estrecha m ente ligado a una consecuente divergencia de opiniones sobre la estra tegia destinada a lograr un desarrollo político equilibrado, particular m ente enfocado al papel de las fuerzas externas que pueden intervenir en el proceso. Aquellos autores que se alarman por el desequilibrio burocrático ins tan com prensiblem ente a que la ayuda provenga del exterior sólo si está diseñada con sentido realista, con el propósito de lograr un mejor equi librio del sistem a político. Riggs ha presentado los más extensos argu m entos sobre dicha estrategia de ayuda, según la cual las decisiones de proveer o de retirar la ayuda se basarían principalm ente en las con se cuencias que se anticipen en lo relativo al m ovim iento hacia un cuerpo político m ás equilibrado del país que recibe dicha ayuda. Con base en el supuesto de que la im posición de control sobre una burocracia por parte del sistem a constitutivo es una tarea difícil en todo caso y que se volverá m ás difícil a m edida que la burocracia sea m ás poderosa, dicho autor recom ienda que se tom en medidas específicas para recortar la expansión burocrática y para fortalecer las potenciales agencias de control. Esto requeriría, entre otras cosas, una revaluación drástica de los objetivos de los programas de asistencia técnica, los cuales, en su opinión, han tendido a contribuir a la proliferación burocrática y a descuidar el crecim iento de las instituciones estrictam ente políticas. En consecuencia, dicho autor recomienda que en la mayoría, aunque no en todos los casos, se reduzcan los esfuerzos por ayudar a las burocracias y se aum enten correlativa m ente los programas de ayuda externa que contribuyan a fortalecer los ¡elementos del sistem a constitutivo, tales com o las legislaturas, los parti dos políticos y los m ecanism os de representación de los grupos de interés. De acuerdo con Riggs, “[...] las doctrinas adm inistrativas que han de m ostrado ser útiles en los Estados Unidos y en otros cuerpos políticos occidentales son de relativa utilidad en m uchos países no occidentales, donde existe un desequilibrio entre el poder de la burocracia y el poder que ejercen los sistem as constitutivos". Estos principios pueden contri buir a que se logre una mejora en el desem peño adm inistrativo de los sistem as políticos equilibrados, pero depreciarían aún más dicho desem peño en los sistem as políticos desequilibrados, donde "se debe otorgar prioridad a los esfuerzos por lograr el equilibrio, sea fortaleciendo el sis tema constitutivo o la burocracia, según cuál de estas instituciones cla ves sea m enos poderosa".35 ties in E m erg in g N a tio n s ”, en la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm in is
tration, pp. 1 7 1 -2 2 6 , en la p. 2 0 6 . 35 F red W. R ig g s, "The C on text o f D ev elo p m en t A d m in istration " , e n la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, p p . 7 2 -1 0 8 , e n las pp. 8 1 -8 2 .
506
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Esta afirm ación parecería desestim ar la eficacia de los esfuerzos ex ternos en lo relativo a la mejoría de la burocracia, excepto en los casos relativam ente raros de los países en desarrollo, donde ya se ha logrado un equilibrio entre la burocracia y el sistem a constitutivo. En caso de que el desequilibrio favorezca a la burocracia, lo cual es probable en la mayoría de los casos, Riggs parece indicar que la ayuda externa a la bu rocracia tendría el efecto doblem ente contraproducente de aum entar el grado de desequilibrio al aum entar aún más el poder de la burocracia y al m ism o tiem po dism inuir la calidad del desem peño adm inistrativo. Aun en sistem as políticos en los cuales el desequilibrio se debe a la debi lidad burocrática, la posición de Riggs parece consistir en que la ayuda externa de hecho podría contribuir a aum entar el peso político de la bu rocracia, provocando una dism inución en la capacidad operativa, pues dicho autor sostiene que en los sistem as políticos desequilibrados, más allá de la forma asum ida por el desequilibrio, es probable que los es fuerzos realizados por los sistem as políticos occidentales para fortalecer la burocracia “socaven aún más el desem peño adm inistrativo”. Su con clusión parece restringir marcadam ente las perspectivas beneficiosas del m ejoram iento burocrático inducido desde el exterior. Por el contrario, en las entidades políticas burocráticas en las cuales el desequilibrio se debe a las debilidades del sistem a constitutivo, Riggs al parecer es optim ista sobre las posibilidades de una intervención exitosa en el fortalecim iento de estos elem entos en el sistem a político. Dicho autor realiza una serie de sugerencias sobre cursos de acción que pueden fortalecer las instituciones extraburocráticas, aunque no indica cóm o podrían tom arse estas medidas ante la inexistencia de una solicitud concreta por parte del liderazgo político del país en cuestión. Se m en ciona la necesidad de crear “programas sensatos para el desarrollo polí tico",36 sin darse ninguna indicación práctica sobre cóm o hacerlo. La sugerencia más concreta que dicho autor parece hacer es que “se debe prestar atención al estudio intensivo de la ecología política de la adm i nistración com o requisito necesario para la form ulación de ayuda técni ca efectiva y de una política exterior realista, preocupada por los obje tivos de desarrollo".37 Además de su posición básica de que no se debe ayudar a las burocra cias de los sistem as políticos desequilibrados, Riggs tam bién sostiene que, en cuanto materia de la política exterior estadunidense, tam poco se debe auxiliar a los sistem as políticos equilibrados que no son dem ocrá ticos. En otras palabras, es posible encontrar cierta forma de equilibrio 36 R ig g s, “B u re a u c ra ts an d P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 166. 37 R iggs, "R elearn in g an O íd L esson: T he P olitical C on text o f D e v elo p m en t A d m in istra tion", Public A dm inistration R eview , vol. 25, n ú m . 1, pp. 7 0 -7 9 , en la p. 79, 1965.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
507
en una entidad política en la cual el sistem a constitutivo no presenta oportunidades de com petencia entre dos o m ás partidos, sino que está dom inado por un partido único. De acuerdo con su análisis general, “nuestras doctrinas adm inistrativas son adecuadas en cuanto a las nece sidades de dichos gobiernos, así com o respecto de aquellos gobiernos que son dem ocráticos. Sin em bargo, si uno de los objetivos de la políti ca exterior estadunidense consiste en alentar los regím enes dem ocráti cos, sería deseable no prestar asistencia a gobiernos no dem ocráticos, aun a aquellos que podrían beneficiarse de dicha ayuda".38 Riggs invoca a W oodrow W ilson en apoyo de su opinión, sosteniendo que W ilson consideraba que los valores dem ocráticos son m ás im portantes que la eficiencia administrativa, por lo cual se escandalizaría al ver que los es tadunidenses exportan doctrinas y prácticas adm inistrativas que p o drían ser de ayuda a gobiernos autoritarios.39 La estrategia de Riggs sobre la inducción externa del desarrollo equi librado exige, entonces, que se evite deliberadam ente la transferencia de tecnología administrativa, excepto en los raros casos en que los países en desarrollo tengan sistem as políticos equilibrados que adem ás sean dem ocráticos en el sentido de poseer un sistem a de partidos com peti tivo, y que al m ism o tiem po se adopte una postura agresiva tendiente a promover los distintos programas de ayuda que perm itan fortalecer el sistem a constitutivo, especialm ente en lo relativo a la com petitividad, con excepción de los raros casos en que el desequilibrio se base en la prevalencia del sistem a constitutivo. Esta política se relaciona con la fir m e creencia expresada a m enudo por Riggs de que aun “los programas mejor intencionados y supuestam ente ‘apolíticos’ de ayuda bilateral e internacional suelen tener el efecto no buscado de fortalecer y expandir el poder burocrático en los países del Tercer M undo”, y de que los siste mas políticos burocráticos a los cuales se ayuda tienen una capacidad de perm anencia sorprendente, que im probablem ente evolucionarán ha cia sistem as políticos más equilibrados, y que serán controlados a largo plazo sólo si son derrocados por m ovim ientos revolucionarios marxistas o neotradicionales.40 Entre otros, Ralph Braibanti y yo hem os cuestionado enérgicam ente los rasgos claves de esta estrategia destinada a inducir el desarrollo polí tico equilibrado m ediante fuentes externas. El problem a no reside en cuán deseable es, desde el punto de vista de un país com o los Estados 38 R ig g s, "The C on text o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, pp. 8 2-83. 39 R ig g s, “R elea rn in g an O íd L e sso n ”, pp. 70-72. 40 R iggs, “T h e E c o lo g y an d C on text o f P ub lic A d m in istration : A C o m p a ra tiv e P ersp ectiv e”, Public A dm inistration Review , vol. 40, n ú m . 2, pp. 107-115, e n la p. 114, m arzo-ab ril d e 1980.
508
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Unidos, contribuir en la m edida de lo posible a que se conviertan en realidad las perspectivas de avance hacia un sistem a político más equili brado con características dem ocráticas. Antes bien, la cuestión consiste en determ inar cuál es la mejor forma de lograr esto, dentro de las op cio nes con que realm ente cuentan los países a los cuales se brinda dicha ayuda. Una consideración de importancia, por supuesto, es determ inar si, en los cuerpos políticos de tipo burocrático, el fortalecim iento de las burocracias que ya son predom inantes reducirá las perspectivas de m o vim iento hacia un mejor equilibrio. Riggs considera que dicho resultado es prácticam ente axiomático; por el contrario, Braibanti cree que la re forma burocrática tiene un efecto penetrante en las dem ás instituciones y estructuras, por lo cual jam ás se debe escatim ar la ayuda externa a este efecto sobre la única base de que primero se debe lograr el equili brio político que el país donante considera deseable. Yo concuerdo con esta opinión. Desde luego, esta actitud hacia la prestación de ayuda externa con ob jeto de mejorar la burocracia no im pide un deseo sim ilar por contribuir a los esfuerzos destinados a mejorar las posibilidades de otros elem en tos dentro del sistem a político. Por el contrario, com o ya se señaló, Braibanti presupone que "es deseable el fortalecim iento estratégico de tantas instituciones, sectores y estructuras com o sea posible”.41 Sin em bargo, la ayuda externa a instituciones que integran el sistem a constitu tivo sólo puede brindarse de acuerdo con serias lim itaciones prácticas. Braibanti exam ina varios aspectos de este problema, incluidos los programas de ayuda externa destinados al fortalecimiento de partidos po líticos, legislaturas, instituciones de desarrollo com unitario y cuerpos de ciudadanos de carácter consultivo.42 Por ejemplo, en relación con las propuestas realizadas por Sam uel H untington y por otros autores de que los Estados Unidos deben procurar fortalecer los partidos políticos com o parte de los esfuerzos de ayuda externa, Braibanti señala las di ficultades que esto entraña tanto para el país donante com o para el que recibe la ayuda. Si la ayuda se presta sólo al partido de m asas dom inan te, se contraría el fin de la política exterior relativo a la prom oción de la com petitividad política. En los países que cuentan con un sistem a bi partidista es posible ayudar a am bos partidos, pero por otra parte el hecho de que existan dos partidos que com piten entre sí parecería dis m inuir los m otivos políticos de la intervención. Braibanti señala luego que "en los Estados nuevos donde existen m ás de dos partidos, o dos partidos que se reparten el poder en forma muy desigual, el apoyo acti vo a dichas facciones por los Estados Unidos parece especialm ente peli41 B ra ib a n ti, "External In d u cem en t o f P o litica l-A d m in istra tiv e D e v e lo p m e n t”, p. 79. 42 Ibid., pp. 7 9 -1 0 3 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
509
groso”. Braibanti detalla las razones, sea que se les proporcione idéntico apoyo a todos los partidos o que se “certifique” a los partidos a los que se prestará ayuda.43 En cuanto al país que recibe ayuda para los partidos, tam bién allí hay m otivos de resistencia. En algunos casos puede existir una clara prohi bición legal de que los partidos políticos reciban ayuda externa. En gene ral, sea que exista una ley de este tipo o no, prevalece la opinión de que el apoyo externo deliberado a los partidos políticos, se trate de todos o de unos cuantos a los cuales se “certifica", requeriría “sondear los tejidos más delicados del sistem a social. Este sondeo no es ni puede ser con gruente con las sensibilidades poscoloniales relativas a la soberanía”.44 El fortalecim iento de los cuerpos legislativos constituye otro m odo fre cuentem ente m encionado de controlar el poder burocrático y de m ejo rar el equilibrio político. Este m étodo presenta problem as algo similares, aunque m enores, en particular si la atención se concentra en el mejora m iento de la infraestructura legislativa si presta servicios de personal en áreas com o la investigación y la redacción de proyectos de ley. La trans ferencia de tecnología parlamentaria de este tipo se ha llevado a cabo con éxito más a m enudo en los años recientes que en el pasado. Braibanti propone, entonces, lo que describe com o una estrategia ge neral “algo ecléctica” para la inducción externa del desarrollo político, la cual se concentra en el fortalecim iento del mayor núm ero de institu ciones posible, incluidas las instituciones burocráticas que ya estén for talecidas. Si se quiere lograr el éxito en los programas de ayuda externa, independientem ente del objetivo que se tenga, será condición necesaria gozar de la aceptación del liderazgo político de la nación que recibe la ayuda. Con base en su opinión de que “va m ás allá de las posibilidades de la nación que presta la ayuda acelerar directa y deliberadam ente la politización", dicho autor señala que “la m anipulación del orden social am plio [...] ya no es posible desde el punto de vista político y se vuelve cada vez más improbable. [...] La estim ulación del proceso político o el fortalecim iento deliberado de élites opuestas im plica una introm isión en política interna”, lo cual es inaceptable para los líderes de los E sta dos recién independizados.45 Yo tam bién he intentado subrayar la im portancia fundam ental de que los líderes políticos de las naciones nuevas tengan la oportunidad de ele gir distintas opciones entre los programas de ayuda externa. Específica mente, estas opciones pueden incluir la solicitud de ayuda sólo para for 43 Ibid., p. 80. 44 Ibid . , p. 81. 45 B ra ib a n ti, " A d m in istrative R eform in th e C on text o f P o litica l G ro w th ”, e n la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm in istration , pp. 2 2 7 -2 4 6 , en las pp. 229 y 2 32.
510
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
talecer la burocracia y mejorar el nivel de desem peño adm inistrativo, la com binación de este tipo de apoyo con ayuda externa destinada a des arrollar instituciones de tipo no burocrático, o la concentración exclusi va de este últim o aspecto. Como ya he dicho, respecto de los países que estam os dispuestos a ayudar, com o cuestión de po lítica nacional, no debem os suspender los esfuerzos destinados a proporcio nar asistencia técnica a la adm inistración al juzgar que en ese m om ento el sis tema político no se adapta a nuestras especificaciones para una dem ocracia política eficiente, ni siquiera con base en la preocupación de que dicha clase de ayuda pueda dism inuir las posibilidades de lograr un sistem a político de ese tipo en el fu tu ro.46
Ciertos líderes de los E stados-nación en desarrollo actuales pueden sostener legítim am ente que deberían elegir, entre las posibilidades de ayuda externa, la que mejor se adapte a sus preferencias políticas. Dada esta com prensible actitud, las perspectivas de éxito son escasas si por política sólo se proporciona ayuda en circunstancias que el país donan te considere que contribuyen de manera positiva al logro del desarrollo político deseable. Probablem ente se rechazará un programa com binado en el cual se proporcione asistencia para el m ejoram iento de la adm inis tración sólo si se acom paña de programas destinados a fortalecer las instituciones políticas que se considere que tienen el potencial de ejer cer un control adecuado sobre la burocracia. Es prácticam ente seguro que un régim en de élite burocrática sum am ente arraigado, para el cual está destinada esta estrategia, la rechazará. En sum a, el país que proporciona la ayuda no está en una posición favorable que le perm ita insistir sobre las condiciones en las cuales dará dicha ayuda com o m étodo para estim ular el desarrollo político equili brado. Es im probable que los planificadores de los países donantes dejen alguna influencia en lo relativo a la guía externa para lograr el desarrollo político en los países nuevos. U tilizando el sentido com ún, ¿por qué se habría de esperar esto? ¿Existe algu na cuestión en la cual se espere que los sensibles líderes de los nuevos Estados m uestren m ayor resquem or que en el hecho de que extranjeros les digan lo que deben realizar para lograr un desarrollo político adecuado, juzgado a partir de una norm a externa? [...] Un punto esencial que se debe tener en cuenta, m ás allá de los juicios sobre las estrategias de crecim iento social equilibradas y desequilibradas, es la im potencia relativa de los diseñadores de política extranjeros frente a la de los políticos internos.47 46 H ead y, " B u rea u cracies in D ev elo p in g C ountries", p. 4 76. 47 Ibid., pp. 4 7 8 , 4 80.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
51 I
LaPalombara tam bién cree que “la evidencia m uestra claram ente que poco se puede lograr en cuanto al aum ento o al m ejoram iento de la ca pacidad administrativa, si quienes están en favor de dichos cam bios no procuran un apoyo franco, continuo y persistente del liderazgo político central".48 LA HIPÓTESIS DEL DESEQUILIBRIO PUESTA A PRUEBA
Durante m ucho tiem po se debatió la relación entre el desarrollo buro crático y el desarrollo político, junto con sus estrategias relacionadas para alcanzar el equilibrio en el desarrollo, con escasa relación con los datos transnacionales que pudieran ayudar. Lee Sigelm an trató de po ner rem edio a esta deficiencia aplicando dos pruebas diferentes a la lla mada hipótesis del desequilibrio.49 Posteriorm ente, Richard Mabbutt aplicó una tercera prueba, en seguim iento de los estudios de Sigelm an.50 Como ya se ha señalado, según la hipótesis del desequilibrio, la pre sencia de una burocracia muy desarrollada reduce la probabilidad que tienen los países del Tercer Mundo de alcanzar el desarrollo político. Como dice Sigelm an, lo s p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l a r g u m e n t o d e q u e e l d e s a r r o l lo b u r o c r á t ic o r e t a r d a la s p e r s p e c t iv a s d e l d e s a r r o llo p o l í t i c o s o n la s s i g u i e n t e s p r o p o s i c i o n e s :
a ) e l n i v e l r e l a t i v a m e n t e a l t o d e d e s a r r o ll o b u r o c r á t i c o e n lo s p a í s e s j ó v e n e s f o m e n t a e l e x c e s o d e p a r t i c ip a c ió n d e la b u r o c r a c i a e n e l c u m p l i m i e n t o d e f u n c io n e s g u b e r n a m e n ta le s y p o lític a s , y
b)
d ic h o e x c e s o d e p a r tic ip a c ió n r e ta r d a
e l c r e c i m i e n t o d e i n s t i t u c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s v i a b l e s .51
Para probar la segunda propuesta faltaban datos, por lo cual Sigel man se propuso probar la primera, que por otro lado era la más im por tante y para la cual se contaba con suficientes datos. C om enzó por for mular la hipótesis por investigar de manera más precisa: “En los países p olíticam ente subdesarrollados existe una correlación positiva entre: a) el nivel de desarrollo burocrático, y b) el exceso de participación buro crática en las funciones política y gubernam ental”.52 La confirm ación de 48 L aP a lom b a ra , " S trategies for D ev elo p in g A d m in istrative C ap ab ilities", p. 192. 49 Lee S ig e lm a n , "Do M odern B u re a u c ra cies D o m in a te U n d erd ev elo p ed P olities? A T est o f th e Im b a la n ce T hesis", American Political Science Review , vol. 6 6 , n ú m . 2, pp. 5 2 5 -5 2 8 , 1972, y " B u reau cratic D ev elo p m en t an d D o m in a n ce: A N e w T est o f th e Im b a la n ce T h e s i s ”, Western Political Quarterly, vol. 27, n ú m . 2, pp. 3 0 8 -3 1 3 , 1974. 50 R ich a rd M ab b u tt, “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d P o litica l D o m in a n ce : An A n alysis an d A ltern ative T est o f the Im b a la n ce T h e s is”, 33 pp., m im eo g ra fia d o , 1979. 51 S ig e lm a n , "Do M o d ern B u re a u c ra cies D o m in a te ? ”, p. 525. 52 Ibid. S e e lim in a r o n las cu rsiv a s q u e a p arecían en el origin al.
512
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
esta hipótesis sustentaría la tesis del desequilibrio y su rechazo arrojaría una som bra de duda sobre ella. A fin de hacer operativos los conceptos fundam entales del desarrollo y de exceso de participación burocráticos en térm inos de los datos dispo nibles, Sigelm an recurrió a dos fuentes distintas. De la obra de Banks y Textor53 utilizó la variable “índole de la burocracia”, la cual separa a las burocracias nacionales en cuatro categorías, tres de ellas aplicables a los países en desarrollo. En su análisis, Sigelm an igualó la categoría “semimoderna" con un nivel más elevado de desarrollo burocrático, y las categorías “poscolonial” y “de transición" con un nivel más bajo de des arrollo burocrático, con lo cual se consigue una división m ás o m enos pareja entre países. La obra de Almond y Colem an54 se apoyó en los ju i cios expresados por los peritos en los tem as pertinentes, en térm inos del m odelo propuesto por Coleman en el capítulo final del volum en, en el cual clasifica a los países según sus burocracias, “participen en exceso" o “no participen en exceso” en el cum plim iento de funciones “políticas" y "gubernamentales”, consideradas por separado. Según el criterio de Sigelm an acerca de las naciones que deben co n si derarse políticam ente subdesarrolladas, 57 países de Latinoam érica, Asia y Africa aparecen tanto en el análisis de Almond-Coleman com o en el de Banks-Textor. Con base en este grupo com ún de países política m ente subdesarrollados, Sigelm an llegó a la conclusión de que la rela ción es negativa antes que positiva entre el desarrollo burocrático y la participación excesiva: La m ayor parte de las burocracias relativam ente desarrolladas no participa en exceso: sólo seis de las 30 burocracias desarrolladas participan excesivam ente en funciones políticas y sólo 10 de 30 participan excesivam ente en funciones gubernam entales. Por otro lado, la am plia m ayoría de las burocracias su bd es arrolladas participa en exceso: 19 de las 27 burocracias subdesarrolladas parti cipan excesivam ente en funciones políticas, m ientras que 22 de las 27 lo ha cen en las funciones gubernam entales.55
Alegando que su estudio efectivam ente contraría el argum ento de que las burocracias m odernas inhiben el desarrollo político m ediante el exce so de participación, pero reconociendo que dichos resultados van en contra de la opinión generalizaba, Sigelm an hizo una réplica de su pri mer estudio, utilizando otros datos para exam inar nuevam ente la rela 53 A rthur S. B a n k s y R ob ert B. T extor, A Cross-Polity Survey, C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, mit P ress, pp. 1 1 2 -1 1 3 ,1 9 6 3 . 54 G ab riel A lm on d y J am es S. C olem an , co m p s., The Politics o f the Developing Areas, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1960. 55 S ig e lm a n , “D o M od ern B u re a u c ra cies D o m ín a te? ”, p. 528.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
5 13
ción entre el desarrollo burocrático y el dom inio burocrático. Al poner la teoría del desequilibrio nuevam ente a prueba, en lugar del esquem a de clasificación de Banks-Textor para m edir el desarrollo burocrático, Sigelm an em pleó una variable denom inada “grado de eficacia adm inis trativa”, utilizado por un par de econom istas para separar las burocra cias nacionales en tres categorías.56 Esta m edida del desarrollo buro crático agrupa a los países cuyos sistem as de adm inistración pública se caracterizan por: a) burocracias razonablem ente eficaces sin corrupción generalizada ni inestabilidad en materia de políticas en los niveles adm i nistrativos superiores; b ) considerable ineficacia burocrática en la cual la corrupción es corriente y la inestabilidad de políticas es moderada; c) extrema ineficacia burocrática, probablem ente com binada con amplia corrupción, inestabilidad política, o ambas. Sigelm an consideró que esta variable es mejor que la m edida de Banks-Textor, pues resulta explíci tam ente ordinal y m enos am bigua en sus criterios para agrupar países. Para m edir el dom inio burocrático, en la nueva prueba Sigelm an uti lizó el esquem a de clasificación que yo em pleé en la versión original de este estudio para poner de relieve la función política de la burocracia en diversos países en desarrollo. De las seis categorías que aparecen en di cho plan de clasificación, puso juntos a los regím enes tradicional-autocrático y burocrático. A las burocracias de los países de am bos grupos las clasificó com o “sum am ente dominantes", ya que se ubicaban “en el centro del escenario del poder político”. A los países que figuran en las otras cuatro categorías, en los cuales los regím enes tienen sistem as com petitivos poliárquicos o de partido dom inante que m antienen la p osi ción de poder de la burocracia relativamente limitada, los clasificó com o burocracias “de bajo dom inio”. En este caso, Sigelman tam bién pensó que para la nueva prueba había encontrado una manera mejor de m edir el dom inio burocrático que las clasificaciones de “exceso de participación” que había aplicado en el primer estudio, pues dichas clasificaciones son "un indicador imperfecto de dominio, en el sentido de que las burocracias politizadas no forzosamente dominan sus sistem as políticos”, mientras que el m étodo del régimen político m ide el dom inio burocrático “direc tam ente en térm inos de distribución de poder político-burocrático”.57 La m uestra para la nueva prueba consistió en 38 países en desarrollo que aparecían en los dos estudios, es decir, Adelman-M orris y Heady. La tabulación de las dos variables reveló, com o en el estudio anterior, que los casos se distribuían en forma exactam ente opuesta al patrón predicho por la hipótesis del desequilibrio. 56 Irm a A d elm a n y C yn thia T aft M orris, Society, Politics, an d E conom ic Developm ent: A Q u antitative Approach, B a ltim o r e, M aryland, J o h n s H o p k in s P ress, pp. 7 7-78, 1967. 57 S ig e lm a n , " B u reau cratic D ev elo p m en t an d D o m in a n c e ”, pp. 3 1 0 -3 1 1 .
514
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Las burocracias muy desarrolladas no son dom inantes en los sistem as políti cos m enos desarrollados. De todas las burocracias que han alcanzado un alto grado de desarrollo [...] ninguna es políticam ente dom inante. Más bien son las burocracias de nivel “bajo” y, en m enor m edida, de nivel "m edio” de desarro llo las que dom inan sus sistem as políticos, las prim eras por un m argen elevad ísim o (11-2) y las segundas apenas por m ayoría (9-8). Por lo tanto, los resul tados m uestran una nueva y sorprendente evidencia de que la hipótesis de la relación positiva entre el desarrollo burocrático y el d om in io no pasa la prue ba em pírica.58
La aseveración de Sigelm an acerca de la im portancia de sus resulta dos parece justificarse, y hasta la fecha nadie ha contradicho su afirma ción de que sus dos estudios deben tom arse “con sum o escep ticism o ha cia la hipótesis de que las burocracias modernas dom inan en los cuerpos políticos m enos desarrollados".59 Richard Mabbutt criticó a Sigelm an por encontrar deficiencias con ceptuales y m etodológicas en su investigación de la hipótesis del des equilibrio, y em prendió su propia prueba em pírica, en la cual trata de poner remedio a estas supuestas deficiencias. Su preocupación era que en el análisis debían incluirse tanto a las burocracias civiles com o a las m i litares, y que se debía revisar el concepto de “desarrollo burocrático" para hacer hincapié en la “importancia del poder burocrático" com o elem ento clave del cual se supone que produce una tendencia hacia el alto dom inio burocrático. La prueba dem ostró que la m edida revisada de la relación entre la im portancia del poder burocrático y la variable del dom inio burocrático no era significativa, lo cual perm ite una vez más rechazar la hipótesis del desequilibrio y a la siguiente conclusión por parte de Mabbutt: “Está claro que la hipótesis del desequilibrio en sus di ferentes versiones no está sustentada por pruebas em píricas".60 El con sejo de M abbutt es que se debe m antener un saludable escep ticism o acerca de un supuesto efecto negativo o positivo sobre el sistem a políti co com o consecuencia del desarrollo burocrático. Los análisis de Sigelm an y Mabbutt increm entan las dudas acerca de la validez de la hipótesis del desequilibrio, sin que ello acalle el debate respecto a la relación entre el desarrollo burocrático y el político. Yo re cibí los resultados de estos estudios con satisfacción, pues prestan apo yo a mi propia opinión, expresada con anterioridad, pero se deben tener en cuenta las consideraciones que puedan suscitar dudas sobre las con clusiones a que se llegó. Una de ellas es que durante el paso del tiem po 58 ¡bid., p. 3 12. ™ Ibid., p. 3 13. 60 M ab b u tt, “B u rea u cra tic D ev elo p m en t an d P olitical D o m in a n c e ”, p. 29.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
515
desde que Sigelm an hizo su segundo estudio, los cam bios políticos en los países incluidos en su muestra pueden haber cam biado la relación. Es verdad que por lo m enos en seis de los países clasificados com o “de bajo dominio" con base en los datos tom ados en 1966, seis de los re gím enes com petitivos o de partido dom inante fueron rem plazados por regím enes burocráticos elitistas de algún tipo (Argentina, Brasil, Chile, Ghana, las Filipinas y Turquía). Sin embargo, con la excepción de Ghana, los países m encionados se han vuelto a alejar de la burocracia elitista, al m enos por el m om ento. La mayoría de estos países caían en el nivel in term edio de desarrollo burocrático, de m odo que una redistribución produciría pocos cam bios en el núm ero de casos en los cuales las buro cracias en el nivel m edio de desarrollo pasaran a ser “sum am ente dom i nantes”. El altísim o margen por el cual las burocracias en el nivel bajo de desarrollo dom inan sus sistem as políticos no se vería alterado. Igual mente, habría apenas un ligero cam bio en el reducido núm ero de casos de burocracias de alto nivel de desarrollo que dom inan políticam ente. Por supuesto, estas dos últim as relaciones son la evidencia m ás im por tante de un nexo negativo antes que positivo entre el desarrollo burocrá tico y el exceso de participación burocrática o dom inio en el sistem a político. Otra aseveración es que la experiencia en países específicos parece contradecir el argum ento de Braibanti de que las burocracias elitistas pueden encabezar el desarrollo económ ico y político y de que las buro cracias deben ser fortalecidas independientem ente de su velocidad de m aduración política. Claude S. Phillips cita la experiencia de Nigeria61 y afirma que la burocracia que entre 1966 y 1979 estuvo libre de las trabas del control político y fue favorecida con recursos provenientes del petró leo, no logró alcanzar el desarrollo político o económ ico, lo cual su sten ta la postura de que las instituciones políticas deben ser fortalecidas al m ism o tiem po que las burocráticas. Sin discutir esta interpretación de lo sucedido en Nigeria,62 es im portante señalar que Braibanti no dijo que se puede depender de las burocracias para que desem peñen dicha función, y que las conclusiones de Sigelm an se referían a tendencias ge nerales, no a resultados necesarios en casos específicos. Tras rechazar la 61 C lau d e S. P h illip s, "P olitical versu s A d m in istra tio n D ev elo p m en t: W h at th e N ig eria n E x p er ie n c e C o n trib u tes”, A dm inistration an d Society, vol. 20, n ú m . 4, pp. 4 2 3 -4 4 5 , feb rero d e 1989. 62 O tros ven d e m a n era d ife ren te la situ a c ió n n igerian a. P or ejem p lo , L ap id o A d am olekun, d e n a c io n a lid a d n igerian a, cree q u e ta n to las in stitu c io n e s a d m in istr a tiv a s c o m o las p o lític a s del p a ís so n fu n d a m e n ta lm e n te d éb iles, y q u e la p ro p u esta d e q u e "el d esa r ro llo d e la s in stitu c io n e s a d m in istra tiv a s en E sta d o s n u ev o s c o m o N ig eria d e b e llevarse a ca b o m á s le n ta m e n te , m ien tra s q u e lo s e s fu e r z o s d eb en c o n c en tra rse en el d esa r ro llo d e las in s titu c io n e s p o lític a s [ ...] ten d ría c o n se c u e n c ia s ca ta stró fica s. La p ro p u esta m á s ú til para
516
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
hipótesis del desequilibrio, Sigelm an hizo hincapié en que él no negaba el efecto adverso de las burocracias dom inantes sobre el surgim iento de instituciones políticas vigorosas. C oncediendo que probablem ente el desarrollo político se vea im pedido por el dom inio burocrático, sus re sultados indican que el desarrollo político puede verse facilitado en vez de retardado por el desarrollo burocrático, porque “en corte transversal, cuanto m ás alto sea el nivel de desarrollo burocrático, m ás bajo será el nivel de dom inio burocrático. [...] Lejos de inhibir el crecim iento de las instituciones políticas, el desarrollo burocrático acom paña al desarrollo político, y bien puede desarrollar un papel im portante en él".63 Puesto que la evidencia en cuanto a las tendencias generales es preli m inar y la im portancia de casos particulares puede ser la excepción, el debate continuará acerca de la relación entre el desarrollo p olítico y el burocrático.
IMPORTANCIA DE LA VARIACIÓN DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
En el capítulo n se formularon ciertas preguntas (p. 118) acerca de las burocracias de orden superior en diversos tipos de regím enes políticos. El estudio com parativo de la adm inistración pública no ha avanzado todavía lo suficiente para proporcionar respuestas satisfactorias a todos estos interrogantes en la gama com pleta de los sistem as políticos exis tentes. En parte, el problem a se debe a la falta de con sen so sobre qué y cóm o comparar, pero es al m ism o tiem po más im portante y elem ental que la preocupación sobre la conceptualización y la m etodología. La fal ta o lo inadecuado de inform ación confiable acerca de las estructuras burocráticas y del com portam iento en una gran m ayoría de los Estadosnación del m undo m oderno continúa siendo un inconveniente grave. Pese a la gradual acum ulación de estudios aplicables, el ritm o de pro greso ha sido decepcionante, el acceso a m uchos trabajos valiosos es di fícil, y son dem asiado pocos los estudios transnacionales organizados que se han llevado a su fin. Lo que resulta cada vez más obvio es la sum a im portancia de la varia ción entre regím enes políticos com o principal factor explicativo de la variación entre burocracias públicas, lo cual hace que sea esencial inN ig eria sería el d esa r ro llo d e in stitu c io n e s a d m in istra tiv a s fu ertes, c u y o fu n c io n a m ie n to se r e c o n c ilie c o n el c o n c e p to in stru m e n ta l d e la a d m in istr a c ió n , y a se a e n la tra d ició n e u ro p ea d e la s d e m o c r a c ia s lib era les o c c id e n ta le s o en lo s E sta d o s c o m p r o m e tid o s c o n la teo ría d e m o c r á tic a m arxista". Politics an d A dm inistration in Nigeria, Ib a d á n , S p ectru m B o o k s, a s o c ia d o c o n H u tc h in s o n d e L on d res, p. 169, 1986. 63 S ig e lm a n , “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d D om in an ce" , pp. 3 1 2 -3 1 3 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
517
tensificar los esfuerzos para remediar las lagunas que existen en la in form ación confiable. Entre tanto, lo que se puede decir en general es que sabem os m ucho más acerca de los países desarrollados que acerca de los países en desarrollo, y entre los primeros sabem os más sobre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alem ania que sobre Japón, Rusia o China. Asim ism o, dentro de los países en desarrollo, nuestro co nocim iento, escaso a lo sum o, es relativam ente m ayor en cantidad y en calidad con respecto a países que antes de independizarse tuvieron un prolongado periodo colonial, com o la India o las Filipinas, o respecto a países que obtuvieron su independencia hace m ucho o que m antuvieron su identidad sin interrupción, com o los países latinoam ericanos o Tai landia, que acerca de los países nuevos del M edio Oriente o de África, con sus fronteras arbitrariamente marcadas en un mapa, o de los países que adoptaron el com unism o en las últim as décadas para terminar re chazándolo. Nuestra capacidad para responder a tales preguntas tam bién varía de una pregunta a otra. Para lo que estam os m enos preparados es para com parar las características internas de funcionam iento de las burocra cias nacionales. Unos cuantos sistem as occidentales han sido estudia dos a fondo, y siguen apareciendo nuevas evaluaciones de ellos. Pese a que en años recientes se ha visto un alentador aum ento de actividad académ ica por parte de estudiosos de países no occidentales, pocos son los países de este tipo en los que se ha em prendido una investigación si milar. En m uchos casos no se dispone de inform ación sobre el funcio nam iento de dichos sistem as, o sólo podem os guiarnos por com entarios im presionistas o incidentales. Es poco lo que sabem os sobre las pautas internas de conducta en burocracias individuales, o sobre el alcance de la uniform idad o de la variación entre ellos. Éste es un aspecto que to davía necesita atención sistem ática en forma urgente. Para la segunda pregunta, acerca de hasta qué punto la burocracia es m ultifuncional, tenem os una base un poco m ás firme en la cual apoyar nos para responder. Como m ínim o podem os decir que existe una re lación entre la modernidad política y lo específico de la función bu rocrática. Las burocracias en los países más desarrollados se asem ejan al m odelo difractado, que tiene una actividad funcional más lim itada para la burocracia; lo probable es que en los países m enos desarrollados la burocracia sea más m ultifuncional, participando activam ente en la form ulación de reglas y de políticas, incluso en la expresión y acum ula ción de intereses. Todavía no tenem os estudios de casos detallados acer ca del alcance de la actividad burocrática en la m ayoría de los países más desarrollados y en algunos de los m enos desarrollados. La pregunta que mejor podem os contestar es la tercera, acerca de los
518
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
m edios para ejercer controles externos sobre la burocracia y la efectivi dad de dichos controles. Estos tem as han sido de interés durante m ucho tiem po en los cuerpos políticos desarrollados, y en fecha m ás reciente han sido explorados en tratados sobre regím enes políticos en desarrollo. La cuestión principal en este caso no es si el desarrollo político se ha lla desequilibrado hasta la fecha en num erosos países que están sur giendo, sino que se les juzga según las norm as de equilibrio en un sis tema político m oderno que no es totalitario. Esto ya se reconoce y la explicación no resulta difícil de encontrar. Es una com binación de dos factores básicos: la herencia colonial de la regla burocrática que la nue va nación heredó tras su independencia, y el requisito inevitable de un nivel m ínim o de com petencia administrativa que posibilite la sim ple su pervivencia política. Sería políticam ente suicida para un país que se debate con instituciones políticas no burocráticas rudim entarias insistir en que, para m antener el equilibrio, la burocracia deliberadam ente se reduzca al m ism o nivel de ineptitud. Más bien, com o ya se ha dicho, se trata de saber si el deseo de poder por parte de la burocracia es tan predecible, y el gobierno burocrático tan inevitable (a m enos que se le oponga resistencia) que este resultado debe ser contratacado siem pre que sea posible m ediante lim itaciones al desarrollo burocrático y un m ejoram iento continuo y sistem ático de las potenciales fuentes no burocráticas de poder político. Un tem a secun dario pero im portante es la factibilidad de dicha estrategia por parte de las fuerzas externas que puedan tratar de m oldear el curso futuro de un cuerpo político en desarrollo. Debe reconocerse que no se cuenta con los datos necesarios para dar respuesta definitiva a esta pregunta, pero lo que sabem os nos hace ver que debem os actuar con precaución antes que con confianza en el uso de algún esquem a analítico que meta a todas las dem ocracias en d es arrollo en un solo molde. Como señala Morstein Marx, “los em pleados civiles superiores, vistos com o grupo que ejerce influencia sobre el des arrollo político de un país, por lo general dejan huellas casi im posibles de distinguir. Su función no es fácil de evaluar ni de predecir. Aparte de las variaciones institucionales, debem os dar cabida a diferencias no sólo entre países, sino tam bién entre etapas de la evolución de un país”.64 Las opciones con que cuenta la burocracia van desde la defensa ciega del statu quo hasta la ardiente propuesta de reforma fundam ental, pa sando por la actitud de sim plem ente no inm iscuirse en cosas de políti ca. W eidner sugiere que la función de la burocracia, com parada con las 64 F ritz M o rstein M arx, "The H ig h er Civil S erv ice a s an A ction G rou p in W estern P o liti cal D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d P olitical D evelop m ent, pp. 6 2 -9 5 , en la p. 75.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DU LOS S IS I I M A S l'O I I I IC O S
S |9
funciones de otras partes del gobierno o de la sociedad, "varía m ucho de un país a otro con respecto a la form ulación original y a la posterior m odificación y refinam iento de los valores del desarrollo. Los cam bios en su función para alcanzar dichos valores tam bién varían m ucho”.65 Joseph LaPalombara tam bién sugiere que la evolución política y bu rocrática puede verse “en un contexto de desafío y respuesta, o com o proceso en el tiem po, en el cual los sistem as políticos responden a los cam bios en los tipos de dem andas que se les presentan”. No hay ningún patrón específico de adaptación que se considere óptim o para el des arrollo. Es posible identificar clases recurrentes de crisis, pero varían de un sistem a político a otro en el orden en que ocurren, en su frecuencia, en la facilidad o en la dificultad de su resolución, etc. Los sistem as polí ticos de transición a m enudo se enfrentan al dilem a de que “deben re solver en pocos años las crisis que en países más antiguos se resolvieron en generaciones”. Esto torna especialm ente im portante identificar las tareas por realizar y establecer prioridades entre ellas. “Sólo después de que uno entiende la prioridad relativa asignada a las m etas del sistem a em piezan a tener sentido los debates sobre el tipo de adm inistración y de organización que mejor se adapta para alcanzar dichas m etas en una situación dada.” Pese a la carga que com parten de dem andas causadas por crisis, los países en desarrollo “presentan una gran variedad de con figuraciones de crisis y de recursos adm inistrativos a los cuales recurrir para resolverlas”.66 E stos ejem plos sirven de advertencia sobre los peligros de agrupar todas las burocracias, ni siquiera las burocracias de los países en vías de desarrollo, y señalan la necesidad de analizar la función de la burocra cia en relación con el sistem a político y sus objetivos. Dichas considera ciones han perm itido esforzarse por clasificar las burocracias en tipos que tienen en cuenta orientaciones básicas y características operacionales. Entre las clasificaciones generales más conocidas figuran las de Fritz Morstein Marx y Merle Fainsod. M orstein Marx propone una clasifica ción de sistem as históricos y actuales de cuatro elem entos, a saber: bu rocracias de custodia, de casta, de patronazgo y de m érito.67 La clasifi cación de Fainsod, exam inada en el capítulo vil, es la que m ás se aplica a nuestro caso. Con base en la relación entre las burocracias y el flujo de 65 E d w ard W. W eid n er, " D evelop m en t A d m in istration : A N ew F o c u s for R e s e a r c h ”, en el lib ro d e H ea d y y S to k es, co m p s., Papers, pp. 9 7 -1 1 5 , en la p. 99. 66 J o se p h L a P a lo m b a ra, "Public A d m in istra tio n an d P o litica l D ev elo p m en t: A T h eoretical O v erv iew ”, en la ob ra d e C h arles P ress y Alan Arian, c o m p s., E m path y an d Ideology: Aspects o f A dm in istrative Innovation, C h icago, R and M cN ally & C o., pp. 7 2 -1 0 7 , en las pp. 9 8 -1 0 3 , 1966. 67 F ritz M o rstein M arx, The Adm inistrative State, C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o Press, ca p ítu lo 4, pp. 5 4 -7 2 , 1957.
520
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
la autoridad política, este esquem a distingue cinco formas de burocra cia: representativa, partido-Estado, dom inada por un gobernante, d om i nada por los m ilitares y gobernante. Sólo en las dos prim eras catego rías, los funcionarios son responsables ante fuerzas ajenas a la oficialidad estatal y por lo general responden a ellas. Las dem ocracias dom inadas por el gobernante presentan una situación más am bivalente, en la cual la burocracia es el instrum ento personal del gobernante, pero es proba ble que los burócratas sean influyentes si gozan de la confianza del go bernante, y el régim en depende en gran m edida de un desem peño ade cuado por parte de los integrantes de la burocracia. En las otras dos categorías, los regím enes políticos están controlados por elem entos go bernantes dom inados por oficiales militares en un caso y civiles en el otro. Si los m ilitares se adueñan del poder, pronto em pezarán a enfren tarse a problem as no militares que los obliguen a recurrir a los civiles en busca de consejo. Si la burocracia civil es la depositaría del gobierno, deberá buscar su legitim idad en algún otro lugar, com o en un poder co lonial o en una m onarquía representativa, y por lo general en esta situa ción la lealtad de las fuerzas armadas es fundam ental. Tanto las categorías de Fainsod com o los grupos que se utilizan en este estudio se basan en el reconocim iento de que existe una significati va relación entre las características de los sistem as político y burocráti co en todos los cuerpos políticos, incluidos los que com parten la desig nación de “en vías de desarrollo", pero distan de ser idénticos en sus regím enes políticos y en sus burocracias. Sin em bargo, las categorías escogidas coinciden sólo en parte. La categoría de partido-Estado de Fainsod se subdivide en tres grupos, y sus dos tipos de regím enes dom i nados por la oficialidad se agrupan y analizan desde una perspectiva ligeram ente distinta. Más aún, Fainsod no presta atención especial a los sistem as pendulares, lo que sí se hace en este libro. En térm inos de la clasificación que hem os adoptado, las siguientes descripciones prelim inares resum en brevem ente lo que parece con ocer se por el m om ento acerca de la eficacia de los controles externos sobre la burocracia y los peligros del dom inio del poder burocrático en dife rentes tipos de regím enes políticos. 1. En los países más desarrollados, aun cuando las características del régim en político varíen en otros aspectos, existen suficientes m étodos de control político com o para dar dirección significativa a la burocracia y reducir al m ínim o la probabilidad del dom inio burocrático, al tiem po que se perm ite la participación sustancial en la tom a de d ecision es p olí ticas. La tendencia a largo plazo, aun en Japón, donde el centralism o burocrático ha sido m ás pronunciado, no indica am enaza de transición a un régim en de élite burocrática, a m enos que dicha tendencia llegue a
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
521
aparecer en los Estados sucesores de la Unión Soviética o en alguno de los países m ás desarrollados de Europa oriental, a m edida que sus sis tem as políticos continúan saliendo del dom inio por parte de un solo partido. 2. Entre los países m enos desarrollados, la variación es mayor. Los re gím enes de élite tradicional producen lo que Fainsod denom ina buro cracias dom inadas por el gobernante. Por lo general, se prevé que estos regím enes son vulnerables y que probablem ente sufrirán transform a ciones. Una posibilidad es continuar com o régim en elitista tradicional, pero con un cam bio hacia una orientación tradicional ortodoxa, o neotradicional, com o ya ha ocurrido en Irán. Lo más probable es que se produzca una transición hacia un régim en de élite burocrática, com o ocurrió hace un tiem po en Tailandia y en fecha más reciente en Etiopía, y puede suceder en Marruecos, Jordania o Arabia Saudita. Por su pu es to, tam bién existen otras opciones para la transición, pero son m enos probables. 3. Los controles sobre la burocracia son más débiles y los riesgos de dom inio indefinido sobre el poder por parte de la burocracia son más grandes en sistem as burocráticos personalistas y colegiados. Como el núm ero de estos regím enes iba decididam ente en aum ento durante los años sesenta y setenta, los estudiosos les prestaron especial atención, form ando así gran parte de la base de m odelos generalizados de siste mas políticos en desarrollo, com o se evidencia en la com paración del m odelo prism ático de Riggs y en su estudio de Tailandia, o en las op i niones generales de G oodnow y su estudio de Pakistán. En estos siste mas, la burocracia militar norm alm ente ocupa una posición de prim a cía y la burocracia civil desem peña una función secundaria. Si bien es m enos probable que ésta inicie una tom a del poder por la fuerza, su cooperación es fundam ental para el éxito de la mayor parte de los regí m enes elitistas burocráticos. La capacidad de perm anencia de estos re gím enes es debatible. Janowitz y otros que investigaron la trayectoria política de los militares llegaron a la conclusión de que dichos regím e nes a m enudo son transitorios, juicio que se está viendo corroborado por hechos recientes. Si bien num erosos regím enes han podido m ante nerse en el poder durante periodos considerables, a partir de la década de los ochenta fueron más los regím enes que salieron que los ubicados en las categorías de la élite burocrática. Por lo general, la transición ha tendido a una m ayor com petencia política, aun cuando las perspectivas de m antenerla sean inciertas, com o en varios países de Africa y Latino américa. En otros casos, com o Egipto y Tanzania, el crecim iento de un partido m ovilizador de m asas ha reducido la anterior influencia directa de una élite burocrática militar o civil.
522
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
4. N um erosos países, en representación de diversas regiones geográfi cas, tradiciones culturales, preferencias religiosas y antecedentes colo niales, han experim entado desde entonces una serie de m ovim ientos de ida y vuelta entre regím enes con un liderazgo elitista burocrático y regí m enes con liderazgo político surgidos de algún tipo de selección popu lar. Estos sistem as pendulares tienen en com ún la falta de perm anencia, la brevedad de su duración y lo incierto de su futuro. Dada la falta de longevidad de estos regím enes, lo probable es que el efecto de éstos so bre las características burocráticas sea mixto, poco visible o confuso. Por lo general, el resultado será que los burócratas tendrán una nueva oportunidad de afirmarse políticamente, por lo cual estos regím enes pue den considerarse de prom inencia burocrática. 5. En los sistem as poliárquicos com petitivos más firm em ente estable cidos se tiende hacia la reducción antes que hacia el aum ento de la par ticipación de la burocracia en el ejercicio del poder político, hacia un mayor equilibrio entre la burocracia y las dem ás instituciones políticas en regím enes que se asem ejan a los de los cuerpos políticos desarrolla dos. Aun así, son sistem as poco estables y su núm ero ha aum entado y dism inuido en las últim as décadas. La tendencia actual es aumentar. 6. Entre los sistem as políticos de partido dom inante, la perspectiva de que la preponderancia del poder político pase a m anos de funcionarios de la burocracia estatal, civil o m ilitar es por lo general baja. Esta even tualidad se hace más remota a medida que avanzam os por el espectro de los regím enes sem icom petitivos de partido dom inante, pasando al de partido dom inante de m ovilización y de ahí a los regím enes totalitarios del partido com unista. En térm inos de las norm as dem ocráticas o cci dentales, el desequilibrio que puede esperarse de sus sistem as no es el que concede exceso de peso, sino el que concede muy poca im portancia al elem ento burocrático en la ecuación política. Una predicción que se ha hecho con frecuencia respecto a las tendencias de la evolución políti ca entre los países en desarrollo es que la tendencia avanzaría hacia una proporción m ás alta de regím enes de partido dom inante de algún tipo, lo cual no se ha hecho realidad. En su lugar, salvo por los regím enes com unistas establecidos en algunos países del sudeste asiático, la ten dencia ha sido alejarse de los sistem as de partido dom inante, con mayor frecuencia para acercarse a los regím enes militares. Consideraciones com o las m encionadas señalan que existe una eva luación m últiple antes que uniform e de la situación presente y de las perspectivas futuras para el papel de la adm inistración en los regím enes políticos de los países en desarrollo. La función real dependerá del tipo de régim en p olítico y, más allá de ello, de las circunstancias esp ecífi cas en cada país. En un encom iable esfuerzo por identificar tendencias
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
523
principales, debem os evitar fiarnos m ucho de la experiencia en unos cuantos países y en el supuesto dem asiado fácil de que existe alguna tendencia clara por el m om ento. Esta reseña de la conducta burocrática en diferentes tipos de sistem as políticos en desarrollo indica que una respuesta categórica al tem a de si la burocracia es usurpadora o instrum ental en los países en desarrollo resulta peligrosa e inapropiada, especialm ente si im plica recom endacio nes prescriptivas acerca de lo apropiado de los esfuerzos hacia el m ejo ram iento burocrático por aplicarse en general. Un m étodo más realista es relacionar el problem a del peligro de la dom inación burocrática a los subtipos de sistem as políticos. Una vez hecho esto, la am enaza de m o nopolio del sistem a político por parte de la burocracia resulta m ucho m enos atem orizante, pese a la frecuencia del desequilibrio entre las ins tituciones políticas burocráticas y no burocráticas entre los países en desarrollo. C o n c l u s ió n
El tema de la adm inistración pública com parada tiene m uchas ramifi caciones. Se le puede estudiar desde un núm ero de perspectivas d is tintas, aunque no por fuerza excluyentes. Algunas de estas op ciones vie nen siendo propuestas desde los primeros días del m ovim iento de la adm inistración com parada, com o se dijo en el prim er capítulo sobre la evolución de esta disciplina. Otras son recientes y algunas de ellas han aparecido súbitam ente, sin indicadores que las precedan, tal com o la oportunidad que se presenta en la actualidad para analizar el proceso de retirada burocrática y reorganización en la ex Unión Soviética y en Europa oriental. Podem os prever que en el futuro tendrem os todavía más. Existe el acuerdo general de que se necesita m ayor refinam iento en materia de m etodología en los estudios de adm inistración com parada. Este reconocim iento por lo general viene junto con el reconocim iento de los problem as inherentes a la situación. Aberbach y Rockm an anali zan con agudeza algunos de estos problem as cuando explican su re con ocim iento de que “el análisis com parativo de los sistem as adm inis trativos es una tarea difícil’’.68 En otra evaluación reciente del cam po, Robert C. Fried tam bién exam ina algunas de las razones por las cuales “no ha surgido una ciencia de la adm inistración pública com parada”, pese a las décadas de trabajo realizado, que se rem ontan a la época del Grupo de Adm inistración Comparada y aún más atrás.69 68 Joel D. A berbach y Bert A. R ock m an , "Problem s o f C ross-N ation al C o m p arison ”, en el li bro de R ow at, com p ., Public Administration in Developed Democracies, cap ítu lo 24, en la p. 436. 69 R o b ert C. F ried, "C om parative P u b lic A d m in istration : T h e S ea rch for T h e o r ie s”, en la
524
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Como ya expresé con anterioridad, para tratar de lidiar con estas per sistentes com plejidades, prefiero fom entar la m ultiplicidad de m étodos antes que la ortodoxia, que puede desalentar la experim entación. H a biendo dicho esto, estoy de acuerdo con la tendencia prevaleciente a concentrarse en las burocracias públicas con objeto com parativo, y pien so que intentar identificar factores que afectan las características buro cráticas en el mayor núm ero posible de Estados-nación contem porá neos tiene gran valor, debido a la urgencia de tratar de abarcar todo el m undo. Sin querer reclamar que la variable del tipo de régim en político es la m ás im portante en todas las categorías, he hecho hincapié en ella com o factor siem pre presente y tal vez significativo, aunque su relación con otros factores puede variar. Algunos de estos factores prevalecientes fueron m encionados con anterioridad y han sido investigados de forma amplia. Otros han surgido en fecha m ucho más próxima y m erecen m a yor atención. Un ejem plo es el grado de “estatización” en un cuerpo po lítico y su efecto sobre la burocracia, com o sugieren Metin H eper y sus colegas.70 Otro es la sugerencia de V. Subram aniam de que el fenóm eno de la "clase m edia derivativa” en los países en desarrollo ofrece una base para la com paración en el nivel universal.71 Un tercero, que prom ete la exploración sim ultánea de la prom esa relativa de num erosos factores, es el hincapié que hace Robert C. Fried en “el valor de un tipo de estu dio com parativo, el estudio transnacional con variables m últiples basa do en un gran núm ero de casos".72 Todos ellos tienen posibilidades y de ben ser explorados por quienes se los proponen a otros. La elección de un enfoque para una reseña com parativa com prensiva de la adm inistración pública es inevitable. Todo lo que se elija tiene ven tajas y desventajas. H em os seleccionado la burocracia pública del Estado-nación m oderno com o enfoque principal. Además, nos hem os con centrado en la burocracia superior antes que en la totalidad del aparato burocrático, y en sus relaciones externas de trabajo con otras partes del sistem a político antes que en sus características operacionales internas. Sin em bargo, deliberadam ente hem os incluido una am plia variedad de Estados-nación existentes, a fin de explorar la función de la burocracia en diversos am bientes que muestran marcados contrastes en las carac terísticas de sus sistem as políticos. H em os encontrado que el Estadoob ra d e N a o m i B. L ynn y A aron W ild avsk y, co m p s., Public A dm inistration: The State o f the D iscipline, C h a th a m , N u eva Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, c a p ítu lo 14, 1990. 70 M etin H ep er, c o m p ., The State an d Public Bureaucracies: A Com parative Perspective, W estp o rt, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987. 71 V. S u b ra m a n ia m , "Appendix: T he D erivative M id d le Class", en el lib ro d e V. S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the Third World: An International H andbook, W est port, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, pp. 4 0 3 -4 1 1 , 1990. 72 F ried, ‘‘C o m p a ra tive P u b lic A d m in istra tio n ”, en la p. 338.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
525
nación m oderno tiene entre sus instituciones políticas un sistem a de em pleados públicos que reúne los requisitos estructurales m ínim os de la burocracia com o forma de organización, pero que no hay patrón gen e ralizado de relaciones entre la burocracia y el sistem a político en general. Entre los factores decisivos que afectan estas relaciones se encuentran el nivel de desarrollo político del Estado-nación, las características de su régim en político y la índole de los objetivos del programa que ha decidi do tratar de alcanzar por m edio de instrum entos adm inistrativos. El re con ocim iento de esta diversidad es el primer paso hacia un m ayor en tendim iento de los sistem as nacionales específicos de adm inistración y hacia una mejor com paración entre ellos.
ÍNDICE DE AUTORES Aberbach, Joel D., 240n, 523 Abueva, José V., 442n Adam olekun, Lapido, 428 Adams, Carolyn Teich, 93n Adebo, S. O., 366n Adelman, Irma, 513, 513n Agpalo, R em igio, 441 Águila, Juan del, 489 Akhavi, Shahrough, 378, 474 Al-Hegelan, Abdelrahman, 373n Almond, Gabriel A., 41-47, 49, 104, 105, 134, 153-156, 160, 180, 271, 272, 496, 512 Alshiha, Adnan A., 373n Andrain, Charles F., 135, 335, 356 Appleby, Paul H., 35, 464 Apter, David, 135, 157, 176, 177, 339, 356, 410, 413, 415, 434 Argyriades, Dem etrios, 217 Aristóteles, 33 Arora, R am esh K., 62, 115, 131, 145 Ashford, Douglas E., 95, 254 Asmeron, H. K., 84
Binder, Leonard, 44, 155, 156, 237n, 238n, 374, 501 Bjur, W esley E., 87 Blau, Peter, 110 Blaustein, Albert P., 124 Blondel, Jean, 120-122, 247 Bodenheim er, Suzanne J., 169n Braibanti, Ralph, 501, 502, 507-509 Brown, Bernard E., 348, 501, 502 Brown, Jam es, 431 Brzezinski, Zbigniew, 312 Budge, Ian, 283 Caiden, Gerald, 99 Caiden, N aom i, 94n, 99 Campbell, Colin, 123 Carey, Ledivina V., 444, 445 Carmo Campello de Souza, Maria do, 422 Centeno, M iguel Ángel, 455, 456, 459 Chai-anan, Samudavanija, 408 Chambers, Richard L., 432, 433 Chapman, Brian, 119, 120, 219, 222, 225, 227n, 235, 278 Christoph, Jam es B., 278-284 Clapham, Christopher, 334, 343, 344, 347 Cleaves, Peter, 79 Cleveland, Harían, 182-185 Cohan, A. S., 350 Cohén, Ronald, 427 Coleman, Jam es S., 356, 512 Cornelius, Wayne A., 455n Crosby, Benjam ín, 90 Crozier, M ichel, 110, 113n, 249, 250, 251, 255, 274, 305, 364n Cumings, Bruce, 483, 485
Baaklini, Abdo, 124 Baker, Randall, 95, 100 Banks, Arthur S., 512-513 Baraett, A. Doak, Bates, Robert H., 178, 189 Bealer, Robert C., 172 Bell, Daniel, 185, 186, 187 Bendix, Reinhard, 149, 223, 233n, 235, 236, 305 Ben-Dor, Gabriel, 345n Bendor, Jonathan, 96 Benjam ín, R oger W., 159 Berenson, W illiam M., 54 Berger, Morroe, 55, 108, 111, 112 Bienen, Henry, 407n Bill, Jam es Alban, 375-379
Dahl, Robert, 38 Daland, Robert T., 421 527
528
ÍNDICE DE AUTORES
Davis, Jam es W., Jr., 35n Dealy, Glen, 454n D ecalo, Sam uel, 388 Dekmejian, R. Hrair, 470n D eutsch, Karl W., 157 D iam ant, Alfred, 53, 148, 160, 161n, 254, 356, 493 D iam ond, Larry, 353, 354, 425, 427 Dittm er, Lowell, 324 Dogan, Mattei, 239n-240n, 254 D om ínguez, Jorge I., 134n, 153, 156, 181, 488-491 Dorsey, John T., 53, 54 Dowdy, Edwin, 293, 300 Drury, Bruce, 418 Dunn, W. N., 194 Dwivedi, O. P., 99 Eckstein, Harry, 158 Einaudi, Luigi R., 417 Eisenstadt, S. N„ 109, 110, 148, 160, 202-204, 225, 497, 500, 501 Elgie, Robert, 256 Em erson, Rupert, 336n Em m erson, Donald K., 398 Esm an, M ilton, 71, 73, 86, 89, 92, 132, 328, 331, 356, 357, 370, 434, 435, 438n, 466, 467, 501, 502, 503 Fainsod, Merle, 121, 357, 519, 520, 521 Fairbanks, Charles H., Jr., 316 Farazmand, Ali, 99, 380, 380n Ferkiss, Víctor C., 339n, 412n Fesler, Jam es W., 46, 47 Finer, Herm án, 232 Finer, S. E., 341-344, 349, 355 Fortín, Yvonne, 256 Foster, Gregory D., 90 Francis, M ichael J., 174 Freund, E m st, 37 Fried, Robert C., 523, 524 Friedrich, Cari J., 108, 114n Galli, R osem ary E., 195n Gant, George, 83, 84, 85
García-Zamor, Jean-Claude, 100 Gaus, John M., 131 Gentlem an, Judith, 455n Germani, Gino, 381 Gladden, E. N„ 198n, 207, 208, 211, 224, 232, 232n, 235 G lassman, Ronald M., 286 Goodnow, Frank J., 34, 37 Goodnow, Henry F., 497, 499, 521 Graf, W illiam D., 425, 427n Greenberg, Martin H., 456, 456n, 457n, 459n Gutteridge, W. F., 346n Hall, Richard H., 108 Hancock, M. Donald, 93n, 94n Harbison, John W., 346 Harris, George S., 431 Harrison, Lawrence E., 176-178, 189 Headey, Bruce W., 279, 280 Heady, Ferrel, 50n, 53n, 87n, 107n, 108, l l l n , 291n, 510 Heaphey, Jam es, 63 Heclo, Hugh, 93n, 289 Heeger, Gerald A., 166, 167, 335 Heidenheim er, A m old J., 93n Henault, Georges M., 84-89 H enderson, Keith, 67, 99 Henry, N icholas, 33n Heper, Metin, 48, 135, 137, 286, 433, 524 Hettne, B jom , 4 1 1 ,4 1 5 Hofmeyr, J. H„ 217, 219 H ogw ood, Brian W., 122n H orowitz, Irving, 157 Hough, Jerry F., 311, 312 Huntington, Sam uel P., 134n, 153, 156, 162-166, 181, 183, 184, 185, 191, 347, 350-353, 508 Huque, Ahmed Shafiqul, 84, 88 Hyden, Goran, 479 Ilchm an, Warren F., 151 Inayatullah, 173 Ingle, Marcus D., 90-92 Inglehart, Ronald, 134
ÍNDICE DE AUTORES
Inkeles, Alex, 147, 330 Inoki, M asam ichi, 292n, 294, 303 Islam, Nasir, 84-89 Jackman, Robert H., 350, 351 Jackm an, Robert W., 48, 177, 185 Jackson, Robert H., 47 Jacob, Herbert, 266 Jacoby, Henry, 199, 228, 494 Jaguaribe, Helio, 156-158, 163, 170, 174 Jain, R. B„ 84, 465 Janowitz, Morris, 343, 344, 347, 347n, 348n, 359, 389, 521 Jones, Garth N., 59n, 60, 64, 67-72, 73 Jreisat, Jam il E., 63, 68, 73-74, 79, 87 Jun, Jong S., 69, 73, 75, 76, 78, 102, 103 Kaufrnan, Herbert, 51 Kautilya, 33, 208 Kautsky, John, 167, 180, 329, 330 Keith, Henry H., 420n Kennedy, Gavin, 341 Khator, Renu, 100 Kim, Paul S„ 297, 298 Kingsley, J. Donald, 364 Kitschelt, Herbert, 42 Kochanek, Stanley A., 460, 460n, 464 Koehn, Peter H., 425, 427 Korten, David C., 91, 92 Kraus, Jon, 411 Kristof, N icholas D., 317 Kubota, Akira, 297-300, 301, 303, 305, 306 Kuhn, Thom as S., 97 Kuklan, H ooshang, 378 Landau, Martin, 42 LaPalombara, Joseph, 55, 116, 150-153, 180, 497, 498, 501, 504, 511, 519 Laski, Harold, 107 Lee, Su-H oon, 177 Leifer, M ichael, 399 Leila, Ali, 475n Lem er, Daniel, 147 Lesage, M ichel, 315 Levy, Marión, 42, 53
529
Lieuwen, Edwin, 347, 390 Lindenburg, Marc, 90 Lissak, M oshe, 39 ln Litwak, Eugene, 108 Loveman, Brian, 71-73 Lundquist, Lennart, 33n Mabbutt, Richard, 511, 514 Mackie, Thom as T., 122n Macridis, Roy, 41 M aheshwari, Shriram, 464 M ainzer, Lewis C., 289 Malloy, Jam es M., 420n Maquiavelo, 33 Mardjana, Iketut, 398, 398n Marenin, Otwin, 426 Mauzy, D iane K., 465 Mayntz, Renate, 259, 260, 262, 263n, 265-269 Mazarr, M ichael J., 490, 491 Mazrui, Ali A., 387 Mckinley, R. D„ 350 McLennan, Barbara N., 472n, 475, 475n Means, Gordon P., 461, 463 M éndez, José Luis, 456 Meny, Yves, 243 Merghani, H am zeh, 331 Merton, Robert K , 42, 108-112 Mesa-Lago, Carmelo, 487n, 490 Meyer, Alfred G., 312 Migdal, Joel S., 177, 334 Milne, R. S., 145, 465 Miranda, Carlos R., 384-386 M itchell, Tim othy, 48 Mittelman, James H., 176, 179, 189-191 M onroe, M ichael L., 145 Morell, David, 403, 408, 408n Morris, Cynthia Taft, 513, 513n M orstein Marx, Fritz, 34n, 106, 109, 116, 240, 501, 503, 518, 519 M osel, Jam es N., 402n M osher, Frederick C., 287 Nash, Gerald D., 199, 200, 214, 217 N eedler, Martin, 390, 390n, 455, 457458, 458n
530
ÍNDICE DE AUTORES
Neher, Clark D., 403, 403n Nettl, J. P., 47 Nordlinger, Eric, 350 Onís, Juan de, 421 Osman, Osama A., 373 Palmer, M onte, 147, 159, 329, 332n, 373n, 475n Parsons, Talcott, 42, 53, 108, 133 Pem ple, T. J., 300, 303, 306 Perdom o, J. Vidal, 451 Perlmutter, Amos, 342, 343, 359 Perry, Andrew J., 478, 480n Peters, B. Guy, 95, 98-103, 123, 495 Petras, Jam es F., 490 Philip, George, 343, 344, 347 Philippe de Remi, 227n Philips, Claude S., 515 Plattner, Marc F., 353 Powell, G. Bingham , Jr., 153-156, 496 Pow elson, John B., 159 Presthus, Robert V., 53, 54, 75 Price, Robert M., 412-414 Purcell, Susan Kaufman, 491 Putnam, Robert D., 240n, 264, 265, 282 Pye, Lucían W„ 48, 153, 157, 497, 499, 500 Querm onne, Jean Louis, 257 Ram os, Alberto Guerreiro, 192-195 Randall, Vicky, 340, 463 R asm ussen, Jorgen, 76 Ray, Donald, 414 Reís, Elisa P., 420n, 421 Richter, Linda K., 442-445 Ridley, F„ 247 Riggs, Fred W„ 44, 45, 50, 53, 55, 56, 61, 63, 68, 71, 72, 102, 103, 124, 131, 139-145, 149, 241, 290, 356, 367, 368, 408, 436, 437, 497, 498, 500, 501, 505-508, 521 R obinson, Jean C., 325 Rockm an, Bert A., 123, 240n Roeder, Philip G., 316
Rohr, John R., 256 R ondinelli, D ennis A., 90 Ronning, C. Neale, 420n Rose, Richard, 119, 282, 315, 316 Rosenberg, David A., 440 R ostow, W. W„ 152 Rothm an, Stanley, 260n, 284n Rouban, Luc, 257 Rowat, Donald C., 99, 125, 494 Ruffing-Hilliard, Karen, 451 Rustow, Dankwart A., 238n, 328 Ryan, Richard, 76 Sakam oto, Masaru, 299 Savage, Peter, 61-63, 65, 68, 72, 74, 77, 102 Sayre, W allace S., 51 Scarrow, Howard, 260n, 284n Schaeffer, W endell, 456 Schaffer, B. B„ 72 Schain, Martin, 260n, 284n Scharpf, Fritz W., 259, 260, 262, 263n, 265, 266 Schutz, Barry M., 354 Scott, Robert E., 458 Seitz, John L., 179, 189 Sham baugh, David, 322 Sharp, W alter R., 474 Sherw ood, Frank P., 373n Shils, Edward, 148, 332, 337, 339n, 356, 392n, 4 8 ln Shugart, M atthew Soberg, 437 Siedentopf, Heinrich, 270 Siffin, W illiam J„ 59n, 60, 74, 82, 87, 406 Sigelm an, Lee, 67-69, 75-78, 362, 501, 504, 511-516 Sigm und, Paul E., Jr., 333n Silvert, Kalman, 381 Sivard, Ruth Leger, 342 Siw ek-Pouydesseau, Jeanne, 252n Slater, Robert O., 354 Smith, Arthur K., 401, 404, 405n, 406n, 408, 472 Smith, David H., 147, 330 Smith, Peter H., 455n
ÍNDICE DE AUTORES
Sm ith, Tony, 169n, 174, 175 Sm ith, W illiam C., 422 Sofranko, Andrew J., 172 Sondrol, Paul C., 384 Spengler, Joseph J., 151, 151 n Springer, J. Fred, 68, 77, 78 Staudt, Kathleen, 88, 90 Stauffer, Robert, 441 Stein, Harold, 35n Stepan, Alfred C., 417 Stevens, Evelyn P., 453n Stillm an, Richard J., 286 Strayer, Joseph R., 331 Subram aniam , V., 99, 524 Suleim an, Ezra N., 245n, 247, 249-256 Sundhaussen, Ulf, 396 Sung Chul Yang, 484 Sutton, F. X., 53 Swerdlow , Irving, 52 Szyliow icz, Joseph S., 430n Tapia-Videla, Jorge I., 79, 420 Textor, Robert B., 512-513 Thom pson, Victor, 107 Tilman, Robert O., 465 Touraine, Alain, 187 Tout, H. F„ 230 Tucker, Robert C., 434 Tum m ala, Krishna K., 464, 465
Varela, Amelia P., 445 Verba, Sidney, 134, 156, 271, 272 Vem ardakis, George, 257 V em on, Raym ond, 455, 457n, 458n Vogel, Ezra F., 324 Volsky, George, 490 Von der M ehden, Fred R., 335, 336, 338, 341-344, 406n Von M ises, Ludwig, 107 Waldo, Dwight, 52-54 Ward, Robert E., 41, 238n, 294n, 303 W atson, Sophie, 277 Weaver, R. Kent, 123 Weber, Max, 42, 54, 55, 62, 106, 107, 108, 114, 115, 199, 229, 230, 235, 239, 2 4 1 ,4 7 2 ,4 9 3 , 494 W eidner, Edward W„ 51, 501, 504, 518 W einer, Myron, 157 W elch, Claude E., Jr., 341, 359, 381, 382, 388, 389, 390, 401, 404, 405n, 406n, 408, 472 Wenner, Manfred W., 371, 372n White, Leonard D., 34, 230 W illiam s, David, 306 W ilson, W oodrow, 33, 37, 507 W ittfogel, Karl A., 200-202, 20S, .N)M Wraith, R. E., 494 X iaow ei Zang, 322
Udy, Stanley H., Jr., 108 Ulam, Adam, B., 312 Uphof, N orm an T., 151 Valsan, E. H., 145
531
Yassin, El Sayed, 475n Zomorrodian, Asghar, 87 Zonis, Marvin, 375-376
ÍNDICE ANALÍTICO Abacha, Sani, 424 Abiola, M oshood, 424 A cheam pong, I. K., 411 Adenauer, Konrad, 259 adm inistración, definición, 34; en Bizancio, 221, 222; en cada país, véase cada país por separado; en el Im pe rio rom ano, 219-222; en Prusia, 231 233; en relación con la civilización, 200, 201; m edieval, 223-226 adm inistración del desarrollo, 51, 52, 53, 57, 61-62, 66, 70, 71, 81-93 adm inistración pública, definición, 35-36; "nueva", 35, 66; relación con la, com parada, 101, 102, 103 Administration and Society , 65 administrativos, estudios, intereses cen trales en los, 35, 36, 37 adm inistrativos, sistem as, "clásicos", 138, 139, 241-270; m odelos, 136-145; pautas com u nes en los países des arrollados, 237-241; pautas com unes en los p aíses en vías de desarrollo, 363-368; "sala prismática", 139-145 Afganistán, 342, 370, 400 Afrifa, Akwasi, 410 Akuffo, Fred W., 411 Alem ania, cultura política de, 241; ré gim en nazi en, 82; R epública D em o crática Alemana, 258; R epública Fe deral de, 138, 242, 257-269, 272, 517; reunificación de, 258 Allende G ossens, Salvador, 393 American Political Science Association, 50, 51 Am erican Society for Public A dm inis tration, 50, 56 Amin Dada, Idi, 386-389 Ankrah, Joseph A., 410 Antigua y Barbuda, 436 533
Aquino, Benigno, 443 Aquino, Corazón, 439, 443 Arabia Saudita, 371-374, 521 Argelia, 383, 468 Argentina, 125, 178, 393, 416, 435, 515 Ataturk, M ustafá Kemal, 333, 349, 429, 432 Australia, 122, 123, 134, 139, 178 Austria, 269 aztecas, 203, 209, 2 1 1 ,2 1 2 Babangida, Ibrahim, 424 Baham as, 125, 436 Bandaranaike, Serim a, 447 Bangladesh, 123, 134, 327, 346, 353 Barbados, 178, 436 Batista, Fulgencio, 485, 487 Bélgica, 269, 364 Ben Bella, Ahmad, 468 , Benin, 125, 383 Betancur, Belisario, 449 Bizancio, 200, 203, 221, 222 Bolívar, Sim ón, 448 Bolivia, 38, 416, 450, 468 B ostw ana, 436 Brasil, 71, 129, 189, 327, 416-422, 435, 437, 448, 515 Brezhnev, Leonid I., 311, 312 Buhari, M uham m adu, 424 Burkina Faso, 383 Burma, véase Myanmar B um ham , Forbes, 383 burocracia, características conductuales de la, 108-112, 524; característi cas estructurales de la, 107-108, 112, 113, 114; características operativas internas de la, 118; con ceptos de, 107-114; definición, 107, 108; en ca da país, véase cada país por separa do; en im perios burocráticos cen-
534
ÍNDICE ANALÍTICO
tralizados, 202-205; en los sistem as políticos m odernos, 492-495; en tipos de regím enes políticos, véase regím e nes políticos; militar, 117; m ultifuncionalism o en la, 118; predom inio de la, 114-119 burocratización, 199 Burundi, 120, 125, 383 Busia, Kofi A., 410, 411, 413 cam bio, 180-197; com o sin ónim o de desarrollo, 160; en los países más desarrollados, 185-188; en los países m enos desarrollados, 188-197 cam eralism o, 33, 37 Canadá, 122, 123, 134, 139 Cárdenas, Lázaro, 454 Cardoso, Fernando Henrique, 419 Cárter, Jim m y, 287 Castro Ruz, Fidel, 384, 385, 487, 489, 490, 491 Castro Ruz, Raúl, 487, 489 Chad, 409 Chatchai, Choonhaven, 404 Chile, 338, 393, 435, 515 China, im perial, 206-208, 317; R epú blica Popular de, 121, 134, 161, 164, 165, 166, 177, 190, 194, 317-326, 343, 481, 517 Chipre, 436 Chou En-lai, 318 Chuan Leekpai, 404 Chulalongkorn (Ram a V), 402, 405 Ciller, Tansu, 431 ciudades-Estado, 215-218 civilización, en relación con la adm i nistración, 199 clase m edia derivativa, 524 Collor de Mello, Fem ando, 419, 421 Colom bia, 120, 436, 438, 447-452 C olosio, Luis Donaldo, 454 C om isión Fulton, 276 Com ité sobre el C onstitucionalism o V iable (Cocovi), 124 C om m ittee on Comparative Politics, 55, 155
com paración, problem as de la, 39-49
Comparative Political Studies, 69 C onfederación de E stados Indepen dientes, 121, 307, 315, 316 Congreso Internacional de Ciencias Adm inistrativas, 494 Corea del Norte, 177, 481-485 Corea del Sur, 71, 120, 134, 177, 327, 353, 393 Costa de Marfil, 468 Costa Rica, 178, 436 Cuba, 121, 177, 481, 482, 485-491 cultura política, "cultura cívica” com o subtipo de la, 134, 272-274; d efini ción, 134 Dahom ey, véase Benin Demirel, Suleym an, 430, 431 Deng X iaoping, 321, 322, 325 departam entalización, 119-125 desarrollo, 151-180; com o sin ónim o de cam bio, 160; conceptos de, 132, 133; económ ico, 151-152; ideología del, 328-332; niveles de, 133-134, 271, 327; políticas del, 332-338; político, 152-168: caídas en el, 161-166, ca pacidad com o requisito del, 159-161, crisis del, 156, negativo, 153-154, 161-168, significados del, 151-153; re definición del, 175-180; relación en tre el, burocrático y el político, 496499; teorías de difu sión del, 169; teorías de la dependencia del, 168-175 despotism o oriental, 200-202, 212 Díaz, Porfirio, 381 Dinamarca, 122, 125, 269 Duvalier, Fran^ois, 383 Duvalier, Jean-Claude, 383 Ecevit, Bulent, 430, 431 ecología de la adm inistración, 36, 131136 Ecuador, 87 Egipto, antiguo, 212-214; m oderno, 111, 125, 349, 365, 392, 468-476, 521
ÍNDICE ANALÍTICO
Enrile, Juan Ponce, 443 Escobar, Pablo, 450 España, 269, 364 E stado-nación, m ás desarrollado, 132, 133, 195, 196; m enos desarrollado, 132, 133, 195, 196; surgim iento del, 233-236, 328, 329 Estados U nidos, 37, 38, 39, 120-123, 126, 128, 134, 138, 161, 166, 271274, 285-291, 364, 368, 517; conduc ta prism ática en los, 145; departa m entos de gobierno de los, 286, 287; desarrollo político de los, 272; pos industrialism o en los, 185-186; ser vicio público en los, 287-291 estatism o, 47, 135, 136, 138, 244, 286, 433, 524 Estonia, 307 Etiopía, 336, 337, 342, 370, 400, 521 Evren, Kenan, 430 Farouk, 468 Federación Rusa, 121, 134, 306-317, 517 feudalism o, europeo, 223-226; japo nés, 292-293 Fidji, 436 Figueiredo, Joao Baptista, 418 Filipinas, 77, 120, 346, 365, 383, 435, 436, 438-445, 515, 517 Finlandia, 269 Francia, 38, 138, 164, 241-257, 364, 368, 517; bajo la Quinta República, 242257; cultura política de, 241; m onár quica, 229-231; reform as napoleó nicas, 233-235; R evolución francesa, 233 Francia, R odríguez de, el Supremo, 381 Franco, Itamar, 419 Freedom H ouse, 352 funcionalism o, 42-45, 154 Fundación Ford, 50, 56, 57, 61, 64, 70, 71, 83 futuro, con cepcion es com petitivas del, 182-185
Gabón, 468 Gambia, 436 Gandhi, Indira, 462, 46S Gandhi, Rajiv, 462 Georgia, 307 Ghana, 327, 342, 4 0 9 -4 1*>, 468, *SI S Gorbachov, Mijail, 307, M)H, lili, U 2, 313, 314, 487 Goulart, Joao, 417 Govemance: An International Journal of Policy and A dm in istra/ion , -16 Gowon, Yabuku, 428 Gran Bretaña (Reino Unido), <8, 121 125, 126, 134, 138, 161, 164, ¿71 285, 364, 517; desarrollo político en, 272; m inisterios en, 274, 276; modo lo m inisterial, 278-281; ivspon.s;tl)i lidad m inisterial en, 283, 284; seivició público en, 275-285 Grecia, 120, 435 Grupo de A dm inistración Comparada, 50, 56-65, 68-74, 79, 82, 523 Guatemala, 125, 126, 383 Guinea, 468 Guinea Ecuatorial, 383 Guyana, 383 Haití, 129, 134, 178, 327, 356, 383 Hata, Tsutom o, 302 hipótesis del desequilibrio, 511-516 Holanda, 120, 122, 269, 364 H ong Kong, 134, 317 Hosokawa, Morihiro, 302 Hoyte, Hugh D esm ond, 383 Hu Yaobang, 321 Hua Guofeng, 320, 321 im perio(s), Bizantino, 221-222; buro cráticos históricos centralizados, 202204; en el antiguo Egipto, 212-214; en la antigua América, 209-212; en la antigua China, 205-208; en la an tigua India, 208-209; en las Tierras Fértiles, 212; R om ano, 218-221; Sa cro, R om ano, 224-225 incas, 202, 203, 209-210
536
ÍNDICE ANALÍTICO
India, antigua, 208-209; m oderna, 44, 125, 159, 327, 365, 452, 460-467, 517 Indonesia, 38, 77, 120, 338, 342, 353, 366, 393-400 Inonu, Ism et, 429, 430 instituciones del gobierno, 40, 122-123 International Institute of Comparative A ssociation, 46 International Institute o f Comparative Governm ent, 45 Irak, 327, 400 Irán, 71, 120, 370, 374-380, 521 Irlanda, 269 Islas Salom ón, 436 Israel, 120, 159, 177, 343, 436; antiguo reino hebreo, 215 Italia, 121, 269, 272 Japón, 39, 40, 120, 125, 134, 135, 139, 159, 164, 292-306, 368, 401, 517, 520; función de la burocracia en, 300-306; m inisterios en, 295; m o dernización de, 292-295; partidos p olíticos en, 302-304; posindustria lism o en, 186; servicio público de, en la posguerra, 295-306 Jasbulatov, Ruslan, 315 Jiang Qing, 320 Jiang Zemin, 321, 322 Jom eini, ayatola R uhollah, 375, 377, 378 Jordania, 87, 370, 521
Journal o f Comparative Administra tion, 61, 65, 67, 69 K am puchea (Camboya), 346, 370, 481 Kenia, 125 K ham enei, Ali, 378 Kim II Sung, 483, 484, 485 Kim Yong II, 485 Kohl, Helm ut, 259 Kriangsak Cham anon, 404 Krushchov, Nikita, 310, 312 Kumaratunga, Chandrika Bandaranaike, 446, 447
Laos, 370, 481 Lenin, V. I., 308, 309 Letonia, 307 Li Peng, 321 Líbano, 435 Liberia, 125, 383, 468 Libia, 370, 400 Limann, Hilla, 411 Lituania, 307 Madagascar, 120 Madrid, M iguel de la, 453 Malasia, 452, 460-467 Malawi, 468 Maldivas, 436 Mali, 342, 409, 468 Malta, 436 M ancom unidad Británica, 39, 40, 121, 134 Mao Tse-tung, 318-321, 323, 324, 325 Marcos, Ferdinando, 346, 383, 439-444 Marcos, Im elda, 443 Marruecos, 120, 370, 521 M auricio, 125, 436 Mauritania, 468 m ayas, 209-210 M enderes, Adnan, 430 m ercantilism o, 228-229 M éxico, 120, 134, 165, 272, 327, 452460 Mitterrand, Fran^ois, 246, 252, 254 m odernización, 147-151; de afuera, 167, 168, 329; de dentro, 167, 329; política, 148-149 m onarquías absolutistas, 226-233 M ongkut (Ram a IV), 402 M ozam bique, 190, 468 Mubarak, H osni, 349, 468, 471, 474 Murayama, T om iichi, 302 Mwinyi, Alí H assan, 477, 478 M yanm ar (Birm ania), 120, 342, 353, 366, 409 N aciones Unidas, 40, 341 Naguib, M uham m ad, 469 Nasser, Gamal Abdel, 349, 468
ÍNDICE ANALÍTICO
N asution, Abdul Haris, 395 n eoinstitucionalism o, 45-49, 123, 135 Nepal, 120, 353 Neves, Tancredo, 419 N icaragua, 178, 383, 389 Níger, 409 Nigeria, 87, 129, 416, 422-428, 515 Nkrumah, Kwam e, 409, 410, 413, 468 Northcote-Trevelyan, inform e, 273 Noruega, 269 N ueva Zelanda, 122, 139 Nyerere, Julius, 477, 478, 479, 481 Obasanjo, Olusegun, 423 Obote, M ilton, 387, 389 ombudsman, oficina del, 39, 270 organización, teoría de la, 78, 79 otom ano, im perio, 203, 428-433 Ozal, Turgut, 430, 431 Pakistán, 342, 346, 353, 409, 435, 499, 521 Panam á, 120, 125 Papua-Nueva Guinea, 436 Paraguay, 345, 382-388 Park Chung-Hee, 393 partidos políticos, com o m edio de m o dernización, 165; de m ovilización dom inante, 467-481; dom inantes sem icom petitivos, 452-467; m ovim ien to de sistem as com petitivos, 338-340; poliárquicos com petitivos, 435-452; com u nistas totalitarios, 481-491 patrim onialism o, 230 Pendleton, Ley de, 273 Perón, Isabel, 393 Persia antigua, 203 Perú, 416, 450 Pinochet Ugarte, Augusto, 393 p olítica com parada, 39-49; funciona lism o en la, 42-45; n eoinstituciona lism o en la, 45-49 p olítica pública, estudio com parativo de la, 79-80, 93-96 Polonia, 121 Portugal, 120, 364
537
Prem Tinsulanonda, 404 Prusia, 231-233, 242, 260, 261 Quadros, Janio, 417 Rafsanjani, H ashem i, 378 Ram os, Fidel, 443 Rao, P V. Narasinja, 463 Rawlings, Jerry, 411-415 redem ocratización, 351-354 regím enes m ilitares, 341-351, véase también regím enes políticos regím enes políticos, burocráticos de élite colegiada, 389-415, 521, 522; clasificación de los, 355 Í62; poliár quicos com petitivos, 43S 452, 522; com unistas totalitarios, 481 491, 522; de élite burocrática person.«lista, 380389, 521; de élite tradicional, 369380, 521; de m ovilización de partido dom inante, 467-481, 522; de partido dominante semicompetitivo, 452-467, 522; pendulares, 415-43 V S22; véase también regím enes militares y siste m as políticos República Central Africana, W2, 383 República del Congo, 409 R epública D om inicana, 178 Ríos Montt, Efraín, 383 Rodríguez, Andrés, 386 Rojas Pinilla, Gustavo, 44H Roma, com o ciudad-Estado y repúbli ca, 216-218; imperial, 200, 203, 218223 Sadat, Anwar, 349, 468-472 Salinas de Gortari, Carlos, 453, 454, 455, 456 Samper, Ernesto, 449 San Vicente, 436 Santa Lucía, 436 Santander, Francisco de Paula, 448 Sam ey, José, 419 Schm idt, Helmut, 259 S ección de Administrac ión Internacio nal y Comparada, 65
538
ÍNDICE ANALÍTICO
sector público, em pleo en el, 125-128 Senegal, 125, 468 servicio público, sistem as de, 128-130 servicio público, véase burocracia Shagari, Alhaji Shehu, 423 síndrom e del desarrollo, 155, 156 Singapur, 134, 353, 436 Singh, Vishwanath Pratap, 462 Siria, 400 sistem a constitutivo, 241, 497, 505, 506, 507 sistem as políticos, definición, 41-42; im portancia de la variación de los, 516-523; m odernos, 237, 238; requisi tos para el desarrollo de los, 153-162; véase también regím enes políticos sistem as sociales, delim itación de los, 192-196 sociedad posindustrial, 185-188 sociedades hidráulicas, 200-202, 205, 208, 212 S om oza Debayle, Anastasio, 389 Sri Lanka, 125, 436, 438, 445-447 Stalin, Joseph, 309, 310 Stroessner, Alfredo, 345, 382-388 Suchinda Kraprayoon, 404 Sudáfrica, 120, 129, 327, 356 Sudán, 383 Suecia, 125, 269, 270 Suharto, 393-400 Suiza, 120, 122, 123, 269 Sukarno, 395, 396 sum erios, 205, 212 Tailandia, 77, 120, 161, 336, 353, 400408, 497, 517, 521 Taiwan, 134, 177, 317, 353 Tanzania, 125, 194, 468, 476-481, 521 Tercer Mundo, alternativas futuras para
el, 180; clasificación de los sistem as políticos del, 134-135; relevancia del término, 196 Thanom Kittikachorn, 403 Thatcher, Margaret, 282 Togo, 383 Trinidad y Tobago, 436 Turquía, 129, 134, 165, 349, 416, 428433, 435, 515 Ucrania, 121 Uganda, 125, 383, 386-389 Unión Soviética, 121, 129, 134, 139, 166, 306-314, 316, 481, 521; aparato estatal en la, 309, 310, 313; m iniste rios en la, 309, 310; papel de la burocracia en la, 308-313; Partido C om unista en la, 308-314; “pluralis m o institucional” en la, 311; p osin dustrialism o en la, 185-186 Upper Volta, véase Burkina Faso URSS, véase U nión Soviética Uruguay, 435 Vanuatu, 436 Vargas, Getulio, 417 Venezuela, 87, 436 Vietnam, 54, 66, 177, 481 Yani, 396 Yeltsin, Boris, 307, 313, 314, 315 Yirinovsky, Vladimir, 315 Yugoslavia, 86-87, 184, 194 Zaire, 38, 129, 327, 383 Zambia, 468 Zedillo, Ernesto, 454, 456 Zhao Ziyang, 321 Zimbabwe, 436
ÍNDICE GENERAL E studio introductorio, por Víctor Alarcón O lg u ín ................................. El m étodo com parativo y las ciencias s o c ia le s ................................. Los territorios de la adm inistración pública co m p a r a d a ............. Adm inistración pública comparada: proyección y perspectiva. .
A dm inistración
pública .
U na
perspectiva comparada
P r ó l o g o ................................................................................................................. P r e fa c io ................................................................................................................. I. La com paración en el estudio de la adm inistración pública . . . . L a a d m in is tr a c ió n p ú b lic a c o m o c a m p o d e e s t u d i o .......................... Im p o r ta n c ia d e la c o m p a r a c i ó n ................................................................... P r o b le m a s d e la c o m p a r a c i ó n ....................................................................... F u n c io n a lism o , 43; N e o in stitu c io n a lis m o , 45
E v o lu c ió n d e lo s e s tu d io s c o m p a r a d o s e n el p e r io d o d e p o s g u err a ....................................................................................................................... A p o g e o d e l m o v im ie n to d e a d m in is tr a c ió n c o m p a r a d a ............... P ro g ra m a s d el G ru p o d e A d m in istra c ió n C om p arad a, 56; R a sg o s ca r a c te r ísti c o s, 58
R etir a d a , r e v a lu a c io n e s y r e c o m e n d a c io n e s '......................................... R etirad a, 64; R ev a lu a cio n es, 65; R e c o m e n d a c io n e s, 74
P e r sp e c tiv a s y o p c i o n e s ..................................................................................... A d m in istra c ió n d el d esarrollo, 81; P o lítica p ú b lic a co m p a ra d a , 93; La a d m in is tra ció n p ú b lic a co m p a ra d a m ed ular, 96
II. Enfoque com parativo................................................................................... La b u r o c r a c ia c o m o e n f o q u e .......................................................................... C o n c e p to s d e b u r o c r a c i a .................................................................................. P r e d o m in io d e la b u r o c r a c ia p ú b l i c a ........................................................ E l m e d io o r g a n iz a t i v o ......................................................................................... D ep a r ta m e n ta liz a c ió n , 119; E m p leo e n el se c to r p ú b lic o , 125; S iste m a s d e se r v ic io civ il, 128
E c o lo g ía d e la a d m i n i s t r a c i ó n ....................................................................... M o d e lo s d e s is te m a s a d m i n i s t r a t i v o s ........................................................
540
ÍNDICE GENERAL
III. Conceptos sobre la transformación de siste m a s.............................. 146 M odernización. .......................................................................................147 D e s a r r o llo ................................................................................................ 151 Desarrollo político, 152; Capacidad como requisito fundamental, 159; Des arrollo político negativo, 161; Teorías de la dependencia, 168; Redefinición del desarrollo, 175 El ca m b io ................................................................................................... 180 Concepciones competitivas del futuro, 182; En los países más desarrollados, 185; En los países menos desarrollados, 188 " IV. Antecedentes históricos de los sistemas adm inistrativos nacionales 198 Organización de conceptos para la interpretación h istó rica . . 198 Los orígenes del m undo a n t i g u o ..................................................... 204 La Rom a imperial y B iz a n c io ............................................................218 El feudalism o en E u rop a......................................................................223 Surgim iento de las m onarquías absolutistas e u ro p ea s............. 226 Surgim iento del E sta d o -n a c ió n ........................................................ 233 V. La adm inistración en los países m ás desarrollados. Caracterís ticas generales y sistem as adm inistrativos "clásicos” .................237 Características políticas y adm inistrativas c o m u n e s .................237 Sistem as adm inistrativos "clásicos” ...............................................241 La Quinta República francesa, 242; La Alemania reunificada, 257; Otros sis temas "clásicos", 269 VI. La adm inistración en los países m ás desarrollados. Algunas va riaciones entre los sistem as adm inistrativos ................................. 271 Adm inistración en la "cultura cívica"...............................................271 Gran Bretaña, 274; Los Estados Unidos, 285 La adm inistración adaptativa y m odernizante. J a p ó n ............. 292 Ejem plos de países del "segundo n i v e l " ........................................ 306 La Federación Rusa, 307; La República Popular de China, 317 VIL La adm inistración en las naciones m enos desarrolladas............. 327 Ideología del desarrollo......................................................................... 328 Las políticas del desarrollo.................................................................. 332 Eliminación de los sistemas de partidos competitivos, 338; Intervención mi litar y control, 341; La redemocratización, 351 Variedades de regím enes p o lí t ic o s .................................................. 355 Pautas administrativas c o m u n e s ..................................................... 363 VIII. Regímenes políticos bu rocrático-dom inan tes................................. 369 Sistem as de élite trad icion al............................................................... 369 Regímenes tradicionales ortodoxos: Arabia Saudita, 371; Regímenes neotradicionales: Irán, 374
ÍNDICE GENERAL
541
Sistem as de élite burocrática p e r s o n a lista s .....................................380 P aragu ay, 1 9 5 4 -1 989, 384; U gan d a, 1971-1979, 386
Sistem as burocráticos de élite colegiada
........................................ 389
R e g ím e n e s d e ley y orden: el ejem p lo d e In d o n esia , 393; D e u n r é g im e n trad i c io n a l a u n o colegiad o: el ejem p lo d e T ailan d ia, 400; La in flu e n c ia d el c o lo n ia lism o : el ejem p lo d e G hana, 4 0 9
Sistem as p e n d u la r e s ................................................................................415 B rasil, 416; N igeria, 422; Turquía, 428
IX. Regímenes políticos de partido d o m in a n te ........................................ 434 Sistem as com petitivos poliárquicos..................................................... 435 Las F ilip in a s, 439; Sri Lanka, 445; C o lo m b ia , 447
Sistem as de partido dom inante sem icom p etitivo...........................452 M éxico, 452; In d ia y M alasia, 4 6 0
Sistem as de m ovilización de partido d o m in a n te ...........................467 E g ip to , 468; T an zan ia, 476
Sistem as totalitarios c o m u n is ta s .........................................................481 C orea d el N orte, 482; C uba, 485
X. El estudio de las burocracias y de los sistem as p o lític o s.................492 Fines políticos y m edios adm inistrativos........................................... 492 La relación entre desarrollo burocrático y desarrollo político. . 496 La hipótesis del desequilibrio puesta a p r u e b a .............................. 511 Importancia de la variación de los sistem as p o l í t i c o s .................516 C o n clu sió n ................................................................................................... 523 índ ice de autores, ín d ice analítico. .
'
>
E ste lib ro se term in ó d e im p r im ir y e n c u a d ern a r e n ju n io d e 2 0 0 0 e n lo s talleres de Im p reso ra y E n cu a d ern a d o ra P rogreso, S. A. d e C. V. ( i e p s a ) , C alz. d e S a n L oren zo, 244; 0 9 8 3 0 M éxico, D. F. E n su c o m p o sic ió n , p a rada e n el T aller d e C o m p o sic ió n E le c tr ó n i ca d el f c e , se u tiliza ro n tip o s N e w A ster de 10:12, 9:11 y 8:9 p u n tos. La ed ició n , q u e c o n s ta d e 2 0 0 0 ejem p la res, estu v o al c u id a d o d e
Julio Gallardo Sánchez.
x
E
É
00
ln
O COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS
SECCIÓN DE OBRAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Serie N uevas L ecturas
de
P o lítica
y
G o b ie r n o
Coordinada por M
M
a u r ic io
anuel
M
Q
e r in o
u ij a n o
Presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Adm inistración Pública, A. C.
Administración pública
Traducción de R
oberto
R
eyes
M
azzoni
FERREL HEADY
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Una perspectiva comparada Estudio introductorio de V íc t o r A l a r c ó n O
l g u ín
1*1 COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A. C. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA MÉXICO
P rim era e d ic ió n e n in g lés, 1966 Q u in ta e d ic ió n e n in g lés, 1996 P rim era e d ic ió n e n esp a ñ o l, 2 0 0 0
S e p r o h íb e la r e p ro d u cció n total o p arcial d e esta ob ra — in c lu id o el d is e ñ o tip o g r á fico y d e p ortad a— , se a cu a l fu ere el m ed io , e le c tr ó n ic o o m e c á n ic o , sin el c o n se n tim ie n to p o r esc r ito d el ed ito r
T ítu lo origin al: P u b lic A d m in istr a tio n : A C o m p a ra tive P erspective D. R. © 1 996, M arcel D ekker, Inc. 2 7 0 M a d iso n A v en u e, N u ev a York, N u ev a Y ork, 10016 IS B N 0 -8 2 4 7 -9 6 5 7 -8
D. R. © 2 0 0 0 , F o n d o d e C u l t u r a E c o n ó m ic a C arretera P ica ch o -A ju sco , 227; 14200 M éxico, D. F . w w w .fc e .c o m .m x
ISBN 968-16-5171-5 Im p reso en M éx ico
A la m em oria de mis padres
ESTUDIO INTRODUCTORIO V íc t o r A l a r c ó n O
l g u ín *
La presente obra sin duda representa —utilizando la term inología esp e cializada en la lengua anglosajona— una auténtica “innovación de rup tura” (breaking through) dentro de nuestro medio. No existe ninguna referencia reciente en el m undo hispanoparlante de trabajos dedicados al estudio com parativo de las adm inistraciones públicas, y cuyo resulta do sea igual de am bicioso y con una cobertura tem ática tan am plia com o el que presenta el profesor Ferrel Heady en A dm inistración pú bli ca. Una perspectiva comparada. Una circunstancia im portante que puede explicar la ausencia de tra bajos influyentes escritos en español dentro de esta área de con ocim ien to es que la tem ática se ha asociado regularm ente con cam pos m ás ge nerales com o las relaciones internacionales, el derecho (en sus ram os político-constitucional e histórico-adm inistrativo) y la ciencia política. Es decir, el desinterés por esta materia puede ser com prensible debido a la aparente hom ogeneidad que guardaban las estructuras estatales y organizativas en América Latina; esta situación justificaba que no se hicieran dem asiados esfuerzos por realizar análisis m ás profundos que pudieran señalar las diferencias del m undo en desarrollo respecto de los países m ás avanzados, y viceversa. En estas condiciones, em prender la com paración de nuestros gobier nos y sus estructuras básicas de operación y tom a de decisiones públi cas ha im plicado colocarse en un frágil terreno que ha dado balances usualm ente negativos cuando se contrastan con los de países más de m ocráticos e industrializados, m enos corruptos y m ás eficaces; éste era el caso, por ejem plo, si se com paraban las regiones de América Latina, África o el sudeste asiático con los Estados Unidos, los países europeos o incluso la otrora influyente esfera socialista. No obstante, antes de proseguir en esta línea de reflexión, es necesa rio destacar la im portancia que poseen la m etodología y el ejercicio de la com paración dentro de las ciencias sociales en general a efecto de po der com prender con más detalle las im plicaciones directas que tienen * P o litó lo g o , p ro feso r in v estig a d o r titu lar "C” en el D ep a rta m e n to d e S o c io lo g ía d e la UAM-Iztapalapa y m a estro d e asig n a tu ra en la F acu ltad d e C ien cia s P o lític a s y S o c ia le s de la U N A M . 7
8
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
dentro del terreno de la adm inistración pública, justam ente a partir de la propuesta de trabajo elaborada por el profesor Heady.
E
l
MÉTODO COMPARATIVO Y LAS CIENCIAS SOCIALES
Existe una tensión perm anente que define el objeto y la finalidad del m étodo com parativo, ya que éste se debate entre proporcionar respues tas universalistas y globales o sim plem ente contentarse con resaltar las diferencias de los com portam ientos singulares de individuos e institu ciones sociales; el énfasis excesivo en las diferencias ha dado lugar al análisis de esas experiencias inclasificables que constituyen los llam a dos "estudios de caso". Es, pues, necesario tom ar conciencia de la im portancia que tiene el acto de la com paración y cóm o éste es la fuente a partir de la cual se ha desarrollado una m etodología útil para las ciencias sociales en general. En segundo lugar, conviene señalar cuál es el “estado del arte” adoptado por las diversas escuelas y corrientes en esta área de las disciplinas so ciales, ya que éstas han tendido a perder su base ontológica, para incli narse cada vez m ás a observar los acontecim ientos m ediante principios h om ogeneizantes que estén adscritos a los procedim ientos de las llam a das ciencias naturales. Si embargo, uno tiende a considerar que los ac tos hum anos siguen siendo impredecibles; esto es, son una suerte de “nubes” que contrastan con los intentos de encontrar disciplinas que se m antengan adheridas a criterios de predictibilidad y continuidad, que asem ejen al hombre a la marcha precisa de los “relojes" (Almond y Genco, 1990). Pero conform e se han definido sólidos avances en la propia filosofía de las ciencias sociales, nos podem os dar cuenta de que los m étodos aplicables a disciplinas com o la ciencia política o la adm inistración pública difícilm ente nos dejarán satisfechos en caso de favorecer alguno de estos dos extrem os puros: las "nubes" o los “relojes”. La posibilidad plausible es que nos coloquem os entonces dentro del terreno del control flexible, que permita indicar parámetros referenciales para el problema sujeto a estudio. Logrando dicho control, los m étodos susceptibles de ser aplicados nos permitirán acercarnos a los factores de ensayo y error con m árge nes más am plios e identificar variaciones que enriquezcan su selección evolutiva, lo cual nos permitirá colocarnos dentro de m ejores opciones abiertas a efecto de situar las lim itaciones y oportunidades que se p o sean en el m om ento de aplicarse en la práctica político-adm inistrativa. Siguiendo esta idea, las posibilidades de una política y adm inistra
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
9
ción com parativas se conciben dentro de un espacio en que los m edios disponibles para estudiar nuestros com portam ientos son capaces de su perar los m ecanicism os de corte casual y unívoco. Los m étodos que procuram os diseñar para tener una mejor explica ción y una relación más com prensiva con el entorno representan retos que dem andan de nosotros mayor precisión, pero a la vez —y ésta es una paradoja inevitable— nos obligan a abandonar las grandes teorías de alcance social; esto hace que no sólo nos preguntem os si es posible estudiar de manera com parativa la política y la adm inistración, sino que incluso las cuestionem os desde sus fundam entos (Faure, 1994; Keman, 1993). Esto es, al intentar tener mejores lecturas acerca de los fenóm enos políticos y adm inistrativos, en la actualidad se tiende a sacrificar sus interrelaciones con otros cam pos de conocim iento. Desde luego, una ló gica basada en absolutos da com o resultado un m odelo científico débil, cuyas intenciones deductivas pretenden llegar a generalizaciones y con s tantes siem pre aplicables sin considerar factores com o la propia coyun tura, los actores y las instituciones, o el tiem po y el lugar. Debido a ello, debe reivindicarse que el acto de la com paración es por excelencia un proceso relacional e incluyente, que perm ite construir puentes y asociaciones entre fenóm enos en apariencia distintos. La com paración es un ejercicio procesal en los individuos y las sociedades que les perm ite establecer lo que se con oce com o variables de control (Sartori, 1984). Con base en este supuesto, la com paración posee m uchas de las ca racterísticas de los enunciados que califican el ser de la política y sus instituciones adm inistrativas y cóm o deberían organizarse. Dependien do de las capacidades argum entativas que se otorguen a dichos actos de com paración, podrem os construir m odelos, conceptos y tipologías que respondan adecuadam ente a nuestras necesidades de regularidad, certi dumbre, orden y significado, que son por lo general las m otivaciones clasificatorias utilizadas con m ás frecuencia. Entre las diversas definiciones y cualidades que se le han dado al m é todo com parativo podem os encontrar la clásica de Gabriel Alm ond y G. B. Powell, quienes nos invitan a estudiar los sistem as políticos y ad m inistrativos a partir de sus capacidades de conversión, m antenim iento y adaptación (Almond y Powell, 1972). En un sentido más estricto (legal-form alista), podem os encontrar la definición de Jean Blondel (1972), quien nos remite al estudio de las form as de gobierno nacional com o el ám bito propio de la m etodología com parada, donde los m odelos se definen a partir de los recursos finan cieros, los m edios de coacción y el m onopolio de la ley.
10
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
Como puede notarse, entonces, el acto com parativo consiste en des arrollar las perspectivas y la sensibilidad que nos perm itan distinguir, agrupar y seleccionar en diversas circunstancias explícitas (aquí radica la diferencia entre el acto de comparar, propio de la condición hum ana, y su consiguiente transform ación en m étodo com parativo) los rasgos de la realidad que nos den un mejor conocim iento de la m ism a y nos con duzcan al m ism o tiem po a la creación de leyes im plícitas (de ahí su in tencionalidad universalista y constante) que nos pronostiquen qué tipo de com portam iento individual e institucional es susceptible de esperar se en ciertas condiciones. Indudablem ente, el m étodo com parativo responde así a las preguntas torales qué com parar (instituciones, grupos o prácticas que por sí m is m os son una disección m icropolítica) y para qué com parar (cuya res puesta usualm ente remite al diseño de las m acropolíticas). No obstante, adoptar m odelos y leyes rígidas por lo general nos rem i ten a las excepciones y desviaciones. En ese sentido, el poder útil de la com paración puede colocarse igualm ente en una posición inversa a su original pretensión generalista, ayudando así no sólo a unificar u hom ogeneizar, sino que nos permite colocar el letrero de los lím ites que in diquen lo raro de la situación a la cual nos enfrentam os. Como señala Harry Eckstein, entre otros autores, la virtud del m étodo com parativo es la de poder fijar condiciones precisas en el estudio de las tipologías y los conceptos, ya sea en términos integrativos o diferenciales (Eckstein, 1992). Muchas veces, con sorpresa descubrim os que lo que supuestam ente es com parable no siem pre coincide con los instrum entos y capacidades de com paración disponibles para intentar explicarlos. Buscar la causa y la explicación de las cosas indica un rumbo prom isorio, pero no sufi ciente, para lograr su verdadera afirm ación científica (Rose, 1991; Do gan y Pelassy, 1990). Lo anterior parece indicarnos un error de procedim iento que m uchas veces no se tom a en cuenta. D ebem os recordar que quienes definim os los parámetros, los m étodos y hasta lo científico som os nosotros m is mos, no a la inversa. De esta manera, el m étodo com parativo es útil siem pre y cuando intente responder a preguntas y fenóm enos concretos. Para Arend Lijphart, el m étodo com parativo debe proporcionar elem en tos de com probación y regularidad; por lo tanto, será más fácil hallar regularidades y coincidencias si hay más casos que variables dentro del análisis (Lijphart, 1971). Contra esta postura podem os hallar el argum ento del "estiramiento conceptual", analizado por autores com o Sartori (1970), o Collier y Mahon Jr. (1993), el cual es un factor que no puede ser relegado en todo ejercicio com parativo que intente abarcar am plios segm entos de la rea
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
11
lidad, ya que nos marca pautas que nos alertan contra las tentaciones fáciles de querer forzar a que ciertos fenóm enos respondan más a nues tras clasificaciones e interpretaciones particulares, que reexam inar la nueva realidad imperante. Por ello, debem os estar alertas para no convertir los m étodos por sí m ism os en el objetivo central y único de la ciencia. E stos no son sino estrategias de análisis que nos permitirán un mejor uso instrum ental de las diversas técnicas para exam inar los fenóm enos que consideram os dignos de estudio. Los m étodos com paran desde las estructuras más parecidas (m odelos de integración) hasta las más disím iles (m odelos de conflicto) (Collier, 1994). No podem os aferram os a los m étodos com o si fueran “varas m ágicas” o “piedras filosofales" que nos salvarán autom áticam ente del error (m ás bien nos ayudarán a corroborarlo); por tanto, es fundam ental recalcar la im portancia de encontrar parámetros de com paración que no hagan perder ni la profundidad ni la extensión del análisis. En este caso, el instrum ento de la com paración tam bién posee lim ita ciones y ventajas que deben evaluarse en sus alcances de explicación, generalización y aplicación. Un manejo adecuado de estas peculiarida des nos permitirá saber cuándo y en qué circunstancias podem os esp e rar que los estudios com parativos arrojen resultados im portantes gra cias a la utilización de nuevas técnicas estadísticas, por ejemplo. Desde luego, nuestras capacidades de com paración tam poco pueden estar re ducidas a m eros actos de fe o a peticiones de principio, por lo que la construcción de un balance adecuado entre los valores y las técnicas debe hacer del com parativista un científico social equilibrado. En la actualidad, es evidente que requerim os apoyos e instrum entos em píricos que perm itan ampliar y corregir las explicaciones y tom ar de cision es racionales más firmes. En eso, ciertam ente, con siste el ensan cham iento de los espacios de la ciencia y, desde luego, de los m étodos y las técnicas disponibles para el desarrollo de nuevos conocim ientos de am plio con sen so y duración prolongada; pero a la vez hay que tener presente la exigencia de que si el m odelo proporciona una visión erró nea éste debe abandonarse tan pronto com o sea posible. Sin em bargo, en lo que concierne al m étodo com parativo, la propia falta de recursos y el tem or a crear tipologías o generalizaciones fáciles parece reducir nuestras am biciones com parativas a los llam ados “estu dios de ca so ”; en los hechos, éstos term inan siendo m uchas veces ejerci cios m onográficos en los que se conocen rasgos y características relativos a actores e instituciones singulares de un país, pero cuyos resultados no se com paran sim ultáneam ente con sus variables de control, sean éstas de tipo conceptual, em pírico o regional (Eckstein, 1992).
12
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
Por esta razón, la configuración de un m étodo com parativo “apropia do” quizá se encuentre muy alejada de una realidad tangible que permita ubicarlo entre sus practicantes secuenciales o en aquellos que con cen tran sus cualidades en las llamadas “capacidades electivas". Sin em bar go, es claro que su evolución representa una constante que ha ido ga nando com plejidad y adquiriendo diversas vertientes durante las últimas décadas. Perm ítasem e ahora una reflexión breve sobre las tradiciones y los intentos de renovación del m étodo com parativo durante las décadas recientes en relación con el propio trabajo em prendido por el profesor Heady dentro del terreno de la adm inistración pública com parada.
Los
TERRITORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPARADA
Como verá el lector a lo largo de las páginas de esta obra, uno de los propósitos principales del profesor Heady es proponer un criterio clasificatorio que permita mostrar la íntim a relación entre los niveles de desarrollo organizacional y los fines políticos, en tanto puntos decisivos que sirven para replantear una clara tipología tendiente a situar la evo lución práctica e institucional de los estados y los sistem as adm inistrati vos a lo largo de la historia humana. Sim ultáneam ente, Heady abre un escenario para “recentrar” y “redim ensionar” los desequilibrios de identidad de la adm inistración pública com o disciplina de estudio, de tal manera que nos perm ita diferenciarla plenam ente de los espacios organizacionales privados y nos facilite ubi car su m isión política dentro de las esferas de poder más general. Para ello, es im portante recuperar su propuesta de que el alcance de la d isci plina no se restringe al estudio de las burocracias centrales tradiciona les, sino que tam bién le com pete abordar el espacio ocupado por otro tipo de burocracias no privadas com o las que forman los partidos políti cos, los sindicatos, los parlam entos, las o n g , etc., en las cuales tam bién se pueden distinguir tipos predom inantes de regím enes políticos. Siguiendo esta m ism a idea, Heady nos dice que la adm inistración pú blica com parada cam ina hacia la integración de un cuerpo analítico ju risdiccional cada vez más interdisciplinario, pero sin que ello implique perder sus objetos de estudio: el Estado, los procesos de gobierno y los ám bitos de influencia e im pacto que los actos adm inistrativos tienen dentro de la sociedad para conseguir la perm anencia o la transform a ción del orden y la estabilidad políticos. Ante la m ultiplicación de las rutas hacia el progreso y la modernidad que deben encarar los sistem as de adm inistración pública nacionales en la actualidad, la postura del profesor Heady ciertam ente justifica identi
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
13
ficar com o un problem a prioritario de la disciplina adm inistrativa el rescate de instituciones políticas viables que se han sacrificado en aras de elaborar com plejas recom endaciones para los “aprendices de brujo” situados en m uchas partes del orbe; es decir, no sólo es im portante crear o elim inar espacios de gestión, sino que tam bién lo es revisar y pre servar los im pactos ocasionados por políticas concretas de poder y so cialización públicas con m árgenes de participación social y eficiencia dem ocráticas. Sin dicha orientación de las políticas públicas, los agentes y las de pendencias gubernam entales tendrían una influencia totalm ente anár quica e ineficaz respecto de los fines que la ciudadanía espera de los sis tem as de adm inistración pública. Por tanto, pese a los "abandonos” y "retornos” cíclicos con que los expertos condenan al Estado, las fu n cio nes de gobierno y la adm inistración de los bienes y servicios públicos son insustituibles y centrales para toda sociedad y mercado, por más au tónom os, predom inantes y autosustentables que puedan ser de hecho. De ahí que la com paración de dichos procesos y experiencias sea ilus trativa de las estrategias de que dispone el adm inistrador público para enfrentar la aparente falta de opciones que genera la inevitable conver gencia hacia la modernidad, la dem ocracia y la eficacia; dichas estrate gias son las m ism as con que los aparatos estatales deben orientarse —por las dem andas de los mercados, la com petencia y la calidad total— para satisfacer la prestación y el consum o de los servicios públicos den tro de la era de la globalidad. Esto im plica descubrir que la fuerza y la eficiencia de la adm inistra ción pública no dependen forzosam ente de su "tamaño", sin o de la d i versidad adm isible de funciones que su presencia y radio de acción decisional pueda tener dentro de la actuación regular de los procesos políticos, económ icos y sociales, así com o de la propia gestión organiza tiva de los territorios rurales o urbanos (por ejemplo, cabe pensar en la gestión com parada de las grandes ciudades). Resulta muy interesante que el profesor Heady tam bién presente si tuaciones que nos perm itan equiparar aspectos com o los esfuerzos de confederación e integración regional que están transform ando los ám bitos tradicionales del Estado-nación (com o ha ocurrido con la actual Confederación de Estados Independientes postsoviética o la Unión Eu ropea; y en m enor grado, con los bloques de naturaleza económ ica com o la Cuenca del Pacífico, el t l c a n o el Mercosur), los cuales dem andan, independientem ente de sus im plicaciones, una organización adm inis trativa que perm ita orientar sus políticas y operaciones a partir de crite rios supranacionales. Por otra parte, el profesor Heady resalta cuestiones críticas com o la
14
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
form ación de valores y la presencia de una cultura en el servidor públi co basada en el profesionalism o y el uso óptim o de los recursos dispo nibles. Desde luego, el problema del tam año, el costo y la cobertura de los servicios proporcionados por el Estado se vuelve un problem a grave si es que las sociedades no logran consolidarse ni asum ir responsabili dades organizacionales cuando se pretende im pulsar procesos de cam bio cultural, m odernización tecnológica y transición política hacia la dem ocracia. La contribución de Heady a dicho tem a perm ite descubrir las ventajas que implica, en térm inos de estabilidad y com prom iso político, el que la ciudadanía observe la existencia de reglas claras que perm itan regular la participación del sector público, así com o poder controlar su cre cim iento y la calidad de los servicios que presta. De igual manera, la existencia de un servicio civil de carrera puede ser un factor detonante que elim ine, sobre todo en regím enes políticos cerrados, cierta im puni dad patrim onial que poseen las élites políticas en tanto asignan y conservan la lealtad de la burocracia debido a la inseguridad de los em pleos públicos. No obstante, la propia experiencia com parada nos indica que también debem os evitar el otro extrem o, igual de pernicioso para toda ad m inistración pública, consistente en que, una vez lograda la inam ovilidad, el funcionario de base se dé cuenta que ahora él es quien puede ejercer una patente de impunidad, lo que a final de cuentas sólo trasla da la ineficacia y el m odus vivendi de la corrupción estructural que sostiene a las sociedades cerradas y autoritarias de un nivel a otro, sin erra dicar el problem a de fondo que estriba en no poder revertir la falta de credibilidad que los ciudadanos tienen de los servidores públicos, así com o haciendo fracasar por anticipado cualquier intento sustantivo de reforma administrativa. Siguiendo con esta idea, una importante lectura com parativa es que una m odernización eficaz de las acciones y los sistem as adm inistrativos no debe detenerse por la carencia de recursos financieros suficientes. La verdadera modernidad operativa de los sistem as adm inistrativos da pau las para incidir en condiciones de desarrollo que exploren opciones de acción legal y política que puedan sustituir la idea de que una adm inis tración fuerte es sólo aquella que tiene el m ayor presupuesto e ingresos. Con ello no quiere decirse que los recursos no sean im portantes, pero no deben convertirse forzosam ente en obstáculos insalvables para ga rantizar la marcha política y económ ica de una nación. Lo enunciado anteriorm ente no haría sino reproducir la descalifica ción habitual con que se tachan las acciones y la presencia de los apara tos públicos dentro de la era de la globalidad y la liberalización; pero,
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
15
com o lo sugiere Heady, la dism inución creciente de recursos debe alen tar el surgim iento de nuevos estilos de gestión pública en materia de liderazgo y sentido de m isión. En consecuencia, aspectos com o la soli daridad y el bienestar colectivo deben permitir im plem entar criterios de calificación y am bientes colaborativos que trasladen responsabilidades de dirección hacia las propias com unidades. Un caso notable de ello son los paradigmas de la subsidiariedad y las relaciones intergubernam enta les que operan tanto en los Estados Unidos com o en Europa. Desde esta perspectiva, debem os aprender com parativam ente de las experiencias y los principios personales, partidarios o ideológicos en que se han fundam entado los procesos de reforma estructural y funcional recientes. De manera específica, pienso en aquellas experiencias a las que erradam ente se les ha llam ado "neoliberales", en las que los apara tos de gobierno no han sabido desem peñar un papel de dirección (no de abandono ni de desatención) para facilitar el arribo a nuevas fórmulas, en las que el Estado pueda identificar con más facilidad a los sectores ciudadanos que requieren niveles m áxim os de atención, sin que por ello se deje de coadyuvar a la m isión de crear las condiciones operacionales que garanticen m ínim os de bienestar general para toda la población. Heady afirma categóricam ente que un Estado sin capacidades puede convertirse en un aparato adm inistrativo que puede arrastrar al resto de la sociedad hacia un desarrollo político negativo y distorsionado. En cam bio, un Estado con capacidades efectivas y eficientes puede ser un prom otor adecuado de una institucionalización política acorde con las exigencias de mayores libertades y derechos que dem andan los estable cim ientos dem ocrático-liberales. De esta manera, Heady distingue las li m itaciones que surgen de los m odelos adm inistrativos que basan su cre cim iento y perm anencia en el conflicto y la acum ulación opresiva entre grupos, clases o naciones, tal com o se visualizan en las teorías del subdesarrollo y la dependencia. La caída del m undo socialista es una clara m uestra de que un sistem a de organización basado sobre estos antecedentes presenta problem as intrínsecos de reproducción y viabilidad, puesto que deben trasladar perm anentem ente el factor del conflicto hacia otras latitudes, so pena de que éste tenga un efecto de boom erang com o finalm ente aconteció, debido al peso insostenible que les significó tratar de m antener una eco nom ía de com petencia desigual con el poderío m ilitar y la fuerza econ ó mica histórica del O ccidente capitalista. En consecuencia, el entendim iento contem poráneo de los sistem as de gobierno no sólo consiste en precisar una estructura jerárquico-posicional de la adm inistración pública partiendo de los docum entos constitu cionales y los organigram as burocráticos de los distintos países, com o
16
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
antes se hacía dentro de la política com parada o el derecho adm inistra tivo, sino que ahora la variable configurativa o regional tiene una d i m ensión de mayor peso para orientar la determ inación de las acciones nacionales tanto en el m undo desarrollado com o en sus contrapartes periféricas. Sin em bargo, estas fronteras tam bién muestran que la geografía for mal del siglo xx ha debido enfrentar los dilem as provocados por los nuevos ordenam ientos que com ienzan a reconfigurar los niveles y espa cios m ínim os con que podem os medir y evaluar la estabilidad que da coherencia y profundidad a los propios sistem as adm inistrativos dentro de los E stados-nación. Este sim ple dato nos recuerda la inevitable res ponsabilidad que significa m antener un círculo virtuoso entre los ám bi tos de la política, la econom ía y el gobierno, com o fundam entos insusti tuibles de toda buena adm inistración. Por el contrario, la diferencia fundam ental que perm ite descubrir las potencialidades del uso de la m etodología com parada dentro de la ad m inistración pública —en nítida distinción frente a los ya referidos cam pos de la política, el derecho y las relaciones internacionales— es identificar aquellas acciones concretas que perm iten analizar el rendi m iento de los instrum entos y operaciones form alm ente asignadas al E s tado, para así resolver la provisión y la adm inistración de ciertos bienes y servicios imprescindibles; estas acciones deben acotar y orientar las ac ciones de los gobiernos a efecto de garantizar la debida m archa de las sociedades que dem andan dichos bienes y servicios de manera regular y creciente. Com o podem os ver, la adm inistración pública com parada abre un área de estudio muy clara para la confluencia de las más diversas co rrientes de análisis dentro de la disciplina administrativa, com o el neo institucionalism o, el estructural-funcionalism o, el enfoque de las políti cas públicas, el desarrollo de las relaciones intergubernam entales, las dinám icas de argum entación y evaluación de las decisiones públicas, el estudio de la form ación y capacitación de los recursos hum anos para la gerencia y la adm inistración, la conform ación de las técnicas presupués tales, gerenciales y de planificación de proyectos, etc. (Henry, 1980). Cada una de estas perspectivas m etodológicas y técnicas ocupa un es pacio de discusión y valoración com o variables potenciales de com pa ración en el libro del profesor Heady. En este sentido, un aporte signi ficativo de este trabajo es que perm ite situar la conform ación de los diversos “estilos administrativos" con que contam os en la actualidad, de tal manera que los diseñadores, im plem entadores y destinatarios con cretos de las decisiones centrales de poder sean capaces de identificar los lugares concretos de influencia y ejecución que las acciones deben
EST U D IO IN TR O D U C T O R IO
17
ocupar para que sean eficaces dentro de los propios aparatos guberna m entales. La am plitud de opciones que nos brinda la aplicación cada vez más constante de los instrum entos com parativos para definir las tendencias evolutivas, las políticas, o los actores centrales de la adm inistración hace necesario que — frente a los retos actuales de la globalidad— se form u len ciertas preguntas que aparecen con cierta frecuencia entre los exper tos y los actores de la adm inistración pública: ¿en verdad, será posible poder arribar a la descripción puntual de tipologías y casos específicos que puedan dejar enseñanzas incontrovertibles acerca del desarrollo y las direcciones tom adas por las estructuras modernas de gobierno? ¿Qué tanto nos acercam os a instancias potenciales de auténtica gobernación mundial que pondrían fin a la noción histórico-particularista de las na cionalidades y los Estados soberanos, tal com o los hem os conocido al m enos desde la instauración regular del derecho internacional público y las sucesivas d ivisiones territoriales engendradas por éste desde el si glo xvn hasta nuestros días? Desde luego, la respuesta a las dos preguntas antes enunciadas, que expresan nítidam ente el interés por "refundar" el objeto de estudio de la disciplina administrativa, im plica el enfrentam iento entre concepciones m etodológicas que acom eten diagnósticos a corto y largo plazos, pero cuyas expectativas son igualm ente inciertas en este m om ento (W amsley et al., 1990). Por un lado, están los estudiosos de la adm inistración pública que profundizan en la liberalización con fines universalistas en el rediseño de los aparatos de gobierno. Una idea concreta de este principio es abo gar por una com unidad internacional única de valores regida por insti tuciones que involucren a todos en com prom isos y estructuras de ope ración, y que vayan elim inando en forma paulatina y consensual los distingos jurídicos o procedim entales que prevalecen entre las diversas instancias estatales y nacionales (Dror, 1996). Por otra parte, en una línea com pletam ente antagónica, se en cu en tran los investigadores que postulan una observación realista de las ca pacidades particulares de naciones y com unidades, con la idea de que expandiendo el estudio procedural de las m ism as se podrán detener las “hom ogeneidades" artificiales que sólo garantizan hasta ahora una m a yor explotación y dependencia de unos países respecto de otros. Dicha globalidad no es unlversalizante en un sentido progresivo, sino que más bien sólo anticipa una igualdad en la m arginación y la penuria (Etzioni, 1993). De esta manera, la fuerte adhesión a las posturas com unitaristas, municipalistas y localistas, que fundam entan ciertas versiones antiliberales
in
1 SI UDIO IN TRO DUCTO RIO
.1. I .1. ,m . .11.. lian m antenido a los adm inistradores y políticos dentro .1. mi.i din .i polémica que enfrenta el papel de lo "macro” contra lo "mii m", .m poder encontrar todavía un paradigma de equilibrio e integra....... ... ambos. Indudablemente, este debate representa una línea de n II. moii que deberá incorporarse con más fuerza dentro del estudio com parativo de las adm inistraciones públicas, y en este aspecto quizá el libro de I leady pueda allanarnos el cam ino. Partiendo de este principio, se debe aceptar un escenario realista en donde los intereses concretos de los Estados y las com unidades siguen siendo una de las características definitorias que perm iten agrupar los principales sistem as decisionales con que deben operar las acciones ad m inistrativas de los hacedores de políticas públicas. Siguiendo esta lógi ca, puede decirse que la gestión administrativa está dirigida al estricto cum plim iento de intereses mercantiles, personales o grupales, m ás que a la aplicación de leyes im parciales de las cuales supuestam ente debe rían em anar las decisiones adm inistrativas que adecuarían al Estado con el contexto social que le da fundam ento (Leem ans, 1977). En este sentido, Heady nos remite a una de sus contribuciones más interesantes dentro de la disciplina administrativo-com parativa: enten der que la eficacia de las instituciones deriva de la integración y repre sentación que posean los grupos sociales que orientan el trabajo de las élites gubernam entales. Dicha integración o desintegración puede acele rarse o desacelerarse en la medida en que se tengan pautas de m oviliza ción social que se apoyen en estructuras económ icas modernas, y a la vez se defina con exactitud la existencia de m étodos de participación y repre sentación electiva con alcance dem ocrático, autoritario o totalitario (esto es, hacer explícita la manera en que se tom an las decisiones de gobierno justam ente a partir de la negociación e interacciones entre el Ejecutivo, el Congreso, los partidos y la burocracia central, así com o con determ i nados cuerpos sociales, com o el ejército, la Iglesia o los sindicatos). Este últim o aspecto revela que la posibilidad intrínseca de encontrar constantes de funcionam iento dentro de cierto tipo de sistem as adm i nistrativos se encuentra asociada con la configuración histórico-cultural concreta de los principios de liderazgo; los valores com partidos entre Estado y sociedad para llevar a cabo ciertas políticas com unes en m ate ria de desarrollo político y económ ico; la complejidad y cobertura de ám bitos que posea el aparato burocrático; o la preponderancia de criterios racionales y seculares en la fijación de las propias políticas públicas. De esta forma, Heady parece sugerir que las diferencias entre las regio nes del m undo seguirán siendo un criterio clasificatorio que ubicará los grados esenciales de respuesta, equilibrio e institucionalidad de que pue de disponer toda adm inistración pública; esta cuestión sería el verdadero
EST U D IO IN TRO DUCTO RIO
19
problema de fondo para entender la im posibilidad de generar soluciones hom ogéneas a las crisis internacionales, cuya com plejidad e intensidad nos impiden manejarlas en condiciones teleológicas de respuestas únicas. Desde luego, nada garantiza que una clasificación apegada a la reali dad de cierto m om ento perm anezca inm utable. La velocidad con que los cam bios “am bientales” suscitados en la econom ía y la política inter nacionales se vienen im poniendo por la vía de los hechos vuelve cada vez m ás precaria la adquisición de certezas más o m enos operacionales en el estudio de las adm inistraciones públicas contem poráneas. Los retos y las presiones para los países que han venido a ocupar p o siciones de prom inencia a lo largo de la historia indican fehacientem ente que todo gobierno tiene, en efecto, el desafío de “reinventarse” de manera continua. Heady nos muestra un siglo xx que se ha caracterizado por los esfuerzos adm inistrativos expansivos internos y externos, com o los des plegados por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Japón, Ale mania o Francia. Todos estos países, en ám bitos concretos y distintos a la vez, com parten la responsabilidad directa de asum ir un liderazgo en los tiem pos de la globalidad. Los tiem pos y racionalidades públicas que se practican en cada una de estas naciones abren la pauta para entender cuáles son los aspectos que han perm itido su lenta pero con sisten te m a duración y persistencia. Todos ellos son países con definiciones claras y con sen sos internos acerca de la labor que debe desem peñar el Estado. Para muchos, su fortaleza ha sido meramente normativa; pero es obvio que pueden encontrarse largos periodos en que sus sociedades están conform es con su papel asignado y determ inan en grado sum o los nive les de legitim idad y consenso que perm iten trasladar a dichos Estados a escenarios de largo plazo. Sin embargo, la segunda mitad de los años no venta muestra que estos países se encuentran am enazados por nuevas lógicas de funcionam iento transnacional que podrían relegar sus m éto dos de acción a condiciones muy precarias y cada vez más ineficientes. En contrapartida, Heady nos habla de la excesiva ideologización que sigue deteniendo el avance adm inistrativo en los países m enos desarro llados, cuyos aparatos estatales son cada vez m ás vulnerables, débiles e interm itentes en sus capacidades de respuesta frente a estos m ism os flujos de reorganización internacional. Sin em bargo, la persistencia de ciertos arreglos institucionales y culturales, si bien pueden inducir a es tos países a asum ir una sim ple lógica de resistencia frente a los cam bios globales, m antienen a su vez lo que Heady supone com o los tres princi pales obstáculos que im piden el desarrollo: la no erradicación del cen tralism o colonial, la vigencia del m ilitarism o, y el escepticism o acerca de la dem ocracia y el pluralism o representativo. Siguiendo una franja divisoria que identifica a los regím enes m enos
20
E ST U D IO IN TRO DUCTO RIO
desarrollados com o dom inados por burocracias u organizaciones parti darias, Heady presenta una am plia escala de variaciones con que pode m os situar sistem as autocráticos fundam entalistas com o los de Irán o Arabia Saudita; regím enes personalistas o caudillescos com o los de Iraq o Libia; las experiencias de las juntas militares sudam ericanas com o sis tem as colegiados de élite, así com o los países que han oscilado pendu larmente de la dem ocracia al autoritarism o (y viceversa) en América La tina, África y Asia. En este rubro específico, el libro de Heady podría verse enriquecido con dos interesantes tem áticas que fueron propuestas recientem ente por Juan Linz dentro de la revisión de los retos de apren dizaje adm inistrativo que se dan particularm ente dentro de los países que experim entan procesos sim ultáneos de transición y desarrollo polí ticos: el factor tiem po de que dispone el aparato estatal para prom over e im plem entar las reformas y ajustes, así com o el papel de los gobiernos interinos, que son los que perm iten acelerar y norm alizar dichos cam bios, generar los consensos organizativos que se necesitan, construir puentes para com partir el poder entre las élites y la ciudadanía en espa cios m utuos de enforcement y em pow erm ent en m ateria de seguim iento y cum plim iento de las reformas (Linz, 1995). En otra atractiva línea de exploración, se pueden asim ilar las prácti cas distintivas de las poliarquías auténticas que m antienen una clara longevidad en sus prácticas de renovación y alternancia políticas, com o lo son buena parte de los países europeos occidentales, los Estados Uni dos y algunos países de América Latina; de los regím enes sem icom petitivos con un partido dom inante, com o lo son en parte M éxico o la India; los sistem as de m ovilización con un partido dom inante, com o Egipto y Tanzania, y finalm ente los sistem as com unistas totalitarios, com o Chi na, Cuba o Corea del Norte. Como dos m odestas sugerencias que podrían enriquecer esta tip olo gía del profesor Heady, en primer térm ino, m e atrevo a incorporar la experiencia de los países fascistas que, com o en los casos de Alemania, España e Italia, asociaron la presencia de liderazgos carism áticos, co m binados con fuertes aparatos partidario-corporativos de m ovilización únicos. En segundo lugar, vale la pena retormar, aunque sea en una vi sión panorám ica, otros criterios clasificatorios, com o los que dividen a los sistem as de gobierno en la tricotom ía clásica de m onarquía, aristo cracia y democracia; los que se concentran en diferenciar totalitaris mos, autoritarism os y dem ocracias, o más recientem ente, los que se con centran en revisar las estructuras presidencial y parlam entaria com o un criterio diferenciador de los órganos decisionales de gobierno. Pese a esto, hay expectativas alentadoras que sitúan la m odificación y el paulatino convencim iento de un núm ero creciente de naciones que
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
21
intentan aprovechar oportunidades muy específicas para acortar los tiem pos y satisfacer las exigencias que im plica m antener adm inistracio nes con poca flexibilidad y dem asiados com prom isos políticos. Esto es, hallam os con m ás frecuencia que las sociedades desean m odificar las reglas de interacción que m antenían de manera tradicional con los apa ratos gubernam entales, no necesariam ente en térm inos de confronta ción, pero sí m ostrando interés por cam biar los com portam ientos esp e cíficos de las burocracias (W amsley et al., 1990). Desde luego, ello nos revela situaciones de igual o m ayor com plejidad organizativa que las enfrentadas en primera instancia por los países des arrollados durante décadas pasadas, ya que m uchos de los consensos que ahora permiten la transición de un régimen político a otro tam bién deben abrir paso a los con sen sos culturales básicos en el seno de la población con respecto al Estado, la econom ía y el propio alcance de la función ad ministrativa, com o ocurre, por ejemplo, en el desm antelam iento progre sivo de los sistem as de seguridad social, la dinámica de negociación tripar tita en m ateria salarial, o la m anutención general del Estado benefactor (Mény y Thoenig, 1992). Implica enfrentar situaciones específicas que deben dejar de ser imitativas del exterior y adoptar un com prom iso con la preparación de los propios funcionarios con objeto de ampliar su pers pectiva de status e influencia más allá de los espacios o recursos que controlan, a fin de calibrar su éxito y perspectivas en los resultados con cretos que obtengan dentro de su gestión. De otra manera, la transfor m ación de los consensos de cam bio de la cultura adm inistrativa de la población y los funcionarios quedará trunca e inservible. La experiencia de las transiciones y reformas en América Latina es pa radigmática en este sentido: las adm inistraciones y program as formales son rebasados con facilidad por realidades im puestas por actores cuya lógica no se encuentra apegada a la legalidad y la gobernabilidad (por ejemplo, las redes del crimen organizado, el com ercio informal, los evasores fiscales, los especuladores financieros, etc.); por tanto, la perspectiva de autosuficiencia del Estado no expresa en los hechos más que una cre ciente debilidad que impide una intervención más inmediata para resolver problemas locales o nacionales que no deberían trasladarse a esferas cada vez más inciertas, y cuya consecuencia concreta para dichos Estadosnación sencillam ente es una pérdida directa de su soberanía y de sus ca pacidades para gobernar. A d m in is t r a c ió n
p ú b l ic a c o m p a r a d a : p r o y e c c ió n y p e r s p e c t iv a
En esta últim a parte de mi com entario no quisiera pasar por alto otro aspecto esencial apuntado por el profesor Heady en su libro: el estudio
22
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
com parativo de las adm inistraciones públicas no m antiene un consenso m etodológico ni ideológico que presuponga la im posición de alguna co rriente o forma de pensar. Pese a ello, es significativo que los fines polí ticos que se persiguen para explicar o justificar un conjunto de acciones regulares o constantes con las que se enfrenta todo gobierno sean inva riablem ente uno de sus fundam entos más directos e inesquivables. Una pregunta recurrente dentro de la ciencia política y la adm inistra ción pública es: ¿cuál es la forma de gobierno m ás adecuada y eficaz? Las respuestas varían según la perspectiva de estudio: la que ocasione m enor costo financiero; la que se apegue a una buena educación del ad m inistrador público, tanto en sus capacidades técnicas com o en sus va lores; la que implique la participación y la planeación dem ocráticas; la que defina una normatividad y jerarquización apegadas a las funciones com prom etidas por el Estado, etc. Sin em bargo, sabem os más de la efi cacia de las adm inistraciones públicas en térm inos de su perm anencia y resultados que por la supuesta congruencia de la aplicación ideológica de sus principios formales. Si trasladam os esta obviedad al terreno de la com paración nos proporciona apenas un diagnóstico más o írtenos orien tador sobre las opciones disponibles con que podem os asegurar ciertos propósitos de socialización y acción decisional colectiva dentro de una coyuntura determinada. A pesar de sus evidentes lim itaciones descriptivas, la dim ensión com parada se considera una de las áreas que mejor ha alim entado a la ad m inistración pública, ya que a partir de ella podem os observar algunos brotes nuevos de investigación derivados del esfuerzo inicial hecho por Ferrel Heady. En primer lugar, hay un cam po muy fértil para analizar las políticas públicas sectoriales de manera comparada; este análisis perm itiría revi sar la viabilidad que persiste dentro de áreas trem endam ente sensitivas para la sociedad, com o los llamados “em pleos im posibles”(sum inistro de agua potable y drenaje, procesam iento de aguas residuales, recolección de basura, adm inistración de prisiones, servicios de salud y seguridad social, seguridad pública, etc.), cuya supuesta exclusividad en m anos del Estado los convierte en un tema de creciente interés y polarización que se ubica más allá de meras consideraciones técnicas o presupuéstales. Dentro de estas circunstancias, la perspectiva com parada de viejos te mas hasta ahora insolubles, com o el de seguir ubicando la rectoría o no del Estado en ciertos procesos sociales, nos daría contextos muy útiles en el diseño y operacionalización de las salidas políticas que lesionen en m enor grado la constitucionalidad y el interés público, los cuales siem pre están im plicados en este tipo de decisiones. En segundo término, los estudios com parativos abren un escenario
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
23
igualm ente prom isorio para entender en qué consisten estos trabajos cada vez más puntuales y configurativos. Un libro com o el de Ferrel Heady nos obliga a considerar las agendas actuales y futuras de investi gación dentro del cam po com parativo de la adm inistración pública para revisar los estilos de liderazgo burocrático, la com posición y tam año de los cuerpos administrativos; las políticas de reclutam iento, capacita ción, perm anencia, prom oción y cam bio dentro del sector burocrático; las ventajas o desventajas operativas de la institucionalización del servi cio público de carrera. Por otra parte, perm itiría proponer la com para ción de los m ecanism os de evaluación y contraloría de los productos que brinda el sector público m ediante sus em presas. También facilitará exam inar los m ecanism os de vinculación concurrente y exclusiva entre los diversos niveles de com petencia de las adm inistraciones públicas federal, regional y municipal. Otra área im portante de análisis sería la ubicación de los espacios de autonom ía y com plem entación corresponsable entre el Poder Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, para el diseño y con sen so de las po líticas de Estado y las acciones inm ediatas de gobierno entre la pobla ción. Tam bién se podrían estudiar experiencias locales e internaciona les para mejorar los espacios y flujos de com unicación e inform ación que perm itan a la sociedad tener posibilidades de elegir entre diversas alternativas, particularmente en áreas sensibles com o am biente, salarios, política industrial, finanzas, etcétera. Desde luego, la relación de asuntos propuestos es sólo parcial e indi cativa de los m últiples tem as que se abordan en m ayor o m enor medida en la obra del profesor Heady. Termino esta presentación convencido de que los lectores de este sugerente trabajo encontrarán en él una valiosa fuente de reflexión que contribuirá a la mejoría de nuestro con o cim iento colectivo sobre la política y la adm inistración pública. M éxico, D. F., a 31 de agosto de 1998
BIBLIOGRAFÍA Almond, Gabriel A., y Stephen J. G enco (1990), "Clouds, Clocks, and the Study of Politics”, en Gabriel A. Almond, A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science, Sage, Newbury Park, pp. 32-65. Almond, Gabriel A., y G. B. Powell, Jr. (1972), Política comparada, Paidós, B ue nos Aires, 276 pp. Blondel, Jean (1972), Introducción al estudio comparativo de los gobiernos, Re vista de O ccidente, Madrid, 618 pp.
24
E ST U D IO IN TR O D U C T O R IO
Collier, David (1994), "El m étodo comparativo: dos décadas de cam b ios”, en Giovanni Sartori y Leonardo M orlino (com ps.), La comparación en las cien cias sociales, Alianza Universidad, Madrid, n. 774, pp. 51-79. --------- y Jam es E. Mahon, Jr. (1993), "Conceptual ‘Stretching’ Revisited: Adapting Categories in Comparative A nalysis”, en American Political Science Re view, vol. 87, núm . 4, diciem bre, pp. 845-855. Dogan, Mattei, y D om inique Pelassy (1990), How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics, Chatham H ouse Publishers, Chatham, N. J., 215 pp. Dror, Yehezkel (1996), La capacidad de gobernar. Informe al club de Roma, f c e , M éxico, 448 pp. Eckstein, Harry (1992), Regarding Politics. Essays on Political Theory, Stability and Change, U nversity o f C alifornia Press, Berkeley (véanse los caps. 3 y 4: “A Perspective on Comparative Politics. Past and Present”, pp. 59-116, y “Case Study and Theory in Political Science", pp. 117-176). Etzioni, Amitai (1993), The Spirit o f Community. Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda, Crown, Nueva York, 280 pp. Faure, A. M. (1994), "Some M ethodological Problem s in Comparative P olitics”, Jornal o f Theoretical Politics, vol. 6, núm. 3, julio, pp. 307-322. Henry, N icholas (1980), Public Administration and Public Affairs, Prentice Hall, E nglew ood Cliffs, 512 pp. Keman, Hans (1993), "Comparative Politics: A D istinctive Approach to Political Science?", en Hans Keman (com p.), Comparative Politics. New Directions in Theory and Method, VU University Press, Amsterdam, pp. 31-58. Lee Jr., Robert D., y R onald W. Johnson, El gobierno y la economía, f c e , M éxico, 364 pp. Leem ans, Arne F. (1977), Cómo reformarla administración pública, f c e , M éxico, 180 pp. Lijphart, Arend (1971), “Comparative Politics and Comparative M ethod”, Ameri can Political Science Review, vol. 65, núm . 3, septiem bre, pp. 682-693. Linz, Juan J., y Y ossi Shain (1995), Between States. Interim Govemments and Democratic Transitions, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-63. Mény, Ivés, y Jean-Claude Thoenig (1992), Las políticas públicas, Ariel, B arcelo na (véase la tercera parte, cap. 8: "La dim ensión com parativa de las políticas públicas”, pp. 223-244). Rose, Richard (1991), “Comparing Form s of Comparative Analysis", Political Studies, vol. 39, núm. 3, septiem bre, pp. 446-462. Sartori, Giovanni (1984), La política. Lógica y método en las ciencias sociales, f c e , M éxico (véase la tercera parte, cap. x: "El m étodo de la com paración y la política com parada”, pp. 261-318). --------- (1970), "Concept M isform ation in Comparative Politics”, American Politi cal Science Review, vol. 64, núm . 4, diciem bre, pp. 1033-1046. W am sley, Gary L., et al. (1990), Refounding Public Administration, Sage Publica tions, N ewbury Park, 333 pp.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Una perspectiva comparada
PRÓLOGO Cuando estaba preparando el prólogo de la edición previa, estaba con s ciente de que usar un lenguaje tan elogioso podría hacer que no se le tom ara en serio. De nuevo tengo esta sensación, pero m is juicios favora bles no han llegado de una manera superficial y, por lo tanto, no los ocultaré. Juzgo que este trabajo destaca com o una investigación dentro de la constelación de tem as de los que se ocupa. En décadas recientes ha habido un gran increm ento en la investiga ción y las obras acerca de la adm inistración pública com parada. Parte de esta investigación tiene raíces profundas en las tradiciones de la in vestigación académ ica en la filosofía, la política, la historia y la sociolo gía, así com o en otros cam pos de estudio. Pero m ucha de ella ha sido el resultado de las circunstancias geopolíticas del periodo de posguerra que siguió a la segunda Guerra Mundial. Entre éstas tenem os, aunque no son las únicas, el térm ino de los im perios coloniales más prom inen tes en el mundo; el ascenso continuado de un im portante Estado marxista-leninista y su posterior "decaimiento"; el surgim iento de num ero sas unidades políticas (por lo m enos nom inalm ente independientes), que triplicó el núm ero de las ya existentes; una gran diferencia en la rique za, poder, estabilidad y estatus entre las unidades políticas independien tes, así com o una m ayor productividad y nuevas “modas" y énfasis en las actividades universitarias, en la investigación y en las obras que tra tan sobre la adm inistración pública com parada. Colocados com o una parte integral de los im portantes eventos en las décadas recientes se encuentran los tem as a los que designam os con el térm ino desarrollo, que sólo ceden el primer lugar a los problem as de se guridad m ilitar con los cuales están interrelacionados. ¿Qué es el des arrollo y por qué es deseable en caso de serlo?, ¿cuáles son las relacio nes adecuadas entre el desarrollo económ ico, el político y los de otro tipo?, ¿m ediante qué programas de gobierno y m edios de adm inistra ción se logrará obtener las m etas del desarrollo?, y ¿es el desarrollo, tan estrecham ente relacionado com o lo está con la m odernidad, un objetivo adecuado, en un m om ento en que la modernidad es desafiada en el nombre de un pretendido y naciente m undo de posm odem idad? Por su título, este libro se propone de manera m odesta ocuparse sólo de la adm inistración pública com parada y lo hace con un im presionan te conocim iento, con amplitud, profundidad, intuición y equilibrio. 27
28
PRÓLOGO
Pero su principal mérito, desde mi punto de vista, es que a través de la lente de la adm inistración pública observam os las principales tenden cias y problem as de nuestro tiem po dentro de una luz m ás reveladora. Vem os la adm inistración pública —esto es, el gobierno— com o una par te continua de lo que llam am os civilización, en relación con la historia, lo político, lo económ ico y lo cultural. La adm inistración pública no es sólo "el núcleo del gobierno m oderno”, para usar un aforism o del ya fa llecido C. J. Frederick, sino tam bién el núcleo de todo gobierno. Este trabajo es una com binación notable de am plitud, profundidad, erudición, elucidación, estudio y síntesis. Como lo m encioné al term i nar el prólogo de la edición previa: "Éste es un libro que m e hubiera gustado escribir. De hecho, es una obra que pude haber escrito si hu biera tenido el conocim iento, el ingenio, el equilibrio y la energía nece sarios”. D
w ig h t
W
aldo,
p r o fe s o r e m é r ito
The M axwell School, Universidad de Syracuse, Syracuse, Nueva York
PREFACIO Ésta es la quinta edición de un libro publicado por primera vez en una versión más breve hace más de 30 años. En aquella época, en 1966, co menté que algunos lectores podrían considerar que este libro era anti cuado, en tanto que otros quizá lo estim arían com o prematuro. El reco nocim iento de que en cierto sentido cada una de estas opiniones era correcta me im pulsó a poner en claro lo que era y lo que no era. Afirmé que yo estaba haciendo el primer esfuerzo com prensivo para evaluar la situación del estudio com parativo de la adm inistración pública y carac terizar los sistem as adm inistrativos dentro de una am plia gam a de los E stados-nación en la actualidad. Por otra parte, aclaré que el libro no intentaba dar un tratam iento definitivo a un cam po probablem ente to davía no preparado para la tarea por realizar. Mi objetivo era responder a una necesidad que sentían m uchos estudiantes, profesores e investiga dores que habían elegido analizar los problem as fascinantes de la com paración entre los sistem as nacionales de adm inistración pública. Este objetivo no se ha m odificado sustancialm ente ni tam poco las d i ficultades que se encuentran al tratar de cumplirlo. Durante los años transcurridos no se ha publicado ningún estudio com prensivo similar, aunque el núm ero de obras sobre adm inistración pública com parada se ha increm entado considerablem ente y gran parte de ellas se han vuelto más accesibles. Las divergencias de enfoque han seguido caracterizando a esta disciplina, lo que ha obligado a hacer num erosas evaluaciones que expresan su desencanto con lo obtenido hasta ahora, si se le com pa ra con lo que se esperaba al principio. El tema tam bién ha seguido pa sando por periodos de expansión y de contracción, y con m uchos indi cios de un nuevo aum ento en el interés que suscita. En esta y en las ediciones previas he tenido varios objetivos en mente. El más obvio es actualizarla para tener en cuenta los desarrollos recien tes ocurridos en los varios sistem as de adm inistración pública. Los últi m os años han traído cam bios político-adm inistrativos sin precedente, de manera más notable en lo que era la Unión Soviética y la Europa oriental, pero tam bién en varias de las dem ocracias más evolucionadas y en algunas regiones del m undo en desarrollo. El sistem a de superpoderes global que surgió después de la segunda Guerra Mundial, y la "Guerra Fría" que generó, son ahora historia, pero lo que nos espera en el futuro es ahora incluso más difícil de predecir. Algunos países, com o 29
30
PREFACIO
Rusia y China, han sufrido cam bios im presionantes en sus condiciones actuales y perspectivas futuras. Además, tam bién se analizan las condiciones actuales en la adm inis tración pública com parada en cam pos de estudio estrecham ente rela cionados, tales com o la adm inistración del desarrollo y la política públi ca com parada. También se estudian opciones para el progreso en el futuro. Aportaciones recientes a la bibliografía sobre el cam bio de la so ciedad han sido consideradas en la discusión de los conceptos de la transform ación de los sistem as. El sistem a de clasificación para tratar los tipos de regím enes políticos en los países en desarrollo se ha actua lizado, y por primera vez se utilizan varias naciones com o estudios de caso. El enfoque básico que se siguió en este estudio continúa siendo, al igual que antes, “incluir dentro del rango considerado a sistem as adm i nistrativos que tienen variaciones am plias entre ellos, y hacer que la ta rea sea m ás fácil de realizar al concentrarse en las burocracias públicas com o instituciones gubernam entales com unes y en indicar un énfasis especial en las relaciones entre las burocracias y los tipos de régim en político". Aunque deseo reconocer la aportación de diversas fuentes por cual quier mérito que el libro pueda poseer, ya sea en su edición original o en las revisadas, cualquier defecto en ellas es de mi exclusiva responsa bilidad. Agradezco a la Horace H. Rackham School o f Gradúate Studies de la Universidad de Michigan y al East-West Center de la Universidad de Hawai por proporcionar los fondos, las oficinas y el tiem po que m e per m itieron planificar y com pletar el m anuscrito original, y a la School of Public Administration de la Universidad de Nuevo M éxico por facilitar el trabajo de revisión y actualización. M uchos colegas, en particular aque llos con los que he tenido la buena fortuna de relacionarm e en M ichi gan, Nuevo M éxico y en el East-W est Center, así com o en el Grupo de Adm inistración Comparada y la Sección de Adm inistración Comparada e Internacional de la American Society for Public Adm inistration, me brindaron el beneficio de su apoyo. Debo hacer un reconocim iento esp e cial a Wallace S. Sayre y William J. Siffin, ya fallecidos ambos, y a Edward W. W eidner y Alfred Diamant, por sus detallados com entarios y su ge rencias, que fueron segu idos con frecuencia, aunque no siem pre. A los estudiantes de adm inistración pública com parada tanto en M ichigan com o en Nuevo M éxico, incluyendo tam bién a los que siguieron, en años recientes, la versión en español del programa de m aestría en adm i nistración pública ( m p a por sus siglas en inglés) en Nuevo M éxico, debo m ucho de su buena disposición para hacer críticas constructivas a los borradores prelim inares del manuscrito.
PREFACIO
31
Sybil L. Stokes, quien era entonces m iem bro del personal del M ichi gan Institute o f Public Administration, proporcionó su experta ayuda y consejo editorial cuando se estaba preparando la primera edición. Bruce H. Kirschner, quien entonces era estudiante de posgrado en Nuevo M éxi co, igualm ente ayudó a preparar la segunda edición, en par icular en el análisis de los regím enes de las élites burocráticas y en la presentación de ejem plos de ellos. Para la tercera edición, Virginia T. Rood fue una ayuda invaluable en la preparación del borrador, y tuve una colabora ción com petente y bien dispuesta en las investigaciones bibliográficas y otras tareas esenciales de los estudiantes de posgrado que fueron mis asistentes: Karen H. Ricci, Victoria Márquez, Scott V. Nystrom y Karen L. Ruffing. En la preparación de la cuarta edición conté con un apoyo sim ilar sustancial de la secretaria administrativa Francés M. Rom ero y de los estudiantes de posgrado Franklin G. Lim, Irene Góm ez, Mary Francés A. Lim y Annette S. Páez, y en la preparación de la quinta edi ción, con la ayuda de los estudiantes de posgrado Linda Callaghan, Jacqueline Lee Cox, Jennifer S. Mayfield y Michael C. Ashanin. Mi esposa, Charlotte, me dio apoyo y aliento en lo que se ha conver tido en una prolongada tarea que requiere el com prom iso a largo plazo de am bos. Por esto, le m anifiesto mi aprecio y le agradezco su inestim a ble ayuda. F. H.
I . .
I. LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La
a d m in i s t r a c i ó n p ú b l ic a c o m o c a m p o d e e s t u d i o
La adm inistración pública, com o un aspecto de la actividad guberna mental, existe desde que los sistem as políticos funcionan y tratan de al e a n /ar los objetivos program áticos fijados por los que tom an las decisiones políticas. La adm inistración pública com o un cam po de estudio sistem ático es m ucho más reciente. Los asesores de gobernantes y co m entaristas sobre el funcionam iento del gobierno han plasm ado sus ob servaciones de cuando en cuando en fuentes tan variadas com o el Arthasastra de Kautilya en la India antigua, la Biblia, La política de Aristóteles y r l príncipe de Maquiavelo. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo xvm ruando el cam eralism o, el cual se ocupa de la adm inistración sistem á is a de los asuntos del gobierno, se convirtió en especialidad de los es tudiosos alem anes en Europa occidental. En los,JEstados Unidos, esta especialización no tuvo lugar sino hasta el final del siglo xix, con la pu lí u ación en 1887 del fam oso artículo de W oodrow W ilson “El estudio de la administración", usualm ente considerado el punto de partida. Desde esa época, la adm inistración pública se ha convertido en un área reco nocida de interés especializado, ya sea com o subespecialidad de las cien* l a s políticas o com o una disciplina académ ica autónom a. I’ese a que ya lleva varias décadas en desarrollo, todavía no se ha lle gado a un con sen so acerca del alcance de la adm inistración pública, y se lia dicho que el cam po de estudio m uestra heterodoxia más que orto doxia. En un texto contem poráneo se exam ina el desarrollo de la d isci plina bajo el título de "El siglo en aprietos",1 y en una encuesta reciente se describen las tendencias en el estudio de la adm inistración pública com o un progreso "del orden al caos”.2 Tal vez estas características con s 1 N ¡ch o la s H en ry, P u b lic A d m in istr a tio n a n d P u blic A ffairs, 5a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a J ersey, P ren tice-H a ll, cap . 2, pp. 2 0-48, 1992. L cnnart L u n d q u ist, "From O rder to C haos: R ece n t T ren d s in th e S tu d y o f P u b lic Adm in ish ation", e n la o b ra d e Jan -E rik L añe, c o m p ., S ta te a n d M arket: The P o litic s o f the T iiblic a n d th e P ríva te, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, cap . 9, pp. 2 0 1 -2 3 0 , 1985. U n a e x c e le n te sín te sis e s la d e D o n ald F. K ettl, "Public A d m in istration : T h e S ta te o f th e F ie ld ”, en el lib ro d e Ada W. F in ifter, c o m p ., P o litica l S cien ce: The S ta te o f th e D isc ip lin e II, W a sh in gton , D. C., A m erica n P o litica l S c ie n c e A sso cia tio n , cap . 16, pp. 4 0 7 -4 2 8 , 1993. 33
34
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
tituyan fortalezas en lugar de puntos débiles, pero de todas m aneras im piden dar una definición de la disciplina que sea concisa, precisa y gene ralm ente aceptable. Es más factible identificar tendencias y puntos co m unes, y para nuestros propósitos no se necesita más que eso. Supuestam ente la adm inistración pública es un aspecto de un con cepto más general, a saber: la adm inistración, cuya esencia se ha descri to com o “una acción específica em prendida para alcanzar un objetivo con scien te”.3 En la mayoría de los intentos que se hacen por d efin iría adm inistración se agrega el elem ento de cooperación entre dos o más personas y se le considera un esfuerzo hum ano cooperativo encam ina do a alcanzar un objetivo o varios objetivos aceptados por aquellos que participan en el esfuerzo. La adm inistración estudia los m edios para al canzar fines prescritos. La actividad administrativa puede desarrollarse en una diversidad de situaciones, siem pre que el elem ento fundam ental esté presente, a saber: la cooperación entre seres hum anos para d es arrollar tareas que han sido m utuam ente aceptadas com o dignas del es fuerzo conjunto. El marco institucional en el que la adm inistración ocu rre puede ser tan variado com o una com pañía de negocios, un grem io, una iglesia, una institución educativa o una unidad gubernam ental. La adm inistración pública es la que se halla en un am biente político. Ocupada principalm ente de la puesta en práctica de resoluciones de p o lítica pública tom adas por los que deciden en el sistem a político, es posible distinguirla a grandes rasgos de la adm inistración privada o no pública. Por supuesto, el rango de intervención gubernam ental puede variar am pliam ente de una jurisdicción política a otra, de m odo que la línea divisoria no es recta sino zigzagueante. La práctica en los Estados Unidos lim itó de alguna m anera la am pli tud de la acción administrativa de la que se ocupan la mayoría de los tratados sobre adm inistración pública, con el resultado de que el princi pal significado del térm ino llegó a ser “la organización, el personal, las prácticas y los procedim ientos fundam entales para el desem peño efecti vo de la función civil asignada a la rama ejecutiva del gobierno”.4 Esto resultó aceptable a m odo de definición, pero lim itaba m ucho el alcance definitorio de la adm inistración pública. Por tanto, en años recientes la tendencia ha sido a alejarse de dichas lim itaciones, aun cuando no se ha llegado a consenso alguno acerca de los lím ites precisos de la disciplina. Una indicación es el abandono gradual de la notoria dicotom ía entre política y adm inistración establecida por autores com o Frank J. Goodnow y Leonard D. White. En su im portante libro Policy and Adm inistra3 F ritz M o rstein M arx, c o m p ., E lem en ts o f P u blic A d m in is tr a tio n , 2 a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, p. 4, 1963. 4 Ib id ., p. 6.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
35
tion, publicado en 1949,5 Paul H. Appleby, cuya carrera com binó varia das experiencias com o practicante y académ ico, fue uno de los prim e ros en hacer hincapié en las interrelaciones en lugar de las diferencias entre la form ulación y la ejecución de políticas en el gobierno. A partir de entonces, la opinión generalizada es que los estudiosos de la adm i nistración no pueden lim itarse a la fase de ejecución de la política gu bernamental. Por cierto, uno de los libros de texto básicos declara que "el núcleo de la adm inistración es la política y las políticas públicas”, y <|iie “la adm inistración pública puede definirse com o la form ulación, realización, evaluación y m odificación de la política pública”.6 Una m a nera de poner énfasis en este nexo ha sido el am plio uso de estudios de t a.sos en la enseñanza de la adm inistración pública. Los estudios de ca'.<>s m encionados son relatos de hechos que llevan a decisiones por parte «le adm inistradores públicos, teniendo en cuenta “los factores legales, personales, institucionales, políticos, económ icos y dem ás que rodean el Itroceso de d ecisión ” y que tratan de dar al lector “un sentido de participación real en la acción ”.7 Una segunda línea de cuestionam iento de los supuestos anteriores apareció com o un subproducto de las inquietudes principales en las universidades a fines de los años sesenta y principios de los setenta, y em ontró su expresión en las enseñanzas, escritos y actividades profesion.des de adm inistradores públicos jóvenes, tanto en el ám bito univerMlario com o en el gobierno. Conocido com o “la nueva adm inistración publica", este m ovim iento no sólo reafirmó la ruptura de la dicotom ía política-adm inistración, sino tam bién lanzó un reto al énfasis tradicio nal en las técnicas administrativas, y recalcó la obligación de que los ad m inistradores públicos se interesaran por los valores, la ética y la moral, s aplicaran la estrategia del activism o para afrontar los problem as de la •mu iedad.8 I*.mi H. A ppleby, P olicy a n d A d m in istr a tio n , U n iversid ad d e A lab am a, U n iversity o f A ln lu m a P ress, 1949. '' la m es W. D avis, Jr., An In tro d u c tio n to P u blic A d m in istra tio n : P olitics, P olicy, a n d lliiii iitic r a c y , N u eva York, F ree P ress, p. 4, 1974. 11.ii oíd S te in , c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n a n d P olicy D e v e lo p m e n t, N u ev a Y ork, Har• f in i, Mi « ce, an d C om p any, p. xvu, 1952. E ste lib ro c o n estu d io s d e c a so s, c o m p le m e n ta d o mui iitros c a s o s p u b lic a d o s p or el P rogram a d e E stu d io d e C asos In teru n iversitario, ha sid o hi liii'u le p rin cip a l d e lo s c a s o s d e a d m in istr a c ió n p ú b lic a u tiliza d a e n lo s E sta d o s U n id o s. I I p rin cip a l lib ro q u e s e u tiliz a c o m o fu en te, q u e c o n tie n e e s tu d io s p r e se n ta d o s en u n a <" iilci i iicia en 1968, e s el d e Frank M arini, c o m p ., T o w a rd a N e w P u b lic A d m in istra tio n : U n• M in n o w b ro o k P ersp ective, S cra n to n , P en n sy lv a n ia , C h an d ler P u b lish in g C om p an y, I 1/ 1 l'ai .i u n a p r e sen ta ció n m á s recien te p or un d e c id id o p artid ario d e e s te p u n to d e visi i m p u ed e c o n su lta r el lib ro d e H. G eorge F red erick son , N e w P u b lic A d m in istr a tio n , U ni' i'i ’ililiul d e A la b a m a , U n iversity o f A lab am a P ress, 1980. E n 1988 s e r ea lizó u n a reu n ió n Imi >1 t r le b ia r el v ig é s im o a n iv ersa rio d e la co n fe r e n c ia d e M in n o w b ro o k , en la cu a l se ■ •indi.trun las te n d e n c ia s d u ra n te lo s a ñ o s q u e h ab ían tran scu rrid o. E n P u b lic A d m in is-
36
LA CO M PARACIÓN E N EL EST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
Por últim o, las lim itaciones de una definición estrecha y culturalm en te determ inada de la adm inistración pública se hicieron notar pronto para aquellos que se interesaban en el estudio com parativo de la adm i nistración allende sus fronteras nacionales. Como verem os, era inevita ble que el m ovim iento de la adm inistración com parada adoptara un en foque m ás am plio acerca de lo que constituye la adm inistración pública que la aceptada generalm ente en los Estados Unidos antes de la segu n da Guerra Mundial. Estas declaraciones concluyentes acerca del enfoque de la adm inistra ción pública ocultan una gran cantidad de problem as com plejos de tipo conceptual, definitorio y sem ántico, pero que no es necesario analizar aquí. Por cierto, existen marcadas diferencias de opinión acerca de im portantes cuestiones de m étodo y de énfasis, pero no deben ocultar el acuerdo básico sobre los problemas centrales en los estudios adm inis trativos. Entre las preocupaciones m encionadas se cuentan: a) las ca racterísticas y conducta de los adm inistradores públicos, es decir, las m otivaciones y el com portam iento de los participantes en el proceso ad ministrativo, especialm ente los servidores públicos de carrera; b) las d isposiciones institucionales para la puesta en práctica de la adm inis tración en gran escala en el gobierno, es decir, la organización para la acción administrativa, y c) el am biente o la ecología de la adm inistra ción, o sea, la relación entre el subsistem a adm inistrativo con el sistem a político del cual es parte y la sociedad en general. Esta com binación de preocupaciones, que procede de lo particular a lo general, proporciona el m arco básico tanto para analizar los sistem as nacionales en particu lar com o para hacer las com paraciones entre ellos.
I m p o r t a n c ia
d e la c o m p a r a c ió n
El objetivo de este estudio es ofrecer una introducción al análisis co m parativo de sistem as de adm inistración pública en los Estados-nación del m undo actual.9 Desde luego, esto no es una nueva em presa. Los aca dém icos europeos han sido com parativistas por lo m enos desde hace tra tio n R e view , vol. 49, n ú m . 2, pp. 9 5 -2 2 7 , m arzo-ab ril d e 1989, se p u e d e e n co n tra r "Minn o w b ro o k II: C h an gin g E p o ch s o f P u b lic A d m in istra tio n ”, s im p o s io e d ita d o p or F rederick so n y R ich ard T. M ayer, c o n lo s e s tu d io s p r esen ta d o s en esta c o n fe r e n c ia . 9 C h arles T. G o o d sell, en su in tr o d u cc ió n c o m o o rg a n iza d o r d e la reu n ió n “T h e N ew C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n A pp lied to S ervice Delivery" ( “La n u eva a d m in is tr a c ió n c o m p arad a a p lica d a a la p resta ció n de se r v ic io s”) rea liza d a d u ra n te la c o n fe r e n c ia an u al en 1980 d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , y en su a r tícu lo “T h e N ew C o m p a rative A d m in istra tion : A P ro p o sa l”, p u b lic a d o en In tern a tio n a l J o u rn a l o f P u b lic A d m in is tra tio n , vol. 3, n ú m . 2, pp. 143-155, 1981, ha su g er id o q u e d e b e a m p lia r se el sig n ifica d o
I A COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
37
.’()() años, com o lo muestra el trabajo de los cam eralistas prusianos dulanlc el siglo xviii y el de los estudiosos franceses de la adm inistración publica en el xix. La tendencia de dichos estudios era hacer hincapié en i unios relacionados con el sistem a europeo continental del derecho ,ulininistrativo, pero la bibliografía francesa en particular anticipó mu• líos de los conceptos de los que m ás tarde se ocuparon los teóricos de I i adm inistración pública en los Estados U nidos.10 En este país ha exis tido un interés recurrente de estadistas y estudiosos por conocer las exl" i in icia s que se viven en otras partes. Entre los fundadores del sistem a • (institucional estadunidense y los dirigentes gubernam entales durante I" primeros 100 años de la nación, este interés se convertía principalint nlc en el deseo de adaptar la experiencia extranjera a las necesidades •I. I.i nueva nación. Pioneros en el estudio de la adm inistración pública, Mimo W oodrow W ilson, Frank G oodnow y Ernest Freund aplicaron la ■•spci iencia europea a sus esfuerzos por com prender y perfeccionar la admlnisit ación estadunidense, pero la mayor parte de los estudiosos que l< siguieron se concentró en la situación local, haciendo sólo referent las ocasionales a otros sistem as adm inistrativos. Por cierto, la com pai tu ion y la perspectiva histórica no fueron el objetivo principal en la mavoi parte de la bibliografía sobre adm inistración pública que se prodi i|o en los Estados Unidos antes de la década de los cuarenta.11 En la ,n maliciad se han reconocido las lim itaciones y los peligros de dicho pai l oquialism o, y hem os entrado a una nueva era en los estudios administi ativos en la que se da especial im portancia al análisis com parativo. ilrl i et m in o a d m in istra c ió n co m p a ra d a p ara q u e in clu y a las c o m p a r a c io n e s en lo s n iv eles m i|u.iii.ii ¡o n a les y su b n a c io n a le s d el a n á lisis, d e m o d o q u e c o m p ren d a "todos lo s e stu d io s ili In . I« d ó m e n o s a d m in istra tiv o s en q u e se em p lea e x p líc ita m e n te , d e a lg u n a m a n era , el un lo d o co m p a r a tiv o ”. E sta p ro p u esta para a m p lia r la d e fin ic ió n d e la a d m in istr a c ió n • o n i|i.iim ía m e p a rece m á s c o n fu s a q u e c o n v en ien te; p o r lo tan to, h e c o n se r v a d o el u so tiiii'i ,ii ep ta d o q u e se co n c e n tr a en las c o m p a r a c io n e s en tre n a c io n e s. La a d m in istr a c ió n Inii i n.k io n a l, q u e trata d e las o p e r a c io n e s a d m in istra tiv a s d e la s a g e n c ia s crea d a s p o r lo s I '.imlie, n a ció n so b e r a n o s c o m o in str u m e n to s para la c o o p e r a c ió n in te r n a c io n a l o r e g io nal ta m b ién q u ed a fuera d e e s te e stu d io , a u n q u e la a d m in istr a c ió n co m p a ra d a y la ini • iii>ii i
38
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
Tras esta reorientación existen m otivos convincentes. Q uienes han in tentado elaborar una ciencia de la adm inistración reconocen que ésta depende, entre otras cosas, del éxito en el establecim iento de propuestas sobre la conducta administrativa que trasciendan las fronteras naciona les. En un influyente ensayo elaborado en 1947, Robert Dahl señaló este requisito al decir: [...] en gran medida los aspectos comparativos de la adm inistración pública han sido ignorados, y mientras el estudio de la adm inistración pública no sea com parativo, todo lo que se diga en favor de una "ciencia de la adm inistración pública" sonará a hueco. Es posible que exista una cien cia de la adm inistra ción pública inglesa, otra francesa y otra estadunidense, pero ¿puede hablarse de una "ciencia de la adm inistración pública" en el sentido de un cuerpo de principios generalizados independientes de su contexto nacional específico?12
La form ulación de principios generales acerca de la adm inistración pública en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ya es bastante difícil, pero sería inadecuada en un m undo en el cual existen el núm ero y la diversidad de sistem as adm inistrativos nacionales que hoy en día deben incluirse en el cam po de nuestro interés. También debe tenerse en cuenta la adm inistración en los actuales y los antiguos países com u nistas y en la cantidad de nuevos países disem inados por todo el m undo que han adquirido su independencia en años recientes. Una mirada su perficial basta para revelar las com plicaciones de describir y analizar las variaciones y las novedades adm inistrativas que se han desarrollado en dichos contextos. Aparte de las exigencias de la investigación científica, existen otras ventajas que se pueden obtener de un mejor entendim iento de la adm i nistración pública allende las fronteras nacionales. La creciente interde pendencia entre las naciones y las regiones del m undo hacen que la com prensión de la conducta administrativa sea m ucho más im portante que en el pasado. El grado de éxito m ostrado por Zaire, Indonesia o Bolivia para organizar su acción adm inistrativa no sólo ha dejado de ser una sim ple curiosidad intelectual, sino que adquiere una inm ensa im portancia práctica en W ashington y Moscú, por no m encionar a Manila, El Cairo y Pekín. Diversos m étodos adm inistrativos elaborados en otros países tam bién pueden ser útiles para lá adopción o adaptación en el país de uno. La in fluencia de los patrones occidentales de adm inistración sobre los países cal C o n tex t o f K n o w led g e an d T h eory D ev elo p m en t in P u b lic A d m in istr a tio n ”, P u b lic A d m in istra tio n R e view , vol. 52, n ú m . 4, pp. 36 3 -3 7 3 , ju lio -a g o sto d e 1992. 12 R ob ert A. D ahl, "The S c ie n c e o f P u b lic A d m in istration : T h ree P ro b le m s”, P u blic A d m i n istra tio n R e v ie w , vol. 7, n ú m . 1, pp. 1-11, en la p. 8, 1947.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
39
recientem ente independizados es bien conocida y com prensible. M enos obvio es el interés creciente de los países más grandes acerca de los apa ratos adm inistrativos originados en las naciones pequeñas. Un ejem plo es la oficina del om budsm an de los escandinavos, diseñado para prote ger al público de los abusos o de las deficiencias adm inistrativas, el cual ha sido estudiado y en m uchos casos trasplantado a los países de Euro pa occidental, los Estados Unidos, las naciones de la M ancom unidad Británica, Japón y a algunos de los nuevos E stad os.13 Otro ejem plo es el establecim iento en el gabinete del presidente de Indonesia de diversos “m inistros jóvenes”, cuyas funciones trascienden su propio m inisterio con el objeto de lograr la coordinación de program as centrales de des arrollo, com o los de cosechas, transm igración y vivienda com unitaria. La acción de estos m inistros jóvenes puede abarcar dos o m ás m iniste rios de nivel nacional, así com o agencias de gobiernos provinciales.14 En un frente más am plio, en los países en desarrollo se está dando el uso m ás extenso y decisivo de las corporaciones gubernam entales, y és tas se han unido a los países más desarrollados en experim entos de pri vatización que se realizan en todo el m u n do.15 Los laboratorios para la experim entación administrativa proporcionados por el surgim iento de m uchos países nuevos deberán continuar ofreciendo num erosos ejem plos de innovaciones adm inistrativas dignas de llam ar la atención en los países más establecidos.
P roblem as
d e la c o m p a r a c i ó n
Reconocer la necesidad de la com paración es m ucho m ás fácil que afron tar algunos de los problem as abiertos por com parar a partir de una base sistem ática. El dilem a fundam ental radica en que en todo intento por com parar los sistem as adm inistrativos nacionales se debe reconocer que la adm i 13 D on ald C. R ow at, co m p ., The O m b u d sm a n Plan: The W orldw ide S p rea d o f an Idea, 2a ed. revisad a, L a n h a m , M arylan d , U n iversity P ress o f A m erica, 1985. 14 Para d e sc r ip c io n e s y e v a lu a c io n e s d e esta in n o v a c ió n , v éa se d e G arth N. J o n es, “B u re a u cra tic S tr u c tu re an d N a tio n a l D ev elo p m en t P rogram s: T he In d o n e sia n O ffice o f J ú n io r M in ister”, en la ob ra d e K rish n a K. T u m m a la , co m p ., A d m in istr a tiv e S y ste m s A b ro a d , ed. revisad a, L a n h a m , M arylan d , U n iversity P ress o f A m erica, cap . 13, pp. 3 3 5 -3 5 8 , 1982; a d e m á s, "B ou n d ary S p a n n in g an d O rg a n iza tio n a l S tr u c tu re in N a tio n a l D e v elo p m en t P ro gram s: In d o n e sia n O ffice o f J ú n io r M in ister”, C h in ese J o u rn a l o f A d m in istr a tio n , n ú m . 33, pp. 7 5 -1 1 6 , m a y o d e 1982. 15 Para un e s tu d io g en era l, v éa se, d e E zra N. S u le im a n y J o h n W aterb u ry, c o m p s., The P o litica l E c o n o m y o f P u blic S e c to r R eform a n d P riva tiza tio n , B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990. L as v en ta ja s y d esv e n ta ja s so n a n a liz a d a s p e r c e p tiv a m e n te p o r D o n a ld F. Kettl, S h a rin g P ower: P ublic G o v e m a n c e a n d P rívate M arkets, W a sh in g to n , D. C., T h e B rookin g s In stitu tio n , 1993.
40
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
nistración es sólo un aspecto de la operación de un sistem a político. Inevitablem ente, esto significa que la adm inistración pública com para da tiene nexos directos con el estudio de la política com parada, y debe partir desde la base proporcionada por hechos recientes y actuales den tro del estudio com parativo de sistem as políticos com p letos.16 En los últim os 50 años, la política com parada ha pasado por transi ciones que bien merecen llamarse revolucionarias.17 Ello ha sido pro ducto de la com binación del gran desarrollo del material que se ocupa del tem a y de un decidido rechazo a los m étodos de com paración en boga antes de la segunda Guerra Mundial. Un cam po que por lo general se lim itaba a analizar las instituciones políticas de un puñado de países de Europa occidental y de Norteam érica, a los que a lo sum o había que agregar al Japón y algunos integrantes selectos de la M ancom unidad Británica de N aciones, y que súbitam ente se enfrentó a la necesidad de incluir en sus com paraciones a un núm ero de n acion es recién surgi das en la escena m undial, con el consiguiente problem a del núm ero y la diversidad. En la actualidad, la Organización de las N aciones Unidas cuenta con más de 180 m iem bros y existen otros en espera para entrar, algunos a los que se ha excluido y algunos que no desean pertenecer a la organización. Además, su diversidad provoca mayores com plicaciones que su núm ero, dado que tienen enorm es variaciones en superficie, po blación, estabilidad, orientación ideológica, desarrollo económ ico, an tecedentes históricos, instituciones gubernam entales, perspectivas fu turas, así com o una cantidad enorm e de otros factores im portantes. De alguna manera, los estudiosos de la política com parada deben ela borar un m arco para la com paración que tenga en cuenta tanta com plejidad. La insistencia en incluir países de Asia, Latinoam érica y Africa se debe a que estos continentes ocupan aproxim adam ente 63% del territorio en 16 V éa se, d e Alfred D ia m a n t, "The R elev a n ce o f C om p arative P o litic s to th e S tu d y o f C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n ”, A d m in istra tiv e S cien ce Q u arterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 8 7 -1 1 2 , 1960. 17 Para re se ñ a s g e n era les rec ie n te s d e la p o lític a co m p a ra tiv a c o m o un c a m p o d e e s tu d io , p u e d e verse d e R o n ald H. C h ilcote, T heories o f C o m p a ra tiv e P o litics: The S earch fo r a P ara d ig m , B o u ld er, C o lorad o, W estv iew P ress, 1981; d e H ow ard J. W iard a, c o m p ., N ew D ire ctio n s in C o m p a ra tive P o litics, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1985; d e L ou is J. C antori y A n d rew H . Z iegler, Jr., c o m p s., C o m p a ra tive P o litics in th e P o st-B eh a vio ra l E ra, B o u ld er, C o lo ra d o , L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1988; d e M attei D ogan y D o m in iq u e P elassy, H o w to C o m p a re N a tio n s, 2 a ed ., C h ath am , N u ev a Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, 1990; d e M artin C. N eed ler, The C o n cep ts o f C o m p a ra tiv e P o litics, N u ev a York, P raeger, 1991; d e J oh n D. N a g le, In tro d u c tio n to C o m p a ra tive P olitics: P o litica l S y ste m P erform an ce in Three W orlds, 3a ed ., C h icago, Illin o is, N elso n -H a ll P u b lish ers, 1992; d e G ab riel A. Al m o n d , G. B in g h a m P o w ell, Jr., y R ob ert J. M u n d t, C o m p a ra tive P o litics: A T h eoretical Fram e w o rk , N u ev a York, H arp er C ollin s, 1993, y d e M attei D ogan y Ali K a za n cig il, co m p s., C o m p a rin g N a tio n s: C o n cepts, S trategies, S u b sta n c e , O xford, B asil B la ck w ell, 1994.
LA CO M PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
41
el m undo y contienen más de 75% de la población. Estas estadísticas adquieren singular im portancia en vista de la declinación de la era im perialista y colonialista, “de la revolución de las expectativas en aum en to” entre los pueblos de los continentes m encionados, y del verdadero cam po de batalla para las rivalidades entre las potencias m undiales y las ideologías políticas en com petencia. Como lo expresan Ward y Macridis, "la disciplina de política com parada se vio ante la necesidad de m antenerse al tanto de los cam bios y de am pliar sus m arcos de referen cia para incluir los sistem as políticos de estas áreas que no pertenecen al m undo occidental. Esto es fácil de decir, pero difícil de llevar a la práctica".18 No obstante, la respuesta a estas necesidades ha sido notable y se ha llegado a un sustancial, si bien no com pleto acuerdo sobre la manera de responder a ellas. Los objetivos com unes han sido que la esfera de ac ción de los estudios com parativos adquiera la capacidad para incluir a todos los Estados-nación; que para ser significativas, las com paraciones deben basarse en la recopilación y análisis de datos políticos en térm i nos de hipótesis o teorías definidas, y que se debe encontrar alguna al ternativa a la sim ple base institucional de com paración.19 Se han realizado esfuerzos heroicos para definir conceptos clave y formular hipótesis a fin de realizar pruebas sistem áticas. Los intentos por definir lo que significa “sistem a político" tuvieron prioridad, com o resultado de que en la actualidad un sistem a político generalm ente se describe com o el sistem a de interacciones dentro de una sociedad que produce d ecision es con autoridad (o que asigna valores) que la so cie dad acepta com o obligatorios y hace cum plir, a través de m edios físi cos legítim os si es necesario. Para decirlo con palabras de Gabriel Al mond, el sistem a político es “el sistem a legítim o de m antenim iento del orden o de transform ación en una socied ad ”.20 Según Ward y Macridis, el gobierno es la maquinaria oficial m ediante la cual estas d ecisio nes se identifican, se proponen, se tom an y se adm inistran de manera 18 R o b ert E. W ard y R o y C. M acrid is, c o m p s., M odern P o litica l S y ste m s: A sia, E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, pp. 3-4, 1963. 19 "La c o m p a r a c ió n só lo e s sig n ifica tiv a si p rocu ra in terp retar los d a to s p o lític o s en tér m in o s d e h ip ó te s is o teo ría s. La in te rp reta c ió n d eb e tratar c o n las in s titu c io n e s tal c o m o fu n c io n a n , lo q u e a v e c e s d ifiere ra d ica lm en te d e la form a en q u e se s u p o n e q u e d eb en fu n cio n a r. T a m b ién e s d e se a b le q u e se lleg u e a u n a c u e r d o so b re el m a rco d en tr o del cu al se llevará a c a b o la in v e stig a c ió n . Por lo ta n to , el m é to d o c o m p a ra tiv o req u iere q u e s e in sista en la n a tu ra le za cien tífica d e la in v e stig a c ió n , u n a c o n c e n tr a c ió n e n la c o n d u c ta p o lí tica, y la o r ie n ta c ió n d e la in v e stig a c ió n d en tro d e un esq u e m a a n a lític o a m p lio .” B ern ard E. B ro w n , N e w D ire c tio n s in C o m p a ra tive P o litics, N u ev a York, A sia P u b lish in g H o u se , pp. 3-4, 1962. 20 G abriel A. A lm o n d y J a m es S. C o lem a n , c o m p s., The P o litics o f th e D evelo p in g A reas, P rin ceto n , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, p. 7, 1960.
42
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
legal”.21 En uno de sus escritos recientes, Herbert K itschelt prefiere el térm ino más com prensivo de “régim en político”, al que define com o “las reglas y asignaciones básicas de recursos políticos de acuerdo con las cua les los actores ejercen autoridad m ediante la im p osición y puesta en vigor de decisiones colectivas sobre una población obligada a obedecer las”.22 El objetivo de esta form ulación es incluir una variedad de Esta dos, desarrollados y en vías de desarrollo, totalitarios y dem ocráticos, occidentales y no occidentales. También abarca tipos de organizaciones políticas primitivas que no llenan los requisitos para ser Estados en el sen tid o en que Max W eber utiliza el térm ino, pero que m on op olizan el uso legítim o de la fuerza física en un territorio dado. Otros conceptos claves que han sido objeto de gran atención pero que son objeto de m ayor desacuerdo son la m odernización política, el desarrollo y el cam bio. En el capítulo m se encontrará un tratam iento más profundo de este tema. El marco analítico básico que goza de una aceptación m ás generaliza da es una variación de la teoría de sistem as denom inada esiructural-funcionalism o, originada y elaborada por sociólogos com o Talcott Parsons, Marión Levy y Robert Merton para el estudio de sociedades enteras, y más tarde adaptado por estudiosos de la ciencia política para el análisis de sistem as políticos. En el vocabulario del análisis estructural-funcional, las estructuras son más o m enos sinónim as de las instituciones, y las funciones son sinónim as de actividades. Las estructuras o institucio nes llevan a cabo funciones o actividades. El nexo entre estructuras y funciones no puede ser roto, pero en el análisis se puede dar prioridad a los aspectos estructurales o funcionales del sistem a en su totalidad. Ya sea que se prefiera el m étodo estructural o el funcional, com o señala Mar tin Landau,23 la pregunta que siem pre se plantea de una forma u otra es “¿qué funciones desem peña una institución dada y cóm o lo hace?" Un resum en sim plificado de la bibliografía sobre la política com para da en épocas recientes indica que el énfasis en lo funcional lleva la de lantera y es aceptado en lo que se conoce com o política com parativa “de primera línea”, pero que en la actualidad existe una creciente inclina ción a cam biar esta preferencia y concentrarse principalm ente en las es tructuras políticas. Esta secuencia se analizará bajo los conceptos de funcionalism o y neoinstitucionalism o. 21 W ard y M a crid is, M o d e m P o litica l S y ste m s , p. 8. 22 H erbert K itsch elt, “P olitical R eg im e C hange: S tru ctu re an d P ro cess-D riv en E xp lan atio n s? ”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 86, n ú m . 4, pp. 1 0 2 8 -1 0 3 4 , en la p. 1028, 1992. 23 M artin L andau, “On th e U se o f F u n ctio n a l A n alysis in A m erican P o litica l S cien ce" , S o c ia l R esearch , vol. 35, n ú m . 1, pp. 4 8-75, en la p. 74, 1968.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
43
Funcionalism o Gabriel A. Alm ond24 encabezó el esfuerzo más influyente y com pren si vo para rem plazar un enfoque funcional por el m étodo institucional tradicional de la política comparada. Según él, el m érito principal de su m étodo era que "intenta construir un marco teórico que por primera vez posibilita un m étodo com parativo de análisis para sistem as políticos de todo tipo”.25 La acusación contra la com paración sobre la base de es tructuras políticas especializadas, com o legislaturas, partidos políticos, jefes de Estado o grupos de interés, consistía en que dichas com paracio nes tienen una aplicación limitada porque es posible que en sistem as políticos diferentes no se encuentren estructuras sim ilares, o que si se les encuentra tal vez desem peñen funciones significativam ente distintas. Almond concede que todos los sistem as políticos tienen estructuras políticas especializadas y que los sistem as pueden com pararse entre sí desde el punto de vista estructural. Sin em bargo, él ve pocas ventajas en este hecho, frente al grave peligro de tom ar la investigación por mal cam ino. En cam bio, arguye, se deben plantear las preguntas funciona les correctas, aseverando que "en todos los sistem as políticos se cu m plen las m ism as funciones, aun cuando tal vez su frecuencia varíe y sean desem peñadas por diferentes tipos de estructuras”.26 ¿Cuáles son estas categorías funcionales? C om encem os por decir que derivan de la consideración de las actividades políticas que tienen lugar en los sistem as políticos occidentales más com plejos. De esa manera, las actividades de los grupos de interés hicieron que se derivara la fun ción de articular intereses, mientras que las actividades de los partidos políticos dieron origen a la función de agregación de los intereses colec tivos. En su versión revisada, este estilo de análisis sugiere un desglose en seis funciones para los procesos internos de conversión m ediante los cuales los sistem as políticos transforman los insum os en resultados. Las funciones son: a) articulación de intereses (form ulación de demandas); b) agregación de intereses (com binación de dem andas en forma de op ciones para los cursos de acción); c) elaboración de reglam entos (for mulación de reglas con autoridad); d) aplicación de reglas (aplicación y 24 A lm o n d y C o lem a n , " In trod u ction : A F u n ctio n a l A p p roach to C om p arative P olitics" , The P o litics o f th e D evelo p in g A reas, pp. 3-64. Para fo r m u la c io n e s y a p lic a c io n e s p o ste r io res d e e s te en fo q u e , v éa se, d e G ab riel A lm on d , "A D e v elo p m en ta l A p p roach to P o litica l S y s te m s ”, W o rld P o litics, v ol. 17, n ú m . 2, pp. 183-214, 1965; d e G ab riel A. A lm on d y G. B in g h a m P o w ell, Jr., C o m p a ra tive P olitics: S yste m , P rocess, a n d P olicy, 2a ed ., G len view , Illin o is, S co tt, F o resm a n a n d C om p an y, 1978, y d e G abriel A. A lm on d y G. B in g h a m P o w ell, Jr., C o m p a ra tiv e P o litics T oday, 5a ed ., N u ev a Y ork, H arp er C o llin s, 1992. 25 A lm o n d y C o lem a n , The P o litics o f the D evelo p in g A reas, p. v. 26 Ib id ., p. 11.
44
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
cum plim iento de reglas); e) adjudicación (en casos individuales de apli cación de estas reglas), y f ) com unicación (tanto en el sistem a político com o entre el sistem a político y su am biente). En esta lista es evidente que lo novedoso radica en las funciones que de manera tradicional es tán relacionadas con la form ulación de políticas, no con su aplicación, lo cual resta considerable utilidad a este marco analítico para aquellos cuyo interés principal radica en los aspectos adm inistrativos del estudio com parativo. A pesar de la aceptación generalm ente favorable que recibió el m éto do funcional de Almond, éste no escapó a las fuertes críticas. Leonard Binder reconoce que el m étodo constituye un progreso acerca de la des cripción de instituciones, pero lo deja de lado cuando observa secam en te que "puede ser reconocido com o novedoso y perspicaz, pero m ás allá de eso no llama la atención”. R econoció que las categorías, al ser am plias y am biguas, tenían aplicación universal. El m étodo decía facilitar el análisis de sistem as políticos en su totalidad, pero Binder opinaba que sólo sería aceptable “si se presta al análisis de sistem as específicos así com o a los problem as de com paración, y sólo si los supuestos im plí citos en el m étodo concuerdan con los supuestos teóricos de los investi gadores en lo individual”. El defecto básico encontrado por Binder era que estas funciones, habiendo sido definidas por el m étodo de “generali zar lo que al teórico le parecieron las categorías am plias de actividades políticas halladas en los sistem as políticos occidentales” no fueran obte nidas “por m étodos lógicos ni empíricos". Binder se preguntó por qué se debían seleccionar estas funciones y no otras, y puso en tela de juicio la suposición de que “un núm ero lim itado de funciones [...] com ponen el sistem a político". Además alegó: la debilidad del sistem a quedaba en evi dencia por el hecho de que los autores que intentaron aplicar el esque ma de Almond “evitaron cuidadosam ente quedarse dentro de su lim ita do marco, o, en el caso de las 'funciones gubernamentales', aclararon cuán insignificante era el esfuerzo por aplicar las categorías tradiciona les de la ciencia política occidental”.27 Otro crítico del m odelo de insum o-producto de Almond fue Fred W. Riggs, quien reconoció su utilidad para estudiar sistem as políticos d es arrollados, pero lo encontró inapropiado para analizar los sistem as en transición, com o el de la India, que era precisam ente la clase de siste mas en los cuales Almond pensó que les aplicaría mejor el m étodo. Riggs opinaba que se necesitaba otro m odelo para esos sistem as políti cos, “en los cuales ciertos insum os no llevan a la form ulación de reglas y 27 L eonard B in d er, Irán: P o litica l D eve lo p m en t in a C h an gin g S o ciety, B erk eley, C alifor nia, U n iv ersity o f C a liforn ia P ress, pp. 7-10, 1962.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
45
en los que las reglas no siem pre se aplican”. Según él, se necesitaba "un m odelo de dos elem entos, que distinguiera entre las estructuras 'efecti vas' y las 'form ales’, entre lo que se prescribe com o ideal y lo que sucede en la realidad".28 Riggs sugirió que su “m odelo prism ático”, que se ana lizará en detalle en el capítulo II, se am oldaba mejor a dichos sistem as políticos. Otro ataque al m étodo funcional vino de críticos que asocian esta es cuela de pensam iento con un prejuicio filosófico básico que favorece a los sistem as políticos que evolucionaron en las sociedades capitalistas occidentales. Los críticos m encionados opinaban que los esquem as ana líticos com o el de Almond funcionan en la práctica para justificar y per petuar el estado de cosas en los países en desarrollo, en beneficio de las sociedades industriales avanzadas y en detrim ento de los países sujetos a estudio por los científicos sociales que aplican esta m etodología. Este argum ento ha sido esgrim ido especialm ente por los teóricos del des arrollo y la dependencia, cuyas opiniones se analizan en el capítulo m. Por último, y más recientem ente, el funcionalism o ha sido cuestionado por una variedad de "neoinstitucionalistas”, quienes difieren en aspec tos im portantes, pero que están de acuerdo en que el énfasis en las fun ciones debería ser remplazado por una mayor atención a las estructuras.
N e o in stitu c io n a lism o
La frase "retorno al Estado" encarna el espíritu de esta reorientación que se ha propuesto hacia un nuevo énfasis en las com paraciones entre instituciones en el cam po de la política com parada. Además de una cre ciente bibliografía,29 esta tendencia se pone de m anifiesto en cam bios que se han producido en las organizaciones, com o la creación del Inter national Institute o f Comparative Government, con sede en Suiza, a fin de "coordinar estudios sobre estructuras gubernam entales, actividades 28 F red W. R ig g s, A d m in istr a tio n in D evelopin g C ou n tries: The T heory o f P rism a tic S o ciety, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, pp. 4 5 6 -4 5 7 , 1964. 29 L as p r in cip a les fu e n te s in clu yen : J. P. N ettl, “T he S ta te a s a C o n cep tu a l V a ria b le”, W orld P o litics, vol. 20, pp. 5 5 9 -5 9 2 , 1968; Alfred S te p a n , S ta te a n d S o ciety: Perú in C o m p a ra tive P ersp ective, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1978; E ric N o rd lin ger, O n th e A u to n o m y o f the D e m o cra tic S ta te, C am b ridge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n i v ersity P ress, 1981; S te p h en K rasner, "A pproaches to th e State: A ltern ative C o n cep tio n s an d H isto rica l D yn am ics" , C o m p a ra tive P o litics, vol. 16, pp. 2 2 3 -2 4 6 , 1984; J a m es G. M arch y Jo h a n P. O lsen , "The N e w In stitu tio n a lism : O rg a n iza tio n a l F a cto rs in P o litica l Life", A m erica n P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 78, n ú m . 3, 1984; P eter E van s, D ietrich R u esch em ey er, y T h ed a S k o cp o l, c o m p s., B rin ging th e S ta te B ack In, C am b rid ge, M a ssa c h u setts, H arvard U n iv ersity P ress, 1985; M etin H ep er, co m p ., The S ta te a n d P u b lic B u reau cra cies: A C o m p a ra tiv e P ersp ective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987; R o g ers M.
I A < O M I’ARAl ION UN E l. EST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PUBLICA
V políticas, sobre una base verdaderamente internacional”,30 así com o el establecim iento de un Comité de Investigación sobre la Estructura y O rganización de los Gobiernos, por parte de la International Political Scien ce Association, la cual en 1988 lanzó U na publicación trimestral denom inada Governance: An International Journal o f Policy and A dm i nistration. El renacim iento del concepto de "Estado” en alguna de sus m anifesta ciones es un tema com ún, con variaciones en los detalles pero con cu rriendo en que “Estado" debe distinguirse tanto de “sociedad” com o de "gobierno”. Pese a que inevitablem ente van juntos, Estado y sociedad se consideran diferentes. Asim ism o, el Estado es más am plio que el gobier no en turno y que el aparato institucional a través del cual funciona. Fundam entalm ente, se pone énfasis en el Estado y en sus instituciones, com puestas, com o dice Fesler, “de una multitud de partes, grandes y pequeñas”, pero que com parten cinco características interrelacionadas: em prenden acciones, adoptan valores definidos, tienen antecedentes o historial, com parten culturas organizacionales y m antienen estructuras de poder.31 Tanto partidarios com o críticos concuerdan en que este con cepto de Estado difiere no sólo de los conceptos apoyados por la m ayo ría de los estudiosos de las ciencias políticas, quienes se basan en el behaviorism o, en el pluralism o y/o en el estructural-funcionalism o, sino tam bién de los neom arxistas. Incluso Almond, quien por lo general no S m ith , " Political J u risp ru d en ce, th e ‘N ew In stitu tio n a lism ’, an d th e F u tu re o f P u b lic L aw ”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 1, pp. 8 9 -1 0 8 , 1988; G ab riel A. A lm on d , "The R etu rn to the S ta te ”, A m erican P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 3, pp. 8 5 3 -8 7 4 , 1988; E ric A. N o rd lin g er, T h eo d o re J. L ow i y S erg io F abb rin i, “T h e R etu rn to th e State: C ritiq u es”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 3, pp. 8 7 5 -9 0 1 , 1988; R ob ert H. J a ck so n , "Civil S cien ce: C om p arative Ju risp ru d en ce an d T hird W orld G o v ern m en t”, G o vern a n ce, vol. 1, n ú m . 4, pp. 3 8 0 -4 1 4 , 1988; J a m es W. F esler, "The S ta te an d Its S tu d y ”, PS: P o litica l S cien ce & P o litics, vol. 21, n ú m . 4, pp. 8 9 1 -9 0 1 , 1988; J a m e s A. C ap oraso, c o m p ., The E lu sive S tate: In tern a tio n a l a n d C o m p a ra tiv e P e rsp e c tiv e s, N ew b u ry Park, C ali forn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1989; J a m es G. M arch y J o h a n P. O lsen , R e d isco verin g In stitu tio n s: The O rg a n iza tio n a l B a sis of P o litics, N u eva York, F ree P ress, 1989; S z y m o n C hodak, The N e w S ta te: S ta tiza tio n o f W estern S o cieties, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1989; M ilton J. E sm a n , “T h e S tate, G overn m en t B u re a u c ra cies, an d T h eir A ltern a tiv es”, en Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D e ve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a York, M arcel D ekker, cap . 33, pp. 4 5 7 -4 6 5 , 1991; L u cian W. Pye, “T h e M yth o f the State: T h e R ea lity o f A u th o rity ”, en la ob ra d e R a m esh K. A rora, c o m p ., P o litics a n d A d m i n istra tio n in C h an gin g S ocieties: E ssa y s in H o n o u r o f P rofessor Fred W. R iggs, N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish in g H o u se, cap . 2, pp. 3 5-49, 1991; T im o th y M itch ell, “T h e L im it s o f th e State: B e y o n d S ta tist A p p ro a ch es an d their C ritics”, A m erican P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 85, n ú m . 1, pp. 7 7-96, 1991; J oh n B en d ix, B ertell O llm an , B a r th o lo m e w H. S p a rro w y T im o th y P. M itch ell, “G o in g B eyon d the S ta te? ”, A m erican P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 86, n ú m . 4, pp. 1 0 0 7 -1021, 1992, y R ob ert W. J ack m an , P o w er w ith o u t Forcé: The P o litica l C a p a c ity o f N a tio n -S ta tes, Ann Al bor, M ich igan , T h e U n iversity o f M ich ig a n P ress, 1993. 30 P ro p o sa l fo r an In tern a tio n a l In stitu te o f C o m p a ra tive G overn m en t, L au san a, iic g , 1986. 31 F esler, "The S ta te an d Its S tu d y ”, p. 894.
LA COM PARACIÓN E N E L E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
47
presta a ten ción al m ovim ien to estatista, con clu ye que “ha h ech o que se preste atención a la historia de las instituciones y en especial a la his toria adm inistrativa”, todo lo cual “es positivo".32 Otro aspecto del neoinstitucionalism o es que ha revitalizado una pre ocupación por los problem as norm ativos asociados con conceptos tradi cionales, com o "interés público” y “ciencia civil". Fesler, por ejemplo, avala que se exam ine nuevam ente lo que a m enudo ha dado en llamarse, en térm inos despectivos, el m ito del interés público. "El hecho —dice— es que el interés público constituye un ideal. Es para los adm inistrado res lo que la objetividad representa para los académ icos, algo a lo que se quiere llegar, aun cuando se le alcance de manera imperfecta, algo que no debe dejarse de lado por el hecho de que no se llegue a la m eta.”33 Robert H. Jackson se ha expresado en favor de los beneficios del renova do interés en la ciencia civil, definida com o “el estudio de reglas que constituyen y gobiernan la vida política dentro y entre Estados sobera nos”.34 Jackson afirma que existe la necesidad de “renovar y dar nueva vida a la ciencia civil en el análisis com parativo de todos los países con tem poráneos, incluidos los de Asia, África, Oceanía, el Oriente Medio, Latinoam érica y, no m enos importante, Europa oriental”.35 Asim ism o, distingue entre ciencia civil y ciencia social, lo cual en su term inología corresponde fundam entalm ente a lo que he llamado ciencia política prin cipal. Jackson no propone que se rem place el m étodo de las "ciencias sociales" por el de las "ciencias civiles”, sino que los considera igual mente im portantes y relacionados entre sí de forma com plem entaria, no com petitiva. Otro aspecto de la bibliografía neoinstitucionalista que nos interesa especialm ente, con el fin de establecer com paraciones entre sociedades, es la noción de "estatism o”. Ya para 1968, J. P. Nettl dijo que "mayor o m enor estatism o es una variable útil para com parar las sociedades o cci dentales”, y que “la ausencia o presencia de un concepto de Estado bien desarrollado identifica im portantes diferencias em píricas en estas so ciedades, y se relaciona con ellas”.36 En épocas más recientes, la idea de grado de estatism o (con referencia al alcance relativo y a la am plitud 32 A lm o n d , "The R e tu m to th e S ta te ”, p. 87 2 . 33 "The S ta te a n d Its Study", p. 897. 34 "Civil S cien ce: C o m p arative J u risp ru d en ce an d T hird W orld G o v e m a n c e ”, p. 380. V éa se ta m b ién u n e stu d io p revio d e J ack son , "Civil S cien ce: A R u le-B a se d P arad igm for C o m p a ra tiv e G o v ern m en t”, p rep arad o para la C o n feren cia A nual d e la A m erican P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n en 1987, m im eo g ra fia d o , 25 pp. U n a p ersp e ctiv a sim ila r, q u e e s tá en favor d e p resta r m á s a te n c ió n al p ap el d e las id ea s n o rm a tiv a s d e la ju r isp ru d en cia , e s la q u e fa v o rece R o g ers M. S m ith e n “P o litica l J u risp ru d en ce, th e ‘N e w I n s titu tio n a lism ’, an d th e F u tu re o f P u b lic L a w ”. 35 "Civil S cien ce: C o m p arative J u risp ru d en ce an d T hird W orld G o v e m a n c e ”, p. 4 0 8 . 36 N ettl, "The S ta te a s a C o n cep tu a l V a ria b le”, p. 592.
48
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
del poder y de la autoridad gubernam entales) la ha aplicado en forma m ás global Metin Heper, quien ha em prendido la tarea de distinguir cua tro tipos de sistem as políticos a partir de sus grados de estatism o, así com o de identificar sus tipos correspondientes de burocracia.37 Esta aplicación del neoinstitucionalism o se analizará mejor en el capítulo n. El neoinstitucionalism o ha estado entre nosotros el tiem po suficiente para generar una reacción crítica, centrada ante todo en la claridad y la utilidad del Estado com o el foco de atención. Por ejemplo, Pye lam enta que se trate de volver a popularizar “el decrépito concepto que se tenía del Estado en los siglos xvm y xix com o un fenóm eno unitario", y opina que la cultura es un concepto "que hace posible incluir dentro de cate gorías m uchas diferencias en las actitudes y en la conducta, a la vez que se conserva la percepción de la diversidad que caracteriza la m ayor par te de la vida hum ana”.38 Mitchell propone un enfoque que pueda expli car "tanto la im portancia del Estado, com o lo difícil que es caracterizar lo”.39 A su vez, Jackman sostiene que sería más provechoso concentrarse en el estudio de la "capacidad política" en los E stados-nación con tem poráneos.40 Si bien en este resum en sólo se ha hecho referencia a aspectos se lectos del neoinstitucionalism o en la política com parada, deben bastar para dem ostrar el efecto que ha tenido y sigue teniendo sobre la escuela predom inante del pensam iento funcionalista. Teniendo en cuenta la centralidad del nexo entre la política com para da y la adm inistración pública com parada, debe ser evidente que los problem as para com parar sistem as nacionales de adm inistración son form idables. El requisito fundam ental es que se debe encontrar alguna manera de segregar el segm ento adm inistrativo del sistem a político com o base para la com paración especializada. Esto no puede hacerse sin incursionar en problem as relacionados con la com paración de siste mas políticos enteros, donde hay terreno fértil y progreso, mas no con senso. La tendencia dom inante ha sido sustituir el m étodo funcionalista de com paración por otro que se interesa en las estructuras e institucio nes políticas. En tanto que el m étodo funcional recibe especial y hasta preferencial reconocim iento com o m étodo apropiado para com parar aspectos de sistem as políticos no tan com pletos, se crea un problem a para el estudio com parativo de la adm inistración, porque la gam a com pleta de intereses de la adm inistración pública com o cam po de estudio se identifica con m enos facilidad con una o más funciones en un marco 37 H ep er, The S ta te a n d P u b lic B u reau cracies. 38 Pye, "The M yth o f th e State: T he R eality o f A u th ority”, pp. 35, 46. 39 M itch ell, "The L im its o f th e S ta te ”, p. 77. 40 J a ck m a n , P o w er w ith o u t Forcé.
LA C O M PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PUBLICA
49
com o el de Almond, que en uno con instituciones específicas en los sis temas políticos occidentales. El m ovim iento hacia un nuevo institucionalism o ha facilitado la justificación del énfasis estructural, pero la elec ción no resulta fácil ni obvia. De este problem a volverá a hablarse en el capítulo II.
E
v o l u c ió n d e l o s e s t u d io s c o m p a r a d o s e n e l p e r io d o d e p o s g u e r r a
En las últim as cinco décadas se ha realizado un esfuerzo sostenido por practicar análisis com parativos de la adm inistración pública.41 A partir de la segunda Guerra Mundial, un “movimiento" en pro de la adm inis tración com parada obtuvo un im pulso que continúa hasta el presente, con entusiastas y laboriosos seguidores cuyos esfuerzos han valido cá lidos elogios a causa de sus encom iables logros, según la opinión de al gunos observadores, y grandes críticas de otros por lo que se considera méritos pretenciosos. El m om ento en que se produjo este m ovim iento y el vigor que lo caracteriza fueron el resultado de una com binación de factores: la nece sidad obvia de am pliar las miras de la adm inistración pública com o d is ciplina; los grandes núm eros de estudiosos y de practicantes de la ad m inistración que se vieron expuestos a la experiencia adm inistrativa durante la guerra, la posguerra y las asignaciones a puestos de asisten cia técnica que las siguieron; el estím ulo del m ovim iento revisionista en materia de política com parada, entonces en boga, del cual ya se ha ha blado; y por últim o, la notable expansión de oportunidades durante los años cincuenta y sesenta para los interesados en la investigación, ya sea nacional o en el extranjero, de problem as de adm inistración pública comparada. En las primeras dos décadas que siguieron a la finalización de la se gunda Guerra Mundial se observaron num erosas m anifestaciones de estos progresos. En un creciente núm ero de universidades se em peza ron a ofrecer cursos de adm inistración pública com parada, y en algunas 41 Las m ejo r es fu e n te s b ib lio g r á fica s g en era les so n la s d e Ferrel H ead y y S y b il L. S to k es, C o m p a ra tive P u b lic A d m in istra tio n : A S elective A n n o ta te d B ibliograph y, 2a ed ., Ann Arbor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n d e la U n iversid ad d e M ich ig a n , 1960, p ara el p rim er p erio d o , y d e M ark W. H u d d le sto n , C o m p a ra tive P u blic A d m in istr a tio n : An A n n o ta ted B iblio g ra p h y, N u ev a York, G arland P u b lish in g , 1983, para lo s a ñ o s d e 1962 a 1981. I tien tes m á s e s p e c ia liz a d a s so b re im p o r ta n tes a sp e c to s d e las o b ra s r e la c io n a d a s c o n la a d m in istr a c ió n co m p a ra d a son: d e A lian A. S p itz y E d w ard W. W eid n er, D eve lo p m en t A d m in istra tio n : An A n n o ta te d B ibliograph y, H o n o lu lú , E ast-W est C en ter P ress, 1963, y de M an in d ra K. M o h a p a tra y D avid R. H ager, S tu d ie s o f P u blic B u reau cracy: A S elect C rossN a tio n a l B ibliograph y, M o n ticello , Illin o is, C ou n cil o f P lan n in g L ib rarian s, b ib lio g r a fía d e in te rca m b io , n ú m er o s 1 3 8 5-1387, 1977.
50
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
se convirtió en un cam po de especialización. Las asociacion es profesio nales expresaron su reconocim iento, primero m ediante el nom bram ien to en 1953 de un com ité ad hoc por parte de la American Political S cien ce Association, y luego en 1960 con el establecim iento del Grupo de Adm inistración Comparada (Comparative Adm inistration Group), afi liado a la American Society for Public Administration. El grupo m encio nado, cuyas siglas en inglés son c a g , creció vigorosam ente con la ge nerosa ayuda de la Fundación Ford. El grupo, con Fred Riggs com o presidente y principal vocero, preparó y lanzó un programa am plio de sem inarios de investigación, de proyectos de enseñanza experim ental, de debates en congresos profesionales, de conferencias especiales y de ex ploración de otros m edios para reforzar los recursos disponibles, com o la expansión de facilidades para llevar a cabo investigación de cam po. El producto m ás tangible de estos primeros esfuerzos fue la publica ción de artículos y m onografías sobre el tem a de la adm inistración pú blica cuyo volum en, pese al corto tiem po transcurrido, dio lugar a varios intentos de revisar y analizar la bibliografía producida hasta principios de los años sesenta.42 La mejor manera de clasificar esta bibliografía es la agrupación por tem a o por enfoque, antes que de forma cronológica, pues apareció de m aneras diferentes casi sim ultáneam ente. Un esque ma de clasificación que he sugerido divide la bibliografía de la siguien te manera: a) tradicional modificada; b) orientada hacia el desarrollo; c) construcción de m odelos de un sistem a general, y d) form ulación de teorías de alcance interm edio. La categoría tradicional modificada m ostró la m ayor continuidad en com paración con la bibliografía anterior y de miras m ás localistas. El tema no fue muy diferente cuando se cam bió del enfoque de los sistem as adm inistrativos individuales a las com paraciones entre ellos; aunque se hicieron serios esfuerzos por utilizar m edios de investigación m ás avan zados y por incorporar resultados provenientes de diferentes disciplinas sociales. A su vez, esta bibliografía puede subdividirse en estudios com parativos de subtem as adm inistrativos estándares y en com paraciones de sistem as com pletos de adm inistración. Los tem as en la primera subcategoría incluyen organización administrativa, adm inistración de per sonal, adm inistración fiscal, relaciones entre la sede y las sucursales, adm inistración de em presas públicas, responsabilidad y control admi42 E n tre é s to s se h allan , d e Ferrel H eady, "C om parative P u b lic A d m in istration : C o n c e m s and P rio rities”, e n Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, co m p s., P apers in C o m p a ra tive P u blic Ad m in istra tio n , Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n d e la U n iversid ad de M ich igan , 1962, y de D w igh t W aldo, C o m p a ra tive P ublic A d m in istra tio n : Prologue, Problem s, a n d P ro m ise, C h icago: C om p arative A d m in istra tio n G roup, A m erican S o c ie ty for P ub lii A d m in istra tio n , 1964. E n e s to s e n sa y o s se cita n o b ra s p revias q u e trataron d e e s to s tem as.
I A COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
51
ivo, y cam pos program áticos com o salud, educación, bienestar I y agricultura. I ti I.» segunda subcategoría se cuenta una serie de estudios que funnnutalm ente eran descripciones com parativas de la adm inistración IMises occidentales desarrollados, con especial énfasis en la organiInn administrativa y en los sistem as de servicios civiles.43 También . T i v c m encionarse un bosquejo para la investigación de cam po com i ni iva formulada por W allace S. Sayre y Herbert Kaufman en 1952, hada más tarde por un grupo de trabajo del subcom ité para el estui «imparativo de la adm inistración pública, de la American Political I. Ilt c Association. El diseño de esta investigación sugirió un m odelo livs enfoques para la com paración, concentrándose en la organizan «l< I sistem a adm inistrativo y en el control de dicho sistem a, así ii n i la obtención de consentim iento y de cum plim iento por parte In |< i.uquía adm inistrativa.44 I •• partidarios del enfoque en “adm inistración del desarrollo" trata do eo ncentrar la atención en los requisitos adm inistrativos para al za i los objetivos de política pública, especialm ente en los países en i liulrs para alcanzar dichos objetivos se necesitaban transform acioi m ili ales en lo político, económ ico y social.45 Según Weidner, “el des lio es un estado de ánim o, una tendencia, una dirección. Más que nlijriivo fijo, se trata de un cam bio en cierta dirección. El estudio de ‘n iim siiación del desarrollo puede ayudar a identificar las condicioIHI las cuales se busca el m áxim o ritm o de desarrollo, así com o las I, u n iesen las cuales se obtuvo".46 W eidner sostiene que los m oder.irnles de com paración son de aplicación lim itada porque “no i. i
mil M f V f i , A d m in istra tiv e O rgan ization : A C o m p a ra tive S tu d y o f th e O rg a n iza tio n o f A ilm m istra tio n , L on d res, S te v e n s an d S o n s, 1957; B rian C h ap m an , The P rofession W llin ien t, L on d res, G eorge A lien & U n w in , 1959; las p artes q u e e stu d ia n la a d m in is
Í
52
LA COM PARACIÓN EN EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
tienen una previsión adecuada sobre el cam bio social, caracterizan a la burocracia moderna de manera poco apropiada, son dem asiado am plios y abstractos y no consideran las diferencias de adm inistración que pueden tener relación con los objetivos que se persiguen”. Por lo tanto, instó a que la adm inistración del desarrollo se adoptara com o enfoque separado para la investigación, con el objetivo de "relacionar diferentes funciones administrativas, prácticas, disposiciones organizacionales y procedim ientos para optim izar los objetivos del desarrollo. [...] En tér m inos de investigación, la variable dependiente básica sería los objeti vos del desarrollo propiam ente d ichos”.47 Si bien el trabajo con un en fo que en la adm inistración del desarrollo no necesita ser norm ativo, en el sentido de que el investigador debe elegir entre los objetivos del desarro llo, m ucho de lo que se ha hecho tiene un m atiz prescriptivo. Dwight Waldo, entre otros, se sintió intrigado por el m étodo y sostuvo que la concentración en el tema del desarrollo podría “ayudar a asociar de manera útil diversos grupos de ideas y tipos de actividades que en la actualidad se encuentran más o m enos separados, así com o aclarar al gunos problemas m etodológicos", aun cuando reconoce que le resultó im posible definir con precisión el concepto de desarrollo, com o se usa en este contexto.48 Si bien el térm ino dio origen a serias preguntas sobre su significado, así com o sobre lo que incluye y lo que excluye, la adm i nistración del desarrollo continuó siendo el centro de atención porque tenía la virtud de relacionar, de manera consciente, los m edios adm inis trativos con los fines adm inistrativos, así com o de destacar deliberada mente los problem as de adaptación administrativa en los países nuevos que tratan de alcanzar objetivos de desarrollo. Como señaló Swerdlow: Los países pobres tienen características especiales que tienden a crear un pa pel diferente para el gobierno. Estas características, junto con una función m ás am plia del gobierno, sobre todo en lo relativo al crecim iento económ ico, tienden a hacer que el trabajo del adm inistrador público sea m arcadam ente distinto. Donde existen esas diferencias se puede decir que la adm inistración pública puede ser llam ada adm inistración del desarrollo.49
Los dos grupos restantes eran más típicos de la m entalidad dom inan te de los estudiosos de la adm inistración pública com parada en este pe riodo y, por cierto, tam bién de la política com parada. En contraste con la dos primeras categorías, el énfasis recaía de manera m ucho más cons ciente sobre la construcción de tipologías o m odelos con fines compara47 Ibid., pp. 103, 107. 48 W ald o, C o m p a ra tive P u blic A d m in istra tio n , p. 27. 49 S w erd lo w , D eve lo p m en t A d m in istr a tio n , p. xiv.
I A < <>MPARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
53
, v existía una gran preocupación por m antenerlos libres de juicios VMloies o de juicios de valores neutrales. En este caso se usó la palamxilclo, com o la em pleó Waldo, para referirse sim plem ente a "el intn i (insciente de elaborar y definir conceptos, o grupos de conceptos i lunados, útiles para clasificar datos, describir la realidad o formus sobre ella”.50 Se adoptaron m uchos elem entos de otras disllias, principalm ente de la sociología, pero tam bién en gran medida Ihn t leticias económ icas, de la psicología y de otros cam pos. Este én|n t u la m etodología fue advertido, a m enudo elogiado com o indicaii il« preparativos sólidos para el progreso futuro, y a veces criticado m un desperdicio de energía que se aplicaría mejor al realizar estumde i ampo de sistem as adm inistrativos en funcionam iento. Todo in|o d»- clasificar esta plétora de m odelos debe ser algo arbitrario, pero (lintIlición más útil fue la que hizo Presthus, quien distinguió entre los Titos que intentaban form ulaciones am plias e interculturales que lo Iiii.iii lodo, y los que proponían teorías m ás m odestas y lim itadas, al* anee interm edio”.51 Asim ism o, entre las contribuciones de la po li m i <»inparada, Diamant discierne entre m odelos "de sistem as genera" \ m odelos “de cultura política”.52 .......i' Ios que preferían el m étodo de los sistem as generales para la Milui *lración pública com parada, Fred W. Riggs era claram ente la fiht dom inante. Como ya lo he dicho en otra parte, “el mero conociii nlo de todos sus escritos en el cam po de la teoría de la com paración i‘n una hazaña insignificante”.53 En una serie de escritos inspirados 11 meeptos de análisis funcional-estructural elaborados por sociólon i unió Talcott Parsons, Marión Levy y F. X. Sutton, con el correr de míos Kiggs formuló y reformuló un grupo de m odelos o de “tipos ali'.' para las sociedades, cuyo objetivo era ayudar a entender a las h d.ides propiam ente dichas, especialm ente a las que estaban experi• ni .a ido rápidos cam bios sociales, económ icos, políticos y adm inisn.n Ivos Este trabajo culm inó en su libro A d m in istra tio n in D eveloping feim n li íes: The Theory of P rism atic S o c ie ty ,54 e 1 cual con toda probabilia- siendo la contribución más notable a la adm inistración públi ca i imiparada. i Mía luente importante para la elaboración de m odelos de construc* Ion peñera! fue la teoría del equilibrio, la cual postula un sistem a de inMNli"“- v resultados com o base para el análisis. John T. Dorsey esbozó \\ iili I
54
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
una teoría de este tipo en su m odelo de información-energía, la cual, se gún él, podía ser útil para analizar sistem as sociales y políticos en gen e ral, así com o para com prender mejor los sistem as adm inistrativos.55 Más adelante, Dorsey utilizó este esquem a para estudiar el desarrollo político en V ietnam .56 En fecha más reciente, el m odelo fue puesto a prueba por W illiam M. Berenson, quien utilizó una colección de datos agregados de un universo de 56 países a fin de exam inar la validez de proposiciones derivadas del m odelo de inform ación-energía, el cual en laza tres variables ecológicas (energía, inform ación y conversión de la energía) con el desarrollo de la burocracia en el Tercer Mundo. Llegó a la conclusión de que el m odelo no ofrece una explicación adecuada de los cam bios burocráticos producidos en los países estudiados.57 El inte rés en este m odelo ha decaído desde entonces. Según la observación de Waldo, el problema principal de la construc ción de m odelos al estudiar la adm inistración pública com parada es “seleccionar un m odelo lo suficientem ente am plio para abarcar todos los fenóm enos sin llegar a ser, a causa de su tam año, dem asiado general e incapaz para manipular y com prender la adm inistración”.58 La su puesta brecha entre los m odelos “am plios” y los datos em píricos por exam inarse hizo que Presthus y otros subrayaran la necesidad de contar con una teoría de alcance interm edio antes que una “de dim ensiones cósm icas”, para usar su propia frase. Su consejo a los científicos socia les que trabajaban en el cam po de la adm inistración com parada fue “to mar trozos más pequeños de la realidad [...] e investigarlos en forma in tensiva”.59 Casi al m ism o tiem po se expresó una necesidad sim ilar en el cam po de la política com parada.60 Para principios de 1960, el m odelo m ás prom isorio de alcance inter m edio en el cam po de los estudios com parativos en adm inistración fue identificado com o el “burocrático”, basado en el m odelo de tipo ideal de burocracia form ulado por Max Weber, pero con im portantes m odifica ciones, alteraciones o revisiones. Waldo opinó que el m odelo burocrá tico le resultaba útil, estim ulante y provocativo, y que su ventaja y atrac 55 "An In fo rm a tio n -E n erg y M odel", en la ob ra d e H ead y y S to k es, Papers, pp. 3 7-57. 56 D o rsey , "The B u re a u c ra cy an d P o litica l D ev elo p m en t in V ie tn a m ”, en el lib ro d e J o se p h L aP a lo m b ara, c o m p ., B u reau cracy a n d P o litica l D eve lo p m en t, P rin c eto n , N u eva Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 3 1 8 -3 5 9 , 1964. 57 W illia m M. B e r e n so n , "T esting th e In fo rm a tio n -E n erg y M o d el”, A d m in istr a tio n a n d S o ciety, vol. 9, n ú m . 2, pp. 139-158, a g o sto d e 1977. Para un c o m e n ta r io q u e p resen ta d u d a s ta n to d el m o d e lo en sí c o m o d e lo a d e c u a d o d e la p ru eb a q u e B e ren so n le a p lica , v éa se, d e C h arles T. G o o d sell, "The In fo rm a tio n -E n erg y M od el a n d C o m p arative A d m in istra t io n ”, A d m in istr a tio n a n d S o ciety, vol. 9, n ú m . 2, pp. 159-168, a g o sto d e 1977. 58 W ald o, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istra tio n , p. 22. 59 P resth u s, "B eh avior and B u rea u cra cy in M any C u ltu res”, p. 26. 60 V éa se, p o r ejem p lo , d e B row , N ew D irection s, pp. 10-11.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
55
tivo radicaba en el hecho de que “se ubica en un m arco am plio que abarca tanto la historia com o las culturas y relaciona a la burocracia con variables sociales importantes, aunque concentra su atención en las principales características funcionales y estructurales de la burocracia”.61 Weber señaló, correctam ente, que no se había llevado a cabo m ucha in vestigación em pírica utilizando el m odelo burocrático. No obstante, esta deficiencia tam bién se aplicaba a otros m odelos, y por lo m enos existía una base de dichos estudios sobre la cual construir, y otros estaban en cam ino. El estudio m ás notable, pese a importantes fallas prácticas en su ejecución, es el de Morroe Berger, Bureaucracy and Society in M odem Egypt,62 pero existen otros tratamientos parciales de la burocracia en paí ses específicos, ya sea en m onografías o com o parte del análisis de siste mas políticos individuales. El tema de la función de la burocracia en el desarrollo político había sido estudiado a fondo en ponencias prepara das para una conferencia que se realizó en 1962 con el patrocinio del Com m ittee on Comparative Politics of the Social Science Research Council, y publicado al año siguiente en un volum en editado por Joseph LaPalombara.63 Por lo tanto, la perspectiva burocrática de la com para ción estaba bien establecida durante el periodo formativo del m ovi m iento de adm inistración pública comparada. Esta reseña de la bibliografía durante el surgim iento de los estudios com parativos en adm inistración pública proporciona una base para des cribir el florecim iento del m ovim iento durante los prim eros años de la década de 1960. En un ensayo publicado por Fred Riggs en 1962,64 ya se identificaban tendencias que continuarían durante este periodo de ex pansión. Este autor identificó tres tendencias que han sido aceptadas en general com o im portantes y adecuadas. La primera fue un cam bio de los m étodos normativos hacia los más em píricos, es decir, un m ovim ien to que se aleja de la idea de sugerir el em pleo de patrones mejores o idea les de adm inistración hacia un interés creciente "en la inform ación des criptiva o analítica por su valor en sí m ism a”.65 Esta consideración ya se ha m encionado, pero debe señalarse que el popular tem a de la adm inis tración del desarrollo a m enudo tenía una fuerte m otivación prescriptiva. La segunda tendencia fue un m ovim iento al que Riggs denom inó ideográfico en dirección a lo nom otético. Esencialm ente, este m étodo distinguía entre estudios que se centran “en un caso ú n ico” y los que 61 W ald o, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istra tio n , p. 24. 62 M orroe B erger, B u reau cracy a n d S o c ie ty in M o d e m E gypt, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1957. 63 L a P a lo m b a ra , B u rea u cra cy a n d P o litica l D evelo p m en t. 64 Fred W. R iggs, "Trends in the C om p arative S tu d y o f P u b lic A d m in istr a tio n ”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 28, n ú m . 1, pp. 9-15, 1962. 65 Ib id ., p. 10.
«■
I A H )M I'A K A ( IÓN EN EL EST U D IO DE LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
"buscan generalizaciones, 'leyes', hipótesis que encuentran regularidad de conducta, correlaciones entre variables".66 La construcción de m ode los, especialm ente del tipo de sistem as generales, m ostraba esta inclina ción nom otética. La tercera tendencia representó el cam bio de una base predom inantem ente no ecológica a una de tipo ecológico para el estu dio com parativo. Para el tiem po en que Riggs escribió su com entario, la primera tendencia le parecía bastante clara, pero tal vez las otras dos estaban “apenas surgiendo".67 Es claro que él aprobaba estas tendencias y trataba de fom entarlas. Por cierto, dijo que su preferencia personal hubiera sido "considerar com o verdaderamente com parativos sólo aque llos estudios que fueran em píricos, nom otéticos y ecológicos”.68
A
p o g e o d e l m o v im ie n t o d e a d m in is t r a c ió n c o m p a r a d a
El diccionario define el térm ino apogeo com o "el tiem po de la grandeza, vitalidad, vigor, influencia, etc.”, definición que describe adecuadam en te el m ovim iento de adm inistración com parada a partir de una década que com en zó en 1962, el año en el que el Grupo de Adm inistración Com parada recibió sus primeros fondos de la Fundación Ford m ediante una subvención otorgada a la American Society for Public Adm inistration, organización a la cual estaba afiliado el grupo. Durante estos años, los estudiosos de la adm inistración pública com parada dieron m uestras de asom brosa productividad y el cam po de su interés creció rápidam ente en atractivo y en prestigio.69
Programas del Grupo de Adm inistración Com parada En el centro de toda esta actividad estaba el Grupo de Adm inistración Comparada, con una lista de afiliados com puesta por académ icos y prac ticantes, incluido un considerable núm ero de "corresponsales” de fuera de los Estados Unidos, y que llegaría en 1968 a m ás de 500 m iem bros. La principal fuente de apoyo económ ico era la Fundación Ford, la cual donó en total alrededor de m edio m illón de dólares, com enzando en 1962 con una subvención por tres años, que fue extendida por un año y luego renovada en 1966 por cinco años más. En 1971, la fundación no 66 Ib id ., p. 11. 67 Ib id ., p. 9. 6S Ib id ., p. 15. 69 P u ed e verse un tra ta m ien to g en era l in fo r m a tiv o d e la e v o lu c ió n d e la a d m in is tr a c ió n co m p a ra d a h a sta 1970, en la ob ra d e R a m esh K. Arora, C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish in g H o u se, ca p . 1, pp. 5-29, 1972.
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
57
renovó su apoyo, con la consiguiente reducción de recursos para el gru po, lo cual ocasionó un recorte de programas. El principal foco de inte rés para la Fundación Ford eran los problem as adm inistrativos de los países en desarrollo, y la expectativa era que el grupo analizaría dichos problemas en el contexto de los factores sociales de dichos países. La fundación tenía una fuerte orientación hacia la adm inistración del des arrollo y estaba ansiosa por ver una transferencia de con ocim ientos de los program as del grupo a aplicaciones prácticas m ediante proyectos de asistencia técnica y de desarrollo de carácter nacional en los países objeto de su interés. El grupo formó una com plicada red a fin de cum plir con su obligación de estim ular el interés en la adm inistración com parada, con especial referencia a los problem as de la adm inistración del desarrollo. El m é todo principal que se eligió al principio fue una serie de sem inarios de verano, dos por año durante tres años en diferentes universidades, in volucrando en cada caso a seis profesores de rango que preparaban tra bajos sobre un tema com ún, contando con la ayuda de asistentes de in vestigación-alum nos y consultores visitantes. Más tarde se organizaron sem inarios sobre diversos asuntos, tanto en los Estados Unidos com o en el extranjero. Además, se concedió un núm ero de subasignaciones para programas experim entales de enseñanza. A m edida que se fueron identificando las áreas de interés evolucionó una estructura de com ités con los auspicios del grupo. Varios de ellos lenían orientación geográfica, relacionados con Asia, Europa, África y Latinoamérica. Otros enfocaron el trabajo por materia y se formaron com ités de estudios urbanos com parados, de planificación económ ica nacional, de adm inistración educativa, de estudios legislativos, de adm i nistración internacional, de teoría de organizaciones y de teoría de siste mas. N o todos estos com ités fueron igualm ente activos ni productivos. El trabajo del grupo se dio a conocer principalm ente m ediante las pu blicaciones que generó, ya sea directa o indirectam ente. Se publicó un boletín en forma regular com o m edio de com unicación interna y se d is tribuyeron más de 100 docum entos de trabajos m im eografiados. Tras sci revisados, m uchos de ellos fueron más tarde publicados con diver so s auspicios. El principal canal de salida fue la Duke University Press, la cual publicó siete volúm enes en cooperación con el grupo entre 1969 y 1973, incluidas colecciones generales sobre desarrollo político y ad ministrativo, y los “límites" de la adm inistración del desarrollo; volúm e nes sobre adm inistración del desarrollo en Asia y Latinoam érica, es tudios de las dim ensiones tem porales y espaciales sobre adm inistración del desarrollo y un análisis com parativo de legislaturas. Durante un pe riodo de cinco años, entre 1969 y 1974, Sage Publications, en coopera
58
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
ción con el grupo, publicó Journal o f Com parative A dm inistration cada tres m eses. Por supuesto, tam bién aparecieron n um erosos artículos en otras publicaciones académ icas, tanto en los Estados Unidos com o en otros países, escritos por integrantes del grupo. En los Estados Unidos, los cursos de adm inistración com parada y del desarrollo tuvieron un crecim iento paralelo a las investigaciones m en cionadas, com o lo muestra el inform e de una encuesta realizada por el grupo en 1970, el cual indica una proliferación de cursos a partir de 1945 con sólo una institución para aum entar a más de 30 para cuando se efectuó la encuesta, la cual tam bién indicó muy poca uniform idad en cuanto a m étodo, énfasis y nivel de presentación. Este interés en el as pecto com parativo de la adm inistración tam bién se reflejó en los pro gram as y en las publicaciones de num erosas escuelas e institutos de ad m inistración pública disem inados por todo el m undo, generalm ente com o productos de proyectos de asistencia técnica, si bien la cantidad y calidad de estos esfuerzos mostraron altibajos.
Rasgos característicos Esta “época de oro” de la adm inistración pública com parada continuó y expandió lo que ya había com enzado en el periodo de posguerra. El gran volum en y la diversidad de lo producido hacen que las generalizaciones sean peligrosas. No obstante, es posible identificar algunos rasgos ca racterísticos que no sólo muestran lo logrado, sino tam bién predicen algunas de las dificultades que enfrentaría m ás adelante el m ovim iento de adm inistración comparada. Una influencia obviam ente perdurable se rem onta al esfuerzo en gran escala que se hizo después de la guerra para exportar con ocim ientos ad m inistrativos m ediante programas unilaterales y m ultilaterales de asis tencia técnica. El grupo heredó la entonces favorable reputación y com partió m uchas de las actitudes asociadas con los esfuerzos de asistencia técnica que se realizaron en los años cincuenta. Los expertos en adm i nistración pública no sólo de los Estados Unidos sino tam bién de num e rosos países europeos se esparcieron por todo el m undo para participar en proyectos sim ilares de exportación de tecnología adm inistrativa, por lo general extraídos de las experiencias estadunidenses a una serie de países en desarrollo. H aciendo m em oria, uno de dichos expertos descri be la siguiente escena: Los años cincuenta fueron un periodo espléndido. El "sueño estad un id en se” era “el sueño universal", y la m anera m ejor y más rápida de que se hiciera rea-
LA COM PARACIÓN E N EL E ST U D IO D E LA A D M IN IST R A C IÓ N PÚBLICA
59
Melad era por m edio de la adm inistración pública [...] El resultado de todo este entusiasm o fue que la frase administración pública se convirtiera en un pase m ágico y los expertos en adm inistración pública eran m agos, m ás o m enos. I.as agencias estadunidenses de ayuda los buscaban ansiosam en te y la m ayo ría de las naciones nuevas los aceptaron con agrado, junto con otros num ero sos expertos.70
Otro participante-observador bien inform ado tom a el año 1955 com o base y lo describe com o “un año excepcional en una era en que privaba la fe en la eficacia de los m edios adm inistrativos concebidos en el O cci dente para prom over el desarrollo. Fue un año espléndido en una era de esperanza en que la adm inistración pública podría encam inar a los paí ses hacia la m odernización. Fue un año activo en una breve era de cari dad no condicionada de la asistencia al extranjero”.71 Los integrantes del grupo, m uchos de los cuales habían sido o todavía eran participantes en dichos programas, com o grupo com partían, al m enos inicialm ente, la m ayor parte de los supuestos enunciados por los expertos en adm inistración pública. Siffin hace un exacto y penetrante análisis de las orientaciones que marcaron esta era y señala varios ras aos importantes. El primero era la orientación hacia los m edios o la tec nología. Los más desarrollados y exportados de estos procesos se en con traban en el cam po de la adm inistración de personal y de presupuesto y adm inistración financiera, pero la lista incluía planificación adm inistra tiva, gestión de registros, sim plificación del trabajo, adm inistración de im puestos y los com ienzos de la tecnología de com putación. Parte de la orientación hacia los m edios era la creencia de que el uso de los instru m entos podía separarse de la esencia de las políticas gubernam entales a las cuales se aplicaría. En segundo lugar, existía una orientación hacia las estructuras que destacaba la im portancia de las d isposiciones apro piadas para cada organización, y que daba por sentado que las d ecisio nes organizativas podían y debían tom arse con base en consideraciones racionales. En su mayor parte, se pensaba que las form as organ izad onales que estaban de m oda en los países occidentales eran las más ade cuadas, y las organizaciones que iban a los países en desarrollo por lo general em ulaban algún m odelo conocido por el experto en su país de origen. Tales m anifestaciones adm inistrativas se apoyaban en ciertas orienta ciones influidas por valores y por el contexo, las cuales ayudaban a ex70 G arth N. J o n es, " F ron tiersm en in S earch for th e ‘L ost H o r iz o n ’: T h e S ta te o f D evelop m en t A d m in istra tio n in the 1 9 6 0 s”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 1, pp. 99 1 10, en la s pp. 9 9 -1 0 0 , 1976. 71 W illiam J. S iffin , "Two D eca d es o f P u b lic A d m in istra tio n in D ev elo p in g C ountries'', P u b lic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 1, pp. 6 1 -7 1 , en la p. 61, 1976.
60
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
plicar los detalles de la asistencia técnica recom endada. El valor central era la índole instrumental de la adm inistración, con conceptos de apoyo relacionados, com o eficiencia, racionalidad, responsabilidad, efectividad y profesionalism o. Se diseñaron proyectos de educación y de capacita ción, incluidos el envío de m iles de personas a los países desarrollados y el establecim iento de unos 70 institutos en los países en desarrollo, a fin de inculcar estos valores, así com o de transm itir conocim ientos técnicos en m aterias específicas. Probablemente lo más im portante de todo haya sido que estos elem entos normativos, sobre todo la adopción de la res ponsabilidad com o valor fundam ental, se basaron, para decirlo con pa labras de Siffin, "en cierto contexto sociopolítico, el tipo de contexto que brilla por su ausencia en casi todos los países en desarrollo”. En este contexto se incluían aspectos económ icos, sociales, políticos e intelec tuales, extraídos principalm ente de la experiencia en los Estados Unidos y hasta cierto punto de otros sistem as dem ocráticos occidentales. En lo político, por ejemplo, estos sistem as funcionaban "dentro de m arcos p o líticos razonablem ente estables en los cuales era lim itada la com peten cia por recursos y por poder. En este medio, la tecnología adm inistrati va proporcionaba m ás orden que integración. El contexto político de la adm inistración era por lo general predecible, ofrecía apoyo y se expan día gradualm ente”. En este y en otros aspectos, Siffin concluyó que las “radicales diferencias entre el contexto adm inistrativo estadunidense y las situaciones en otros países fueron pasadas por alto en la práctica".72 Sería injusto inferir que los conceptos equivocados de los años cin cuenta fueron aceptados sin discusión por los estudiosos de la adm inis tración pública com parada durante los años sesenta. De hecho, m uchos de ellos expresaron dudas y escepticism o sobre ciertos m étodos que se estaban utilizando y se opusieron a determ inadas reformas en países que ellos conocían bien. De todos m odos, puede decirse que, en su apo geo, el m ovim iento de adm inistración com parada estaba saturado de optim ism o acerca de lo práctico que sería utilizar m edios adm inistrati vos para conseguir los cam bios deseados. Com entaristas que estaban en desacuerdo en otros aspectos concordaron en éste. En una reseña de va rios de los libros más im portantes producidos por el grupo, Garth N. Jones observa que en ellos "se postula la intervención positiva en los asuntos del hombre; es éste quien puede tom ar el destino en sus m anos, controlarlo y amoldarlo". Al tiem po que observa que m uchos de los tra bajos reseñados sistem áticam ente destruyen "métodos pasados y esfuer zos de desarrollo planificado en la adm inistración pública”, Jones seña la que “no se m enciona ni una palabra que cuestione el m étodo de la 72 Ibid., pp. 64-6 6 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
61
intervención positiva. La tarea principal consiste en encontrar una m e jor manera de hacerlo”.73 Peter Savage, quien fuera director del Journal o f Com parative A dm i nistration, observó que el estudio de la adm inistración desde una pers pectiva com parativa “posee una cualidad particular; la preocupación por el m anejo de la acción en el m undo real, para llegar a arreglos de organización y de procedim iento que se ocupen de problem as específi cos e identificables en la vida pública". Según él, había sido propia del m ovim iento de adm inistración pública com parada "la creencia de que era posible adm inistrar el cam bio interviniendo deliberadam ente m e diante instituciones administrativas".74 Más todavía que antes, durante los años sesenta, el térm ino a dm in is tración del desarrollo se utilizó en títulos de libros y de artículos con ten dencia comparativa. Sin duda, esto en parte reflejaba la fe en los resul tados positivos que se acaban de analizar, detrás de los cuales estaba el deseo de ayudar a los países en desarrollo a resolver sus abrum adores problemas. También respondía al interés principal de la Fundación Ford, com o principal benefactora, de orientar el interés del grupo hacia los tem as del desarrollo. Además, resultó un tema sugestivo para los d i rigentes de los propios países en desarrollo, al destacar la intención de ayudarlos a alcanzar objetivos nacionales. Desde un punto de vista más estrictam ente académ ico, se presentaron argum entos convincentes acer ca de los beneficios de los estudios com parativos con enfoque en el des arrollo. Cualquiera que haya sido su m otivación, la adm inistración del desarrollo desplazó en gran medida a la adm inistración com parada en los títulos de los escritos del grupo. Esto se m ostró con la m áxim a clari dad en la serie de libros publicados por la Universidad de Duke, todos los cuales llevaban en el título las palabras “desarrollo" o “desarrollista", pero en ninguno de ellos figuraba la palabra “comparado". Pese a la tendencia al uso más frecuente, poco progreso se hizo para definir con m ayor precisión el concepto de adm inistración del desarro llo. En su introducción a Frontiers o f Development A dm inistration ,75 Riggs dice que no se puede dar una respuesta clara a las diferencias entre el estudio de la adm inistración del desarrollo y el de la adm inistración com parada o el de la adm inistración pública en general. Identificó dos focos de atención, a saber: la adm inistración del desarrollo y el desarro llo de la adm inistración. En el primer sentido, la adm inistración del 73 J o n es, " F ron tiersm en in S e a r c h ...”, pp. 105-106. 74 P eter S a v a g e, " O ptim ism an d P e ssim ism in C om p arative A d m in istration " , Public Adm inistration Review , vol. 36, n ú m . 4, pp. 4 1 5 -4 2 3 , en las pp. 4 1 9 -4 2 0 , 1976. 75 Fred W. R iggs, Frontiers o f Developm ent A dm in istration , D u rh am , C arolin a del N orte, D uke U n iv ersity P ress, 1970.
62
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
desarrollo se refería a "la adm inistración de program as de desarrollo, a los m étodos que utilizan las organizaciones en gran escala, esp ecial mente los gobiernos, a fin de poner en práctica políticas y planes d iseña dos para satisfacer sus objetivos de desarrollo”.76 El segundo significado se refería al fortalecim iento de la capacidad adm inistrativa, en el sen ti do de que ésta era el m edio para mejorar las perspectivas de éxito de la puesta en práctica de los programas actuales de desarrollo, así com o que era el subproducto de programas anteriores, com o por ejem plo, en el área de la educación.77 Los escritos bajo el rótulo de adm inistración del desarrollo efectivam ente exploraron am bas facetas, pero de ningún m odo se lim itaron a uno u otro de los temas. En la práctica, en los años sesenta la adm inistración del desarrollo se convirtió en sinón im o de ad m inistración pública comparada, o por lo m enos no era posible d istin guir con precisión entre las dos disciplinas. En parte, este uso era una afirm ación de la fe de la intervención positiva en la reforma social, que era la prem isa sustentada por la mayoría de los que se identificaban con el m ovim iento de adm inistración com parada. Entre los m odelos de alcance interm edio en el cam po de los estudios com parativos, la burocracia siguió siendo el tema preferido. Ram esh K. Arora identificó el concepto de burocracia extraído del trabajo de Max W eber com o “el marco conceptual dom inante en el estudio de la adm i nistración com parada”.78 De una forma u otra, gran parte de la biblio grafía se ocupaba de las burocracias, depurando la definición del térm i no, describiendo sistem as burocráticos específicos en los niveles nacional o subnacional de algunos países, debatiendo el problem a de las rela ciones entre la burocracia y otros grupos en el sistem a político, etc. Sin em bargo, no se observó gran núm ero de estudios acerca de la operación real de las burocracias en formación, debido en parte a la escasez de fondos para financiar los elevados costos involucrados en ellos. Sin em bargo, la característica más notoria de la bibliografía sobre la adm inistración en este periodo fue la am pliación de la búsqueda para encontrar una teoría general que incluyera contribuciones de un am plio espectro de estudiosos de las ciencias sociales, no sólo de los estudiosos de la adm inistración pública y de las ciencias políticas. Savage observó que se produjeron m uchas “grandes teorías" y com entó que si uno pu diera im aginarse un cam ino caracterizado por lo estrecho y otro por lo ancho para llegar a las ciencias, entonces la adm inistración com parada “tiende a viajar por el cam ino elevado”,79 y restó valor al m étodo de la 76 Ibid., p. 6. 77 Ibid., pp. 3, 6 y 7. 78 Arora, Com parative Public A dm in istration , p. 37. 79 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 419.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
63
duda sistem ática orientada hacia la reducción de la indefinición. James I Icaphey halló que “el análisis académico" tendía a proporcionar “op i niones dom inantes”80 dentro de su análisis de las características de la bibliografía com parada. Jamil E. Jreisat tam bién llegó a la conclusión de que la orientación más influyente había sido el macroar álisis de los sistem as adm inistrativos nacionales, en el cual el énfasis tendía a recaer en “el nivel de las grandes teorías, según la tradición de la sociología”.81 l odos los que exam inaron la bibliografía del m ovim iento de la adm inis tración com parada durante su apogeo están de acuerdo en esta caracte rística, siem pre presente, aunque no dom inante. Una vez tom adas en cuenta todas estas fuerzas que en parte se super ponen y en parte com piten entre sí, la im presión dom inante que perdui a es que el m ovim iento había estado signado por la diversidad, caracte rística que reconocen tanto am igos com o enem igos. R econociendo que "prevalece la discrepancia" y que no hay acuerdo acerca de “m etodolol’ía, conceptos, teoría ni doctrina”, Riggs considera que todo esto es “una virtud, m otivo de exaltación", lo que es normal en un cam po preparailigm ático.82 Como señala Savage, la adm inistración com parada “co menzó sin paradigma propio y tam poco creó uno”. No se estableció ni se intentó establecer una ortodoxia. “El resultado ha sido una confusión •.obre los paradigmas, la cual es tan parte de la administración com para da com o lo es de la disciplina de la cual surgió: la adm inistración públi ca.”83 Esta falta de definición y de reglas para la adm inistración com pai ada com o cam po de estudio fue, com o verem os, una de las principales críticas de los que se sintieron defraudados con los logros obtenidos por el grupo. R
e t ir a d a , r e v a l u a c io n e s y r e c o m e n d a c io n e s
Para la adm inistración pública comparada, los años que median aproxi m adam ente entre 1970 y principios de la década de los ochenta fueron K() J a m es H ea p h ey , "C om parative P u b lic A d m in istration : C o m m en ts o n C urrent C haractei istics”, Public Adm inistration Review, vol. 29, n úm . 3, pp. 2 42-249, en las pp. 2 4 2-243, 1968. Hl J a m il E . Jreisat, " S yn th esis an d R elev a n ce in C om p arative P u b lic A d m in istration " , l'ublic A dm inistration R eview , vol. 35, n ú m . 6, pp. 6 6 3 -6 7 1 , en la pp. 6 6 7 , 1975. 1,2 R iggs, Frontiers o f Developm ent A dm inistration, p. 7. La p alab ra p a ra d ig m a e s u tiliz a da a q u í co n el sig n ifica d o su g er id o p o r T h o m a s S. K u h n en The Structure o f S c ien tifc Re volution, 2a ed ., C h ica g o , U n iversity o f C h icago P ress, 1970. D ice (pp . 10 y 11) q u e "el e s tu d io d e lo s p a ra d ig m a s p rep ara al estu d ia n te para in g resa r e n la c o m u n id a d cien tífica p a rticu la r c o n la q u e p o ste r io r m e n te realizará su p ráctica. [ ...] A q u ello s h o m b r e s cu y a in v estig a ció n se b a sa en p a ra d ig m a s co m p a r tid o s está n c o m p r o m e tid o s a se g u ir las m ism a s reglas y n o rm a s para la p ráctica cien tífica . E se c o m p r o m is o y el c o n s e n s o q u e p ro d u ce so n r e q u isito s para la c ie n c ia n orm al [...]" . C o n sid era q u e la s c ie n c ia s s o c ia le s está n , p or lo g en era l, en u n a e ta p a p rep a ra d ig m á tica , en co m p a r a c ió n c o n las c ie n c ia s física s. k’ S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 417.
64
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
un periodo de m enor apoyo y de expectativas reducidas. La exuberancia del apogeo del grupo fue sustituida por una callada introspección. Per sonas que durante m ucho tiem po se habían identificado con el grupo se sum aron a las filas de los detractores y de los jóvenes académ icos en la revaluación del pasado y en la form ulación de recom endaciones para el futuro de la administración comparada com o foco de estudio y de acción.
Retirada Como pronóstico de estas tendencias, en el propio m ovim iento de adm i nistración com parada hubo una reducción de la atención que se dedicó a la adm inistración pública com o categoría para la asistencia técnica. El énfasis en estos programas continuó hasta m ediados de los años se senta, pero declinó rápidam ente a partir de 1967. Para principios de los años setenta el presupuesto anual de los Estados Unidos para ayuda en materia de adm inistración pública era m enos de la mitad de lo que ha bía sido entre m ediados de los cincuenta y m ediados de los sesenta. Las agencias internacionales, así com o agencias estadunidenses de asisten cia técnica, trasladaron su atención de la reforma adm inistrativa a co m plejos programas con orientación económ ica encam inados a fom entar el crecim iento económ ico a nivel local m ediante políticas conjuntas por agencias nacionales e internacionales. Para decirlo con las dram áticas palabras de Jones, los técnicos de la adm inistración pública al estilo del p o s d c o r b de los años cincuenta fueron exterm inados por un nuevo per sonaje "tan feroz y agresivo com o el vikingo de antaño, a saber: el nuevo econom ista del desarrollo”.84 Proyectos a la cabeza de la lista de los ex pertos en la econom ía del desarrollo en gran m edida desplazaron los proyectos adm inistrativos de exportación que habían sido los favoritos. Esta transición redujo no sólo el núm ero de practicantes en agencias téc nicas de asistencia afiliadas al grupo, sino tam bién dism inuyeron drásti cam ente las posibilidades teóricas de que el trabajo del grupo tuviera alguna influencia directa sobre los programas de asistencia técnica. Los años setenta tam bién originaron cam bios directos y reducciones en el alcance de las actividades del m ovim iento de adm inistración co m parada propiam ente dicho. Ya se ha m encionado la term inación del apo yo de la Fundación Ford, y no surgió apoyo económ ico que se acercara al nivel que se gozó durante la década de los sesenta. El grupo ni siquie ra pudo encontrar fondos para financiar investigación de cam po siste84 Jon es, "F ron tiersm en in S earch ..." , p. 101. p o s d c o r b fue u n a p alab ra cread a p or L u th er G u lick c o m o a b rev ia tu ra d e p la n ifica ció n , o rg a n iz a c ió n , d ir ecció n , c o o r d in a c ió n , in fo r m a c ió n y p r e su p u e sto (las sig la s so n en in g lés).
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
65
mática y planificada en países en desarrollo. Tras cinco años de existeni ia com o principal vehículo de investigación académ ica en el cam po, el Journal o f Comparative Adm inistration dejó de publicarse en 1974. Si bien la extinción no fue com pleta sino que la publicación se unió a otra, Adininistration and Society, era claro que el foco sería más difuso, sin gai antías de que la am pliación de miras traería el éxito. Las publicaciones de la Universidad de Duke continuaron hasta 1973, pero de obras que habían sido escritas varios años atrás. Las universidades informaron que el interés de los estudiantes en los cursos de adm inistración com patada había decaído, y existían pruebas de que se estaban escribiendo m enos tesis doctorales sobre el tema. Lo que tal vez sea sim bólicam ente más importante, aunque no en la práctica, es que el Grupo de Adm inistración Comparada dejó de existir en 1973, cuando se unió con el Comité Internacional de la American Society for Public Administration para formar una nueva S ección de Ad m inistración Internacional y Comparada ( s i c a , por sus siglas en inglés). La sección retuvo prácticam ente a los m ism os m iem bros y desarrolló m uchas de las actividades del grupo, com o participación en reuniones profesionales, em isión de un boletín y distribución de docum entos de ti abajo ocasionales, pero todo ello en un nivel algo reducido.
Revaluaciones Las indicaciones de declinación fueron acom pañadas, probablem ente estim uladas, por una serie de críticas al m ovim iento de adm inistración comparada, por lo general en forma de ponencias en reuniones profesio nales, varias de las cuales se publicaron de manera posterior. Aquéllas merecen nuestra atención no sólo por lo que dijeron sobre deficiencias y desencantos, sino tam bién por lo que afirm aron respecto a solu cion es y predicciones. Por lo general, el punto de partida era que, tras un cuarto de siglo, incluida una década de apoyo sum am ente generoso, en el cual el m ovi m iento de adm inistración com parada había podido dem ostrar lo que era, había llegado el m om ento de analizar sus resultados. Peter Savage tom ó com o su punto de referencia las propuestas de que "las ideas, teorías y perspectivas nuevas en el cam po de las ciencias polí ticas tienen una década en la cual se puede dem ostrar lo que valen, an tes de ser abandonadas y remplazadas por otras más nuevas todavía”, y que los prim eros años son los más fáciles. Durante este tiem po se pro duce el "síndrome del tarro de miel", y los progenitores del m ovim iento reciben fondos y recom pensas profesionales. Después de eso "comienzan
66
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
la ortodoxia y el escrutinio de la innovación, es decir, la producción de resultados. Si ello no sucede, se da por sentado que el tarro no contiene miel, o por lo m enos no la clase de m iel deseada, por lo cual a veces ca lladam ente y a veces de forma abrupta se le abandona en favor de otro más nuevo".85 Según él, la adm inistración com parada no era una excep ción y había llegado el m om ento de probar el sabor de la miel del tarro. Cualquiera que sea el valor de esta idea, la adm inistración pública com parada estaba lo suficientem ente bien establecida para convertirse en blanco de la tendencia generalizada a cuestionar las ortodoxias antiguas que surgió súbitam ente a principios de los años setenta. Sin duda rela cionada con el descontento en las universidades, el cual a su vez provi no de la disconform idad con la im popular guerra de Vietnam , esta reac ción contra el orden establecido se hizo evidente de una forma u otra en todas las ciencias sociales y en algunas de las naturales. M aterializándo se en lo que por lo general se denom inó “nuevo" m ovim iento de adm i nistración pública, esta com binación de propuestas de ataque y reforma llegó a la cúspide alrededor de 1970, justo cuando la adm inistración pú blica com parada pasaba por circunstancias difíciles y com pletaba su periodo de escrutinio académ ico. La adm inistración com parada atrajo a algunos de los dirigentes del nuevo m ovim iento de adm inistración pú blica a causa de su relativa novedad, pero al m ism o tiem po fue objeto de escéptico cuestionam iento. Sea cual fuere su estím ulo, el tono de los evaluadores resultó esencial m ente negativo y por lo general sus juicios fueron desfavorables. Unos cuantos ejem plos bastarán com o ilustración: “Los augurios para la ad m inistración com parada no son buenos”.86 Descrito com o un cam po con problem as y en declinación que había realizado progresos m ínim os, se le acusó de “haberse quedado muy atrás en los cam pos con los que tiene relación más cercana en su aplicación de la tecnología de la inves tigación sistem ática".87 La adm inistración pública com parada “se tam balea cuando otros expertos en las ciencias sociales han llegado por fin a apreciar el papel fundam ental que la burocracia y los burócratas des em peñan en el proceso político".88 La administración del desarrollo com o em presa académ ica parecía mal preparada para enfrentar dicho reto en una coyuntura crítica. “La necesidad y la oportunidad llaman: la res puesta es insuficiente."89 85 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 4 17. 86 Ibid. 87 L ee S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, Public A dm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 1 -6 2 5 , en la p. 6 2 3 , 1976. 88 Ibid., p. 625. 89 J. Fred S p rin g er, "E m pirical T h eory an d D ev elo p m en t A d m in istration : P ro lo g u e s an d P r o m ise ”, Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 6 -6 4 1 , en la p. 6 3 6 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
67
Como los autores de adm inistración pública com parada cuyo trabajo analizaban, los evaluadores de ninguna m anera estaban de acuerdo enIre sí acerca de qué estaba mal ni qué debía hacerse para mejorarlo, pero existían ciertos tem as com unes fáciles de identificar. La queja m ás frecuente era que la adm inistración com parada había te nido tiem po, pero no se había establecido com o un cam po de estudio con lemas por resolver aceptados por la generalidad, y que, pese a la inclina ción a formular teorías, no se había llegado a con sen so alguno que per mitiera prestar atención a estudios em píricos orientados a poner a prueba las teorías existentes sobre la adm inistración pública en diversos países. Al escribir en 1969 acerca de la "crisis de identidad” que reinaba en la disciplina, Keith H enderson se preguntó qué era lo que no entraba en la mira de la adm inistración pública comparada. Al señalar la diversidad de títulos entre las publicaciones del grupo, observó que "si bien hay ciertos tem as dom inantes (los países en desarrollo, los sistem as políti cos, etc.), resulta difícil saber cuál es la dirección principal, así com o encontrar algo específicam ente ‘administrativo’ en ese sentido. En apa riencia, son relevantes todas las ciencias sociales, las ciencias económ ii as, la sociología, la historia y otras”.90 Lee Sigelm an analizó el contenido de la totalidad de los artículos aparecidos en el Journal o f Com parative A dm inistration com o vehículo principal para la publicación académ ica en el cam po, y encontró que "ni un solo asunto o línea de interrogantes llegó rem otam ente a dom inar”. Entre las categorías sustantivas, el poreentaje más elevado de artículos (14.6%) se ubicó bajo el título de "ad m inistración de políticas”, seguido por categorías tales com o conceptos (burocracia, construcción de instituciones, etc.), descripciones estructurales de organizaciones en diversos contextos nacionales y estudios de valores y com portam ientos burocráticos. La categoría para todo el res to, denom inada “varios”, contaba con el porcentaje m ás elevado (22%) y "abarcaba un asom broso núm ero de temas, com o m odelos de com unii ación para las ciencias sociales, el tiem po, el om budsm an, el derecho, problemas de análisis causal, la índole del proceso político, las coalicio nes de partidos y utopías antiburocráticas". Para Sigelm an, esta situa ción sugería que "los estudiosos de la adm inistración no han reducido su interés a una cantidad m anejable de interrogantes y tem as. Conti núan dedicando gran parte de su tiem po a lo que podría describirse t o m o ‘alistándose para prepararse', explorando tem as de epistem ología, debatiendo el alcance de la disciplina y estudiando la forma en que se lian utilizado los conceptos".91 Jones señaló, aun con m ayor sarcasm o, K eith H en d erso n , “C o m p arative P u b lic A d m in istration : T h e Id en tity C risis”, Journal
uf Com parative A dm inistration, vol. 1, n ú m . I, pp. 6 5-84, en la p. 75, m a y o d e 1969. 1,1 S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istration " , p. 6 22.
68
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
que el m ovim iento del grupo “nunca avanzó m ás allá de la etapa de definición de la materia. Habrá quien diga que ni siquiera alcanzó esa etapa".92 En otras partes se dio voz a preocupaciones sim ilares, a m enudo por parte de diversos observadores, quienes com entaron que las perspectivas de integración que sólo unos cuantos años atrás habían parecido prom i sorias no se habían m aterializado, por ejemplo: Jreisat opinaba que "la falta de conceptos integrativos y de enfoque central en el análisis y la in vestigación comparada" era un problema fundam ental que se había puesto de m anifiesto en la bibliografía reciente del grupo, lo cual indica ba "una amplia gama de preocupaciones, en apariencia independientes”. Exploró las razones para el “desarrollo caleidoscópico" de la investiga ción com parada, com o el m ovim iento de los estudios determ inados por una cultura a los estudios a través de las culturas, la diversidad de an tecedentes y de intereses de los científicos sociales provenientes de dis tintas disciplinas, la falta de sentido acum ulativo en lo que hace a la ad quisición de conocim ientos adm inistrativos, y en especial la falta de un centro identificable que permitiera a los estudiosos “distinguir lo que están viendo cuando se encuentran con un fenóm eno adm inistrativo y separar los aspectos fundam entales de los secundarios”. Jreisat reconoce que al com ienzo hubo razones para sacrificar el rigor conceptual en pro de la amplitud de temas y de la experim entación m etodológica, pero afir ma que ese justificativo “resulta m enos convincente tras dos décadas de investigación en el cam po com parativo y porque las perspectivas de evo lución hacia una consolidación y síntesis no parecen estar surgiendo”.93 La acusación fundam ental consistía en que los estudiosos de la adm i nistración com parada habían m ostrado al m ism o tiem po una desusada facilidad para elaborar teorías y una falta de capacidad para ofrecer teo rías aceptables que pudieran com probarse em píricam ente. Savage dijo que la bibliografía mostraba “una m ezcolanza de form ulaciones teóricas idiosincrásicas y de perspectivas de organización, m uchas de las cuales tienen más relación con sofisticaciones académ icas o personales que con ningún propósito acum ulativo generalm ente aceptable”. Utilizando una ilustración de Riggs, su sospecha era que las propuestas “no eran tanto teorías, en el sentido científico de la palabra, sino fantasías”.94 J. Fred Springer m anifestó que la administración del desarrollo tenía “hambre de teorías que guiaran la acum ulación de conocim ientos em píricos, orien taran nueva investigación y recom endaran políticas adm inistrativas”.95 92 J o n es, “F ro n tiersm e n in S e a r c h ...”, p. 102. 93 Jreisat, " S y n th esis an d R e le v a n c e ”, p. 6 55. 94 S a v a g e, " O ptim ism an d P e ss im is m ”, p. 4 17. 95 S p rin g er, "E m pirical T h eory an d D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 636.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
69
Sigelm an estableció un paralelo entre las dificultades de la adm inistra ción pública com parada y los países del Tercer M undo que ésta estudia ba, en el sentido de que los dos se encontraban atrapados en un círculo vicioso. Para que la investigación tenga sentido se deben aplicar datos confiables a propuestas teóricam ente significativas, pero Sigelm an creía que la ad m inistración com parada carecía tanto de datos con fiab les com o de propuestas com probables, de lo que resultó un subdesarrollo teórico y em pírico, presentando a los estudiosos el problem a estratégico de cóm o salir del círculo de estancam iento.96 Las explicaciones de esta situación no saltaban a la vista, pero una su gerencia que se ofreció fue que los estudiosos de la adm inistración com parada no se habían m antenido al día con los cam pos relacionados, lo m a l ayudaba a explicar el retraso en los resultados. Sigelm an estableció un contraste desfavorable entre las técnicas analíticas em pleadas en la bibliografía de la adm inistración com parada frente a la que se usó en la investigación de la política com parada. Conforme al análisis de co n tenido que él hizo de Journal o f Com parative Adm inistration, m enos de la quinta parte de los artículos publicados tenían aunque fuera un rasgo i uantitativo en sus técnicas, y de ellos apenas la mitad utilizaron lo que rl define com o técnicas de m edición "más eficaces”. La mayor parte de los artículos publicados eran ensayos teóricos, conceptuales o empíriio s, pero no cuantitativos, com o los estudios de casos. Por otro lado, 11es de cuatro artículos publicados en Com parative Political Studies eran de carácter em pírico, de los cuales la m ayoría se encuadraba en la cate goría cuantitativa “más eficaz". Junto con esta deficiencia, Sigelm an tam bién halló que los estu d ios transnacionales eran la excep ción an tes que la norma, así com o que 70% de los estudios que se concentra ban en unidades nacionales o subnacionales exam inaba la adm inisii ación en un solo contexto nacional, que 15% com paraba un par de contextos nacionales y que sólo 15% em prendió com paraciones en esi alas más grandes. Desde otra perspectiva, Jong S. Jun culpó a la adm inistración pública eornparada de no haberse m antenido en ritm o con el propio cam po que le dio vida — es decir, la adm inistración pública— y sugirió que la revitai ización de los estudios com parativos debía incorporar acon tecim ien tos recientes en la disciplina más amplia, especialm ente en lo que se re líele a teoría de las organizaciones.97 Cambiando de tema, el térm ino adm inistración del desarrollo se conS ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 623. V7 Jon g S. Jun, " R en ew in g the S tu d y o f C om p arative A d m in istration : S o m e R eflectio n s m i llie C urrent P o ssib ilitie s”, Public Adm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 4 1 -6 4 7 , ii la p. 6 4 5 , 1976.
.
70
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
virtió en blanco frecuente de ataques, aunque desde diferentes ángulos. Sin tapujos, Garth Jones criticó al grupo por haberse apropiado del con cepto y haberlo hecho confuso. Según él, adm inistración del desarrollo es "una manera cortés de referirse a la reforma adm inistrativa, lo cual en todos los casos significa reforma política". Tras encom iar a los auto res del grupo por reconocer que la reforma política debe ocurrir antes que la reforma administrativa y que las dos son inseparables, no tuvo m ucho que decir en tono aprobatorio sobre la manera en que el grupo había tratado la adm inistración del desarrollo. Para com enzar, dijo que la razón por la cual el grupo dejó de usar el térm ino adm inistración pú blica com parada para em plear el de adm inistración del desarrollo fue muy sencilla, a saber: conseguir dinero para sus investigaciones. Cam biando el nombre del "juego" a adm inistración del desarrollo, el grupo se apropió de un nombre que era más del agrado de la Fundación Ford. Además de ser más interesante, el térm ino era más difícil de definir, pero no tanto com o el grupo trató de hacer creer. Más aún, opinó que el trabajo de los estudiosos del grupo se encuadraba mejor en el cam po de la política del desarrollo que en el de la adm inistración del desarrollo, y que ofrecía muy poca utilidad práctica para quienes quisieran "refor mar un sistem a contable arcaico, integrar una nueva m etodología na cional de planificación en un programa adm inistrativo dinám ico, orga nizar y adm inistrar un programa nacional de planificación fam iliar o elaborar operaciones adm inistrativas para un nuevo sistem a de riego”. En resum en, acusó al grupo de adoptar el térm ino adm inistración del desarrollo en beneficio propio, sin contribuir m ucho en realidad a la so lución de los problem as adm inistrativos del desarrollo. El grupo se que dó en su torre de marfil, alejado del verdadero cam po de acción .98 Brian Loveman expresó una queja m uy diferente, cuestionando su puestos que se utilizaban en los escritos sobre la adm inistración del des arrollo acerca de la aptitud de los gobiernos para fortalecer la capacidad adm inistrativa y llevar a cabo planes con el fin de satisfacer los objetivos del desarrollo.99 Colocó a los m iem bros del grupo junto con otros teóri cos denom inados dem ócratas liberales, de quienes se decía que tam bién utilizaban los m ism os supuestos, sim ilares a las ideas sobre el desarrollo y sobre la adm inistración del desarrollo que sostenían tam bién los teóri cos del m arxism o-leninism o. La conclusión a la que llegó en resum en fue que tanto los m odelos dem ócrata-liberales com o los socialistas co s taban a las sociedades en desarrollo más de lo que valían la pena. A su 98 J o n es, “F ro n tiersm e n in S e a r c h ...”, p. 103. 99 B ria n L o v em a n , "The C om p arative A d m in istra tio n G roup, D e v e lo p m e n t A d m in istra tio n , a n d A n tid ev e lo p m en t”, Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 1 6 -6 2 1 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
71
juicio, estos m odelos exigían una “sociedad adm inistrada” contraria al importante valor de permitir que la gente elija, com o alternativa al au m ento de intervención por parte de los adm inistradores del gobierno. En resum en, el desarrollo no puede, o por lo m enos no debe, ser adm i nistrado. La crítica de Loveman, por lo tanto, contrasta con la que form uló Jo nes, quien acusó al grupo de identificarse excesivam ente con los objeti vos de los programas de los administradores del desarrollo. Citó a Milton Esman, un vocero del grupo, quien escribió que gran parte del cam bio deseado debe ser inducido y, por lo tanto, adm inistrado. Dijo que el gru po com partía el supuesto de que el desarrollo puede ser adm inistrado y que requiere adm inistración por parte de una élite político-adm inistrativa. La búsqueda de dicha élite con frecuencia ha hecho que los m ilita res sean utilizados com o fuerza modernizadora o estabilizadora. Para los años setenta, el desarrollo administrativo y la administración del des arrollo se convirtieron en eufemismos para gobiernos autocráticos, frecuente mente militares, los cuales, es preciso reconocer, a veces trajeron industriali zación, modernización e incluso crecimiento económico. Todo esto ocurrió con gran costo para el bienestar de las clases pobres rurales y urbanas, a cam bio del sustancial deterioro, si no supresión, de las libertades políticas asocia das con la democracia liberal.100 Como ejem plos, Loveman m enciona a Brasil, Irán (antes de la caída del sha) y Corea del Sur. La función del grupo, según su interpretación, lúe tanto elaborar una ideología académ ica del desarrollo com o fom en tar la participación por parte de sus m iem bros en programas que indu cen al desarrollo. También se observó am bivalencia en evaluaciones relacionadas sobre "lo relevante" del m ovim iento de la adm inistración com parada. Los d o cum entos del grupo a m enudo expresaron el deseo de ser útiles para los expertos en asistencia técnica y para los funcionarios de los países en desarrollo, y éste era uno de los resultados explícitos que se esperaban de las subvenciones de la Fundación Ford. Sin embargo, salvo por acuer dos en ciertos asuntos periféricos, com o el establecim iento de relacio nes entre académ icos de diferentes países, por lo general el juicio fue negativo respecto a la relevancia alcanzada por el grupo. En 1970, Fred Riggs reconoció en un boletín su desencanto a este res pecto cuando dijo que la im agen del grupo era la de una torre de marfil, la cual no había podido establecer un vínculo entre la vida académ ica y la vida práctica. Otros estuvieron de acuerdo y trataron de explicar 100 Ibid., p. 6 1 9 .
72
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
por qué. Jones encontró poco en los escritos del grupo "que contribuya a las técnicas sociales relacionadas con los tem as candentes del m om en to, com o control de la natalidad, protección del am biente y producción de alim entos. Sin duda, estos autores tienen algo que decir al respecto, pero lo mejor será que em piecen de nuevo".101 Savage tam bién opinó que el grupo no contribuyó gran cosa en con ocim ientos de utilidad so cial. No es que hubieran producido "remedios ineficaces", sino que "no produjeron remedios". Es posible que estos juicios sean excesivam ente severos en cuanto a lo que se esperaba del grupo, pero independiente mente de los esfuerzos que pueda haber hecho el grupo, estaba el proble ma de obtener atención y aceptación. H ablando com o ex practicante, Jones hizo el siguiente com entario, el cual sin duda no se lim itaba a una sola persona: “Por m ucho que admire a Fred Riggs, y lo admiro, su pen sam iento se relaciona muy poco con los problem as que m e interesan. Ciertamente, la burocracia de la U. S. Agency for International Develop ment ( a i d ) no estaba dispuesta a aceptarlo".102 B. B. Schaffer escribió que los integrantes del grupo "realizaban sus congresos y escribían sus ponencias, pero los practicantes no parecían tenerlos muy en cuenta y los cam bios en los países en desarrollo no parecían verse afectados en forma directa".103 Las anteriores eran evaluaciones típicas com unes, concentradas en la cuestión de la pertinencia para los países en desarrollo. Jreisat agregó un toque inusual al señalar que los estudios com parativos se habían concentrado tanto en los países recién surgidos y en sus problem as, que ofrecían poca utilidad, ya fuera teórica o práctica, a los países occid en tales, especialm ente los Estados Unidos. Por otro lado, algunos críticos consideraban que el m ovim iento de adm inistración com parada era sobreestim ado. Al oponerse a los resul tados de la asistencia técnica y de program as de adm inistración del des arrollo en los países beneficiarios im plícita o directam ente am onestaron al grupo por la participación de algunos de sus m iem bros y por su deseo de ayudar a los practicantes. Como parte de su argum ento de que el des arrollo no se puede administrar, Loveman se refirió reiteradam ente a m odelos, doctrinas o programas de adm inistración del desarrollo al es tilo "us-AiD-grupo". Al m ism o tiem po, reconoció el m érito del grupo de haber proporcionado “una base intelectual para la política exterior de los E stados U nidos en los años sesenta". Según su versión, el fracaso de los regím enes liberal-dem ocráticos para “desarrollarse" de manera gra 101 J o n es, " F ro n tiersm en in S e a r c h ...”, p. 103. 102 Ibid., p. 102. 103 B. B. S ch a ffer, " C om p arison s, A d m in istra tio n , an d D e v e lo p m e n t”, P olitical Studies, v ol. 19, n ú m . 3, pp. 3 2 7 -3 3 7 , en la p. 3 30, se p tie m b r e d e 1971.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
73
dual hizo patente que “el grupo y la política estadunidense deberían haeer aún m ás explícita la relación entre crecim iento, dem ocracia liberal,
.m i¡marxismo y una estrategia que conceda prioridad a la estabilidad política”. Para que esto pudiera ocurrir debían resolverse los problem as del desarrollo de la adm inistración. “El desarrollo de la adm inistración im ía que preceder a la adm inistración del desarrollo; toda preocupa» ion por las lim itaciones sobre la autoridad burocrática tenía que quedar subordinada a la necesidad de crear instrum entos efectivos de adm i nistración." En consecuencia, el grupo y los encargados de la form ula ción de políticas en los Estados Unidos com enzaron a considerar pro clam as orientados a crear élites adm inistrativas, a m enudo militares. Los funcionarios encargados de formular políticas en los Estados Uni dos escucharon las recom endaciones de voceros del grupo com o E s man, en el sentido de que “debía existir m enos preocupación por el con trol de los adm inistradores del desarrollo y mayor preocupación por la capacidad de las élites de cum plir con los objetivos del desarrollo”. Las lam entables consecuencias que advierte Loveman ya se han m encion a do. Con respecto al tema de la pertinencia, lejos de ver al grupo alejado e ignorado por los funcionarios encargados de la form ulación de asis tencia técnica, Loveman veía al grupo trabajando de cerca con dichos luncionarios e influyendo en gran medida en procesos decisivos para la loma de d ecisio n es.104 Por lo tanto, el asunto de la pertinencia recibió bastante atención y opiniones disím bolas. Pocos opinan que el grupo alcanzó el grado de pertinencia deseado por sus m iem bros o sus patrocinadores, pero las explicaciones que se dieron por las deficiencias fueron variadas. Como dijo Jreisat, "si bien el lam ento de la falta de pertinencia se oye a m enu cio, proviene de distintas fuentes y por diferentes m otivos, por lo cual las soluciones que se ofrecen no siem pre son coherentes entre sí”.105 Con incertidum bre acerca de las m ediciones de la pertinencia y con tan ta inconsistencia al evaluar la situación y lo que se debía hacer para mejorarla, probablem ente la única conclusión certera es que no todos los observadores pueden haber tenido razón. Por otro lado, los que ad virtieron sobre una estrecha colaboración entre el grupo com o entidad y los tom adores de decisiones oficiales produjeron pocas m uestras que sustentaran su interpretación. Aportando cierto equilibrio a la tendencia negativa de estas reseñas de retiro y revaluación, debe destacarse que aun los críticos más severos del grupo y de sus actividades (com o Jones, Jreisat y Jun) reconocieron la asom brosa productividad de los años sesenta y la vasta acum ulación 104 L ovem an , “T h e C o m p arative A d m in istra tio n G rou p ”, pp. 6 1 8 -6 1 9 . 105 Jreisa t, “S y n th e s is a n d R elev a n ce”, pp. 6 6 6 -6 6 7 .
74
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
de conocim ientos que surgió com o resultado en el cam po de la adm inis tración pública comparada. Otros que se habían sentido identificados más personalm ente con el grupo (com o Savage y Siffin) fueron suscepti bles a atemperar su crítica haciendo referencia a logros específicos. Sa vage hizo hincapié en que las intenciones eran buenas, pese a las fallas de prioridades y de m étodos, y que en general el legado del grupo puede verse con considerable satisfacción. M encionó, por ejem plo, que los es tudios com parativos “habían aclarado, en m uchos ám bitos, la existencia y lo trascendental de la burocracia pública”, y en forma insistente cen tró la atención sobre el factor adm inistrativo en el análisis político. Al m ism o tiem po, opinaba que el m ovim iento de adm inistración com para da había causado mella en “el m ito de la om nipotencia gerencial” m e diante una m ayor exploración y reconocim iento de la forma en que la cultura afecta las técnicas administrativas, así com o la identificación de factores que deben tenerse en cuenta cuando se dan consejos para la reforma administrativa. En térm inos más generales, atribuyó al m ovi m iento el que hubiera establecido nexos con la política com parativa y con otros subcam pos en la disciplina de las ciencias políticas, adem ás de que proporcionara una especie de “demostración" de los atractivos que im plica incursionar en un territorio desconocido. En su opinión, al dejar de seguir pistas falsas se lim pió m ucho el terreno del trabajo que los estudiosos ulteriores no deberán hacer. También señaló un aspecto que a m enudo se deja de lado: el hecho de que el m ovim iento no cu m pliera algunas de las prom esas originales que tenían que ver “m ás con la com plejidad e inflexibilidad de la materia que con fallas en sus intencio nes”.106 Ocupado más directamente en esforzarse por exportar tecnología administrativa, Siffin atribuyó méritos a los estudiosos de la adm inistra ción com parada por indagar las razones de los fracasos de la transfe rencia de tecnología, y encom ió la atención que prestaron a los factores am bientales com o obstáculos para cum plir los objetivos de la adm inis tración del desarrollo. Recom endaciones Como parte del esfuerzo de revaluación, y en forma sim ultánea, llegó el análisis de las causas de problem as pretéritos y recom endaciones para el futuro. La queja que se presentó más a m enudo, ya indicada, había sido que la adm inistración pública com parada nunca pudo llegar a un consenso paradigm ático. Como puede esperarse, la recom endación más com ún 106 S a v a g e, "O ptim ism an d P e ss im is m ”, pp. 4 2 0 -4 2 2 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
75
Ilie que esta deficiencia debía corregirse si el cam po de estudio había de .1 1« tuzar nivel intelectual y m adurez académ ica. Se insistió hasta la sa» ledad en que se debía encontrar un paradigma adecuado a fin de alcanEur coherencia, voluntad y progreso. Dada la urgencia de la necesidad expresada, naturalm ente uno espera encontrar lo que debe ser la base del consenso. Sobre este asunto, los >tilicos se mostraron em barazosam ente callados o vagos. Algunos pu•.it ron de inm ediato lím ites al llam ado de un paradigma com ún denuni i.tndo toda intención de establecer una ortodoxia paradigm ática en materia de adm inistración pública com parada. “La búsqueda de un tei reno com ún no es necesariam ente un llam ado al establecim iento de lí mites precisos y rígidos", para decirlo nuevam ente con palabras de Jreis.it.107 Sin em bargo, el desencanto más grande surgió cuando se entró en detalles, pues las sugerencias que se expusieron hacían fuerte eco de Lis que se habían realizado m ucho antes, hacia el principio del auge del m ovim iento. En esa época encontram os nuevam ente la precaución que Robert Presthus expresó en 1959 contra la teoría “cósmica" y el consejo ilc que en su lugar se buscara una teoría "de alcance interm edio”. Jreisat .iseveró, por ejem plo, que "el análisis com parativo puede alcanzar un grado m ás elevado de síntesis y de pertinencia si se conceptualizan los problemas adm inistrativos fundam entales en el ‘nivel intermedio', tral.mdo de involucrar a instituciones en lugar de sistem as adm inistrativos nacionales com pletos”.108 Lee Sigelm an dice que sus op iniones descri ben “un espacio interm edio entre el estado de cosas actual y los planes optim istas pero alejados de la realidad que se proponen para mejorarlo". También, conform e a una preferencia ya establecida a principios de los años sesenta, Sigelm an m an ifestó su con vicción de que el futuro de los estud ios en adm inistración pública com parada está en el an áli sis de las burocracias, en el “exam en de antecedentes, actitudes y con ductas de los burócratas y de aquellos con quienes ellos interactúan".109 Si bien los com entaristas m encionados no presentaron direcciones drásticam ente nuevas para mejorar los estudios com parativos, sí dieron una serie de sugerencias perceptivas, útiles y prácticas, algunas de las cuales se han puesto en práctica. La mayoría de ellas tenía relación con las m etodologías por utilizar, los datos por recoger o los tem as por estu diar, todas ellas preocupaciones persistentes de los estud iosos de la ad m inistración com parada. Una excepción fue la aseveración de Jong S. Jun en el sentido de que las consideraciones m etodológicas habían recibido dem asiada atención, 107 Jreisat, " S y n th esis a n d R e le v a n c e ”, p. 665. 108 Ibid . , p. 6 63. 109 S ig e lm a n , "In S ea rch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 6 24.
76
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
y de que el problema era más de epistem ología que de m etodología. Jun planteó interrogantes acerca de los lím ites y de la validez del con oci m iento hum ano en su aplicación al estudio com parativo de los sistem as de adm inistración, y presentó lo que en esencia era una crítica ep iste m ológica de los m odelos burocrático y estructural-funcional, a los cu a les él consideraba dom inantes, aduciendo que ninguno de ellos “explora el significado subjetivo de la acción social, no proporciona un m ecan is mo para el cam bio organizacional, ni considera los efectos renovadores del desequilibrio inducido por el conflicto". Detectó una tendencia co mún entre los investigadores a sobreponer "su perspectiva y su m étodo sobre una cultura que no es la propia". Con tendencia a im itar las m eto dologías propias de las ciencias naturales, los científicos sociales han utilizado m edios inadecuados para lidiar con la increíble variedad de datos provenientes de los sistem as políticos y adm inistrativos de todo el m undo, y no han podido generar una perspectiva aceptable para la com paración. Su sugerencia de que se elabore un nuevo m arco con cep tual, idea sobre la cual no se explayó, fue que los estud iosos debían d ise ñar un m étodo fenom enológico a fin de proporcionar una nueva pers pectiva para analizar otras culturas. Según él, con este m étodo se hace evidente “la necesidad de identificar los sentim ientos propios y de sepa rarlos de sus percepciones", y esta perspectiva sería “una m anera útil de alejarnos de nuestras presuposiciones y de nuestros prejuicios cultura les, así com o observar a los dem ás en sus propios términos", pero no dio su perspectiva acerca de cóm o se debe aplicar. Richard Ryan tam bién ha subrayado la im portancia del m étodo contextual para reducir los prejuicios de percepción de los adm inistradores del desarrollo, y ha proporcionado varios ejem plos esp ecíficos.110 Por el lado del enfoque y de la m etodología, m ás que del lado p sicoló gico, se señalaron varios aspectos relacionados con este asunto. Sigelm an lam entó que en la adm inistración pública com parada se hubiera perdi do el énfasis en la parte adm inistrativa, y en su opinión el consejo de que los estudiosos de la adm inistración debían analizar tem as no relaciona dos o relacionados de manera tangencial equivalía a institucionalizar la pérdida del enfoque. Continuar con la “aparentemente interminable bús queda de un marco analítico que lo abarque todo” le parecía “decidida mente una perversión”. En su opinión, en este caso se aplicaba la oración de Jorgen Rasmussen: "Padre Nuestro, líbranos de nuevas conceptualizaciones y no nos dejes caer en nuevos m étodos”. Según él, en el pasado los estudiosos “perdieron tanto tiem po y energía debatiendo asuntos de 110 V éa se d e Jun, “R e n e w in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istration " , pp. 6 4 3 -6 4 4 , y d e R ich a rd R yan , " C om p arative-D evelop m en t A d m in istra tio n ”, Southern R eview of Public A dm inistration, vol. 6, n ú m . 2, pp. 188-203, 1982.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
77
1.1 com paración, proponiendo m arcos analíticos generales y describien do el ám bito de la adm inistración, que nos hem os alejado del estudio de 1.1 adm inistración propiam ente dicha”. 111 Tanto Peter Savage com o J. Fred Springer destacaron las posibilida
78
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
gelm an pensaba que ya se habían em prendido m últiples estudios de la burocracia potencialm ente im portantes, pero que m uchos nunca fueron publicados o bien aparecieron en publicaciones dedicadas específica m ente a zonas geográficas que no captaban la atención de los estudiosos de la adm inistración. Aparte del problem a de lo inaccesible del m ate rial, identificó otras dos deficiencias graves. Pocas fueron las ocasiones en que la investigación fue de alcance transnacional, y la bibliografía correspondiente estaba dispersa y difusa. "Diferentes estudiosos con dis tintas perspectivas de investigación utilizan diversos instrum entos para entrevistar a diferentes tipos de burócratas al exam inar otros problem as en cada país." En resum en, la investigación en el m icronivel no era acu mulativa. Sigelm an propuso un m ecanism o institucionalizado para con servar los datos m ediante la creación de un archivo de investigación en materia de adm inistración com parada, diciendo que con ello "se podría avanzar m ucho para introducir orden en el caos de los estudios adm i nistrativos en el m icronivel”.113 En cuanto a la materia objeto de la investigación, no hubo consenso m ás allá de la opinión dom inante de que la elección de un tem a sustan tivo debía ser diseñado para poner a prueba la teoría del alcance inter medio. Ciertamente, si algo sucedió fue que el alcance de las sugerencias se am plió en lugar de reducirse. La burocracia com o institución com ún a los sistem as políticos siguió siendo el tema que con m ayor frecuencia se recom endó com o objeto m ás prom isorio para la investigación, aun que, com o descubrirem os en el próxim o capítulo, diferentes personas tenían diversas ideas sobre el significado de burocracia, para no m en cionar la manera com o se le debe estudiar sobre una base com parativa. Un rasgo persistente que aparece en las recom endaciones de los co m entaristas es que los avances logrados en teoría de las organizaciones pueden aplicarse con resultados favorables en el análisis de unidades organizacionales de interés para los investigadores de la adm inistración com parada, ya fueran éstas burocracias nacionales com pletas o subunidades de una burocracia. Springer sugirió que se com plem entara el tra bajo que se había hecho con anterioridad orientado a los niveles indivi duales o a los sistém icos, prestando mayor atención al trabajo conceptual y em pírico en el nivel de la organización. Jun proponía que se introdu jeran conceptos de la teoría moderna de organizaciones que se con cen traran en el cam bio organizacional y en el desarrollo en un contexto transcultural. Se refería en particular a experim entos realizados en m a teria de dem ocracia industrial o de autoadm inistración que se intenta ron en varios países, y com entó que la com paración entre dichos experi1,3 S ig e lm a n , "In S earch o f C om p arative A d m in istra tio n ”, pp. 6 2 3 -6 2 5 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
79
montos "proporcionaría un nuevo territorio para estudiar la efectividad «le diferentes organizaciones en diversos m edios culturales".114 Jreisat esluvo de acuerdo en que las com paraciones transculturales en el nivel orl-auizacional habían sido intentadas en pocas oportunidades, aun cuan do los estudios de organizaciones form ales dentro de un m edio cultural to m o el de los Estados Unidos, por ejemplo, habían avanzado y estaban muy perfeccionados. El consideró que las escasas conjeturas que se habían hecho acerca de la teoría de com paración de organizaciones no representaban com parai iones transculturales auténticas ni "tenían preocupación seria por la existencia de posibles pautas de interacción hum ana que pueden haber prevalecido fuera de los lím ites de la conducta que es normal en los países occidentales".115 Jorge I. Tapia-Videla tam bién asevera que la inves tigación y lo publicado en materia de adm inistración pública com para da no ha recibido mayor influencia del progreso teórico en materia de teoría de las organ izacion es.116 Con escasas excepciones, com o podría ser Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, de Peter Cleaves,117 Tapia-Videla encontró que los beneficios potenciales de com binar la teoría de las organizaciones con el estudio com parativo de la adm inisIración no se habían m aterializado todavía. Él m ism o exam inó las ca racterísticas de las burocracias gubernam entales en Latinoam érica, así i 01 no las relaciones entre dichas burocracias y el Estado "corporativoleenocrático" que apareció en diversos países latinoam ericanos, así com o en otros lugares del Tercer M undo.118 Otro tema objeto de gran atención durante los años setenta fue la for mulación de políticas públicas. Con la intención de mejorar tanto el proceso com o el contenido de la política pública, por un lado se intenta114 Jun, ‘‘R e n e w in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, pp. 6 4 5 -6 4 6 . U n ejem p lo p o sterio r fu e el in te rés q u e su rg ió en o tro s p a íse s, en tre e llo s lo s E sta d o s U n id o s, c o n re s p ecto a las p rá ctica s ja p o n e s a s para lograr la sa tisfa c c ió n en lo s trab ajos, e sta b le c e r c ir c u lo-, de ca lid a d , rea liza r in v e stig a c ió n y a ctiv id a d es d e d esa rro llo , y c o n tr ib u ir d e o tra s m aneras al é x ito d el J ap ón al c o m p e tir en el m erca d o m u n d ia l. V éa se, p or ejem p lo , de W illiam O u ch i, Theory Z: H ow American Business Can Meet the Japanese Challenge, N u ev a York, A d d iso n -W esley , 1981. m J reisat, " S y n th esis an d R e le v a n c e ”, p. 668. 116 Jorge I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d in g O rg a n iza tio n s an d E n v iro n m en ts, A C om p ara tiva P ersp ectiv e”, Public A dm inistration Review , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 1 -6 3 6 , 1976. 117 P eter C leaves, Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, B erk eley , C aliforn ia, l n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1975. IIH C o m o ha o b ser v a d o Joel S. M igd al, e s te térm in o fu e tra n sfo rm a d o lu eg o "de u n o q u e • «' ¡ip lica b a lo c a lm e n te a las so c ie d a d e s tr a d ic io n a le s ib érica y la tin o a m e r ic a n a , a o tro <1u(• trataba so b r e to d o d e la d in á m ic a d el ca m b io en varias r e g io n e s”. V éa se " S tu d yin g the P olitics o f D ev elo p m en t an d C hange: T h e S ta te o f the Art”, en la ob ra d e Ada W. F in ifter, ■• >ti ip., Political Science: The State o f the Discipline, W a sh in g to n , D. C., T h e A m erican P oli11>.il S c ie n c e A sso cia tio n , 1983, pp. 3 0 9 -3 3 8 , en la p. 319. Por lo tan to, se rá ú til m á s a d e lante en l;i c la sific a c ió n d e lo s tip o s d e r e g ím e n e s p o lític o s en lo s p a íse s en d esa rro llo .
80
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ba analizar el proceso de su form ulación de manera descriptiva, y por el otro se estudiaban sus resultados y sus efectos de un m odo que se acer caba más a lo prescriptivo.119 Con pocas excepciones, sin em bargo, los estudios que se hicieron de form ulación de políticas no habían sido com parados entre países, lo cual en junio de 1976 hizo que se sugiriera que el análisis com parativo de políticas se agregara com o cam po adicional para realizar un trabajo pionero que tuviera aplicaciones tanto científi cas com o prácticas.120 Esta reseña de las recom endaciones hechas para revaluar la tarea de la década de los setenta prepara el terreno para considerar lo que ha e s tado sucediendo en años recientes en el cam po de la adm inistración pú blica com parada, para evaluar el estado actual de cosas y para realizar un pronóstico sobre lo que sucederá en el futuro.
PERSPECTIVAS Y OPCIONES
Para 1980 se había hecho evidente que las perspectivas del m ovim iento de adm inistración pública com parada no eran tan significativas com o parecieron en un tiem po. El periodo de asistencia técnica m asiva en materia de adm inistración pública, la cual ayudó a lanzar al m ovim ien to, había llegado a su fin. El grupo, que había sido el m otor organizativo durante los años de mayor actividad, perdió su identidad propia, y los programas que había iniciado se elim inaron o recortaron. Como origen de planes orientados hacia la acción que afrontaran los problem as de la adm inistración del desarrollo, el m ovim iento ha sido juzgado com o des alentador. Sea cual fuere su efecto, lo cierto es que éste se había redu cido. Más aún, expectativas optim istas sobre las posibilidades de trans ferir o inducir el cam bio en las sociedades en desarrollo habían sido cuestionadas, ya que m uchos de esos países estaban experim entando cada vez mayores problem as de crecim iento económ ico y de estabilidad política. Como em presa académ ica o intelectual, la adm inistración com parada había pasado de una posición de innovación y vitalidad a una postura más defensiva, reaccionando a los cargos que se le formulaban en el sentido de que no se habían cum plido las prom esas hechas en sus inicios y de que se tomaría en cuenta el consejo proveniente de diversas fuentes sobre las m aneras de remediar la situación. 119 P ara e je m p lo s im p o r ta n tes d e o b ra s so b re e s te tem a, v éa se, d e Y eh ezk el Dror, Public Policym aking Reexam ined, S a n F ra n cisco , C h an d ler P u b lish in g C o m p an y, 1968; T h o m a s R. D ye, Understanding Public Policy, 3a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, 1978; y A aron W ild avsk y, Speaking Truth to Power: The Art and Craft o f Policy Analysis, B o s to n , L ittle, B r o w n an d C om p an y, 1979. 120 Jun, " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 64 6 .
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
81
Sin em bargo, durante las décadas de los ochenta y los noventa se ha experim entado una reconfortante revitalización de la actividad en m ate ria de adm inistración pública com parada. No se ha recuperado la vigen cia del m ovim iento, pero es posible que el cam po haya adquirido m a durez; una etapa del desarrollo que trae m enos cam bios drásticos, pero que presenta una nueva serie de retos y de problemas. Una tendencia se hace evidente en la proliferación de estudios com parativos con una concepción am plia de la adm inistración pública, los cuales m uchos com parativistas am plían para incluir subespecialidades. Nuestro interés se centra en lo que llamaré adm inistración pública com parada “m edular”, pero tam bién es necesario prestar atención por lo m enos a dos tem as diferentes pero estrecham ente relacionados, a saber: adm inistración del desarrollo y política pública comparada. Ya se ha ha blado algo de estos tem as, especialm ente del primero. Ambos com parlen la característica de que el objeto de su estudio com parativo es m enos .unplio que el estudio com prensivo de los sistem as adm inistrativos na cionales. También han dem ostrado tendencia a hacerse escuchar y a bus car el reconocim iento del hecho de que son entidades separadas. Por estos m otivos, no estudiarem os el tema en conjunto, sino que nos ocuparem os separadam ente de las perspectivas y de las opciones de la adm inistración del desarrollo, luego de la política pública com parada, y por últim o de la adm inistración pública com parada "medular".
Adm inistración del desarrollo Desde los primeros días del m ovim iento de la adm inistración com para da, la adm inistración del desarrollo se ha estudiado en forma continua. Se han realizado num erosos esfuerzos por determ inar qué está y qué no está incluido, por mejorar las estrategias para la puesta en práctica de proyectos de desarrollo y por evaluar los resultados de lo que ha seguido siendo una red masiva de actividad. Lamentablemente, en todos los ca sos los resultados han sido decepcionantes, o bien no han llegado a nin g u n a con clu sión .121 En consecuencia, la adm inistración del desarrollo ha sido objeto de perm anente controversia y ha presentado problem as que parecen resistirse a ser sujetos de solución. En el mejor de los casos, 121 E sto s a su n to s so n tra ta d os en m i e stu d io in éd ito "A m erican P u b lic A d m in istra tio n in C ultural P ersp ective: L e sso n s for an d L e sso n s from O ther C u ltu res”, c o n m á s d e ta lle del <|iie e s p o sib le aq u í. S ín te s is r e c ie n te m e n te p u b lic a d a s d e varias o p in io n e s so b r e la a d m i n istra ció n para el d esa r ro llo in clu yen : d e A h m ed S h afiq u l H u q u e, Paradoxes in Public Ad m in istraron : D im en sions of D evelopm ent, D a cca , B a n g la d esh , U n iv ersity P ress L im ited , 1990, pp. 112-114, 150-151; d e W illiam J. Siffin , “T h e P rob lem o f D ev elo p m en t A d m in istralio n ”, cap . 1, pp. 5-13, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Com parative and
82
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
com o lo señala Siffin, “es una designación indicativa, pero im precisa, de un conjunto o, por lo m enos, de un 'paquete' potencial de problem as”.122 Si bien el térm ino adm inistración del desarrollo se viene usando des de hace m ás de cuatro décadas, nunca se ha llegado a un acuerdo sobre su definición, pese a prolongadas discusiones acerca del tema. Como hem os visto, no quedan dudas sobre la intención original cuando se ideó y se popularizó el térm ino. Se trataba de concentrar la atención sobre los requisitos adm inistrativos para alcanzar los objetivos de po lítica pública, especialm ente en países “en vías de desarrollo". Este ob jetivo iba unido al presupuesto de que los países m ás desarrollados ayudarían en este esfuerzo m ediante un proceso de difusión o de trans ferencia de con ocim ientos adm inistrativos existentes. Com o fenóm eno, la adm inistración del desarrollo parecía lim itarse a ciertos países en de terminadas circunstancias, las cuales existían en algunos Estados-nación, pero no en otros. Esto era lo que por lo general se pensaba en los días de apogeo del m ovim iento de adm inistración com parada, cuando el grupo estaba concentrando toda su atención en los estudios com parativos con enfoque desarrollista, lo cual dio lugar a que los térm inos adm inistra ción del desarrollo y adm inistración com parada se consideraran casi si nónim os. Con el correr del tiem po, los críticos señalaron, apropiadam ente, que aun los países llam ados “desarrollados" tienen dificultades para alcanzar sus objetivos en materia de políticas públicas, por lo cual se debe con si derar que ellos tam bién com parten los problem as de la adm inistración del desarrollo. Lo que se dejaba traslucir era que, com o todos los siste m as de adm inistración pública tienen objetivos por alcanzar, la adm i nistración del desarrollo podía utilizarse sim plem ente com o indicador del grado de éxito que el m ovim iento alcanzó en su avance hacia los ob jetivos seleccionados. Sin em bargo, según tal definición, el régim en de Hitler en la Alem ania nazi puede considerarse com o ejem plo de la ad m inistración del desarrollo, a causa de su habilidad dem ostrada para elim inar a 6 0 0 0 0 0 0 de judíos en su cam paña de exterm inación. Segura m ente ningún usuario del térm ino pensó en esta aplicación, por lo cual era necesario encontrar algún significado que explicara mejor cuáles son los objetivos de política pública apropiados com o m etas para la ad m inistración del desarrollo. D evelopm ent Public A dm inistration, N u ev a Y ork, M arcel D ekker, 1991, y d e H . K. A sm eron y R. B. J ain , " P o litics a n d A d m in istration : S o m e C o n cep tu a l I s s u e s ”, cap . 1, pp. 1-15, e n la obra d e A sm ero n y Jain , c o m p s., Politics, A dm inistration and Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia and Latin America, A m sterd am , VU U n iv ersity P ress, 1993. 122 “T h e P ro b lem o f D e v elo p m en t A d m in istration " , p. 9.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
83
Mi preferencia para ello es aceptar la sugerencia de George Gant en su libro titulado Developm ent Adm inistration: Concepts, Goals and Methods, publicado en 1979.123 Al propio Gant por lo general se le reconoce haber ideado el térm ino “adm inistración del desarrollo" a m ediados de los años cincuenta, cuando trabajaba dentro del equipo de la Fundación l ord, de m odo que su libro representa un cuarto de siglo de pensar y esc i ibir sobre el tema. Su m étodo consiste en evitar definiciones que limilen la aplicabilidad general de conceptos com o “desarrollo” y “adm inisIración del desarrollo". En su opinión, el desarrollo no es una condición absoluta sino relativa, y no se puede decir de ningún país que esté plena mente desarrollado.124 La adm inistración del desarrollo se define de m a nera similar. Originalm ente se refería al enfoque de la adm inistración "en el sustento y adm inistración del desarrollo, a diferencia de la adm i nistración del orden y de la ley”. Según Gant, en la actualidad el térm i no denota “el com plejo de agencias, sistem as adm inistrativos y procesos que un gobierno establece para alcanzar sus objetivos de desarrollo. [...] La adm inistración del desarrollo es la adm inistración de políticas, pro clam as y proyectos que sirven a objetivos de desarrollo”. Se caracteriza por sus objetivos, que consisten en “estim ular y facilitar program as defi nidos de progreso económ ico y social", m ediante sus lealtades, las cua 123 G eo rg e G ant, D evelopm ent A dm inistration: Concepts, Goals, M ethods, M a d iso n , W is* o n sin , T h e U n iv ersity o f W isc o n sin P ress, 1979. 124 "No h ay u n p u n to fijo en el q u e un p u eb lo , reg ió n o p a ís p a se d e u n e s ta d o d e su b d es.ii rollo a u n o d e d esa r ro llo . La c o n d ic ió n relativa d el d esa r ro llo e s c o m p a ra tiv a y sie m p re e s t á ca m b ia n d o : flu ctú a se g ú n lo q u e se n ecesita , lo p o sib le y lo d e se a b le . El d esa r ro llo ta m b ién e s rela tiv o en té r m in o s d e lo p o sib le; varía se g ú n lo v iab le en c u a lq u ie r m o m e n to en p articu lar. S e co n sid e r a q u e un p a ís q u e u tiliza su s r e cu rso s e fe c tiv a m e n te está m á s ilesa rro lla d o q u e o tro q u e n o lo h ace a s í.” Ibid., p. 7. S u p u e sta m e n te , u n p a ís q u e u tiliza s u s recu rso s c o n 100% d e efic ie n c ia p u ed e ser c o n sid e r a d o c o m o to ta lm e n te d esa rro lla d o . <)b v ia m en te, n in g ú n p a ís ca lific a o e s tá p ró x im o a calificar. L os a u to r es q u e h a n c o m e n ta (lo so b re e s te tem a co n c u e r d a n en esto . M ilton E sm a n a c e p ta q u e "el c o n c e p to d e d esa r ro llo ha sid o y sig u e sie n d o im preciso" , p ero d ic e q u e “sig n ifica u n p ro g reso c o n tin u o h a cia las m ejo ra s en la c o n d ic ió n h u m an a; la r ed u cció n y ev en tu a l e lim in a c ió n d e la p o b reza , la ig n o ra n cia y la en ferm ed a d , a sí c o m o la a m p lia c ió n d el b ien esta r y d e la o p o rtu n id a d para to d o s. Im p lica u n c a m b io ráp id o, p ero el ca m b io p or sí so lo n o basta; d eb e ser d irig id o a fi n es e sp e c ífic o s . El d esa r ro llo im p lic a la tra n sfo rm a c ió n d e la so c ied a d : p o lític a , so c ia l, t ultural y e c o n ó m ic a ; im p lic a la m o d e r n iz a c ió n — se c u la r iz a c ió n , in d u str ia liz a c ió n y urlia n iza ció n — , p ero n o n e c e sa r ia m e n te la o c c id e n ta liz a c ió n . T ien e m ú ltip le s d im e n s io n e s, si b ien los e x p erto s y lo s in v estig a d o res p ra g m á tico s n o está n d e a cu e r d o en el é n fa sis, p riorid ad y tie m p o s relativos". M anagem ent D im ensions o f Developm ent: Perspectives and Strategies, W est H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1991, p. 5. H. K. A sm ero n y R. B. lain e n u n c ia n q u e el c o n c e p to del d esa r ro llo "se refiere a lo s c a m b io s y m ejo ra s q u e d eb en h a cerse en la s a sp ir a c io n e s so c io e c o n ó m ic a s y p o lític a s c o m o c o m p o n e n te s in te g ra les del p ro ceso d e c o n str u c c ió n d e la n a ció n . E n p articu lar, el d esa r ro llo está e str e c h a m e n te relai io n a d o c o n p ro g ra m a s y p r o y ecto s s o c io e c o n ó m ic o s c o n c r e to s in ic ia d o s lo c a lm e n te y i o n la c r e a c ió n d e o r g a n iz a c io n e s p o p u la r es y n a c io n a le s en q u e las p e r so n a s p u ed en pari ii ¡par en fo rm a sig n ifica tiv a en la fo r m u la c ió n y e je c u c ió n d e las p olíticas" . " P olitics and A d m in istra tio n ”, p. 5.
84
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
les son para el público m as no para los intereses creados, y por sus acti tudes, que son “positivas antes que negativas, y persuasivas antes que restrictivas”.125 Estos conceptos y definiciones significan que cada país está preocupa do con sus propios problem as de adm inistración del desarrollo, con cen trados en lo que Gant llama “departam entos o m inisterios constructores de una nación", en cam pos com o la agricultura, la industria, la educa ción y la salud. Estas agencias, en com paración con otras más tradicio nales, tienen requisitos especiales en lo que hace a estructura, capaci dad de planificación, servicios de análisis de personal y una variedad de personal capacitado profesionalm ente. El énfasis original sigue reca yendo en las naciones que obtuvieron su independencia en fecha recien te, de las cuales se puede esperar que tengan problem as graves en estos aspectos. Además, se sigue previendo que, por lo m enos hasta cierto punto, los países m enos desarrollados podrán beneficiarse de la expe riencia acum ulativa de los más desarrollados. La mayoría de los com entarios que se han hecho posteriorm ente pa recen estar de acuerdo en lo esencial con Gant. Nasir Islam y Georges M. H enault sugieren que el térm ino adm inistración del desarrollo se aplica mejor al “diseño, puesta en práctica y evaluación de políticas y de program as conducentes al cam bio socioeconóm ico".126 A su vez, Asmeron y Jain indican que la adm inistración del desarrollo “se refiere a un aspecto de la adm inistración pública en el que la atención está centrada en la organización y la gerencia de las em presas públicas y de los depar tam entos de gobierno en los niveles nacionales y subnacionales, de tal manera que se fom enten y faciliten programas bien definidos de pro greso social, econ óm ico y político”.127 Huque está de acuerdo en que el térm ino adm inistración del desarrollo indica que “las actividades adm i nistrativas en los países en vías de desarrollo se ocupan no sólo de la conservación de la ley y el orden y de la ejecución de las políticas públi cas, sino tam bién de la m odernización, del desarrollo económ ico y de la exten sión de los servicios so cia les”, y en que estas fu n ciones son “de la m ayor im portancia” en los países en vías de desarrollo,128 pero se m uestra escép tico respecto a la existencia de una “ciencia de la adm inis tración del desarrollo" que pueda ser de mucha u tilidad.129 125 G ant, D evelopm ent A dm in istration , pp. 19-21. 126 "From g n p to B a sic N eed s: A C ritical R eview o f D ev elo p m en t A d m in istration " , Inter national R eview of A dm in istrative Sciences, vol. 45, n ú m . 3, pp. 2 5 3 -2 6 7 , en la p. 2 5 8 , 1979. 127 " P o litics a n d A d m in is tr a tio n ”, p. 5. 128 Paradoxes in Public A dm inistration, pp. 113-114. 129 "Los p r in c ip io s d e a d m in is tr a c ió n d esa r ro lla d o s en el O c cid en te en m u y p o c o s c a s o s so n p e r tin e n te s p a ra la s n e c e s id a d e s y c ir c u n s ta n c ia s q u e p rev a lecen en el m u n d o en d esa r ro llo . L o s d o s tip o s d e so c ie d a d e s so n d ife ren tes, a m e n u d o en u n g ra d o co n sid er a -
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
85
Es fundam ental reconocer que la adm inistración del desarrollo, vista de esta forma, no es sinónim a de adm inistración pública ni de adm inisI ración com parada. Como explica Gant, la adm inistración del desarro llo “se distingue, aunque no es independiente, de otros aspectos y preo cupaciones de la adm inistración pública. Por cierto, el m antenim iento de la ley y del orden es una función primaria del gobierno y es funda mental para el desarrollo, aunque precede y por lo general no está com prendida en la definición de adm inistración del desarrollo”. Asim ism o, la prestación de servicios esenciales de com unicación y el facilitam iento de instalaciones para la educación, así com o el m antenim iento de siste mas jurídicos y diplom áticos afectarían pero no formarían parte inte gral de la adm inistración del desarrollo.130 Sin insistir en un significado específico definitivo para la adm inistra ción del desarrollo, dicho autor opina que por lo m enos deberíam os abandonar tendencias pasadas a usarlo de manera intercam biable con la adm inistración pública com parada, y que deberíam os rechazar toda im plicación de que el ám bito de la adm inistración pública com parada se limita a problem as de la adm inistración del desarrollo, sin importar eóm o se le defina. Esta divergencia no significa, sin embargo, que los cam bios significalivos que afectan la adm inistración del desarrollo ya no tengan im por tancia para la adm inistración pública com parada. Las estrategias de adm inistración de programas de asistencia técnica orientados hacia oblelivos de desarrollo son de im portancia fundam ental para especialistas de la adm inistración del desarrollo, y continúan interesando a los que se concentran en la com paración general de los sistem as nacionales de ad m inistración.131 De hecho, en años recientes se ha producido una im portante evaluación y reorientación de los objetivos y las estrategias de la asistencia técnica, com o resultado de evidencia acum ulada que muesiia que los esfuerzos por transferir la tecnología adm inistrativa con frei uencia han tenido efectos poco discernibles o bien han producido con secuencias negativas no previstas. Para expresarlo con los términos más sencillos, se ha cam biado de una modalidad de pensam iento acerca de la adm inistración a otra modalil'lr, en ca si to d o s lo s a sp e c to s. [ ...] L os p rin cip io s y lo s p r o c e d im ie n to s q u e b u sca n la efii ¡cn cia y la e c o n o m ía p u ed en se r c o n tr a p r o d u c e n te s cu a n d o se les a p lica en circu n sta n t ¡as d istin ta s. E sto rep resen ta la p rin cip al p arad oja d e la a d m in istr a c ió n c u a n d o se le c o n sid era en té r m in o s d el d e sa r ro llo .” Ibid . , pp. 150-151. 1 G ant, Developm ent A dm inistration, p. 21. 1,1 Para un e s tu d io c r o n o ló g ic o d e ta lla d o de las r e la c io n e s en tre la a d m in istr a c ió n púM ica co m p a ra d a y lo s p ro g ra m a s d e ayu d a ex terio r d e lo s E sta d o s U n id o s, v éa se, d e G eorm* G u ess, " C om parative an d In tern a tio n a l A d m in istra tio n ”, en la ob ra d e R ab in , H ild reth \ M illcr, H andbook of Public A dm inistration, cap . 14, pp. 4 7 7 -4 9 7 .
Mf»
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
dad de pensam iento sobre el m ism o tema. Islam y H enault las han lla mado m odelo i y m odelo n. El primer m odelo estaba asociado con los programas de asistencia técnica de los primeros 20 años después de la segunda Guerra Mundial. El segundo se identifica con la restructura ción que tuvo lugar a partir de fines de los años sesenta en los proyectos de ayuda del Banco Mundial y de otras agencias m ultilaterales de des arrollo, así com o en la U. S. Agency for International Developm ent ( a i d ) y otras agencias bilaterales. Los dos m odelos pueden ser apropiados se gún las circunstancias, antes que com o alternativas o sustitutos en com petencia entre sí, pero se presupone que el segundo es m ás adecuado para los requisitos de los países en vías de desarrollo. El anterior m odelo "occidental" de adm inistración del desarrollo ha cía hincapié en la reforma administrativa en materia de estructura de la organización, adm inistración de personal, form ulación de presupuesto y otros cam pos técnicos, y daba por sentado que la transferencia de tec nología de una cultura a otra era posible, sin necesidad de que se pro dujeran al m ism o tiem po reformas en lo político, en lo social y en lo económ ico. Ello implicaba que era posible separar la form ulación de po líticas de su ejecución, pero sus críticos dicen que en realidad por deba jo de todo esto se encontraba un sesgo etnocéntrico basado en valores occidentales, com o el énfasis en la m edición del crecim iento económ ico según el producto interno bruto ( p i b ) , la especialización organizacional y profesional, así com o la orientación hacia lo que se ha logrado com o medida de prestigio social, todo lo cual se consideró falsam ente com o in dicadores neutrales de desarrollo. Existió la tendencia a concentrarse en los avances en tecnología administrativa y a aislarlos de las actividades realm ente im portantes para el desarrollo, lo cual ocasion ó que Islam y H enault com entaran que “la marca del periodo del m odelo i era la pla nificación sin ejecución”.132 El segundo m odelo, m ás aceptable en la actualidad, establece una conexión m ás directa entre política pública y tecnología administrativa. Com ienza con las opciones para elegir en materia de políticas y con la infraestructura institucional necesaria, para luego pasar a la tecnología adm inistrativa apropiada. El tem prano reconocim iento de esta tenden cia se observó en el trabajo de Milton Esm an y sus colaboradores, quie nes se concentraron en el proceso de "construcción de instituciones” m e diante un programa interuniversitario de investigación diseñado para sistem atizar el análisis transcultural de instituciones com o unidades apropiadas para la com paración. Durante los años sesenta se recogieron y analizaron datos em píricos de un núm ero de países, incluidos Y ugos 132 "From
gnp
to B a sic N e e d s”, p. 257.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
87
lavia, Venezuela, Nigeria, Jordania y E cuador.133 Jreisat describió este m odelo y sugirió m odificaciones para que el enfoque no se limitara a los países en vías de desarrollo, sino que se pusiera más énfasis en la com paración transcultural y para que se utilizara más la investigación reali zada en la teoría de las organizaciones.134 Siffin destacó la necesidad de i|ue se obtuvieran más datos sobre el diseño de las organizaciones y los electos de los diferentes arreglos organizacionales, con especial aten ción en los factores am bientales que no son intrínsecos a las organi zaciones propiam ente dichas. Observó que la tecnología adm inistrativa li adicional se orientaba más hacia las necesidades de m antenim iento t|ue de desarrollo, mientras que la esencia del desarrollo no es m antener sino crear con efectividad. Por lo general, "la necesidad de capacidad para diseñar y poner en práctica disposiciones que involucren tecnolo gías es m ayor que la necesidad de tecnologías”, lo cual requiere “una estrategia de diseño desarrollista” que se concentre en el proceso de con s trucción de instituciones.135 En épocas más recientes se ha prestado cada vez más atención al efec to fundamental que los factores culturales ejercen sobre la adm inistra ción del desarrollo.136 Por ejemplo, durante su participación en un sim posio sobre las diferencias culturales y el desarrollo, Bjur y Zomorrodian presentaron lo que describieron com o “marco conceptual para el des arrollo de teorías locales de adm inistración basadas en su contexto". Ellos supusieron que “toda teoría adm inistrativa que pretenda describir la realidad existente, orientar la práctica adm inistrativa y aclarar objeti vos adm inistrativos legítim os debe surgir de valores culturales que go biernen la interacción social y dom inen las relaciones inter e intraorgamzacionales". Queda im plícito que diferentes culturas contienen diversas com binaciones de valores, y que por lo general estas com binaciones di fieren de la mezcla prevaleciente en las sociedades seculares occidentales (|ue han producido las teorías adm inistrativas más com únm ente acepta das. Por lo tanto, ellos aconsejaron que cuando se trate de pedir pres tadas técnicas adm inistrativas de una cultura externa, la adopción tal 1,3 W. B la se, In stitu tion Building: A Source Book, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P ub licalio n s, 1973. M4 " S y n th esis an d R elevan ce" , pp. 6 6 8 -6 7 0 . ns "Two D eca d es o f P u b lic A d m in istra tio n ”, pp. 68-70. 136 W esley E. Bjur y A sgh ar Z om orrod ian , "Toward In d ig e n o u s T h eo r ie s o f A d m in istralion: An In tern a tio n a l P ersp ectiv e”, International R eview o f A dm in istrative Sciences, vol. S2, n ú m . 4, pp. 3 9 7 -4 2 0 , 1986; A. S. H u q ue, Paradoxes in Public A dm in istration , "A dm inisl i ;kt ive B e h a v io u r A cro ss C u ltu res”, en el cap . 3, pp. 65-70; Ferrel H ead y, "The C ultural D im e n sió n in C o m p a ra tive A d m in istration " , cap . 5, pp. 8 9 -1 0 0 , en el lib ro d e A rora, Politic v and A dm inistration in Changing Societies; K a th leen S ta u d t, M anaging D evelopm ent: State, Society, an d International Contexts, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e , 1991, parte í, i n p ítu lo 3, "The C ultural C o n tex ts”, pp. 35-61.
88
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
cual nunca es aconsejable, sino que el m étodo válido es “la adaptación, o bien, si la diferencia de valores es muy marcada, la creación de m e dios y técnicas apropiados al sistem a de valores en que la teoría se va a aplicar".137 Staudt, Huque y yo m ism o hem os llam ado la atención sobre los factores culturales en los varios niveles del análisis (societal, burocrá tico, organizacional, grupo de trabajo y otros), y Staudt ha señalado la importancia de las influencias culturales en todos los niveles, así com o el con ocim iento lim itado que se tiene actualm ente de ellas.138 Con esta reorientación en los m étodos ha ocurrido un cam bio de én fasis en los proyectos de asistencia técnica, los cuales ahora insisten en las “necesidades básicas”, que es el nom bre que Islam y H enault dieron a su m odelo n com o pauta de desarrollo. El objetivo de las políticas es llevar adelante un ataque frontal a la “pobreza absoluta", según los tér m inos del B anco Mundial. El contenido del p i b se hace más im portante que su tasa de crecim iento, y el sector rural de la econom ía se convierte en el enfoque principal del desarrollo. El objetivo es transform ar la agri cultura m ediante un sistem a descentralizado de pequeñas organizacio nes controladas en el ám bito local antes que m ediante organizaciones gubernam entales en gran escala. Para ello se deben fortalecer los go biernos locales, aum entar la participación local, crear nuevas organiza ciones de interm ediarios y llevar a cabo cam bios im portantes en las condiciones sociopolíticas. Con esto se infiere que la tecnología adm i nistrativa adecuada será muy diferente con el m étodo del m odelo II. Islam y H enault ponen énfasis en esto e insisten en que se debe form u lar “una nueva estrategia de adm inistración” para que los países en vías de desarrollo puedan concentrarse en el desarrollo rural planificado com o su principal objetivo de políticas. Los problem as que se plantean en la actualidad son si la estrategia m encionada ha sido o puede ser elaborada, y hasta qué punto y de qué m anera los países más desarrollados deben continuar sus esfuerzos por transferir tecnología adm inistrativa a los m enos desarrollados. Sobre lo últim o, el desencanto con lo que se ha experim entado es evidente. Es verdad que m uchos proyectos de asistencia técnica han fallado, aun cuando se les aplique la vara de m edir más benévola. Los escép ticos se ñalan que los proyectos de asistencia supuestam ente neutros en cuanto 137 B jur y Z o m o rro d ia n , "Toward In d ig e n o u s T h eo r ie s o f A d m in istr a tio n ”, pp. 3 9 7 , 4 00, 412. 138 "La a te n c ió n a la cu ltu ra e s fu n d a m en ta l en el trabajo d e d esa r ro llo . M u ch o s n iv eles d e cu ltu r a s so n p arte d e e s e trabajo, d e sd e el n ivel n a cio n a l, lo s n iv e le s é tn ic o s y d e cla se, h a sta lo s d e g én ero , o r g a n iz a c ió n y p r o fe sió n . C ada n ivel cu ltu ral tie n e s u s p r o p io s d isc e r n im ie n to s y a p lic a c io n e s, p ero ta m b ién hay q u e to m a r cierta s p r e c a u c io n e s e s p e c ífic a s en ca d a n ivel a n te s d e lleg ar a c o n c lu s io n e s so b re el m is m o .” S ta u d t, M anaging D evelopm ent , p. 56.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
89
políticas, en realidad han fortalecido y preservado regím enes políticos represivos, o bien los han protegido más allá del tiem po del que se huhierun m antenido;139 esto implica que las actividades relativas a la asis tencia tecnológica en materia administrativa inevitablem ente son parte Integral de una intervención indeseable en los asuntos de otros países.
1w C orea del Sur, C hile, A rgen tin a e Irán h an sid o m e n c io n a d o s c o m o lo s e je m p lo s típii os, a n te s d e las refo rm a s p o lític a s q u e d e sd e e n to n c e s h a n o cu rrid o en ca d a c a so . Para un ejem p lo d e e s ta d u n id e n se s p r eo cu p a d o s p or la s c u e s tio n e s é tic a s e n lo q u e se refería a Ii is p r o y ecto s d e a y u d a a la a d m in istr a c ió n p ú b lic a iran í d u ra n te el r é g im e n d el sh a, v é a n se los s ig u ie n te s a r tíc u lo s en Public A dm inistration R eview , vol. 40, n ú m . 5, 1980; d e Joh n I S eitz, "The F a ilu re o f U. S. T e ch n ica l A ssista n ce in P u b lic A d m in istra tio n : T h e Iran ian ( a s e ”, pp. 4 0 7 -4 1 3 ; d e Frank P. S h erw o o d , "Learning from the Iran ian E xp erien ce" , pp. II 4 18; d e W illia m J. S iffin , "The S u ltá n , the W ise M en, an d th e F retful M astod on : A Persian P a b le”, pp. 4 1 8 -4 2 1 , y d e Joh n L. S eitz, "Irán an d the F utu re o f U. S . T e ch n ica l A ssislauce: S o m e A fter th o u g h ts”, pp. 4 3 2 -4 3 3 . 140 V éa se el a r tícu lo p rev io d e E sm a n , " D evelop m en t A ssista n ce in P u b lic A d m in istraiion: R éq u iem o r R e n e w a l”, Public A dm inistration Review , vol. 40, n ú m . 5, pp. 4 2 6 -4 3 1 , I ‘>80, y su lib ro m á s recien te, M anagem ent D im ensions o f Development. 141 M anagem ent D im ensions o f D evelopm ent, p. 160. 142 " D ev elo p m en t A ssista n ce in P u b lic A d m in istra tio n ”, p. 427.
90
I.A COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
está dedicando gran atención a elaborar estrategias adm inistrativas que se adapten a proyectos del m odelo n.143 Se observa una m arcada tenden cia a formular y a trazar una secuencia sugerida de actividades calculada para evitar las trampas y optim izar las perspectivas de éxito. En uno de estos esfuerzos, Marc Lindenburg y Benjamín Crosby se concentran en la dim ensión política del m anejo del desarrollo, y ofrecen un m odelo de análisis político diseñado para que sea útil a los adm inistradores del desarrollo, com plem entado por un núm ero de estudios de casos por uti lizar com o auxiliares para la enseñanza en la aplicación del m od elo.144 En otro, Gregory D. Foster presenta “una m etodología intervencionista para el desarrollo de la administración", sugiriendo primero una exigen te lista de actividades para aclarar asuntos referidos al am biente y a las políticas, seguida de una estrategia para la ejecución que abarca dos eta pas principales, a saber: una preparatoria y otra operacional, cada una de ellas con pasos específicos por tom ar.145 Dennis A. Rondinelli y Marcus D. Ingle, pese a interesarse y tratar de identificar los obstáculos re currentes y siem pre presentes creados por factores am bientales y cultu rales, se concentran más directam ente en la ejecución efectiva de los planes y proyectos de desarrollo. Ellos formulan un m étodo estratégico para la puesta en práctica, el cual consiste en seis elem entos o seis pa sos que se deben dar: reconocim iento amplio; intervención y análisis de estrategias; identificación de la secuencia para las intervenciones incre méntales; planificación com prom etida para proteger y prom over nuevos programas; fe en procedim ientos adm inistrativos sencillos y uso de ins tituciones propias del lugar, y un estilo adm inistrativo facilitador que dependa m enos de los controles jerárquicos y se apoye m ás en la discre ción y en la iniciativa locales.146 Kathleen Staudt ha indicado la persis tente falta de participación de las mujeres en las actividades de desarro143 Para u n a breve reseñ a, v éase, d e G eorge H o n a d le, " D evelop m en t A d m in istra tio n in th e E ig h ties: N e w A gen d as or Oíd P ersp ectives?", Public A dm in istration R eview , vol. 42, n ú m . 2, pp. 1 7 4-179, 1982. Para e s tu d io s m á s c o m p le to s , v éa se, d e C oralie B ryan t y L o u ise G. W h ite, M anagem ent Developm ent in the Third World, B o u ld er, C olorad o, W estv iew Press, 1982; d e Joh n E. K errigan y Jeff S. Luke, Management Training Strategies for Develop ing Countries, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1987; d e D en n is A. R o n d in e l li, D evelopm ent A dm inistration an d U. S. Aid Policy, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1987; d e L o u ise G. W h ite, Im plem enting Policy Reform s in LDCs: A Strategy for Designing an d Effecting Change, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish e rs, 1990; d e E sm a n , Managem ent D im ensions o f D evelopm ent, y d e S ta u d t, Managing Developm ent. 144 M anaging Development: The Political D im ensión, H artford, C o n n e c tic u t, K u m arian Press, 1981. 145 "A M eth o d o lo g ic a l A p p roach to A d m in istrative D ev elo p m en t In terven tion " , Interna tional R eview o f A dm inistrative Sciences, vol. 4 6 , n ú m . 3, pp. 2 3 7 -2 4 3 , 1980. 146 Im proving the Im plem entation o f D evelopm ent Programs: Beyond A dm inistrative Reform, s i c a O cca sio n a l P apers S eries, n ú m . 10, W a sh in g to n , D. C., A m erican S o c ie ty for Pub lic A d m in istra tio n , 1981, m im eo g ra fia d o , 25 pp.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
91
lio, y cita num erosos ejem plos de casos esp ecíficos.147 David C. Korten lia hecho hincapié en lo que denom ina "el m étodo del proceso de apren dizaje" para remplazar al "método del formulario", que es más com ún, y ha conferido gran im portancia a la acción voluntaria y el papel de las organizaciones no gubernam entales ( o n g ) . 148 Además, destaca el lide razgo y el trabajo en equipo en el nivel local, pero confía en la ayuda de gente enterada de afuera. Según sus previsiones, lo normal es que este proceso se realice en tres etapas en el tiempo: aprender a ser efectivo, aprender a ser eficiente y aprender a expandirse. Los program as que al canzaron el éxito y las organizaciones que los apoyaron no fueron “d ise ñados y ejecutados”, sino que "evolucionaron y crecieron”. El sugiere que en vez de la cuidadosa planificación previa de proyectos com o la unidad básica de la acción de desarrollo, se utilice “la construcción o creación de capacidad fundam entada en la acción ” com o una alternati va a los repetidos fracasos en las actividades de desarrollo rural d ecisi vos para el progreso en la adm inistración del desarrollo.149 Al actualizar y depurar su m étodo centrado en las personas después de revisar los acontecim ientos de la década de 1980, Korten ha llegado ahora a la con clusión pesim ista de que la “industria del desarrollo” se ha convertido en "un gran negocio, interesado más en su propio crecim iento e im pera tivos que en la población que originalm ente se suponía que habría de beneficiar. Dom inada por los financieros y los tecnócratas profesiona les, la industria del desarrollo procura conservar una posición apolítica y sin com prom eterse con ningún valor, al tratar con los que son, más que nada, problem as de poder y de valores”. La única esperanza que ve para tratar la crisis del desarrollo "se encuentra en las personas m otivadas por un fuerte com prom iso social, más que por los im perativos presu puestarios de las grandes burocracias del m undo”.150 Por lo tanto, insiste en el papel potencial de las organizaciones no gubernam entales volunta rias ( o n g ), en particular las que operan en la parte m eridional del m un do, y propone una agenda para la acción durante la década de 1990.151 El m uestreo que se presenta aquí indica preocupaciones com unes, pero respuestas diferentes. Esta diversidad tiene su contrapartida en la 147 S ta u d t, v é a se la s e c c ió n titu lad a "W om en in A d m in istr a tio n ” e n su lib ro Managing
Development. 148 K orten , v éa se su im p o r ta n te a rtícu lo " C om m u n ity O rg a n iza tio n an d Rural D e v e lo p m ent: A L earn in g P ro cess A pproach", Public A dm inistration R eview , vol. 40, n ú m . 5, pp. 4 8 0 -5 1 1 , 1980, y su lib ro m á s recien te, Getting to the 21st Century: Voluntary Action an d the G lobal Agenda, H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1990. 149 " C om m u n ity O rg a n iza tio n an d Rural D e v e lo p m e n t”, p. 502. 150 Getting to the 2 ¡s t Century, p. ix. 151 Para o tro e s tu d io q u e trata d e las c o n tr ib u c io n e s d e la s o n g , v éa se, d e T h o m a s F. C arroll, Interm ediary n g o s : The Supporting Link in G rassroots D evelopm ent, W est H art ford, C o n n ecticu t, K u m a ria n P ress, 1992.
92
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
gam a de opiniones acerca del progreso que se ha realizado o que se pue de esperar en la identificación de estrategias apropiadas para adm inis trar las actividades del desarrollo. Marcus Ingle es uno de los más opti m istas creyentes en la existencia de una ciencia de la adm inistración de la cual puede derivar dicha tecnología de la adm inistración. Él aboga por una aproxim ación “más genérica y m enos contextual a la adm inis tración del desarrollo”, diciendo que lo apropiado de su propuesta pro viene "principalmente de su coherencia con principios fundam entales, y en segundo térm ino de que se adapta a las situaciones. De hecho, por definición, la esencia de la tecnología apropiada para el desarrollo no necesita ser adaptada, ya que es universalm ente aplicable en cualquier contexto”.152 Él piensa que una tecnología prelim inar basada en dicho m étodo ya ha evolucionado y que las perspectivas para avances futuros son excelentes. Korten representa un punto de vista m ucho más caute loso. Él deplora el “m étodo del formulario para la construcción, el cual pone énfasis en objetivos específicos y en un m arco temporal determ i nado, adem ás de tener requisitos específicos en cuanto a recursos, por que por lo general no se adapta bien a la índole im predecible de las acti vidades de desarrollo rural. Las organizaciones que en el m étodo que él prefiere (“m étodo del proceso de aprendizaje”) ponen en marcha el pro yecto no son valoradas por su capacidad para adherirse estrictam ente a un plan preparado en detalle, sino por tener “una bien establecida capa cidad de adaptación, tanto anticipativa com o en respuesta a los hechos o situaciones”.153 Korten muestra poca confianza en lo práctico que pue dan ser las estrategias técnicas para la adm inistración que se apliquen en el nivel generalizado o universal. Esm an tam bién favorece una estra tegia plural del desarrollo que aliente la exploración de canales alter nativos para proporcionar los servicios por m edio de “redes de servicio m ultiorganizacionales”,154 incluso la contratación de em presas privadas y la dependencia en las organizaciones no gubernam entales ( o n g ). Es dem asiado pronto para juzgar si los diversos m étodos sistem áticos que se han propuesto para la ejecución del m odelo ii o de los programas de adm inistración del desarrollo por ruta paralela han encontrado el éxito o el fracaso, pero la experiencia parece sugerir que es mejor ser m odesto antes que excesivam ente entusiasta cuando se trata de predecir grandes éxitos. Es evidente, entonces, que la adm inistración del desarrollo es un tema 152 "A ppropriate M a n a g em en t T ech n ology: A D ev elo p m en t M a n a g em en t P ersp ectiv e”, p rep a ra d o para la c o n fe r e n c ia n a c io n a l d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n en 1981, m im eo g ra fia d o , 23 pp., en la p. 17. 153 “C o m m u n ity O rg a n iza tio n an d R ural D evelop m en t" , p. 4 98. 154 V éa se M anagem ent D im ensions o f Developm ent, d e E sm a n , en e s p e c ia l lo s ca p s. 5 y 6.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93
que sigue en constante evolución y debate, con tendencias cada vez mayores de avanzar hacia una m ayor autonom ía en la resolución de los problemas. N o obstante, el interés y la preocupación de la adm inistra ción del desarrollo y de la adm inistración pública com parada medular seguirán m ezclándose.
Política pública com parada A partir de m ediados de los años setenta, el interés en la política pública com parada ha aum entado m uchísim o, asem ejándose en m últiples sen tidos a la historia temprana del m ovim iento de adm inistración pública com parada, tanto en lo que se logró com o en las incertidum bres que se experim entaron. La proliferación de estudios de política pública com pa tada ha dado com o resultado num erosos libros, un am plio volum en de artículos en publicaciones periódicas (m uchos de ellos en publicaciones dedicadas exclusivam ente a tem as de política), el ofrecim iento de cursos universitarios tanto en el nivel de pregrado com o de posgrado, y la orga nización de paneles y congresos especializados auspiciados por asocia ciones profesionales y otras organizaciones.155 Como ya ocurrió anteriorm ente en el cam po de la adm inistración pú blica com parada, este rápido crecim iento ha provocado que se sugieran maneras de clasificar este creciente caudal de resultados, un debate in telectual sobre la cuestión de si se debe buscar un paradigma que reúna el consenso, y en ese caso cuál deberá ser el paradigma, y propuestas so bre prioridades futuras para la investigación. Sólo podrem os tocar som e ramente algunos de los problemas, pero sin tratarlos en detalle. El enfoque central no está en discusión. Según los pioneros de la dis ciplina, la política pública com parada es “el estudio transnacional de cóm o, por qué y con qué efecto se elaboran las políticas gubernam enta les".156 Si bien la investigación em prendida puede tener énfasis variados, y de hecho así ha sucedido, está claro que el tem a es m ás lim itado que 155 Para e s tu d io s v a lio so s d e e s to s é x ito s y p ro b lem a s d u ra n te la eta p a fo rm a tiv a , v éa se, d e K eith M. H en d erso n , "From C om p arative P u b lic A d m in istra tio n to C o m p a ra tiv e P ub lic P o licy ”, International R eview of A dm inistrative Sciences, vol. 4 7 , n ú m . 4, pp. 3 5 6 -3 6 4 , 1981, y d e M. D o n a ld H a n co ck , "C om parative P u b lic P olicy: An A s se s sm e n t”, pp. 2 8 3 -3 0 8 , en la o b ra d e F in ifter, Political Science (in c lu y e u n a b ib lio g r a fía se le c c io n a d a ). Para e s tu d io s m u y c o m p le to s y m á s r e c ie n te s so b re este ca m p o , v éa se, d e D o u g la s E. A shford , c o m p ., H istory an d Context in C om parative Public Policy, P ittsb u rgh , P en n sy lv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rgh P ress, 1992, y d e S tu art S. N agel, c o m p ., Encyclopedia of Policy Stu dies, 2a ed. rev isa d a y a u m e n ta d a , N u ev a York, N. Y., M arcel D ekker, 1994. 156 A rnold J. H eid en h eim er , H ugh H eclo y C arolyn T eich A d am s, C om parative Public Policy: The Politics o f Social Choice in Europe an d America, N u ev a York, S t. M artin ’s P ress, 1975, p. i.
94
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
la cobertura de la política com parada vista com o el estudio de sistem as políticos com pletos, o que la adm inistración pública com parada vista com o interesada en sus subsistem as adm inistrativos. En una im portante obra reciente sobre la investigación en la política com parada,157 se hace énfasis en cuatro cam pos im portantes, que indi can las principales direcciones en que se ha orientado la bibliografía so bre el tema. Se trata de la política am biental, la educativa, la económ ica y la social. Además de analizar “la últim a palabra" en cada una de las áreas m encionadas, los autores tocan tem as de estrategia, m etodología y aplicación, y com entan sobre resultados anteriores y direcciones futuras. Si bien la política pública com parada se ha establecido rápidam ente con identidad propia, el tem a es de gran im portancia para n osotros.158 En primer lugar, es lo que ha obtenido resultados m ás satisfactorios hasta la fecha en la aplicación, sobre una base com parativa, de una re orientación im portante que se ha producido en los Estados Unidos, res pondiendo así a la crítica de que los estudios com parativos no se han m antenido a la par de las tendencias actuales en el país. Segundo, la investigación en política pública com parada está tratando de lidiar con los dilem as propios de manejarse entre factores transculturales, si bien en este caso la secuencia ha sido de los contextos europeo y estaduni dense, que son m ás conocidos, a los casos de los países en vías de des arrollo en lugar de ser al revés, que fue lo que hizo el m ovim iento de ad m inistración pública com parada.159 Tercero, este subcam po tam bién se enfrenta a la conocida crítica de que “la propia existencia de conceptualizacion es y de focos de investigación radicalm ente distintos ha inhibi do de forma severa los estudios acum ulativos”,160 y sería deseable que existiera mayor unidad de m étod os.161 Cuarto, a los investigadores se les 157 M e in o lf D ierk es, H a n s N . W eiler y A riane B e rth o in A ntal, c o m p s., C om parative Policy Research: L eam ing from Experience, N u ev a Y ork, S t. M artin ’s P ress, 1987. 158 E sta recip ro cid a d d e in te r e se s n o sie m p re e s r e c o n o c id a p o r lo s a u to r e s e n el c a m p o d e la p o lític a p ú b lic a co m p a ra d a . C o m o b ien se ñ a la N a o m i C aid en en su r eseñ a d e C om parative Policy Research, e n Public A dm inistration R eview , vol. 48, n ú m . 5, pp. 9 3 2 -9 3 3 , 1988, en e s te lib ro n o se h a ce referen cia al trab ajo d el C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n G rou p , o d e su s su c e so r e s , y se d esc a rta a la a d m in istr a c ió n p ú b lic a " etn o cén trica y m u y lo c a lista ”, p. 18. 159 H a n co ck e s tim ó q u e a p ro x im a d a m e n te 70% d e las o b ra s d e a n á lisis p o lític o h a n e s tu d ia d o la s d e m o c r a c ia s in d u stria les a v a n za d a s d e E u ro p a o c c id e n ta l y d e A m érica del N o rte, e n c o m p a r a c ió n c o n cerc a d e 10% q u e e stu d ia n a A m érica L atin a o A sia, y c a si n in g u n a el M ed io O rien te y Á frica ("C om p arative P u b lic P olicy: An A s se s sm e n t”, p. 29 9 ). H u g h H eclo , en otra reseñ a d e C om parative Policy Research, e n Am erican Political Science R eview , vol. 82, n ú m . 2, pp. 6 5 2 -6 5 3 , 1988, h a ce e s te c o m e n ta r io a tin ad o: " D eb em os p r e o c u p a rn o s m á s p o r n u estro lo c a lism o en la e le c c ió n d e lo s p a íse s y p o r la verd a d era e q u iv a le n c ia d e lo s te m a s e n lo s d ife ren tes e sc e n a r io s n acion ales" . 160 H a n co ck , " C om parative P u b lic P o licy ”, p. 2 93. 161 "Las m eta s d e la in v estig a ció n d e la p o lític a co m p a ra d a se h a n e s ta b le c id o en u n n ivel m u y elev a d o , y e s c o m p r e n sib le q u e lo s resu lta d o s n o h ayan sa tis fe c h o las ex p ecta tiv a s.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95
acusa de producir investigación que carece de relevancia para los encar dados de la form ulación de políticas y de ser dem asiado afectos a las teorías y a la esp eculación .162 Por últim o, existe una am bigüedad sim ilar con respecto a si la política pública com parada se refiere a com paracio nes entre E stados-nación, o bien de manera más general il uso de la m etodología com parativa en el análisis de la política p ública.163 Son escasos los esfuerzos por relacionar entre sí los estudios com patativos en la política pública y en la adm inistración pública. En el capí tulo con que contribuyó al libro de Ashford, Guy Peters exam ina la neeesidad de contar con una conceptualización m ás adecuada del papel que desem peñan las organizaciones en las decisiones p olíticas.164 En él escribió que un im portante papel para la burocracia en la conform ación de las políticas es probablem ente un requisito para el gobierno efectivo en la sociedad contem poránea, a pesar de la presión política por redu cirla al m ínim o, y que el problem a más im portante es saber de qué m a nera se com bina la com petencia profesional con el m andato del cam bio político que proviene de los políticos elegidos. A su vez, Randall Baker ha editado recientem ente un libro cuya finalidad es iniciar un esfuerzo im portante para incluir más materiales com parativos, incluso de los com ponentes de las políticas públicas, en los programas de los estudios de adm inistración pública en los Estados U n idos.165 I lay m u c h o s d a to s, e in c lu so a lg u n o s e sfu e r z o s teó rico s, p ero el e n fo q u e n o ha sid o s i s tem á tico . H a d e m o str a d o se r d ifícil co n tro la r las variab les en u n c o n te x to co m p a ra tiv o , y l.ts d ife r e n c ia s lleg a n a a b a rcar la s sim ilitu d e s. L os su p u e s to s te ó r ic o s d iv erg en . L os p a íses que se estu d ia n s e e lig e n a c c id e n ta lm e n te . L os e s tu d io s so n fr e c u e n te m e n te d esc r ip tiv o s y carecen d e in te rés teó rico . L os m é to d o s y c o n c e p to s e s ta d u n id e n se s se tran sfieren sin críl lea a lg u n a a o tro s c o n te x to s. La co m p lejid a d y la in certid u m b re d e sa fía n c u a lq u ie r pre«licción co n fia b le. L o s v a lo res y las p referen cia s a p a recen en to d o el a n á lisis y lo in flu yen . La falta d e u n a estru ctu ra teó rica g en era l o b sta c u liz a la a c u m u la c ió n d e lo s resu lta d o s d e la in v e stig a c ió n .” É ste e s el r e su m e n d e la situ a c ió n q u e p resen ta N a o m i C aid en en su reseñ a d e C om parative Policy Research en la Public A dm inistration R eview , cita d a p revia m en te. O bserva: “S in d u d a , to d o e s to su e n a c o n o c id o . L os e s c r ito s so b r e la a d m in isi ra ció n p ú b lic a co m p a ra tiv a está n p le tó r ic o s d e d is c u s io n e s p r e c isa m e n te so b r e e s to s p ro b lem a s”. 162 La reseñ a q u e h a ce H eclo d e Comparative Policy Research en la American Political Scien ce Review , c ita d a p rev ia m en te, in clu y e esta m o rd a z ob serv a ció n : "Q uienes e stu d ia n la p o lítica p ú b lic a co m p a ra d a tien en su fic ie n te s teorías, h ip ó te sis, in str u m e n to s m e to d o ló g ic o s V o p o r tu n id a d e s d e d ar co n fe r e n c ia s, para m a n te n e r se o c u p a d o s h a sta el p r ó x im o sig lo . I.o q u e n o tie n e n s o n d a to s fid e d ig n o s”. 163 E sto se reflejó, p o r ejem p lo , en la a m p litu d d e lo s e n u n c ia d o s d e la s s e c c io n e s del p rogram a para la r e u n ió n a n u al d e la A m erican P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n d e 1983, co n u n a se c c ió n so b re a n á lisis d e la p o lític a p ú b lic a y otra so b re " P olíticas co m p arativas: la p o lítica p ú b lic a ”. H e n d erso n ta m b ién m e n c io n a e s to en "From C o m p arative P u b lic A d m i n istra tio n to C o m p a ra tiv e P u b lic P o licy ”, p. 3 64. 164 "Public P o licy a n d P u b lic B u reaucracy" , p arte m , cap . 13, pp. 2 8 3 -3 1 5 , en la o b ra d e A shford, H istory an d Context in C om parative Public Policy. 165 R an d all B aker, co m p ., C om parative Public Management: Putting U. S. Public Policy and Im plem entation in Context, W estp ort, C o n n ecticu t, P raeger, 1994.
96
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Deliberadam ente usa la palabra gerencia en el título en lugar de adm i nistración para hacer énfasis en "la naturaleza aplicada y práctica” de la tarea, y porque im plica el significado de dinam ism o y cam bio, pero ex plícitam ente dice que lo anterior no significa que el gobierno sea un ne g o cio .166 Los m ódulos o secciones de esa com pilación com binan en pro porciones más o m enos iguales lo que com únm ente sería considerado “adm inistrativo” (la reforma burocrática, las finanzas públicas y el pre supuesto, la planificación, las relaciones intergubernam entales) y los asuntos “políticos" (el com ercio internacional, la justicia penal, la pro tección am biental, la com petitividad industrial). Esto se puede convertir en una vía de reforma de los planes de estudio para fortalecer el con te nido com parado y para producir vínculos más estrechos entre la políti ca pública y otras áreas de com paración.
La adm inistración pública com parada m edular En el centro de los estudios com parados en adm inistración pública du rante las últim as dos décadas se encuentran varios acontecim ientos que caracterizan la situación presente y preparan la escena para el futuro, a medida que nos aproxim am os al com ienzo del próxim o siglo. Una ten dencia ha sido revaluar los objetivos de los estudios adm inistrativos com parados, reduciendo algo las reclam aciones que se han hecho sobre su calidad de ciencia y sobre la posibilidad de predecir los resultados a partir de la investigación. Jonathan Bendor se ocupó en forma muy per ceptiva de estos tem as en su exam en de las teorías desarrollistas versus las teorías evolucionistas, en el cual reconoce que la teoría evolucionista tiene m enos poder de predicción, pero tam bién observa que éste no es el único criterio para determ inar el mérito teórico. Las predicciones que se realizan a partir de hipótesis inadecuadas pueden ser precisas pero son poco seguras. El poder de explicar no es igual al poder de predecir; la explicación adecuada no depende de la capacidad para predecir co rrectamente. M enciona que los biólogos consideran que la teoría de la evolución es suficiente para explicar los procesos evolutivos, pese a que la teoría genera predicciones débiles, y sugiere que los expertos en cien cias sociales tal vez quieran quedarse con la com prensión de lo su ce dido antes que con el poder de predicción.167 Está relacionado con esto el reconocim iento de que la adm inistración pública com parada no sólo se ha hallado y se halla en estado prepara166 Ibid., p. 7. 167 J o n a th a n B en d or, “A T h eo r etica l P rob lem in C om p arative A d m in istration " , Public A dm inistration R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 6 -6 3 0 , 1976.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
97
digm ático, sino que es posible que se quede en éste durante un tiem po. No ha aparecido consenso que aporte la coherencia, los objetivos y el progreso que algunos buscaron en el pasado. La diversidad parece desi i ibir mejor los estudios en adm inistración com parada que la uniform i dad o la ortodoxia. Los que buscan la com probación científica de hipó les is form uladas con gran precisión com o base para sus predicciones siguen frustrados e insatisfechos sobre el progreso realizado. Yo ya he dicho que escapar a las incertidum bres paradigm áticas que desde hace mucho caracterizan la disciplina de origen —la adm inistración públi ca— no es necesario para los estudios com parativos y la adm inistración, v que la superposición forzada de un consenso falso sería fútil y asfixian te.168 En la actualidad parece haber mayor aceptación de la opinión de que el verdadero consenso surgirá cuando el trabajo realizado en el cam po conduzca a éste en forma acum ulativa, pero tratar de llegar a él en iorma prematura sería contraproducente. No me cabe la m enor duda de que durante estos años, en la teoría del .ilcance interm edio se ha producido un reconocim iento m ayor del m o delo burocrático com o marco conceptual dom inante para los estudios de adm inistración pública com parada. El énfasis en los estudios com parativos de sistem as burocráticos no reúne los requisitos que establece Kuhn para hablar de un paradigma científico, pero sí ofrece una refei encia que ha resultado útil. Que yo sepa, en fecha reciente no se ha pre sentado ningún sustituto. Entre tanto, la mayor parte del trabajo que se está produciendo se basa en este fundam ento teórico. El creciente volum en de trabajo en adm inistración pública com para da, m ucho ya publicado y parte todavía en preparación, es un rasgo nola ble de la situación actual, en contraste con la reducción de actividad que fue m otivo de preocupación durante las revaluaciones de m ediados de los años setenta. En estos trabajos se incluyen artículos en publi caciones periódicas, que han continuado apareciendo en un gran núme1 0 de revistas esp ecializad as.169 Además, m uchos textos básicos y varias 168
V éa se m i a rtícu lo “C o m p arative A d m in istration : A S o jo u rn er’s V ie w ”, Public Adm i-
nistration R eview , vol. 38, n ú m . 4, pp. 3 5 8 -3 6 5 , en la p. 364, 1978. 169 El e stu d io m á s c o m p le to d e e sta s p u b lic a c io n e s p er ió d ic a s e s u n a n á lisis d el c o n t e n i d o d e 253 a r tíc u lo s p u b lic a d o s en 20 rev ista s d e sd e 1982 h asta 1986. L os in v estig a d o res i o n clu y e r o n q u e lo e sc r ito so b re este tem a e s d e h e c h o im p o r ta n te, y d e m u e str a la v ita li dad c o n tin u a de la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a , p ero ta m b ién ca r e c e d e u n a id en lidad clara. A lg u n a s d e las ca ra cterística s im p o r ta n tes q u e o b serv a ro n so n “u n sig n ifi ca tiv o c o m p o n e n te p rá ctico , u n a o r ie n ta c ió n c o n sid e r a b le h a cia la s r e c o m e n d a c io n e s d e p o lítica s, u n a relativa e s c a se z d e lo s e s tu d io s para c o m p ro b a r teo ría s, u n tra ta m ien to m ad u ro y a m p lio d e v a rio s tem a s y p rá ctica s m e to d o ló g ic a s q u e p a recen u n p o c o m ejores qu e en el p a sa d o , p o rq u e a ú n e stá n lejos d e lo id e a l”. V éase, d e M o n tg o m er y V an W art y N. Jo sep h C ayer, "C om parative P ub lic A d m in istration : D efu n ct, D isp ersed , o r R ed efin ed ?”, I'ublic A dm inistration Review , vol. 52, n ú m . 2, pp. 2 3 8 -2 4 8 , m a rzo -a b ril d e 1990.
98
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
publicaciones recientes cuyo tema es la adm inistración pública por lo general incluyen capítulos o secciones que tratan de la adm inistración com parada.170 Algunos ejem plos de esta actividad, más am plia en perspectiva, están sintetizados en este punto. Otros, que tratan tem as específicos, regio n es171 o países, son abordados en capítulos subsecuentes. De estas contribuciones la más significativa en térm inos de su intento por reexaminar la situación actual y pronosticar el futuro es la de B. Guy Peters.172 Cabe señalar de entrada que la opinión de Peters difiere radi calm ente del panorama optim ista que acabo de pintar respecto a las perspectivas para la adm inistración pública com parada. Por cierto, se gún él, su libro de 1988 trata de “la aparente declinación en el estudio de la adm inistración pública comparada", a la cual describe com o un cam po de indagación en las ciencias políticas que “en un m om ento m os tró grandes prom esas y durante un tiem po realizó enorm es progresos”, pero del cual “en la actualidad se ocupan muy pocos académ icos [...] y se ve enm arañado en interm inables estudios descriptivos de aspectos di m inutos de estructura o conducta administrativa en países específicos, con escaso desarrollo teórico o conceptual”.173 A m edida que avancem os exam inarem os la validez de dichos juicios. Por el m om ento deseo con centrarm e en lo que considero son los aspectos más positivos de su aná lisis. Primero, com o su título lo indica, Peters acepta que el objetivo prin cipal debería radicar en la com paración de burocracias públicas; trata de encontrar “teorías de rango interm edio o institucionales”, rechazando todo intento de “articular un paradigma para la adm inistración pública que lo abarque todo”. Segundo, identifica “lo que tal vez sea el primero y fundam ental problema afrontado por el estudio com parativo de la ad170 L os e je m p lo s in clu yen : d e C handler, A Centennial H istory o f the Am erican A dm inistra tive S tate ; d e R a b in , H ild reth y M iller, H andbook o f Public A dm inistration; d e N a o m i B. L ynn y A aron W ild avsk y, c o m p s., Public Adm inistration: The State o f the Discipline, C hat h a m , N u ev a Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, 1990; y d e R ich ard J. S tillm a n II, Preface to Public Adm inistration: A Search for Themes an d Direction, N u ev a Y ork, S t. M artin ’s P ress, 1991. 171 E n u n e s tu d io d e la in v estig a ció n a d m in istra tiv a en E u ro p a d e sd e 1980, H a n s-U lrich D erlien c o n c lu y e q u e el a n á lisis se c u n d a r io d e e s tu d io s n a c io n a le s c o m p a r a b le s e n su b c a m p o s c o m o el d e la estru ctu ra o r g a n iza cio n a l y el d e las p o lític a s d e p erso n a l e s m u y c o m ú n , p ero q u e h ay p o ca in v estig a ció n en lo q u e se a "un e s tu d io d ise ñ a d o para ser c o m p a ra tiv o y q u e im p lica la r e co p ila ció n d e d a to s en d o s o m á s p a ís e s ”. V éase, d e D erlien , " O bservation s o n the S ta te o f C om p arative A d m in istra tio n R esea rch in E u ro p e-R a th er C o m p a ra b le th an C o m p a ra tiv e”, Governance, vol. 5, n ú m . 3, pp. 2 7 9 -3 1 1 , ju lio d e 1992. 172 S u s o p in io n e s se p resen ta n en form a m ás co m p le ta en Com paring Public Bureaucra cies: Problem s o f Theory an d Method, T u sca lo o sa , A lab am a, T h e U n iv ersity o f A lab am a P ress, 1988; y m á s breve y r e c ie n te m e n te en "Theory an d M e th o d o lo g y in th e S tu d y o f C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istration " , cap . 6, pp. 6 7-91, en la ob ra d e B ak er, C om parative
Public Management. 173 C om paring Public Bureaucracies, p. xiii.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
99
m inistración pública", que según él es “la falta de acuerdo acerca de qué se está estudiando, es decir, lo que en el idiom a de las ciencias sociales i onstituye la variable dependiente". Señala que otras instituciones gu bernamentales tienen variables dependientes a la mano, com o pueden ser las votaciones en la legislatura o los fallos en tribunales, pero que dichas variables dependientes no han sido identificadas en relación con las bu rocracias públicas de manera tal que les perm ita utilizar técnicas de las i iencias sociales “modernas". Tercero, selecciona cuatro variables de pendientes que según él serían útiles en el proceso de com paraciones 11 ansnacionales: a) em pleados públicos; b) organizaciones del sector pú blico; c) conducta dentro de las organizaciones públicas, y d) el poder «leí servicio civil para formular políticas públicas. Se dedica un capítulo a cada variable, y el autor describe que el objetivo del libro es "ilustrar las maneras en que se puede utilizar cada una de ellas".174 Otros elem entos importantes recientes que se agregan a la bibliografía son los am plios estudios com parados sobre la adm inistración pública hechos desde diferentes puntos de vista. Donald C. Rowat y V. Subramaniam han editado obras similares; una de ellas trata de las dem ocrai i is desarrolladas y la otra de los países en vías de desarrollo.175 Ambas i ontienen contribuciones sobre países específicos por expertos inform a dos, adem ás de capítulos que ofrecen vistazos generales de regiones o de sistem as nacionales relacionados, así com o análisis de problem as y irndencias que surgen. Otro im portante estudio es Public A dm inistra tion in World Perspective, el cual contiene un ensayo sobre el estado de la profesión en materia de adm inistración com parada hecho por los com piladores O. P. Dwivedi y Keith Henderson, así com o una serie de estudios regionales o por países que incluye áreas desarrolladas y en vías de desarrollo, adem ás de una evaluación de las perspectivas futuras por Gerald y N aom i Caiden, cuya visión es fundam entalm ente optim ista v supone que se está produciendo una revitalización de la adm inistra ción com parada e incluye una lista de sugerencias sobre aspectos “listos para que se les dé un tratam iento com parativo".176 Ali Farazmand es el redactor de dos proyectos aún más am biciosos. Uno es el Handbook on Com parative and D evelopm ent Public A dm inistration , 177 que contiene ca 174 Ibid., pp. 2, 13, 24. ,7S D o n a ld C. R o w a t, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies: A Com palative Study, N u ev a York: M arcel D ekker, 1988, y V. S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm i nistration in the Third World: An International H andbook, W estp ort, C o n n ecticu t, G reenw o o d Press, 1990. 176 O. P. D w iv ed i y K eith H en d erso n , co m p s., Public A dm inistration in W orld Perspective, lo w a City, lo w a S ta te U n iversity P ress, 1990. 177 Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook of C om parative an d D evelopm ent Public Adm inisIration, N u eva Y ork, M arcel D ekker, 1991.
100
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
pítulos sobre sistem as adm inistrativos históricos, la adm inistración pú blica en países desarrollados capitalistas y socialistas y en países en des arrollo (tratados por regiones) y análisis de rendim iento adm inistrativo y responsabilidad política en una variedad de am bientes sociales. El se gundo, el H andbook o f Bureaucracy,178 es un com pendio que incluye las perspectivas históricas y conceptuales sobre la burocracia y las políticas de ésta, capítulos sobre una diversidad de relaciones burocráticas socia les y secciones organizadas por región, que tratan de la burocracia y de las políticas burocráticas. Dos ejem plos finales son las obras de Baker, Com parative Public Management, que ya m encionam os, y Public A dm i nistration in the Global Village,119 editada por Jean-Claude García-Zamor y Renu Khator, que com bina varios capítulos teóricos y conceptuales con estudios de casos que se refieren al desarrollo de la adm inistración en diferentes escenarios. A esta ola de contribuciones no le ha faltado su cuota de críticas, pero el foco principal ha pasado de la amplia gam a de deficiencias que se ob servaron en las críticas iniciales al tem a del refinam iento m etodológico. Peters ofrece el inform e más com pleto sobre esta deficiencia, sus cau sas, sus consecuencias y su solución. En resum en, la supuesta deficien cia radica en que la adm inistración pública com parada se ha quedado atrás con respecto a otras áreas de la ciencia política en su avance ha cia la aprobación de las pruebas de rigor científico m edido según los cá nones de la ciencia social. Se exam inan algunas de las causas de esta situación, com o la carencia de un lenguaje teórico útil, la carencia de indicadores y la im portancia de “dim inutas y sutiles diferencias" en la adm inistración com parada.180 La consecuencia es que la adm inistración pública com parada no se adapta a “las norm as usuales de intelectuali dad aplicadas en las ciencias sociales actuales”181 y deben tratar de “lle gar a ser un com ponente de la ‘corriente principal’ de las ciencias po líticas”.182 Peters contrasta reiteradam ente el progreso en m ateria de política pública com parada con este retardo en la adm inistración públi ca com parada, explicándolo en parte por la “supuesta m ayor facilidad de m edición y de ahí la apariencia de mayor ‘rigor científico’ en el estu dio de la política pública com parada”.183 El rem edio que se propone es identificar las variables dependientes com o las que ya se han m encion a 178 Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u ev a Y ork, M arcel D ekker, 1994. 179 W estp o rt, C o n n ecticu t, P raeger, 1994. 180 P eters, Com paring Public Bureaucracies, pp. 2 2-24. 181 Ibid., p. xiv. 182 Ibid., p. 13. 183 Ibid., p. 12. S in em b a rg o , P eters n o cita e je m p lo s e sp e c ífic o s d e u n a in v e stig a c ió n d e p o lític a p ú b lic a co m p a ra d a q u e h aya te n id o éx ito . C om o ya se o b ser v ó , e s te c a m p o ta m b ién ha sid o o b je to d e m u c h a s crítica s.
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
101
do y estudiarlas de manera tanto em pírica com o comparativa, utilizando m form ación cuantitativa o razonam iento sistem ático de conform idad con los requisitos de las ciencias sociales de la actualidad. En su con clu sión, Peters expresa su esperanza de que el contenido de su libro "nos haga avanzar por lo m enos unos cuantos m etros por este largo y tortuo so cam ino''.184 Sin presentar un análisis detallado, puedo resum ir mi reacción di ciendo que si bien Peters argumenta que el bajo perfil de la administrai ión pública com parada puede atribuirse al hecho de que no es al m is mo tiem po suficientem ente em pírica y com parativa, lo cual él trata de remediar, rara vez consigue lo que recom ienda. El problem a no es ser em pírico, sino ser com parativo. Las com paraciones que se hacen (esto lo reconoce el autor y lo atribuye a las lim itaciones de los datos y de sus propios con ocim ientos) se lim itan casi exclusivam ente a los Estados I luidos y a unos cuantos países europeos, todos ellos dem ocracias occi dentales industrializadas. Algunos de los m odelos que utiliza (com o los i|ue tratan de interacciones entre políticos y burócratas) parecen ser aplicables únicam ente a dem ocracias parlamentarias o presidenciales, no al núm ero m ucho más elevado de entidades políticas que tienen regí menes dom inados por partidos únicos o por burócratas profesionales. No me queda la m enor duda de que se le debe encom endar y alentar por lo que ha hecho y por lo que se propone hacer. Sin em bargo, su criterio para m edir el progreso —es decir, la investigación debe ser cuantitativa v cualitativa, por lo tanto lim itada a situaciones en las cuales los datos disponibles para el análisis son plenam ente adecuados— no es igual al mío, y a mi juicio no debe ser aceptado com o requisito para que existan esfuerzos legítim os en la adm inistración pública com parada. En mi opi nión, se deben buscar los mejores m étodos de que se disponga para el estudio com parativo de la adm inistración pública en toda la gam a de sistem as políticos nacionales que existen, aun cuando las m edidas cuaniilativas o cualitativas no siem pre sean posibles. Si ello significa cierta pérdida de prestigio en relación con la política pública com parada o con otros cam pos en los cuales dichas m ediciones son m ás fáciles de con se guir, que así se a .185 IM Ibid., p. 189. 185 Mi in te rp reta c ió n d e la form a m á s a c tu a liz a d a en q u e P eters trata e s to s p ro b lem a s es que ha su a v iz a d o c o n sid e r a b le m e n te su a n te rio r se rie d e crítica s a las d e fic ie n c ia s m e to d o ló g ic a s en la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a en rela ció n c o n lo s e s tu d io s c o m p a r a tivos d e la p o lític a p ú b lic a y d e las p o lítica s. R e c o n o c e q u e " actu alm en te h ay m á s esc e p ti. ism o so b re el p ro g reso d e lo s e stu d io s d e p o lític a c o m p a r a tiv o s”, y c o n c e d e q u e "en vez •le ser p ecu lia r a la a d m in istra c ió n p ú b lica co m p a ra d a , el m al q u e a fecta lo s e s tu d io s c o m para tiv o s p a rece se r u n fe n ó m e n o m u y d ifu n d id o". E n lo referen te a la m e to d o lo g ía , d ice 'lia- en el m u n d o c o m p le jo d e la a d m in istr a c ió n , "la id en tifica ció n d e v a ria b les in d ep en -
102
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E stos com entarios reflejan la persistencia de diferencias de opinión con respecto a lo que se ha logrado en el pasado, así com o a prioridades futuras en los estudios com parativos de la adm inistración pública. No obstante, mi opinión es que estas diferencias no son tan grandes com o lo fueron hace algún tiem po, debido a la aceptación general (incluidos Peters y yo) de un enfoque primario para com parar las burocracias pú blicas. Para ello, algunos prefieren com paraciones más lim itadas pero m etodológicam ente más com plejas, en tanto que otros prefieren com pa raciones más am plias aunque tengan que ser m enos com plejas. Ambos m étodos pueden producir valiosas contrib u cion es.186 Otro tem a del que se sigue hablando es la relación entre la adm inis tración pública com parada y los cam pos m ás am plios de la adm inistra ción pública y la ciencia política. Ya para 1976, Savage, Jun y Riggs cuestionaban los m éritos y la factibilidad de tratar de, en el futuro, ha cer hincapié en la separación de identidades entre la adm inistración pública com parada y de la adm inistración pública com o cam po de estu dio. Estableciendo un paralelo con el efecto del m ovim iento behaviorista sobre la ciencia política, Savage argum enta que el efecto del m ovim ien to com parativo había sido lo suficientem ente pronunciado y duradero que ya no se necesitaba un “m ovim iento”, pues sus preocupaciones y perspectivas habían pasado a ser parte integral de disciplinas m ás am plias. Para decirlo con sus propias palabras: “Han vencido los 10 años del m ovim iento, y éste pasa [el exam en]. Opino que si bien su produc ción no bastará para retardar su declinación com o m ovim iento, su lega do está siendo absorbido por las ciencias políticas y por la adm inistrad ie n te s y d e p e n d ie n te s p u ed e req u erir tan ta fe c o m o c ie n c ia , d e m a n e ra q u e p u ed en r e su l tar ú tile s u n len g u a je y m é to d o s a lg o m e n o s p r e c is o s”. S u g iere q u e p o d ría n in te n ta rse a lg u n o s d e e s o s e n fo q u e s a ltern a tiv o s, e in c lu so r e c o n o c e q u e lo s e sfu e r z o s p ara se r m ás c o m p le jo p u e d e n resu lta r c o n tra p ro d u c en tes. “T h eory an d M e th o d o lo g y ”, pp. 71, 8 2-85. E sto y to ta lm e n te d e a c u erd o co n su e n u n c ia d o final d e q u e "la m a y o ría d e lo s p ro b lem a s q u e d e sc o n c ie r ta n a q u ie n e s estu d ia n la a d m in istr a c ió n p ú b lic a c o m p a ra d a en 1994 so n lo s m ism o s p ro b lem a s q u e se n o s h an p resen ta d o d u ra n te d éca d a s y q u e h a n a fe c ta d o a los e x p erto s e n la s p o lític a s co m p a ra d a s en gen eral d u ra n te el m is m o p e r io d o ”, y q u e "no h ay n in g ú n r e m e d io te c n o ló g ic o in m e d ia to p ara la m a y o ría d e n u e str o s p r o b le m a s d e in v e sti g a ció n , ni n in g u n a m e d ic in a m e to d o ló g ic a q u e cu re to d o s n u e str o s p a d e c im ie n to s ”. Ibid., p. 86. 186 C harles C. R agin , en The Com parative Method: M oving Beyond Q ualitative an d Quantitative Strategies, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1987, trata d e e s te p ro b lem a p e r c e p tiv a m e n te . "Fui c a p a cita d o — d ic e — d e la m ism a fo rm a e n q u e a c tu a lm e n te lo so n la m a y o ría d e lo s c ie n tífic o s s o c ia le s d e lo s E sta d o s U n id o s, p ara u sa r las té c n ic a s e sta d ístic a s d e va ria b les m ú ltip les sie m p re q u e fuera p o sib le. N o o b sta n te , fr e c u en tem en te en c o n tr é q u e e sta s té c n ic a s n o so n del to d o ú tile s p ara resp o n d er a a lg u n o s d e lo s p ro b le m a s q u e m e in te resa n . [ ...] E ste lib ro rep resen ta u n e sfu e r z o p or alejarse d e las té c n ic a s e sta d ístic a s tr a d icio n a les, en e sp e c ia l en la c ie n c ia so c ia l co m p a ra tiv a , y b u sc a r a lte r n a ti vas. [ ...] El p r o b lem a n o es m o stra r cu ál te c n o lo g ía e s la m ejor, sin o ex p lo ra r fo rm a s a l tern ativas d e esta b lecer u n d iá lo g o sig n ifica tiv o en tre las id ea s y la e v id e n c ia ” (pp . vii, viii).
LA COMPARACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
103
c ion pública. [...] Los problem as que dieron origen al m ovim iento no lian desaparecido. En todo caso, se han exacerbado”.187 Jun expresó la opinión de que la adm inistración com parada com o cam po aislado ha cum plido su propósito y debe convertirse en parte integral del cam po más am plio de la adm inistración pública, el cual podría enriquecerse c olocándosele en un contexto m undial.188 Riggs tam bién previo una con vergencia, pero en el sentido de que la adm inistración com parada se convertiría en cam po principal en el que la adm inistración pública esta dunidense sería sólo un su bcam p o.189 Peters concuerda en que el rumbo señalado por Riggs “sería el que por cierto ofrece m ayor oportunidad para el desarrollo teórico”, y pone énfasis en lo esencial que es “fom en tar más y mejores estudios com parativos”.190 De cualquier forma que se le exprese, estoy de acuerdo con el tema central de que no es necesario ni posible tratar de restaurar el grado de autonom ía y de separatism o que una vez caracterizó al creciente m ovi m iento de la adm inistración pública com parada. Ha llegado el m om en to de com binar la perspectiva com parativa con el énfasis tradicional mente localista que se centra en los estudios y en la investigación de adm inistración pública de nivel nacional. Esto prom ete rem ediar algu nas de las deficiencias de profundidad del análisis que se atribuyen a los esfuerzos com parativos, y al m ism o tiem po enriquecerá la adm inistra ción pública general, am pliando sus horizontes de manera tal que la com prensión del propio sistem a de adm inistración se verá realzada cuando se le coloque en un am biente transcultural. Entre tanto, no es posible dar un vistazo general a la adm inistración pública desde una perspectiva comparativa, a m enos que se establezca primero un marco para la presentación. A partir de esta revisión históri ca de la evolución de los estudios com parativos, debe quedar claro que los sistem as de adm inistración pública de los países existentes sólo pue den tratarse com parativam ente una vez seleccionado un enfoque entre num erosas opciones que a veces presentan conflictos parciales entre sí. En el capítulo n se acom ete la tarea de seleccionar un enfoque para la com paración.
,87 S a v a g e, "O ptim ism an d P essim ism " , p. 422. 188 Jun, " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m in istra tio n ”, p. 6 47. 189 R ig g s ha ex p resa d o esta o p in ió n m á s d e u n a v ez, c o n d ife r e n te s p alab ras. V éa se, p or ejem p lo , "The G rou p a n d the M o v em en t”, p. 65 2 , y "E pilogue: T h e P o litics o f B u re a u c ra tic A d m in istra tio n ”, en la o b ra d e T u m m a la , A dm inistrative System s Abroad, ed . revisad a, ca p . 15, p. 4 0 7 . 190 P eters, Com paring Public B ureaucracies , p. 3.
II. ENFOQUE COMPARATIVO LA BUROCRACIA COMO ENFOQUE
Entre las diversas formas de organizar un estudio del estado actual del conocim iento relativo a la adm inistración en los distintos países, hem os elegido com o m edida de com paración la institución de la burocracia pública. En vista de la preferencia por un enfoque funcional o no estructural expresada por varios estudiosos sobresalientes de política com parada, es ciertam ente legítim o preguntarse por qué no elegir una función com o la de la aplicación de la regla de Almond, en lugar de elegir la institu ción o la estructura burocrática com o tema del análisis adm inistrativo com parado. La respuesta no consiste en un juicio de tipo general acerca de que el m étodo funcional de estudio com parado de los sistem as políti cos integrales es inferior al m étodo estructural. Antes bien, se encuentra en la determ inación de que la burocracia, com o estructura política es pecializada, ofrece una mejor base para el análisis que la elección de una o más categorías funcionales. Nuestro objetivo no es com parar sis tem as políticos integrales, sino sólo com parar la adm inistración pública en los diversos cuerpos políticos. Este enfoque restrictivo nos obliga a elegir com o base de com paración para un propósito específico la insti tución más prometedora: en nuestro caso, la adm inistración pública. Dicha base debe ser suficiente, sin resultar excesiva, y aportar datos para la com paración de los cuerpos políticos tratados. Para el estudioso de la administración pública, la estructura de la burocracia posee algunas ven tajas sobre la aplicación de reglas, así com o sobre toda alternativa fun cional que se ha sugerido. Las objeciones más im portantes que Almond y otros plantean respec to a los estudios com parados con énfasis estructural consisten en que las estructuras pueden variar sustancialm ente de un sistem a a otro, así com o en que estructuras sim ilares en distintos sistem as pueden poseer im portantes diferencias funcionales que se pasen por alto. Estas precau ciones, sin em bargo, no llegan a viciar la utilidad del m étodo estructural en el estudio com parado de la adm inistración pública. Al parecer, la bu rocracia, com o estructura especializada, es com ún a todos los Estadosnación contem poráneos, según se explica más adelante. En cuanto al segundo punto, concentrarse en la burocracia pública no im plica pasar 104
ENFOQUE COMPARATIVO
105
por alto autom áticam ente la posibilidad de que cum pla otras funciones, tulemás de la aplicación de normas. En realidad, si es cierta la hipótesis di; Almond de que todas las estructuras son m ultifuncionales, es tan vá lido —para efectos de un estudio com parado— concentrarse en una esnuctura que existe en el nivel universal e investigar las diferentes fun» iones que desem peña, com o concentrarse en una función específica e identificar las estructuras que la cum plen. Rastrear una función deter minada m ediante m últiples estructuras parecería presentar problem as de conceptualización y de investigación tan im portantes com o los de señalar una estructura única y analizar las funciones que d esem peña.1 I odo análisis com parado parcial de los sistem as políticos presenta un dilema, a saber: adoptar un m étodo funcional o institucional. Tal vez esto no sea grave en los países occidentales, donde existe un alto grado de correlación entre las estructuras y sus fu n ciones pertinentes por m e dio de los diversos sistem as. Sin em bargo, al estudiar los países en d es arrollo cualquiera de estos dos enfoques presenta graves problem as. I ,a com paración de acuerdo con la función podría ser más difícil en la práctica que en la teoría, puesto que tenem os poca experiencia al res pecto, y requiere la identificación de estructuras vagam ente form adas o extrañas m ediante las cuales la función en consideración se lleva a la práctica. Por otra parte, los riesgos de la com paración estructural son más fácilm ente identificables, incluida la falta o la existencia precaria de instituciones com parables y el peligro de presuponer que estructuras sim ilares siem pre desem peñan funciones equivalentes. Una com paración con base estructural es posible si la institución o las instituciones que se estudian existen realm ente y m antienen una co rrespondencia con los sistem as políticos en consideración, y si se obser van las variaciones en el papel funcional que dichas instituciones desem peñan en los diversos sistem as. Desde otro punto de vista, podría sostenerse que la com paración de la estructura y de la conducta burocráticas es deficiente porque sólo ofrece una cobertura parcial de los tem as que tradicionalm ente tratan los libros sobre la adm inistración pública en los distintos países, tales 1
Para u n a e x p lic a c ió n m á s d etallad a, v éa se, d e Ferrel H ead y y S y b il L. S to k es, c o m p s.,
Papers in Com parative Public Adm inistration, Ann Arbor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istr a tio n , T h e U n iv ersity o f M ich ig a n , pp. 10-11, 1962. W illiam J. S iffin h a e stu d ia d o si la p ersp e ctiv a b u ro crá tica estru ctu ral a m erita c o n tin u a r sie n d o u sa d a y c o n c lu y e q u e m e rece q u e se le ten g a co n fia n z a para recorrer lo q u e llam a “el c a m in o e s tr e c h o ” a la c ie n c ia , eq u iv a len te a lo d e n o m in a d o p o r o tro s "teoría d el ra n g o m e d io ”. A u n q u e r e c o n o c e la c a p a cid a d lim ita d a d el estr u c tu r a lism o c o m o u n in stru m e n to , S iffin a r g u m e n ta q u e a b a n d o n arlo n o ay u d a rá en m u c h o a m ejorar la situ a c ió n . V éa se su " B ureaucracy: T h e P rob lem o f M e th o d o lo g y a n d th e ‘S tr u c tu ra l’ A pproach", Journal o f Com parative Adm inistration, vol. 2, n ú m . 4, pp. 4 7 1 -5 0 3 , 1971.
106
ENFOQUE COMPARATIVO
com o la organización administrativa y la dirección, la adm inistración fiscal y de los recursos hum anos, las relaciones entre los distintos nive les del gobierno y de adm inistración y el derecho adm inistrativo. Una respuesta consiste en que el marco com ún de tratam iento es m enos evi dente en la actualidad que hace unos cuantos años, de m odo que la va riación en la perspectiva es más aceptable. Sin em bargo, la explicación más convincente consiste en que una com paración generalizada a tra vés de los diversos países requiere cierto concepto organizador que evite que nos enterrem os bajo un alud de datos acerca de una multitud de sis tem as adm inistrativos de naturaleza diversa. La burocracia provee di cho concepto organizador, que ciertam ente se encuentra en el centro de la adm inistración moderna —si bien adm inistración pública y burocra cia no son sinónim as— , y sobre la cual influyen todas las dem ás fuerzas que han interesado a los estudiosos de la adm inistración pública en el pasado. Antes de proseguir, debem os exam inar cuidadosa y detalladam ente el uso que al térm ino burocracia le han dado distintos autores, las con fu siones respecto al significado y los entendim ientos que resultaron y la acepción otorgada al término en el presente libro.
Co nceptos
d e b u r o c r a c ia
A m enudo se ha atacado el térm ino burocracia acusándolo de ser artifi cial, am biguo y problem ático. Estos adjetivos son exactos; sin em bargo, el térm ino burocracia ha dem ostrado su poder de perm anencia. Aun la m ayoría de sus críticos han concluido que es preferible conservarlo (siem pre y cuando se le dé el significado que ellos prefieren) que aban donarlo. Esta es, en esencia, la postura aquí adoptada. Se desconocen con exactitud los orígenes de la palabra. M orstein Marx le atribuye un origen francés, al identificar un antiguo antepasado latino; la califica de repugnante ejem plo de la cruza entre el francés y el griego, y la enum era entre las palabras notorias de nuestros tiem pos.2 Dicho au tor subraya que el término fue utilizado por primera vez en su forma francesa, bureaucratie, por un ministro de com ercio francés del siglo xvm para referirse al gobierno en ejercicio, que durante el siglo xix llegó a Alemania com o Burokratie y que con posterioridad ha ingresado en el inglés y en m uchos otros idiom as. Como tema de estudios académ icos, se le asocia principalm ente con Max Weber (1864-1920), estudioso ale2 Fritz M orstein Marx, The A dm inistrative State, Chicago, University o f C hicago Press, pp. 16-21, 1957.
o ENFOQUE COMPARATIVO
mán de las ciencias sociales, cuyos escritos sobre el tem a han * do un aluvión de com entarios y de nuevas investigaciones.3 El uso al parecer m ás extendido del térm ino burocracia puede distraernos, aunque no detenernos forzosam ente. En el lengua; lar, el térm ino burocracia cum ple el papel de villano y es em plt personas opuestas al "gran gobierno” o al "Estado benefactor”, «. iiera de una “m aldición política”. En ocasiones, esta acepción t aparece en escritos académ icos, de los cuales dos ejem plos corr le citados son la definición proporcionada por Harold Laski e* rión de 1930 de la Encyclopedia o f the Social Sciences y el trat. que Ludwig von M ises le da en su libro Bureaucracy.4 La mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales define la cracia en una forma destinada a identificar un fenóm eno que se ; con organizaciones com plejas de gran escala, sin otorgarle connot. positiva ni negativa. Este uso neutral del térm ino en cuanto a su val ción no identifica la burocracia con un héroe ni con un villano, sino la considera una forma de organización social con determ inadas car terísticas. La confusión teórica sobre la burocracia se origina en los diferentes métodos utilizados para describir dichas características y en la falta de distinción entre los diversos m étodos.5 Esta am bigüedad puede rastrear se hasta las m ism as form ulaciones de Weber y, a pesar del alto nivel de concordancia y de congruencia en lo relativo a las características funda mentales de la burocracia, continúa hasta el presente. La tendencia prevaleciente consiste en definir la burocracia en tér minos de las características estructurales básicas de una organización. La form ulación más com pacta es la de Víctor Thom pson, quien caracte3 Para e x c e le n te s in tr o d u c c io n e s a las o b ras so b re este tem a , v éa se, d e R ob ert K. M erton
ct al., c o m p s., Reader in Bureaucracy, N u ev a York, F ree P ress o f G len co e, In c., 1952; d e Peter M. B lau , Bureaucracy in Modern Society, N u eva York, R a n d o m H o u se , 1956; d e Alfred D iam ant, "The B u re a u c ra tic M odel: M ax W eb er R ejected , R ed isc o v ered , R e fo r m e d ”, en la obra d e H ea d y y S to k es, Papers, pp. 5 9-96, y d e H en ry Jacob y, The Bureaucratization o f the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1973. A p o rta cio n es so b re varios .isp e c to s d e la b u ro cra cia p u ed en en co n tra rse en el lib ro d ^ J a n -E rik L añe, c o m p ., Bureau cracy and Public Choice, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987, y en el d e Larry B. Hill, co m p ., The State o f Public Bureaucracy, Arm onk, N ueva York, M. E. Sharpe, Inc., 1992. Un c o m p e n d io b a sta n te co m p le to d e c o n trib u c io n es m u y variad as sob re la b u rocracia y las o p e r a c io n e s b u ro crá tica s e s el d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel D ekker, 1994. Para un resu m en , véase, d e Ferrel H eady, " B u reau cracies”, cap ílu lo 20 , pp. 3 0 4 -3 1 5 , en la ob ra d e M ary H a w k esw o rth y M au rice K o g a n , c o m p s., E ncyclo pedia o f G overnm ent and Politics, vol. i, L on d res y N u ev a York, R o u tle d g e , 1992. 4 T a n to Laski c o m o V on M ises so n c ita d o s en el a rtícu lo d e W allace S . S ayre, "B u reau cracies: S o m e C o n tra sts in S ystem s" , Indian Journal o f Public A dm inistration, vol. 10, n ú m . 2, p. 2 1 9 , 1964. 5 F errel H ead y, " B u reau cratic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 50 9 -5 2 5 , 1959.
106
ENFOQUE COMPARATIVO
com o la organización administrativa y la dirección, la adm inistración fiscal y de los recursos hum anos, las relaciones entre los distintos nive les del gobierno y de adm inistración y el derecho adm inistrativo. Una respuesta consiste en que el marco com ún de tratam iento es m enos evi dente en la actualidad que hace unos cuantos años, de m odo que la va riación en la perspectiva es más aceptable. Sin em bargo, la explicación más convincente consiste en que una com paración generalizada a tra vés de los diversos países requiere cierto concepto organizador que evite que nos enterrem os bajo un alud de datos acerca de una m ultitud de sis tem as adm inistrativos de naturaleza diversa. La burocracia provee di cho concepto organizador, que ciertam ente se encuentra en el centro de la adm inistración m oderna —si bien adm inistración pública y burocra cia no son sinónim as—, y sobre la cual influyen todas las dem ás fuerzas que han interesado a los estudiosos de la adm inistración pública en el pasado. Antes de proseguir, debem os exam inar cuidadosa y detalladam ente el uso que al térm ino burocracia le han dado distintos autores, las confu siones respecto al significado y los entendim ientos que resultaron y la acepción otorgada al térm ino en el presente libro.
C o nceptos
d e b u r o c r a c ia
A m enudo se ha atacado el térm ino burocracia acusándolo de ser artifi cial, am biguo y problem ático. Estos adjetivos son exactos; sin em bargo, el térm ino burocracia ha dem ostrado su poder de perm anencia. Aun la mayoría de sus críticos han concluido que es preferible conservarlo (siem pre y cuando se le dé el significado que ellos prefieren) que aban donarlo. Ésta es, en esencia, la postura aquí adoptada. Se desconocen con exactitud los orígenes de la palabra. Morstein Marx le atribuye un origen francés, al identificar un antiguo antepasado latino; la califica de repugnante ejem plo de la cruza entre el francés y el griego, y la enumera entre las palabras notorias de nuestros tiem pos.2 Dicho au tor subraya que el térm ino fue utilizado por primera vez en su forma francesa, bureaucratie, por un ministro de com ercio francés del sigloxvm para referirse al gobierno en ejercicio, que durante el siglo xix llegó a Alemania com o Burokratie y que con posterioridad ha ingresado en el inglés y en m uchos otros idiom as. Como tema de estudios académ icos, se le asocia principalm ente con Max Weber (1864-1920), estudioso ale2 Fritz M orstein Marx, The Adm inistrative State, Chicago, University o f Chicago Press, pp. 16-21, 1957.
o ENFOQUE COMPARATIVO
107
man de las ciencias sociales, cuyos escritos sobre el tema han estim ula do un aluvión de com entarios y de nuevas investigaciones.3 El uso al parecer más extendido del térm ino burocracia puede llegar a distraernos, aunque no detenernos forzosam ente. En el lenguaje popu lar, el térm ino burocracia cum ple el papel de villano y es em pleado por personas opuestas al “gran gobierno" o al “Estado benefactor", a la m a nera de una “m aldición política". En ocasiones, esta acepción tam bién aparece en escritos académ icos, de los cuales dos ejem plos com ún m en te citados son la definición proporcionada por Harold Laski en la edit ión de 1930 de la Encyclopedia o f the Social Sciences y el tratam iento <|iie Ludwig von M ises le da en su libro Bureaucracy.4 La mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales define la buroi i acia en una forma destinada a identificar un fenóm eno que se asocia con organizaciones com plejas de gran escala, sin otorgarle connotación positiva ni negativa. Este uso neutral del térm ino en cuanto a su valorac ión no identifica la burocracia con un héroe ni con un villano, sino que la considera una forma de organización social con determ inadas caracIcMÍsticas. La confusión teórica sobre la burocracia se origina en los diferentes métodos utilizados para describir dichas características y en la falta de distinción entre los diversos m étodos.5 Esta am bigüedad puede rastrear se hasta las m ism as form ulaciones de Weber y, a pesar del alto nivel de concordancia y de congruencia en lo relativo a las características funda mentales de la burocracia, continúa hasta el presente. La tendencia prevaleciente consiste en definir la burocracia en tér m inos de las características estructurales básicas de una organización. La form ulación más com pacta es la de Víctor Thom pson, quien caracte 3 Para e x c e le n te s in tr o d u c c io n e s a la s o b ra s so b r e e s te tem a , v éa se, d e R ob ert K. M erton
ct al., c o m p s., Reader in Bureaucracy, N u eva York, F ree P ress o f G len co e, In c., 1952; d e P e lel M. B la u , Bureaucracy in Modern Society, N u ev a York, R a n d o m H o u se, 1956; d e Alfred D iam ant, "The B u re a u c ra tic M odel: M ax W eb er R ejected , R ed isc o v ered , R e fo r m e d ”, e n la obra d e H ea d y y S to k es, Papers, pp. 59-96, y d e H en ry Jacob y, The B ureaucratization of the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia Press, 1973. A p o rta cio n es so b re varios ¡isp ecto s d e la b u ro cra cia p u ed en e n co n tra rse en el lib ro de>Jan-Erik L añe, c o m p ., Bureau cracy an d Public Choice, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987, y e n el d e Larry B. Hill, co m p ., The State of Public Bureaucracy, Arm onk, N u eva York, M. E. Sharpe, Inc., 1992. Un c o m p e n d io b a sta n te co m p le to d e co n trib u c io n es m u y variad as so b re la b u rocracia y las o p e r a c io n e s b u ro crá tica s e s el d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel D ekker, 1994. Para un resu m en , véase, d e Ferrel H eady, “B u rea u cra cies”, cap ílu lo 20, pp. 3 0 4 -3 1 5 , en la ob ra d e M ary H a w k esw o rth y M au rice K ogan , c o m p s., Encyclo pedia o f G overnm ent and Politics, vol. i, L on d res y N u eva York, R o u tle d g e , 1992. 4 T a n to Laski c o m o V o n M ises so n c ita d o s en el a rtícu lo d e W a lla ce S . S ayre, ‘‘B u r e a u cracies: S o m e C o n tra sts in S ystem s" , Indian Journal o f Public A dm inistration, vol. 10, n ú m . 2, p. 2 1 9 , 1964. 5 Ferrel H ea d y , “B u re a u c ra tic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, A dm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 50 9 -5 2 5 , 1959.
ENFO QUE COMPARATIVO
riza la organización burocrática com o un com puesto de una jerarquía de autoridad altamente elaborada que se sobrepone a una división del trabajo sum am ente especializada.6 A partir de Weber, la mayoría de los escritores sobre la burocracia ha enum erado las d im ensiones estructu rales de la burocracia, presentando variaciones m enores en sus form u laciones tanto en lo relativo al contenido com o a la subdivisión de te mas, aunque con coincidencias sustanciales entre ellos. Richard H. Hall ha elaborado una tabla con las características de la burocracia según las enum eraciones proporcionadas por varios autores, incluidos Weber, Litwak, Friedrich, Merton, Udy, Heady, Parsons y Berger.7 De la extensa enum eración de características, Hall eligió seis d im ensiones dignas de atención especial: a) una jerarquía de autoridad bien definida; b) una di visión del trabajo basada en la especialización funcional; c) un sistenja de normas relativas a los derechos y obligaciones de los funcionarios que desem peñan los distintos cargos; d) un sistem a de procedim ientos relativo a las relaciones de trabajo; e) la im personalidad de las relacio nes interpersonales, y f ) la selección para em pleos y ascensos basada en la com petencia técnica. Esta lista bien puede servir com o resum en de las características estructurales de la burocracia más com únm ente se ñaladas. Una segunda tendencia con siste en definir la burocracia en térm inos de características conductuales, o en añadir éstas a las características estructurales, com o resultado de lo cual se obtiene una pauta de con ducta que se supone burocrática. Sin em bargo, las op iniones en cuanto a qué tipo de conducta m erece tal calificativo varían considerablem ente. Una opción consiste en destacar los rasgos norm ales, deseables y fun cionales positivam ente asociados a la prosecución de los objetivos de las organizaciones burocráticas. Por ejem plo, Friedrich hace énfasis en ras gos com o la objetividad, la precisión, la congruencia y la discreción, los cuales están “clara e íntim am ente ligados a la función dé tó m a d e ~5ecisiones por los funcionarios adm inistrativos"8 en tanto que "represen tan norm as que definen pautas de conducta o hábitos deseables para todos los m iem bros” de dicha organización burocrática, que han sido establecidos por “hombres de una inventiva extraordinaria, quienes m e diante sus descubrim ientos sentaron las bases de una sociedad racio6 V ícto r A. T h o m p so n , Modern O rganization, N u eva York, Alfred A. K n op f, In c., pp. 3-4, 1961. 7 R ich a rd H. H all, " In traorgan ization al S tru ctu ral V ariation : A p p lica tio n o f th e B u re a u cra tic M o d el”, A dm inistrative Science Quarterly, vol. 7, n ú m . 3, pp. 2 9 5 -3 0 8 , 1962. 8 Cari J o a ch im F ried rich , Man an d his G overnm ent, N u ev a Y ork, M cG raw -H ill B ook C o m p a n y , p. 4 7 1 , 1963. Para u n a p r e se n ta c ió n m á s c o m p le ta d e lo s p u n to s d e v ista d e F ried rich so b re la b u rocracia, v éa n se en p a rticu la r lo s c a p ítu lo s 18, "The P o litica l E lite an d B u reaucracy" , y 26, "Taking M ea su res an d C arrying On: B ureaucracy".
ENFOQUE COMPARATIVO
109
huí y Eisenstadt habla en térm inos elogiosos de un tipo de equilibrio illn.im ico que la burocracia puede desarrollar en relación con el medio, imi el cual la burocracia conserva su autonom ía y sus rasgos distintivos ««Inptando una conducta que m antiene su diferenciación estructural de I" dem ás grupos sociales, aunque reconociendo los derechos de quie nes legítim am ente reclaman poderes de supervisión sobre ella .10 Iln enfoque más com ún, que aparece en los trabajos de m uchos otros Hilóles, subraya los rasgos de conducta que son básicam ente negativos, di luncionales, patológicos o contraproducentes y que tienden a frus11 .ir el logro de los objetivos que supuestam ente la burocracia se propo ne alcanzar. Robert Merton ha hecho la enunciación clásica de este Imiiiio de vista.11 Dicho autor ve con preocupación el hecho de que “los mism os elem entos que conducen a la eficiencia en general producen in■in icncia en casos determinados" y “ocasionan una excesiva preocu pación por la su jeción estricta a Jas.xeglam en tac iones, lo cual induce timidez, conservacionism o y tecnicism o". El énfasis sobre la “despersonalización de las relaciones” origina relaciones conflictivas con los clien tes de la burocracia. Entre las orientaciones conductuales específicas mas frecuentem ente m encionadas se encuentran pasar la responsabili dad a otra persona, el papeleo, la rigidez, la inflexibilidad, la despersoualización excesiva, el secreto excesivo, y la renuencia a delegar y a ejereer facultades discrecionales. La conducta de esta clase es típica de la "incapacidad idónea" del burócrata. De esto se deduce que la conducta más típicam ente burocrática se origina en un exceso de énfasis en la ra cionalización de la organización burocrática, que es disfuncional en sus electos, lo cual sugiere un m odelo para la conducta burocrática que hai ía hincapié en estos rasgos contradictorios o contraproducentes. Tal continúa siendo la orientación com ún. M orstein Marx habla de dichos rasgos com o los “m ales de la organización" y los explica diciendo que "el tipo de organización burocrática origina ciertas tendencias que per vierten su objetivo. Parte de su fuerza —y en casos extrem os su totali dad— se disipa constantem ente por vicios que, de m odo paradójico, 9 Cari J o a ch im F ried rich , C onstitutional G overnm ent an d Dem ocracy, 4 a ed ., B o sto n , lila isd el! P u b lish in g C o m p an y, pp. 4 4 -4 5 , 1968. 10 S. N . E isen sta d t, “B u rea u cra cy , B u re a u c ra tiza tio n , an d D eb u r e a u c r a tiz a tio n ”, A dm i nistrative Science Quarterly, vol. 4, n ú m . 3, pp. 3 0 2 -3 2 0 , 1959. C on trasta e s te tip o d e e q u ili brio p referid o c o n o tra s d o s p o sib ilid a d e s p rin cip a les m e n o s d e se a b le s, a las q u e llam a hurocratización y desburocratización, ca d a u n a d e las c u a le s resu lta d e p a u ta s d e c o n d u c ta b u ro crá tica a b érra n te q u e, en el p rim er c a so , a m p lía n e x c e s iv a m e n te el p ap el d e la b u r o cra cia y, en el se g u n d o , lo d eb ilita n o lo su b v ierten . 11 R obert M erton , “B u rea u cra tic S tru ctu re an d P erso n a lity ”, en Social Theory an d Social Structure, N u ev a York, F ree P ress o f G len co e, Inc., 1949, c a p ítu lo 5; se rep ro d u jo en Reader in Bureaucracy, pp. 3 6 1 -3 7 1 .
110
ENFOQUE COMPARATIVO
provienen de sus virtudes".12 Michel Crozier califica su valioso estudio denom inado The Bureaucratic Phenomenon com o un intento científico por com prender mejor esta "enfermedad de la burocracia”. Explica que al hablar del fenóm eno burocrático se refiere a "sus inadaptaciones, sus inadecuaciones o, para utilizar la expresión de Merton, a las ‘disfun cio nes’ que necesariam ente se desarrollan en las organizaciones hum anas”.13 Cualquiera de estos cam inos hacia una definición de la burocracia en términos de conducta da lugar a la distinción entre pautas de conducta “más" o “m enos” burocráticas, cuya definición es incierta a m enos que se com prenda con claridad el tipo de conducta a la cual se califica de burocrática. Este m étodo también puede ayudar a la identificación del "proceso de burocratización" con una tendencia marcada hacia una com binación que m uestra una pauta de rasgos de conducta generalm ente patológicos, tal com o el uso que Eisenstadt da al térm ino burocratiza ción, al que define com o "la extensión del poder de una organización burocrática en diversas áreas ajenas a su propósito inicial, la creciente form alización interna en la burocracia, la reglam entación de estas áreas por la burocracia y, en general, un fuerte énfasis en la extensión del po der de la burocracia".14 Peter Blau ha sugerido un tercer m étodo de tratam iento de la con d uc ta burocrática. Dicho autor define la burocracia de acuerdo con el logro de objetivos, es decir, com o "una organización que m axim iza la eficien cia de la adm inistración, o bien un m étodo institucionalizado de con ducta social organizada en interés de la eficiencia adm inistrativa".15 En la sociedad moderna, que requiere operaciones en gran escala, tal vez sea necesaria la existencia de ciertas características organizativas bási cas, incluidas la disposición jerárquica, la especialización, cierto grado de profesionalism o, un conjunto de reglas operativas y un com prom iso básico de adaptación racional de los m edios a los fines. Aunque Blau re conoce la tendencia de las burocracias a desarrollar pautas de conducta que se desvían del logro de sus objetivos legítim os, no acepta la opinión de que toda conducta que se desvía de las expectativas form ales o que parezca irracional sea en verdad disfuncional. Blau sugiere una catego ría de conducta de naturaleza parcialm ente distinta, la que caracteriza com o "irracional, aunque (quizá) destinada a un fin".16 La conducta que 12 M o rstein M arx, The Adm inistrative State, pp. 25-28. 13 M ich el C rozier, The Bureaucratic Phenom enon, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress, pp. 4-5, 1964. 14 E isen sta d t, "B u reau cracy, B u re a u c ra tiza tio n , an d D eb u r e a u c r a tiz a tio n ”, p. 3 03. 15 B lau , Bureaucracy in M odem Society, p. 60. 16 Ibid., p. 58: "A dm inistrar u n a o r g a n iz a c ió n so c ia l d e a c u erd o ú n ic a m e n te c o n lo s c r i terio s té c n ic o s d e la ra cio n a lid a d e s a lg o irracion al, p orq u e ign ora lo s a s p e c to s n o r a c io n a les d e la c o n d u c ta s o c ia l”.
ENFOQUE COMPARATIVO
111
Ni* m inina en una falta de com prom iso con la racionalidad puede ser iIIkIi mcional, aunque esto debe ser juzgado por los resultados, antes tille en referencia a un conjunto de rasgos con d uctu ales p recon ceb i dos que acom pañan a los com ponentes estructurales de la burocracia. I i i prueba relativa a la adecuación de la conducta sería su contribución ii lo s objetivos burocráticos fundam entales. La conducta que es patoló||lt .1 en una burocracia puede ser sana en otra. Esto parecería hacer de I.iv características tanto estructurales com o conductuales de la burocrai I.i algo variable, dado que la prueba de que una organización es una burocracia consiste en determ inar si cum ple con sus objetivos, y los ele mentos estructurales y conductuales que esto requiere pueden variar en el tiempo y en el espacio. Como se ha indicado en el presente resum en, existe considerable tu nerdo respecto de las características organizativas básicas de la buroi tacia, aunque esta certeza es m ucho m enor en lo relativo a los rasgos i onductuales que se asocian con ella. Se han presentado tres opciones p.ira calificar de burocrática una pauta conductual determ inada. La pri mera apunta a la conducta normal, funcional y deseable que cabe esp e tar y considerar natural en las operaciones burocráticas. La segunda subraya la conducta disfuncional que probablem ente se origina en la orientación racionalista de la burocracia y en los rasgos estructurales •I* signados para mantenerla. La tercera opción relaciona la adecuación de la conducta con el m edio burocrático, lo cual se vuelve una medida más flexible para determ inar qué conducta es burocrática en el sentido de que es funcional. Por supuesto, todas estas consideraciones son im portantes y la eleci ión de alguno de estos aspectos com o crítico para la definición de la burocracia es justificable. Sin embargo, para una mejor com prensión es esencial hacer una elección explícita.17 En otro trabajo18 he sostenido que el estudio precursor de Morroe Berger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt, está viciado por no hacerlo, lo cual afecta su conclusión de que las teorías de la burocracia desarrolladas en O ccidente tienen graves deficiencias cuando se trata de analizar burocracias en contextos tanto occidentales com o no occid en tales.19 Su opinión de que la teoría 17 "La m a y o ría d e lo s a u to r es h an d ife r e n c ia d o en tre e s to s a sp e c to s [ ...] y n o h an in ten la d o n in g ú n a n á lisis rig u ro so o d e fin ic ió n form al d e la b u ro cra cia . S e h an c o n fo r m a d o co n to m a r a lg u n a s e le c c ió n de lo s a sp e c to s d e co n d u cta , d e estru ctu ra y d e fin alid ad c o m o si ca ra cteriza ra n u n a o rg a n iza ció n b u ro crá tica .” D. S. Pugh, y c o is., "A C on cep tu al S c h e m e for O rg a n iza tio n a l A nalysis", Adm inistrative Science Quarterly, vol. 8, n ú m . 3, p. 2 97, 1963. 18 F errel H ead y, “B u re a u c ra tic T h eory an d C om p arative A d m in istr a tio n ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 3, n ú m . 4, pp. 5 0 9 -5 2 5 , 1959. 14 M orroe Berger, " B u reau cracy E ast an d W est", Adm inistrative Science Quarterly, vol. 1, n ú m . 4, pp. 5 1 8 -5 2 9 , 1957.
112
ENFOQUE COMPARATIVO
existente es inadecuada se basa principalm ente en el hecho de que las respuestas al cuestionario que utilizó en su estudio no se adecuaron a sus expectativas. En su estudio, Morroe Berger expone ciertas hipótesis sobre las “normas occidentales” de la conducta burocrática y descubre, al analizar los datos del cuestionario, que los m iem bros de la adm inis tración pública egipcia más expuestos a las influencias occidentales no se acercaban a lo que él suponía eran las norm as occidentales, com o lo había previsto. Berger presta relativam ente poca atención al aspecto es tructural de la teoría burocrática, aunque de m anera im p lícita su p o ne que un m odelo de burocracia debe com binar rasgos estructurales y de la conducta. En cuanto a los atributos conductuales, cita a M erton y parece indicar que el aspecto conductual de un m odelo debería acen tuar las tendencias disfuncionales o patológicas, conform e a lo estable cido en la segunda opción ya expuesta. Sin em bargo, al construir los m edios de investigación para m edir la conducta burocrática “típica” u “occidental", Berger com bina rasgos generalm ente considerados patoló gicos o disfuncionales con otros que por lo regular se consideran fun cionales o deseables. En resum en, su hipótesis relativa al “m odelo de conducta burocrática", el cual aparentem ente es idéntico al “m odelo de conducta burocrática occidental”, no parece adecuarse a sus propias citas de la teoría en lo relativo a los com ponentes conductuales de la bu rocracia. El m odelo híbrido o bifurcado de burocracia que u tiliza crea una co n fu sió n que hubiera podido evitarse con m ayor congruencia en el m étodo de identificación de los com ponentes conductuales, o bien definiendo la burocracia en forma tal que no se tilde de "burocrática” ninguna pauta determ inada de rasgos conductuales. La elección que hem os hecho respecto al m odo m ás adecuado de considerar a la burocracia consiste en verla com o una institución defi nida por características estructurales básicas.20 La burocracia es una form a de organ ización , la cual puede ser burocrática o no, de acu er do con la p resencia de dichas características. El h ech o de considerar a la burocracia com o característica de la estructura de una organi zación no significa que todas las burocracias sean estructuralm ente idénticas. Se han realizado algunos esfuerzos prom etedores para conceptualizar los elem en tos que pueden ser con siderad os d im en sion es de la estructura organizativa con el objeto de clasificar las organ iza cio n es dentro de un continuum para cada una de las dim ensiones. La posición de una organización determ inada en el conjunto de estas d i m ensiones conform aría un perfil de su estructura, el cual podría u tili 20 Para un a n á lisis m á s c o m p le to , v éa se, d e Ferrel H ead y, “R e c e n t L iteratu re o n C o m p a rative P u b lic A d m in istration " , A dm inistrative Science Quarterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 1341 5 4 ,1 9 6 0
ENFOQUE COMPARATIVO
113
zarse, se espera, para caracterizar la organización con propósitos com parativos.21 Una de las principales ventajas de elegir un enfoque estructural para definir a la burocracia, en vez de incorporar tam bién los com ponentes conductuales, es que perm ite tom ar en cuenta todas las pautas de con ducta que de hecho se encuentran en las burocracias y que m erecen igualm ente el calificativo de burocráticas. Por lo tanto, la identificación de una pauta de conducta determ inada que m erece el calificativo de "burocrática” no im plica hacer a un lado las dem ás pautas conductuales que tam bién se encuentran en las burocracias existentes y calificarlas de 110 burocráticas ni de m enos burocráticas. Esta práctica ha sido fuente de m ucha confusión, la cual se puede eliminar. El m étodo sugerido no pasa por alto ni le resta im portancia a las d ife rentes tendencias conductuales de las burocracias. Por el contrario, fa cilita la identificación y la clasificación de dichas pautas que son su mam ente significativas y deben ser consideradas objetos prim arios de análisis y de com paración. No tanto los elem entos estructurales, sino los rasgos conductuales, distinguen a las burocracias entre sí. Estas pau tas pueden variar de una burocracia a otra y con el correr del tiem po dentro de la m ism a burocracia. Pero más allá de eso con ocem os muy poco sobre este tem a tan com plejo.22 El objetivo de m áxim a prioridad es encontrar una teoría de la burocracia y técnicas de estudio com para do que faciliten la exploración de estos problem as. “Intuitivam ente [...] siem pre se ha supuesto que las estructuras y los patrones de acción bu rocráticos difieren en los distintos países del m undo occidental y m ucho más entre los hem isferios occidental y oriental. Los hom bres de acción conocen este hecho y nunca dejan de tenerlo en cuenta. Sin em bargo, los estudiosos contem poráneos de las ciencias sociales [...] no se han ocupado de tales com paraciones."23 Una caracterización estructural de lo que constituye una burocracia no logra por sí m ism a m ucho en este 21 P ugh et a i, "A C o n cep tu a l S c h e m e for O rg a n iza tio n a l A nalysis", pp. 2 9 8 ss. 22 C o m o F ried rich ha se ñ a la d o , lo s p ro b lem a s q u e p resen ta n lo s a s p e c to s d e c o n d u c ta de la b u ro cra cia so n c o n sid e r a b le m e n te m á s c o m p le jo s q u e lo s r e la c io n a d o s c o n lo s a sp e c to s estru ctu ra les. Él ob serva q u e "aunque p u ed e verse cierta sim ilitu d , la c o n d u c ta de lo s b u ró cra ta s varía c o n sid e r a b le m e n te se g ú n el tie m p o y el lugar, sin q u e e x ista n in g u na p a u ta d e d esa r ro llo cla ro. T a m p o co d eb e so r p r en d e rn o s e s te h e c h o . La c o n d u c ta d e to d a s la s p erso n a s en u n co n te x to cu ltu ral p articu lar será m o ld e a d a p or lo s v a lo res y c r e e n c ia s q u e p rev a lecen en esa cu ltu ra. D e e ste m o d o , el fu n c io n a r io c h in o , m o tiv a d o p o r la d o ctrin a d e C o n fu c io y d e s u s se g u id o r e s, esta rá m á s p r e o c u p a d o p o r la s b u e n a s m a n e ra s q u e el fu n c io n a r io su iz o , en ta n to q u e e s te ú ltim o , m o tiv a d o p o r la s e n s e ñ a n z a s d el c r is tia n ism o y so b re to d o (ca ra cterística m en te) p or la versión p rotestan te y p ietista d e las c ree n c ia s cr istia n a s, se p reo cu p a rá m á s p or la h o n e stid a d y el c u m p lim ie n to d el d e b e r ”. F rie d rich , Man an d H is G overnm ent, p. 4 70. 23 C rozier, The Bureaucratic Phenomenon, p. 2 10.
114
ENFOQUE COMPARATIVO
sentido, aunque por lo m enos puede trazar una huella que allane en cierto m odo el cam ino.
P r e d o m in io
d e la b u r o c r a c ia p ú b l ic a
¿Cuáles son los rasgos organizativos generalm ente considerados com u nes a todas las burocracias? ¿Existen en todos o en casi todos los siste mas políticos del m undo burocracias con estas características esenciales, de m odo que constituyan una base real para com parar a la adm inistra ción pública a través de las fronteras nacionales? Si las burocracias se encuentran en operación uniform e en los cuerpos políticos m odernos, ¿qué puntos estructurales o conductuales deben elegirse por ser los más productivos a los efectos de un estudio comparado? Como ya se ha m encionado, existen casi tantas form ulaciones de las características esenciales de la burocracia com o autores sobre el tema (y éstos han sido m uchos). Sin em bargo, la zona de acuerdo sobre los principales rasgos estructurales y organizativos es sustancial. Las varia ciones consisten generalm ente en la forma en que se expresan los aspec tos estrücturales y en la divergencia que se origina al agregar rasgos conductuales. Las características estructurales principales se pueden reducir a tres: a) jerarquía, b) diferenciación o especialización y c) idoneidad o com pe tencia.24 La jerarquía es probablem ente la característica más im portan te porque tam bién se asocia de manera estrecha al esfuerzo por aplicar la racionalidad a las tareas administrativas. Max Weber consideró este esfuerzo com o una explicación del origen de la forma de organización burocrática. Dicho autor opina que la jerarquía entraña principios y niveles de autoridad graduados que aseguran un sistem a de supraordenación y de subordinación firm emente dispuesto, en el cual los funcio narios superiores controlan a los inferiores. Dicho sistem a formal de relaciones entrecruzadas de subordinación y de supraordenación tiene por objeto proveer dirección, cohesión y continuidad. La especialización en la organización es resultado de la división del trabajo, lo cual a su vez es un requisito para que el esfuerzo hum ano cooperativo dom ine el m edio y alcance objetivos com plejos. La asignación de tareas esp eciali zadas im plica diferencias dentro de la organización, a las que los soció24 E sta fo r m u la c ió n d e lo s a s p e c to s o r g a n iz a c io n a le s d e la b u ro cra cia se ha id en tifica d o d e sd e h a ce m u c h o tie m p o co n Cari J. F ried rich . F ue p resen ta d a p or p rim era o c a s ió n (co n T ay lo r C olé) en Responsible Bureaucracy: A Stu dy o f the S w iss Civil Service, C am b rid ge, H arvard U n iv ersity P ress, 1932, y se v o lv ió a p resen ta r m á s r e c ie n te m e n te en Man an d His G overnm ent, pp. 4 6 8 -4 7 0 .
ENFOQUE COMPARATIVO
115
i i n denom inan roles. La estructura de la organización debe otorgar li,« i el ación funcional a dichos papeles. La idoneidad “se aplica a las ■iies o papeles y requiere que la persona que desem peñe dicho papel l Idónea para ello m ediante una preparación y educación adecuadas, — es generalm ente típico en las burocracias m uy desarrolladas".25 IÍm.i preparación intensiva podría justificar la alusión al profesionalis mo en relación con este aspecto, aunque com petencia e idoneidad son tflin in o s preferibles pues aluden a la adecuación del funcionario al paI que desem peña, según un contexto determ inado. La com petencia puede requerir o no lo que se considera capacitación profesional en una din ledad altam ente especializada. I mnbién se m encionan con frecuencia otros rasgos de tipo estructuhil uinque éstos son más periféricos o se relacionan estrecham ente con Ion va m encionados, com o un cuerpo de reglas que gobiernan la con■In. la de los m iem bros, un sistem a de registro, un sistem a de procedi m iento para tratar cuestiones laborales y un tam año suficiente para aserm .1 1 , com o m ín im o, una red de relaciones entre grupos secundarios. ( abe destacar que este tratam iento de la burocracia difiere en forma mr.iancial de la form ulación de una burocracia “de tipo ideal" o bien plenam ente desarrollada” im pulsada por Weber. Su "tipo ideal" no pre tende representar la realidad, sino que constituye una abstracción que lem arca ciertos rasgos. En suma, se trata, en sus propias palabras, de "una imagen mental [...] que no puede darse em píricam ente en la rea lidad”.26 Como señala Arora, Weber "parecía estar convencido de que el upo ideal no representa la ‘realidad’ per se, sino que sim plem ente es una abstracción que entrelaza la exageración de ciertos elem entos de la rea lidad en una concepción lógicam ente precisa”.27 Este "tipo ideal” se l>asa en una com binación de los análisis inductivo y deductivo y, presu m iblemente, tiene valor heurístico, aunque no corresponde a ninguna Instancia real del fenóm eno sujeto a estudio. Por otra parte, esta form ulación tiene por objeto identificar las orga nizaciones reales de las burocracias mientras reúnan las características especificadas. Asim ism o, la form ulación de Weber com bina aspectos or ganizativos y conductuales, mientras que ésta reduce la definición de burocracia a un núm ero m ínim o de características estructurales claves. Parece haber pocas dudas de que un cuerpo político viable en el m un do actual debe contar con un equipo de funcionarios públicos que reúna
« Ibid., p. 4 6 9 . lb C ita d o p or D ia m a n t en H ead y y S to k es, Papers, p. 63. 27 R a m esh K. Arora, Com parative Public A dm inistration, N u ev a D elh i, A sso cia ted P u b lish ing H o u se, p. 51, 1972. A rora tien e u n a e x p lic a c ió n m á s c o m p le ta d e la n a tu ra le za d e las c o n s tr u c c io n e s del tip o id eal.
116
ENFOQUE COMPARATIVO
los criterios de una burocracia.28 Las necesidades de la operación gu bernamental requieren una organización en gran escala, de tipo buro crático, con una disposición interna jerárquica y bien definida, especia lización funcional bien desarrollada y pautas de idoneidad que deben cum plir los m iem bros de dicha burocracia.29 Todo esto no significa pre suponer uniformidad, ni siquiera en lo relativo a estas características estructurales. Ciertamente, para distintos am bientes políticos se prevén variaciones en las características operativas de las diversas burocracias. Debe esperarse encontrar adaptación e innovación burocráticas, espe cialm ente en las naciones más nuevas en vías de desarrollo y en algunas sociedades socialistas.30 A efecto de com parar las burocracias públicas de todo el rango de en tidades políticas existentes, ¿en qué parte de dichas burocracias o en qué aspecto de la actividad burocrática deberíam os concentrarnos para que nuestro intento fuera fácil de manejar y tuviera en cuenta en forma realista la inform ación fidedigna de que se dispone? Para com enzar, utilizarem os lo que LaPalombara denom ina "conceptualización de la burocracia de tipo acordeón”.31 Los burocrátas de ma yor interés para nosotros serán por lo general “aquellos que ocupen puestos adm inistrativos, que tengan cierta capacidad de dirección en agencias centrales o de cam po, es decir, lo que en el lenguaje de la ad m inistración pública generalm ente se define com o directivos en un ni vel ‘superior’ o 'medio'".32 Esto constituye la carrera de la adm inistra ción pública, tal com o Morstein Marx utiliza el térm ino para describir al “grupo superior, relativam ente 'permanente', com puesto de quienes 28 P or ejem p lo , Fred R ig g s afirm a q u e "está claro q u e to d o s lo s E sta d o s c o n te m p o r á n e o s r e c o n o c id o s p o r la O rg a n iza ció n d e las N a c io n e s U n id a s tien en b u r o c r a c ia s”. Frontiers of D evelopm ent A dm inistration, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, p. 388, 1970. 29 E n m i o p in ió n , esta afirm a ció n c o n tin ú a sie n d o ex a cta , a u n q u e d e b e r e c o n o c e r se el in te rés g en e r a liz a d o en lo s a ñ o s rec ie n te s p or las te n d e n c ia s h a cia la “d esb u ro cr a tiza c ió n ”, en la q u e lo s s is te m a s d e g e r en cia rela tiv a m en te "abiertos" r em p la za n a lo s sis te m a s m á s " cerrad os”, lo cu al resu lta en el d e b ilita m ie n to d e la s p rerrogativas jerárq u icas, m e n o r d e p e n d e n c ia en la p reten sió n d e c o n o c im ie n to s e sp e c ia liz a d o s , y o tra s m o d ific a c io n e s d e la s o r to d o x ia s an te rio res d e la b u ro cra tiza ció n . Para un a n á lisis d e e s ta s m o d ifi c a c io n e s del m o d e lo b u ro crá tico , v éa se, d e D em etrio s A rgyriad es, " B u reau cracy an d Deb u r e a u c r a tiz a tio n ”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H andbook o f C om parative and D evelopm ent Public A dm in istration , N u ev a Y ork, M arcel D ekker, c a p ítu lo 40, pp. 5 6 7-585, 1991. 30 V éa se, d e K a lm a n K u lcsar, "Deviant B u reau cracies: P u b lic A d m in istra tio n in E astern E u ro p e an d in th e D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en la ob ra d e F a ra zm a n d , H andbook of Com pa rative an d D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 4 1 , pp. 5 8 7 -5 9 8 . 31 J o se p h L aP alom b ara, "An O verview o f B u rea u cra cy an d P o litica l D evelop m en t" , en el lib ro d e J o sep h L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent, P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity Press, p. 7, 1963. 32 Ibid.
ENFOQUE COMPARATIVO
117
th|» u ten, en grado diverso, la tarea de dirigir las distintas agencias”, llliidas las categorías "administrativa”, "profesional” e “industrial”, el il'Minal" tanto “jerárquico" com o "subalterno” y los funcionarios tan|«ii rile l am po” com o los que se desem peñan en la adm inistración “ceniimIV» En relación en el núm ero total de personas que trabajan en la ....."i* ust ración pública, esto abarca una pequeña proporción, tal vez U iM or a 1 o 2%. Este concepto más restrictivo de burocracia es más K . l . ' l I lado al estudiar la participación burocrática en la form ación de las J)|)llll( as públicas.34 I bibliografía sobre la adm inistración pública se ha concentrado conVtfhi ionalmente en la burocracia civil, antes que en la militar, lo cual es t>iimprcnsible y, en su mayor parte, aceptable en el estudio de la adM1 1111 -■l ración de los sistem as dem ocráticos occidentales. Sin embargo, In ««misión de la burocracia militar sería grave al realizar una comparadin i en el nivel global dados los num erosos casos de Estados-nación en Ion i nales la m ilicia no ha cum plido, o bien todavía no cum ple en el prem•111 **, un papel de subordinación al liderazgo político civil. Con posteriol lililíI a la independencia, en m uchos países latinoam ericanos la m ilicia Im
VPliipmrnt”, ibid.,
118
ENFOQUE COMPARATIVO
de ser la única, ni por fuerza la mejor de las perspectivas posibles. La hem os elegido porque es relativam ente manejable, porque puede apo yarse en la acum ulación más o m enos adecuada de inform ación básica y porque ofrece la prom esa de conducirnos a una futura investigación com parada más exacta y com pleta. La burocracia com o enfoque tam bién tiene la ventaja de que ha sido reconocida com o la base más co m únm ente aceptada de los estudios com parados.35 Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que el tema es muy com plicado y las fuentes de inform ación limitadas, trataremos de com parar las burocracias civiles superiores y, cuando sea oportuno, las militares, en una variedad de sistem as políticos actuales, considerando las siguien tes preguntas com o las más apropiadas a nuestros propósitos: 1. ¿Cuáles son las características operativas internas dom inantes en una burocracia que reflejan la com posición, la disposición jerárquica, el patrón de especialización y las tendencias conductuales de ésta? 2. ¿En qué medida una burocracia es m ultifuncional, es decir, en qué medida participa en la tom a de decisiones de política pública m ás im portantes, así com o en su ejecución? 3. ¿Cuáles son los principales m edios de control que se ejercen desde el exterior de la burocracia y en qué medida son efectivos dichos contro les externos? Como lo indican estas preguntas, nuestro interés no se limita a la com paración de las variaciones estructurales, sino que se extiende a la ex ploración de las diferencias en las pautas de conducta en el seno de las burocracias. Antes de intentar responder a estas preguntas para las diversas for m as políticas o tipos de sistem as políticos, considerem os dos factores 35 Ya en 1964, D w igh t W ald o en c o n tr ó q u e el m o d e lo b u ro crá tico era ú til, e stim u la n te y lla m a tiv o . C o m p a ra tive P u blic A d m in istra tio n : P rologue, P roblem s, a n d P ro m ise, C h icago, C o m p a ra tiv e A d m in istra tio n G roup, A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 1964, p. 24. V a rio s a ñ o s d e sp u é s, A rora id en tificó en su s o b ra s la c o n str u c c ió n d e la b u rocracia a p ro v ech a n d o el trabajo d e M ax W eb er c o m o "la estru ctu ra c o n c e p tu a l m á s d o m in a n te p o r s í m ism a en el e stu d io d e la a d m in istr a c ió n co m p a r a d a ”. C o m p a r a tiv e P u b lic A d m i n istr a tio n , p. 37. E n 1976, Jon g Jun y Lee S ig e lm a n reafirm aron esta p referen cia . Jun h izo un lla m a d o para q u e se c o n tin u a ra n e s tu d ia n d o "las estru ctu ra s, fu n c io n e s , c o n d u c ta s y a m b ie n te s d e la burocracia" en su artícu lo " R en ew in g th e S tu d y o f C om p arative A d m i nistra tio n : S o m e R eflectio n s o n th e C urrent P ossib ilities" , P u blic A d m in istr a tio n R eview , vol. 36 , n ú m . 6, pp. 6 4 1 -6 4 7 , en la p. 6 4 4 , 1976. S ig e lm a n m a n ife s tó su c o n v e n c im ie n to de q u e el fu tu ro d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a se e n c o n tra b a en lo s e s tu d io s di1 las b u ro cra cia s, en lo s "an álisis d e los a n te c e d e n te s, a c titu d e s y c o n d u c ta s d e lo s b u ró cra ta s y d e a q u e llo s c o n q u ie n e s in teractú an " . "In S ea rch o f C o m p a ra tiv e A d m in istr a tio n ”, P u b lic A d m in istr a tio n R e view , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 2 1 -6 2 5 , en la p. 6 24, 1976. Gliy P eters h a r efo rza d o esta p riorid ad en su lib ro m á s r e c ie n te , C o m p a rin g P u b lic B u rea u cra cies: P ro b lem s o f T heory a n d M eth od, T u sca lo o sa , A lab am a, T h e U n iv ersity o f A labam a P ress, 1988.
ENFOQUE COMPARATIVO
119
•tiiln .«.entes de tipo general que influyen de m odo significativo en las cai tu leí ísticas de los sistem as burocráticos. El primero es un factor relati*«mente inm ediato y discernible con facilidad: el m edio organizativo de Im mlm inistración pública, que incluye el patrón de departam entalizai Ion, la extensión del em pleo en el sector público, así com o las variacioII»'*. entre los sistem as de servicios públicos. I I segundo, m enos tangible y más com plejo, aunque de m ayor signififtu ion, es el m edio político, económ ico y social en el que la burocracia limi 1 0 1 1 a, es decir, lo que com únm ente se denom ina "ecología de la adiiiinr.ti ación". Debem os identificar, com o m ínim o, los rasgos am biénta le'. *1111 * tienen m ayor trascendencia en la form ación y reform ación de la Imii oí racia. ^ E L MEDIO ORGANIZATIVO
Departam entalización
Un» consecuencia necesaria de la jerarquización y de la especialización . I* l.is organizaciones de gran envergadura es la disposición ordenada de In*. unidades en agrupaciones sucesivam ente mayores y más incluyentes, i le proceso de departam entalización se ha presentado en una forma mui i .idam ente uniform e en países que difieren m ucho en otros aspec to-. de sus sistem as adm inistrativos. La unidad básica es el departam en to n ministerio, el cual representa una subdivisión adm inistrativa mayor deulio de la adm inistración. Brian Chapman identifica cinco "campos pl lm ipales en el gobierno”, a saber: relaciones exteriores, justicia, fillttn/as, defensa y guerra y asuntos internos, representados en el pasado • ni opeo por m inisterios primarios cuyos orígenes se rem ontan al sisteinn adm inistrativo rom ano.36 Con el aum ento de los servicios y de las i ■ p<Misabilidades del gobierno surgieron nuevos m inisterios de la catei la residual de asuntos internos, con lo cual se añadieron cam pos ta les i mno la educación, la agricultura, el transporte, el com ercio y, más i et ii ntem ente, la seguridad social y la salud.37 Richard Rose ha analiza" Hi lan C h a p m a n , The P rofession o f G o vern m en t, L on d res, G eorge A lien & U n w in , pp. IH M , |y?59. ' l'ara e x á m e n e s m u y c o m p le to s so b re la form a en q u e lo s p a tr o n e s d e o r g a n iz a c ió n se ili ..h rollaron en v a rio s p a íse s, v éa se, d e P oul M eyer, A d m in istr a tiv e O rg a n iza tio n : A C om fH im tlve S tu d y o f the O rg a n iza tio n o f P u blic A d m in istr a tio n , L on d res, S te v e n s & S o n s, |UV/; v d e Jean B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts : A C o m p a ra tiv e A n a lysis o f t ii> \m n n e n ta l S tru c tu re s, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, 1982, e n e sp e c ia l el c a p ítu lo 2, “T he I *. M-loprnent o f M o d e m G overn m en t" . Para e s tu d io s d e lo s e sfu e r z o s d e o r g a n iz a c ió n y tlt i H o rm a recien tes, v éa se, d e G erald E. C aid en , “A d m in istra tiv e R e fo r m ”, en la ob ra d e I tiiti/m u n d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo
120
ENFOQUE COMPARATIVO
do el aum ento en los departam entos del gobierno central en varias na ciones occidentales a partir de m ediados del siglo xix hasta principios de la década de 1980, e inform a que el prom edio por país se ha elevado de 9.4 a 19.2.38 Jean Blondel afirma que la expansión más rápida se pro dujo desde fines de la década de 1940 hasta m ediados de la década de 1970, cuando el prom edio se elevó desde unos 12 hasta casi 18.39 A p e sar de las diferencias sustanciales en los extrem os superior e inferior de la escala y del surgim iento de algunos patrones distintivos de departam entalización,40 la im presión que produce la revisión del gran núm ero de m inisterios que existen en m uchos países es de uniform idad o de gran similitud, antes que de amplia variación. Los m inisterios del gobier no central en general van de unos 12 a unos 30, de acuerdo con el grado en que el país en cuestión prefiere unidades especializadas o com pu es tas, el rango de las áreas de programas departam entales, el tam año de la población del país, consideraciones ideológicas, la ubicación geográfi ca41 y otros factores. Chapman m enciona a Suiza, con sólo siete de partam entos en su gobierno central, com o el país con el núm ero más bajo, lo cual al parecer reflejaría el tam año pequeño de la nación, el alcance lim itado de la intervención del gobierno y la estructura con sti tucional confederativa, lo cual subraya la autonom ía de los cantones que integran el país.42 Sin embargo, existen m uchos otros países, en ge neral pequeños, que tienen 10 m inisterios o m enos. La cantidad más co m ún es de alrededor de 12, ejemplificada por países tan distintos en cuanto a su tam año, ubicación, configuración política y grado de des arrollo com o los Estados Unidos, Panamá, Portugal, Tailandia, Japón, Colom bia y Holanda. Existe otro grupo que cuenta con alrededor de 20 m inisterios, a saber: Indonesia, Sudáfrica, Corea del Sur, M arruecos, Canadá, Grecia y M yanmar (antes Birmania). Dentro de este grupo tam bién se encuentran otros países; por ejemplo, Burundi, Irán, Israel, Madagascar, M éxico, Nepal y las Filipinas, que en el pasado tuvieron me27, pp. 3 6 7 -3 8 0 ; y B. G uy P eters, ‘‘G o v ern m en t R eform an d R e o r g a n iz a tio n in an E ra o f R etren ch m en t a n d C o n v ictio n P o litic s”, en el lib ro d e F a ra zm a n d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u blic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 28, pp. 3 8 1 -4 0 3 . 38 R ich ard R o se, U n d ersta n d in g Big G o vern m en t, L on d res, S a g e P u b lic a tio n s, p. 157, 1984. 39 B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , p. 176. 40 D e é s to s trata la ob ra d e R ose, U n derstan din g Big G o v e r n m e n t , pp. 177-203. 41 B lo n d el e n c o n tr ó q u e en tre lo s p a íse s en v ías d e d esarrollo, lo s d e A m érica L atin a so n los q u e tien d e n a ten er m e n o s m in iste r io s y lo s del M ed io O rien te y d e Á frica so n lo s q u e tie n d e n a ten er m á s m in iste r io s, m ien tra s q u e lo s p a íse s d el su r y d el su d e s te a siá tic o se u b ica n en tre e s to s e x trem o s. The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , p. 179. 42 C h a p m a n , The P rofession o f G o v e r n m e n t , p. 49. S u iza to d a v ía tien e s ó lo s ie te m in is te rios, p ero é s te n o e s el n ú m er o récord m o d e rn o . P or ejem p lo , N ep al ten ía só lo s e is m in is terio s a m ed ia d o s d e 1970, a u n q u e d esd e en to n c e s e s e n ú m ero a u m e n tó co n sid er a b lem en te.
ENFOQUE COMPARATIVO
121
nos unidades, lo cual indica una tendencia a la proliferación gradual. Entre los países que tienen un núm ero m ás alto y m ás fluctuacion es a corto plazo en el número total se encuentran varios con gobiernos parlaméntários, tales com o Italia. Gran Bretaña, así com o antiguos o actuales miem bros 3 é la ’ Comunidad Británica de N aciones (Com m onwealth), adem ás de países que eran com unistas (la ex Unión Soviética, Polonia) o lo son (la República Popular de China, Cuba). Para el primer grupo, la explicación tal vez resida en la facilidad que tiene el gabinete para reali zar cam bios en algunos sistem as parlamentarios, m ientras que para el segundo grupo la respuesta podría estar dada por la extensión de la res ponsabilidad estatal directa en las em presas económ icas e industriales. Tal vez la ex Unión Soviética haya superado todas las m arcas tanto en la fluctuación com o en el núm ero total de m inisterios. Fainsod proporcio nó las cifras para intervalos durante un lapso de 30 años com prendidos entre m ediados de la década de 1920 y m ediados de la década de 1950, mostrando sólo 10 al com ienzo, alcanzando 59 en 1947, m anteniéndose alrededor de 50 por varios años y luego decayendo súbitam ente a 23 en 1953.43 Sin em bargo, durante los años siguientes el total volvió a ascendeT'lrepentinamente, llegando a 77 alrededor de 1976. con un pico de unos 80 hacia fines de la década de 1970,44 para luego declinar hacia unos 57 a fines de la década de 1980, poco antes de que la URSS se disolviera. En las unidades que la sucedieron y formaron la Confederación de Esta dos Independientes, los totales tendieron a ser considerablem ente más pequeños (en 1993, el núm ero en la Federación Rusa era de 23 y en Ucrania de 25). ET análisis com parativo de las características de operación departa mentales o m inisteriales ha sido m ínim o. Un destacado estudio de las carreras m inisteriales fue el realizado por Jean Blondel, quien analizó los datos disponibles de más de 20000 m inistros que habían ocupado cargos en todo el m undo entre 1945 y m ediados de los años ochenta.45 En el contexto de seis áreas geográficas (la atlántica, la com unista, la de América Latina, la del Medio Oriente y África del Norte, la de Africa del Sur del Sáhara, y la de Asia m eridional y oriental), presentó generaliza ciones prelim inares acerca de los antecedentes sociales de los m inistros, las vías que siguieron sus carreras para llegar al cargo, lo que duraron en éste, y algunas de las pautas de conducta que mostraron. Se iden tificaron dos problem as importantes: la prevaleciente brevedad en la 43 M erle F a in so d , H o w R u ssia Is R u led , ed. rev., C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, p. 3 3 3 , 1964. 44 B lo n d el, The O rg a n iza tio n o f G o v e m m e n ts , pp. 189-194. 45 Jean B lo n d el, G o vern m en t M in isters in the C o n tem p o ra ry W orld, B everly H ills, C alifor nia, S a g e P u b lica tio n s, 1985.
122
ENFOQUE COMPARATIVO
ocupación del cargo, y el acuerdo de las prioridades en com petencia entre la especialización y la representación. La pesim ista valoración ge neral de Blondel es que la carrera m inisterial, en m uchos países del mundo contem poráneo, “es una de las m enos atractivas: breve, com ien za y term ina por circunstancias im previsibles, y ubica a m uchas perso nas en posiciones que no forzosam ente corresponden a su capacidad o habilidad".46 Las relaciones entre los m inisterios y el proceso de tom a de decisiones dentro de los gabinetes ha recibido incluso m enos atención y la mayoría de éstas se han lim itado a los sistem as parlam entarios occidentales. El estudio más inform ativo47 indicó que no había encontrado ningún m o delo claro de la estructura de los gabinetes, pero que "la idea de una pirám ide jerárquica de m inistros individuales encim a de la cual se en cuentran los com ités m inisteriales, que a su vez dependen del primer m inistro, en la cual existe una delegación im plícita hacia abajo y una consulta a los niveles superiores de todas las decisiones estratégicas o im portantes” era inadecuada. En vez de esto, la m ayoría de los sistem as de gabinetes presentaban "escenarios de tom a de decisión interrelacionados, pero fragm entados”, en que los com ités m inisteriales d esem peñaban papeles básicos en la coordinación y la resolución de los con flictos, y en los que pocas decisiones eran tom adas por el gabinete en pleno.48 Estas generalizaciones fueron apoyadas por ejem plos de casos de las estructuras de los gabinetes en siete países (el Reino Unido, Ca nadá, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, H olanda y Suiza). Otras características organizativas distintas de la conform ación de m i nisterios o departam entos centrales tam bién pueden tener una influen cia significativa sobre la burocracia. En la mayoría de los países s£ ha desarrollado un conjunto de agencias adm inistrativas que no encajan dentro del sistem a m inisterial, incluidas las agencias centrales estable cidas con fines de coordinación y control. En ocasiones se trata de uni dades que se han separado de m inisterios y se encuentran en vías de convertirse en m inisterios por derecho propio, etapa que aún no han al canzado. Puede tratarse de agencias, com o las com ision es reguladoras independientes de los Estados Unidos, a las que deliberadam ente se les ha dado autonom ía en vista de la naturaleza de los controles que ejer cen sobre intereses privados. La forma más com ún de aum entar la orga nización en las últim as décadas ha sido la sociedad gubernam ental, po pular en diversos países y que ha dem ostrado marcadas diferencias en 46 Ibid., p. 274. 47 T h o m a s T. M ack ie y Brian W. H o g w o o d , co m p s., Unlocking the Cabinet: Cabinet Structures in Com parative Perspective, B everlv H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1985. 48 Ibid., pp. 3 1 -32.
ENFOQUE COMPARATIVO
123
m an to al papel que debe desem peñar el gobierno en la econom ía. La lorma corporativa ha sido especialm ente apreciada en las naciones más jóvenes que cam inan hacia la industrialización bajo los auspicios del g o b ie r n o . La autonom ía que con frecuencia se les ha concedido a estas corporaciones públicas en materia de personal y en otras cu estiones re lacionadas puede tener profundos efectos, no sólo en la parte de la bu rocracia que integra dichas sociedades, sino tam bién en el resto de la adm inistración pública. Es obvia la im portancia que tienen las variaciones en la forma en que los m inisterios centrales y otras unidades organizativas se relacionan Con los órganos del liderazgo político. Entre dichas diferencias se in cluyen la distribución territorial unitaria o federal de los poderes gu bernamentales, los sistem as presidencial o parlam entario que rigen las relaciones entre el poder ejecutivo y la legislatura, los sistem as de par tidos políticos unipartidistas, bipartidistas o pluripartidistas y los di versos procedim ientos para asignarles representación en la adm inis tración a los grupos de interés. Todas estas elecciones relativas a la estructura de la m aquinaria gubernam ental y a la adm inistración de los intereses del gobierno tienen efectos directos y determ inantes sobre la burocracia. Una m anifestación del m ovim iento "neoinstitucionalista” que se trató anteriorm ente es el interés creciente por exam inar los rasgos estructu rales de los sistem as de gobierno. El estudio más com pleto del tem a que existe en la actualidad es Organizing Governance, G ovem ing Organizalions, un libro editado por Colin Campbell y B. Guy Peters, el cual refle ja la renovación de la preocupación por las instituciones, “al m ism o tiempo que se com prende mejor la conducta de los individuos dentro de las organizaciones y de las instituciones”.49 Los colaboradores realizan 110 sólo un análisis general de los tem as de la organización y de sus d i m ensiones transnacionales, sino tam bién estudios de las experiencias en distintos países, incluidos Gran Bretaña, los Estados Unidos, Cana dá, Australia, Suiza y Bangladesh. En el m om ento actual, la atención se concentra en las ventajas relativas de los sistem as parlamentario y presidencial. El análisis m ás com pleto hasta la fecha es el que se presenta en Do Institutions M atter?, com pilado en 1993 por R. Kent Weaver y Bert A. Rockm an,50 quienes escribieron 49 C olin C a m p b ell y B . G uy P eters, co m p s., O rgan izin g G overn an ce, G o v e m in g O rgan izatio n s, P ittsb u rg h , P en n sv lv a n ia , U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 4, 1988. V éase ta m b ién , d e G eo rg e M. T h o m a s, J oh n W. M eyer, F ra n cisco O. R am írez y Joh n B oli, ¡n s titu tio n a l S tru ctu re : C o n s titu tin g S tate, S o ciety, a n d th e In d iv id u a l, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1987. ,0 R. K ent W eaver y Bert A. R ock m an , co m p s., D o I n s titu tio n s M atter? G o v e rn m e n t Capab ilities in the U n ited S ta tes a n d A hroad, W ash in gton , D. C., T he B r ook in gs In stitu tio n , 1993.
124
ENFOQUE COMPARATIVO
los ensayos introductorio51 y final.52 Otros participantes en este proyec to ofrecieron análisis que com prendían a varios países, y en los que evaluaban el papel de las instituciones gubernam entales y su influencia en los resultados obtenidos en varias áreas de la política (la energía, el am biente, el cam bio industrial, las pensiones, el com ercio, la seguridad m ilitar y otras). Estos estudios com parativos de casos no se lim itan a los efectos de las m edidas institucionales presidenciales, parlamentarias o híbridas, sino también examinan otros factores explicativos que afectan las capacidades del gobierno. Como dicen los com piladores, este estudio “trata de un conjunto muy com plejo de problemas que aparentem ente están com prendidos dentro de uno muy sencillo: el de saber si el go bierno parlamentario es superior a la separación de los poderes". Con cluyen que las diferencias de los regím enes parlam entarios entre sí son por lo m enos tan im portantes com o las diferencias entre los regím enes parlamentarios y los presidenciales, pero observan que “com o ocurre con la mayoría de las preguntas sencillas, no encontram os respuestas sen ci llas”. En su resumen com entan que las instituciones “no proporcionan pa naceas, aunque sí presentan riesgos y oportunidades previsibles. La d is cusión seria sobre la reforma y el diseño institucional debe basarse en un entendim iento del equilibrio entre esos riesgos y oportunidades”.53 Albert P. Blaustein, investigador de la Rutgers-Camden Law School, líder en el estudio de los problem as de las m odificaciones con stitu cion a les y que ha trabajado com o consultor en num erosos países, lleva un registro, país por país, de las últim as m odificaciones constitucionales. La American Bar Association patrocina un proyecto llam ado c e e l i por sus siglas en inglés (Iniciativa de Ley para Europa Central y Oriental), que ha sido diseñado para apoyar las reformas legales en Europa cen tral y oriental y en los nuevos Estados que se formaron a partir de la desaparición de la URSS.54 Otros proyectos actuales tienen com o finalidad m ás directa y explícita exam inar el problema de la viabilidad relativa de las opciones parla m entaria y presidencial, especialm ente para los países en vías de des arrollo. Iniciado principalm ente por Abdo Baaklini, de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, y por Fred W. Riggs, de la Universi dad de Hawai, en 1993 se estableció un Comité sobre el C onstitucio nalism o Viable (Cocovi), con aproxim adam ente 20 m iem bros fundado 51 Ibid., " A ssessin g th e E ffects o f In s titu tio n s”, pp. 1-41. 52 Ibid . , "W hen an d H ow D o In stitu tio n s M atter?”, pp. 4 4 5 -4 6 1 , e " In stitu tion al R eform and C o n stitu tio n a l D e s ig n ”, pp. 4 6 2 -4 8 1 . 53 Ibid . , p. 41. 54 V éa se " c e e l i U pdate", p u b lic a ció n b im e n su a l de la A m erican B ar A s so c ia tio n , W a sh in g to n , D. C.
ENFOQUE COMPARATIVO
125
res.55 Su programa incluye intercam bio de inform ación, sem inarios, publicaciones y otras actividades para identificar los elem entos esen cia les de la viabilidad constitucional de las diferentes opciones del gobierno democrático: parlamentario, presidencial o una com binación de am bos. En la Universidad de California, en Irvine, el programa de investigación sobre la dem ocratización convocó a una conferencia sobre el diseño de las constituciones, la que tam bién se realizó en 1993 con fines sim ila res.56 Éstos son indicios del creciente interés en esas cu estion es institu cionales, de las que volverem os a tratar más adelante en este libro.
Empleo en el sector público Otro factor en el contexto organizativo es el cam bio de la extensión y de la distribución de los em pleos públicos de un país a otro. Es difícil loca lizar inform ación fidedigna y actualizada, en especial para los países en desarrollo. Los datos disponibles más recientes, que se m uestran en los cuadros n.l y II.2 , han sido com pilados por Donald C. Rowat y muestran el porcentaje que representan los em pleados públicos de la población de 21 países desarrollados y de 36 países en desarrollo.57 El rango de em pleo en el sector público abarca desde 16.31% en Suecia hasta 0.83% en Burundi, con un prom edio que oscila entre cinco y seis por ciento. Como muestran las estadísticas, el núm ero de em pleados del sector público es considerablem ente mayor en los países desarrollados (alrede dor de 8% de la población) que en los países en desarrollo (cerca de 4%). Japón (con 4.44%) tiene indudablem ente la m enor proporción para los países desarrollados, mientras que el Reino Unido y Dinamarca se en cuentran en el margen superior, junto con Suecia. La m ayoría de los países en desarrollo se encuentran por debajo del Japón, a excepción de Mauricio, Sri Lanka, Argentina, Panamá, Baham as y Egipto. Cerca de Burundi, en la categoría más baja (todos debajo de 3%) se encuentran Senegal, Benin, Guatemala, Uganda, India, Tanzania, Liberia y Kenia. 55 V éa se, del C o m m itte e on V iab le C o n stitu tio n a lism , " S um m ary R ep ort o f P relim in ary M eetin g , 10-11 J u n e 1993, at T ok ai U n iversity in H o n o lu lu ”, m im eo g ra fia d o , 11 pp. 56 V éa se el p ro g ra m a de la co n fe r e n c ia y el a n e x o " N otes o n th e D esig n o f C on stitu tio n s”, d e H arry E c k ste in , m im eo g ra fia d o , 15 pp. 57 D o n a ld C. R o w a t, " C om paring B u re a u c ra cies in D ev elo p ed an d D ev elo p in g C ou n tries: A S ta tistica l A n a ly sis”, p rep arad o para el XIV C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P o liti cal S c ie n c e A sso cia tio n , 1988, m im eo g ra fia d o , 39 pp., en las pp. 2 8 y 29. R o w a t p resen ta in fo r m a c ió n sim ila r so b re g ru p o s m á s p e q u e ñ o s d e 19 d e m o c r a c ia s d esa r ro lla d a s y d e n u ev e p a íse s en v ía s d e d esa r ro llo en " C om p arison s an d T ren d s”, e n la ob ra d e R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies: A Com parative Study, N u eva York, M arcel D ekker, c a p ítu lo 25, en las pp. 4 4 2 -4 4 3 , 1988.
126
ENFOQUE COMPARATIVO
II. 1. Porcentaje de em pleados pú blicos en relación con la población en 21 países desarrollados, p o r nivel de gobierno y em presas pú blicasa
C uadro
País Suecia Dinam arca Australia R eino Unido N oruega Nueva Zelanda Finlandia Austria Estados Unidos Bélgica Islandia Canadá Alem ania R. F. Francia Holanda Italia Suiza Luxem burgo Irlanda España Japón
Gobierno Año central 1979 1981 1980 1980 1979 1981 1979 1979 1981 1980 1980 1981 1980 1980 1980 1980 1979 1979 1978 1979 1980
2.55 2.57 2.07 4.16 3.19 6.86 —
3.85 1.87 4.88 5.49 1.49 1.30 —
2.50 2.97
Total Provincial Gobierno Empresas sector y local general no financieras público 12.12 8.78 7.77 5.41 5.60 1.52 —
4.25 5.91 1.87 0.93 4.73 4.76 —
2.96 2.12
—
—
—
—
2.30 —
1.04
2.21 —
2.73
14.66 11.35 9.83 9.57 8.80 8.38 8.11 8.06 7.77 6.75 6.42 6.22 6.06 5.73 5.46 5.34 4.76 4.68 4.50 4.00 3.75
1.64 1.18 1.14 3.64 —
1.96
16.31 12.53 10.97 13.21 —
10.35
—
—
—
—
0.29 2.01 1.24 1.58 1.64 —
0.33 0.77 — —
2.21 —
0.69
8.07 8.77 7.65 7.80 7.70 —
5.79 6.11 — —
6.71 —
4.44
a C ifras d isp u e s ta s e n o rd en d e c r e c ie n te , c o n fo r m e a lo s p o rcen ta je s p ara el " G obiern o g e n e r a l”. F u e n t e : c o m p ila d o d e P eter S. H eller y A. A. T ait, G overnm ent E m ploym en t an d Pay: Som e International Com parisons (W a sh in g to n , D. C., F o n d o M o n eta rio In tern a cio n a l, 1983), cu a d ro 21, p. 41.
Otra diferencia im portante entre los países en desarrollo y los d es arrollados que m uestra esta com pilación consiste en que en los países desarrollados la m ayor parte de los em pleados públicos trabaja para los gobiernos provinciales y locales, m ientras que en los países en desarro llo la m ayoría trabaja para los gobiernos centrales. El em pleo en las em presas públicas muestra una variación marcada tanto en los países en desarrollo com o en los desarrollados. Por ejem plo, Gran Bretaña y Sri Lanka tienen gran proporción, m ientras que en los E stados U nidos y Guatem ala esa proporción es bastante reducida.
C u a d r o II.2. Porcentaje de em pleados públicos en relación con la población en 36 países en vías de desarrollo, por nivel de gobierno y em presas p ú b lic a sa
I'aís
Gobierno Año central
barbados Bahrein Mauricio Singapur Bahamas Jamaica Argentina Omán Santa Lucía Hgipto Panamá Swazilandia Chipre Corea Botswana Sri Lanka Tailandia Portugal Zambia Liberia Kenia Filipinas Belice Zimbabwe India G uatemala Sudán Togo Tanzania Uganda Madagascar Sudáfrica Senegal Benín Camerún Burundi
1981 1980 1980 1981 1978 1980 1981 1980 1981 1979 1979 1982 1980 1981 1979 1980 1979 1977 1980 1982 1980 1979 1981 1979 1977 1981 1978 1980 1978 1982 1980 1982 1976 1979 1981 1978
Total sector Empresas Provincial Gobierno y local general no financieras público
____
____
6.25 5.40 5.39 4.98 2.89 2.12 4.36 3.85 1.40 3.39 3.35 3.25 2.66 2.25 2.72 —
0.14 0.59 ninguno ninguno 2.00 2.60 ninguno 0.33 2.61 0.22 ninguno 0.10 0.42 0.65 0.31 — — 0.08 ninguno 0.24 0.35 ninguno 0.32 1.14 0.26 — ninguno ninguno 0.40 — 0.24 ninguno 0.12 ninguno 0.08
—
2.47 2.41 2.10 1.71 1.94 1.53 0.67 1.45 — 1.53 1.43 1.01 — 0.70 0.90 0.76 0.66 0.42
10.71 6.39 5.99 5.39 4.98 4.88 4.72 4.36 4.18 4.00 3.81 3.35 3.34 3.08 3.04 3.02 2.97 2.61 2.60 2.41 2.23 2.06 1.94 1.85 1.81 1.71 1.61 1.53 1.43 1.40 1.07 0.94 0.90 0.88 0.66 0.51
____
— 2.20 — 0.80 — 1.16 — — 1.40 2.05 0.27 — 0.58 — 5.14 — — 2.13 0.31 0.61 2.29 — — 0.59 0.10 — — 0.98 0.59 — — 0.35 0.66 — 0.32
—
— 8.39 — 5.78 — 5.88 — — 5.41 5.86 3.62 — 3.65 — 8.16 — — 4.73 2.73 2.84 4.35 —
— 2.39 1.81 — — 2.41 1.99 — — 1.25 1.54 — 0.83
a C ifras d isp u e s ta s en ord en d ec r e c ie n te , c o n fo r m e a lo s p o rcen ta je s para el "G obierno g e n e r a l”, a e fe c to d e fa cilita r la co m p a r a c ió n c o n el cu a d ro ii.l. F u e n t e : c o m p ila d o d e P eter S. H eller y A. A. T ait, G overnm ent E m ploym en t an d Pay: Some International Com parisons (W ash in gton , D. C., F o n d o M on etario In tern a cio n a l, 1983), c u a d ro 21, p. 41.
128
ENFOQUE COMPARATIVO
Con base en los datos disponibles es posible extraer algunas con clu siones de tipo general, tales com o que los países desarrollados tienen sectoresjDÚblicos m ás grandes, aunque m ás descentralizados, m ientras que los países en desarrollo tienen sectores públicos más reducidos, y más centralizados. Sin embargo, la inform ación es dem asiado incom pleta e irregular com o para realizar un análisis com prensivo.58 Pese a esto, al revisar cualquier país en particular, es im portante trazar un per fil del em pleo en el sector público con tanta precisión com o sea posible en relación con otros países, de acuerdo con la inform ación disponible.
Sistem as de servicio civil Cada nación se enfrenta a la necesidad de organizar para la adm inistra ción de sus em pleados civiles del sector público. Los sistem as de servi cios públicos resultantes se han descrito con frecuencia de m anera indi vidual, pero hasta fechas recientes se habían publicado pocos análisis com parativos. A partir de los primeros años de la década de 1990, se ini ció un esfuerzo im portante con este objetivo, bajo el patrocinio de un consorcio de investigación encabezado por profesores universitarios en los Estados Unidos y Holanda, y al que posteriorm ente se unieron parti cipantes de otros países. Aprovechando sem inarios y conferencias pre vios, este consorcio ha publicado una im portante com pilación de estu dios sobre el tema, al que han contribuido cerca de 20 autores.59 El enfoque está sobre los sistem as de servicios públicos, en vez de los que abarcan toda la adm inistración estatal, en la que se incluyen los ser vicios militares, aunque tam bién se presta atención a las relaciones en tre lo civil y lo militar, así com o al am biente político y social en que fun cionan los servicios públicos civiles. Hay capítulos de antecedentes sobre la necesidad de la investigación com parativa, sobre la teoría y la m etodología, y sobre los requisitos de datos y la disponibilidad de éstos. Otros ensayos tratan de la historia y la estructura de los sistem as de ser vicios públicos civiles, presentando los factores contextúales y las carac terísticas especiales de los servicios públicos civiles en los países en des arrollo, así com o los cam bios y transform aciones que se están llevando a cabo o que se prevén. El capítulo final, escrito por los com piladores, 58 U na b a se d e d a to s m á s c o m p le ta h a p erm itid o la p u b lic a c ió n d e u n e s tu d io e s ta d ís tico d e ta lla d o d e lo s e m p le o s p ú b lic o s, q u e co m p r e n d e se is g ra n d es d e m o c r a c ia s: G ran B reta ñ a , F ran cia, Italia, S u e c ia , la ex A lem a n ia O ccid en ta l y lo s E sta d o s U n id o s. V éa se, de R ich ard R o se et al., P u b lic E m p lo y m e n t in W estern N a tio n s, C am b rid ge, C am b rid ge U n i v ersity P ress, 1985. 59 H a n s B ekk e, J am es L. Perry y T h eo A. J. T o o n en , c o m p s., C ivil S ervice S y ste m s in C o m p a ra tiv e P ersp ective, B lo o m in g to n , In d ian a, In d ia n a U n iversity P ress, e d ic ió n en p ren sa.
ENFOQUE COMPARATIVO
129
resume la estructura analítica que se ha utilizado y presenta una sínte sis del contenido. Debido a la necesidad de ser selectivos al tratar esta investigación, y por ser de la mayor im portancia para nuestros objetivos, me concentraré en el capítulo que escribí en ese libro, en el que m e esforcé en presentar am plios agrupam ientos, o configuraciones, de los sistem as de servicios públicos civiles nacionales que ya existen.60 El propósito es identificar eategorías que expliquen la m ayoría de los sistem as nacionales con tem poráneos, aunque no forzosam ente todos. Se usan cinco variables en el análisis: a) la relación del sistem a de servicios públicos civiles con el réj-imen político; b) el contexto socioeconóm ico del sistem a; c) la ateneión a las fu n ciones de la ad m inistración del personal en el sistem a;
ENFOQUE COMPARATIVO
130
raciones en el futuro. De cualquier m odo, un factor organizacional que afecta la conducta de la adm inistración pública en cualquier país es la naturaleza de su sistem a de servicio público civil. C
uadro
II.3. Configuraciones de los sistem as de servicio pú blico civil
Variables
De la confianza del gobernante
Controlado por un partido
Receptivo a las políticas
Colaborativo
R esponde al partido m ayoritario
R esponde a los m ilitares
R elación con el régim en político
R esponde al gobernante
Responde a un solo partido o al partido mayoritario
Contexto so cio económ ico
Tradicional
Corporativista C om petitivo pluralista o planificado centralm ente o una m ezcla
Enfoque para la adm i nistración de personal
Al jefe del ejecutivo o a cada uno de los m inisterios
Al jefe del ejecutivo o a cada uno de los m i nisterios
Agencia independiente o separada
Al jefe del ejecutivo o cada uno de los m inisterios
Requerim ientos , Patrim onio para ingresar
Lealtad al partido o patrocinio de partido
D esem peño profesional
D eterm ina ción burocrática
Sentido de m isión
O bediencia o guía
O bediencia o cooperación
R esponde a las políticas o a la C onstitución
Coopera ción o guía
Ejem plos
Arabia Saudita, China, Cuba Irán y Brunei Y Egipto
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos
Corea del Sur, Indo nesia y Ghana
Corporati vista o planificado central m ente
ENFOQUE COMPARATIVO
E
131
c o l o g ía d e la a d m in is t r a c ió n
En general, se rastrean los orígenes del enfoque ecológico en la adm i nistración pública en los escritos de John M. Gaus,61 quien recurrió al trabajo de los sociólogos de la década de 1920 que estudiaron la interrelación entre la vida hum ana y el am biente, quienes a su vez se sirvieron de las explicaciones con las que zoólogos y botánicos intentan explicar la adaptación de anim ales y plantas a su entorno. En sus palabras, di cho enfoque "construye [...] literalm ente a partir de la tierra; de los ele mentos de un lugar, tales com o el suelo, el clim a y la ubicación; de las personas que allí habitan, con sus diferentes cantidades de población, edades y conocim ientos; y de las formas tecnológicas físicas y sociales con las que se ganan la vida a partir del m edio y de las relaciones entre sí".62 En especial, Gaus procuró identificar los factores ecológicos claves para com prender la adm inistración pública estadunidense contem porá nea y estudió una serie de factores que consideró particularm ente ú ti les, a saber: población, lugar, tecnología física, tecnología social, deseos e ideas, catástrofes y personalidad. Si las consideraciones ecológicas resultaron pertinentes en el estudio del sistema administrativo propio, serán doblem ente importantes en los estu dios com parados. Esto fue reconocido por Riggs y por otros pioneros en el cam po.63 Con posterioridad, R. K. Arora subrayó que el análisis adm i nistrativo intercultural "debe concentrarse en la interacción entre el sis tema administrativo y el medio externo, así com o estudiar la dinámica del cam bio socioadm inistrativo en el contexto de dicha interacción”.64 Arora opinó que se ha logrado más éxito en el tratam iento del im pacto del am biente social sobre el sistem a adm inistrativo que en el tratam iento recí proco entre la influencia de la burocracia y el am biente, por lo cual reco mendó que se hiciera un análisis más equilibrado de las interacciones.65 Debem os aceptar la recom endación de realizar un esfuerzo sistem áti co por vincular la adm inistración pública al m edio, en la forma sim ilar a la que la ciencia de la ecología se ocupa de las relaciones m utuas entre los organism os y el medio. Desde luego que las instituciones sociales no 61 J o h n M. G au s, R eflectio n s o n P u blic A d m in is tr a tio n , U n iversity, A lab am a, U n iversity o f A la b a m a P ress, 1947. 62 Ib id ., pp. 8-9. 63 V éa se, p o r ejem p lo , d e Fred W. R iggs, The E cology of P u blic A d m in is tr a tio n , B om b ay, Asia P u b lish in g H o u se , 1961, y "Trends in the C om p arative S tu d y o f P u b lic A d m in istra tio n ”, In te rn a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 28, n ú m . 1, pp. 9-1 5 , 1962. 64 R. K. A rora, C o m p a ra tiv e P u blic A d m in istr a tio n , N u ev a D elh i, A sso c ia te d P u b lish in g I lo u se , p. 168, 1972. El su b títu lo d e A rora es An E co lo g ica l P erspective. 65 Ib id ., p. 175.
132
ENFOQUE COMPARATIVO
son organism os vivientes, de m odo que el paralelism o es cuando m ucho una sugerencia. La cuestión consiste en que las burocracias, al igual que otras instituciones políticas y administrativas, pueden ser com prendi das más cabalm ente si, en la medida de lo posible, se identifican y clasi fican las condiciones circundantes, las influencias y las fuerzas que las m odelan y m odifican en orden de importancia relativa, y si adem ás se explora la influencia recíproca de estas instituciones sobre el m edio. El entorno de la burocracia puede describirse com o una serie de círcu los concéntricos, en los que la burocracia m antiene la posición central. El círculo más pequeño generalm ente ejerce la influencia m ás decisiva, mientras que los círculos más grandes representan un orden m enos sig nificativo en lo que respecta a la burocracia. El círculo m ayor representa toda la sociedad o el sistem a social general. El círculo siguiente represen ta el sistem a económ ico o bien los aspectos económ icos del sistem a so cial. El círculo interno es el sistem a político, el cual com prende al sub sistem a adm inistrativo y la burocracia com o uno de sus elem entos. Sin dedicarnos a una exploración com pleta de la ecología de la adm inis tración pública, podem os intentar seleccionar los factores am bientales relacionados con la burocracia que parecen de mayor utilidad para respon der a las preguntas que previamente nos form uláram os respecto de las burocracias. El análisis com parado requiere una clasificación preliminar de los Estados-nación dentro de los cuales las burocracias funcionan con base en los factores am bientales que se consideran m ás decisivos. Las categorías básicas aquí utilizadas no son originales: son con oci das y ya se han utilizado am pliam ente. La primera clasificación diferen cia entre sociedades "desarrolladas" y "en desarrollo", lo cual se refiere a conjuntos de características, prim ariam ente de naturaleza social y eco nóm ica, que se identifican con el desarrollo, en contraste con el subdes arrollo y con el desarrollo parcial. Esta clasificación se basa en los círcu los del entorno externo, los cuales tienen consecuencias respecto de la burocracia que pueden considerarse secundarias. R econozcam os que el uso del “desarrollo” com o criterio de clasifica ción es debatible, ya que tiene ventajas y desventajas. Por esta razón, el capítulo siguiente está com pletam ente dedicado a un análisis detallado del concepto de desarrollo y de otros relacionados, tales com o m oderni zación y cam bio. Sujeto a la revisión de los distintos significados que se les han otorgado a estos térm inos y reconociendo que en sí m ism os tie nen im plicaciones odiosas, podem os de todos m odos rescatar el tema esencial de la siguiente declaración de Milton Esman: El desarrollo denota una transform ación social mayor, un cam bio en los esta dos del sistem a a lo largo de un continuum que conduce de la organización
ENFOQUE COMPARATIVO
133
agrícola-ganadera a la organización industrial. La asim ilación y la institucio nalización de las tecnologías física y social m odernas son com p onentes críti cos. E stos cam bios cualitativos afectan los valores, la conducta, la estructura social, la organización económ ica y el proceso p olítico.66
En térm inos em pleados por sociólogos tales com o Talcott Parsons, quien utiliza un m étodo estructural-funcional para estudiar los sistem as sociales, las sociedades más tradicionales y m enos desarrolladas tende rían a ser principalm ente adscriptivas, particularistas y difusas. En otras palabras, conferirían una posición con base en el nacim iento o la herencia antes que con base en el logro personal y favorecerían un su s tento m enor antes que uno más generalizado en la tom a de las d ecisio nes sociales. Además, las distintas estructuras sociales tenderían a cu m plir un m ayor núm ero de funciones. Por el contrario, las sociedades modernas más desarrolladas estarían orientadas al logro personal y se rían universalistas y específicas.67 El térm ino "en desarrollo", referido a los países que están sufriendo este proceso de transform ación social, parece preferible a adjetivos tales com o retrasado, pobre, no desarrollado, subdesarrollado, em ergente, transicional o, incluso, expectante. Esta profusión de térm inos ha origi nado el com entario faccioso de que la term inología se desarrolla más rápidam ente que los países en desarrollo. En nuestro trabajo hem os de considerar "en vías de desarrollo”, “m enos desarrollado”, "emergente" y "transicional” com o los térm inos más aceptables y en lo esencial inter cam biables. Este concepto de desarrollo no pretende clasificar las sociedades en categorías opuestas, sino ubicarlas a lo largo de un con tinu u m . Nuestro interés reside en com parar los países que generalm ente se ubican en el término superior de la escala del desarrollo con los clasificados en la parte inferior. En vez de utilizar una sim ple diferenciación en dos sen ti dos entre los países más desarrollados y los m enos desarrollados, será conveniente y más revelador agrupar los Estados-nación contem porá neos en cuatro categorías en lo que se refiere a sus niveles de desarrollo; en las dos superiores se incluirán los países más desarrollados y en las dos inferiores a los m enos desarrollados. El grupo de países que ge neralm ente se consideran en la primera categoría de los com pletam ente desarrollados es pequeño en relación con el núm ero total de Estados66 M ilton J. E sm a n , "The P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istration " , en la o b ra d e Joh n D. M o n tg o m er y y W illia m J. S iffin , co m p s., A pproach es to D evelo p m en t: P olitics, A d m in istr a tio n a n d C hange, N u ev a York, M cG raw -H ill, p. 59, 1966. 67 Para u n a n á lisis m á s c o m p le to d e esta a p lic a c ió n del e n fo q u e e s tru ctu ra l-fu n cio n a lista, v éa se, d e R ig g s, A d m in istr a tio n in D evelo p in g C o u n trie s, B o s to n , H o u g h ton M ifflin , pp. 19-27, 1964.
134
ENFOQUE COMPARATIVO
nación y se encuentra geográficam ente concentrado. Dicho grupo inclu ye a Gran Bretaña y a algunos m iem bros de la Com unidad Británica de N aciones, tales com o Canadá y Australia, la m ayoría de los países de Europa occidental continental, los Estados Unidos y tal vez sólo Japón entre las naciones del denom inado “m undo no occidental”. Por lo gene ral, a la ex Unión Soviética se le consideraba com o m iem bro de este grupo, mientras que ahora es dudoso que cualquiera de los Estados su cesores deba ser incluido en él. No obstante, algunos de ellos, com o la Federación Rusa, junto con varios países de la Europa m eridional y oriental, los llam ados “pequeños tigres” de Asia (Corea del Sur, Taiwan, H ong Kong y Singapur) y quizá la República Popular de China, por su potencial excepcional y sus notables progresos recientes, se les con side ra ejem plos de la segunda categoría. La abrumadora m ayoría de los paí ses se halla dentro de la tercera y cuarta categorías, lo cual indica que aunque todos son m enos desarrollados, existen diferencias significativas entre los de la tercera categoría (com o M éxico y Turquía) y los de la cuarta (com o H aití y Bangladesh). La segunda clasificación se refiere a los sistem as políticos (m ediante el uso de tipos sugeridos por estudiosos de política com parada) y se aplica tanto a los países más desarrollados com o a los m enos desarrolla dos. Se supone que las diferencias en los sistem as políticos abarcan fac tores am bientales que tienen efectos directos e im portantes sobre las burocracias. El concepto de cultura política se ha convertido en un m edio clave para diferenciar entre los distintos sistem as políticos. Definida com o “los valo res, actitudes, orientaciones, m itos y creencias que los pueblos tienen so bre la política y el gobierno, y en particular sobre la legitim idad del gobierno y sobre las relaciones pueblo-gobierno",68 se supone que tiene una im portantísim a influencia sobre la dirección del desarrollo político nacional. Se han ofrecido distintas form ulaciones para clasificar los sis tem as políticos de acuerdo con las culturas políticas que los sustentan. Almond y Verba utilizaron un temprano e influyente ejem plo, “la cultura cívica”, com o un rótulo que identifica las características políticas com par tidas por Gran Bretaña y por los Estados U nidos.69 R ecientem ente, Ro nald Inglehart ha estudiado el vínculo entre las orientaciones culturales y sus consecuencias políticas más im portantes en m ás de 10 sociedades, 68 S a m u e l P. H u n tin g to n y Jorge I. D o m ín g u e z , "Political D e v e lo p m e n t”, e n el lib ro de F red I. G reestein y N e ls o n W . P olsb y, c o m p s., H andbook o f Political Science, vol. 3, Macropolitical Theory, R ead in g, M a ssa ch u se tts, A d d ison -W esley, c a p ítu lo 1, pp. 1-114, en la p. 10, 1975. 69 G ab riel A. A lm o n d y S id n e y V erba, The Civic Culture, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c e to n U n iv ersity P ress, 1963.
ENFOQUE COMPARATIVO
135
la mayoría de Europa, aunque incluye a Japón y algunos países en vías de desarrollo.70 Un producto importante del "neoinstitucionalismo" con siste en la identificación que Metin Heper y sus colaboradores hacen, con énfasis en la im portancia del “E stado”, de cuatro tipos ideales de cuerpos políticos con base en su grado de “estatism o” com o en el víncu lo entre estas clases de cuerpos políticos y los tipos de burocracia co rrespondientes.71 É stos son ejem plos de sistem as de clasificación que pretenden ser de aplicación mundial, o que se concentran principal mente en los países desarrollados. Otros estudios se han concentrado en la clasificación de los regím enes políticos de los países en vías de des arrollo. El libro de Andrain, titulado Political Change in the Third World,12 constituye un ejem plo, y Andrain se basa en un trabajo previo de David Apter al sugerir cuatro m odelos de sistem as políticos en el Tercer Mun do, a saber: folklórico, burocrático-autoritario, de reconciliación y de m ovilización, cada uno de los cuales tiene relevancia en el ejercicio del poder político y en el procesam iento de las cuestiones políticas. Ésta es la última de una larga serie de propuestas para clasificar los regím enes po líticos de los países en desarrollo, que se iniciaron en 1960 y que se tralarán con más detenim iento en el capítulo vil. El propósito al m encionar estos ejem plos no es ofrecer un panoram a com pleto de todas las sugerencias adecuadas de clasificación de los sislem as políticos, sino sólo indicar la variedad de opciones disponibles. Hemos supuesto que se debe otorgar especial consideración a las carac terísticas del régim en político com o una variable que se debe tener en cuenta al explicar las diferencias en las pautas de conducta de las buro cracias públicas de las distintas naciones. Con posterioridad hem os de concentrarnos principalm ente en el exam en de las interacciones entre los regím enes políticos de diversos tipos y sus burocracias, dentro de las dos categorías más am plias de países desarrollados y en desarrollo. Para los países desarrollados, las características de los regím enes políticos pueden identificarse caso por caso, o bien considerando pares o peque ños grupos de países con sistem as políticos sim ilares o íntim am ente re lacionados. Para los países en desarrollo, que son m ás num erosos, es requisito prelim inar indispensable agruparlos de acuerdo con algún esquem a adecuado de clasificación de regím enes políticos antes de tra tar las variaciones individuales. 70 R o n a ld In g leh a rt, "The R e n a issa n c e o f P olitical C u ltu re”, A m erica n P o litica l S cien ce R e view , vol. 82, n ú m . 4, pp. 12 0 3 -1 2 3 0 , 1988. 71 M etin H ep er, c o m p ., The S ta te a n d P u blic B u reau cracies: A C o m p a ra tiv e P erspective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987. 72 C h arles F. A ndrain, P o litica l Change in the Third W orld, B o sto n , G eorge A lien & U n w in , 1988.
136
ENFOQUE COMPARATIVO
Este énfasis en la im portancia del tipo de régim en político para com prender las burocracias públicas no se basa en la suposición de que el tipo de régim en sea la única variable que explique las diferencias en la conducta burocrática, com o tam poco que sea forzosam ente la m ás im portante en todos los casos. No cabe duda de que m uchos otros factores revisten im portancia, en una proporción variable en los distintos países. Entre los que se han estudiado o sugerido (adem ás del grado de “estatis mo", que ya se ha m encionado) se encuentran las tradiciones burocrá ticas, los legados coloniales, la inercia institucional y las presiones ex ternas ejercidas por otros gobiernos, las agencias internacionales y las sociedades m ultinacionales. Debe alentarse el estudio transnacional de la importancia relativa de dichos factores, puesto que para com prender la burocracia de un Estado-nación determ inado se deben investigar todos los factores pertinentes. La razón de dedicarle atención especial a las relaciones entre los tipos de regím enes políticos y las burocracias es que la variable del tipo de régim en político estará siem pre presente y con m ucha probabilidad tendrá gran im portancia.73
M
o d e l o s d e s is t e m a s a d m in is t r a t iv o s
Los estudiosos de las ciencias sociales han sugerido m odelos que co rresponden a los fenóm enos del m undo real para encauzar la investiga ción y el análisis de las prácticas adm inistrativas que en la actualidad prevalecen en los cuerpos políticos existentes. Un m odelo bien elegido remarca las características generales y sus interrelaciones en forma tal que facilita el acopio y la interpretación de los datos sobre el tem a en 73 La d is c u s ió n so b re la s variab les para ex p lica r las d ife r e n c ia s e n la c o n d u c ta b u ro crá tica fu e p ro p icia d a p o r u n e s tu d io c o m p a ra tiv o r e a liza d o en 1980 y fu n d a m e n ta d o en d a to s d e T u rq u ía y C orea d el S u r, en el cu a l se a n a liz ó la a firm a ció n d e q u e lo s p a p e le s p o lític o s d e la s b u ro cra cia s p ú b lic a s varían sig n ific a tiv a m e n te se g ú n lo s tip o s d e r e g ím e n e s p o lític o s , y se su g ir ió q u e en lo s d o s p a íse s d el e s tu d io p a recía q u e las tr a d ic io n e s b u ro crá tica s h istó r ic a s servían m á s para e x p lica r las v a r ia c io n e s en lo s p a p e le s b u r o c r á tic o s q u e lo s tip o s d e re g ím e n e s. V éase, d e M etin H ep er, C h on g L im K im y S e o n g -T o n g Pai, "The R o le o f B u re a u c ra cy an d R eg im e Types: A C om p arative S tu d y o f T u rk ish a n d S o u th K orean H ig h er C ivil S e r v a n ts”, A dm inistration an d Society, vol. 12, n ú m . 2, pp. 137-157, a g o s to d e 1980. Fred W. R ig g s e s crib ió u n c o m e n ta r io , "Three D u b io u s H y p o th eses: A C om m en t o n H ep er, K im , an d P ai”, Adm inistration a n d Society, vol. 12, n ú m . 3, pp. 3 0 1 -3 2 6 , n o v iem b r e d e 1980. C riticó su in te rp reta c ió n d e e s c r ito s p rev io s so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a co m p a ra d a (en tre e llo s a lg u n o s d e él y a lg u n o s m ío s), su g ir ió h ip ó te s is m o d ific a d a s d e las q u e e llo s h a b ía n u tiliza d o , y a n a liz ó n u e v a m e n te lo s d a to s q u e u sa ro n para a p o y a r la im p o r ta n cia d el tip o d e rég im en c o m o u n o d e lo s fa cto r es q u e a fecta n el d e se m p e ñ o b u ro crá tico . E ste in te r c a m b io d e id ea s su b raya la n e cesid a d d e rea liza r e s tu d io s a d ic io n a les q u e se o c u p e n d e v a rio s tip o s d e r e g ím e n e s y tra d icio n e s b u ro crá tica s para id en tificar la im p o r ta n c ia relativa d e e s to s d o s fa cto r es, p referib lem e n te te n ie n d o e n c u e n ta ta m b ién o tra s v a ria b les.
137
ENFOQUE COMPARATIVO
rstudio. La necesidad de utilizar m odelos de algún tipo para el estudio r ¡temático de cualquier asunto ha sido subrayada con frecuencia.74 El problema consiste en elegir un m odelo que se adecúe suficientem ente a l.i realidad para ayudar a su com prensión. Se ha propuesto un grupo de m odelos para el desenvolvim iento de la adm inistración pública y el funcionam iento de la burocracia en varios países. Algunos de ellos han pretendido tener aplicación a nivel m un dial, m ientras que otros han sido directam ente diseñados para con cen trarse en países desarrollados o en desarrollo. La reciente form ulación de Heper pertenece a la primera categoría. Dicho autor sugiere cuatro i ipos principales de regím enes políticos con base en el grado de "estatis mo" e identifica seis grupos de burocracia que corresponden a estos rel'imenes. El cuadro n.4 resum e este esfuerzo por crear un m od elo.75 Di( lio m odelo es útil y nos referiremos a él ocasionalm ente com o ayuda C u a d ro II.4. Tipos de regímenes políticos
y tipos de burocracia correspondiente Régimen político personalista
Régimen político ideológico
Régimen político liberal
Régimen político pretoriano
Ausencia de un Estado predo m inante
N o hay Estado
Estado = soberano
Estado = soberano
Estado = burocracia
Estado = partido
burocracia de sirvien tes perso nales
Burocracia de la "máquina modelo"
Burocracia “bonapartista" o Rechts-
Burocracia controlada por los par tidos, con residuos de gobiernos de tradición histórica burocrática
staat
Burocracia "legalracional'' weberiana
Sistem a burocrático de despojos com o parte de la sociedad civil hegeliana
F u e n t e : rep ro d u cid o c o n a u to r iza ció n d e G reen w o o d P u b lish in g G rou p , W estp ort, C on n ecticu t, d e The S ta te a n d P u blic B u reau cracies, por M etin H ep er, figura 1, p. 20. © 1987, M etin H ep er.
74 U n e n u n c ia d o p o p u la r e s el d e K arl D eu tsch : "Lo q u e r a m o s o n o , e s ta m o s u sa n d o m o d e lo s sie m p r e q u e tra ta m o s d e p en sa r sis te m á tic a m e n te a cerc a d e algo". E n "On C o m m u n ic a tio n s M o d e ls in th e S o c ia l S c ie n c e s ”, P u b lic O p in ió n Q u a rte r ly , v o l. 16, n ú m . 3, p. 3 5 6 , 1952. 75 H ep er, The S ta te a n d P u blic B u rea u cra cie s , p. 20.
138
ENFOQUE COMPARATIVO
para caracterizar ciertas relaciones político-adm inistrativas. Sin em bar go, en nuestra opinión tiene la desventaja de dar dem asiada im portan cia al grado de "estatism o” al elegir dicho factor com o el único básico a efecto de clasificar los regím enes políticos y las burocracias, tanto anti guas com o actuales. El m odelo de burocracia m ás utilizado es el weberiano o clásico, ya estudiado aquí. Aunque no se limita a ellos, dicho m odelo se aplica esen cialm ente a los países de Europa occidental, los cuales son prototipos de los regím enes políticos desarrollados o m odernizados. Este m odelo clásico de burocracia no sólo incorpora las características estructurales básicas que han sido consideradas típicas de la burocracia com o forma de organización, a saber: jerarquía, diferenciación e idoneidad, sino que tam bién señala una red de características interrelacionadas, tanto es tructurales com o conductuales, que identifican a una burocracia de este tipo. La prem isa básica es que el patrón de autoridad, que da legitim i dad al sistem a, será legal y racional, antes que tradicional y carism ático, así com o que dentro de la burocracia, racional significa que se utilizará en cum plim iento de las órdenes de la autoridad legítim a. La burocracia es, ante todo, una forma de organización dedicada al concepto de racio nalidad y a la adm inistración con base en el con ocim iento apropiado. Esto requiere una serie de arreglos, entre los que cabe m encionar los siguientes: el reclutam iento se basa en logros dem ostrados com petitiva m ente antes que en la adscripción; la determ inación de los posteriores ascensos dentro de la burocracia con base en el m ism o criterio; el servi cio en la burocracia es una carrera para los profesionales, quienes perci ben un salario o tienen estabilidad en los cargos y se encuentran sujetos a sanciones disciplinarias o a rem oción por causales específicas m edian te un proceso determinado; los papeles adm inistrativos están m uy es pecializados y diferenciados; las esferas de com petencia se hallan bien definidas y las relaciones jerárquicas son bien com prendidas; la buro cracia no es una unidad autónom a dentro del sistem a político, sino que responde a controles externos de la autoridad política legítim a, si bien existen ciertas tendencias hacia la evasión y la autodirección. Este m odelo sim plificado ha sido am pliam ente utilizado en la descrip ción y la com paración de las burocracias de los E stados-nación m o dernos, si bien no describe precisam ente a ninguno de ellos. Esta estre cha concordancia varía entre los subtipos de sistem as políticos en los regím enes políticos modernos. La mayor sim ilitud se encuentra en bu rocracias tales com o las de Alemania y Francia, a las que hem os d en o m inado burocracias "clásicas”. El m odelo es esencialm ente aceptable cuando se aplica a otros países desarrollados de la tradición política occidental, incluidos no sólo Gran Bretaña y los Estados Unidos, sino
ENFOQUE COMPARATIVO
139
tam bién Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así com o a otros pequeños países europeos. A m edida que nos alejam os de estos países centrales hacia otros cuerpos políticos que han sido catalogados com o desarrolla dos, pero que se encuentran alejados de la órbita política europea y o c cidental, el m odelo clásico se vuelve cada día m enos aplicable. Sin em bargo, a pesar de divergencias sustanciales, se consideró que el m odelo es útil en el análisis de la ex URSS para fines de com paración, y aquí se le utilizará en nuestro estudio del caso de Japón. Sin em bargo, cuando el objeto de estudio son las burocracias de los países m enos desarrollados, la inadecuación del m odelo clásico se vuel ve tan manifiesta que casi siem pre es abandonado por m odelos que se suponen más adecuados a la realidad de dichas sociedades. El m odelo más conocido y elaborado es el propuesto por Fred Riggs en su com bi nación "sala prismática", aplicable a países en desarrollo y a sus su bsis tem as adm inistrativos.76 N ingún resum en puede describir con justicia lo intrincado del m odelo ni fam iliarizar al lego con el vocabulario esp e cializado que se utiliza para presentarlo, si bien se pueden indicar sus d im ensiones y sus inferencias.77 Existe cierta am bigüedad relativa al vínculo que Riggs encuentra en tre el m odelo prism ático y las sociedades existentes. Las sociedades "fu sionadas" y "diferenciadas” son m odelos construidos deductivam ente a partir de suposiciones contrastantes sobre la relación entre las estructu ras y el núm ero de funciones que desem peñan. Una estructura es "fun cion alm en te d ifusa” cuando realiza un gran núm ero de fu n ciones y “funcionalm ente específica” cuando realiza un núm ero lim itado de fun ciones. El m odelo hipotético "fusionado" consiste en una sociedad en la cual todas las estructuras que la integran son sum am ente difusas, m ien tras que en el m odelo “difractado” las estructuras que lo integran son sum am ente específicas.78 Estos m odelos no se encuentran en el m undo real, aunque “sirven a efectos heurísticos, pues ayudan a describir situa 76 La fo r m u la c ió n m á s c o m p le ta y a m p lia se e n cu en tra e n su A d m in istr a tio n in D eve lo p ing C o u n trie s. U n a p r e s e n ta c ió n m á s re c ie n te y a ctu a liz a d a , q u e in c lu y e v a ria s a c la r a c io n es y m o d ific a c io n e s , p u ed e e n c o n tra rse e n la ob ra d e Fred W. R ig g s, P rism a tic S o c ie ty R e v isite d , M o rristo w n , N u ev a Jersey, G en eral L earn in g P ress, 1973. 77 El e n u n c ia d o sig u ie n te da u n a m u e stra d e la in n o v a c ió n term in o ló g ica : “H e m o s v isto la m a n e ra en q u e la in e fic ie n c ia d e la sala e s reforzad a p or la in d e te r m in a c ió n d el p recio d el b a za r-ca n tin a , p o r el em p resa r ia d o p aria y el a c c e s o d e in tr u so s a la é lite , p o r la a g lo m er a c ió n d e lo s v a lo res, p o r el g a sto e str a té g ic o y el a p ren d iza je e str a té g ic o c o m o in stru m e n to s d el r e c lu ta m ie n to d e la élite, p or el p o lic o m u n a lism o y el p o lin o r m a tiv ism o , p o r el h ab la d e d o b le se n tid o , p or las o b sta c u liz a c io n e s d e lo s c a n a le s d e la p r o d u cció n , p or el bifo c a lism o y la e q u iv o c a c ió n , p or el sín d r o m e d e la d ep e n d e n c ia , p o r el c o m p le jo d e in ter feren cia y p o r el e fe c to d el fo r m a lis m o ”, A d m in istr a tio n in D eve lo p in g C o u n trie s, p. 284. 78 Ibid., pp. 2 3 -2 4 . E sta rela ció n en tre el n o m b re del m o d e lo y la s c a r a c te r ístic a s e s tr u c tu ra les se p resen ta in c o r r e c ta m e n te en la p. 23 y co r r e c ta m e n te en la p. 24.
140
ENFOQUE COMPARATIVO
ciones del m undo real". Algunas sociedades del m undo real pueden parecerse al m odelo fusionado y otras al difractado. El m odelo “prism ático”, tal com o lo presentara Riggs originalm ente, pertenece al m ism o tipo hipotético que el fusionado y el difractado. Di señado para representar una situación interm edia entre los térm inos fusionado y difractado del continuum , com bina rasgos relativam ente fu sionados con otros relativam ente difractados. Dicho m odelo se refiere a un sistem a social que es sem idiferenciado y se encuentra a mitad de ca m ino entre una sociedad fusionada indiferenciada y una sociedad difrac tada sum am ente diferenciada. Aunque tam bién en este caso las caracte rísticas se determ inan por deducción, pueden encontrarse sociedades con características sim ilares a las del m odelo. Desde el punto de vista lógico, parecería claro que ninguna sociedad real es totalm ente fusio nada ni totalm ente difractada, sino que todas son en cierto grado pris m áticas, es decir, interm edias. En una escala que m idiera el grado de especificidad funcional de las estructuras, el m odelo prism ático puro, tal com o lo concibió Riggs en un principio, posiblem ente se encontraría en el punto m edio entre los m odelos fusionado y difractado, aunque esto no queda suficientem ente claro. En el libro Prism atic Society Revisited, Riggs com plica aún m ás la cuestión al introducir nuevas connotaciones para el térm ino “prism áti co ”. En dicho trabajo dice que su conceptualización original consistió en un “enfoque unidimensional" errado y ofrece una nueva definición para la sociedad prism ática, basada en un “enfoque bidim ensional". La dim ensión original era el grado de diferenciación, que iba desde las sociedades indiferenciadas, pasando por las sem idiferenciadas, hasta las sum am ente diferenciadas. Los m odelos fusionado, prism ático y di fractado correspondían a estas tres etapas a lo largo de la dim ensión de la diferenciación. La segunda dim ensión que introduce se relaciona con el grado de in tegración entre las estructuras de una sociedad diferenciada. Esta di m ensión carece de importancia en el m odelo de sociedad fusionada, dado que no es diferenciada y, por lo tanto, carece de posibilidades de mala integración entre las estructuras sociales. Con el proceso de dife renciación se origina la posibilidad de mala integración o de falta de coordinación entre las estructuras sociales. Riggs ilustra este punto com parándolo al problem a de los sonidos coordinados de los distintos instrum entos especializados de una orquesta sinfónica. Cuando la batu ta del director da la orden adecuada de coordinación, la cacofonía de los instrum entos que son afinados o que suenan discordantem ente es remplazada por los sonidos de la presentación sinfónica: se ha logrado la integración de los sonidos diferenciados de varios instrum entos. Del
ENFOQUE COMPARATIVO
141
m ism o m odo, los sistem as sociales diferenciados pueden ser clasifica dos a lo largo de la escala de mala integración-integración. El problem a no reside en reconocer la posibilidad de que las socied a des diferenciadas muestren disím iles grados de integración, ni de que so ciedades sum am ente diferenciadas estén muy mal integradas, con sus te rribles consecuencias. La dificultad term inológica se encuentra en que Riggs ha elegido redefinir el m odelo prism ático expandiéndolo para que incluya cualquier sociedad diferenciada, aunque mal integrada. La reinterpretación correspondiente del m odelo difractado hace que se re fiera a cualquier sociedad que sea diferenciada e integrada. Por lo tanto, los m odelos prism ático y difractado ya no existen el uno junto al otro en una escala unidim ensional basada en el grado de diferenciación. Por el contrario, el significado que se sugiere para estos térm inos se aplica a cualquier sociedad que no sea fusionada, en cualquier punto a lo largo de la escala de la diferenciación, salvo el hecho de que las sociedades prism áticas están mal integradas, m ientras que las sociedades difracta das son integradas. A su vez, esto lleva a la sugerencia de que los prefijos que se unan a am bos tipos, prism ático y difractado, indican etapas en el grado de diferenciación. Estos cam bios en la term inología se represen tan en la figura n.l, que muestra en primer lugar el enfoque u nid im en sional y en el segundo el enfoque bidim ensional.79
F
ig u r a
II. 1. Tipos prismáticos
79 R ig g s, Prism atic Society Revisited, pp. 7-8. E sto s e je m p lo s se a d a p ta ro n d e lo s u sa d o s p or R iggs.
142
ENFOQUE COMPARATIVO
La ventaja señalada por Riggs consiste en que el enfoque bidim ensional reconoce que las condiciones “prismáticas" pueden darse en socieda des que presenten cualquier grado de diferenciación o, para expresarlo en los térm inos de los Estados-nación contem poráneos, que estas con d i ciones no son forzosam ente exclusivas de los países en desarrollo, sino que tam bién pueden presentarse en los países desarrollados. Esto le per mite explorar un reciente fenóm eno producido en los E stados Unidos y en otros países desarrollados, que pueden m anifestar un increm ento en la mala integración, el cual adopta "la forma de crisis urbanas, m otines raciales, levantam ientos estudiantiles, apatía popular, el fenóm eno hippie y la profunda turbulencia causada por la continuación de la guerra en Vietnam".80 Sin em bargo, nuestra preocupación con siste principalm ente en el valor del m odelo prism ático para com prender las sociedades en des arrollo, lo cual fue el propósito original de Riggs. Aunque Riggs ha subrayado la naturaleza deductiva de estos m odelos, tam bién ha re marcado su im portancia para com prender la fenom enología de las so ciedades reales al expresar que ha estado "fascinado por el m odelo pris m ático no só lo co m o ju ego intelectu al, sin o co m o m ed io que ayude a com prender mejor la conducta adm inistrativa en las sociedades en transición".81 A pesar del cam bio en el m odelo de Riggs, queda claro que dicho au tor aún enfoca su relevancia en el tipo de sociedad prism ática que es sem idiferenciada y mal integrada, es decir, en lo que, de acuerdo con sus últim as form ulaciones, denom ina sociedad ortoprism ática. En con sid e ración a la brevedad y la claridad, al analizar el m odelo prism ático nos referirem os esencialm ente al tipo social que Riggs d enom inó sim p le m ente prism ático y que en la actualidad prefiere llamar ortoprism ático. Esta actitud parece corresponder a su propio énfasis, según lo indica la siguiente declaración: “Dado que las condiciones generalizadas en los países del Tercer M undo proporcionan un im pulso inicial y datos para la creación del m odelo prism ático, parece apropiado denom inar ortoprism ático al síndrom e característico del tipo de sociedad diferenciada mal integrada que encontram os ilustrado en algunos —aunque no for zosam ente en todos— países del Tercer M undo”.82 El m odelo prism ático en su totalidad abarca toda la gam a de los fenó m enos y de la conducta sociales, incluidos los aspectos políticos y adm i nistrativos. En otras palabras, es un m odelo relativo a la ecología de la adm inistración en un tipo de sociedad. Este m odelo es "intrínsecam ente 80 Ibid., p. 7. 81 R ig g s, A dm inistration in Developing Countries, p. 4 01. 82 R iggs, Prism atic Society R evisited, p. 8.
ENFOQUE COMPARATIVO
143
paradójico".83 Riggs exam ina el sector económ ico (al que describe com o m odelo de “bazar-cantina"), las agrupaciones de élites ("estratificación caleidoscópica”), las estructuras sociales, los sistem as de sím bolos y los patrones de poder político. Luego se dedica específicam ente a la adm i nistración pública en la sociedad prism ática y desarrolla el m odelo sala para el subsistem a administrativo. En consonancia con la configuración general del m odelo prism ático, las funciones adm inistrativas en una so ciedad de ese tipo "pueden ser cum plidas por estructuras concretas principalm ente orientadas a esta función y por otras estructuras que ca recen de dicha orientación primaria”.84 Una situación de este tipo de manda opciones a los m edios convencionales de pensam iento sobre la conducta en la adm inistración pública, ya que éstos se relacionan con la experiencia de las sociedades occidentales, que son sem ejantes al m o delo difractado (o neodifractado, según la form ulación más reciente). El interés de Riggs se centra en las burocracias y en la forma en que difieren en sus m odelos. Dicho autor utiliza lo que denom ina definición estructural sim ple de la burocracia, sim ilar a la que hem os adoptado para nuestros propósitos, la cual reconoce las am plias variaciones operacionales entre las burocracias que reúnen los requisitos estructurales básicos. Las burocracias tradicionales de sociedades m ás afines al m o delo fusionado fueron funcionalm ente más difusas, ya que “típicam ente cada funcionario desem peñaba una amplia gama de funciones, que afec taban tanto las funciones política y económ ica com o la adm inistrativa”. En las sociedades diferenciadas bien integradas que se aproximan al m o delo neodifractado, las burocracias se han vuelto m ucho más específi cas desde el punto de vista funcional, “en cuanto agentes principales —aunque no exclusivos— para la realización de tareas adm inistrativas”. De hecho, Riggs proporciona claros indicios de que una “burocracia luncionalm ente estrecha”, controlada en forma efectiva por otras insti tuciones políticas, "bien puede constituir un m edio institucional obliga torio para lograr la integración en una sociedad diferenciada”.85 Las bu rocracias de las sociedades prism áticas transicionales son interm edias en cuanto al grado de su especialización funcional y contribuyen a la mala integración por no arm onizar bien con otras instituciones del sis tema político. Al tratar el lugar de la acción burocrática en los tres m odelos princi pales, Riggs sugiere varios térm inos para cada uno, así com o un térm i no com prensivo que los abarque a todos. Riggs propone la palabra agen cia com o la más general y sugiere cámara para la agencia fusionada y 83 R iggs, Adm inistration in Developing Countries, p. 99. 84 Ib id ., p. 33. 85 R iggs, Prism atic Society Revisited, pp. 24-25.
144
ENFOQUE COMPARATIVO
oficina para la agencia difractada. Para la agencia prism ática em plea la palabra sala, utilizada en español y en otros idiom as, incluidos el tailan dés y el árabe, para referirse a varios tipos de habitación, entre ellas ofi cinas del gobierno, lo cual sugiere “el entrelazam iento de la oficina di fractada y de la cámara fusionada que podem os identificar com o agencia prism ática”.86 El perfil de la adm inistración y el papel de la burocracia en la sala se basan específicam ente en el tratam iento que Riggs da a la estructura del poder en la sociedad prism ática. Dicho autor encuentra que la extensión del poder burocrático, en lo que respecta al rango de los valores afecta dos, sólo es interm edia en el m edio prism ático, m ientras que el peso del poder burocrático, que se refiere al grado de participación en la tom a de decisiones, es grande en com paración con los m odelos fusionado y di fractado. Esto sucede particularm ente en los regím enes políticos que han m odelado sus sistem as burocráticos conform e a ejem plos foráneos m ás difractados. En las sociedades prism áticas, las tasas de crecim iento político y burocrático están desequilibradas. Allí la burocracia tiene, en relación con las dem ás instituciones políticas, la ventaja de que puede llegar a ejercer un mejor control que las burocracias de sociedades más difractadas, sean pluralistas o totalitarias. El peso del poder burocrático en la sociedad prism ática crea en los burócratas la tentación de interfe rir en el proceso político. Una proposición secundaria, que es corolario de la anterior, relativa a la adm inistración prism ática, es que el gran peso del poder burocrático hace decrecer la eficiencia administrativa en lo concerniente a la reía ción costo/eficiencia, con el resultado de que dicha adm inistración es m enos eficiente que la de los sistem as fusionados y difractados. La sala se asocia con una distribución inequitativa de servicios, con la corrup ción institucionalizada, con la ineficiencia en la aplicación de normas, con el nepotism o en el reclutam iento, con enclaves burocráticos domi nados por m otivos de autoprotección y, en general, con una brecha pro nunciada entre las expectativas form ales y la conducta real. La adm inis tración en el m odelo de sala es “básicam ente dispendiosa y pródiga", En la sociedad prism ática, varios factores se com binan para “aumon tar el libertinaje adm inistrativo”. Riggs reconoce que ésta es una “vi sión lóbrega”, pero sostiene: “es la que parece desprenderse de la lógica del m odelo prism ático”.87 Aunque ha sido influyente, el m odelo prism ático-sala de Riggs tam bién ha recibido m uchas críticas adversas, particularm ente de aquellos 86 R ig g s, Adm inistration in Developing Countries, p. 268. 87 Ibid., p. 4 2 4 . E sto s te m a s está n d esa r ro lla d o s p rin cip a lm en te en " B u reau cratic Powci an d A d m in istra tiv e Prodigality", c a p ítu lo 8, pp. 2 6 0 -2 8 5 .
ENFOQUE COMPARATIVO
145
que fustigan el tono pesim ista que el m ism o Riggs reconoce. R. K. Arora analiza en cierta extensión el "carácter negativo” del m odelo prism ático, .iln mando que adolece de un prejuicio occidental y que los térm inos elel'ulos para describir la teoría prism ática están cargados de valor y sólo hacen hincapié en los aspectos negativos de la conducta prism ática.88 Michael L. M onroe ha señalado que la conducta prism ática refleja los |u iá m etro s de un patrón de referencia occidental y culpa a Riggs de no ver las m uestras de conducta prism ática en países com o los Estados I 'nidos.89 E. H. Valsan90 y R. S. M ilne91 sostienen que el "formalismo”, • I n ia l es, en las palabras de Riggs, la brecha entre lo prescrito form al mente y lo llevado a la práctica en la realidad, puede tener consecueni ias tanto positivas com o negativas, de acuerdo con las circunstancias. I las reacciones indudablem ente han ocasionado que Riggs efectuara I is m odificaciones contenidas en el libro Prism atic Society Revisited. Sin embargo, debe destacarse que Riggs jam ás ha afirmado que el m odelo ■ sala se adecuara ajustadam ente a ninguna sociedad transicional de I.i actualidad. Por el contrario, ha destacado la necesidad de investigar la medida en que los atributos de la sala se encuentran realm ente en los distintos países en desarrollo. Lo único que Riggs ha afirmado es que su esfuerzo por crear un m odelo "tiene un sustrato de em pirism o”.92 Antes de explorar la utilidad de estos m odelos, hem os de dedicar los *»I>Mtientes capítulos al tratam iento de dos factores de im portancia esen»tal: los conceptos de m odernización, desarrollo y cam bio, y los anteI I ( lentes históricos de la adm inistración en los E stados-nación contem poi aneos.
"KArora, C o m p a ra tiv e P u b lic A d m in istr a tio n , pp. 121-123. M ich ael L. M o n ro e, “P rism a tic B e h a v io r in th e U n ited S ta tes? ”, J o u rn a l o f C o m p a ra tive A d m in istra tio n , vol. 2, n ú m . 2, pp. 2 2 9 -2 4 2 , 1970. " I . H. V a lsa n , “P o sitiv e F orm alism : A D esid erá tu m for D e v e lo p m e n t”, P h ilip p in e Jouru,il <>l P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 12, n ú m . 1, pp. 3-6, 1968. R. S. M iln e, " F orm alism R e c o n s id e r e d ”, P h ilippin e J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , 'i.i 14, n ú m . 1, pp. 2 1 -3 0 , 1970. E n vista d e q u e h ay u n a d iv erg en cia en tre las m eta s perm i i i . i U ’ s y las m eta s d e las o r g a n iz a c io n e s , e s p o sib le crear fo rm a s in stitu c io n a le s d e tal M ínim a q u e el in terés p ro p io d el fu n c io n a r io p u ed a a la v ez p ro m o v er la s m e ta s d e la s ortm n i/a c io n e s. Ib id ., p. 27. A u n q u e n o p u ed e esp e ra rse q u e e s e " fo rm a lism o p o sitiv o ” o cu n ,i .i m e n u d o en lo s p a íse s en d esa rro llo , M iln e su g ie r e q u e se le p ra ctiq u e en la m ed id a •l> In p o sib le. Kiggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n tries, p. 241.
III. CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS Ya s e ha señalado que existen vínculos estrechos entre el estudio de la
política com parada y de la adm inistración pública com parada, así com o el hecho de que existen desacuerdos entre algunos estudiosos de la polí tica com parada acerca de conceptos claves relativos a m odificaciones que con el correr del tiem po han experim entado las características de los sistem as políticos. Dada la im portancia que estos problem as adquie ren con respecto a nuestra preocupación por los aspectos administrativos de tales sistem as, en este capítulo se analizarán los con ceptos de que generalm ente se habla con térm inos tales com o m odernización, des arrollo o cam bio. Para com enzar, cabe recordar que la bibliografía acerca de estos te mas ha. crecido enorm em ente, y aquí no intentarem os tratarla de m a nera exhaustiva. Además, no se ha norm alizado la term inología, de m odo que la m ism a palabra utilizada por com entaristas diferentes pue de dar una apariencia de concordancia que luego se descubre no era tal. Esta falta de norm alización tam bién nos obliga a elegir los térm inos que querem os utilizar y los significados que querem os darles. Dicha agrupación de conceptos, sin em bargo, significa que existen in tereses com unes básicos por parte de los estudiosos de los sistem as polí ticos, quienes tratan de explicar variaciones sobre una base com parati va y cronológica entre los Estados-nación. Estos conceptos com parten los objetivos com unes de com prensión y realismo. En este caso, com prensión significa alcance global con una dim ensión de tiem po, abar cando com o m ínim o sistem as políticos que pueden definirse com o E s tados-nación y que perm iten ser tratados desde los puntos de vista histórico, contem poráneo y futurista. Realism o significa capacidad para explicar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo o lo que puede su ce der, en térm inos que van más allá de un m étodo descriptivo institucio nal para hacer hincapié en la dinám ica de la transform ación política. La conceptualización que siguen estos lincam ientos es parte integral de la dramática revolución que ha tenido lugar en los estudios de políti ca com parada a partir de fines de la segunda Guerra M undial, y por lo tanto refleja etapas en la evolución de dichos estudios, en los cuales los autores más recientes amplían o refutan las prem isas de los que les han precedido. El estudio se concentra en las principales transform aciones 146
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
147
que experim enta la sociedad, las cuales involucran factores sociales, eco nóm icos y políticos. Para nuestros fines, estos temas pueden agruparse en un orden que es cronológico hasta cierto punto, pero no com pletam en te, bajo los títulos generales de m odernización, desarrollo y cam bio.
M
o d e r n iz a c ió n
En cierto sentido, el concepto de m odernización es el m ás am plio de los tres, pero tam bién, com o veremos, el que m ás atado está a la cultura y al tiem po. Daniel Lerner describe la m odernización com o un proceso "sistém ico” que abarca cam bios com plem entarios en los “sectores de mográfico, económ ico, político, cultural y de com unicación de una so ciedad”.1 Supuestam ente se puede pensar en la m odernidad en térm inos de la sociedad com o entidad, o bien se le puede separar en fases tales com o económ ica y política. Como dicen Inkeles y Sm ith, el térm ino m o derno “denota m uchas cosas y lleva una pesada carga de con n otacio nes".2 Tomada literalm ente, la palabra se refiere a “todo lo que en fecha más o m enos reciente ha rem plazado a alguna otra cosa que en el pasa do constituía la manera aceptada de hacer las cosas”. Tratando de hacer más específico el térm ino en lo que se refiere a los E stados-nación, los académ icos han incluido com o factores de m odernidad m anifestaciones tales com o “educación masiva, urbanización, industrialización y burocratización, así com o com unicación y transportes eficientes". Inkeles y Sm ith agregan que "la m anifestación más o m enos sim ultánea de estas formas agrupadas de organización social ciertam ente no se observó en ningún país antes del siglo xix, y se expandió apenas en el siglo x x ”. Por lo tanto, podría decirse que la m odernidad es una forma de civili zación característica de nuestra época histórica, así com o el feudalism o o los im perios clásicos de la antigüedad lo fueron de épocas históricas anteriores.3 A veces la m odernización se describe en un lenguaje más generaliza do, pero el contexto aclara que el punto de referencia es el m ism o. Por ejemplo, M onte Palmer declara que m odernización “se refiere al proce so de avance hacia ese conjunto idealizado de relaciones a las que se considera lo moderno". Sin em bargo, tam bién indica que “el térm ino m oderno se utilizará para referirse a una pauta idealizada de d isp osicio 1 D a n iel L ern er et al., The Passing o f Traditional Society, N u ev a York, F ree P ress, p. 4 01, 1958. 2 Alex In k eles y D avid H. S m ith , Becom ing M odem , C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, H arvard U n iversity P ress, p. 15, 1974. 3 Ibid., pp. 15, 16.
148
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
nes sociales, económ icas y políticas que todavía está por lograrse, pero al cual se acercan los Estados más desarrollados”.4 En otras palabras, esta orientación se concentra en un proceso histó rico relativam ente reciente y todavía en evolución, ya sea que se utilice la palabra m odernización o algún sustituto, com o desarrollo, con el m is m o significado. Cualesquiera que sean los riesgos al buscar una defini ción general de m odernización, se tiene mayor certeza acerca de lo que en realidad piensa la gente cuando habla del tema, a saber: se refiere a los sistem as políticos, con sus sistem as económ icos y sociales correspon dientes, que se encuentran en un núm ero lim itado de Estados-nación. Diam ant manifiesta que “no debería hacer falta definir con precisión lo que se quiere decir al hablar de m odernización, com o no sea para de cir que es el tipo de transform ación que hem os llegado a conocer en Eu ropa y en los Estados Unidos, y en formas m enos com pletas en otras partes del m undo”.5 Según com enta Edward Shils, los países m encion a dos de Europa occidental, los Estados Unidos y los dom inios de habla inglesa de la Comunidad Británica de N aciones no necesitan aspirar a la m odernidad, puesto que son m odernos. Ser m oderno se ha convertido en parte de su naturaleza, y de hecho ellos son la definición de m odernidad. La im agen de los países occidentales, y la parcial incorpora ción y transform ación de esa im agen en la Unión Soviética, proporcionan las norm as y m odelos a la luz de la cual las élites de los nuevos Estados de Asia y África que no son m odernos tratan de m odelar a sus países.6
Asim ism o, Eisenstadt asevera que la m odernización política puede igualarse, desde el punto de vista histórico, con los "sistemas políticos que se desarrollaron en Europa occidental a partir del siglo xvn y que se esparcieron por otras partes de Europa, por el continente am ericano y, en los siglos xix y xx, por los países de Asia y de Africa”.7 Desde esta perspectiva, la evolución de las instituciones políticas y adm inistrativas de Europa occidental adquiere una im portancia d ecisi 4 M o n te P alm er, The D ilem m as o f Political D evelopm ent, Itasca, Illin o is, F. E. P eacock P u b lish ers, pp. 3, 4, 1973. R ep ro d u cid o co n p erm iso d e la ca sa ed ito ria l, F. E. P ea co ck Pu b lish ers, In c., Ita sca , Illin o is. Dilem m as o f Political D evelopm ent p u e d e a h ora o b te n e r se en su cu a rta ed ic ió n . 5 A lfred D ia m a n t, " P olitical D evelop m en t: A p p roach es to T h eory an d Strategy", en la ob ra d e J oh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. S iffin , c o m p s., Approaches to D evelopm ent: Poli tics, A dm inistration an d Change, N u ev a York, M cG raw -H ill, p. 25, 1966. 6 E d w a rd S h ils, Political D evelopm ent in the New States, La H aya, M o u to n a n d C o m p an y, p. 10, 1962. 7 S. N . E isen sta d t, "B u reau cracy an d P olitical D e v e lo p m e n t”, en la ob ra d e J o se p h L aP a lo m b a ra , Bureaucracy an d Political D evelopm ent, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n i versity P ress, p. 98, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
149
va no sólo para los E stados-nación que allí se han desarrollado, sino lam bién para los otros países que ya se han m odernizado o evolucio nado políticam ente, así com o para las decenas de países, tanto estable cidos com o nuevos, que luchan por la m odernización. Como dice Reinliard Bendix, “en la actualidad nos enfrentam os a un m undo en el cual la expansión de las ideas europeas ha puesto en el orden del día de la mayoría de los países la tarea de construir la nación, estén preparados para em prenderla o no lo estén '.8 El sistem a político que estos países en l’i an m edida tratan de em ular ha tenido sus orígenes en la Europa occi dental. Las principales características conectadas con la m oderniza ción en el sistem a político se desarrollaron allí. En este sentido, la m o dernización política (com o la industrialización) puede iniciarse sólo una vez,9 de ahí que la experiencia continúe siendo im portante tanto para las sociedades “desarrolladas” com o para las que están “en vías de des arrollo”, aun cuando todo cuerpo político evolucione siguiendo su cam i no propio. Pese a la evidente im portancia de la m odernización vista desde este .mgulo en relación con las realidades de los hechos históricos acon teci dos en las últim as décadas, los estudiosos occidentales se han sentido m olestos por la índole etnocentrista del m étodo, sentim iento más que com partido por sus colegas no occidentales. Esto dio lugar a que en fei ha bastante temprana se intentara formular m odelos de m oderniza ción m enos asociados con ejem plos específicos de países europeos o los Estados Unidos. Se destaca un ejem plo extraído de la bibliografía sobre la adm inistración com parada, el ensayo publicado en 1957 por Fred W. Kiggs, titulado “Agro e industria: hacia una tipología de la adm inistra ción com parada”,10 en el cual propone que se establezcan “m odelos idea les o hipotéticos de adm inistración pública en sociedades agrícolas e industriales”11 a fin de proporcionar una base para el análisis em pírico «le los sistem as adm inistrativos. Si bien en su m om ento el esfuerzo fue útil, la “industria" resultó describir a los Estados Unidos en todos los as pectos im portantes, mientras que lo “agrario" se parecía m ucho a la ( hiña imperial, com o el propio Riggs lo reconoció m ás adelante. Ade más, la im plicación era que el proceso de m odernización resultaba li * R ein h ard B en d ix , N a tio n -B u ild in g a n d C itizen sh ip , N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, Inc., p. 3 00, 1964. ' "La in d u str ia liz a c ió n só lo se p u ed e in icia r u n a vez; d e sp u é s, su s té c n ic a s so n im ita das; d e sd e e n to n c e s n in g ú n o tro p a ís q u e h aya in ic ia d o el p ro c e so ha e m p e z a d o d o n d e InI*.hierra e m p e z ó en el sig lo xvm . In glaterra e s la e x c e p c ió n en vez d el m o d e lo ”, ib id ., p. 71. 10 En el lib ro d e W illiam J. S iffin , co m p ., T o w a rd the C o m p a ra tive S tn d y of P u blic A d m i n istra tio n , B lo o m in g to n , In d ia n a , D ep a rtm en t o f G o v ern m en t, U n iversid ad d e In d ian a, I>|> 23-1 16, 1957. 11 Ibid ., p. 28.
150
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
neal, de lo agrario a la industria, y que algún im perativo histórico movía a las sociedades de un m odelo hacia el otro.12 Estas y otras m uchas form ulaciones que podrían m encionarse com parten la tendencia a equiparar m odernización con em ulación de unos cuantos Estados-nación existentes. Se da por sentado que las élites de las sociedades en vías de m odernización tienen el fuerte deseo de posi bilitar transform aciones sociales que les hagan parecerse lo m ás posible y lo antes posible al prototipo moderno. La m odernización se m ide por el punto hasta el cual se alcance este objetivo. Con este tratam iento en mente, ya en 1963 Joseph LaPalombara dijo que el concepto "presentaba una falla grave” y sugirió que se suspendie ra su aplicación, al m enos por el m om ento. Sus objeciones adquirieron tres m atices. Primero, le m olestaba la confusión causada por la tenden cia a sustituir el sistem a político por el sistem a económ ico o social, es pecialm ente cuando esto conduce a la im plicación de que un sistem a político “moderno" es el que existe en una sociedad altam ente industria lizada con una elevada producción per capita de productos y servicios. Segundo, argüía que "a m enudo de manera im plícita y tal vez no inten cion al” el concepto es normativo y utiliza una norm a anglonorteam eri cana para la modernidad. Tercero, según LaPalombara, el térm ino su giere “una teoría determ inista lineal de la evolución política”, mientras que el cam bio en los sistem as políticos no debe ser considerado “evolu cio n a d o ni inevitable”.13 Al ir más allá de los puntos m encionados por LaPalombara, obsérvese que en este m étodo se presta escasa atención a la especulación, a la pre dicción o a la prescripción con respecto al futuro de los Estados-nación que ya se consideran m odernizados. La manera en que evolucionarán en años futuros es una pregunta sin respuesta. Hasta se podría tener la im presión de que estas sociedades m odernizadas han alcanzado un es tado casi de perfección que las lleva a considerar que nuevas m odifica ciones pueden ser perjudiciales o retrógradas. El futuro está en el limbo o en un estado de anim ación suspendida. El único hito es la sociedad m odernizada de hoy, estado en el cual deben m antenerse las sociedades que han llegado a ese punto y al cual aspiran las que no lo han hecho todavía. Junto con el obvio problema de parecer pasar por alto el inevitable fu turo, la m odernización concebida de esta manera encuentra dificultades 12 E n p arte, e s ta s c o n sid e r a c io n e s p erm itiero n la r e fo r m u la c ió n q u e h iz o Fred W. R iggs d e lo s tip o s e x trem o s c o m o "fusionados" y “d ifractad os" c o n lo s s is te m a s in te r m e d io s c a ra cteriza d o s c o m o “p r ism á tic o s”, se g ú n lo ex p lica en el p r efa cio a su A dm in istration in Developing Countries: The Theory o f Prism atic Society, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, 1964. 13 J o se p h L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelopm ent, P rin ceto n , N u e va Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, pp. 3 5-39, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
151
sem ánticas. La primera definición que da el diccionario* de la palabra m oderno es “que existe desde hace poco tiem po”. Si la m odernización se define en térm inos de características de ciertas sociedades contem porá neas, parece que nos encontram os ante una redefinición según la cual lo moderno se lim ita a lo actual. Si se acepta dicha definición, ésta im pone .1 los futuros lexicólogos la obligación de inventar un nuevo térm ino para lo que sea contem poráneo en aquel m om ento, no ahora.
D
esarro llo
Un segundo grupo de analistas trata de escapar de estos dilem as evitan do la definición de lo que es, y en cam bio se concentra en una condición 0 serie de condiciones que pueden existir o no dentro de un sistem a político o sociedad específicos en un m om ento dado. Si bien el térm ino que ellos utilizan no siem pre es el m ism o, he resuelto analizar esta orientación bajo el título de “desarrollo”. El desarrollo, com o la m odernización, se em plea m ucho sin que todo el m undo esté de acuerdo en su significado. Uphof e Ilchm an se refieren 1 él com o “probablem ente uno de los térm inos más depreciados en la bibliografía de las ciencias sociales, siendo m ucho más usado que en tendido”.14 Según Joseph J. Spengler, el desarrollo por lo general tiene lugar “cuando aum enta de magnitud un índice de lo que se considera deseable y relativam ente preferible”. 15 Más que en el caso de la m oder nización, el desarrollo tiende a no ser analizado en térm inos de una so ciedad com pleta, sino a ser dividido en segm entos o frases com o des.trrollo político o económ ico. Los econom istas se han dedicado con entusiasm o a estudiar la econ o mía del “desarrollo” o del “crecim iento”. Se entiende que el desarrollo económ ico incluye “la canalización de los escasos recursos y del poder productivo de un país hacia el aum ento de su caudal productivo y al increm ento gradual de su producción nacional bruta y neta en materia de bienes y servicios”.16 El objetivo puede expresarse en térm inos agre gados o per capita, de m odo que el índice de lo alcanzado está d isponi ble en el acto, cualesquiera que sean los problem as asociados con la obtención de datos económ icos precisos o con el diseño de una estrateD ic cio n a rio d e la R eal A cad em ia E sp a ñ o la . [N . del T.] N o rm a n T. U p h o f y W arren F. Ilc h m a n , c o m p s., The Political E conom y o f Develop ment: Theoretical and Em pirical Contributions, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity o f C alifor nia Press, p. ix, 1972. n R alph B ra ib a n ti y J o sep h J. S p en gler, co m p s., Tradition, Valúes an d Socio-E conom ic D evelopm ent, D u rh a m , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, p. 8, 1961. 16Ibid., p. 9. 14
152
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
gia para el desarrollo económ ico. Entre los econom istas, los principales desacuerdos se han concentrado no tanto en el concepto del desarrollo económ ico, sino en la manera de lograrlo, y existe una creciente diver gencia de opiniones acerca de los obstáculos para el desarrollo econ ó m ico y las estrategias para superarlos. La creencia optim ista que se te nía de que existe un sendero com ún hacia el crecim iento económ ico, expresado por ejem plo en The Stages o f E conom ic G row th 17 por W. W. Rostow, ha cedido el lugar a explicaciones y a pronósticos m ucho más cautelosos y exploratorios; y en las diferentes escuelas de pensam iento existe la tendencia a pasar de una perspectiva económ ica estrecha a una perspectiva política más am plia.18
Desarrollo político En contraste con el consenso que existe entre los econom istas acerca de lo que significa el térm ino desarrollo económ ico, entre los estud iosos de las ciencias políticas el propio concepto de desarrollo político ha sido causa de discusiones y se le han atribuido diversos significados.19 Como ya se ha indicado, a veces el concepto de desarrollo político ha sido utilizado com o sinónim o de m odernización política, sujeto, com o 17 La v ersió n m á s re c ie n te es The S tages o f E c o n o m ic G ro w th : A N o n -C o m m u n is t M a n i fe stó , 3a ed ., N u ev a Y ork, C am b rid ge U n iversity P ress, 1990. La e v a lu a c ió n a ctu a l d e R o s to w , q u e tie n e e n c u e n ta las tr a n sfo r m a c io n e s en la ex U n ió n S o v ié tic a y e n la E u ro p a orien ta l, se p resen ta en el p refa cio , pp. ix-xxxviii. P red ice el su r g im ie n to d e u n a "Cuarta G en era ció n q u e llegará [ ...] a la m a d u re z te c n o ló g ic a p le n a ” d u ra n te la p rim era m ita d del sig lo x x i (en ella in clu y e a A rgen tin a, T u rq u ía, B rasil, M éxico, Irán, In d ia , C h in a, T aiw an , T a ila n d ia y C orea d el S u r). 18 Para un p a n o ra m a g en era l d e e sta s te n d e n c ia s p u ed e verse la o b ra d e C h arles K. W ilber, c o m p ., The P o litica l E c o n o m y o f D ev e lo p m e n t a n d U n d e rd e v e lo p m e n t , N u ev a York, R a n d o m H o u se, In c., 4 a ed ., 1988. 19 S e h an h e c h o v arios e sfu e r z o s d e s ín te sis d e lo s lib ro s so b r e el d esa r ro llo p o lític o . U n o d e lo s p rim ero s a n á lisis y sín te s is q u e m á s in flu en cia ha te n id o fu e el d e L u cian W. Pye en A sp ects o f P o litica l D e v e lo p m e n t , B o sto n , L ittle, B ro w n an d C om p an y, 1966. O tras re se ñ a s m u y c o m p le ta s so n las d e H elio Jagu arib e, "R eview o f th e L itera tu re”, P o litica l D evelo p m en t: A G en eral T heory a n d a L atin A m erican C ase S tu d y , N u ev a Y ork, H arp er & R ow , c a p ítu lo 8, pp. 195-206, 1973; d e S a m u e l P. H u n tin g to n y Jorge I. D o m ín g u e z , “P o litica l D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e Fred I. G reen stein y N e ls o n W. P o lsb y , c o m p s., H a n d b o o k o f P o litica l S cien ce, v ol. 3, M a c ro p o litica l T heory, R ea d in g , M a ssa ch u se tts, A d d iso n -W esley P u b lish in g C o m p a n y, c a p ítu lo 1, pp. 1-114, 1975; d e Fred W. R ig g s, "The R ise an d Fall o f ‘P o litica l D e v e lo p m e n t’", en la ob ra d e S a m u e l L. L on g, co m p ., The H a n d b o o k o f P o litica l B e h a v io r, v ol. 4, N u eva York, P len u m P ress, c a p ítu lo 6, pp. 2 8 9 -3 4 8 , 1981; d e Joel S. M igdal, " S tu d yin g th e P o litics o f D ev elo p m en t an d C hange: T h e S ta te o f th e Art", e n el lib ro d e Ada W . F in ifter, c o m p ., P o litica l S cien ce: The S ta te o f th e D isc ip lin e, W a sh in g to n , D. C., T h e A m erican P o litical S c ie n c e A sso cia tio n , pp. 30 9 -3 3 8 , 1983; y d e S te p h en C h ilton , Defining P o litica l D e v e lo p m e n t , B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1988, y G ro u n d in g P o litica l D ev e lo p m e n t, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish e rs, 1990.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
153
resultado, a las m ism as objeciones. Sin em bargo, la mayoría de las for m ulaciones han tratado de evitar caer en el tipo de trampa m encionado por LaPalombara, por lo m enos al intentar identificar características del desarrollo político, en vez de sólo señalar a ciertos Estados-nación y de cir que son políticam ente desarrollados. Esto se aplica a casi todos los 10 significados principales de desarrollo político que Pye enum eró en 1966. Una excepción es la que considera que desarrollo político es lo m ism o que m odernización política, en el sentido de occidentalización. Sin em bargo, Pye halló que la mayoría de los restantes significados eran parciales, insuficientes o dem asiado cargados de juicios de valor. Su propia inclinación era subrayar la im portancia de la creciente capaci dad política y la interconexión entre el desarrollo político y otros as pectos del cam bio social com o proceso m ultidim ensional. En su revisión de la bibliografía sobre desarrollo político desde princi pios de 1960 hasta 1975, H untington y Dom ínguez opinaron que las definiciones “proliferan a un ritmo alarmante", debido en parte a que el término tenía connotaciones positivas para los estudiosos de las cien cias políticas, por lo cual “tendían a aplicarlo a conceptos que a ellos les parecían im portantes o deseables o am bas cosas”, utilizándolo para cum plir “una tarea de legitim ación y no una función analítica". Como Huntington y D om ínguez indicaron, los análisis sobre el desarrollo polí tico a m enudo se enfocaron más al tem a del "desarrollo hacia algo que en el desarrollo de algo". Según estos autores, el térm ino se usó de cuatro m aneras diferentes: geográfica, derivativa, teleológica y funcional. Explicaron el significado de cada uno, y al que ellos prestaron más atención fue al uso derivativo, en el cual se concibe el desarrollo político "como las con secuencias polí ticas de la m odernización”.20 Para nuestros fines, será conveniente des cribir varias de las form ulaciones que han resultado influyentes com o descripciones de los requisitos de un sistem a político desarrollado. Por cierto, una de las más plenam ente elaboradas es la contribución de Al mond y Pow ell.21 En opinión de éstos, el desarrollo político es la con se cuencia de acontecim ientos que pueden provenir del am biente interna cional, de la sociedad nacional o de las élites políticas dentro del propio sistem a político. Sea cual fuere el origen, estos im pulsos "involucran un cam bio significativo en la magnitud y contenido de los insum os que entran al sistem a p olítico”.22 Cuando el sistem a político, tal com o existe, no puede lidiar con el problema o con el desafío al que se enfrenta, se 20 H u n tin g to n y D o m ín g u e z , "P olitical D e v e lo p m e n t”, pp. 3-5. 21 G ab riel A. A lm o n d y G. B in g h a m P ow ell, Jr., C om parative Politics: A D evelopm ental Approach, B o sto n , L ittle, B row n an d C om p an y, 1966. 22 Ibid . , p. 34.
154
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
puede hablar de desarrollo si el sistem a tiene la capacidad de adaptarse para enfrentarse al problema. De no ser así, el resultado será el retroce so o el “desarrollo negativo”. Es posible identificar cuatro tipos de problem as o de desafíos que co locan a un sistem a político en la situación m encionada: la construcción del Estado, la construcción de la nación, la participación y la distribu ción o bienestar. Almond y Powell m encionan cinco factores que afec tan el proceso de desarrollo político y que ayudan a explicar las varia cion es entre sistem as. El primero es si los problem as surgen en forma sucesiva o acumulativa. A medida que evolucionaron, los sistem as polí ticos de Europa occidental se enfrentaron a los problem as en la secuen cia ya indicada. Esto difiere m arcadam ente de la difícil situación en la que se encuentran m uchos países en desarrollo, los cuales deben hacer frente a varios o a todos estos problem as al m ism o tiem po. Un segundo factor son los recursos de que dispone el sistem a, y el tercero es si otros sistem as de la sociedad se desarrollan a la par del sistem a político. El cuarto es la medida en que el sistem a existente se orienta hacia el cam bio y la adaptación, lo cual puede determ inar si es capaz de responder con éxito a las nuevas exigencias. Por últim o, la creatividad o el estanca m iento de las élites políticas pueden ser factores decisivos en la capaci dad de los sistem as para adaptarse. Los autores m encionados subrayan el funcionalism o en el marco com parativo que proponen para el estudio de sistem as políticos y utilizan una clasificación triple de funciones im portantes para el análisis polí tico. Estos tres niveles diferentes de funcionam iento son capacidad, funciones de conversión y funciones de m antenim iento y adaptación del sistem a. Sin tratar de profundizar en su análisis, la conclusión de Al m ond y Powell es que el desarrollo político, de acuerdo con estas va riables, es un proceso acum ulativo de: a) diferenciación de funciones; b) autonom ía de subsistem as, y c) secularización.23 23 "Al o c u p a r n o s d e la estru ctu ra p o lític a h e m o s h e c h o h in c a p ié en la d ife r e n c ia c ió n de lo s p a p eles y en la a u to n o m ía del su b siste m a c o m o un criterio d e d esarrollo, y al tratar d e la s o c ia liz a c ió n y d e la cu ltu ra p o lític a su b ra y a m o s el c o n c e p to d e se c u la r iz a c ió n c o m o un c riterio d e d esa r ro llo . D e m a n era sim ilar, al e stu d ia r el p r o c e s o d e c o n v e r sió n d e la p o líti ca, lo s tem a s d e la d ife r e n c ia c ió n , d e la a u to n o m ía estru ctu ral y d e la se c u la r iz a c ió n sir v ieron para d istin g u ir las varias fo rm a s en q u e se rea liza n e sta s fu n c io n e s . Al tratar d e las c a p a c id a d e s d e lo s s is te m a s p o lític o s, h e m o s a rg u m e n ta d o q u e lo s n iv e le s y p a tr o n e s par t ic u la r e s d el d e s e m p e ñ o d e lo s s is te m a s e stá n a s o c ia d o s c o n lo s n iv e le s d e d ife r e n c ia c ió n estru ctu ra l, d e a u to n o m ía y d e se c u la r iz a c ió n . F in a lm en te , n u estra c la sific a c ió n de lo s s is te m a s p o lític o s co n sid e r a a n te to d o el d esa rro llo , y en ella las v a ria b les d e la d ife ren c ia c ió n estru ctu ral, d e la a u to n o m ía y d e la se c u la r iz a c ió n está n r e la c io n a d a s co n o tr o s a sp e c to s del fu n c io n a m ie n to d e c la s e s p a rticu la res d e lo s s is te m a s p o lítico s: su s c a r a cterística s d e c o n v e r sió n , c a p a c id a d e s y p a tr o n e s d e m a n te n im ie n to d el s is te m a .” Ibid., pp. 2 9 9 -3 0 0 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
155
Como parte de su análisis sobre la diferenciación, estos autores predi cen lo siguiente: La m ayor capacidad depende de que surjan organizaciones burocráticas “racio nales" [...] un sistem a no puede desarrollar un nivel elevado de reglam enta ción interna, de distribución o de extracción sin una burocracia gubernam en tal "moderna” que adquiera una form a u otra. [...] A sim ism o, el desarrollo de algo sim ilar a un grupo m oderno de intereses o a un sistem a de partidos parece ser el requisito para un desarrollo am plio de la capacidad de respuesta.24
Otro estudio influyente fue el que, com o resultado de un taller que se reunió bajo sus auspicios, produjo el Com m ittee on Comparative Poli tics del Social Science Research Council. Crises and Sequences in Politi cal Development, com pilado por Leonard Binder junto con otros cinco colaboradores, reduce el desarrollo político a tres conceptos claves: igual dad, capacidad y diferenciación.25 Colectivam ente, se les llam a “síndro me del desarrollo”.26 El síndrom e del desarrollo, conform ado por estas tres dim ensiones, es una com binación de elem entos congruentes y contradictorios. Los tres elem entos del síndrom e son al m ism o tiem po congruentes e interdependientes, así com o incongruentes y potencialm ente conflictivos. Debido a estas contradicciones inherentes entre los elem en tos del síndrom e del desarrollo, el proceso de desarrollo y de m odernización debe considerarse interm inable. No es posible, desde el punto de vista lógico, visualizar un esta do de cosas que al m ism o tiem po se caracterice por la igualdad total, por la diferenciación irreductible y por la capacidad absoluta. Más aún, no sólo es el desarrollo interm inable, sino que el curso que tom a en los regím enes políticos concretos es sum am ente variable e im predecible.27 24Ibid.., pp. 3 2 3 -3 3 4 . 25 L eon ard B in d er et al., c o m p s., Crises and Sequences in Political D evelopm ent, n ú m . 7, S eries S tu d ie s in P o litical D ev elo p m en t, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n P aperb ack , 1974; p u b lic a d o p or el S o cia l S c ie n c e R esearch C ou n cil. 26 P ara e x p lic a c io n e s d e e s to s c o n c e p to s, v éa se p a rticu la r m en te el c a p ítu lo 2, “T h e D ev e lo p m e n t S yn d ro m e: D iffer en tia tio n -E q u a lity -C a p a city ”, pp. 7 3 -1 0 0 , p o r J a m es S. C olem an. La ca p a cid a d co m p r e n d e el a trib u to d e la ra cio n a lid a d en la to m a d e d e c is io n e s del g o b iern o . H istó rica m en te, esta r a c io n a liz a c ió n d el g o b ie r n o ha e s ta d o ca ra cteriza d a p or "el su r g im ie n to d e u n a b u ro cra cia civil cen tra liza d a , c u y o r e c lu ta m ie n to d e p erso n a l y m o v ilid a d d e c a teg o ría so n reg id o s p o r n o rm a s d e d e se m p e ñ o y cu y a s d e c is io n e s reflejan lo q u e W eb er lla m ó r a cio n a lid a d form al (e s d ecir, la fo r m a liz a c ió n d e lo s p r o c e s o s y la c o n g r u e n c ia d e lo s p r in c ip io s en la to m a d e d e c is io n e s ). La ca r a c te r ístic a m o d e rn a d e e s te d e sa r r o llo n o es la e x is te n c ia d e u n a b u ro cra cia cen tra liza d a . M ás b ien e s el p red o m in io , la g e n e r a liz a c ió n y la in stitu c io n a liz a c ió n de la o rie n ta c ió n ra c io n a l-se c u la r en lo s p r o c e so s p o lític o s y a d m in istr a tiv o s. E sta o r ie n ta c ió n e s un e le m e n to a b so lu ta m e n te in d isp e n sa b le en la ca p a cid a d creativa d e u n a u n id a d p o lític a e n d e sa r r o llo ”. Ibid., p. 80. 27Ibid., p. 82.
156
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Las pautas de desarrollo político en los países que apenas em piezan a desarrollarse son una preocupación principal para este grupo de estu diosos, quienes dirigen el foco de su atención a las crisis de desarrollo político enfrentadas por estos cuerpos políticos con un grado de inten si dad al que no se vieron expuestos los Estados-nación que aparecieron antes. Se sugieren cinco de estos problem as-crisis, y luego se les analiza a la luz de tres com ponentes del síndrom e del desarrollo. Las cinco cri sis son de identidad, de legitim idad, de participación, de penetración y de distribución.28 Estas categorías constituyen esfuerzos por proporcio nar un m arco para el análisis de crisis en potencia. "No necesitan llegar a ser crisis y tam poco se necesita que haya cinco, pero históricam ente a m enudo se convierten en crisis y unas cuantas de las cinco se evitan. [...] Cada una de ellas es un área de posible conflicto.”29 La mayor parte de la obra está dedicada a artículos separados que se ocupan de cada una de estas crisis, más una contribución de Sidney Verba sobre un m odelo secuencial para ellas.30 Lo mejor del ensayo de Verba es plantear interro gantes que deben ser contestados antes de que el m odelo sea posible, pero está de acuerdo con Almond y Powell en que la superposición o acum u lación de problem as vuelve a cada uno de ellos más difícil de resolver, y ésta es la com pleja situación a que se enfrentan los países más jóvenes. El tratam iento que dan Binder y sus asociados al problem a es un ejem plo de la definición del desarrollo político en térm inos de los requi sitos funcionales de un sistem a político desarrollado. Como dice Binder, "la idea del desarrollo político es que en los sistem as m odernos la iden tidad se verá politizada, la legitim idad se basará en parte en el rendi m iento, los gobiernos podrán m ovilizar recursos nacionales, la mayoría de la población adulta serán ciudadanos participativos, el acceso p olíti co será universal, las asignaciones m ateriales serán racionales y públi cas y se basarán en principios".31 H elio Jaguaribe presenta una de las teorías com prensivas m ás inte resantes sobre el desarrollo político.32 Reseña la bibliografía existente desde un punto de vista distinto del de H untington y D om ínguez, ha ciendo de ella una clasificación doble. Los autores que pertenecen al pri mero de sus grupos consideran que el desarrollo político equivale a la m odernización política. Este proceso "situado históricam ente” corres ponde de cerca, por supuesto, a la reseña que ya hem os hecho bajo el tí28 B in d er trata en d eta lle esta s crisis e n el c a p ítu lo 1, p a rticu la r m en te en las pp. 5 2-67. 29 Ibid., p. 64. 30 S id n e y V erba, c a p ítu lo 8, " S eq u en ces an d D evelop m en t" , pp. 2 8 3 -3 1 6 . 31 B in d er, c a p ítu lo 1, "The C rises o f P o litica l D e v e lo p m e n t”, pp. 6 4 -6 5 . 32 H elio Ja g u a rib e, Political Development: A General Theory an d a Latin Am erican Case Study, N u ev a York, H a rp er an d R ow , 1973. © 1973 d e H elio Jagu arib e. R e sú m e n e s c o n a u to r iz a c ió n d e H a rp er C o llin s P u b lish ers.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
157
tulo de "m odernización’', aunque Jaguaribe incluye en este grupo a al gunos autores cuyo trabajo hem os tratado en esta sección sobre el des arrollo. El segundo grupo de Jaguaribe incluye a quienes opinan que desarrollo político equivale a institucionalización política. El considera que los referentes de la institucionalización política son la m ovilización política, la integración política y la representación política, pero señala que autores que lo han precedido han tendido a utilizar uno solo de ellos. En este grupo incluye a Pye y a Karl W. D eutsch,33 pero considera que H untington es el representante más destacado del desarrollo polí tico com o la “institucionalización de las organizaciones y de los proce dim ientos políticos”.34 En su propia teoría, Jaguaribe intenta construir sobre el trabajo de estas dos escuelas de pensam iento proponiendo la form ulación del desarrollo político com o m odernización política más institucionalización política. Considera que Pye35 y Apter,36 si bien utilizan diferentes térm inos y cate gorías, en el fondo com parten el m ism o m arco conceptual, y que Myron W einer37 e Irving H orow itz38 tam bién lo hacen, por lo m enos en parte. Jaguaribe describe en gran detalle esta teoría, abreviada DP = M + I.39 Define el com ponente de m odernización política com o el proceso de aum ento de las variables operacionales de un régim en político, e identi fica tres de ellas: orientación racional, diferenciación estructural y ca pacidad. Para cada una de estas variables operacionales describe subvariables, sugiere medidas de variación cuantitativa y cualitativa, y además señala las variables resultantes en el sistem a político. El com ponente de institucionalización política se define com o el proceso de aum entar las variables de participación de un régimen político. También aquí se pro ponen tres variables: m ovilización política, integración política y repre sentación política. Para cada una se ofrece el m ism o análisis, que con siste en desglosar en subvariables, identificar m edidas de variación e indicar las variables resultantes en el sistem a político surgidas de un au m ento en la variable de participación. 33 Karl W . D eu tsch , " S ocial M o b iliza tio n an d P o litica l D evelop m en t" , A m erica n P o litica l S cien ce R e v ie w , v ol. 55, pp. 4 9 3 -5 1 4 , se p tiem b re d e 1961. 34 S a m u e l P. H u n tin g to n , " Political D ev elo p m en t an d P o litica l D eca y ”, W orld P olitics, vol. 17, n ú m . 3, pp. 3 8 6 -4 3 0 , en la p. 3 93, abril d e 1965. V éa se ta m b ién su lib ro P olitical O rd er in C h an gin g S o c ie tie s, N ew H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1968. 35 Pye, A sp ects o f P o litica l D e v e lo p m e n t. 36 D avid E. Apter, The P olitics o f M o d e m iz a tio n , C h icago, U niversity o f C h icago Press, 1965. 37 M yron W ein er, "P olitical In teg ra tio n an d P olitical D e v e lo p m e n t”, A n n a ls, n ú m . 358, pp. 5 2 -6 4 , m a rzo d e 1965. 38 Irving H o ro w itz, c o n J o su é d e C astro y Joh n G erassi, c o m p s., L atin A m erica n R adicalism , N u ev a Y ork, V in ta g e B o o k s, 1969. 39 J agu arib e, "A C o m p reh en siv e T h eory o f P o litica l D e v e lo p m e n t”, en P o litica l D evelop m e n t, c a p ítu lo 9, pp. 2 0 7 -2 1 8 .
I!S8
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Desplegado en su totalidad, el m odelo de Jaguaribe proporciona una cuadrícula para el análisis com parativo de los sistem as políticos, enla zados a estos dos com ponentes básicos de m odernización e institucio nalización.40 Otro punto esencial que toca Jaguaribe es que la m odernización y la institucionalización políticas están estrecham ente relacionadas, y el des arrollo político requiere un equilibrio apropiado entre las dos. Un mar cado desequilibrio que se dé en forma de un alto nivel de m oderniza ción y un bajo nivel de institucionalización hace que el sistem a político dependa del éxito en el uso de la violencia. Un desequilibrio de naturale za opuesta, con un alto nivel de institucionalización y un bajo nivel de m odernización, afecta de manera negativa la capacidad operativa del sistem a político. Las variables de participación, aunque indispensables para el desarrollo político, no se pueden sustentar sin suficiente m oder nización política. Una últim a tesis de la teoría de Jaguaribe tiene relación con lo que él denom ina los tres aspectos del desarrollo político: a) desarrollo de la ca pacidad del sistem a político; b) desarrollo de la contribución del siste ma político al desarrollo general de la sociedad afectada, y c) desarrollo de la capacidad de respuesta del sistem a político. Según él, cualquiera de éstas tom ada individualmente ofrecería una visión dem asiado restrictiva. “Tomadas juntas, com o aspectos acum ulativos del desarrollo político, corresponden al proceso en su totalidad.” De estos tres aspectos, Ja guaribe considera que el desarrollo de la capacidad del sistem a es una condición para las otras dos, y por lo tanto el aspecto “más general”, y supuestam ente básico, del desarrollo político. El m áxim o desarrollo po lítico se consigue “cuando el cuerpo político interesado, adem ás de op ti mizar su capacidad, [...] y de contribuir al desarrollo general de la so ciedad [...] tam bién alcanza el m áxim o con sen so p olítico”. A esta etapa, sin em bargo, "no ha llegado jam ás ningún sistem a político m oderno y sólo puede considerarse un tipo ideal".41 Podría citarse a m uchos otros autores, quienes han ofrecido sus pro pias variaciones sobre el tema de las características fundam entales que se encuentran en los cuerpos políticos desarrollados. Harry Eckstein ha explorado dim ensiones para verificar si el desem peño político de un sis tem a es adecuado,42 y propone cuatro que satisfacen sus pautas: durabi40Ib id ., pp. 2 1 0 -2 1 1 . Ib id ., pp. 2 1 3 -2 1 7 . 42 H arry E c k ste in , The E v a lu a tio n o f P o litica l P erform an ce: P ro b lem s a n d D im e n sio n s , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1971. U n trab ajo r e la c io n a d o q u e se a p o y ó en el a n á lisis co m p a ra tiv o d e 12 p a íses y u tiliz ó el trabajo b á sico c o n c e p tu a l d e E c k ste in , e s el d e T ed R ob ert G ro ss y M uriel M cC lellan d , P o litica l P erform an ce: A T w elve-N a tio n S tu d y , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1971.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
159
lidad, orden civil, legitim idad y eficacia en las decisiones. Roger W. Benlamin tam bién dice que toda explicación sistem ática del desarrollo p o lítico debe em plear algún m étodo de m edición de características y de rendimiento del sistem a. Sin embargo, selecciona dim ensiones diferentes tom o claves del desarrollo político com o proceso: participación políti ca, institucionalización política e integración nacional. El proceso, op i na, "puede considerarse un juego identificable de cam bios políticos aso ciados con el com ienzo de la industrialización en una sociedad dada".43 ILn su propio estudio, Benjamín analiza a Japón, la India e Israel desde el punto de vista com parativo. Monte Palmer asevera que el desafío del desarrollo político es "crear un sistem a de instituciones políticas capaces de controlar la población del Estado, de m ovilizar sus recursos materiales y hum anos hacia la meta de la m odernización económ ica y social, así com o de lidiar con las tensiones del cam bio social, económ ico y político sin abdicar de sus Itinciones de control y m ovilización.44 Por su parte, Pow elson atribuye importancia sim ilar a las instituciones com o m étodo para tratar el conllicto, y señala que esta capacidad “requiere el consenso nacional sobre la ideología política y económ ica. Estas ideologías se definen com o las maneras en las cuales las personas visualizan los sistem as económ ico y político, es decir, cóm o funcionan y sim plem ente cóm o son. A su vez, el consenso ideológico se ve fom entado por un nacionalism o popular, el cual desem peña en consecuencia un papel positivo antes que uno nega tivo que por lo general le atribuyen los econom istas".45
Capacidad com o requisito fundam ental Aunque en parte sus opiniones se superponen y en parte difieren, todos estos observadores del desarrollo político presentan versiones que iden tifican alguna com binación de características que se consideran indis pensables para que un Estado-nación se califique com o políticam ente desarrollado. M uchos de ellos otorgan un papel prom inente o incluso central a un requisito que ha recibido el nom bre de capacidad o de p o tencial para el crecim iento sostenido. Algunas autoridades han decidido singularizar esta característica com o definitoria en sí m ism a del desarrollo político. Para ello han contado con la m otivación de sus preferencias conceptuales y del deseo de evitar 41 R o g er W. B en ja m ín , P attem s o f Political D evelopm ent, N u eva York, M cK ay, p. 11, 1972. 44 P alm er, The D ilem m as o f Political D evelopm ent , p. 3. 45 J oh n B. P o w elso n , In stitu tion o f E conom ic Growth: A Theory o f Conflict M anagem ent in Developing Countries, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, p. ix, 1972.
160
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
algunas de las dificultades de la asociación dem asiado estrecha entre el desarrollo político y los cuerpos políticos contem poráneos de unas cuan tas sociedades occidentales altam ente industrializadas. En algunos de sus escritos anteriores, Gabriel Almond utilizó los térm inos cam bio y desarrollo com o sinónim os, y form uló una tesis en térm inos de la capa cidad de rendim iento de los sistem as políticos, de acuerdo con la cual los sistem as políticos cam bian o se desarrollan “cuando adquieren nue vas capacidades en relación con sus am bientes sociales e internaciona les". El criterio es “la adquisición de una capacidad nueva, en el sentido de una estructura de funciones especializadas y de orientaciones dife renciadas, las cuales juntas otorgan al sistem a político la posibilidad de responder con eficiencia y de manera m ás o m enos autónom a a una nueva serie de problem as”.46 S. N. Eisenstadt y Alfred Diamant son los principales defensores de este m étodo que iguala el desarrollo político con la capacidad de un sis tema político para crecer o para adaptarse a las nuevas exigencias que se le im pongan. Eisenstadt considera que el crecim iento político es "el problem a fundam ental de la m odernización” y dice que “la capacidad para lidiar con el cam bio continuo es la prueba decisiva de este creci m iento”.47 Diamant protesta ante todo concepto de desarrollo político que equipare a éste con el proceso por el cual los sistem as políticos tra dicionales se convierten en “ciertas formas de dem ocracia tal com o ést;i se desarrolló en lo que de manera general se con oce com o Occidente", porque dicho concepto “excluye com o irrelevante la experiencia política de un gran núm ero de regím enes políticos, y porque podría llevarnos a la conclusión de que fuera de Europa y de algunas partes del continente am ericano nunca ha existido forma alguna de desarrollo político". Por ello, Diamant define el desarrollo político en su forma más general com o “un proceso por el cual el sistem a político adquiere m ayor capacidad de sostener con éxito y en forma continua nuevos tipos de objetivos y de dem andas, y la creación de nuevos tipos de organizaciones”.48 Esta form ulación tiene varios objetivos: a) evita la sugerencia de que existen etapas identificables de desarrollo político o de que el desarrollo 46 La fo r m u la c ió n o rig in a l d e A lm on d d e la s c la s e s d e c a p a c id a d e s q u e s e req u ieren para el d esa r ro llo se p u e d e e n co n tra r en " P olitical S y ste m s an d P o litica l C h a n g e”, American Behavioral Scientist, vol. 6, n ú m . 10, pp. 3-10, ju n io de 1963. U n a v e r sió n p o ste r io r e s la q u e se p resen ta en “A D ev elo p m en ta l A p p roach to P o litica l S ystem s" , World Politics, vol. 17, n ú m . 2, pp. 183-214, en ero de 1965. 47 E ise n sta d t, " B u reau cracy an d P o litica l D e v e lo p m e n t”, p. 104. 48 A lfred D ia m a n t, Bureaucracy in D evelopm ental M ovem ent Regimes: A Bureaucratic Model for Developing Societies, B lo o m in g to n , In d ian a, c a g O c c a sio n a l P ap ers, pp. 4-15, 1964. V éa se ta m b ién d el m ism o a u to r su Political D evelopm ent: Approaches to Theory and Strategy, p rep a rad o para el C om p arative A d m in istra tio n G rou p , S e m in a r io d e V eran o, U n iv ersid a d d e In d ian a, pp. 19-25, 1963.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
161
tequiere la creación de tipos específicos de instituciones políticas; b) per mite la posibilidad de que sím bolos e instituciones tradicionales se utilii en con éxito para la m odernización, y c) no im plica ninguna prom esa sobre el futuro éxito o fracaso, ya que el proceso no es irreversible, sino <|iie se le puede detener aun después de que haya estado en funciona miento durante cierto tiem po. Es grato que estas m aneras de entender el desarrollo político eviten la identificación dem asiado pronunciada con un sistem a político democrállco occidental com o el de Gran Bretaña o el de los E stados Unidos. Sin embargo, tam bién pueden dar lugar a nuevos interrogantes, pues parei en acercarse m ucho a considerar que el desarrollo político equivale a la supervivencia política. Si el desarrollo político o la m odernización con s tituyen “un proceso genérico de sostenim iento con éxito de nuevas de mandas, objetivos y organizaciones de manera flexible”,49 todo sistem a político que se las haya arreglado para m antener su identidad durante un periodo considerable, especialm ente en condiciones adversas o de tensión de alguna m agnitud, tam bién parecería m erecer el calificativo de desarrollado o modernizado, cualesquiera que sean sus características i orno sistem a político, aparte del hecho de que todavía existe. En otras palabras, pueden surgir problemas algo diferentes, a m enos que se distini'.i entre m odernidad política y desarrollo por un lado y supervivencia política por otro. De no hacerse así, existe la posibilidad teórica, por lo menos, de tener que considerar com o sistem as políticos desarrollados similares a Gran Bretaña, por ejem plo —que realizó adaptaciones polílieas drásticas pero que se hicieron en forma gradual a lo largo de un extenso periodo— , China com unista —que intentó remodelar a la socie dad y sus instituciones sociales por m étodos revolucionarios en una sola generación— , Tailandia —que ha m antenido su identidad política dui.mte siglos con m odificaciones lim itadas a sus instituciones sociales líente a una serie de am enazas internas y externas— y, por últim o, a los i estos de una sociedad que se las arregla de alguna manera para m ante ner los rudim entos de un sistem a político tras un holocausto nuclear. Más que ninguna otra característica de m odernidad o de desarrollo, es tos sistem as políticos parecerían tener en com ún el atributo de la super vivencia. Desarrollo político negativo I lasta ahora hem os exam inado una serie de intentos por definir o expli<.11 el desarrollo político. Por lo general, éstos com parten lo que podría *v D ia m a n t, Bureaucracy in D evelopm ental M ovem ent Regim es, p. 14.
162
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
llamarse una orientación positiva, en el sentido de que han indicado cuáles han sido los regím enes o cuerpos políticos que han alcanzado el desarrollo político y por qué, o bien han señalado los requisitos que los cuerpos políticos deben reunir para alcanzar el desarrollo político. El én fasis ha recaído en el potencial para el cam bio que va de una situación m enos deseable a una situación más deseable en el sistem a político. Otra línea de pensam iento, especialm ente en los trabajos más recien tes sobre desarrollo político, se ha concentrado en los aspectos más ne gativos del tema, ya sea ocupándose de las circunstancias que hicieron alejarse del desarrollo antes que acercarse a él, o bien explorando los factores internos y externos de los sistem as políticos que alientan o inhi ben el desarrollo. Parte de esta atención proviene de estudiosos que tam bién han analizado el desarrollo en térm inos teóricos generales, pero gran parte de ella proviene de escépticos o críticos de la mayoría de lo que se ha publicado sobre el desarrollo político. Sam uel H untington ha realizado el análisis más penetrante de las caí das en el terreno del desarrollo político, o “decadencia política”.50 A él le preocupa explorar las condiciones en las cuales las sociedades que ex perimentan cam bios sociales y económ icos rápidos y perturbadores pue den alcanzar la estabilidad política. Los antecedentes generales indican que mientras que la modernidad significa estabilidad, el proceso de m o dernización im plica inestabilidad. Con escasas excepciones, a partir de la segunda Guerra Mundial los procesos de Asia, África y Latinoam érica se han caracterizado, para expresarlo con sus propios términos: por crecientes conflictos étnicos y de clases, por am otinam ientos recurrentes y violencia de m asas, por frecuentes golpes de Estado, por la d om inación a m anos de inestables dirigentes personalistas, quienes a m enudo han puesto en práctica desastrosas políticas económ icas y sociales por am plia corrupción a cara descubierta entre m inistros de gabinete y em pleados públicos de carre ra, por la violación arbitraria de los derechos hum anos y de las libertades de los ciudadanos, por la eficiencia y el rendim iento cada vez m ás bajos por par te de los burócratas, por la cada vez m ayor alienación de los grupos políticos urbanos, por la pérdida de autoridad por parte de las autoridades y de los sis tem as jurídicos, así com o por la fragm entación y a veces total desintegración de los partidos políticos de base am plia.51
Como explicación, Huntington propone la hipótesis que denom ina “brecha política”. Éste agrupa los dos aspectos más im portantes de la 50 S a m u e l P. H u n tin g to n , "Political D ev elo p m en t an d P olitical D ecay", W orld P o litics, v ol. 17, pp. 3 8 6 -4 3 0 , 1965; y ta m b ién d e H u n tin g to n , P o litica l O rder in C h an gin g S ocieties, N u ev a H a v en , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1968. 51 H u n tin g to n , P o litica l O rder in C h an gin g S o cieties, p. 3.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
163
m o d e r n iz a c ió n e n d o s a m p l ia s c a t e g o r ía s : m o v i li z a c ió n s o c i a l y d e s a r r o llo e c o n ó m i c o . M o v il iz a c i ó n s o c i a l s ig n if ic a u n c a m b i o “d e a c t i t u d e s, d e v a lo r e s y d e la s e x p e c t a t iv a s d e la g e n te " , a p a r tir d e la s a c t i t u d e s a s o c ia d a s c o n e l m u n d o t r a d ic io n a l p a r a lle g a r a la s a s o c i a d a s c o n el m u n d o m o d e r n o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e f a c t o r e s t a le s c o m o “a lf a b e t is m o , e d u c a c ió n , m e j o r a m ie n t o d e la s c o m u n i c a c i o n e s , e x p o s i c i ó n a lo s m e d io s m a s iv o s d e c o m u n i c a c i ó n y u r b a n iz a c i ó n ”. E l d e s a r r o llo e c o n ó m ic o s e r e fie r e a “c r e c i m ie n t o e n e l to ta l d e la a c t iv id a d e c o n ó m i c a y d e la p r o d u c c ió n d e u n a s o c ie d a d " , m e d id a p o r e l p r o d u c t o n a c io n a l b r u to ¡>er ca p ita , p o r e l n iv e l d e in d u s t r ia l iz a c i ó n y p o r e l n iv e l d e b ie n e s t a r p e r s o n a l s e g ú n ín d i c e s t a le s c o m o la e s p e r a n z a d e v id a y e l c o n s u m o d e c a lo r ía s . “L a m o v i li z a c ió n s o c i a l s i g n if ic a c a m b i o s e n la s a s p i r a c io n e s ilc la s p e r s o n a s , d e l o s g r u p o s y d e la s s o c ie d a d e s ; a s u v e z , e l d e s a r r o llo e c o n ó m i c o im p li c a c a m b i o s e n s u c a p a c id a d . L a m o d e r n i z a c ió n e x ig e la s d o s c o s a s .”52 C o n b a s e e n e l s u p u e s t o d e q u e la m o v i li z a c ió n s o c i a l e s m u c h o m á s d e v a s t a d o r a q u e el d e s a r r o llo e c o n ó m i c o , H u n t in g t o n f o r m u la la te o r ía d e q u e la b r e c h a e n t r e e s t a s d o s f o r m a s d e c a m b i o p r o p o r c io n a u n a m e d id a d e la in f lu e n c ia d e la m o d e r n i z a c ió n s o b r e la e s t a b ili d a d p o lít ic a . I ’ 11 e l p r o c e s o d e m o v i li z a c ió n s o c i a l, el h o m b r e t r a d ic io n a l s e v e e x p u e s t o a n u e v a s e x p e r ie n c ia s q u e in d ic a n n u e v o s n iv e le s d e n e c e s i d a d e s y d e a s p i r a c io n e s q u e s o n d if íc i le s d e s a t is f a c e r e n la s s o c i e d a d e s e n t r a n s ic ió n . C o m o la c a p a c id a d d e r e s p u e s t a e v o lu c i o n a m u c h o m á s le n t a m e n t e q u e la s a s p i r a c io n e s , “s e p r o d u c e u n a b r e c h a e n t r e a s p i r a c ió n y e x p e c t a t iv a , e n t r e f o r m u la c ió n y s a t is f a c c ió n d e n e c e s i d a d o e n t r e la I u n c ió n d e a s p i r a c ió n y la f u n c i ó n d e n iv e l d e v id a . E s ta b r e c h a p r o d u c e fr u s tr a c ió n s o c i a l e in s a t is f a c c ió n . E n la p r á c t ic a , e l t a m a ñ o d e la b r e c h a p r o p o r c io n a u n ín d ic e r a z o n a b le d e in e s t a b il id a d p o l í t i c a ”.53 E s ta b r e c h a s e m a n if ie s t a e n f e n ó m e n o s c o m o la in e q u id a d d e lo s i n g r e s o s , la in f la c ió n , la c o r r u p c ió n g e n e r a liz a d a y u n a d if e r e n c ia c a d a v e z m a y o r e n t r e el c a m p o y la c iu d a d , lo c u a l o c a s i o n a la in q u i e t u d e n tre la c la s e m e d ia e n a s c e n s o , b a s a d a e n la c r e e n c i a d e q u e la s o c i e d a d to d a v ía e s t á d o m i n a d a p o r la é lit e r u r a l, y a m e n u d o p r o v o c a la m o v i l i z a c ió n r u r a l o la “R e v o lu c ió n V e r d e ” o c a s i o n a d a p o r e l r e s e n t im i e n t o c o n tr a el a s c e n s o u r b a n o . A u n q u e u t i li z a n d o t e r m in o lo g í a a lg o d if e r e n t e , H u n t in g t o n c o i n c i d e c o n J a g u a r ib e e n q u e lo s s i s t e m a s p o lí t i c o s s e p u e d e n d i s t in g u i r p o r s u s n iv e le s d e in s t i t u c i o n a l i z a c i ó n p o lí t i c a y d e p a r t i c ip a c i ó n p o lít ic a , y e n q u e la e s t a b ili d a d d e t o d o c u e r p o p o lí t i c o t ie n e q u e v e r c o n la r e la c ió n S2Ibid., pp. 33-34. "Ib id ., pp. 53-54.
164
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
adecuada entre estos dos niveles. La estabilidad política, argumenta, de pende del vínculo entre institucionalización y participación. “Con el in crem ento de la participación política aum entan la com plejidad, la auto nom ía, la adaptabilidad y la coherencia de las instituciones políticas de la sociedad, si es que se ha de m antener la estabilidad política." Se debe establecer una distinción esencial entre los sistem as políticos que tienen niveles bajos de institucionalización, pero altos niveles de participación, y con aquellos que tienen niveles altos de institucionalización pero bajos de participación. H untington denom ina a éstos regímenes políticos cívicos, y a los primeros regímenes políticos pretorianos; es decir, siste mas en los cuales “las fuerzas sociales actúan directam ente sobre la es fera política aplicando sus propios métodos". Según este análisis, las sociedades cívicas y las pretorianas pueden existir en diferentes niveles de participación política. Una sociedad puede tener instituciones políti cas más desarrolladas que otra y ser más pretoriana al m ism o tiem po, porque todavía tiene un nivel más alto de participación política.54 M uchos Estados jóvenes resultan institucionalm ente deficientes cuan do se enfrentan con una rápida m ovilización social y con dem andas cre cientes sobre el sistem a político. El aum ento de la participación política debe ir acom pañado por el desarrollo de instituciones políticas fuertes, com plejas y autónom as, pero el efecto por lo general es m inar lo tradi cional y obstruir el desarrollo de instituciones políticas m odernas. H un tington opina que no se ha prestado suficiente atención a esta tenden cia hacia la decadencia política y que, com o resultado, los conceptos de m odernización y de desarrollo no son todo lo adecuados que deberían ser para m uchos países que con optim ism o se consideran encam inados por la vía del desarrollo o de la m odernización. En busca de claves para descubrir cu áles de las socied ad es tienen las m ejores perspectivas para evitar la descom posición política durante el proceso de desarrollo, Huntington observa la índole de sus instituciones políticas tradicionales. Si éstas son deficientes o no existen, las perspectivas son malas. Si la es tructura burocrática es muy desarrollada y autónom a, la índole de la estructura hará que la adaptación a una participación política más am plia sea difícil, com o lo han dem ostrado las m onarquías sum am ente burocratizadas de China y Francia. Las sociedades que contaban con sistem as feudales m ás pluralistas, com o Inglaterra y Japón, resultaron ser más capaces de absorber a nuevos grupos de la clase m edia en el sis tem a político. H untington considera que estos ejem plos históricos son útiles para evaluar las perspectivas de los Estados contem poráneos en vías de m odernización. 54Ibid., pp. 78-80.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
165
Sin embargo, aun cuando la adaptación a la participación política de la clase m edia sea exitosa, la prueba últim a es el crecim iento de la partici pación por parte de la clase urbana trabajadora y del cam pesinado para alcanzar “un régim en político plenam ente participante y muy institucio nalizado”. Según H untington, si se produce la adaptación institucional, el resultado será una sociedad participante; de lo contrario, será una so ciedad pretoriana de masas. En cualquiera de los dos casos, las socied a des cuentan con elevados niveles de participación, pero difieren en la íorma en que se institucionalizan sus organizaciones y sus procedim ien tos políticos. En la sociedad pretoriana de masas, la participación políti ca es “desestructurada, inconstante, anóm ica y variada. [...] La forma característica de participación es el m ovim iento de m asas que com bina la acción violenta con la no violenta, la legal con la ilegal, la coercitiva con la persuasiva". Por otro lado, el nivel elevado de participación popu lar en el cuerpo político participante “se organiza y se estructura por medio de las instituciones políticas”, las cuales deben tener la capacidad para organizar la participación de las m asas en la política. La institu ción característica del régimen político m oderno para este fin es el par tido político. Otras instituciones en los sistem as políticos m odernos han sobrevivido o son adaptaciones de sistem as políticos tradicionales. A par tir de 1800, el desarrollo de los partidos políticos ha corrido paralelo al crecim iento del gobierno moderno. Donde las instituciones políticas de antaño continúan siendo las fuentes principales de legitim idad y de es tabilidad, los partidos desem peñan una función secundaria y com ple mentaria. Donde las instituciones políticas tradicionales sufren el colap so, o bien donde son débiles o no existen, la función del partido es bien diferente. “En dichas situaciones, la organización partidaria fuerte es a la larga la única alternativa a la inestabilidad de una sociedad pretoria na corrupta o de una sociedad de masas. El partido es no sólo una orga nización com plem entaria, sino tam bién la fuente de legitim idad y de autoridad." En estas circunstancias, el requisito previo para la estabili dad es “com o m ínim o, un partido político sum am ente institucionaliza do”. H untington cita el ejem plo del surgim iento de un partido fuerte en los casos de revoluciones en China, México, Rusia y Turquía.55 Desde este punto de vista, la m odernización es peligrosa y traumática y probablem ente provoque la desintegración y la decadencia políticas, porque las instituciones políticas no son adecuadas para responder a las nuevas dem andas que surgen de la expansión de la participación políti ca. El partido político com o institución es el instrum ento más prom iso rio para evitar la decadencia y alcanzar el orden político. 55Ibid., pp. 86-92.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
H untington toca un par de puntos que son especialm ente im portantes para nosotros. Uno es que él no equipara la participación popular en política con el control popular del gobierno. En su definición de regím e nes políticos participantes entran tanto las dem ocracias con stitu cio nales com o los regím enes com unistas. En el m om ento en que escribió, consideró que tanto los Estados Unidos com o la URSS eran cuerpos po líticos participantes, aunque habían llegado a esa situación por rutas muy diferentes, y adoptado formas de gobierno muy distintas, y asigna do funciones muy diversas al partido político com o institución. En traban en la m ism a categoría porque sus cuerpos políticos com partían características com o "consenso, com unidad, legitim idad, organización, efectividad, estabilidad" y porque sus gobiernos verdaderam ente gober naban. Habían evitado la desintegración política y alcanzado el orden político.56 Con respecto a este punto, H untington señaló que una razón que ex plica el atractivo de los m ovim ientos com unistas o sim ilares en los países en vías de m odernización era que podían superar la crónica escasez de autoridad que existe en dichas sociedades. “Podrán no dar libertades, pero proporcionan autoridad y crean gobiernos capaces de gobernar.” Por lo tanto, ofrecen un m étodo “probado y dem ostrado de superar la brecha política. En m edio del conflicto social y de la violencia que afec tan a los países en vías de m odernización, estos regím enes ofrecen cier ta garantía de orden político".57 Por supuesto, en la actualidad este as pecto de su análisis se está revisando en vista del colapso de la URSS y de otros regím enes com unistas. Posiblem ente su respuesta sería que, en estos casos, el partido dom inante perdió su poder para asegurar el or den político, el cual lograron conservar los partidos dom inantes de otros países, com o sucede en la República Popular de China. En su libro The Politics o f Under developm ent,^ H eeger toca el m ism o tem a básico del desencanto con las perspectivas de m uchos países en transición. Estos países buscan orden político y estabilidad, pero se sien ten frustrados porque descubren que el subdesarrollo “am enaza con convertirse en un estado perm anente, en vez de ser una situación transi toria”.59 En estos Estados, la política es fundam entalm ente “la política de las facciones, de la coalición, de la maniobra y del p ersonalism o”.60 Tras explorar las fuentes de esta inestabilidad política generalizada y las 56Ibid., p. 1. 57Ibid., pp. 7-8. 58 G erald A. H eeger, The Politics o f U nderdevelopm ent, N u ev a Y ork, St. M artin ’s Press, 1974. 59Ibid., p. 1. b0Ibid., p. 10.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
167
explicaciones para ella, Heeger señala que la respuesta perm anente a por qué los Estados subdesarrollados son políticam ente inestables es que sus instituciones políticas carecen de la capacidad para hacer frente .1 las consecuencias del cam bio político y económ ico. La reacción usual es formular recom endaciones para que las instituciones políticas m ejo ren su capacidad y a la larga proporcionen los m edios para alcanzar un equilibrio p olítico estable. H eeger duda que esto suceda y opina que un resultado más probable en estos cuerpos políticos es que “el confliclo —entre facciones, com unidades, grupos opositores y grupos arma dos— sea la norma y no una aberración".61 Entonces exam ina con cierlo detalle lo que él llama política de la inestabilidad, prestando especial interés a la función de los m ilitares cuando obtienen el poder político, v a las relaciones entre los m ilitares y la burocracia civil. Contrariamenle a otros com entaristas, quienes piensan que los regím enes militares pueden ser útiles en una transición para conceder m ayor estabilidad política, el juicio de Heeger no es positivo porque dice que “en su negat ion de la p olítica lo ú nico que hacen d ichos regím enes es exacerbar la fragm entación del sistem a político subdesarrollado".62 Por lo tanto, la orientación de H eeger se aleja m ucho de la de quienes opinan que el desarrollo es lineal e inevitable, o la de quienes prevén que los Estados que en la actualidad se encuentran en el subdesarrollo llegarán a asem ejarse en el futuro a alguna de las variantes de los cuerpos políticos des ai rollados en la actualidad. La obra de John Kautsky The Political Consequences o f M odem ization63 da bastante en qué pensar, pero es m enos pesim ista. Este autor lambién arroja dudas sobre el supuesto de que hay un solo tipo de cam bio que lleva al desarrollo político. Percibe la política com o un conflicto de grupo, y le interesa principalm ente estudiar los cam bios políticos que surgen de dicho conflicto. En su análisis traza una marcada distin ción entre los procesos del cam bio político provenientes de la m oderni zación que surge desde adentro en contraste con la m odernización que proviene de afuera. En am bos casos, la política de las sociedades tradi cionales se transforma, pero la m odernización desde adentro tiene orí genes locales, es relativam ente lenta y en ella continúa predom inando la aristocracia. Ésta es en esencia la manera com o se modernizaron los países hoy desarrollados, pero que probablem ente no serán m odelos para los países hoy subdesarrollados. Estos países están envueltos en la m odernización que proviene desde afuera por m edio de agentes com o el M ¡bid., p. 99. *2Ibid., p. 127. M J o h n K autsky, The Political Consequences of M odem ization, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, 1972.
168
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
colonialism o, una aristocracia m odernizante influida por lo que ve en el extranjero y capitales foráneos y locales. El efecto de la m odernización desde afuera afecta de manera diferente a cada sector de la sociedad tradicional, pero los elem entos m odernizantes traen cam bios políticos revolucionarios. Por lo general, a esto le sigue un conflicto posrevolucio-, nario entre los m odernizadores, lo cual a m enudo suscita la aplicación de tácticas de terror masivo, de regim entación y de persuasión, de su primir la oposición, de medidas para lograr la industrialización rápida y cam bios frecuentes en la base de grupo de los regím enes m odernizadores. El equilibrio puede surgir o no surgir; si lo hace, puede ser tras una segunda ola de revolucionarios m odernizadores. Otra perspectiva es la reacción de la aristocracia, que puede introducir un régim en fascista. Si se establece un equilibrio y éste persiste, las perspectivas del país en vías de m odernización mejorarán notablem ente. Cuanto m ás tiem po dure el equilibrio en un cuerpo político, mejores serán sus perspectivas de su pervivencia.64 Teorías de la dependencia La abrumadora im portancia de los factores am bientales externos forma la tesis básica de los expertos en ciencias sociales que proponen teorías de la dependencia para el desarrollo. La nota dom inante es que lo gene ralm ente llam ado subdesarrollo es consecuencia de un estado de depen dencia de una sociedad frente a otra. El tema secundario es que esta de pendencia se repite dentro de la sociedad afectada por un colonialism o interno que un sector de la sociedad im pone sobre otro. El resultado neto es una situación que ofrece escasas perspectivas de m ejoram iento sin un cam bio drástico tanto en el am biente externo com o en el sistem a interno.65 Surgido entre los econom istas a quienes preocupaban los aspectos de la dependencia del desarrollo económ ico, los sociólogos han extendido el énfasis en la dependencia al desarrollo social en general, y los exper64Ib id ., p. 2 27. 65 N u m ero sa s p u b lic a cio n e s en varios id io m a s p resen taron v a ria cio n es d e e s to s p u n to s de v ista . P ara u n resu m en ex c e le n te , v éase, d e T on y S m ith , "The D e p e n d e n c y A p p ro a ch ”, en la ob ra d e H ow ard J. W iarda, co m p ., N e w D irection s in C o m p a ra tive P olitics, B ou ld er, C olo rad o, W estv iew P ress, c a p ítu lo 6, pp. 113-126, 1985. O tras fu e n te s son: d e J a m e s P etras y M a u rice Z eitlin , co m p s., L atin A m erica: R eform o r R e vo lu tio n ? , N u ev a Y ork, F a w cett, 1968; d e A ndré G u n der Frank, Latin A m erica: U n derdevelopm en t o r R e vo lu tio n , N u eva York, M onthly R ev iew P ress, 1970; d e S u z a n n e J. B o d e n h e im e r , The Ideology o f D ev e lo p m e n ta lism : The A m erican P aradigm — S u rrogate for L atin A m erican S tu d ies, B everly H ills, C alifornia, S age P u b lica tio n s, 1971; d e H elio Jagu arib e, P o litica l D ev e lo p m e n t, en e sp e cia l el c a p ítu lo 18, pp. 353-387; de J am es P etras, co m p ., L atin A m erica: From D epen den ce to R e v o lu tio n , N u eva York, J oh n W iley & S o n s, 1973; d e R on ald H . C h ilco te y Joel C. E d elste in , co m p s., L atin
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
169
lo* en ciencias políticas lo han extendido al desarrollo político en partilar. Si bien com parten esta orientación general, los teóricos de la «l?| KMidencia han presentado un am plio espectro de antecedentes filosólln is , de intereses geográficos y de recom endaciones prescriptivas. Algu no1. han escrito con base en una ortodoxia claram ente marxista, otros lio Muchos eran latinoam ericanos, pero otros eran de diversos lugares imi desarrollo y m uchos trabajaban en países considerados desarrolla das, incluidos los Estados Unidos y otros países de los cuales se co n si dera que im ponen situaciones de dependencia en el m undo. I ,n contraste con conceptos de difusión que consideran que el desm rollo es un concepto positivo de im portación por parte de las socied a des m enos avanzadas o de préstam o por parte de las más avanzadas, los teóricos de la dependencia opinan que el efecto de los factores externos es esencialm ente negativo, en forma de presión e influencia por parte de l"s países desarrollados "m etropolitanos” sobre los países "periféricos” m desarrollo. “Los problem as del Tercer M undo surgen de la forma de i teeim iento que busca el Primer Mundo; el subdesarrollo es producto del desarrollo."66 La característica que distingue al m odelo de d epen dencia es que “el crecim iento en los países dependientes constituye un reflejo de la expansión de las naciones dom inantes y se orienta hacia las necesidades de dichas econom ías, es decir, a las necesidades extranjeras, no a las nacionales”.67 Durante el periodo en que ejercieron más influencia, antes de los aconleeim ientos políticos que ocurrieron en la Unión Soviética y la Europa oriental a finales de la década de 1980 y que cam biaron el m undo, los teóricos de la dependencia se dividían en dos grupos principales. Los autores que parten de una interpretación marxista o neom arxista tien den a considerar que esta situación es el resultado históricam ente inevi table del “im perialism o capitalista", para conseguir el cual los Estados Unidos im ponen los principales obstáculos en el cam ino del desarrollo autónom o. América Latina es el ejem plo más claro de zona en desarro llo que ilustra el m odelo de dependencia. Junto con esta perspectiva, a m enudo se encuentra un vitriólico ataque a la m etodología de investiga ción en las ciencias sociales, tal com o se practica en los E stados Unidos, especialm ente el m étodo estructural funcional, al que se acusa de servir de instrum ento del capitalism o imperialista m ediante su apoyo del con111
Anierica: The Struggle w ith D epen den cy a n d B eyon d, C am bridge, S c h en k m a n P u b lish in g Co., pp. 2 6 -4 6 , 1974; d e R o n a ld H. C h ilcote y D ale L. J o h n so n , co m p s., T heories o f D evelo p m en t: M ode o f P ro d u ctio n o r D ep en d en cy? , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1983, y d e M ich ael N ovak y M ich a el P. Jack son , c o m p s., L atin A m erica: D epen den cy o r In terdepen den ( C?, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for P u b lic P o licy R esea rch , 1985. o6 S m ith , "The D e p e n d e n c y A p p ro a ch ”, p. 116. 67 B o d en h eim er, The ¡deology o f D e v e lo p m e n ta lism , p. 36.
170
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
cepto de difusión y del “fin de la ideología" com o m edio para promove el pluralism o occidental, m ediante la racionalización del statu quo y el ofrecim iento de una interpretación distorsionada de la situación en los países dependientes. Otros exponentes de esta teoría básica ofrecen com o explicación el sur» gim iento, después de la segunda Guerra Mundial, de un nuevo sisteiiM internacional bipolar que remplaza al sistem a de equilibrio internacio nal de poderes proveniente de la era napoleónica. En este em ergente sis tema “interimperial", los Estados Unidos y la Unión Soviética aparecían com o las dos superpotencias, de las cuales los Estados Unidos tenían I.i primacía, pero con la Unión Soviética ocupando una posición en el or den mundial que era fundam entalm ente igual, salvo que su primacía era m enos generalizada y estaba más concentrada en una región. Se con sideraba que otros pocos Estados-nación (incluidos Japón, China y los países de Europa occidental com o grupo) disfrutaban de autonom ía en el sentido de que podían tom ar decisiones nacionales im portantes y re sistir la agresión abierta. En otras palabras, podían m antener la viabi lidad de la nación en el sistem a interimperial. El resto del m undo se en contraba en una situación de dependencia, incluidos los Estados-nación más antiguos de Latinoam érica y de otros lugares, así com o los nuevos E stados-nación de Asia y de África. Se sustentaba la teoría de que antes de fin del siglo se produciría algún desplazam iento de la autonom ía a la dependencia, y viceversa, pero éste sería bastante lim itado y no alteraría las perspectivas de la mayoría de los países. Otro aspecto frecuentemente señalado de este análisis era la diferencia en materia de desarrollo entie el Norte, donde se encuentra la mayoría de las superpotencias y los Es tados-nación autónom os, y el Sur, en el cual se encuentran casi todos los países dependientes. Por otro lado, la distinción entre capitalism o y socialism o se dejaba de lado o bien se relegaba a segundo plano, y se consideraba que tanto los Estados Unidos en su papel de democracia capitalista com o la Unión Soviética en su papel de Estado socialista eran más parecidos que diferentes, porque, pese a sus diferencias ideo lógicas y de régim en, los dos eran superpotencias que creaban situacio nes de dependencia en la nueva situación imperial. Algunos de los teóricos dividieron la dependencia en subtipos basados en consideraciones de sustancia y de cronología. Por ejem plo, Jaguaribe bosquejó cuatro formas de dependencia com o si hubieran aparecido his tóricam ente más o m enos en un orden cronológico: colonialism o clásico, neocolonialism o, la dependencia de los países satélites y la dependencia provincial.68 68
Para un e stu d io m ás d eta lla d o d e e s to s ju ic io s , v éa se, d e Jagu arib e, Political Develop
m ent, pp. 38 1 -3 8 5 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
171
listos escenarios de largo alcance para el futuro de los Estados-nación i Diilemporáneos en vías de desarrollo distaban m ucho de los pronósti11 »•, optim istas que se hicieron en un tiem po, en el sentido de que dichas not ¡edades estaban em barcadas en un cam ino que las llevaría, tras un pn iodo de pruebas y tribulaciones, a una situación que se asemejaría mucho a las características de un reducido núm ero de países desarrolla do1. Rl único rayo de esperanza era que algunos países a los que no se ca lila aba de superpotencias podían tratar de alcanzar el desarrollo autó nomo, y que otras naciones dependientes llegarían a lograr esa opción más adelante, ya sea por su propia cuenta en unos cuantos casos o bien rn com binación con otros Estados-nación de la m ism a región geográfica. ( orno se indicó con anterioridad, los teóricos de la dependencia hai la 11 hincapié en la arrolladora influencia del am biente externo sobre las mm ¡edades en desarrollo, y dedicaban especial atención al exam en de las relaciones entre los países m etropolitanos y los periféricos, pero tamIHen exploraban las características nacionales resultantes dentro de las lia i iones dependientes. Rechazaban com o mitos varias de las tesis prevali
172
CONCEPTOS SO B R E LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
rrios marginales de las ciu d ad es más populosas, el térm ino adquirió des pués una connotación m ás generalizada. Se consideraba que los fenó m enos com binados de m arginalidad y de estancam iento se alim entaban m utuam ente y funcionaban en un proceso circular que llevaba al típico país dependiente a hundirse cada vez más en el pozo del subdesarrollo. A su vez, el proceso de d esn acion alización se vio com o una con secuen cia prevista de los otros factores que resultaban en “la transferencia real del control de las d ecision es o factores adecuados, y de las condiciones que los afectan, de personajes leales o favorables a una nación a perso najes leales o favorables a o tr a ”.70 .; Aparte de los aspectos eco n ó m ico s, estas hipótesis con respecto a la dependencia no se han visto sujetas a m ayor estudio em pírico com para tivo. La excepción es el exam en que hacen Sofranko y Bealer de la rela ción entre patrones de m od ernización y de estabilidad nacional en 74 países.71 Los autores trataron de probar el supuesto de que probable m ente no exista uniform idad en el desarrollo de los sectores institucio nales de una sociedad en vías de desarrollo, así com o de que el grado de desequilibrio y el patrón que éste adopta tienen con secuencias sobre la inestabilidad del país. Los au tores se ocuparon sobre todo de las institu ciones políticas, económ icas y educacionales. Contrariamente a lo esp e rado, lo que encontraron reveló “escasa relación, si acaso existía alguna, entre la magnitud del d esequilibrio de los sectores político, económ ico y educacional considerados aislad am en te por un lado, y la inestabilidad”. Sin em bargo, cuando se in vocó la noción de desequilibrio sectorial, sur gieron las relaciones entre los patrones específicos de desequilibrio y la inestabilidad. Sofranko y B ealer resum ieron sus resultados diciendo que “los desequilibrios aislados en un sector de la sociedad aparentem ente no necesitan alterar de m anera significativa el sistem a. Por otro lado, los desequilibrios muy generalizados parecen tener efecto considerable sobre la estabilidad en general”.72 Si bien este estudio no se ocupó de ave riguar hasta qué punto los d esequilibrios surgen de factores externos, parece indicar que los patron es de desequilibrio generalizado im pues tos desde afuera, del tipo de que hablan los teóricos de la dependencia, efectivam ente existen, y que d ich os desequilibrios sectoriales tienen un efecto negativo sobre la estabilidad general de las sociedades en vías de desarrollo. Como ya se ha m encionado, los teóricos de la dependencia diferían entre sí de diferentes m aneras, incluidas sus opiniones sobre las estrate70 V éa se, d e J agu arib e, Political D evelo p m en t, pp. 4 1 0 -4 2 5 . 71 A n d rew J. S o fr a n k o y R ob ert C. B e a le r , U nbalanced M odem ization an d D om estic ¡nstability: A Com parative A nalysis , B ev erly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1972. 12Ibid., p. 51.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
173
r.ias que debería adoptar el gobierno de los países dependientes para li diar con las condiciones actuales de dependencia. Los que interpreta ban la dependencia com o el resultado de la distribución global del capi talismo restaban im portancia a las tendencias im perialistas por parte de las potencias com unistas com o la Unión Soviética o China y opinaban que la respuesta se encontraba en el socialism o revolucionario. Los au tores que consideraban que la dependencia era producto de un nuevo imperialismo, com partido por los Estados Unidos y por la Unión Sovié tica, tendían a estim ar que las opciones de que disponían los países de pendientes eran muy limitadas, por lo cual aconsejaban a sus dirigentes que trataran de llegar a un acuerdo en las mejores condiciones posibles sujetas a la hegem onía de una de las superpotencias. Su punto de vista era esencialm ente pesim ista, y su opinión más optim ista era que cuan do m ucho se podía esperar una moderna Pax Romana, con sus ventajas en térm inos de estabilidad y su precio en térm inos de som etim iento ins titucionalizado por parte de las regiones dependientes, y así evitar un enfrentam iento nuclear entre las superpotencias. Un tercer punto de vista, un poco m enos negativo, era que las posibi lidades de desarrollo autónom o existen y que se les debe aprovechar al máximo posible. Esta opción hace hincapié en el m étodo reformista bajo la dirección de las élites locales, haciendo uso m áxim o de la discre ción que deja la operación del sistem a internacional. Por lo general, esta alternativa se describe com o “capitalism o autónomo" o “capitalism o de listado”. Para ello se parte del supuesto de un sistem a mixto con gran participación del Estado en la planificación y puesta en práctica de los planes, en el cual las em presas públicas desem peñan un papel principal. Kn los casos en que los entes nacionales son pequeños o débiles, parti cularm ente en Latinoam érica y África, es posible que los países tengan que agruparse antes de explorar perspectivas realistas de desarrollo au tónom o. Los partidarios de la autonom ía insisten en la im portancia de la innovación local y en la disposición a innovar. Por ejem plo, un co mentarista malayo de nombre Inayatullah argum enta que la falta de un nivel adecuado de desarrollo en los países asiáticos se debe en parte al exceso de préstamos externos y a la insuficiente creatividad en la evolu ción de los nuevos m odelos de desarrollo. Considera que la m oderni zación es un proceso histórica y culturalm ente específico, y duda de la aplicabilidad de algún m odelo extranjero de desarrollo que haya evolu cionado en circunstancias culturales e históricas diferentes. Esto colo ca, según él, “el peso principal del diseño de un m odelo apropiado de desarrollo en la propia sociedad, mediante el exam en de lo que puede aprender y retener de su propia cultura e historia, y m ediante la com prensión plena de las lim itaciones y de las oportunidades disponibles en
174
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
sus am bientes interno y externo”.73 Por ejemplo, duda de la aplicabilidad que para las sociedades asiáticas puedan tener los elem entos del ca pitalism o tradicional y la dem ocracia liberal provenientes del m odelo o c cidental com parados con los conceptos de los Estados-nación o de una burocracia pública instrumental. Otro tema com ún es la im portancia del m om ento en que se hacen las cosas, de aprovechar las oportunidades antes de que desaparezcan. Varios autores que exigen la autonom ía de Latinoam érica, Jaguaribe entre los principales, se sienten descorazona dos porque dicha estrategia no está siendo activam ente alentada en los lugares donde tiene oportunidad de prosperar. Advierten que el desarro llo autónom o puede ser una opción de corta vida y que para fines del si glo puede haber desaparecido. En años recientes, la teoría de la dependencia se ha visto sujeta a nu m erosas críticas destinadas a identificar sus puntos débiles y fuertes. Además, los teóricos de la dependencia todavía están procurando enfren tarse a las consecuencias de la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría que, por ejemplo, no han debilitado considerablem en te los fundam entos de la versión de las dos superpotencias en que se basaba la teoría de la dependencia. M ichael J. Francis, al m ism o tiem po que reconoce la am plia acepta ción del pensam iento de la dependencia, especialm ente por los dirigen tes de los países en vías de desarrollo, presenta un análisis de la biblio grafía de la dependencia que distingue entre propuestas apoyadas por evidencia sustancial y las que son m ás controvertidas y m enos verificables.74 Tony Sm ith tam bién señala deficiencias, pero indica que en ép o cas recientes la teoría de la dependencia se ha perfeccionado m ucho. Analiza tres aspectos en que la teoría responde a los cam bios en la si tuación de los países en vías de desarrollo. Uno es el reconocim iento de que la econom ía dual no es tan rígida com o se pensaba y de que en al gunos países “la econom ía está avanzando, se está diversificando y se está integrando en m ucho mayor medida de lo que los autores pertene cientes a esta escuela jam ás pensaron que fuera posible”. Otro es que se está haciendo un nuevo énfasis en el papel fundam ental del E stado y se está instando a éste para que tom e una parte m ucho más activa com o agente del cam bio. Tercero, existe un m ayor reconocim iento de la di versidad de estos países y un “creciente reconocim iento del significado de los factores locales en la determ inación del patrón de los procesos de desarrollo a largo plazo". Esto permite el análisis de las etapas o grados 73 In a y a tu lla h , Transfer o f Western D evelopm ent M odel to Asia an d Its Im pact, K u ala L u m p u r, M a la sia , A sian C entre for D ev elo p m en t A d m in istra tio n , pp. 4 5 -4 6 , 1975. 74 M ich a el J. F ran cis, "D ep en d en cy: Id eo lo g y , F ad, an d F a ct”, en la ob ra d e N ovak y J a ck so n , Latin America: Dependency or Interdependence? , pp. 8 8 -1 0 5 .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
175
de la dependencia, yendo con ello más allá de la sim ple afirm ación de t|iie un país es o no es dependiente.75 Sm ith resum e la situación a m ediados de los años ochenta de la si guiente manera: “Lo que se escribe en materia de dependencia dio un gran paso adelante cuando reconoció los cam bios en el Tercer M undo ante los cuales hasta entonces había perm anecido ciego y luego formuló nuevos conceptos para tratar los nuevos desarrollos, reafirmando mienlas tanto su creencia doctrinal primaria en que la periferia depende del centro y en que los asuntos económ icos determ inan el curso de la h isto ria”. El juicio de Sm ith ante esto era que “el paradigma de la dependen cia para el estudio del Tercer M undo se encuentra en su punto culm i nante”, habiendo desplazado en gran m edida desde principios de 1970 la perspectiva de los desarrollistas anteriores y de los difusionistas.76 No obstante, la validez de las teorías de la dependencia todavía se ve puesta en tela de juicio, ya sea con respecto a Latinoam érica77 o con respecto a países específicos de Asia oriental, que m ostraron rápido progreso eco nóm ico durante estas m ism as dos décadas.78
Redefinición del desarrollo La tendencia revisionista entre los teóricos de la dependencia que aca bamos de m encionar se extiende tam bién a otros estudiosos del des arrollo, e indica que se está produciendo una revaluación fundam ental del “desarrollo” com o el sello para describir transiciones im portantes en la sociedad.79 75 S m ith , “T h e D e p en d en cy Approach", pp. 116-117. 16Ibid., pp. 122 y 124. 77 V éa se, d e L a w ren ce E. H arrison, Underdevelopm ent Is A State o f Mind: The Latin Amer ican Case, L an h am , M aryland, U n iversity P ress o f A m erica, 1985, d o n d e se h a ce h in c a p ié en la im p o r ta n cia d e la cultura; y d e L elan d M. W o o to n , A R evolution in Arrears: The Deve lopm ent Crisis in Latin Am erica, N u eva York, Praeger, 1988, q u e c o n c e n tr a la a te n c ió n en el p ap el d e la in n o v a ció n g eren cia l. 78 V éase, d e A lice H. A m sd en , " T aiw an’s E c o n o m ic H istory; A C ase o f E tatism e an d a C h a llen g e to D e p en d en cy Theory", en la ob ra d e R ob ert H. B a tes, c o m p ., Toward a Politi cal E conom y o f Developm ent: A R ational Choice Perspective, B erk eley, U n iv ersity o f C ali fornia P ress, c a p ítu lo 4, pp. 142-175, 1988 (reim p re sió n del a rtícu lo p u b lic a d o en Modern China, v ol 5, n ú m . 3, pp. 3 4 1 -3 8 0 , ju lio d e 1979); M arcu s N o la n d , Pacific Basin Developing Countries: Prospects for the Future, W a sh in g to n , D. C., In stitu te for In tern a tio n a l E c o n o m ics, 1990; G erald E. C aid en y B u n W o o n g K im , c o m p s., A Dragon’s Progress: Developm ent Adm inistration in Korea, W est H artford , C o n n ecticu t, K u m arian P ress, 1991; y A h m ed S h a ñ q u l H u q ue, Jane C. Y. Lee y Jerm ain T. M. Lam , co m p s., Public A dm inistration in the NICs: Challenges and A ccom plishm en ts, S im ó n & S ch u ster/P ren tice-H a ll (A sia), e d ic ió n en p ren sa. 79 E jem p lo s im p o r ta n te s d e e s o s e s tu d io s in clu y en el d e D avid E . A pter, Rethinking Development: M odem ization, Dependency, an d P ostm odem Politics, B everly H ills, C alifor-
176
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
Si bien acusan num erosas diferencias, estos observadores com parten algunos puntos de vista. Uno es que expresan insatisfacción con el "des arrollo" com o térm ino y com o concepto, pero no han podido remplazarlo con nada que los satisfaga, y com o resultado continúan utilizando un térm ino que no les agrada. Apter, estudioso de estos asuntos desde hace m ucho tiem po,80 formula la pregunta básica de si no debería abando narse el término. El térm ino desarrollo, afirma Apter, “es tan im preciso y vulgar que sin duda debería ser elim inado de todo léxico de térm inos técnicos". Agrega que “conceptos com o m odernización y m odernism o” tam bién deberían elim inarse. “Sin em bargo, pese a todas sus lim itacio nes, lo dicho no va a suceder”, predice Apter.81 Su explicación es que la teoría del desarrollo “sigue siendo intrínsecam ente im portante pese a las confusiones. Uno de los m otivos es que sus ideas están tan integra das a nuestro pensam iento que tienen vida propia, que está bastante distante de la práctica del desarrollo, dicho sea de paso”. Además, no prevé “ningún m étodo teórico singular" con probabilidad de que resulte satisfactorio.82 Cuando argum enta que “el desarrollo es un estado m en tal”, Harrison se aparta del énfasis principal en asuntos económ icos, com o hace el resto de la disciplina, especialm ente los teóricos de la de pendencia, y al m enos por im plicación sugiere que se necesita un nuevo m arco para el análisis. Mittelman opina que es fundam ental exam inar nia, S a g e P u b lica tio n s, 1987; d e Joel S. M igd al, Strong Societies an d Weak States: StateSociety Relations and State Capabilities in the Third World, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1988; d e S u -H o o n Lee, State-Building in the C ontem porary Third World, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, In c., 1988; d e H arrison , U nderdevelopm ent Is A State o f Mind) d e B a tes, Toward a Political E conom y o f D evelopm ent ', d e Joh n L. S e itz , The Politics o f D evelopm ent: An Introduction to Global Issues, N u ev a York, B a sil B lack w ell, In c., 1988; d e J a m es H . M ittelm a n , O ut From Underdevelopm ent: Prospects for the Third World, N u ev a York, St. M artin ’s P ress, 1988; d e S te p h en G ilí y D avid Law , The G lobal Poli tical E conom y: Perspectives, Problems, and Policies, N u ev a York, H a rv ester W h ea tsh ea f, 1988; d e H erm á n E. D aly y Joh n B . C ob, Jr., For the C om m on Good: Redirecting the E co nom y tow ard C om m unity, the E nvironm ent, and a Sustainable Future, B o s to n , M a ssa c h u se tts, B e a c o n P ress, 1989; d e E zra N. S u le im a n y Joh n W aterb u ry, c o m p s., The Political E conom y o f Public Sector Reform an d P rivatization, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990; d e A lvin Y. S o, Social Change and D evelopm ent: M odem ization, Dependency, and World-System Theories, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1990; d e S a m u e l P. H u n tin g to n , The Third Wave: D em ocratization in the Late Twentieth Century, N o rm a n , O k la h o m a , U n iversity o f O k lah om a P ress, 1991; d e Jan K. B lack , D evelopm ent in Theory an d Practice: Bridging the Gap, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1991; d e M erilee S. G rin d le y J o h n W. T h o m a s, Public Choices and Policy Change: The P olitical E conom y o f Re form in Developing Countries, B a ltim o r e, M arylan d , J o h n s H o p k in s U n iv ersity P ress, 1991; y d e R ob ert W. J ack m an , Power w ith ou t Forcé: The Political Capacity o f N ation-States, Ann Arbor, M ich ig a n , U n iv ersity o f M ich ig a n P ress, 1993. 80 La p rim era e d ic ió n d e su lib ro The Politics o f M odem ization fu e p u b lic a d a e n 1965, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress. 81 A pter, Rethinking D evelopm ent, p. 7. 82Ibid., pp. 9, 10.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
177
"la tradición" que existe sobre los países en vías de desarrollo y sus pers pectivas futuras, porque “se está estudiando el problem a equivocado y se están dejando de lado los problem as principales".83 E stos com en ta rios son típicos y reflejan la insatisfacción con las categorías conceptua les de la actualidad. Una segunda tendencia com partida es el llam ado a que se haga m ayor énfasis entre los nexos que unen a los diferentes aspectos del proceso de desarrollo, pero sin llegar a un consenso sobre dónde hacer el hincapié. Algunos autores (incluidos Apter, Migdal, Lee y Jackman) aplican al Es tado un enfoque neoinstitucionalista. Apter opina que "corren tiem pos de con clu siones preliminares, no definitivas” y concede que las ideas que él presenta “no pretenden estar sólidam ente integradas en un solo sistem a”, pero dice que se hallan "unidas en térm inos de problem as es tudiados en el cam po, así com o interpretados en térm inos com parati vos”. Entre los tem as subyacentes que Apter explora figuran la relación entre desarrollo y dem ocracia, el problema de la innovación y de la marginalidad, así com o cuestiones de violencia y de gobernabilidad. La m a yor parte de su presentación consiste en analizar los problem as que tienden a actuar "en favor" o “en contra” del Estado. Migdal encuentra que los Estados fuertes en Asia, Africa y Latinoam érica han sido la ex cepción (entre los ejem plos se encuentran Israel, Cuba, China, Japón, Vietnam, Taiwan, Corea del Norte y Corea del Sur) y que para su es tablecim iento fue necesario pero no suficiente que se produjera una d is locación im portante en la sociedad. Una vez trastocados los patrones existentes de control social, Migdal sugiere que otras con d iciones “sufi cientes” son el m om ento favorable, la existencia de una am enaza militar grave proveniente de afuera o de grupos internos, la presencia de gru pos sociales de los cuales puedan surgir burócratas capaces, y la d ispo nibilidad de liderazgos capaces. En su estudio de la construcción de Estados en los países en vías de desarrollo contem poráneos, Lee llega a la conclusión de que el determ inante principal han sido los nexos trans nacionales de estos Estados con el sistem a mundial m oderno, antes que las variaciones intranacionales com o la industrialización o la lucha p o lítica de clases. “En general, lo que im plica la expansión del Estado pa rece positivo para el desarrollo económ ico de los países capitalistas de pendientes. La am pliación del papel y de la capacidad de los Estados para regular y controlar los recursos económ icos, así com o para form u lar y poner en práctica políticas de desarrollo hacen que el desarrollo del Estado sea una estrategia viable.”84 Jackman, por otra parte, hace 83 M ittelm a n , O ut From U nderdevelopm ent, p. xiii. 84 L ee, State-Building in the Contem porary Third World, pp. 165-166.
178
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
énfasis en que hay am plias variaciones en la capacidad política de los Estados-nación y que m uchos de ellos siguen siendo débiles e inefica ces, lo cual hace que el desarrollo sea difícil o im posible. En oposición directa al énfasis que Lee y los teóricos de la dependen cia en general hacen sobre los factores económ icos, Harrison dice que la cultura ("los valores y las actitudes que la sociedad inculca en la gente por m edio de diversos m ecanism os de socialización, com o el hogar, la escuela y la iglesia") “explica principalm ente, en la mayoría de los casos, por qué algunos países se desarrollan m ás rápida y equitativam ente que otros”.85 Con base en 20 años de experiencia en asistencia técnica en La tinoam érica, exam ina y contrasta el proceso en pares de países diferen tes (Nicaragua y Costa Rica, República Dom inicana y Haití, Barbados y Haití, Argentina y Australia), que en su opinión com enzaron con la m is ma dotación de recursos, pero que han evolucionado de m anera muy di ferente. Tam bién exam ina pautas culturales de España, Latinoam érica y los Estados Unidos que pueden ayudar a explicar la diferencia de re sultados. Su teoría básica es que algunas pautas de características cultu rales im pulsan o facilitan el desarrollo y otras lo im piden o lo socavan; y se pregunta qué puede hacerse para reforzar el primero y debilitar el se gundo. “En el caso de Latinoam érica se ve una pauta cultural, derivada de la cultura española tradicional, que es antidem ocrática, antisocial, antiprogreso, antiem presario y antitrabajo."86 Sugiere m aneras de “dise ñar y organizar un programa coherente de cam bio cultural” con énfasis en el liderazgo, en la reforma religiosa, en la educación y en la capaci tación, en los m edios de difusión masiva, en los proyectos de desarro llo, en las prácticas adm inistrativas y en las prácticas de crianza de ni ñ os.87 Esto evidencia que Harrison es un fuerte partidario de la cultura com o principal determ inante del desarrollo, poniendo en segundo tér m ino los valores no culturales, aunque sin dejarlos de lado. Su posición contrasta m arcadam ente con la de los teóricos de la dependencia, sobre todo porque las dos se basan en interpretaciones de la experiencia la tinoam ericana. En varios libros se adopta una p osición p olítico-económ ica, h acien do énfasis en el entrelazam iento de los factores políticos y económ icos en el desarrollo. Los colaboradores de la obra de Bates, por ejemplo, tratan de “en señar m aneras de hacer p olítica eco n ó m ica ” utilizando el m étodo de la “selección colectiva”, en recon ocim ien to de que los m ercados son im perfectos y de que adem ás éstos no asignan los re85 H a rriso n , Underdevelopm ent Is A State o f M ind, p. xvi. S6Ibid., p. 165. 87 Ibid., pp. 16 9 -1 7 6 . W o o ten , en A Revolution in Arrears, se c o n c e n tr a en la s p rácticas g e r e n c ia le s y a cla ra el p ap el d e lo s em p r e sa r io s in n o v a d o r es c o m o a g e n te s d el c a m b io .
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
179
i tu so s.88 Se considera que las intervenciones políticas no forzosam ente npoyan el crecim iento y el desarrollo. Las élites políticas a m enudo se t (importan de m aneras políticam ente racionales pero económ icam ente li iacionales, lo cual da com o resultado costos que retardan el creci m iento.89 En contraste con las consecuencias tan negativas de los facto res políticos, Seitz enfoca de manera más positiva el papel que la política desem peña en la resolución de problem as claves que involucran cam inos sociales causados por el crecim iento económ ico o que lo acom pa ñan, com o "el nivel de vida, el crecim iento de la población, la product ion y el consum o de alim entos, la utilización de la energía, el am biente V el uso de la tecnología".90 Mittelman invoca un com plejo aún más am plio de factores. D ice que el desarrollo se entiende mejor "en térm inos del juego entre la acum ula ción de capitales, el Estado y las fuerzas de clase. La relación entre estos factores define la estrategia de crecim iento que se adopta en un contex to histórico dado".91 La figura Iii.l es una visualización que M ittelman utiliza para indicar la dinám ica de esta relación triangular.92 A cum ulación
F ig u r a
III. 1. L a
d in á m ic a d e l d e sa rr o llo y d e l s u b d e s a r r o llo
88 B a tes, T o w a rd a P o litica l E c o n o m y o f D e v e lo p m e n t, pp. 2-3. 89 "Una d e la s r a z o n e s p r in cip a les d e q u e la s d e c is io n e s p o lític a m e n te r a c io n a le s n o sea n ó p tim a s d e sd e el p u n to d e vista e c o n ó m ic o e s q u e lo s g a sto s q u e rep resen ta n lo s c o s to s e c o n ó m ic o s p o d ría n se r c o n sid e r a d o s p or lo s p o lític o s c o m o un b e n e fic io . A sí, la s d isto r sio n e s d e p r e c io p u ed en crear o p o r tu n id a d e s para el ra cio n a m ien to ; a u n q u e é s te e s in efi c a z e c o n ó m ic a m e n te , el r a c io n a m ie n to h a ce p o sib le q u e las m e r c a n c ía s se a n d e stin a d a s a lo s p a rtid a rio s p o lític o s . A d em ás, las r e g la m e n ta c io n e s d el g o b ie r n o p u e d e n tra n sfo rm a r a lo s m e r c a d o s en o r g a n iz a c io n e s p o lític a s, d e u n a c la s e en la q u e se rea liza n m u y p o ca s tra n sa c c io n e s a un c o s to m u y alto, p ero q u e p u ed en ser u tiliz a d a s para co n str u ir o r g a n i z a c io n e s q u e a p o y en a q u ie n e s está n en el poder." Ib id ., p. 244. 90 S e itz , The P o litics o f D e ve lo p m en t, pp. xi y xii. L os c a p ítu lo s s ig u ie n te s tratan p ro b le m a s d e á rea s esp e cífica s. 91 M ittelm a n , O u t From U n d e rd evelo p m en t , p. xiv.
92 Ibid., p. 80, figura 4.1.
180
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
La tercera sim ilitud entre estas revaluaciones es la tendencia a prever una variedad de futuros posibles para los países en vías de desarrollo en lugar de un solo cam ino para el desarrollo.93 La gam a de posibilidades es dem asiado am plia para agruparlas a todas bajo una sola y conve niente denom inación; por ejemplo, “desarrollo”, a pesar de que los auto res no se pongan de acuerdo en otro término. En la siguiente sección estudiarem os más de cerca algunas de las opciones.
E
l
CAMBIO
Con frecuencia se ha m ostrado inquietud sobre la aplicabilidad general de los términos modernidad y desarrollo, aun por parte de aquellos que han continuado utilizando uno u otro de los térm inos o am bos. Por ejemplo, com o ya se ha señalado, Joseph LaPalombara en 1963 señaló las tram pas que tienden térm inos com o moderno, modernidad y m odernización. Sus intereses parecen relacionarse por igual con conceptos com o des arrollo y en vías de desarrollo; y sin em bargo, tanto su ensayo com o el libro en el cual apareció, com pilado por él m ism o, lleva el título Buro cracia y desarrollo político. A Gabriel Almond y a sus colaboradores les preocupa principalm ente el proceso de cam bio en los sistem as políticos, pero han tendido a preferir hablar en térm inos de desarrollo político an tes que hablar de cam bio político, aun cuando en la práctica parecen considerar que las dos frases son intercam biables. En 1972, en su obra The Political Consequences o f M odem ization, John Kautsky limita el concepto de m odernización de m anera bastante poco usual a los antecedentes económ icos y sociales de la industrialización y a sus consecuencias. Estas últim as son sus principales preocupaciones. Cuando se ocupa de ellas evita deliberadam ente los térm inos m oderni zación política y desarrollo político, debido a que “estos conceptos su gieren desarrollo orientado hacia una sola pauta y en una sola dirección, a m enudo [...] hacia el preferido por las dem ocracias de O ccidente”. Kautsky prefiere el concepto más neutral de cam bio político antes que m odernización o desarrollo políticos, a fin de “dejar abierto a la investi gación el aspecto de hacia qué lado la política cam bia bajo el efecto de la m odernización, en vez de cerrar la cuestión m ediante el uso y defini93 E n v a rio s d e e s to s lib ros, d e lo s c u a le s el m ejo r c o n o c id o e s The Third Wave, d e H u n tin g to n , se ha h e c h o h in c a p ié en las p ru eb as d e q u e e x iste u n a te n d e n c ia m u n d ia l h acia u n a m a y o r c o m p e te n c ia p o lítica . Por ejem p lo , A pter está d e a c u erd o e n q u e la te n d e n c ia a larg o p la zo e s la d e q u e "el d esa r ro llo gen erará la d em ocracia" , p ero a ñ a d e q u e e s to n o se h ará fá c ilm e n te y q u e "hay tram p as en el c a m in o , la s c u a le s p u ed en resu lta r e n v io le n c ia y a fecta r el fu tu ro d el p ro p io E stado". Rethinking D evelopm ent , pp. 10 y 11. L as o b ra s so b re e s te tem a será n e stu d ia d a s c o n m á s d eta lle en el c a p ítu lo vil.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
181
ción de un término".94 Luego, trata del cam bio político bajo el efecto de la m odernización tal com o se le ha descrito, prestando especial atención .i la m odernización de sociedades tradicionales desde adentro y desde afuera, así com o a la política de los regím enes m odernizadores. En su revisión de tendencias en la bibliografía, H untington y D om ín guez señalan que a fines de los años sesenta y principios de los setenta "los expertos en las ciencias sociales que habían estado hablando del desarrollo político com enzaron a pensar en térm inos más generales so bre teorías del cam bio político", y observan que a m edida que la dicoto mía tradición-m odernidad pierde utilidad para el análisis político, lo cual quizá sea el caso, "parece probable que el estudio del desarrollo po lítico se separe cada vez más del estudio de la m odernización y se acer que al estudio más am plio del cam bio político”. Ambos prevén que en los estudios comparativos esto dará com o resultado mayor atención a los factores culturales que a los niveles de modernidad, así com o a la iden tificación de “pautas singulares de creencias políticas y de com porta miento para los latinos, los nórdicos, los hindúes, los árabes, los chinos, los eslavos, los japoneses, los m alayos y los africanos, así com o posible mente para otros grupos culturales importantes".95 Tam bién prevén que se producirá un enfoque más concentrado en la forma en que los com po nentes particulares de un sistem a político se relacionan con los cam bios en otros com ponentes.96 Está por verse en qué medida los conceptos de m odernización y des arrollo se verán rem plazados por el de cam bio, pero ésta parece ser una tendencia deseable. Ofrece la ventaja obvia de rem plazar térm inos que son subjetivos y cargados de juicios de valor por otro más neutral, lo cual en sí m ism o debería constituir m otivo suficiente para que se efec tuara la transición gradual en el uso. Hay otra consideración que puede resultar más convincente. Aparte de las connotaciones de valores y de su identificación con grupos esp e cíficos de E stados-nación que se consideran m odernizados o más des arrollados, por un lado, o bien tradicionales y en vías de desarrollo, por otro, la term inología que se une a la m odernización y al desarrollo com o conceptos tiene una capacidad muy lim itada para afrontar el cam bio en potencia que puede ocurrir entre los Estados-nación que integran cada uno de estos grupos. En la term inología actual existe gran dificultad, 94 K au tsk y, The P o litica l C o n seq u en ces o f M o d e m iz a tio n , pp. 2 1-22. 95 H u n tin g to n y D o m ín g u e z , "P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 96. 96 R o n a ld D. B r u n n er y G arry D. B rew er h a cen un e sfu e r z o p or m o d e la r en c o m p u ta d ora el c a m b io co m p le jo q u e im p lic a variab les d em o g rá fica s, e c o n ó m ic a s y p o lític a s, tal c o m o se a p lica a la ex p e r ie n c ia p o lític a d e T u rq u ía y d e las F ilip in a s d u ra n te la d é c a d a d e 1950. V éa se O rg a n ized C o m p lex ity: E m p iric a l T heories o f P o litica l D eve lo p m en t, N u ev a York, T h e F ree P ress, 1971.
182
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
com o ya se ha m encionado, para afrontar el cam bio que m ueve a so cie dades catalogadas com o desarrolladas hacia alguna condición futura en la cual sus características pueden ser radicalm ente distintas. M oderni zación y desarrollo son conceptos estáticos en relación con lo que puede pasar. Con respecto a las sociedades en desarrollo, surge una serie diferente de problem as. Su futuro, com o im plica el propio térm ino, es presum i blem ente el m ovim iento en la dirección ya tom ada por las sociedades desarrolladas, y la pregunta clave que cabe formular es cóm o siguen el cam ino y a qué velocidad. Pero, ¿qué pasa si no todos esos países pue den o no quieren seguir dicho cam ino? ¿Cómo entendérselas con el cam bio en estos casos si éste se da en una dirección diferente de la que han tom ado las sociedades cuyo curso puede seguirse desde el punto de vista histórico? En el horizonte ya se ven señales que dan algún indicio de lo que vie ne. Si tales cam bios se materializan, estos dilem as en potencia se con vertirán en reales. Por lo tanto, debem os atender a pronósticos recientes y a lo que se ha conjeturado acerca de los cam bios por venir, tanto en los países a los que se ha dado en llamar desarrollados com o en aquellos en desarrollo. Concepciones com petitivas del futuro Esta tarea se com plica debido a las diferencias cada vez m ayores en las percepciones con respecto a las tendencias futuras probables. A pesar de frecuentes referencias a un "nuevo orden m undial” después del colapso del dom inio soviético, no ha surgido ningún con sen so respecto a las ca racterísticas de lo que remplazará a la antigua configuración global de dos superpotencias, o en cuanto a las consecuencias que tendrá tanto para los países más desarrollados com o para los m enos desarrollados. Sin tratar de estudiar todas las diferentes proyecciones sobre el cam bio en el m undo después del final de la Guerra Fría, m encionaré dos ejem plos que me parecen representar los extrem os del optim ism o y del pesim ism o acerca de las tendencias futuras. Una evaluación optim ista, o por lo m enos que reconoce la posibilidad de un progreso positivo, es la de Harían Cleveland en su libro Birth o f a New World: An Open M om ent for International Leadership, que se publi có en 1993.97 Cleveland presenta una agenda de acción para conform ar la historia mundial en el futuro inm ediato, basada en estrategias y 97 H arían C levelan d , Birth o f a N ew World: An Open M om ent for International Leadership, S a n F ra n cisco , C aliforn ia, J o sse y -B a ss P u b lish ers.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
183
f.im ctu ra s sobre las que discutió un grupo m ultinacional de aproxima• lamente 30 expertos, de los cuales él fue uno, a finales de los años 01 lienta. Para aprovechar la oportunidad que presenta “este m om ento propicio de m ovim ientos de escala mundial", Cleveland exam ina las im plicaciones de fenóm enos tan diferentes com o el debilitam iento de las Miperpotencias que tiene com o resultado un m undo del que “nadie está ti ( argo [...] m ás volátil y más propenso a las crisis", que el anterior enli entam iento de "superpotencias con arsenales nucleares"; la pérdida de I»(>der de los Estados-nación m odernos y el surgim iento de m ás organi zaciones con poder en los niveles supranacionales y subnacionales; la "manifestación de la diversidad cultural", con el resultado del “agudizanliento de resentim ientos en nom bre de tradiciones casi olvidadas o rei ién descubiertas”; los num erosos casos de una colaboración fructífera al analizar problem as com o el pronóstico del tiem po, la erradicación de enferm edades infecciosas, la cooperación en el espacio exterior, y la im portancia cada vez m enor de la necesidad del desarrollo de la geografía en com paración con la del acceso a los datos tecnológicos. Un elem ento básico en la estrategia de Cleveland para aprovechar las oportunidades y reducir los peligros es la construcción de un “sector público global" que regularía el com ercio y la em isión m onetaria m ediante una com bi nación de dos niveles de actividad (el establecim iento de norm as colec tivas por las autoridades públicas internacionales y una actividad em presarial internacional descentralizada y orientada al m ercado. Para el liderazgo en la realización de esta agenda, Cleveland confía en el “Club de las D em ocracias” o en “la coalición de los que favorezcan estas accio nes", con los Estados Unidos com o una fuerza central.98 En el extrem o opuesto de la escala de proyecciones está Sam uel P. I luntington, tal com o lo expuso en su artículo de 1993, “The Clash o f Civilizations?”99 Aunque el título se presenta com o un interrogante, no hay duda de las expectativas de H untington respecto a la política global en los próxim os años. Su hipótesis es la de que la fuente fundam ental de conflicto en este m undo nuevo no será principal m ente ideológica o económ ica. Las grandes divisiones entre la hum anidad y la fuente m ás im portante de conflictos serán culturales. Los Estados-nación continuarán siend o los personajes m ás poderosos de los asuntos m undiales, pero los principales conflictos de las políticas globales se presentarán entre las naciones y los grupos de diferentes civilizaciones. El enfrentam iento de las civilizaciones dom inará en la política global. Las líneas divisorias entre las ci vilizaciones serán las líneas de batalla del futuro.100 98 Ibid., pp. xvii, 2 5 , 3 1-43, 4 4 -5 5 , 78, 147-148, 150-162 y 2 0 4 -2 2 3 . 99Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 3, pp. 2 2-49, v era n o d e 1993.
'oo¡bid., p. 22.
184
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
La evidencia principal de H untington, por supuesto, es lo que ha es tado ocurriendo en la Europa oriental, en particular en lo que era Yu goslavia. Presenta un mapa que m uestra la línea divisoria de Norte a Sur en Europa aproxim adam ente en el año 1500 d.c. entre la cristian dad occidental al Oeste y la cristiandad ortodoxa y el Islam en el Oriente, y rem onta los antecedentes de los problem as actuales hasta este enfren tam iento que ha existido desde hace m ucho entre las civilizaciones. Ar gum enta que la identidad de las civilizaciones será cada vez m ás im por tante y afirma que "el m undo será conform ado en gran m edida por las interacciones entre siete u ocho civilizaciones principales”, entre ellas la occidental, la confuciana, la japonesa, la islám ica, la hindú, la eslava or todoxa, la latinoam ericana y posiblem ente la africana.101 Aunque niega cualquier intento de defender la conveniencia de los conflictos entre las civilizaciones, H untington concluye que "los conflictos violentos entre grupos en diferentes civilizaciones son la fuente más probable y más pe ligrosa de intensificación que puede conducir a las guerras globales”, y que "un foco central de conflictos en el futuro inm ediato será el de O cci dente y varios Estados confuciano-islám icos".102 Sin duda, hay tam bién m uchas conjeturas interm edias acerca del fu turo, que se encuentran entre estos ejem plos, las que no podem os exa minar por separado.103 Esta diversidad sugiere que, en realidad, el fu turo presentará varios ejem plos de las situaciones que se sugieren, o com binaciones de ellas, lo cual hace que sea ventajoso tener una lista de las posibles hipótesis explicativas. Un problema secundario del que han tratado algunos de los análisis es el de si los Estados-nación deben seguir siendo el foco principal de atención, en vista de la creación de tantas agencias públicas por debajo y por encim a del nivel nacional, así com o de organizaciones no guber nam entales en los sectores privado y voluntario. Debe observarse que '0' Ibid., p. 25 . i02Ibid., p. 4 8 . C om o era d e esp erarse, el a n á lisis de H u n tin g to n h a sid o ca u sa d e una fu erte c o n tro v ersia en tre lo s q u e fa v o recen su s id ea s y q u ie n e s le so n c o n tra rio s. V éa n se, p or ejem p lo , v a rias r esp u e sta s en Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 2-2 6 , s e p tie m b r e /o c tub re d e 1993. P ara u n a e x p o sic ió n m á s r e cien te p a recid a a la d e H u n tin g to n , q u e h a ce h in c a p ié en el a u m e n to o en el fo r ta le c im ie n to d el n a c io n a lism o r e lig io so , p u ed e verse la ob ra d e M ark J u erg en sm ey e r, The N ew Coid War?: Religious N ationalism Confronts the Secular State, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1993. 103 U n c a s o r ecien te es el d el b orrad or d e u n e n sa y o titu la d o “E th n o n a tio n a l R e b e llio n s an d V ia b le C o n stitu tio n a lism " , p rep arad o p or Fred W. R iggs p ara el C o n g reso d e la In ter n a tio n a l P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n , q u e se llev ó a c a b o e n B e rlín d u ra n te a g o sto de 1994 (m im eo g ra fia d o , a p r o x im a d a m en te 20 p p .). E n e s te d o c u m e n to , R iggs e stu d ia las ra íces h istó r ic a s del n a c io n a lism o m o d e rn o y d esc rib e lo q u e d e n o m in a “lo s tres tsunamies" o m a r e m o to s d e u n ifica ció n , lib era ció n y a u to d e te r m in a c ió n q u e h an llev a d o a lo s a c tu a le s d ile m a s g lo b a les. D e sp u é s a rg u m en ta en favor d e la " d em o cr a tiza ció n e str a té g i c a ” c o m o un m e d io para p reven ir o a n a liza r e s to s p ro b lem a s.
A 'l
C O N C E PT O S S O B R E LA TR A N SFO R M A C IÓ N D E S IS T E M A S
I US
lanto Cleveland com o H untington, quienes difieren considerablem ente en sus pronósticos, están de acuerdo en que continuará la centralidad de los Estados-nación, aun después de reconocer la creciente im portan cia de esos otros actores.104 De manera similar, Robert Jackman, quien concentra su atención en las variaciones en la capacidad política de los listados-nación, reconoce que aquéllos “son claram ente la unidad básica del análisis en el orden internacional contem poráneo" y que la conser vación de este sistem a "está legitim ada por la doctrina del derecho a la autodeterm inación nacional y por el principio de no interferencia en los asuntos ‘internos’ de otros Estados".105 Cierto es que en el futuro puede ser diferente, pero por ahora continuar concentrándonos en las com pa raciones entre los E stados-nación parece estar plenam ente justificado. Después de estas observaciones generales, estam os listos para exam i nar más específicam ente el cam bio en los dos grupos de países ya iden tificados. En los países m ás desarrollados Los pronósticos sociales acerca del futuro de los países industriales avanzados han tom ado forma en el concepto de la sociedad posindus trial, con la im plicación de que este tipo de sociedad que surge será tan distinto de la sociedad industrial com o ésta lo fue de la sociedad agra ria. En los Estados Unidos, el mejor expositor de esta form ulación acer ca de lo por venir ha sido Daniel B ell.106 La transición de que hablan Bell y m uchos otros expertos en ciencias sociales en ese país y en el extranjero no lleva con claridad a un nuevo tipo de sociedad con características perfectam ente delineadas. El pro pio nom bre que ha ganado aceptación así lo indica. El térm ino al cual se aplica el prefijo pos es prácticam ente el reconocim iento de que se com prende m ucho mejor a la sociedad industrial que a lo que le sigue. Bell así lo reconoce, y explica su preferencia sobre otras opciones com o la sociedad del conocim iento, la sociedad de la inform ación, la sociedad profesional, la sociedad programada, la sociedad de las credenciales, la sociedad tecnotrónica107 y otras posibilidades más, basadas en los as104 “[ ...] E n el fu tu ro p rev isib le, lo s a su n to s m u n d ia le s esta rá n d o m in a d o s c o m p a r a tiv a m en te p o r u n o s c u a n to s E sta d o s p o stin d u str ia le s, m e n o s d e u n a d o c e n a si se c u e n ta a la U n ión E u ro p ea c o m o u n o so lo , y q u izá u n p ar d e d o c e n a s en c a s o d e p r o b le m a s q u e lo s E sta d o s e u r o p e o s d ese a ría n tratar p or se p a r a d o .” C levelan d , Birth o f a N e w W orld, p. 2 0 4 . “L os E s ta d o s -n a c ió n se g u ir á n s ie n d o lo s a c to r e s m á s p o d e r o s o s e n lo s a s u n to s m u n d ia les [...]" H u n tin g to n , "The C lash o f C iv iliza tio n s? ”, p. 22. 105 P o w er w ith o u t Forcé, p. 22. 106 La te sis d e D an iel B ell se p resen ta c o n m á s d eta lle en The C orning o f P o st-In d u stria l S o ciety: A V entu re in S o c ia l F orecastin g, N u ev a Y ork, B a sic B o o k s, 1973. 107 D e e sta s o p c io n e s, la " socied ad d e in fo r m a c ió n ” e s p ro b a b le m e n te la q u e m á s se ha
186
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
pectos sobresalientes de lo que se calcula que está surgiendo. Bell no prevé que la sociedad posindustrial alcanzará el nivel de unidad social “característica de la civilización capitalista de m ediados del siglo xvm a m ediados del siglo xx”, por lo cual piensa que el prefijo pos indica apro piadam ente el sentido de "vivir en un intersticio de tiem po".108 Sin em bargo, expresa que la fuente principal de transform ación estructural es el "cambio en la índole del con ocim iento”, 109 y analiza diversas d im en siones de los consiguientes cam bios en las estructuras sociales que él prevé que tendrán lugar en los próxim os 50 años. La esencia de este con cepto es que la teoría y el con ocim ien to teó rico desem peñarán una función cada vez más im portante en el fun cionam iento de la sociedad. La clase profesional y la técnica tendrán prom inencia. Los niveles de educación y de ingresos irán en aum ento. La universidad será la institución más importante de la sociedad posin dustrial. Existirán conflictos entre el populism o y el elitism o, creados por el principio de la m eritocracia, que es fundam ental para la asigna ción de posiciones en una sociedad com o ésa. Las ram ificaciones incluirán un cam bio en el sector económ ico, en el que se pasará de una econom ía productora de mercaderías a una de pres tación de servicios. El em pleado de cuello blanco, especialm ente el pro fesional y el científico, pasarán a predom inar en la fuerza de trabajo. Las norm as culturales se verán profundam ente afectadas, y la primacía del conocim iento teórico promoverá la confianza en la evaluación y en el control tecnológicos, en la expansión del alcance de la tom a de d eci siones políticas y en el fom ento de una orientación de la cultura hacia el futuro. Las obras recientes que siguen estas ideas no han aclarado más, e in cluso pueden haber hecho más confuso el bosquejo de lo que se antici pa. En tanto que varios de los térm inos presentados anteriorm ente fue ron seleccionados por ser más descriptivos, la preferencia ahora parece ser alejarse del térm ino posindustrial, que en algún m om ento gozó de popularidad, al concepto más neutral de proceso de posm odem ización, que dará lugar a “una forma de sociedad radicalm ente distinta de la que u sa d o . E sta p referen cia ha sid o reforzad a r e c ie n te m e n te p or W alter B. W riston , en The T w iligh t o f S o vereig n ty, N u eva York, C h arles S c r ib n e r ’s S o n s, 1992. W riston a rg u m en ta q u e, c o m o resu lta d o d e u n a " revolu ción d e la in fo r m a c ió n ”, tan p ro fu n d a c o m o la R ev o lu c ió n in d u stria l, h e m o s en tra d o en u n a n u eva era a la q u e prefiere lla m a r "era d e la in fo r m ación ". Q u izá el n o m b re m á s a m b ig u o e s el d e " socied ad te c n o tr ó n ic a ”, a c u ñ a d o p or Z b ig n iew B r zezin sk i en B etw een T w o Ages: A m erica's R ole in th e T ech n etron ic E ra, N u eva York, V ik in g P ress, 1970. D escrib e e s a so c ie d a d , en la p á g in a 9, c o m o a q u ella " con form a da cu ltu ra l, p sic o ló g ic a , so c ia l y e c o n ó m ic a m e n te p or el im p a c to d e la te c n o lo g ía y d e la e lectró n ica , en p a rticu la r en el área d e las co m p u ta d o r a s y d e la s c o m u n ic a c io n e s" . 108 B ell, The C orning o f P o st-In d u stria l S o ciety, p. 37. 109Ib id ., p. 44.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
187
ocurrió dentro de la modernidad". En defensa del adjetivo posm odem o se alega que describe mejor esta forma de sociedad que se está generando, principalm ente porque "todavía es indeterm inada y problemática: no te nem os un con ocim iento firme de lo que es la m odernidad, sino sólo de lo que no es. [...] Por lo tanto, nos concentram os en los procesos del cam bio que producen formas sociales posm odernas, los procesos de la posm odernización, y no en una visión de la nueva sociedad”.110 Un aspecto de esta línea de pensam iento que resulta especialm ente im portante para nosotros, es que las predicciones para la era posindus trial no se lim itan a los Estados Unidos y a Europa. En opinión de Bell, lo m ism o se aplicará en Japón, una sociedad industrial no occidental, que en la Unión Soviética y que en una sociedad occidental o en una sem ioccidental no capitalista. La ubicación geográfica no es una con si deración importante, com o tam poco lo es la distinción entre el capita lism o y el socia lism o.111 Con escasas excepciones, los teóricos com u n is tas han tendido a evitar sustituir las versiones marxistas m ás ortodoxas por este tipo de análisis cuando se trata de exam inar el papel de la clase obrera com o agente del cam bio y las expectativas para alcanzar una so ciedad sin clases. Sin em bargo, los estudiosos europeos de las ciencias sociales que tienen una orientación neom arxista, com o Alain Touraine, han exam inado el tem a posindustrial desde otro ángulo. R econociendo el papel fundam ental de la ciencia y la tecnología, así com o el surgi m iento de personal técnico y científico en todas las sociedades indus triales, se han inclinado hacia la reinterpretación del tradicional punto de vista marxista con respecto a la función de la clase obrera, o bien a am pliar la definición para incluir al personal con capacitación técnica, que es cada vez más im portante.112 Ni los autores m arxistas ni los no ll0 S te p h e n C rook, Jan P akulski y M alcolm W aters, P o s tm o d e m iz a tio n : C hange in A d v a n ced S o ciety, N ew b u ry Park, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, pp. 2 y 3, 1992. La su g er en cia m á s e sp e c ífic a c o n re sp e c to a “u n resu lta d o d efin ito rio d e la p o s m o d e r n iz a c ió n ” e s "un n i vel in c r e m e n ta d o d e efectiv id a d cu ltu r a l”, lo cu a l c o n stitu y e u n a fo rm a d e d e c ir q u e "la cu ltu ra , a d ife r e n c ia d e la so c ie d a d o d e las re la c io n e s m a ter ia les, e s u n a fu e n te en e x p a n sió n d e las c a u sa s del c a m b io e n o tr o s c a m p o s ”. I b id ., p. 2 y n o ta 3, p. 4 2 . V éa se ta m b ién , d é J o h n H a ssa rd y M artin Parker, c o m p s., P o stm o d e rn ism a n d O rg a n iza tio n s, N ew b u ry Park, C a lifo rn ia , S a g e P u b lica tio n s, 1993, q u e se co n c e n tr a m á s p a r ticu la r m en te en "una estru ctu ra c o n c e p tu a l para el a n á lisis o rg a n iz a c io n a l p o sm o d e r n o ”. 111 E n 1973, B ell e sc r ib ió q u e " am b os sis te m a s , el ca p ita lista o c c id e n ta l y el so c ia lis ta so v ié tic o , se e n fren ta n a las c o n se c u e n c ia s d e lo s c a m b io s c ie n tífic o s y t e c n o ló g ic o s q u e está n r e v o lu c io n a n d o la estru ctu ra social" . The C orning o f P o st-In d u str ia l S o c ie ty , p. 41. 112 T o u ra in e se p la n te ó la p reg u n ta d e si el m o v im ie n to d e la c la s e ob rera se g u ía e s ta n d o en el c e n tr o d e lo s c o n flic to s d e la so c ied a d , y r e s p o n d ió q u e "en la so c ie d a d p rogram ad a, la cla se trab ajad ora ya n o sig u e sie n d o un a g en te h istó r ic o p riv ileg ia d o [ ...] sim p le m e n te p o rq u e el e je rcicio d el p o d er d en tro d e u n a em p resa ca p ita lista ya n o lo c o lo c a a u n o en el cen tro d el s is te m a e c o n ó m ic o y d e su s c o n flic to s s o c ia le s ”. H oy en d ía, ni las e m p r e sa s ni lo s s in d ic a to s so n lo s p r in cip a les a cto res en la lu ch a p or el p o d er so c ia l. S u s c o n flic to s “ya n o se refieren al p o d er so c ia l real en lo s E sta d o s U n id o s, en las s o c ia ld e m o c r a c ia s o c c i-
188
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
marxistas parecen haber vuelto a tratar de este tem a desde que la Unión Soviética se desintegró. Pese a todas sus divergencias en porm enores, todos estos pronósticos sobre la sociedad postindustrial o posm oderna afirman que ya está bien adelantada la transición que está llevando a las sociedades m oderniza das, desarrolladas e industriales a un periodo tan traum ático y difícil com o el enfrentado en una época anterior, o com o al que se enfrentan hoy día las sociedades en vías de m odernización, de desarrollo y de in dustrialización, y que los resultados son igualm ente im posibles de pre decir. Com o ya se dijo, los contornos de esta sociedad futura para este tipo de países parecen ser más borrosos, en lugar de m ás claros, a m e dida que avanza la década de los n oventa.113 En la m edida en que se puede decir que dichas predicciones tienen algo de exactitud, requeri rán, com o subproducto, una term inología social más adecuada relativa al cam bio en el sistem a social general y en el subsistem a político.
En los países m enos desarrollados Con respecto a los países en desarrollo com o grupo, las expectativas so bre el futuro son m ucho más diversas. Pocos predicen que todos o m u chos de dichos países llegarán a convertirse pronto en réplicas de actua les países desarrollados. Como hem os visto, el núm ero de casos de desarrollo político negativo ha aum entado, lo cual im pide que num erosos países cam bien sus siste m as políticos con el fin de satisfacer los requisitos para que la mayoría d e n ta le s o e n el b lo q u e so v ié tic o ”. L os se c to r e s m á s a lta m e n te o r g a n iz a d o s d e la c la se o b rera n o h a n p r o p o r c io n a d o lid era zg o en a p o y o d e lo s n u ev o s te m a s d el c o n flic to social; é s te ha su rg id o , en c a m b io , "en lo s g ru p o s a v a n za d o s e c o n ó m ic a m e n te , en la s a g e n c ia s d e in v e stig a c ió n , en tre lo s té c n ic o s ca p a c ita d o s p ero sin a u to r id a d y, p o r su p u e s to , en la c o m u n id a d u n iv ersita ria . [ ...] La lu ch a del m a ñ a n a n o será u n a r e p e tic ió n y ni siq u iera u n a m o d e r n iz a c ió n d e la d e a yer”. Alain T o u ra in e, The P o st-In d u str ia l S o ciety: C lasses, C onflic ts a n d C u ltu re in th e P ro g ra m m ed S o c ie ty , tra d u c id o al in g lé s p o r L eon ard F. X. M ayh ew , Ia ed. en lo s E sta d o s U n id os, N u ev a York, R an d om H o u se, pp. 17-18, 1971. 1,3 A n tes, la re in d u str ia liz a c ió n c o m p itió c o n la p o sin d u str ia liz a c ió n c o m o la te n d e n c ia d o m in a n te , y a lg u n a s d e las n o c io n e s p rev a lecien tes so b re las r e la c io n e s en tre lo s gru p o s b a jo c o n d ic io n e s d e u n a gran co m p lejid a d so c ia l esta b a n sie n d o e s tu d ia d a s d e n u evo. Para a lg u n o s ejem p lo s, p u ed en verse, d e A m atai E tz io n i, "W ho K illed P o stin d u str ia l S o ciety ? ”, N ext, vol. 1, n ú m . 1, p. 20, m arzo/ab ril 1980; d e C laren ce N. S to n e , "C onflict in the E m erg in g P o st-In d u stria l C om m u n ity; A R e a s se s sm e n t o f th e P o litic a l Im p lic a tio n s o f C om plexity", 4 4 pp., m im eo g ra fia d o , p rep arad o para la reu n ió n a n u a l en 1982 d e la A m e rica n P o litica l S c ie n c e A sso cia tio n . Ya se h an cita d o a lg u n a s m a n ife s ta c io n e s m á s r e c ie n tes d e in certid u m b re co n re sp e c to a la form a d e la so c ie d a d q u e se d ic e q u e e s tá su r g ie n do. Un e s tu d io rela c io n a d o q u e trata d e la " g lo b a liza c ió n ” c o m o u n p ro b le m a e s el d e R o la n d R o b ertso n , G lo b a liza tio n : S o c ia l T heory a n d G lo b a l C u ltu re, N ew b u ry Park, C ali fo rn ia , S a g e P u b lic a tio n s, 1992.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
189
de los entendidos en el tema los consideren desarrollados. Los teóricos de I.i dependencia por lo general han tenido un bajo nivel de expectativas acerca de las posibilidades de éxito, aunque ahora reconocen más la po.ibilidad de que haya excepciones. Como ya se ha m encionado, los autoi es que últim am ente han estado “redefiniendo” el desarrollo y exploran do nuevos conceptos por lo general ya previeron que los países que en la actualidad tratan de desarrollarse elegirían diferentes cam inos. ¿Qué sugerencias tenem os con respecto a cuáles podrían ser algunas de estas opciones? Harrison, quien dice que la causa principal de la d i vergencia en el desarrollo de los países es la cultura o la "mentalidad”, considera que la experiencia muestra claram ente diversos niveles de éxi to o de fracaso, pero no presta mucha atención a esbozar categorías o m étodos de m edición. Bates y sus colegas ofrecen una cantidad de estu dios de casos que exam inan la econom ía política del desarrollo y que muestran una variedad de resultados, pero no ofrecen ningún resum en al final. Seitz distingue tres m étodos que se han utilizado para alcanzar objeti vos de desarrollo, denom inándolos "ortodoxo”, “radical” y "crecimiento con equidad”. También analiza tres futuros diferentes para estos países v asegura que los tres se cumplirán en alguna medida. Se trata de “rui na” o “destrucción”, "crecimiento" y "estabilidad”. Evidentem ente, él fa vorece el m étodo de "crecimiento con equidad” e indica que la “esta bilidad" es lo que en general deben tratar de alcanzar los países en desarrollo, pues “vivim os en un planeta en el cual algunos de los recur sos necesarios para la vida pueden agotarse”. En seguida señala: “Esto no significaría la falta de crecim iento, sino que el tipo de crecim iento que se fom entaría sería intelectual, moral y espiritual en lugar de au mento de los objetos materiales".114 M ittelman presenta un análisis más equilibrado, utilizando para ello el marco de la econom ía política. Prepara tres estrategias para el des arrollo, basándose en la premisa de que el sistem a actual en el m undo ofrece un núm ero lim itado de posibilidades realistas. Cada una de las opciones im plica prom esas y riesgos. El autor ilustra cada estrategia con un estudio de caso nacional y explica las razones de su selección y las consecuencias que de ella derivan. La ruta más convencional es unirse al capitalism o global, y para ilus trarlo selecciona a Brasil. Según Mittelman, una vez elim inado todo lo externo, esta estrategia consiste en abrazar el capitalism o mundial; extender el control estatal de la econom ía; acum ular capital proveniente de arriba y de afuera a fin de am pliar las exis114 S eitz, The Politics o f D evelopm ent, p. 181.
190
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
tencias de m aquinaria y dem ás equipo productivo, y concentrar el ingreso e n m anos de las capas superiores de la sociedad y de los principales inversionis tas extranjeros, prom etiendo al m ism o tiem po que a la larga la riqueza alcan zará tam bién a los n ecesitados.115
La experiencia muestra tasas de crecim iento "milagroso” hasta 1974 y "respetables” en años recientes; sin em bargo, esto se logró por m edios inflacionarios y la acum ulación de una enorm e deuda externa. En con secuencia, en la actualidad el país debe elegir entre dos opciones, y las dos im ponen medidas severas. El servicio de la deuda significa sacrificio “a fin de llenar los bolsillos de los banqueros de los países occidentales”. La declaración de una moratoria significa sacrificio "a fin de realinear la econom ía interna y de liberar fondos para el desarrollo interno”.116 La segunda opción es lo que M ittelman denom ina la opción de salida, es decir, de retirarse del capitalism o global, ilustrada por el ejemplo de la República Popular de China con Mao entre 1949 y 1976. El legado de esta estrategia fue la elim inación de los ejes anteriores de poder y la m e tam orfosis de la producción, con baja inflación y un im portante d escen so del apoyo que se busca en las fuerzas externas del mercado. Para contrapesar estas características se introdujeron y luego se derogaron m edidas económ icas, se recurrió a la coerción en form a extensa y se crearon pesadas estructuras gubernam entales y burocráticas. En últim o análisis, según M ittelman, "con Mao, China no pudo resolver el proble ma del subdesarrollo m ediante políticas orientadas a generar una acu m ulación interna y, aunque no enteram ente por elección propia, a lim i tar las fuentes externas de acum ulación de capitales”.117 La tercera opción de Mittelman es "el entrelazam iento con el capita lism o m undial”, representada por M ozambique. Las características prin cipales de esta estrategia, surgida del legado colonial, consisten en "crear partidos y órganos estatales nuevos, apurando con ello la transform a ción del cam po, prom oviendo la industria pesada y redefiniendo los la zos con la econom ía internacional”.118 Así com o reconoce que en Mo zam bique se han enfrentado a “una terrible com binación de desastres naturales y sociales” y que la econom ía se encuentra en estado de “agu da necesidad", Mittelman asevera que se pueden encontrar "varios fac tores vitales que prom ueven el desarrollo" y que "algunos elem entos de la estrategia [de M ozam bique] destinados a escapar del subdesarrollo pueden sugerir im portantes lecciones para el Tercer M undo".119 1,5 M ittelm a n , O ut from U nderdevelopm ent, p. 90. p. 108. p. 128. p. 132. pp. 154 y 155.
"bIbid., '" Ib id ., "»Ibid., 119Ibid.,
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
191
Si bien estos breves planteam ientos de las opciones que ofrece Mittel man tienden a subrayar los peligros de cada una, su punto de vista bá sico es optim ista, com o indica el título de su obra. La tarea, según él, consiste en "identificar principios adaptables a diversas con d icion es”. Destaca las lecciones aprendidas, tales com o que estos paíse >no pueden contar con los estím ulos generados por los países capitalistas avanza dos, que los países subdesarrollados pueden fijar lím ites a la explota ción, que se pueden tom ar m edidas concretas pero que las mejoras no son fáciles ni uniform es, y que es difícil medir el progreso. “Si bien la salida del subdesarrollo requiere una hazaña m onum ental, podem os encontrar m aneras nuevas de abolir las tétricas condiciones en las cua les la mayoría de la hum anidad ha sido condenada a vivir, y de trazar estrategias para el curso que se debe seguir."120 E stos análisis y sugerencias se hicieron antes de los acontecim ientos en los territorios de la ex Unión Soviética, en la Europa oriental, en Afri ca y en otras partes que han m otivado las recientes predicciones por Huntington y otros,121 en las que se hace hincapié en los riesgos de los conflictos de los grupos étnicos y culturales com o obstáculos al des arrollo. A largo plazo, la exactitud de estas advertencias no ha sido toda vía probada o refutada, y es poco lo que se ha escrito aconsejando la estrategia para reducir esos problemas. Por lo m enos, estos aconteci m ientos recientes hacen surgir nuevos problem as que afectan los pro gramas de desarrollo. En todos estos análisis sobre las perspectivas futuras de los países en desarrollo, el énfasis recae en dem ostrar la incapacidad para desarro llarse, en las explicaciones para ello y en las m edidas recom endadas para rem ediar la situación, prestándose escasa atención al aspecto de si el desarrollo en el sentido que com únm ente se le con oce es una meta deseable. Algunos expertos en las ciencias sociales se están planteando exacta m ente la m ism a pregunta en años recientes. La postura de ellos es que las sociedades industriales avanzadas están perdiendo rápidam ente su atractivo com o m odelos para los países subdesarrollados. En su lugar, estas socied ad es dirigentes, com o se les ha considerado anteriorm en te, están siendo reducidas a grupos de antirreferencia en el contexto de la sociedad global. En resum en, el argum ento es que los nuevos Esta dos-nación ya no están tratando de orientarse hacia el desarrollo del 12« Ibid., pp. 177-186. 121 P u ed en v erse, p o r ejem p lo , d e D an iel P atrick M o y n ih a n , Pandaem onium : E thn icity in International Politics, N u ev a York, O xford P aperb ack s, 1993; y d e G id on G o ttlieb , States-
Plus-Nations: A N ew Approach to E thnic Conflicts, the Decline o f Sovereignty, & the Dilemnias o f Collective Security, N u ev a Y ork, C ou n cil o n F oreign R e la tio n s P ress, 1993.
192
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
tipo que en épocas recientes se consideró atrayente, sino que en la ac tualidad están buscando y experim entando con otros m odelos a medida que van dando forma a su futuro. Están buscando m aneras de cam biar la sociedad que sean diferentes de las utilizadas por las sociedades hoy industrializadas. Por lo tanto, la dirección que tom en estos países tal vez no haya sido probada por ninguno de aquellos a los que por lo gen e ral se considera desarrollados. Más aún, puede ser una dirección en la actualidad vedada a estas sociedades a causa de decisiones ya tom adas. Si esto es así, lo significativo de la experiencia histórica de estos países reviste más bien carácter de advertencia que de guía. Como grupo, los países en desarrollo todavía com parten características sim ilares y se en frentan a problem as análogos que justifican que se les trate com o una categoría social principal, pero la teoría y la práctica com unes del des arrollo no responden a sus necesidades. Estas opiniones todavía no se condensan en forma estable, pero la frase más com ún para describirlas es "delimitación de los sistem as so ciales”, y su vocero principal ha sido Alberto Guerreiro R am os.122 Este concepto ha sido diseñado com o alternativa a los m étodos convenciona les para la asignación de recursos y de personal en sistem as sociales, m étodos que supuestam ente se basan en los requisitos del m ercado y en su ética utilitaria. Se considera que el individuo en la sociedad es princi palm ente ocupante de un puesto de trabajo e insaciable consum idor, y que el proceso de socialización está encam inado a mejorar la capacidad de la persona para alcanzar el éxito en su trabajo y en el consum o. A su vez, la efectividad de las organizaciones y de las instituciones se juzga “desde el punto de vista de su contribución directa o indirecta a la maxim ización de la actividad económ ica de la sociedad”,123 lo cual lleva a ti pos unidim ensionales de teoría y de práctica de las organizaciones y a indeseables m odelos científicos de políticas de elección pública. La delim itación de los sistem as sociales ofrece un m étodo por contra 122 C ien tífico so c ia l b ra sileñ o q u e lleg ó a lo s E sta d o s U n id o s en 1966, R a m o s fu e p arte d el p erso n a l d o c e n te d e la U n iversid ad del S u r d e C aliforn ia h a sta su m u e r te e n 1982. L os e n u n c ia d o s in ic ia le s d e su s o p in io n e s está n r e su m id o s en u n a “B r ie f N o te o n S o c ia l S y s tem s D e lim ita tio n ”, 6 p p ., m im eo g ra fia d a , p rep arad a para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n en 1976, y e n "Theory o f S o c ia l S y ste m s D e li m ita tio n : A P relim in ar^ S ta te m e n t”, A d m in istr a tio n a n d S o c ie ty , vol. 8, n ú m . 2, pp. 2492 7 2 , 1976. La fo r m u la c ió n d efin itiva d e su s p u n to s d e v ista e s u n trab ajo q u e m a rca un n u ev o d erro tero, The N ew S cien ce o f O rg a n iza tio n s: A R e c o n c e p tu a liza tio n o f the W ealth o f N a tio n s, T o ro n to , U n iversity o f T o r o n to P ress, 1981. W. N . D u n n , d e la U n iv ersid a d de P ittsb u rg h , h a p resen ta d o p u n to s d e vista sim ila r e s. V éa se su e n sa y o "The F u tu re W h ich B egan: N o te s o n D ev elo p m en t P o licy an d S o cia l S y ste m s D elim itation " , 63 p p ., m im e o grafiad o, p rep arad o en 1976 para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , y d e W. N. D u n n y B. F o z o u n i, T o w a rd a C ritica l A d m in istr a tiv e The o ry , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1976. 123 R a m o s, “B r ie f N o te on S o c ia l S y ste m s D e lim ita tio n ”, p. 2.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
193
partida y encuentra su apoyo en lo que Ram os denom ina “la nueva cien cia de las organizaciones", de la cual sólo podem os ofrecer algunos ras aos generales. La preocupación se aplica no sólo a “los sistem as sociales necesarios para capacitar a las personas para que tengan éxito en una sociedad centrada en el m ercado, sino tam bién a tem as y problem as de diseño de sistem as sociales com unes a todas las sociedades hum anas".124 Ramos acusa a la teoría com ún de las organizaciones, desde la época de Adam Sm ith hasta el presente, de no proporcionar un entendim iento preciso de la com plejidad del análisis de los sistem as sociales y de su diseño, debido a que sus fundam entos psicológicos se han visto confina dos a la sociedad centrada en el mercado. Ramos propone que este m odelo unidim ensional de análisis de los sistem as sociales se rem place con lo que él llama paradigm a paraeconóinico, el cual hace hincapié en el concepto de delim itación. La visión de la sociedad que im plica la delim itación es que ésta consiste en una va riedad de sectores, de los cuales el mercado es uno, pero sólo uno y no forzosam ente el más importante. El sistem a de gobierno debería ser di señado con la capacidad para “formular y poner en marcha prácticas y decisiones asignativas que se necesitan para que las transacciones entre los sectores de la sociedad lleguen a ser óptim as".125 La teoría de las or ganizaciones debe ser reorientada para que se ocupe no sólo de los re quisitos jerárquicos y coercitivos de las organizaciones que participan en actividades económ icas centradas en el m ercado (actividades que abarcan a todas las burocracias, ya sean públicas o privadas), sino tam bién de los atributos de los arreglos institucionales en los cuales los in tegrantes son pares entre sí (isonom ías), y de los atributos por los cuales las personas o los grupos pequeños proporcionan la orientación, pero cuyos m iem bros ejercen un m áxim o de decisión personal y su subor dinación a los controles formales se reduce al m ínim o (fenonom ías). La función del Estado sería fom entar una sociedad m ulticéntrica m ediante la form ulación y el refuerzo “de políticas asignativas que apoyen no sólo los objetivos del m ercado, sino tam bién las situaciones sociales que se presenten para la realización de la persona, la convivencia y las activi dades com unitarias de la población". R am os dice que la intención de su m odelo delim itativo es que sea aplicable “tanto en naciones centra les com o en las periféricas", para decirlo con sus propias palabras. Re presenta su visión de la sociedad posindustrial, ya realizada parcialm en te y a ser perfeccionada por el m étodo que él llama “de m anufactura propia".126 124 R a m o s, The N ew Science o f O rganizations, P refa cio , p. x. 125 Ibid., p. 121. 126Ibid., p. 135-136.
194
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
Sea cual fuere el efecto futuro, en el porvenir cercano la delim itación de los sistem as sociales adquirirá mayor im portancia para revaluar el significado de desarrollo y para un posible rem odelam iento de los obje tivos de políticas sociales en los países en desarrollo. Según Ram os, la calidad de vida de la sociedad debería basarse en las actividades pro ductivas que increm enten el sentido de com unidad de los ciudadanos. Debido a que estas actividades no forzosam ente van a ser evaluadas des de la perspectiva del m ercado, las estrategias para la asignación de re cursos y de personal en el nivel nacional deben reflejar una com binación óptim a de transferencias unidireccionales provenientes de decisiones de políticas públicas, así com o de transferencias bidireccionales del tipo de las que se hacen en el mercado. En una función am pliada para los que formulan las políticas públicas de planificación económ ica y de for mulación de presupuestos, esto significaría contar con la experiencia apli cable a la delim itación de sistem as sociales. Ram os es optim ista a este respecto y sugiere que “habría m uchas posibilidades de que los países del llam ado m undo subdesarrollado se recuperaran inm ediatam ente de su condición periférica si tan sólo encontraran su voluntad política y de esa forma se liberaran del síndrom e de la relativa privación que ya han internalizado, tom ando a la sociedad avanzada de m ercado com o el escenario de su futuro”. 127 Por lo tanto, los propugnadores de la delim itación de sistem as socia les no sólo están convencidos de que esta base teórica es preferible, sino tam bién de que ya está siendo aceptada por la opinión pública en las sociedades en desarrollo, lo que resulta en el rechazo del ejem plo pro porcionado por las sociedades industriales avanzadas, tanto socialistas com o capitalistas, que han alcanzado niveles elevados de bienestar m a terial m ediante el desarrollo y la aplicación de la tecnología. Dunn lla ma a esto “desm istificación” del desarrollo, y lo atribuye a una com bin a ción de factores que han hecho que países denom inados “seguidores" rechacen el ejem plo supuestam ente dado por las sociedades “dirigen tes”, e incluso las consideren com o grupos de antirreferencia.128 Junto con esto existe un escepticism o sobre la extrapolación de la experiencia histórica de los países europeos y de los Estados Unidos a fin de prede cir o de planificar el curso para los países en vías de desarrollo. Lo que se ha publicado hasta hoy acerca de la delim itación de siste mas sociales es bastante im preciso y poco específico en lo que hace a la aplicación real o potencial de estas teorías en países concretos. Los úni cos ejem plos que se citan en este sentido parecen ser China durante el periodo m aoísta, Yugoslavia antes de su división, y Tanzania, pero sin 127Ibid.., p. 168. 128 D u n n , "The F u tu re W h ich B e g a n ”, pp. 2-4.
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
195
qiir so explique la forma en que las técnicas de delim itación podrían ■ip lii arse.129 Tanto Ram os com o Dunn parecen estar de acuerdo en que mi modelo de desarrollo basado en la delim itación de sistem as sociales ■l< penderá en gran medida de la autosuficiencia del país y de la origina lidad de la sociedad. No se trataría de m odernización por im itación de Ir. sociedades industriales avanzadas, y ciertam ente rechazaría toda noi i<>u de evolución lineal en el proceso de cam bio. Otro ejem plo más actual y m enos cohesivo de reconceptualización es una com pilación de ensayos por varios expertos en las ciencias sociales, <11 u‘ provienen de distintas disciplinas y con diferentes puntos de vista, i|iiienes analizaron el problem a de cóm o y qué pensar sobre el futuro de « .los p aíses.130 Unidos por una preocupación sobre lo que consideran el li acaso de la teoría del desarrollo contem poránea para ser de importan« ia suficiente en las historias dinám icas de los pueblos de América Lati na, de África y de Asia, describen su esfuerzo conjunto com o si ofreciera una intuición de la relación entre la dem ocracia y el aum ento de la productividad. La inlluencia respectiva de la tecnología y de las relaciones sociales en la industria lización; la contribución y participación en el desarrollo por parte de los cam pesinos, los pueblos prim itivos y otros, que a m enudo no son tom ados en cuenta y son objeto de estereotipos; el conflicto entre la libertad individual y el autoritarism o; las cam biantes relaciones de los gobiernos y de las burocra cias con otros gobiernos, instituciones y poblaciones som etidas, y las alianzas políticas que se forman en torno a las cu estion es del desarrollo.
Al subrayar lo que consideran “la contradicción y crisis inherente en los m odelos de desarrollo occidentales contem poráneos”, expresan un descontento general con gran parte de la ciencia social actual, entre ella la teoría de la m odernización, la econom ía del desarrollo predom inante, el conductism o, la teoría de la dependencia, los análisis de sistem as m undiales, y los estudios de los m odos de producción.131 Sin em bargo, este am plio ataque no es equilibrado por un conjunto articulado de con trapropuestas. Como dem uestra esta reseña de los conceptos de m odernización, des arrollo y cam bio, el térm ino más com ún sigue siendo desarrollo, pero el grado de con sen so sobre el significado del térm ino y la satisfacción sobre lo adecuado que resulta es muy diferente ahora de lo que era hace 129 La estra teg ia d e M oza m b iq u e , tal c o m o la d e sc r ib ió M ittelm a n , p od ría a ñ a d irse c o m o un eje m p lo m á s recien te. ,30R o sem a ry E. G alli, c o m p ., R e th in k in g th e T hird W orld: C o n tr ib u tio n s T o w a rd a N ew C o n c e p tu a liz a tio n , N u ev a York, T aylor & F ran cis, 1992. 131 Ib id ., pp. ix y xii.
196
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEM AS
20 años. Esto se nota especialm ente en el trabajo de los teóricos de la dependencia, de la era posindustrial, de la delim itación de los sistem as sociales y de la reconceptualización. Por lo tanto, es legítim o preguntar se si el térm ino desarrollo y otros relacionados deberían abandonarse por com pleto, así com o si debería seguir estableciéndose la distinción entre un grupo de Estados-nación que se considera desarrollado y otro grupo que se considera subdesarrollado o en vías de desarrollo. En reco nocim iento de las dificultades del caso, la posición aquí es que en el m undo contem poráneo existe y seguirá existiendo durante por lo m enos las próximas décadas una diferencia real entre estos dos grupos de Esta-' dos-nación, y que el E stado-nación seguirá siendo el sistem a dom inante de organización so cia l.132 En la actualidad, los llam ados países occidentales, adem ás de algunos de los que se separaron de la ex Unión Soviética y los países de la Euro pa oriental, Japón, unos cuantos países del este y sudeste de Asia a los que se ha llam ado “los pequeños tigres”, y quizá la República Popular de China, tienen efectivam ente características com unes que justifican que se les agrupe a fin de analizar sus sistem as de adm inistración públi ca. Los otros E stados-nación de la actualidad, si bien son m ás num ero sos y cuentan con una deslum brante variedad y com plejidad de sistem as, tam bién com parten características que justifican que se les considere en un segundo grupo con subgrupos identificables. Tal vez algún día se propongan nuevos térm inos que resulten aceptables por la generalidad de los usuarios, pero el caso todavía no se ha dado. En las décadas recientes, la expresión “el Tercer Mundo" fue de uso com ún para referirse a los países en desarrollo, pero en la actualidad esto carece de importancia. El primero y el segundo m undos de este trío eran los Estados Unidos y las otras dem ocracias occidentalizadas, por una parte, y la URSS y los países satélites de la Europa oriental y de otras regiones, por la otra. Desde el principio, esta designación era desorientadora, porque aunque se suponía originalm ente que los países del Ter cer M undo no estaban alineados con ninguna de las dos superpotencias, de hecho m uchos de ellos tenían relaciones estrechas con uno u otro, o incluso con am bos. No obstante, la consideración primordial es que el Segundo M undo ya no existe. Las superficies terrestres y las p oblacio nes siguen donde estaban, pero lo que justificó llam arlas "el Segundo M undo” ya no existe. Aunque no lo harem os de la noche a la mañana, cuanto más rápido abandonem os la etiqueta de “Tercer M undo” tanto mejor será.133 132 A cerca d e e s te p ro b lem a , v éa se J. D. B. M iller, "The S o v ereig n S ta te an d Its Future",
International Journal, vol. 39, n ú m . 2, pp. 2 8 4 -3 0 1 , p rim avera d e 1984. 133 P or esta s ra zo n es, en la m ed id a d e lo p o sib le h e tratad o d e ev ita r el térm in o , p ero
CONCEPTOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS
197
l'ura nuestros fines, este uso nunca mejoró la situación y ciertam ente im lo hará ahora. Yo no propongo que se intente introducir ninguna ivedad, por lo cual seguiré utilizando las categorías de Estados-nación •l< iinollados y en vías de desarrollo, aun cuando estoy de acuerdo en
r e c o n o z c o q u e ya ha sid o a c ep ta d o en la b ib lio g r a fía so b re el te m a y q u e sig u e sie n d o u ti liza d o fr e c u e n te m e n te en lo s lib ro s y a rtícu lo s a ctu a les, a u n q u e d e cierta m a n e ra a p o lo g é tica y para p ro teg er u n a in v ersió n p revia en p u b lic a c io n e s. P or ejem p lo , en su in tr o d u c ció n c o m o c o m p ila d o r a a la ú ltim a co n tr ib u c ió n d e u n a se rie d e m o n o g r a fía s q u e s e están p u b lic a n d o so b re "tem as en las p o lític a s del T ercer M u n d o ”, V ick y R an d all e stu d ia lo s ar g u m e n to s en fa v o r y en co n tra d e c o n tin u a r u sa n d o lo q u e ella lla m a "la d e sg a sta d a fr a se ”. A un q u e n o in siste en "la co n tin u a d a u tilid ad d e la n o c ió n d e u n T ercer M u n d o ”, R an d all lin a lm en te d e c id ió n o ca m b ia r el títu lo d el lib ro o d e la serie. R ob ert P in k n ey, D em ocracy in the Third World, B o u ld er, C olorad o, L ynne R ien n er P u b lish ers, 1994, " In trod u cción por la co m p ila d o ra d e la se rie”, pp. vii y viii. D e m an era sim ilar, en su in tr o d u cc ió n c o m o c o m p ila d o ra d e Rethinking the Third World, en la pág. xv, R o sem a ry G alli a d m ite q u e "el tér m in o Tercer M undo a p a rece en el texto só lo p or c o n v e n ie n c ia . E s p r o b le m á tic o p o rq u e se refiere en c o n ju n to a u n g ru p o d e fo r m a c io n e s s o c ia le s d e A sia, Á frica y A m érica L atina, q u e tien en m e n o s en c o m ú n d e lo q u e se ha su p u e s to g e n e r a lm e n te ”.
IV. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NACIONALES L as n a c io n e s y lo s E s ta d o s m o d e r n o s c u e n ta n c o n u n a h e r e n c ia a d m in istr a tlv a q u e c o m b in a , e n d is tin ta s p r o p o r c io n e s , a n teced en tes" H isto r ic o s d e la r e g ió n g e o g rá fic a e n q u e s e e n c u e n tr a n , v d e fu e n te s e x t e r n a s , ya se a p o r im p o s ic ió n o p o r im p o r ta c ió n d e in s t itu c io n e s v c o n c e p t o s a d m in istr a tiv o s.
La necesidad de conocer los antecedentes históricos es evidente, pero proveer el marco adecuado para com prenderlos resulta una tarea difícil. Distinguir y sopesar los com plejos elem entos de la herencia adm inistra tiva de un país es por fuerza una tarea subjetiva, no científica. Dicho es fuerzo se ve obstaculizado por la atención relativamente escasa prestada a la historia administrativa, tanto por parte de los historiadores profe sionales com o de los estudiosos de la adm inistración p ública.1 De cual quier manera, en este trabajo sólo podem os tratar el tem a en forma bre ve y selectiva, concentrándonos principalm ente en la evolución política y adm inistrativa de Europa occidental, dada su im portancia y su in fluencia universal. En esta obra se estudian algunos sistem as históricos lejanam ente relacionados con la tradición cultural europea, pero nos ocuparem os m ás de las civilizaciones antiguas y m edievales que con tribuyeron directam ente a la evolución del Estado-nación com o m odelo dom inante de ordenam iento de la sociedad, y a la burocracia com o la forma m ás com ún de organización en gran escala.
O
r g a n iz a c ió n d e c o n c e p t o s p a r a la in t e r p r e t a c ió n h is t ó r ic a
Dado el largo tiem po que abarca la historia hum ana y la enorm e varie dad de experiencias que se deben tener en cuenta, todo esfuerzo que se haga para resum irlas y explicarlas debe basarse en uno o m ás tem as in terpretativos. Destacados estudiosos de la historia adm inistrativa han presentado diversos conceptos conducentes a este fin, y aquí exam inare m os algunos que nos parecen especialm ente útiles. 1 E l p rim er e s tu d io h istó r ic o c o m p le to d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a a p a r e c ió h a c e só lo d o s d éca d as: E . N . G lad d en , A H isto ry o f P u blic A d m in istra tio n , L on d res, Frank C ass, 1972, vol. i, From the E arliest T im es to th e E leven th C en tu ry, vol. u, F rom th e E leven th C en tu ry to th e P resen t Day.
^
—
'y
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
199
El intento generalizado más com ún resum e el proceso com o destruc ción de m itos, seguida de racionalización y de burocratización. Asocia do principalm ente con los estudios de Max Weber, este criterio sostiene (|iie la hum anidad se ha esforzado en forma más o m enos continua por avanzar del mito al razonam iento com o manera de entender los fenó menos, y que los m étodos racionales han llevado gradualm ente a for mas m ás com plejas del esfuerzo organizado, culm inando en burocra cias plenam ente desarrolladas que se aproxim an al "tipo ideal” de Max Weber. De esta explicación se hace eco el libro reciente de Jacoby, The liureaucratization o f the World.2 "En todos los casos, los sistem as buro cráticos surgieron —explica— ante la existencia de grandes grupos hu manos disem inados en grandes extensiones, creándose la necesidad de contar con una agencia central para afrontar los problemas."3 Las orga nizaciones burocráticas m odernas son la culm inación de un largo pro ceso de centralización y acum ulación de poder. Weber m anifestó su preocupación por "el poder dom inante” de una burocracia plenam ente desarrollada. Jacoby amplía el concepto, declarando que el problema lundam ental de nuestros tiem pos es el concepto de burocracia y lo que ello significa en térm inos de reglam entación, m anipulación y control. Al mism o tiem po, la hum anidad exige el aparato burocrático, depende de él y lo lamenta. Según Jacoby, nuestros tiem pos se caracterizan por la "fuerte transform ación de la adm inistración racional en un ejercicio irracional del poder, por la falta de lím ites claram ente definidos a la coerción y por la com petencia creciente de un Estado que se autoatribuye independencia”.4 Esta interpretación se basa en la paradoja de que por un lado la burocracia es necesaria e inevitable, pero por otro es peli grosa y usurpadora. La sem illa de esta situación se sem bró temprano, cuando las civilizaciones históricas consideraron necesario crear y lue go apoyarse en los prototipos de las burocracias presentes. En su m onografía Perspectives on Adm inistration: The Vistas of His tory,5 Nash presenta un tema m enos perturbador. A Nash le preocupa principalm ente la relación histórica entre civilización y adm inistración; por civilización se refiere al "nivel de logros alcanzados por una socie dad”, y por adm inistración a sus “estructuras y técnicas de organiza ció n ”. Su tesis es que las civilizaciones "han florecido y se han m anteni do únicam ente en la medida en que pudieron conservar un equilibrio 2 H en ry J a co b y , The B u rea u cra tiza tio n o f th e W orld, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity of C a lifo rn ia P ress, 1973. É sta e s u n a tra d u c ció n al in g lés del orig in a l, p u b lic a d o en A lem a nia en 1969. 3 Ib id ., p. 9. 4 Ib id ., p. 2. 5 G erald D. N a sh , P erspectives on A d m in istra tio n : The V istas o f H isto ry, B erk eley, C ali forn ia, In stitu te o f G o v ern m en ta l S tu d ies, U n iversid ad d e C aliforn ia, 1969.
200
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
satisfactorio entre los logros culturales y el desarrollo de un m arco organizacional para la sociedad”.6 Estrecham ente relacionadas desde los albores de la historia, la civilización y la adm inistración han ayudado a determ inar el ascenso y caída de las sociedades, según el equilibrio o falta de él que haya existido entre estos dos elem entos en diferentes ép o cas. Nash cita varios ejem plos de sociedades que lograron con éxito ascender a niveles superiores de cultura gracias al apoyo de sus adm i nistraciones, y ejem plos correspondientes de sociedades en declinación cuando los sistem as adm inistrativos no pudieron sostener su civiliza ción en los niveles de com plejidad alcanzados. Entre otros ejem plos, cita los de Egipto y China antiguos, Grecia, la Roma imperial, B izancio, Europa en la Edad Media, los regím enes m ercantilistas de las m onar quías absolutistas posteriores al R enacim iento, y los Estados-nación de los últim os dos siglos. En resum en, Nash arguye que las experiencias pasadas y presentes subrayan el nexo entre el progreso cultural y el alcance de la racionalidad adm inistrativa. Para bien o para mal, civilización y adm inistración han esta do en dependencia m utua [...] alguna forma de equilibrio entre los logros cu l turales y la organización adm inistrativa es deseable. El énfasis indebido en uno de los aspectos puede socavar la existencia m ism a de la sociedad. Por ejem plo, a los atenienses les preocupaban las hazañas intelectuales y d escui daron lo administrativo; en el caso de Esparta, se concentraron excesivam en te en la racionalidad adm inistrativa a expensas de la creación cultural. Tal vez la m ejor prom esa de progreso duradero sea la que ofrece la sutil com binación de los dos com ponentes, com o la que Rom a logró durante el periodo de su es plendor, o la Iglesia católica alcanzó durante la Edad Media, o la civilización atlántica parece haber logrado en los últim os 150 añ os.7
El principal interés histórico de Karl A. W ittfogel ha sido explorar la com binación de circunstancias pasadas que originaron el crecim iento de com plejos sistem as burocráticos com o aspectos de m odelos despó ticos en la sociedad y el gobierno. Su libro Oriental Despotism : A Com parative Study o f Total P ow er8 es el resultado de un am plio y extenso estudio que le perm itió concluir que dichos sistem as evolucionaron en sociedades a las que él llama "hidráulicas". Se trata de civilizaciones orientales ubicadas a lo largo de los ríos, que aprovecharon la oportuni dad de cultivar extensas áreas de terrenos potencialm ente fértiles pro porcionando por otros m edios el agua que la naturaleza no ofrecía por 6 Ibid., p. 4. 7 Ibid., p. 23. 8 Karl A. W ittfo g el, Oriental D espotism : A Com parative Stu dy o f Total Power, N e w H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1957.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
201
sí m ism a. El autor establece la distinción entre la irrigación en pequeña escala en casos de escasez local de lluvia, y la agricultura hidráulica, que requería la construcción de grandes instalaciones que proveyeran suficiente cantidad de agua, pero no en exceso. La m aterialización de la posibilidad de una sociedad hidráulica dependía no sólo de las con d i ciones naturales con am plia disponibilidad de agua y tierra lo suficien tem ente fértil, sino tam bién de la cooperación hum ana en gran escala. El grado necesario de esfuerzo sum am ente organizado para construir las instalaciones de riego y control de inundaciones sólo podía alcanzar se m ediante instituciones gubernam entales capaces de planear y ejecu tar dichos proyectos. La consecuencia a largo plazo del surgim iento de estas sociedades hidráulicas en diversos puntos del m undo antiguo fue el “despotism o oriental", que involucraba el ejercicio del “poder total” por parte de los dirigentes de dichas sociedades. W ittfogel explora m inuciosam ente m uchos aspectos de este tipo de sociedad, incluidos la ubicación, la econom ía, el Estado y su sistem a despótico de gobierno, los m odelos de propiedad y la estructura social. A nosotros nos interesa especialm ente la manera en que el autor trata el apoyo que los dirigentes de las sociedades hidráulicas buscaban entre los funcionarios burocráticos. El m onopolio del liderazgo practicado por los dirigentes de la sociedad hidráulica dependía de su control de una com pleja m aquinaria gubernam ental. Este m onopolio no perm itía “rivales conspicuos ni organizados burocráticam ente” y ejercía un “lide razgo exclusivo operando de manera brutal y continua com o una autén tica burocracia m onopolista”.9 En opinión de W ittfogel la sociedad hidráulica se subdivide en dos ramas principales. Los señores y beneficiarios de este Estado, los dirigentes constituyen una cla se diferente y superior a la m asa de la población — los que, si bien personal m ente libres, no disfrutan de los beneficios del poder— . Los funcionarios del aparato del Estado constituyen una clase dirigente en el sentido m ás inequí voco; el resto de la población constituye la segunda clase principal, los gober n a d o s.10
La clase gobernante, a su vez, se divide en varios subgrupos. En la cim a de la estructura vertical se encuentra el soberano con su corte, in cluido su cortejo personal y tal vez un m inistro u otro funcionario que com parte la autoridad operacional del soberano. Le siguen los fu n cio narios con rango, tanto m ilitar com o civil, quienes sirven al soberano 9 Ib id ., p. 368. 10 Ib id ., p. 3 03.
202
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ejerciendo el lim itado poder de decisión que se les confía y quienes go zan de los privilegios concedidos a su posición. Por debajo de ellos es tán los num erosos escribanos y ayudantes que desem peñan la rutina ad ministrativa. H orizontalm ente, la red gobernante a m enudo cubría una vasta zona, pero siem pre dentro de una firme autoridad dinástica, salvo en épocas de disrupción o declinación, cuando se ejercía una autoridad local más marcada. Pese a obvias y significativas diferencias entre las cla ses gobernantes, W ittfogel asegura que “queda poca duda de que los di rigentes de la sociedad hidráulica, quienes gozaban de extraordinarios privilegios de poder, ingresos y prestigio, formaron uno de los grupos con más conciencia de clase en la historia de la hum anidad”. En todas las sociedades hidráulicas, "los dirigentes reales y potenciales tienen ple na conciencia de su superioridad y de sus diferencias con la m asa de los gobernados —los com uneros, el pueblo— Naturalm ente, en tales sociedades existían m uchos antagonism os: en tre la masa de los gobernados y los gobernantes, entre subgrupos de la clase gobernante, y hasta cierto punto entre diferentes grupos de los co m uneros, pero las prácticas m onopolistas del liderazgo social dentro del aparato estatal totalitario de las sociedades hidráulicas se las arreglaban para m antener controlado el nivel de antagonism o. W ittfogel aclara los orígenes históricos de las organizaciones burocrá ticas en gran escala de estas antiguas civilizaciones fluviales que com partían num erosas características com unes ubicadas a lo largo de los valles, y que surgieron no sólo en Asia y el Oriente Medio, sino tam bién en otras partes en circunstancias sim ilares, com o entre los incas en Sudam érica. Su m onum ental estudio tam bién trata, despertando m u chas más controversias, de extender su concepto de “despotism o orien tal” y “m odo asiático de producción” a la Unión Soviética com o heredera en este siglo de la sociedad hidráulica, pero no es preciso que evaluem os ni describam os aquí este aspecto de su trabajo. Nuestro últim o y m ás significativo ejem plo de tesis de interpretación histórica es la obra de N. S. Eisenstadt, The Political System s o f Em pires.[2 Su interés se concentra en un tipo particular de sistem a político, que él considera de gran im portancia para fines com parativos, pues se ubican a mitad de cam ino entre los sistem as tradicionales y los m oder nos, integrando características de los dos y habiendo tenido que lidiar con problem as sim ilares a los que se enfrentan los "Estados nuevos". Eisenstadt llama a estos ejem plos “im perios burocráticos históricos centralizados" o "sociedades burocráticas históricas”. Este im portante tipo de sistem a político es apenas uno de los siete que él sugiere com o 11 Ibid., pp. 3 2 0 -3 2 1 . 12 S. N. E isen sta d t, The Political System s o f Em pires, N u eva York, F ree P ress, 1963.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
203
liase para clasificar las formas más com unes de sistem as políticos en la historia de la hum anidad. Entre los dem ás se cuentan los sistem as poli l l o s primitivos, los im perios nóm adas o de conquista, las ciudades-Eslado y los sistem as feudales. Las sociedades m odernas, ya sean dem o
204
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
justifican su agrupación. Se exam ina a fondo el papel de la burocracia en el proceso p olítico,15 con énfasis especial en dos características para dójicas. Las burocracias fueron fundam entales para el éxito de los diri gentes en dichos im perios. Una vez surgida la diferenciación y aum enta dos los recursos “libres”, el desarrollo de las instituciones burocráticas fue la única manera de alcanzar el grado necesario de control social y reglam entación. También la institucionalización de la burocracia ayudó a estabilizar las relaciones entre grupos de la sociedad. El resultado fue que se llegó a depender de manera considerable del aparato burocrático para la supervivencia de los sistem as políticos. Al m ism o tiem po, la bu rocracia podía alcanzar una autonom ía sustancial debido a su papel fundam ental para perpetuar el régimen, lo cual presentaba la posibi lidad de que dicha burocracia se alejara de la deseada orientación de servir a los dirigentes y dem ás grupos sociales de im portancia. La ten dencia resultante fue que a m enudo la burocracia se orientó hacia sí mism a, desplazando los objetivos de servicio por objetivos de autoengrandecim iento y escapando al control político efectivo. Este peligro en potencia no siem pre se materializó, pues, com o dice Eisenstadt, “las condiciones que originaron la extensión de las actividades técnicas y de servicio no eran forzosam ente com patib les con las que p osib ilitaron la usurpación del control político y su desplazam iento de los objetivos de servicio".16 En ese sentido, el análisis hecho por Eisenstadt de los sistem as políti cos que dieron lugar a los im perios burocráticos llega a la conclusión de que en dichas organizaciones políticas se pueden encontrar m anifesta ciones parciales y am bivalentes de dos tendencias que hasta el día de hoy ofrecen posibilidades para los sistem as políticos m odernos —ya sea hacia el surgim iento de un “poder latente totalitario y despótico" o ha cia la realización “del potencial de la libre participación de diferentes grupos sociales en el proceso político”— ,17 Con estos tem as interpretativos com o punto de referencia com enzare m os una revisión de los antecedentes históricos del sistem a político de los Estados-nación contem poráneos y su subsistem a adm inistrativo.
Los
ORÍGENES DEL MUNDO ANTIGUO
M ucho antes de que existieran docum entos escritos, el hom bre ya había preparado el terreno para las civilizaciones de las que ahora tenem os 15 Ibid., c a p ítu lo 10, pp. 27 3 -2 9 9 . 16 Ibid., p. 299. 17 Ibid ., p. 371.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
205
conocim iento. Evidentem ente, la admiru^tjacjpnL.^n_el sentido básico de la cooperación para alcanzar objetivos definidos, tuvo un tem prano 111 u'io. Durante las eras paleolítica y neolítica (hasta alrededor del año 5000 a.c.), el descubrim iento del fuego y el desarrollo de una variedad tic herramientas de piedra preparó el terreno para avances tecnológicos posteriores. La creencia en la magi,a y el surgim iento de las creencias re ligiosas primitivas probablem ente dieron uno de los prim eros ejem plos de especialización o profesionalización, en la persona del cham án o sa cerdote. Los antecedentes de la escritura aparecen en pinturas, escultu ras, grabados y otras m anifestaciones artísticas. Aun las civilizaciones nómadas dependían de un alto grado de cooperación, del uso de armas de caza fabricadas por artesanos especializados, y de otras form as rudi mentarias de división del trabajo, de especialización y de jerarquía. La dom esticación^dejinim ales y el cultivo de plantas alim enticias p o sibilitaron el surgim iento de sociedades más asentadas, lo que perm itió 1.1 transición de una econom ía recolectora a una econom ía productora, v el crecim iento de com unidades con asentam ientos perm anentes y p o blaciones de tam año considerable. A partir del año 5000 a.c., aproxim a damente, en diversas partes del m undo donde las con d iciones eran fa vorables com enzaron a surgir civilizaciones en los valles de los ríos que funcionaban en forma independiente, pero com partiendo las caracterís ticas de las sociedades "hidráulicas" que describe W ittfogel. En la actúa la lad se considera que la civilización más temprana de todas es la de los sum erios en los valles del Tigris y del Éufrates, que desem bocan en el golfo Pérsico, poblados por em igrantes de las planicies centrales de Asia entre los años 5000 y,4QJ)Q_íL£!J los cuales gradualm ente form aron p o blaciones urbanizadas rodeadas de tierras cultivables m ejoradas por 1.1 irrigación y protegidas de las inundaciones por obras públicas de e nvergadura, todo lo cual se logró gracias a la contribución de los su merios en materia de agricultura, ingeniería, m atem áticas, gobierno y otros aspectos. En vez de trazar la cronología de acontecim ientos sim ilares en otras partes, será más útil para nosotros m encionar brevem ente los principa les ejem plos de dichas civilizaciones, con am plia separación geográfica v que tuvieron poco o ningún efecto en la cadena civilizadora que d e sem bocó directam ente en la tradición cultural judeo-grecorrom ana de I;,ui opa occidental, y luego volver a los antecedentes históricos de dicha ti adición. En el Oriente, dichos ejem plos autónom os son los im perios antiguos de Chinaj^ia India, y en el hem isferio occidental encontram os las civili zaciones ubicadas en los actuales territorios de M éxico, Centroam érica v norte de Sudam érica.
206
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
La civilización china se destaca por su continuidad y autonomia_des.de épocas muy tempranas, extendiéndose la China imperial hasta el siglo xx. Aunque sin duda la cultura china va m ucho m ás atrás, sus orígenes sólo se pueden docum entar desde el año 1500 a.c., cuando la dinastía Shang ya estaba instalada en las márgenes de los ríos Amarillo y Yang-tsé, con lo que aparenta haber sido un fuerte gobierno central organizado en mim sterios en manos de funcionarios poderosos. Poco antes del año 1000 a.c., la dinastía Chou conquistó a la Shang, con lo cual se inicia el periodo clásico de la historia china, que duró hasta el año 247 a.c. Bajo el monar ca, conocido com o Hijo Celestial, la jerarquía d gjriinistros se extendía dgjjjrim er m inistro a m inistros funcion ales encargados de agricultura. obras públicas y asuntos m ilitares, y luego a oficiales con jurisdicción territorial en zonas gobernadas en forma directa. Un control m ucho más am plio se ejercía por m edio de los señores feudales que eran leales al emperador, pero debido a la distancia y a otros factores pudieron m an tener considerable autonom ía en el m anejo de los asuntos locales. La li teratura y la cultura florecieron durante la dinastía Chou, la cual produ jo a los grandes filósofos Confucio, M encio y Lao-tsé. Surgió un sistem a educativo con extensos programas de preparación para los puestos pú blicos que posibilitaba la entrada al gobierno de personas elegidas por su capacidad y no por su nacim iento. Pese a la duración de la dinastía Chou, existieron altibajos de estabili dad política en cuanto a la extensión y grado de hegem onía territorial, con num erosos estados sem iindependientes que se disputaban la supre m acía en los últim os siglos de su existencia. De estas luchas surgieron la breve dinastía Ch’in (256-207 a.c.) y la más prolongada Han (206 a.c.-200 de nuestra era), las cuales crearon lo que generalm ente se con oce com o la época de oro china. El dirigente Shih Huang Ti, de la dinastía Ch’in, recibió el nombre de Gran Unificador. Rem plazó instituciones feudales por un sistem a de prefecturas cuyos adm inistradores eran transferidos con frecuencia, y em prendió la hom ogeneización y centralización de la adm inistración. Fortaleció las defensas militares y mejoró la producción agrícola. La sociedad china se estratificó aún más en cinco clases prin cipales: intelectuales, cam pesinos, artesanos, soldados y com erciantes. Tras un breve intervalo de resistencia a la centralización después de la muerte de Shih Huang Ti, la dinastía Han aum entó y extendió su im pe rio, organizándolo con el tiem po en una estructura de tres niveles: pro vincias, prefecturas y distritos. Siguiendo la filosofía de Confucio, los d i rigentes Han se propusieron crear un sistem a oficial capaz de gobernar un im perio tan grande y com plejo. Perfeccionaron un sistem a de selec ción basado en exám enes de oposición, y renovaron el sistem a educati vo para preparar a los candidatos según su capacidad, no según las cir-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE I O S SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
207
i i instancias de su nacim iento. Estas reformas, basadas en esfuerzos an1*1 i o i v s , produjeron un servicio público com petente y estable, que sentó • I precedente por m uchos siglos. Junto con sus aspectos positivos, este slslem a m arcadam ente jerárquico llevaba tam bién el germ en de luchas Intestinas y la tendencia a exagerar la im portancia de una preparación lun aria estereotipada para las carreras oficiales. Después del debilitam iento del régim en Han a principios del segundo si jilo de nuestra era siguieron tres siglos de división en estados separados, •-reuidos a su vez por la dinastía Sui, que restauró el orden y em prendió
208
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
centró en restaurar y consolidar la civilización china tradicional. La con solidación se llevó a cabo con éxito hasta que com en zó el deterioro de la capacidad de los dirigentes, lo cual abrió cam ino a una nueva invasión, la de los m anchúes, en 1644. La dinastía Ch’in de los m anchúes se pro longó hasta que la revolución china de 1910 puso fin a este notable lega do imperial. El servicio público chino, que evolucionó en la antigüedad y retuvo sus características durante dos m ilenios, es notable en dos aspectos. Como señala Gladden, la burocracia china com o institución fue “el fac tor que contribuyó más que nada a la notable perdurabilidad de la ci vilización china".19 Continuando hasta los tiem pos m odernos, a fin de cuentas llegó a ejercer gran influencia sobre el desarrollo de los siste mas de adm inistración pública civil en los países occidentales.20 El subcontinente indio, en cam bio, no tuvo la m ism a continuidad en su civilización ni produjo tanto efecto en los países occidentales. Sin em bargo, la tesis de W ittfogel sobre las sociedades hidráulicas parece aplicarse. Entre 2500 y 1500 a.c., los valles del Indo y del Ganges produ jeron civilizaciones florecientes, antes de que ocurriera el estancam ien to y la declinación probablem ente a causa del descuido de los canales y a la deforestación. Este proceso se revirtió durante un corto periodo de la dinastía Maurya, que abarcó desde el año 322 hasta el 184 a.c. Funda do por Chandragupta, líder m ilitar que desalojó los puestos de ocupa ción dejados unos años antes por Alejandro Magno, este reino incluía m ucho de lo que ahora es Afganistán y el norte de la India. E sencial m ente despótico y militar, el régim en era sin em bargo sum am ente orga nizado, con una estructura departam ental ocupada por oficiales ordena dos jerárquicam ente y responsables de una extensa red de em presas y m onopolios estatales, así com o de am plias instalaciones para el cuidado de la salud y el bienestar. Para la adm inistración de este reino, Chandra gupta contó con la asistencia de su m inistro, el visir Kautilya, de quien se dice que fue autor de un tratado sobre gobierno escrito en sánscrito que aún se conserva, el Arthasastra. Con la excepción de este breve intervalo, la historia de la India no re vela regím enes antiguos com parables en extensión o com plejidad con 19 Ibid., vo l. II, p. 2 2 7 . Para u n a d esc rip ció n d e la b u ro cra cia c h in a d u ra n te la d in astía Ch'in, v éa se d e L a w ren ce J. R. H en so n , " C h in a s Im p erial B u reau cracy: Its D irectio n and C o n tro l”, Public A dm inistration Review , vol. 17, n ú m . 1, pp. 4 4 -5 3 , 1957. R e p r o d u c id o en la o b ra d e J a m e s W . F esler, c o m p ., American Public A dm inistration: P attem s o f the Past, W a sh in g to n , D. C., A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , pp. 4 1 -5 6 , 1982. 20 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e Y. Z. C hang, "China an d E n g lish C ivil S erv ice R efo rm ”, American H istorical R eview , vol. 47, pp. 5 3 9 -5 4 4 , 1942; y S su -y u T eng, " C h inese In flu e n te o n th e W estern E x a m in a tio n S y ste m ”, H arvard Journal o f A siatic Studies, vol. 7, pp. 267 3 1 2 ,1 9 4 3 .
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
209
los de China. No fue sino hasta el surgim iento del im perio Mughal en el ule lo xvi, cuando la India produjo un rival para enfrentarlo al régim en M.mrya de 1 500 años atrás. Las civilizaciones de lo que hoy es América fueron contem poráneas ln‘ro por supuesto del todo independientes de las civilizaciones antiguas «1**1 Viejo Mundo. Las culturas inca, maya y azteca, las que más nos inte resan por su efecto sobre los países latinoam ericanos contem poráneos, lia/.an sus orígenes hasta por lo m enos 2 000 años antes de Cristo, auni|iu- no llegaron a la cúspide de su civilización sino hasta m ucho más huele. Com entarem os de forma breve cada una de ellas, aproxim ada mente en el orden cronológico en que llegaron a su cúspide, y en orden intendente por su influencia en las sociedades actuales.21 1,1 territorio habitado por los mayas ocupaba la península de Yucatán V m i s zonas adyacentes, incluido lo que hoy es Guatemala, Belice, partes de México, Honduras y El Salvador. La cultura maya, que se rem onta hasta por lo m enos 2 000 años antes de Cristo, llegó a su cúspide entre li»s años 500 a.c. y 900 de nuestra era, y ya venía en declive por varios Ni)'los al tiem po de la llegada de los españoles a principios del año 1500. I a sociedad maya consistía en grupos dispersos de ciudades autóno mas. Los nexos sociales no eran principalm ente políticos, ya que duran te la mayor parte de la historia maya no hubo ciudad capital ni im perio i en b alizado. Las ciudades se unían no sólo por un idiom a com ún y la zos religiosos y culturales, sino tam bién por una eficaz red cam inera (|uo les perm itía un activo com ercio. El terreno y el clim a proporciona ban abundante alim ento para la población, que alcanzó un alto nivel de vlila. Se iniciaron proyectos de construcción m asivos, incluidos tem plos v o lio s edificios públicos, alm acenes, lagos y canales para la conserva• Ion de agua. Todo esto se logró pese a no contarse con la rueda, anim a les de carga ni herram ientas de metal. I .ste sistem a contaba con una sociedad de dos clases: nobles y agrit nitores. El gobierno estaba encabezado por un funcionario que com b i naba funciones civiles y religiosas. N orm alm ente el puesto pasaba de padre a hijo, pero era posible que se eligiera a otro pariente. Esta d eci sión la tom aba un consejo de m iem bros de la fam ilia dirigente, la cual también autenticaba el ejercicio del poder por parte del jefe de Estado. Un com plicado ritual controlaba la apariencia, vestuario, adorno y com | hii (am iento, todo im pregnado de significados religiosos. l os mayas son fam osos por sus conocim ientos de m atem áticas y as'' l’ara in fo r m a c ió n relativa a la ú ltim a parte d el p erio d o c o lo n ia l e sp a ñ o l, v éa se, d e I •i * K W. H o p k in s, " A d m in istra tio n o f th e S p a n is h E m p ir e in th e A m e r ic a s ”, e n la ob ra i Ir Ali F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f B ureaucracy, N u ev a York, M arcel D ekker, c a p ítu lo ' pp. 17-27, 1994.
210
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
tronom ía, sin duda relacionados con su énfasis en lo religioso y su m an tenim iento de una clase sacerdotal que desem peñaba las funciones de astrólogo oficial. La única docum entación escrita se encuentra en gra bados en piedra, la mayoría de los cuales fueron destruidos por los es pañoles. Poco se sabe de sus procesos y estructuras adm inistrativos, pero probablem ente hayan sido relativam ente sencillos y lim itados a cada ciudad-Estado. Apenas hacia fines de la historia maya, después del año 1200 de nuestra era, hay evidencia de una liga de ciudades en el norte de Yucatán, con Mayapán com o capital; pero este extraordinario experim ento term inó en 1441, antes de la llegada de los españoles. Si bien sobreviven num erosos descendientes de los m ayas, el im pacto de su cultura en la sociedad colonial o la actual ha sido relativam ente nulo, debido a factores com o el poco interés de los conquistadores espa ñoles y la lentitud de la Conquista, lo rem oto y disperso de las ciudades y el hecho de que la civilización maya, de la cual todavía se están en con trando vestigios, ya estuviera en declinación en el año 1000. Los incas dom inaron una zona que se extendía sobre la costa pacífica desde el actual territorio de Ecuador hasta Perú y Chile. Las culturas preincaicas se rem ontan hasta el año 1200 a.c., pero fueron m ás tarde absorbidas por los incas, quienes suprim ieron inform ación sobre ellas a fin de realzar la tradición oral inca. La dom inación incaica llegó bastan te tarde, hacia el año 1250 de nuestra era, com o resultado de la fructífe ra expansión desde el Cuzco y sus alrededores. La capacidad organiza dora de los incas parece ser la razón de este predom inio. La vida en el im perio inca estaba sum am ente controlada. La unidad social básica era el ayllu, un grupo de fam ilias que variaba en tam año desde una zona pe queña hasta una ciudad grande. La tierra era propiedad del ayllu, el cual la prestaba a sus m iem bros. El ayllu era gobernado por un consejo de ancianos y un representante elegido. Estas unidades se com binaban en distritos y otros niveles superiores, en un sistem a jerárquico que cul m inaba en el sapu o señor inca, com bin ación de jefe suprem o y dios. El puesto era hereditario, y el inca elegía a su sucesor de entre sus hijos. La religión, que adoraba al Sol, tenía estrechos lazos con el Estado, el cual m antenía a la clase sacerdotal. La capacidad organizativa de los incas se reflejaba en su m anejo de los servicios públicos. El poder se centralizaba en una zona geográfica amplia m ediante una jerarquía que controlaba a 10 unidades por cada nivel de supervisión, yendo desde el individuo hasta el inca en la cim a de la jerarquía. Pese a la falta de escritura, los m étodos de com un ica ción, inform es y registros eran notables, basados en gran m edida en el quipu, cuerda de fibras de diferentes colores que se anudaba para regis trar inform ación estadística; además, una red cam inera que incluía puen-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
211
proporcionaba los m edios de com unicación y com ercio en todo el Imperio. No existían vehículos de ruedas, pero se usaba la llam a com o bestia de carga. Se construyeron sistem as de irrigación y extensas terra z a s estim ularon la producción agrícola y el cultivo de num erosos ali mentos conocidos en la actualidad en el m undo entero, com o la papa. I I sistem a económ ico estaba íntegram ente bajo el control del Estado. <>1adden lo resum e de la siguiente manera: “La autoridad y la aceptat ion de la religión se sitúan en la base del sistem a inca de gobierno, l >
( .ladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. II, p. 119.
212
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
La índole del im perio azteca tam bién lo hacía vulnerable, lo que con tribuye a com prender su rápida rendición a m anos de los españoles, quienes consiguieron la alianza de las tribus som etidas y la com binaron con su superioridad en materia de armas y su brutalidad, con el resulta do de que la civilización azteca fue sistem áticam ente destruida y no fue reconocida otra vez hasta la Revolución de 1910, com o m anifestación del nacionalism o m exicano. Si bien todas estas sociedades históricas han ejercido alguna influen cia en la civilización occidental, ya sea m ediante contactos periféricos durante sus épocas de esplendor o por roces más recientes, la esencia del desarrollo occidental resulta de la convergencia de tres culturas en el Im perio romano: la de la Media Luna de las Tierras Fértiles, Egipto y las civilizaciones mediterráneas. Los sum erios fueron los primeros de una larga serie de grandes im pe rios que ascendieron y cayeron en la Media Luna de las Tierras Fértiles durante 3 000 años. B abilonios, asirios, caldeos y persas florecieron en diferentes periodos y con bases geográficas distintas, superponiéndose, prestándose y adaptándose de las culturas anteriores a las posteriores. De esta región surgieron algunas de las contribuciones más notables a la tecnología y al arte de gobernar. M encionarem os unos cuantos ejem plos: el primer uso de la rueda; los primeros ejem plos de urbanización en gran escala; la escritura, primero en ladrillos secados al sol, luego en tabletas de arcilla, yendo desde la pictografía hasta los signos cuneifor mes, finalmente el alfabeto escrito; y la prom ulgación de la ley codifica da, siendo la más fam osa la de Hammurabi unos 1 000 años a.C. en Ba bilonia. En esta era se produjeron algunos de los ejem plos m ás notables del "despotismo oriental en sociedades hidráulicas” de W ittfogel y de los "imperios burocráticos centralizados” de Eisenstadt. Los gobiernos eran por lo general despóticos con un m ínim o de participación popular, pero realizaron hazañas materiales notables, posibilitadas por sistem as adm i nistrativos que pudieron dominar y dirigir el enorm e potencial hum ano disponible para su explotación. El antiguo Egipto, si bien ahora se cree que fue precedido por Sum eria com o cuna de la civilización, alcanzó un nivel sim ilar prácticam ente al m ism o tiem po, y de ahí en adelante mantuvo una cultura singular y hom ogénea durante un m ínim o de 3 000 años, hasta el 332 a.c. El Nilo presentaba las condiciones para una civilización sin parangón. Largo y estrecho, con desierto a am bos lados, el Nilo ofrecía la com binación ideal de tierras fértiles irrigables en forma regular y extensa, y defensas naturales contra la invasión externa. Los primeros asentam ientos sur gieron en el delta del bajo N ilo en el cuarto m ilenio antes de Cristo. Con el tiem po, sus com unidades se extendieron por el valle, llevando al prin-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
213
t ipió instituciones políticas por separado a las partes altas y bajas. La Inlegración de las dos zonas se atribuye a Menes, el prim er faraón, alre dedor del 3200 a.c. Los gobernantes subsiguientes se agrupan en 31 dinastías, y la histoi m política de Egipto se divide en cuatro épocas principales: Antigua (hasta 2180 a.c.), Media (2080-1640 a.c.), Moderna (1570-1075 a.c.) y l u día (1075-332 a.c.). Antes de la term inación de la Era Antigua ya se habían producido diversos acontecim ientos identificados con Egipto, liu luido el uso del papiro com o material de escritura y la construcción •l«* tumbas en pirám ides y otros edificios m onum entales. En la Era Me
214
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
im puestos, el control de la m ilicia local y la adm inistración local de ju s ticia. Los delegados reales nom brados com o asistentes del nomarca eran en realidad inspectores que actuaban en nom bre de la autoridad central. La oficialidad egipcia era una com binación de m iem bros de la fam ilia real, sacerdotes, beneficiarios de sinecuras, escribas, arquitectos, inge nieros y artesanos de diversos tipos. No existía ningún servicio público unificado. Los puestos tendían a hacerse hereditarios y a veces podían com prarse. Para los puestos im portantes se necesitaba conocer los jero glíficos, lo cual requería un largo entrenam iento hasta llegar a dom inar la lectura, la escritura y la aritm ética, lo que confería cierto grado de profesionalización e intereses com partidos entre los que contaban con dichos conocim ientos. Junto con lo que debe de haber sido un desem peño com petente por parte de m uchos funcionarios, disponem os de pruebas de abuso e in capacidad. T enem os conocim iento de quejas por exceso de unificación, sobornos, duplicación de responsabilidades, exceso de trámites, extor sión y negligencia. El flujo y reflujo de la capacidad adm inistrativa sin duda explica los altibajos de la historia adm inistrativa egipcia. Gerald Nash utiliza la experiencia egipcia com o principal ejemplo para su tesis de que los logros culturales y adm inistrativos deben estar equilibrados. Atribuyendo la larga y gradual declinación durante el Periodo Tardío principalm ente a la declinante eficacia del sistem a, Nash resume: La declinación de la eficiencia en la adm inistración real o casion ó la declina ción del desarrollo y de innovaciones en materia agrícola. La incapacidad del gobierno central para proteger a la nación contra los invasores extranjeros aceleró la decadencia. Asim ism o, la preocupación por el form alism o religioso causó el gradual deterioro de los sistem as de com unicación y de los proyectos de ingeniería de los cuales Egipto fue alguna vez pionero. La creencia en la m agia retardó la tarea científica y artística, y contribuyó a dem orar el avance cultural. Por lo tanto, el nivel de la civilización egipcia estaba estrecham ente relacionado con su m arco institucional.23
Las sociedades antiguas que m ayor influencia ejercerían sobre los acontecim ientos en Europa occidental se ubicaban en las tierras que rodean al Mediterráneo. Diversos im perios de la M edia Luna de las Tie rras Fértiles extendieron su alcance hasta el este del M editerráneo. Por supuesto, Egipto, desde sus com ienzos en el delta del Nilo, fue una so ciedad mediterránea. La geografía tam bién explica el efecto de la cultura hebrea del Anti23 Nash, Perspectives on A dm inistration, pp. 8-9.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
215
fiio Testam ento, cuya Tierra Prom etida se encontraba al este del M edi terráneo después del exilio en Egipto. Relativam ente insignificante en contraste con los grandes im perios de la antigüedad en lo que se refiere .i extensión territorial, com o lo dem uestran el cautiverio de Babilonia y oirás evidencias históricas, el reino hebreo fue, sin em bargo, la fuente de la tradición religiosa judeo-cristiana que desem peñó un papel funda mental para el desarrollo de Occidente después de la cristianización del Imperio romano. Ninguna de estas sociedades, sin embargo, proporcionó la contribu ción política tan singular de las culturas fronterizas con el Mediterráneo. I n lo político, la ciudad-Estado que surgió aquí era una entidad total mente distinta de los regímenes despóticos y de los imperios burocráticos orientales. Aparentemente, la ciudad-Estado asum ió su forma de m ane ra independiente, o por colonización, en diversos lugares de la cuenca del Mediterráneo, en respuesta a condiciones que facilitaron la em igra ción, com unicación y com ercio m arítim os entre com unidades dispersas .ilrededor del Mediterráneo. Entre las primeras de estas sociedades-E stado se cuenta la fenicia en la costa este, los m icenos y m inoicos de la Grecia continental y de la isla de Creta, y los etruscos de la península italiana. Sus esfuerzos colon iza dores, especialm ente los de los fenicios, abarcaron todo el Mediterráneo durante un largo periodo que com ienza en el segundo m ilenio a.c. Los principales sucesores de estas tempranas ciudades-Estado fueron Carlago en el norte de África (originalm ente una colonia fenicia), las ciudades-Estado de la Grecia clásica (especialm ente Atenas y Esparta), y Roma com o ciudad-Estado y república antes de que Augusto establecie ra el im perio en el año 27 a.c. Estas ciudades-Estado por lo general constaban de una m etrópolis ro deada de una zona rural, abarcando un territorio relativam ente peque ño en com paración con im perios anteriores o con naciones modernas. Por lo general se ubicaban sobre el mar o cerca de él y dependían de ru tas m arítim as para la com unicación y el com ercio. La autonom ía de la ciudad-Estado se tenía en gran estim a, y las confederaciones entre ellas cam biaban y a m enudo eran de corta duración. Si bien varias de estas ciudades-Estado (incluidas Cartago, Atenas y Roma) llegaron con el tiem po a crear extensos im perios, tendían a retener su configuración política fundamental. Rom a fue la única que con el tiem po abandonó delibera dam ente las formas antiguas para convertirse en un régim en imperial. La ciudad-Estado no tenía una serie fija de instituciones políticas, pero la tendencia com ún era pasar del reinado, con un sistem a de clases de nobles y plebeyos, a un sistem a de gobierno en el cual el control polí tico estaba en m anos de varones libres m ediante m ecanism os que sub
216
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
rayaban, en diversas com binaciones, la antigüedad en el puesto y la ro tación. Esparta y Atenas ofrecen ejem plos contrastantes. Esparta retuvo más elem entos de la era monárquica, tenía una estructura social m ás rí gidam ente estratificada y estaba m ucho m ás organizada. Se m antuvo un reinado doble, con representantes de las dos casas reales, de las que surgió la ciudad-Estado. Los dos reyes y 28 nobles, quienes debían tener por lo m enos 60 años de edad, formaban un Consejo de Ancianos. Su se lección debía ser aprobada form alm ente por una asam blea de ciudada nos mayores de 30 años. Con el correr del tiem po, la autoridad principal se concentró en el éforo, integrado por cinco ciudadanos originalm ente elegidos por suertes por el térm ino de un año, pero que m ás tarde em pezaron a ser reelegidos y com enzaron a desem peñar sus cargos por pe riodos más extensos. El servicio al Estado era el valor m ás alto de los espartanos, pero un gran sector de la población, los ilotas, veía su parti cipación im pedida por estar en condiciones de servidumbre. En Atenas surgió un sistem a más flexible y participativo, pero tam bién basado en un sistem a social que reducía a la m itad de la población a una situación de servidumbre. Para el año 500 a.c., con reform as pre paradas por Clístenes, se había establecido el Consejo de los 500, que representaba a los atenienses libres, com o principal autoridad de go bierno bajo la Ecclesia o asam blea general. La selección de los m iem bros del consejo se realizaba anualm ente por suertes, con la idea de que este m étodo representaba el juicio imparcial de los dioses, teóricam ente proporcionando igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos ate nienses. Para facilitar la tarea de un organism o tan pesado, surgió la práctica de agrupar a los m iem bros en 10 com isiones, cada una de 50, que actuaban en nom bre del consejo durante una décim a parte del año. Originalm ente Rom a tam bién tuvo un rey y una clase patricia de fa m ilias aristócratas en las cuales descansaba el liderazgo político. Tam bién existían unidades tribales que servían de base al funcionam iento del gobierno. Las reuniones conjuntas de los grupos tribales constituye ron la primera asam blea popular, que ratificaba form alm ente la selec ción del nuevo rey, pero sin autoridad verdadera. El Senado, o consejo de ancianos, integrado por m iem bros de los patricios, prestaba servi cios de asesoría, pero tenía la responsabilidad fundam ental de seleccio nar a un nuevo rey en caso de quedar vacante el cargo, ya que no era he reditario. Gradualmente, el sistem a dio lugar a otro por el cual dos cónsules ocupaban el cargo de manera conjunta por un año. El Senado continua ba con su función asesora, pero constituyendo en realidad la fuente del poder, ya que ese cuerpo elegía a los cónsules cada año. Este sistem a republicano evolucionó lentam ente. Lo más im portante fue la creación
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
217
de la clase plebeya y de una nueva serie de instituciones con una asam blea y funcionarios llam ados tribunos, que representaban a los plebeyos ante el Senado y los cónsules. Como parte de este com plejo sistem a sur gieron num erosos cam bios, que perm itían el dom inio de los patricios, pero protegían los intereses de los plebeyos en una serie de com plejas y llexibles instituciones en gradual evolución. Este sistem a tradicional so brevivió m ucho tiem po después de que Roma se hubo expandido desde su base de ciudad-Estado para controlar primero la península italiana y, para el últim o siglo antes de Cristo, un im perio que incluía práctica mente todas las tierras que rodeaban al Mediterráneo. La adm inistración pública en la ciudad-Estado m editerránea no esta ba claram ente diferenciada ni contaba con un personal num eroso. Los funcionarios públicos se mantenían en sus puestos durante periodos cor tos y eran m ás aficionados que profesionales. Siendo por lo general de fortuna y clase social alta, se esperaba que contribuyeran con sus pro pios recursos al Estado y que recibieran la colaboración de sus fam ilias y esclavos. No se creó un sistem a com parable con el de un servicio pú blico perm anente. Los únicos cargos sem iperm anentes eran puestos m enores con funciones rutinarias, com o policía, teneduría de registros, mensajería y otras tareas adm inistrativas m enores, a m enudo ocupados por esclavos, ya sea del Estado o de particulares. Las funciones adm i nistrativas, al com ienzo sencillas y manejables bajo este sistem a, gra dualm ente se com plicaron más allá de la capacidad de la maquinaria administrativa, con graves consecuencias para la supervivencia de la ciudad-Estado com o entidad política. La declinación de las ciudadeslistado de la Grecia clásica generalm ente se atribuye a esta deficiencia en el manejo de las dem andas políticas y adm inistrativas. N ash observa, por ejemplo, que “la relativa brevedad de la suprem acía de Grecia puede atribuirse en parte a que los griegos, a pesar de sus grandes contribucio nes culturales, nunca desarrollaron un sistem a adm inistrativo en el cual su cultura pudiera florecer".24 Argyriades afirma que “la incapacidad cada vez m ayor de la antigua ciudad-Estado para resolver satisfactoria mente esos problem as conduciría pronto a su caída y a su incorpora ción en los grandes im perios de los periodos helenístico y romano".25 La respuesta rom ana fue lenta y deliberada, pero suficiente. J. H. Hofmeyr cita tres razones para explicar la larga dem ora en el ajuste del sis tema gubernam ental a las realidades del im perio.26 Antes que nada esta 24 Ibid., p. 10. 25 D em e tr io s A rgyriad es, " A d m in istrative L e g a cies o f G reece, R o m e, an d B y z a n tiu m ”, m im eo g ra fia d o , 17 p p ., p rep arad o para la reu n ió n an u al d e la A m erican S o c ie ty for P ub lic A d m in istra tio n , 1990, e n la p. 17. 26 J. H. H o fm ey r, "Civil S erv ice in A n cien t T im es: T h e S tory o f Its E volu tion " , Public
218
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ba el poder de la tradición y la índole inherentem ente conservadora de los rom anos, quienes preferían adaptar instituciones viejas antes que crear otras. Después estaba la circunstancia de que la m ayor parte de los territorios conquistados por los rom anos hasta el fin de la república contenía asentam ientos generalm ente organizados com o ciudades-Estado, de m odo que el gobierno ya instalado se seguía utilizando. Por últi mo, Rom a no se propuso desde el principio formar un poder imperial, y por lo tanto no planificó un sistem a administrativo apropiado para un imperio. A m edida que los éxitos militares se multiplicaban y las fronteras se am pliaban, Rom a com enzó a experim entar dificultades en el centro. Desde principios del siglo ii a.c., la inacción y el descontento provoca ron repetidas tom as del poder por dirigentes com o los herm anos Graco, Mario y Sila, ninguno de los cuales pudo m antener el poder ni hacer reform as duraderas. Para el año 70 a.C., Pom peyo se había establecido com o el dirigente principal. Su único com petidor fue Julio César, quien finalm ente forzó al Senado a reconocerlo com o dictador constitucional. Los esfuerzos reform adores de Julio César se vieron interrum pidos por su asesinato en el año 44 a.c., dando lugar al Triunvirato de Lépido, Marco Antonio y Octavio (hijo adoptivo de Julio César). En la lucha que siguió por la suprem acía, Octavio resultó triunfador. Volvió a Rom a en el año 29 a.c., con el control firm em ente en sus m anos, y en el año 27 a.c. el Senado le confirió el título de Augusto, lo que le preparó el cam ino para la conversión de Roma de república en imperio.
La R
o m a im p e r ia l y
B
iz a n c io
El im perio perduró centrado en Roma desde 27 a.c. hasta 476 de nues tra era en Europa occidental, y hasta m ucho más tarde en el Este, 1453 de nuestra era, con capital en B izancio (rebautizada com o Constantinopla). Está claro que la herencia del Imperio rom ano, en com binación con la Iglesia católica, constituye la influencia dom inante en el desarro llo de las instituciones políticas y adm inistrativas de Europa occidental. Solam ente podem os citar unas cuantas de las características m ás im portantes de un sistem a que evolucionó a lo largo de varios siglos y que, una vez dividido el imperio, asum ió características com pletam ente dife rentes en sus segm entos oriental y occidental. Como principal arquitecto de la estructura imperial que rem plazó a la Adm inistration, vol. 5, n ú m . 1, pp. 76-93, 1927. R ep ro d u cid o en el lib ro d e N im ro d R ap h aeli, c o m p ., Readings in C om parative Public Adm inistration, B o sto n , Allyn an d B a c o n , pp. 6 9 -9 1, 1967.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
219
república de la ciudad-Estado romana, Augusto procedió lentam ente y paso a paso, con un estilo que satisfacía su propia personalidad, así com o el tem peram ento del pueblo rom ano. Como dice Hofmeyr, tuvo éxito porque hizo creer a los rom anos que en realidad no estaba intro duciendo nada nuevo. Al com ienzo rechazó el título de em perador, pre firiendo el de príncipe o primer ciudadano. El arreglo al que llegó con el Senado fue la creación de una diarquía, según la cual él y el Senado gobernarían com o autoridades concurrentes, dividiéndose entre sí los poderes legislativos, la supervisión de las ramas ejecutivas y el gobierno de las provincias del imperio. Su intención evidente, sin em bargo, era que la diarquía pasara a ser monarquía. Eso fue precisam ente lo que sucedió, sobre todo bajo el propio Augusto y en etapas bajo sus su ceso res, hasta que por fin el gobierno imperial fue aceptado en forma legal después de que ya estuviera establecido en la práctica. Para la época de Diocleciano, quien gobernó de 284 a 305 d.c., desaparecieron los últi mos vestigios de instituciones republicanas y el em perador se convirtió en m onarca absoluto. Sin em bargo, com o señala Brian Chapman, la ley romana continuó m anteniendo dos principios legales que tienen con secuencias directas sobre los Estados m odernos. El primero es que la cabeza del Estado recibe su poder del pueblo, aun cuando se le otorgue autoridad absoluta. "Aun los todopoderosos em peradores rom anos —es cribe Chapman— fueron siem pre los representantes del Estado y ejer cieron su poder en nombre de los intereses del Estado."27 El segundo principio fue que se debe establecer una distinción entre las personali dades pública y privada de los jefes de Estado, lo que en térm inos prác ticos significa la distinción entre los recursos del Estado y los privados de la persona encargada del Estado. R econocidos por Augusto y m u chos de sus sucesores, estos principios más tarde se vieron m enoscaba dos y a veces hasta rechazados, pero perm anecieron com o conceptos le gales rom anos que fueron aceptados com o precedentes m ucho después de la disolución del imperio. Entre las reformas iniciadas por Augusto, la más im portante fue el m ejoram iento del sistem a administrativo. La transición de funcionarios ad honorem, esencialm ente aficionados que se desem peñaban en sus cargos por poco tiem po, a un servicio público profesional a sueldo con acceso m ás abierto y con la posibilidad de una carrera, se realizó gra dualm ente. Frente a la necesidad de captar funcionarios desde una base más am plia que la ofrecida por la nobleza representada en el Senado, Augusto se atrajo a dos elem entos de la población. Los m iem bros de la Orden Ecuestre llenaron m uchos puestos im portantes, pero no los más 27
B rian C h a p m a n , The Profession o f G overnm ent , L on d res, G eorge A lien & U n w in , pp.
9-10, 1959.
220
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
altos, que continuaron quedando reservados para los m iem bros del Se nado. La Orden Ecuestre originalm ente fue la caballería del ejército rom ano, integrada por ciudadanos lo suficientem ente adinerados com o para proporcionar su propio caballo al entrar en la milicia. Más tarde, el aspecto m ilitar desapareció, pero la clase ecuestre siguió siendo la clase m edia alta, im pedida de entrar al círculo de los senadores, pero superior por su fortuna al grueso de la población. Augusto reservó la m ayoría de los puestos de esta esfera para los ecuestres y los usó con efectividad para equilibrar al Senado, con el resultado de que con el tiem po esta clase constituyó el núcleo de la burocracia imperial. El otro elem ento fue el extenso segm ento de esclavos existente en la población, incluidos m uchos muy educados provenientes de la porción este del im perio, así com o artesanos capacitados y otros especialistas, quienes pro porcionaban una variedad de servicios m uy necesarios a costo m ínim o. La utilización de esclavos dom ésticos por parte de los funcionarios pú blicos en el desem peño de sus obligaciones era una práctica bien esta blecida en la que se podía seguir confiando; con el tiem po, la distinción entre esclavo del Estado y esclavo dom éstico se fue perdiendo, con lo cual la clase esclava proporcionó la mayoría de los em pleados públicos. En este contexto, la esclavitud no significaba forzosam ente la servidum bre vil en tareas inferiores. A m enudo se les liberaba en reconocim iento de sus servicios, y m uchos esclavos o ex esclavos ocuparon puestos in fluyentes. A fin de poner orden en esta burocracia en expansión, se tom aron las m edidas necesarias para aclarar las relaciones jerárquicas y establecer grados que determinaran los sueldos de los puestos ocupados por m iem bros de las clases de senadores y ecuestres (se establecieron seis y cua tro grados, respectivamente). Para los servicios inferiores se fijaron arre glos m enos com plicados.28 Augusto tam bién em prendió la racionalización de la estructura adm i nistrativa a fin de crear una m aquinaria más adecuada para el control centralizado y para llevar a cabo directam ente ciertas actividades que hasta entonces se habían delegado. Por ejemplo, la recaudación de im puestos que se había realizado m ediante gravám enes a la agricultura fue rem plazada por un nuevo sistem a de agencias recaudadoras de im puestos. Se vigiló más de cerca a los funcionarios provinciales y se les exigió una mejor rendición de cuentas. Se concedió m ucha importancia al desarrollo y codificación de derechos legales y obligaciones aplicables a los ciudadanos de todo el imperio. Junto con estos esfuerzos por mejorar la dirección desde el centro, el 28 Gladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. i, pp. 121-123.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
221
sistem a adm inistrativo del Imperio rom ano en sus principios continuó basándose en gran medida en las ciudades-Estado ya existentes que ha bían entrado a formar parte del Imperio rom ano. El alto grado de des centralización de las funciones adm inistrativas que no requerían unifor midad tenía la doble ventaja de reducir el descontento entre la población subyugada y de dism inuir las exigencias de la burocracia imperial. Desarrollos posteriores introdujeron mejoras y dem eritaron las reali zaciones iniciadas por Augusto. Sus sucesores continuaron el proceso de crecim iento, organización y profesionalización del servicio público imperial. Este proceso culm inó en el reinado de Adriano (117-138 de nuestra era). Para esa época, el sistem a adm inistrativo había alcanzado su nivel de m áxim a efectividad, com o lo dem uestra la prosperidad genei al del im perio y los notables cam inos, acueductos, desagües, m onu mentos, hospitales y bibliotecas, y m uchas otras actividades auspiciadas por el Estado. La mayoría de los historiadores conviene en que más ade lante la burocracia se hizo dem asiado grande, inflexible, excesivam ente i entralizada y oprim ente, lo que contribuyó de m odo significativo a su linal declinación. Por supuesto, es difícil discernir cuánta responsabilidad rs atribuible a los excesos burocráticos y cuánta a problem as insolubles m ino la am enaza de invasión, descontento civil, pestes y estancam iento económ ico. De cualquier manera, es evidente que para el año 300, en la • poca de Diocleciano, la burocracia se encontraba en su estado de m áxi ma organización, con líneas jerárquicas organizadas siguiendo las del cía-cito, pero que tam bién había pasado su mejor época com o instrumf uto efectivo para la preservación del imperio. Imi el año 330, el em perador Constantino trasladó la capital del impeI lo a Bizancio, que al principio sirvió de centro para un im perio debiliI iic lo y más tarde de asiento para una rama oriental que duró mil años. ! a ti ¡visión del im perio sucedió en el año 395, con la m uerte de T eodo lito el Grande. Después de una prolongada lucha por detener a los invalo iv s y la decadencia interna, el im perio occidental sucum bió a fines del ai-lo v. Justiniano el Grande realizó un últim o intento fallido por recuItriar el territorio a m ediados del siglo vi, con lo cual el Im perio bizanti no se convirtió en heredero de la tradición romana, m odificada en dos •r.I»eetos básicos. Desde la época de Constantino, el cristianism o fue la lellf.ión oficial. Culturalmente, B izancio estaba influida en gran medida l".i las civilizaciones orientales. La m ezcla resultante fue una com plicatía amalgama de instituciones políticas sim ilares a las rom anas hacia Hiles del imperio, con una religión oficial de carácter universal, afectada I"a num erosas características de las culturas orientales vecinas. La flemlululad y la adaptabilidad fueron características fundam entales, permu irmlo la constante expansión y contracción de las fronteras a m edi
222
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
da que el régim en ascendía o descendía, hasta su derrocam iento final a m anos de los turcos otom anos en 1453. La clave del poder del gobierno estaba en el absolutism o del em pera dor. El em perador reinante elegía a su sucesor, cuya coronación era res ponsabilidad de la Iglesia. Un com plicado cerem onial de estilo oriental subrayaba las prerrogativas del puesto. Justiniano estableció el m odelo en el siglo vi. El Código de Justiniano reiteró y revisó la ley rom ana para adaptarla a las necesidades de Bizancio. La corte de Constantinopla in cluía a altos funcionarios que hacían las veces de ejecutivo central, en cabezando diversas oficinas administrativas. Las jerarquías civil y militar se m antenían separadas, a fin de reforzar el control imperial. La adm i nistración civil estaba organizada bajo un apretado sistem a jerárquico de provincias y niveles adm inistrativos inferiores, que rendían cuentas claras a la adm inistración central. El sistem a de gobierno abarcaba todo y era paternalista. El Estado regulaba la econom ía muy de cerca, operaba directam ente una serie de incipientes em presas industriales, m anteniendo un com plicado sistem a educativo y un principio de servi cios sociales rudimentario. La extensa burocracia necesaria para llevar a cabo estas m últiples fun ciones parece haber sido bastante com petente, seleccionada ante todo por sus m éritos y capacitada para desem peñar funciones especializadas. Un sistem a de rangos y sus correspondientes títulos otorgados por el em perador proporcionaba un marco ordenado para la adm inistración de carreras burocráticas e identificaba a los funcionarios com o sirvien tes del emperador. La longevidad del Im perio rom ano de Oriente se debe, en parte por lo m enos, al buen funcionam iento de la m aquinaria adm inistrativa bizantina. B izancio ejerció una am plia influencia no sólo en lo adm inistrativo, sino tam bién en las artes, la religión, la arquitectura y otros aspectos. El efecto en Europa occidental fue algo apagado e indirecto, com parado con la herencia bizantina de la Rusia imperial y otros países del este de Europa, canalizado no sólo a través de las instituciones políticas, sino tam bién de la Iglesia ortodoxa oriental. La principal razón de nuestro interés en la adm inistración del Im pe rio rom ano, tanto oriental com o occidental, radica en el atractivo que ejerció siglos más tarde sobre los arquitectos de instituciones posfeudales en Europa. Chapman lo explica de la siguiente manera: “El prolon gado éxito y la claridad lógica de la estructura adm inistrativa no podía dejar de im presionar a juristas y gobernantes de generaciones posterio res, cuando las hazañas del Imperio rom ano volvieron a conocerse". También señala que en el sistem a adm inistrativo rom ano, cuatro de los cinco “pilares de la administración" ya son discernibles: asuntos milita-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
223
irs, linanzas, justicia y policía. Los sistem as m odernos siguen este palimi básico, la función de "policía” se divide en sus partes com ponentes V rl quinto “pilar", las relaciones exteriores, se institucionalizan más LlVIi* durante el Im perio rom ano, com o responsabilidad directa del jefe «Ir Estado o de sus representantes personales.29 I n resumen, los principales legados de la ley y la adm inistración ro manas son: a) el principio de que el jefe de Estado recibe sus poderes ilrl pueblo; b) la distinción entre los aspectos público y personal del jefe d e listado; c) la índole jerárquica de la estructura adm inistrativa, y d) la división del gobierno en grandes partes constitutivas, reconocidas hasta Imv ron fines adm inistrativos.
E
l
FEUDALISMO EN EUROPA
I ti i .lída del Imperio rom ano y los siglos de feudalism o que le siguieron Itilr i i umpieron drásticam ente los conceptos rom anos de la adm inisIhit ión del gobierno y redujeron los servicios públicos a un nivel rudiHirnlario. El resultado, com o señala Bendix, es que “la sim ilitud de la • s p r i ¡encia europea occidental” surgió “de los legados com unes del feuflttlhmo", no del legado de tiem pos anteriores.30 La relación dom inante 1 1»1 autoridad en el feudalism o es la del señor y su vasallo, en la cual los ■RON recíprocos proporcionan el elem ento de estabilidad. En Europa in • Idental, estas relaciones se “consagraban m ediante la afirm ación de filUVi líos y obligaciones bajo juram ento y ante Dios".31 Los derechos le íales eran personales, no territoriales; cada persona pertenecía a una juIhduvión, lo cual determ inaba sus derechos y obligaciones. "Por lo tan to relata Bendix— , la vida política medieval consiste en luchas por el p o d rí entre jurisdicciones más o m enos autónom as, cuyos integrantes I I imparten inm unidades y obligaciones basadas en una jerarquía social Wthblecida y en una relación de fidelidad con el dirigente secular cuya itiiioi idad ha sido consagrada por una Iglesia universal."32 Kslas características del feudalism o evolucionaron muy lentam ente, a medula que Europa occidental ajustó su sistem a social a las circunstani lie. de la disolución de la autoridad romana. Las instituciones rom a na*., debilitadas, se derrumbaron gradualm ente, a m edida que su apoyo di >,dt el centro se desvanecía y su efectividad dism inuía. El estilo de 1( li.ip m a n , The Profession o f G overnm ent, p. 12. 111 U ciiiliard B en d ix, N ation-Building an d C itizenship, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, p. lili 1964. " Ibid., p. 37. •’ Ibid., p. 39.
224
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
vida rom ano había sido asim ilado por los habitantes del im perio, y los bárbaros que se infiltraban lo absorbieron y com binaron con sus pro pias costum bres y patrones de autoridad. Por lo tanto, la retirada de las legiones rom anas no significó la transición inm ediata al feudalism o. Por cierto, los primeros regím enes que le sucedieron fueron extensos reina dos, com o el de los visigodos en la península ibérica y el de los francos m erovingios en Galia y Germania. Dichos reinados pronto tuvieron que elaborar sistem as de gobierno más com plicados que las instituciones tribales. El poder político estaba personalizado en el rey, quien ofrecía protección a cam bio de obediencia. El rey, com o lo describe Gladden, ejercía derechos paternales sobre sus súbditos y podía em itir órdenes y edic tos com o todo dirigente germ ánico, pero tam bién ejercía ciertos poderes ori ginados en la práctica rom ana, com o el derecho a em itir m oneda e im poner gravám enes. El legado del im perio se m anifiestaba en la adopción de la doc trina de lesa majestad para protección del rey, pero su poder despótico se veía dism inuido en gran m edida por la restricción de los m edios gubernam entales a su disposición. El palacio era una mera som bra de su prototipo imperial: consistía en consejeros, oficiales y guardaespaldas, pero no existían funciona rios o consejos con los cuales formar una adm inistración central. Se trataba sim plem ente de la vivienda móvil del rey.33
Para fines del siglo vn la primacía m erovingia había declinado, hasta que la revivió Carlos Martel, quien repelió a los árabes en Tours en 732, y especialm ente por su nieto Carlomagno, quien extendió su control hacia el Sur hasta m ás allá de los Pirineos, hasta m ás allá de Roma en Italia y hacia el Norte hasta el Elba y el Danubio. En el año 800, Carlomagno fue coronado en Roma por el papa, dando lugar al nacim iento del Sacro Im perio rom ano, considerándose a sí m ism o sucesor legítim o del Im pe rio rom ano, con la obligación de proteger a la Iglesia universal. Com bi naba el sistem a m erovingio de relación entre señor y vasallos, adem ás de una estrecha relación con la Iglesia y un intento de identificarse con la tradición imperial de Roma. La idea del Sacro Im perio Rom ano reci bió aceptación durante m uchos siglos, pero com o realidad política fue de corta duración. Bajo los sucesores de Carlomagno, el reino se dividió rápidam ente en una serie de centros de poder, que a su vez dieron lugar a la red de relaciones contractuales conocida com o sistem a feudal, bajo el cual prácticam ente desapareció la jurisdicción política que lo abarca ba todo. La única jerarquía ordenada que siguió en funciones a través de todo lo que había sido el Im perio rom ano de O ccidente fue la Iglesia de Roma. Estableció su poder temporal en el Estado papal basado en 33 Gladden, A H istory o f Public A dm inistration, vol. i, p. 202.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
225
Roma y sus alrededores; en otras partes no sólo aportó lazos espiritua les, sino tam bién adquirió am plias propiedades y se encargó de servi cios adm inistrativos que en otras épocas hubieran recaído en la autori dad civil. Con la caída del im perio carolingio, la responsabilidad tuvo que redu cirse a la defensa y protección del orden público. Como dice Chapman: en los albores de la sociedad feudal, la clave estaba en la ayuda m utua com u nitaria, no en la adm inistración organizada. Los individuos se vieron forzados a una de las formas m ás primitivas de asociación, la búsqueda de un jefe que los protegiera a cam bio de hom enaje y fidelidad personal. [...] El propio co n cepto de Estado desapareció junto con el de servicio p úb lico.34
El sistem a feudal pudo lograr el m ínim o necesario, o sea, perm itir la supervivencia de la sociedad agraria. Los señores feudales, a cam bio de la fidelidad de sus vasallos, ofrecían protección, adm inistraban justicia y proporcionaban servicios básicos. El poder gubernam ental se en con traba fragm entado en num erosas entidades pequeñas en constante conllicto entre sí, necesitando cada vez m ás recursos para fines ofensivos y defensivos. La consecuencia a largo plazo durante el periodo que va hasta el siglo xi, aproxim adam ente, fue el descenso de la población, el declive de la producción agrícola y, en general, un decrem ento del nivel de interacción social. Sin em bargo, la sociedad feudal tam bién contenía la sem illa de su propia transform ación. La clave se encontraba en el desarrollo gradual de una econom ía basada en el dinero corriente que rem plazó la econ o mía de trueque de la edad feudal media, lo que dio lugar a la creación de fortunas basadas no sólo en la tenencia de tierras, quebrando así el m onopolio económ ico de la nobleza feudal. La econom ía agrícola autosuficiente com enzó a ceder, en relación con lo que Eisenstadt denom ina "desarrollo de recursos de flotación libre" y “surgim iento del predom i nio de grupos urbanos y rurales no adscritos”.35 La nueva fortuna basa da en el intercam bio de m ercaderías se concentraba en las ciudades m e dievales, que gracias a su poder económ ico podían sacudir la sujeción que los señores feudales les im ponían y establecer sus propias esferas de poder. Los burgueses m unicipales com enzaron a adquirir experiencia en el manejo de los negocios, finanzas y prestación de servicios adm inis trativos básicos. La organización de los artesanos en grem ios o herm an 34 C h a p m a n , The Profession o f G overnm ent, pp. 13-14. 35 E ise n sta d t, " B u reau cracy an d P olitical D evelop m en t" , en la ob ra d e Jo se p h La P alom bara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelopm ent , P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, p. 106, 1963.
226
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
dades m ovilizaba capacidades especializadas, si bien de m anera rígida y estática que lim itaba la com petencia y la innovación. El feudalism o alentaba los esfuerzos continuos de reyes y príncipes por extender sus dom inios y aum entar la dependencia de los notables del reino, m ientras éstos al m ism o tiem po trataban de obtener garantías de derechos o extensión de privilegios a cam bio de los servicios que de ellos se esperaban. Hacia fines del Medievo, este proceso produjo reina dos con serias necesidades territoriales y diferencias más marcadas de poder sobre la nobleza de m enor rango. El surgim iento de las ciudades medievales autónom as con su nueva población de clase media ofrecía la oportunidad de formar alianzas entre los m onarcas am biciosos y los in tereses urbanos contra la vieja aristocracia. M utuam ente ventajosa para las m onarquías en ascenso y las ciudades en crecim iento, la alianza ace leró la destrucción de los patrones m edievales de autoridad política, que finalm ente serían rem plazados por los regím enes m onárquicos absolu tistas organizados según conceptos de nacionalidad.
S
u r g im ie n t o d e l a s m o n a r q u ía s a b s o l u t is t a s e u r o p e a s
La conversión de los patrones políticos del M edievo en m onarquías na cionales se llevó a cabo muy gradualm ente, a lo largo de varios siglos, a diferentes ritm os en diversos lugares.36 Después del año 1200, la con so lidación del poder real se alcanzó por intervalos en Inglaterra, Francia, España y Europa central. Esto ocurrió en Inglaterra antes que en el con tinente debido, probablem ente, a la conquista normanda. Por otro lado, el pronto crecim iento de un poder de contrapeso en Inglaterra dio com o resultado un equilibrio que no se logró en los países continentales, d on de los regím enes absolutistas concedieron m ás im portancia aún al po der real, com o en Francia, o donde surgieron num erosos principados a expensas de la unidad general, com o en Alemania. Durante los 400 años que se necesitaron para la transform ación de las m onarquías feudales en m onarquías absolutistas de los siglos xvi a xviü, los cam bios más im portantes para nuestros fines son: a) investidura de soberanía en el monarca; b) obtención de recursos para el m anteni m iento de la monarquía; c) adopción del m ercantilism o com o política estatal para el control de la actividad social y económ ica, y d) expansión y centralización de la adm inistración del gobierno.
36 P ara u n a d e sc r ip c ió n in fo rm a tiv a d e e ste p ro ceso , v éa se, d e J o se p h R. S trayer, On the M ed ieva l O rigin s o f th e M odern S ta te , P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1970, y d e J a m es W. F esler, "The P resen ce o f th e A d m in istra tiv e P ast”, en el lib ro d e F esler, A m erica n P u blic A d m in istra tio n : P a tte m s o f the P ast, pp. 1-27, e s p e c ia lm e n te pp. 1-16.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
227
lín el orden feudal, el rey era el primero entre pares, en lugar de ubi• 111 se por encim a del resto de la nobleza. Los decretos reales se anuncia ban en nom bre del rey y su consejo, integrado por los barones del reino, lo s cuales a su vez tenían gran parte de la responsabilidad de velar por i|iie los decretos se cum plieran. Este concepto de reinado, prácticam en te contractual, fue rem plazado por reclam aciones de prerrogativas al rslilo de la tradición del Imperio romano. 1.a iniciativa de esta reorientación se debió a legistas al servicio del lev, quienes citaron a los rom anos com o precedente para sus alegatos en favor del poder del rey. Ya para el siglo xm se podía argüir lo siguien te “El rey es soberano sobre toda la nobleza; sólo él puede em itir ed ic tos, está a cargo de las iglesias, y la justicia universal se halla en sus m a nos’’.37 Las exigencias monárquicas de poder político se vieron apoyadas por una sucesión de juristas que reinterpretaron los conceptos de la ley romana transfiriendo el im perium rom ano al m onarca e identificando el imperio de éste con la propiedad privada del individuo. El “derecho” a la soberanía, argumentaban, estaba investido en el monarca. A su vez, el monarca era "dueño” del Estado y la soberanía le pertenecía personal mente; él era el único que podía ejercerla legalmente, transmitirla a sus herede ros o disponer de ella de otra forma. [...] La soberanía implica el derecho a man dar, y los demás tienen el deber de obedecer. Las leyes son la expresión tangible de la voluntad del monarca, y no existe autoridad superior a la cual apelar.38 El rey com partía sus poderes sólo con las heredades oligarcas, y la lucha política se hacía entre el rey y las heredades, estableciendo el rey un ascendiente cada vez mayor. Los recursos m ateriales de que disponía la monarquía debían aum enlarse a fin de satisfacer las solicitudes de soberanía. Este proceso fue Lugo y difícil. Los esfuerzos del rey por im poner tributos encontraron te naz resistencia tanto por parte de los señores feudales com o de las ciu dades. En el orden feudal, cada señorío era independiente en materia financiera. La única manera en que los reyes feudales podían obtener londos para gastos especiales, incluida la guerra defensiva, era convocar .1 una asam blea de las heredades para que dieran su consentim iento. Los señores feudales exigían una parte de los im puestos recaudados, y las ciudades, donde se concentraba la m ayor parte de los fondos accesi bles, trataban de proteger lo que tenían; las ciudades más ricas eran las que mejor podían m antener su autonom ía. ,7 P h ilip p e d e R em i, se ñ o r d e B e a u m a n o ir, en 1283. C itado p or Jacob y, The Bureaucrali-
•xition of the World, pp. 14-15. ,KC h a p m a n , The Profession o f G overnm ent, pp. 15-16.
228
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Un sistem a centralizado de gobierno exigía un sistem a centralizado de im posición de tributos. Los m onarcas pronto se dieron cuenta de esto y trataron de establecer su autoridad im positiva com o principal medida para acabar con la sociedad feudal. En Francia, por ejem plo, un decreto real de 1439 prohibía la recaudación de im puestos por señores feudales sin el consentim iento del rey. A falta de un m ecanism o adm inistrativo para la recaudación de impuestos, al com ienzo ésta se llamaba a licita ción, pero para fines del siglo xvi se habían distribuido funcionarios de finanzas por todo el reino que actuaban directamente en nombre de la Corona. Los ingresos obtenidos de estas nuevas fuentes pronto supera ron con creces la propia fortuna del rey. El establecim iento de la prerro gativa de im poner tributos tenía la doble ventaja de proporcionar los re cursos materiales necesarios para llevar a cabo la política real y al m ism o tiem po debilitar aún más la autonom ía de la nobleza y de las ciudades. A medida que creció el poder del monarca, tam bién lo hizo la política del creciente control de las actividades sociales y económ icas. La inten ción al principio fue buscar la seguridad del reino y fom entar las con diciones favorables al com ercio y la expansión económ ica. E stos objeti vos com unes formaron la base de las alianzas entre la Corona y las ciudades, com unes hacia el final del periodo feudal. Finalm ente, el re sultado sería el sistem a mercantilista de los regím enes absolutistas de los siglos xvi y xvii. Jacoby describe cóm o, bajo la m onarquía centrali zada, el Estado se ocupaba de proteger la fortuna de la clase m edia. Surgieron sistem as m onetarios y de m edidas. Se prohibió la exportación de m ateria prim a y la im portación de productos m anufacturados. Se otorgaron subsidios a ciertas em presas y se distribuyeron m onopolios com erciales. Se elim inaron los regla m entos de los grem ios que prohibían la expansión de los negocios. Se con s truyeron, m ejoraron y m antuvieron cam inos y canales. El m ercantilism o ha bía nacido.39
El m ercantilism o com o concepto económ ico consideraba que la for tuna era la base del poder del Estado. La política estatal se encam inaba' hacia arreglos económ icos cuyo propósito era obtener un excedente de las exportaciones sobre las im portaciones en materia de com ercio exte rior. Una balanza de pagos favorable se reflejaría en una situación por la cual el Estado podría acum ular riquezas m ediante la com pra de m etales preciosos, oro y plata. El fom ento de la m anufactura nacional requería tanto subsidios com o controles. Las tarifas elevadas de im portación re ducían la dependencia de las mercaderías importadas. Las colonias de 39 Ja co b y , The Bureaucratizaíion o f the World, p. 18.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
229
ultramar, a medida que se iban adquiriendo, se convertían en fuentes adicionales de ingresos para beneficio de la potencia colonizadora. Los objetivos del m ercantilism o en sus diversas m anifestaciones nai kdiales sólo podían alcanzarse m ediante una intrincada red de leyes y t( (-lamentos, los cuales a su vez requerían funcionarios adm inistrativos especializados capaces de captar las fuentes disponibles de recursos |>.n a elevar al m áxim o la acum ulación de la riqueza potencial del Esta•I'>mercantilista. Estos acontecim ientos —en lo que hace a la base de legitim idad, los recursos y las políticas económ icas y sociales— , por lo tanto, iban acom I'.iñados, y de hecho, eran posibilitados, por una extensa renovación del .imple aparato de gobierno que privó hacia fines del feudalism o. Un avance significativo en esta dirección en épocas tempranas fue la l'i iidual conversión del c o n s e j o r e a l feudal en el consejo privado real que me creó más tarde. Este proceso com enzó con la adm isión de funcionai ios reales, adem ás de la nobleza. Bajo la dependencia del m onarca y l'.u ticipando con m ucha más regularidad que los aristócratas, quienes debían trasladarse desde sus confines del reino para asistir al consejo, ( .tos funcionarios ofrecían al rey una fuente de apoyo para equilibrar a 1.1 nobleza y fortalecer la autoridad del rey. A medida que los consejos se hirieron más controlables y más secretos en sus deliberaciones, la res ponsabilidad por la adm inistración en nombre de la Corona recayó en 1.1 . com isiones privadas del consejo real. A medida que las m onarquías absolutistas consolidaron su poder, España, Francia, Prusia, Inglaterra v otros países crearon sus propias versiones del sistem a de com isiones privadas del consejo real para la supervisión de la adm inistración. I’ntre tanto, el alcance de los servicios públicos y el núm ero de funcioii.ii ios aum entó drásticam ente. En la Edad Media, las principales preoi upaciones del rey habían sido justicia y defensa. Además, la Corona «hora asum ía responsabilidades por una serie de actividades que habían quedado a cargo de los reglam entos locales desde la disolución del Im|iei io rom ano.40 El aparato adm inistrativo que hizo posible esta expanMun y centralización se consiguió, para explicarlo con palabras sencillas, ( mivirtiendo la casa real en servicio real. Para utilizar la term inología de Weber, se pasó de la adm inistración patrim onial a la burocrática. El rey m edieval, constantem ente preocupado por m antener y ampliar li dom inio, proteger sus prerrogativas contra las exigencias de la noble/.i v de la Iglesia, adm inistrar sus propiedades, conservar un m ínim o de urden en el reino y liberarse de las m inucias administrativas, dependía 10 "Por p rim era v ez d e sd e el tie m p o d e lo s r o m a n o s, las fin a n za s, la ju s tic ia , las relacioii* s ex terio res, lo s a s u n to s in te rn o s y la d efe n sa fu eron d ife r e n c ia d o s cla ra m en te el u n o ilel o tro c o n se r v ic io s a d m in istra tiv o s esp e cia liz a d o s." Ibid., pp. 16-17.
230
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
de su propio cuerpo de funcionarios. Los antecedentes de este servicio al rey, con funcionarios capacitados y con responsabilidades que les au torizaban a que se les considerara adm inistradores profesionales, se rem ontan a siglos atrás en la historia del Medievo. H. F. Tout estudia el crecim iento de la adm inistración central en Gran Bretaña con cautivan te detalle. Tout señala que estos primeros adm inistradores, com o todos los funcionarios públicos de la época, eran sim plem ente integran tes de la casa real. Los escribanos del rey, contadores y adm inistradores perte necían a la m ism a categoría que los cocineros, m ozos de caballerías, ayudan tes de cocina y valéis. El servicio público del reino se m ezclaba totalm ente con el servicio personal del rey. [...] Todavía faltaba m ucho tiem po para que se estableciera la distinción m oderna entre los papeles público y privado del rey, entre los funcionarios que se ocupaban de la casa real y los que desem peña ban el gobierno del país.41
Max W eber em pleó el concepto de patrim onialism o para caracterizar este estilo de relación de autoridad. En la estructura patrim onial de autoridad, la casa y los d om inios reales están bajo la adm inistración de los servidores personales del rey. En principio, la delegación de auto ridad a estos funcionarios se produce por decisión arbitraria del gober nante, que puede cam biarse cuando él lo considere conveniente. Por supuesto, en este sistem a el rey m ism o está sujeto a los dictados de la tradición. El paso que va de la exigencia de la suprem acía absoluta a la realidad dependía del éxito que se tuviera para profesionalizar, dirigir y contro lar un servicio real que pudiera identificarse principalm ente con el m o narca com o institución más que con él com o individuo. Esto requirió profundas reformas diferentes según las circunstancias, pero que rin dieron los m ism os resultados. Leonard D. White cita ejem plos notables: "Richelieu en Francia, Enrique VIII e Isabel en Inglaterra y el Gran Elec tor (padre de Federico Guillerm o I de Prusia) se cuentan entre los prin cipales arquitectos que de las ruinas del sistem a feudal reconstruyeron el concepto de Estado, de función, de vida civil”.42 Las experiencias de Francia y Prusia son especialm ente pertinentes en este contexto, dada la influencia de estos sistem as adm inistrativos en las burocracias de los E stados-nación subsiguientes, y la teoría burocrá tica de W eber y otros. Si bien a fin de cuentas Francia produjo la m onarquía europea más 41 H . F. T ou t, "The E m e r g e n c e o f a B u reaucracy" , e n la o b ra d e R ob ert K. M erton , c o m p ., Reader in Bureaucracy, G len co e, Illin o is, F ree P ress, p. 69, 1952. 42 L eo n a rd D. W h ite, The Civil Service in the Modern State, C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o P ress, p. xi, 1930.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
231
t riilralizada, bajo Luis XIV en el siglo x v i i , ello sucedió apenas después dr un largo periodo de luchas por establecer la suprem acía de la Corona ».<-I ti c lo que aparentaban ser fuerzas centrífugas. Y para el siglo xm hacom enzado a funcionar un sistem a adm inistrativo jerárquico con ce bido para hacer cum plir la autoridad del rey por m edio de funcionarios provinciales especializados en asuntos legales, m ilitares y financieros. I is dificultades de com unicación y control tam bién hicieron que Felipe rl llrrm oso enviara em isarios reales que aum entaran la supervisión, invr .ligaran quejas y trataran de reducir el creciente núm ero de funcion.ii ios. A medida que las fronteras de Francia se am pliaban por matri monio, conquista o tratado, los mandatarios subsecuentes trataron de I*>i lalecer los poderes y controlar los exceso de la oficialidad. l ocó a Richelieu, primer m inistro bajo Luis XIII desde 1624 hasta 10-12, consolidar el sistem a por m edio de la oficina del intendente, que rl convirtió de su función anterior com o agente interm itente del rey. Mi/,o del intendente un encargado provincial perm anente de la autori•l id real, concentrando en sus m anos “considerables poderes que abari’tthun im puestos, tutelaje, sum inistros bélicos, reclutam iento, obras púhli ras, etc.”43 Durante el reinado de Luis XIV, después del siglo x v i i , ( olbert aum entó la efectividad del sistem a de intendencias y fortaleció il máximo la monarquía francesa. Sin em bargo, estas reformas tuvieron sólo éxito parcial. Parte del pro blema era la continua resistencia de origen local, pero la principal defii inicia fue que no se creó un cuerpo de funcionarios com petentes que pudieran manejar la carga que se les im puso. Los intendentes propia mente dichos poseían conocim ientos jurídicos que no se aplicaban muy l*i. ii a las tareas adm inistrativas, pero el problema principal fue que por 10 general los puestos al servicio real se conseguían por influencia e in11 ij’.a y no por mérito, adem ás de que se podían vender o legar. El resul tado fue un aparato adm inistrativo centralizado bajo la firme dirección lid rey, pero con cargos ocupados por funcionarios de calidad incierta y no uniforme, quienes consideraban sus intereses creados en sus puestos t asi com o propiedad privada. El favoritism o y la venalidad fueron las i laves para obtener puestos en el servicio real de Francia. Mientras tanto, en Prusia durante el siglo xvii se seguía un m étodo diI n m te con el fin de captar candidatos para las carreras adm inistrativas. I labiendo sido uno de los estados más pobres y atrasados de los estados l'rrmanos, al final de la Guerra de los Treinta Años, en 1648, pasó por un periodo de reconstrucción y rápido progreso, bajo una sucesión de i na tro reyes que gobernaron desde 1640 hasta 1786 y quienes dedicaron " Chapman, The Profession o f G overnm ent, p. 21.
232
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
gran parte de su atención a crear y m antener un servicio estatal profe sional. Federico Guillermo de Brandenburgo (el Gran Elector) com en zó el proceso centralizando y m ilitarizando el país. Lo hizo m ediante su consejo privado, al que convirtió de cuerpo asesor en cuerpo ejecutivo que supervisaba departam entos adm inistrativos especializados. El rey nom bró funcionarios asignados a las provincias, que cum plían con ob li gaciones en asuntos económ icos, fiscales y sociales en nom bre de la au toridad central. R econociendo la im portancia de un cuerpo profesional capacitado para ocupar los puestos del Estado centralizado que estaba creando, Fe derico G uillerm o com enzó a am pliar y mejorar el servicio público. Se form alizaron las reformas que había iniciado de m anera gradual, esp e cialm ente más tarde bajo Federico G uillerm o I (1713-1740), quien creó cátedras en cam eralism o o ciencias de la adm inistración en las universi dades alem anas, e instauró el requisito del diplom a universitario para los em pleados públicos. Se realizaban concursos de oposición entre can didatos con buenos antecedentes académ icos y que habían cum plido un periodo de práctica. "Ciertamente, Prusia tiene la distinción —escribe Gladden— de ser el primer Estado m oderno en elaborar e introducir un sistem a de exám enes para el servicio público en el que participaran tan to la adm inistración central com o los departam entos involucrados, y que com prendía exám enes escritos y orales en m aterias tanto teóricas com o prácticas."44 Se tom aron m edidas sim ilares para regularizar y controlar los asun tos públicos. Según Hermán Finer, diferentes reglam entaciones establecían con precisión las horas de trabajo, los procedim ientos y el nivel de secretos oficiales que se confiaban a cada car go. Quedaba prohibido obtener em pleo fuera del ám bito público, la acepta ción de obsequios estaba prohibida, los funcionarios im positivos tenían prohi bido com prar m ercaderías confiscadas, y los que m anejaban dinero debían depositar una garantía. Los funcionarios que tenían contacto con el público tenían órdenes de ser corteses. El funcionario debía residir en las vecindades de su trabajo y sus periodos de licencia estaban rígidam ente controlados. ' Existía una serie de pesadas m ultas, que por cierto se aplicaban, por infrac ciones al reglam ento. Se introdujo una calidad espartana al servicio público.45
Finer resume la importancia de las reformas mencionadas de la siguien te manera: “Se profesionalizó la adm inistración del Estado, es decir, ésta 44 G la d d en , A H isto ry o f P u b lic A d m in istr a tio n , vol. II, p. 163. 45 H erm á n F in er, The T heory a n d P ractice o f M o d e m G o v e rn m e n t, ed . rev isa d a , N u ev a York, H olt, R in eh art & W in sto n , p. 7 3 1 , 1949.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
233
dependía de un grupo de personas em pleadas para realizar un trabajo especial, que desempeñaban actividades exclusivamente al servicio del Es tado, reguladas y disciplinadas para alcanzar sus objetivos específicos".46 El servicio público prusiano llegó a su cum bre durante el reinado de Federico el Grande (1740-1786), declinando después por exceso de m ili tarización y por dem asiada dependencia del liderazgo personal del rey, que los sucesores de Federico no proporcionaron. H acia fines del siglo x v i i i , los aspectos positivos del sistem a adm inistrativo creado por los monarcas prusianos pasaron a segundo plano a causa de una tendencia de la adm inistración a considerarse com o una casta, y al distanciam iento, a la exclusividad y a la inflexibilidad. Si bien el barón Von Stein llevó a cabo extensas reformas en 1808 después de la caída de Prusia ante los ejércitos de Napoleón, la burocracia prusiana nunca recuperó su nivel anterior, que la había hecho destacarse com o el ejem plo m ás notable de adm inistración monárquica absolutista.
S
u r g im ie n t o d e l
E
s t a d o - n a c ió n
La Revolución francesa y la llegada de Napoleón introdujeron vastos cam bios en la índole del Estado y en la conducción de la adm inistración pública. De este periodo de drástica transform ación al com ienzo del si glo xix surgieron el Estado-nación com o forma dom inante de sistem a político y la burocracia moderna com o vehículo para conducir los asun tos de la nación. La Revolución francesa despersonalizó el concepto de Estado. "Los teóricos franceses tom aron el m odelo del Estado patrim onial y rem plazaron al rey por la nación. El país ya no era patrim onio del rey sino de la nación, y el Estado era la maquinaria que la nación m ontó para su propio gobierno y para la organización de sus servicios p úblicos.”47 Con Napoleón, el Estado no dejó de ser centralizado y autoritario, pero la lealtad del funcionario público pasó del monarca a la nación. La condición del funcionario público cam bió en el acto. Ya no estaba m ás al servicio de un rey o un príncipe sino de un Estado, e indirectam ente de una nación. Se convirtió en instrum ento del poder público y dejó de ser agente de una persona. Actuaba de acuerdo con la ley, no por los deseos de un indivi duo, y su lealtad era hacia la ley puesto que la ley era reflejo de la voluntad de la nación.48 Ibid., p. 733. 47 C h a p m a n , The Profession o f Governm ent, p. 25. 48 Ibid., p. 26.
234
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEM AS ADMINISTRATIVOS
De esa forma el servicio real se convirtió en servicio público. El cam bio se produjo principalm ente en cuanto a lealtad y propósito en lugar de ser una transform ación hacia el profesionalism o, puesto que la tradi ción de la carrera de funcionario público com o una de las profesiones más honorables ya había sido firmemente establecida en Francia antes de la Revolución, y no fue resultado de las reformas adm inistrativas de Napoleón. El m étodo adm inistrativo napoleónico hacía énfasis en el orden, la je rarquía, la especialización y la rendición de cuentas. Como emperador, Napoleón incorporó m uchas características m ilitares en una estructura de com ando estrecham ente integrada que asignaba obligaciones con claridad y exigía la responsabilidad personal por su cum plim iento. Ade más, creó el Consejo de Estado com o cuerpo asesor, renovando para ello el viejo consejo real. Aunque no tenía más que la función de aseso rar al emperador, lo m ism o el Consejo de Estado ejercía considerable influencia realizando estudios y recom endando políticas, y gradualm en te evolucionó hacia una situación de control, ejerciendo supervisión general sobre el trabajo de las dependencias administrativas. La estructura administrativa del gobierno central consistía en cinco m inisterios principales (finanzas, asuntos exteriores, guerra, justicia e interior), asem ejándose al m odelo romano; más tarde se desdoblaron funciones del am plio M inisterio del Interior y se crearon otras unida des. Cada m inisterio se subdividía en agencias y en unidades especiali zadas, algunas con oficinas directam ente en el cam po, fuera de París. S e reorganizó la jerarquía de las unidades de gobierno territorial, form án dose un sistem a de tres estratos bajo el M inisterio del Interior. La subdi visión más im portante era el departam ento, encabezado por un prefecto que era el representante principal de la autoridad central y el conducto para la representación de los intereses locales en la organización cen tral. Cada departam ento se dividía en distritos bajo un subprefecto, y en la base estaban las com unidades encabezadas por alcaldes com o su s principales funcionarios ejecutivos. Si bien en todos los niveles existían consejos representativos, éstos no participaban en los asuntos adm inis trativos, que se organizaban según un patrón de autoridad firm emente manejado desde arriba. Entre las reformas administrativas que introdujo Napoleón, ninguna superaba su marcado interés en la com petencia com o cualidad princi pal para la selección de los em pleados públicos. Su propia capacidad de trabajo era prodigiosa y esperaba devoción al trabajo y resultados pro ductivos de sus subordinados. Aparentemente participaba de manera di recta en la selección de m uchos funcionarios, y m ás tarde juzgaba su desem peño personalm ente. El hincapié se hacía en el talento donde-
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
235
i |i i it -1 :i que se le encontrara, sobre todo en los cam pos de las ciencias, mu temáticas e ingeniería. Tenía a su disposición especialistas del régimen ii .1 i que lo había precedido, con experiencia en el cam po de la ingeniei Id i ivil aplicada a las obras públicas. Napoleón form ó un nuevo cuerpo »N|»ei lalizado en m inería y explosivos. A fin de continuar proporcionan do especialistas capacitados, se creó la Escuela Politécnica. Como los jmminados de la escuela poseían "un prestigio muy diferente del que conlei (an la casta o la clase social" y la escuela prom etía acceso a los p ues to-. más altos del Estado, "atraía no sólo a los más inteligentes entre la i l.r.e media, sino tam bién a los m iem bros de la clase alta, que eran tan to i apaces com o am biciosos”. Chapman dice que, com o resultado, "mu• h' de los administradores, científicos, académ icos y generales más promi) lentes del siglo xix se contaban entre los egresados de la escuela".49 ( orno observa Gladden, rl objetivo de N apoleón de crear un sistem a sum am ente autoritario y de dol.ii lo de una adm inistración eficiente fue un logro notable, teniendo en cuenta l.i m agnitud de la tarea y el p oco tiem po de que disponía. M ediante una jui[ i losa selección entre las instituciones antiguas, m odificadas para servir a los propósitos del m undo que estaba creando a lo largo y ancho de Europa, intro dujo orden en el caos y un nivel de eficiencia adm inistrativa m uy superior al ili la era que le precedió. [...] Pero tenía todos los defectos de un sistem a que • ti ultim o térm ino dependía del favoritism o selectivo del líder y de las decisionr-t inapelables procedentes de arriba que no podían m odificarse, com o no lun a por iniciativa del propio líder.50
t on todas sus virtudes y defectos, éste fue el primer sistem a adm inisliatlvo de gobierno al estilo del E stado-nación occidental que Weber cai mi lerizó com o burocrático, en contraste con el patrón patrim onial anti i ioi existente en Europa occidental. Weber m uestra punto por punto Mi-, diferencias. Según la definición de Weber, citada en forma abrevia da por Bendix, la burocracia tiende a caracterizarse por: a) derechos y "1*1ila cio n es definidos, asentados en reglam entos escritos; b) relaciones de autoridad entre los puestos, ordenadas sistem áticam ente; c) nom bra m ientos y a scen sos, regulados y basados en acuerdos contractuales; •/) *apacitación técnica (o experiencia) com o condición formal para la i (nitratación; e) sueldos fijos pagados en dinero; f) estricta separación • utie el puesto y su ocupante, en el sentido de que el em pleado no es dueño de los m edios de adm inistración ni puede apropiarse del puesto, \ /■) trabajo adm inistrativo com o ocupación con dedicación exclusiva. 11 Ibid . , p. 29.
11<íladden, A
H istory o f Public A dm inistration, vol.
ti, p.
297.
236
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Generalm ente se considera que esta com binación de características es com ún a los sistem as de servicio público de los E stados-nación de Euro pa occidental. “Cada una de estas características —escribe Bendix— constituye una condición de em pleo en la adm inistración gubernam en tal moderna. Puede considerarse que el proceso de burocratización es la im posición m ultifacética, acumulativa, más o m enos fructífera, de estas condiciones para el trabajo desde el siglo xix."51
51 B en d ix , N ation-Building an d Citizenship, p. 109. Para u n a n á lisis q u e a clara la form a en q u e el d esa r ro llo d el E sta d o -n a ció n m o d e rn o ha in flu id o en la a d m in istr a c ió n p ú b lica co n tem p o rá n ea , véase, d e N olan J. Argyle, "Public A d m in istration , A d m in istrative T h ou gh t, an d th e E m e r g e n c e o f the N a tio n S ta te ”, en la obra d e F arazm an d , H andbook o f Bureau cracy, c a p ítu lo 1, pp. 1-16.
V. LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS
Características generales y sistemas administrativos “clásicos” D a d o s los antecedentes históricos de las líneas dom inantes de evolución en el proceso de desarrollo político y adm inistrativo, y puesto que este proceso se identifica con la experiencia europea occidental moderna, debem os exam inar desde más cerca las principales características ac tuales de dichos regím enes políticos y de otros com o ellos. Tam bién de beríamos analizar algunos de los atributos com unes de sus burocracias pese a diferencias individuales im portantes, que pueden distinguirlas, i orno grupo, de los países m enos desarrollados en lo político. De ahí po demos proceder a exam inar en mayor detalle algunos de los países más lepresentativos. La adm inistración pública en los países a los que lla mamos desarrollados no padece de falta de atención. M ucho es lo que se sabe y lo que se ha dicho sobre estos sistem as adm inistrativos. N u es tra tarea consiste en caracterizar brevem ente el sistem a adm inistrativo en unos cuantos países, mostrar las diferencias entre ellos y distinguir los com o grupo, con respecto a la adm inistración pública, de los países en desarrollo. Esta brevedad no nos perm ite ser todo lo am plios y explí1 1 tos que un tratam iento más extenso exigiría.
C a r a c t e r ís tic a s p o lític a s y a d m in is tr a tiv a s c o m u n e s
Un elevado núm ero de estudiosos de la política com parada ha descrito, en térm inos bastante coincidentes, las características com unes de los países desarrollados de Europa occidental y de otras partes del m u n d o.1 1. El sistem a de organización del gobierno es altam ente diferenciado y l uncionalm ente específico; la asignación de funciones políticas se rea liza por mérito, no por adscripción, lo que refleja las características genei ili/.adas de la sociedad. Entre otras cosas, esto significa una burocracia 1 E n tre e llo s p o d e m o s m e n c io n a r a H erm án F iner, "The Civil S erv ice an d th e M od ern S ta te”, The Theory and Practice o f Modern G overnm ent, ed . rev., N u e v a Y ork, H en ry H olt .m d Co., c a p ítu lo 27, pp. 7 0 9 -7 2 3 , 1949; L eonard B in d er, Irán: Political D evelopm ent in a ( 'hanging Society, Berkeley, C alifornia, U niversity o f C alifornia P ress, pp. 46-48, 1962; Josep h t .iP a lo m b a ra , " B u reau cracy an d P olitical D evelop m en t: N o te s, Q u eries, an d D ilem m as" ,
237
^
^
238
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
con un alto grado de especialización interna v una norma basada en la com petencia o el mérito para el reclutam iento de personal. 2. Los procedim ientos para la toma de decisiones políticas son en gran m edida seculares y racionales. El poder de las élites tradicionales se ha visto dism inuido y la fuerza de los valores tradicionales se ha debi litado. Esta orientación se refleja en un sistem a legal predom inante m ente secular e im personal. 3. El volum en y alcance de la actividad política y adm inistrativa son extensos, llegando a todas las esferas de vida en la sociedad, y la tenden cia es a la am pliación. 4. Existe un alto grado de correlación entre el poder poh'tÍ£Q_y..LaJLegitimidad, que se asienta en un am plio y efectivo sentido de identificación del pueblo con el Estado-nación. Este sistem a hace m enos probable una prolongada discrepancia entre poder y legitim idad, y es más eficaz “en el sentido de que las relaciones de poder se traducen a m enudo en legiti m ación y con m enor frecuencia quedan fuera de la esfera política".2 5. El interés y la participación del pueblo en el sistem a político son am plios, lo cual no forzosam ente significa participación activa de la ciu dadanía en la tom a de las decisiones políticas. El concepto de desarrollo político no se relaciona con algún régim en ni ideología en particular; no im plica, por ejemplo, dem ocracia y gobierno representativo. Sin em bar go, una de las características de las sociedades en vías de m oderniza ción es que por lo com ún “la m odernización com ienza con la autocracia o la oligarquía y procede hacia alguna forma de sociedad de masas: de m ocrática o autoritaria”.3 En la sociedad de masas, el alcance de la par ticipación popular efectiva en el proceso de las d ecisiones políticas pue de ser extenso, o verse muy lim itado por el dom inio de un grupo de élite. pp. 34-61, en la s pp. 39-48, y S. N. E isen stad t, "B ureaucracy and P olitical D e v elo p m en t”, pp. 9 6 -1 1 9 , en la s pp. 9 8 -1 0 0 , en la ob ra d e Jo se p h La P alom b ara, c o m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1963; R ob ert E. W ard y D an k w art A. R u stow , co m p s., Political M odem ization in Japan and Turkey, P rin ce ton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 3-7, 1964; S ta n ley R o th g ia n , H ow ard S ca rro w y M artin S c h a in , “B u rea u cra cy an d th e P o litica l S ystem ", European Society and Politics, S t. P aul, M in n eso ta , W est P u b lish in g Co., c a p ítu lo 16, pp. 3 2 2 -3 2 5 , 1976; M attei D o g a n , "The P o litica l P o w er o f the W estern M andarins: In tr o d u c tio n ”, e n la ob ra d e M. Dogan, The M andarins o f Western Europe, N u eva York, Joh n W iley & S o n s, pp. 3-24, 1975; Joel D. A b erb ach , R o b ert D. P u tn am y B ert A. R o ck m a n , " In trod u ction ”, B ureaucrats an d Politicians in Western D em ocracies , C am b ridge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, pp. 1-23, 1981; E zra N. S u leim a n , "In trod u ction ”, en el lib ro d e E. N. S u leim a n , co m p ., Bureau crats an d Policy Making: A Com parative Overview, N u ev a Y ork, H o lm e s & M eier, pp. 7-9, 1984; y J a m es W. F esler, "The H ig h er P u b lic S erv ice in W estern E u r o p e ”, en la ob ra de R alph Clark C h an d ler, c o m p ., A Centennial H istory o f the Am erican A dm in istrative State, N u ev a York, T h e F ree P ress, c a p ítu lo 16, pp. 5 0 9 -5 3 9 , 1987. 2 B in d er, Irán, p. 47. 3 W ard y R u sto w , Political M odem ization , pp. 4-5.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
239
I n las burocracias de estos cuerpos políticos es posible anticipar caitn td ísticas de contrapartida, pese a variaciones de im portancia en el IMirón burocrático de un país a otro. / El servicio público de un sistem a político desarrollado es am plio, «huí piejo y activo, puesto que se entiende que su m isión es aplicar las «li’t isiones de quienes tom an las medidas políticas. En otras palabras, trndrá los atributos que Weber especificaba para la "burocracia ideal”, hu luidos tanto los requisitos estructurales com o las tendencias de conllm la que él m encionaba. i. La burocracia será sum am ente especializada y abarcará la mayoría de las ocupaciones y profesiones representadas en la sociedad. En esto Re reflejan tanto el alcance de las actividades gubernam entales en un ré gimen político desarrollado, com o los requisitos técnicos para el éxito t u la puesta en práctica de los programas del gobierno. La burocracia mostrará un marcado sentido de profesionalización, tunto en el propósito de la identificación con el servicio al bien com ún i orno en el de pertenecer a un grupo profesional o especializado más redui ido, com o el derecho, la ingeniería nuclear o la asistencia social. Esta I•• i spectiva profesional surge de una com binación de factores, com o las lioi mas de com petencia que se aplican para reclutar personal y los antei pdentes com unes en capacitación y educación que ello im plica para las diversas especialidades, orgullo por el trabajo que se hace y su calidad, \ orientación hacia el servicio público com o carrera, en contraste con el ti abajo en la vida privada. Es probable que los valores positivos del ser ví» io público asociados con la profesionalización vayan acom pañados de tendencias hacia la autoprotección burocrática. A esa conducta se le lia calificado de disfuncional, pasiva, autodestructiva y patológica. Es el reverso de la medalla del profesionalism o en la burocracia. ■I. Puesto que el sistem a político en general es relativam ente estable y maduro y la burocracia más desarrollada, el papel de ésta en el proceso político es bastante claro. La conveniencia de una línea de dem arca• i o n entre la burocracia y otras instituciones políticas es por lo general a> t piada, si bien a veces la línea puede ser borrosa. Algunos indii adores señalan hacia una transferencia doble de poder en años recientes del poder legislativo al ejecutivo, y del ejecutivo a los niveles supei lores de la adm inistración pública— , lo cual ha dado com o resultado una fusión parcial de poder político y acción adm inistrativa en las cai leras de em pleados públicos de alto rango, a los cuales se ha dado en llamar los “m andarines occidentales".4 Sin em bargo, esto no significa 1 "El fu n cio n a rio p ú b lic o d e alto n ivel q u e d e se m p e ñ a un p ap el im p o r ta n te tie n e u n a Ih i so n a lid a d híbrida: m e d io p o lítica y m e d io a d m in istra tiv a . C o m o el d io s r o m a n o Jano, llfiio d o s ca ra s. E s sim ila r a lo s m a n d a rin es d e la a n tig u a C h in a im perial." M attei D ogan ,
240
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
que los burócratas hayan rem plazado a los políticos. En térm inos fun cionales, la burocracia sigue ocupándose principalm ente de la aplica ción de los reglam entos, en m enor medida de la form ulación de dichos reglam entos, y m enos aún de funciones com o la sum a de intereses. 5. En un régim en político desarrollado, la burocracia se verá sujeta a un control efectivo por otras instituciones que, en térm inos funcionales, son específicam ente políticas. Un im portante estudio reciente sobre las relaciones entre burócratas y políticos confirma que “la m ayor parte de las descripciones de la form ulación de políticas en el m undo occidental concuerda en que las políticas deben ser aceptables para la dirección política, que está corporizada en el partido o partidos en el poder”. Los em pleados públicos necesitan el respaldo de dirigentes políticos para sus actos. Desde el punto de vista constitucional, en todas partes los p olíticos tienen el poder de rechazar la asesoría de los burócratas, aunque en la práctica dicho rechazo rara vez se produce. Por lo tanto, la form ulación de políticas es una dialéctica, por la cual “la ley de reacciones anticipadas” norm alm ente gobier na la conducta de los burócratas. En consecuencia, en térm inos políticos e ideológicos am plios, la mayor parte de las políticas im portantes refleja la pre ferencia de la m ayoría parlam entaria y partidista.5
Esta situación se debe en parte a la orientación especializada de los burócratas. M orstein Marx presenta la propuesta general de que las burocracias occidentales de la actualidad son m ás diversificadas de lo que eran antes. A su vez, son m enos capaces de m ontar sus propias cam pañas acerca de problem as generales de política pública. Lo probable es que la acti vación se produzca únicam ente cuando los objetivos de la política interfieran con los intereses ocupacionales inm ediatos del servicio civil en general.6
Más importante aún es el hecho de que la burocracia y las institucio nes que com piten con ella en el sistem a político han evolucionado más o m enos de manera sim ultánea durante un periodo considerable. El cre cim iento político posiblem ente sea más equilibrado. Si existe un des equilibrio, no es probable que la burocracia sea la institución política que lleve la voz cantante en un régim en político desarrollado; dicha si"The P o litica l P o w er o f th e W estern M andarins: In tro d u ctio n ”, en la ob ra d e D ogan , co m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u rope, pp. 3-24, en la p. 4. 5 A b erb a ch , P u tn a m y R o ck m a n , B u re a u c ra ts a n d P o litic ia n s in W estern D e m o c ra c ie s, p. 248. 6 F ritz M o rstein M arx, "The H ig h er Civil S erv ice a s a n A ction G rou p in W estern P o liti cal D e v elo p m en t”, en L aP alom b ara, co m p ., B u reau cracy a n d P o litica l D e ve lo p m en t, P rin c e to n , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, pp. 7 3-74, 1963.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
241
tuación es m ucho más probable en un país en desarrollo. Fred Riggs hace especial hincapié en la im posición de un control efectivo de las p o líticas sobre la burocracia, considerándola una condición necesaria para el desarrollo político positivo. En su form ulación anterior había dicho que tal desarrollo se produce “únicam ente si estas instituciones funcio nalm ente efectivas logran im poner el control sobre las burocracias, es decir, si su control efectivo es igual a su autoridad formal. De lo contra rio, nos enfrentam os a un desarrollo político negativo ” .7 Posteriorm en te, a estas instituciones de control las llam ó “sistem a constitutivo", pero c ontinuó subrayando su im portancia . 8 Debe señalarse, a la luz de lo que se ha dicho, que el desarrollo político no se identifica con la dem ocracia ni con el totalitarism o, y que el control efectivo de políticas sobre la bu rocracia no necesita provenir de las fuentes consideradas apropiadas en una dem ocracia al estilo occidental. La marca del control burocrático en un sistem a político desarrollado no es la fuente de la cual proviene el eontrol, sino el sim ple hecho de que éste existe.
S
is t e m a s a d m in is t r a t iv o s
“c l á s i c o s ”
\ veces la obra de Max Weber ha recibido el calificativo de teoría buron ática "clásica”. Aquí el adjetivo “clásico" aplicado a los sistem as adm i nistrativos se usa en el sentido de que las burocracias de Francia y Ale mania, así com o de otros países europeos continentales, son las que más se asem ejan a la descripción de Weber. En este capítulo nos concentrai em os en la Francia y en la Alemania O ccidental contem poráneas. I as culturas políticas de Francia y Alemania son sim ilares en dos asI >eetos fundam entales. Uno es que en los dos últim os siglos am bos paí ses han sido víctim as de continua inestabilidad política; a m enudo los regím enes que se han sucedido han tenido orientaciones políticas dráslii ám ente distintas y el cam bio ha sido repentino, radical y frecuente. I n Francia significó la violenta term inación de la m onarquía a causa de la Revolución francesa, seguida por la era de Napoleón, experim entos ron la monarquía constitucional alternados con gobiernos republicanos hasta 1870, y una sucesión de crisis durante la Tercera y Cuarta RepúIdu as, culm inando con la Quinta República de De Gaulle en 1958. A partir de 1789, Francia ha tenido tres monarquías constitucionales, dos imI iei ios, una sem idictadura y cinco repúblicas, y la m ayoría de las tranIro d W. R iggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n trie s— The T heory o f P rism a tic '•"i ii'tv, B o sto n , H o u g h to n M ifflin, p. 4 22, 1964. I1'red W. R iggs, P rism a tic S o c ie ty R e v isite d , M o rristow n , N u eva Jersey, G en eral Learnliir P ress, 1973, pp. 28-2 9 .
242
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siciones fueron resultado de actos de violencia. A su vez, Alemania ha pasado por cam bios aún más extrem os y perturbadores. El surgim iento de Prusia dio lugar al establecim iento de un Reich unificado bajo Bismarck en 1871, al imperio germ ano hasta 1918, a la república de Weimar después de la primera Guerra Mundial, a la dictadura nazi y a la di visión de la posguerra en Alemania Oriental y Alemania Occidental, y su reunificación en 1990. La herencia política alem ana es de desunión, frustración y ausencia de una cultura política bien establecida. Por contraste con la falta de continuidad política, tanto Francia com o Alemania han experim entado una continuidad burocrática y adm inis trativa notables. La adm inistración prusiana, reconocida com o predecesora de la burocracia moderna, se convirtió en el centro del gobierno en la Alemania unificada, y este m odelo de adm inistración perm anece vir tualm ente sin cam bios. En Francia, el aparato adm inistrativo que se ha bía creado para servir al antiguo régim en se transfirió y m antuvo su lealtad al país, después de una breve pausa durante la Revolución, ya fuera que el gobierno asum iera la forma de im perio o de república. La estabilidad en materia administrativa ha sido un fenóm eno tan caracte rístico en estos dos países com o su inestabilidad política. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en Francia y en la República Fede ral de Alemania (antes y después de la reunificación) para el funciona m iento burocrático, para el alcance de la actividad burocrática y para el m antenim iento de controles sobre la burocracia?
La Quinta República francesa Con la Quinta República, Francia está creando un sistem a de gobierno que com bina características antiguas y modernas, en un patrón todavía sin solid ez .9 El Estado perm anece unitario y centralizado, pero tanto en el gobierno central com o en las relaciones de éste con las localidades se han producido cam bios importantes. 9 Las p rin cip ales fu en tes sob re el siste m a fran cés in clu yen a Finer, The Theory a n d Practice o f M odern G overn m en t, ca p ítu lo s 29 y 32; R oth m an , S carrow y S ch ain , E u ropean S ociety a n d P olitics, ca p ítu lo 16, pp. 332-342; Alfred D iam ant, "The F rench A d m in istrative System : T he R ep u b lic P asses but the A dm inistration R em a in s”, en la obra d e W illiam J. Siffin, com p ., T o w a rd the C om parative S tu d y o f P ublic A d m in istra tio n , B lo o m in g to n , In d ian a, D ep artm ent o f G overn m en t, In d ian a U niversity, pp. 182-218, 1957; F. R id le y y J. B lon d el, P ublic A d m in is tration in France, Londres, R ou tled ge & K egan Paul, 1964; M ichel C rozier, The B u reau cratic P h enom en on , C hicago, U niversity o f C h icago Press, 1964, y Strategies fo r Change: The Future o f French S ociety, C am bridge, M assach u setts, m i t P ress, 1982; Ezra N. S u leim a n , Politics, Po wer, a n d B ureaucracy in France: The A d m in istra tive E lite, P rinceton , N u eva Jersey, P rinceton U niversity Press, 1974, y E lites in French Society: The P olitics o f S u rviva l, P rinceton , N u eva Jersey, P rinceton U niversity Press, 1978; Jerzy S. Langrod, "General P rob lem s o f the French Civil Service", en la obra de N im rod R aphaeli, com p ., R eadin gs in C o m p a ra tive P ublic A dm i-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
243
l\n el centro, el sistem a parlamentario multipartidario, con sus frecuen tes cam bios de gabinetes de coalición de la Tercera y la Cuarta Repúblit .is, lúe remplazado por un sistema mixto presidencial-parlamentario conIrolado por los partidos centristas-degaullistas entre 1958 y 1981 y por los sni ¡alistas desde 1981, con la excepción de un breve periodo de cohabita• ion (con un presidente socialista y una coalición centrista-degaullista en rl control de la Asamblea Nacional) entre 1986 y 1988, y nuevamente de I(W3 hasta la elección presidencial de 1995. El presidente, elegido por voto directo desde la enmienda constitucional de 1962, es un jefe de gobierno c\lraordinariamente poderoso, por lo general capaz de nom inar (excepto durante el periodo de cohabitación) al presidente del Consejo de Ministros \ al propio Consejo de Ministros en un sistem a mixto. Por diversos m éto dos, incluida la prohibición de que los ministros del gabinete ocupen esca>s parlamentarios, se han recortado los poderes de la Asamblea Nacional para que el peso de la autoridad pase de la legislatura al poder ejecutivo v para separar las dos ramas. Desde el punto de vista estructural, el gobierno central se divide en ministerios, que en años recientes han oscilado entre 1 1 y 2 1 ; éstos, a su vez, se dividen en direcciones, que son las unidades principales de op e ración. más un gabinete m inisterial o secretariado que asiste al ministro, además de diversos organism os consultivos y de control. Desde la era napoleónica, 96 departam entos han constituido las uni
244
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
tre el gobierno central y los departam entos se han interpuesto 14 regiones, cada una de las cuales cuenta con un com isionado de la República encar gado de coordinar los servicios directos de la mayoría, aunque no de todos los m inisterios. A las autoridades locales se les ha delegado mayor po der en relación con los funcionarios encargados de los servicios directos en los m inisterios centrales. Sin embargo, los servicios directos de estos m inisterios continúan siendo extensos, y 95% de los em pleados está ubi cado fuera de las oficinas centrales de París. Los burócratas franceses de alto nivel que dirigen esta adm inistración todavía relativamente centralizada, son los sucesores directos del “cuerpo que no muere", el cual quería crear Napoleón y que a su vez tenía lazos con el servicio real del antiguo régim en. La característica m ás notable de los m iem bros de la élite administrativa francesa es que se les ve com o integrantes de un cuerpo representante del Estado y que se identi fica estrecham ente con él, en un cuerpo político del cual siem pre se ha creído que representa un elevado grado de “estatism o " . 11 El burócrata se considera y es considerado com o un funcionario público, no com o un servidor público. Hablando por el Estado y actuando en su nombre, tien de a catalogarse com o poseedor de una parte de soberanía que lo auto riza a exigir atención respetuosa; esta opinión es com partida, al m enos parcialm ente, por la ciudadanía. El servicio público es una carrera, que por lo general se inicia en la ju ventud y se sigue hasta la jubilación; pocas son las personas que entran o salen de los cuadros adm inistrativos a mitad de la carrera. El acceso a la burocracia, especialm ente a los niveles superiores, es difícil y se con sigue siguiendo los canales prescritos. El sistem a de reclutam iento está estrecham ente relacionado con el sistem a educativo, de m odo que el ac ceso a las esferas superiores se limita a los que ingresan a la educación superior. Una característica singular de la burocracia francesa es la existencia de una superélite administrativa, integrada por grupos conocidos com o grands corps, que en la mayoría de los casos proviene de la era napoleó nica. Entre ellos se cuentan los principales cuerpos técnicos, com o el Cuerpo de Minas y el de Puentes y Carreteras, y cuerpos no técnicos com o el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y la Inspección de Finan zas. El núm ero de integrantes de cada cuerpo es bastante reducido; por ejemplo: en 1970, el Consejo de Estado contaba con sólo 229 m iem bros, tration R evisited : T h e B e g in n in g s o f th e M itterran d R efo rm s”, en el lib ro d e R o b ert T. G o lem b iew sk i y Aaron W ildavsky, com p s., The C osts o f F ederalism , N u eva B run sw ick , N u eva J ersey, T r a n sa ctio n , c a p ítu lo 7, pp. 143-164, 1984. 11 V éa se, d e P ierre B irn b a u m , "France: P olity w ith a S tro n g S ta te ”, en el lib ro d e M etin H ep er, g o m p ., The S ta te a n d P u blic B u reau cracies: A C o m p a ra tive P ersp ective, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 6, p p. 7 3 -8 8 , 1987.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
245
m ientras que en la Inspección de Finanzas se desem peñaban 364. "Cada cuerpo tiene su propia jurisdicción y una esfera particular de activi dad . " 12 Sin embargo, los integrantes de estos prestigiosos cuerpos no se ven lim itados a tareas dentro de sus estrechas esferas de actividad, sino que con frecuencia se les asigna a puestos influyentes en otras represen taciones del gobierno. A veces hasta la tercera parte de un cuerpo com o el Consejo de Estado puede estar repartido en un m om ento dado. En el caso de la Inspección de Finanzas, después de un periodo inicial de obligaciones regulares, el em pleado puede asum ir otras obligaciones y nunca volver a su cuerpo especializado. El Cuerpo de M inas retiene su prestigio entre los cuerpos técnicos pese a la declinación de la ingenie ría m inera com o cam po de actividad. La pertenencia al cuerpo sirve de trampolín para ocupar importantes puestos adm inistrativos que no re quieren dicha especialización. Todo esto significa que en la realidad es tos cuerpos sirven para conferir prestigio a los afortunados individuos elegidos en el m om ento de su ingreso en la carrera burocrática. Antes de la segunda Guerra Mundial, la entrada a los escalones su pe riores del servicio público era fragmentada; cada uno de los grands corps seleccionaba su propia gente, y los m inisterios entrevistaban por sepa rado a otros em pleados públicos. En 1945 se realizaron extensos cam bios a fin de ampliar la base de reclutam iento de personal e introducir cierta uniformidad en el proceso de selección. Debido a la conexión di recta con el sistem a educativo, estas m edidas produjeron a su vez refor mas educacionales. Para los administradores no técnicos, los primeros pasos consistieron en nacionalizar el instituto de ciencias políticas de París, que era privado, y en el cual los futuros em pleados públicos habían recibido su educación durante décadas, además de crear una serie de ins tituciones locales similares disem inadas por todo el país. La innovación más importante fue el establecim iento de la Escuela Nacional de Admi nistración ( e n a ) , que sirviera de centro com ún de capacitación para fu turos administradores superiores, con ingreso mediante un examen com ún a todos los egresados universitarios. El propósito era abrir el servicio a una gam a más amplia de candidatos, seleccionarlos m ediante un solo m étodo, capacitarlos por m edio de un programa de tres años de dura 12 E zra N . S u leim a n , Politics, Power and Bureaucracy in France: The A dm in istrative Elite, p. 2 4 1 . S ig u e: “P or ejem p lo, la d e la In sp e c c ió n d e F in a n za s c o n s is te e n la verifica ció n d e lo s in g r e s o s y g a sto s del gob iern o; la del C on sejo d e E sta d o c o n s is te en su p a p el dual c o m o c o n se je r o del g o b iern o y c o m o tribunal a d m in istrativo; y la d el T rib u n al d e C u en tas, en su p ap el c o m o corte q u e verifica tod as las cu en tas p ú b licas. Los cu erp o s so n in stitu cio n es d e c id id a m e n te in d ep en d ie n tes c u a n d o realizan esta s tareas: tien en su s p ro p io s esta tu to s, q u e o b lig a n a to d o s su s m iem b ro s, y están su jeto s a m u y p o ca in te rfer en cia p o r p arte d el E stad o. Así, se ha llegado a con sid erar qu e so n a la vez parte integral d el m e c a n ism o d el E s ta d o e in stru m e n to s d e é s te para co n tro la r su s ab u sos".
246
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ción una vez seleccionados, y luego distribuirlos entre los grands corps y los m inisterios, otorgando los puestos más deseables a los candidatos más prom isorios. A la par de estas m edidas, se estableció por primera vez una dirección central de servicios públicos y un código uniform e de derechos y responsabilidades del em pleado público. La opinión general es que con estas reformas se ha logrado m ucho m e nos de lo que se esperaba . 13 La dem ocratización del servicio público no se ha logrado, sobretodo porque el acceso a la educación superior sigue li m itándose a los alum nos de las clases altas, con gran concentración de egresados provenientes de París, antes que de las provincias . 14 Cuarenta por ciento de los que entran a los grands corps siguen proviniendo de fa m ilias con tradición de servicio público, especialm ente de rango supe rior. Una m edida calculada para permitir el ingreso de un núm ero lim i tado de solicitantes con experiencia ejecutiva en la E scuela Nacional de Administración no proporcionó todas las oportunidades que se habían previsto. En 1983, el gobierno socialista de Mitterrand em prendió una reforma por la cual la quinta parte de los estudiantes que ingresan en la e n a provendrían de los sindicatos y funcionarios locales elegidos que con taran con 10 años o más de experiencia. Sin em bargo, este esfuerzo por aum entar la diversificación no dio resultado y fue abandonado. Los graduados de la e n a tienen acceso a los grands corps y a los m iniste rios de acuerdo con un orden bien establecido de preferencias. Todos aspiran a entrar en uno de los prestigiosos cuerpos, pero solam ente 2 0 % de los egresados reúne las cualidades para ingresar a uno de los grands corps. Los otros entran a los cuerpos de los m inisterios, de los cuales Finanzas e Interior son los preferidos; los otros, com o Agricultura, Traba jo y Justicia tienen m ucho m enor atractivo. Como resultado, la distribu ción de talento es dispareja entre los diversos programas del gobierno. Si bien el éxito fue sólo parcial, las reformas de la posguerra consiguieron cam bios significativos. El objetivo de promover una mira com ún entre la élite administrativa se consiguió rem plazando los exám enes separa dos por un examen com ún de ingreso en la e n a , y haciendo que los nuevos reclutas com partieran el programa de tres años com binado con un in ternado para adquirir experiencia práctica, estudios concentrados en 13 Para e v a lu a c io n e s recien tes, v éa se, d e G eorge V ern ard ak is, "The N a tio n a l S c h o o l o f A d m in istra tio n an d P u b lic P olicy-M ak in g in France", International R eview o f A dm in istra tive Sciences, vol. 54, pp. 4 2 7 -4 5 1 , 1988; y d e Jean -L u c B o d ig u el, "H aute F o n c tio n P u b liq u e et T r a d itio n s A d m in istra tiv e et P o litiq u e”, m im eo g ra fia d o , 24 pp., p rep arad a para el X IV C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P o litica l S c ie n c e A s so c ia tio n , W a sh in g to n , D. C., 1988. 14 P ara u n a d e sc r ip c ió n d el co m p le jo sis te m a fra n cés d e e d u c a c ió n su p e r io r y d e la for m a en q u e su s in stitu c io n e s co n trib u y en a la fo rm a c ió n d e la élite, v éa se, d e S u le im a n , Eli tes in French Society, en e sp e cia l lo s c a p ítu lo s 2, 3 y 4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
247
uno de cuatro cam pos (adm inistración general, adm inistración econ ó mica y financiera, adm inistración social o relaciones exteriores) y asig nándolos durante un breve periodo a la industria privada, a fin de ob tener experiencia sobre la adm inistración industrial. Sin duda se han reducido las tendencias separatistas, pese a que la tradición de los cuer pos prevalece com o parte de la burocracia. El periodo de posguerra tam bién ha sido testigo del rem plazo casi to tal de burócratas en los niveles superiores, en parte debido a la pérdida de recursos hum anos durante la guerra y a purgas en el periodo de la libe ración, con lo que se abrieron oportunidades a los egresados del nuevo m ovim iento de reforma administrativa. Es más, la dirección política de la Quinta República hace hincapié en que la renovación nacional debe conseguirse m ediante la experiencia tecnológica aportada por los técni cos que se desem peñan en la burocracia, con lo cual m uchos em pleados públicos han ascendido a cargos de asesores m inisteriales y a veces a m inistros propiam ente dichos. Suleim an señala que esta élite no hace hincapié en la experiencia técnica estrecham ente especializada, sino que su éxito se basa en su "profunda creencia en la capacidad generali zada, que es la única clase de capacidad que permite a uno moverse de un sector a otro sin conocim ientos técnicos preadquiridos para un puesto en particular " . 15 Siguen abundando, sin que las transiciones políticas las hayan reducido, las oportunidades para la aplicación de conocim ientos adm inistrativos. Para citar a Ridley y Blondel: La adm inistración pública sigue siendo el lugar donde se concentran los hom bres talentosos y em prendedores, la m ejor capacitación para puestos que no sean de servicio público, y la fuente de un gran poder. Su influencia cultural, social y económ ica probablem ente haya aum entado con los años. Ha sido una de las principales fuerzas, si no es que la principal, de la vida de Francia, y lo más probable es que continúe sién d o lo .16
En años recientes tam bién ha surgido una definición más clara de la relación entre el Estado y los em pleados públicos. En teoría, el em plea do público siem pre ha trabajado en condiciones establecidas unilateral mente por el Estado, a diferencia de la relación contractual entre em plea dos y em pleadores en el ám bito privado. Este concepto básico no se ha visto afectado por la transición de m onarquía a gobierno civil o por vai ¡aciones entre los regím enes políticos. En la práctica, durante el siglo \I X esto significó que si bien los em pleados públicos recibían ventajas, c om o seguridad en el trabajo, sueldos generosos y beneficios, al m ism o Ibid., p. 163. R id ley y B lo n d el, Public Adm inistration in France, p. 54.
248
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
tiem po se les negaban derechos com o los de los em pleados privados en materia de sindicación, negociaciones colectivas y derecho a huelga. El estatuto del em pleado público de 1946, si bien reafirma el concepto de que las condiciones de trabajo del em pleado público las fija el Estado y éste puede cam biarlas unilateralm ente, en la realidad retuvo los privi legios anteriores, y reconociendo los derechos negados en otro tiem po. En consecuencia, el em pleado público francés sigue gozando de seguri dad vitalicia en el trabajo; los únicos m otivos por los cuales puede per derlo son la im probable declaración de prescindibilidad (en cuyo caso se le paga indem nización) o despido por razones disciplinarias, y eso únicam ente de acuerdo con un procedim iento detallado establecido por tribunales disciplinarios especiales, en los que el funcionario está repre sentado. Los sueldos están calculados para m antener la categoría y re conocer las obligaciones públicas del funcionario, más que para pagar por el trabajo realizado, y la rem uneración, si bien no es extravagante, es adecuada. Los am plios beneficios incluyen bonificaciones por fam i lia, diversos programas de seguridad social y generosos planes de retiro y pensión. Los ascensos y otros cam bios de categoría están controlados, en gran medida, por el propio sistem a de servicio público. Después de décadas de dudas sobre su legalidad, la ley de 1946 reco noció form alm ente el derecho de los em pleados públicos para agrem iar se. Anteriormente las huelgas de em pleados públicos habían sido decla radas ilegales, y la reforma de 1946 no especifica con claridad si existe el derecho a la huelga. Ante la falta de autorización o de negación, el Consejo de Estado ha decidido que no se pueden tom ar m edidas d isci plinarias contra un em pleado por el solo hecho de haber participado en una huelga, pero que los servicios esenciales deben ser m antenidos y los em pleados de rango superior no pueden plegarse a ninguna huelga. La sindicación de los em pleados públicos ha avanzado notablem ente en el periodo de posguerra, y de hecho las huelgas de em pleados públicos son cosa com ún. Tam bién se ha aclarado la participación en actividades políticas. La mayoría de los em pleados públicos goza de libertad para afiliarse y to mar parte en actividades partidistas. No está prohibido que lo hagan los que ocupan puestos de responsabilidad, pero no deben revelar su situa ción de em pleados públicos ni utilizar inform ación obtenida a través de su trabajo. Los em pleados públicos pueden postularse para cargos elegi dos por votación, y pueden desem peñarse en la mayoría de las funcio nes locales sin renunciar a sus puestos; pero en el caso de ser elegidos para la legislatura nacional, deben perm anecer de licencia durante esos años, con derecho a retomar su puesto. En este m arco legal, diversos estudiosos han analizado las caracterís-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
249
litas de la burocracia francesa con profundidad y agudeza. Los más ■I' lacados son Michel C roziery Ezra N. Suleim an. Crozier considera que la pauta burocrática de tom a de d ecision es se ,ijusta bien a los rasgos culturales franceses básicos, pues destacan las i ualidades de racionalidad, im personalidad y poder absolu to . 17 Crozier «•pina que Francia es esencialm ente una "sociedad inmovilizada", lo que i file ja su conclusión con respecto a las consecuencias de dos actitudes profundam ente arraigadas y no obstante contradictorias: el d eseo de evitar, lo más posible, las relaciones directas de autoridad cara a cara, y I.i opinión generalizada de la autoridad en térm inos universales y ab so lutos. El sistem a burocrático proporciona la manera de reconciliar estas actitudes contradictorias m ediante el im personalism o y la centralizai ión, que com bina la concepción absolutista de la autoridad con la elim i nación de la mayoría de las relaciones de dependencia directa. "En otras palabras —dice— , el sistem a burocrático francés es la solución perfecta al dilem a básico que los franceses sienten frente a la autoridad. No pue den soportar la autoridad om nipotente que les parece indispensable si i ualquier actividad cooperativa ha de prosperar .” 18 Si bien adaptado a los requisitos básicos de una sociedad estancada, el subsistem a adm inistrativo francés adolece, según Crozier, de disfuni iones inherentes. Una es que las decisiones son inadecuadas porque quienes tom an las decisiones están muy alejados de los afectados por ollas. La segunda es que la coordinación resulta difícil. El tem or al conllicto y a las relaciones cara a cara da lugar a una especie de autocontrol adm inistrativo para evitar la superposición de territorios, tem a ante el cual los adm inistradores superiores en Francia sienten una especie de "pánico". Crozier sugiere que la causa de esta situación es "su con cep ción de la autoridad com o absoluta, que no puede com partirse, discutir se ni com prom eterse ” . 19 El últim o problem a "generalizado y recurrente” es el de la adaptación al cam bio. Crozier opina que por lo general la res puesta de una organización burocrática al cam bio se m anifiesta en lar gos periodos de rutina que alternan con cortos periodos de crisis, un m odelo particularm ente pronunciado en Francia . 20 17 "Los fr a n c e se s n o p u ed en d ese m p e ñ a r se en s itu a c io n e s a m b ig u a s y p o te n c ia lm e n te p ertu rb a d o ra s. [ ...] L o q u e tem e n n o e s el c a m b io en s í m ism o , sin o lo s r ie s g o s q u e d e b e rían a su m ir si el e s ta n c a m ie n to q u e lo s p rotege (y lo s lim ita ) llegara a d e sa p a r e c e r .” C ro zier, The Bureaucratic Phenom enon, p. 226. '* I b id ., p. 2 22. 19Ibid., p. 253. 20 "La d ife r e n c ia en tre F ran cia y o tr o s p a íse s o c c id e n ta le s tien e m u c h o m á s q u e ver co n la m a n era c o m o se rea liza el c a m b io q u e c o n el a lc a n c e d e éste . P ara o b te n e r u n a reform a lim ita d a en F ran cia, u n o se ve o b lig a d o a a ta ca r a to d o el ‘s is te m a ’, p or lo cu a l é s te se ve a se d ia d o c o n sta n te m e n te . E sto ex p lica la razón d e q u e las reglas d el ju e g o n u n ca se a c e p ten en su totalid ad . [ ...] La reform a só lo p u ed e lograrse m ed ia n te u n a rev o lu ció n total. [...]
250
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Crozier opina que los grands corps son los que más prom eten com o agentes para el cam bio, alejados de las presiones y capaces de resistir por lo m enos las crisis menores; sin embargo, esa intervención tiene po sibilidades m ínim as. La dirección de la reforma generalm ente se orien ta hacia la mayor centralización, puesto que este m étodo ha resuelto crisis anteriores. La participación de la ciudadanía es m ínim a o nula. Los objetivos son “paz, orden y arm onía”, en lugar de “experim entación e innovación”. De ahí que los grands corps “no puedan ser realm ente los que encabecen el cambio", y que la burocracia se vea obligada a transferir los principales problem as de cam bio a los form uladores de políticas en niveles superiores .21 El estudio de Suleim an, más reciente que el de Crozier, reafirma lo dicho por éste en los aspectos fundam entales, adem ás de ocuparse de cuestiones adicionales. Suleim an coincide con Crozier en cuanto a la rí gida centralización de la adm inistración francesa y a la urgencia de hacer reformas adm inistrativas extensas. También confirm a la función central de los grands corps en el aparato adm inistrativo, los cuales que daron prácticam ente intactos por los esfuerzos reform istas de la pos guerra. Sin em bargo, refuta la sugerencia de Crozier de que los cuerpos funcionan com o agentes de cam bio dentro de la burocracia. En vez de mediar entre la burocracia y el resto del sistem a de gobierno en tiem pos de crisis, de la evidencia disponible Suleim an interpreta que los cuerpos son parte integral del sistem a que se resiste al cam bio, y llega a la con clusión de que “la existencia de num erosos cuerpos está indisoluble m ente ligada al Estado centralizado ” . 22 Cita el estudio de un caso en el Corps des Mines que muestra cóm o los m iem bros de este cuerpo se las han arreglado para instalarse en una serie de posiciones adm inistrati vas claves pese a la importancia decreciente del sector minero. Estas re des dentro de los cuerpos, sostiene Suleim an, establecen las norm as por las cuales se juzgan la conveniencia y velocidad del cam bio. Más aún, puesto que existen num erosos cuerpos y a veces conflictos entre ellos, la form ulación de políticas “se reduce al denom inador com ún m ás bajo entre los cuerpos rivales ” .23 Como resultado, las rivalidades internas asu men precedencia sobre los problem as de política nacional, lo cual tien de a retardar los cam bios. Suleim an formula la hipótesis de que si bien los cuerpos com o entidades organizadas no sirven com o agentes de camPor o tro la d o , lo s m a n ifiesto s r e v o lu cio n a rio s tien d e n a ten er s ó lo valor s im b ó lic o y van en c o n sta n te d e c liv e .” Ibid., p. 287. 21 Ibid., p. 255. Los p u n to s d e vista d e C rozier c o n resp ecto a c ó m o d eb en rea liza rse las fo rm a s fra n cesa s se p resen tan en Strategies for Change, o r ig in a lm e n te p u b lic a d a en F ran cia en 1979, en ta n to q u e la tra d u c ció n en in g lé s s e p u b lic ó en 1982. 22 S u le im a n , Politics, Power, and Bureaucracy, p. 271. 23 Ibid., p. 274.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
251
bio, un integrante de un cuerpo podrá iniciar el cam bio si ocupa un puesto im portante en una repartición fuera del cuerpo, y usar su red de apoyo dentro del cuerpo al cual pertenece en favor de la nueva política, siempre y cuando los intereses del propio cuerpo no se vean amenazados. En resumen, Suleim an parece m enos optim ista aún que Crozier sobre las perspectivas de un cam bio que se inicie dentro de la propia burocra cia, salvo en circunstancias especiales. Una pregunta interesante que Suleim an formula es si la clase social a la que pertenece el funcionario afecta su actitud y com portam iento com o burócrata. Después de confirmar que los funcionarios superiores siguen proviniendo en su mayoría de las clases alta y media, recopila y analiza los datos disponibles en cuanto a la correlación entre nivel socio económ ico y desem peño burocrático . 24 "Su conclusión preliminar es que, en vista de la falta de evidencia de división de opiniones y actitudes por clase social, las actitudes y el com portam iento de los funcionarios pú blicos superiores que participaron en su estudio no se deben a su clase social, sino más probablem ente a su capacitación com o em pleados pú blicos, a la estructura adm inistrativa propiam ente dicha y al am biente de trabajo. En consecuencia, Suleim an hace una advertencia sobre la su posición de que la representación proporcional de las clases sociales en la élite adm inistrativa francesa ocasionará una transform ación radical. Por lo que ya se ha dicho sobre la función del Estado en la sociedad francesa y de los em pleados públicos de jerarquía com o agentes del Es tado, es evidente que los integrantes de la élite administrativa participan en una amplia gama de actividades que se extiende m ucho más allá de la sim ple aplicación de los reglamentos. Dos características principales de la burocracia francesa dan cuenta de esto: la perm anencia de las estruc turas burocráticas y la om nipresencia del personal burocrático. Ya hem os exam inado la continuidad adm inistrativa, esp ecialm ente a través de los grands corps. También tenem os que examinar la medida en la cual los miembros de la élite burocrática ocupan posiciones de poder e influencia tanto dentro com o fuera de las agencias administrativas del gobierno. Como podría esperarse, los integrantes de uno de los grands corps o del cuerpo de un m inisterio casi invariablem ente ocupan el cargo prin cipal en las direcciones, o divisiones operacionales de cada m inisterio, si bien esto no es requisito. Para fines prácticos, la selección del m inis tro no se lim ita únicam ente a los em pleados públicos, sino que en algu nos casos se extiende a m iem bros de un cuerpo en particular que ha "colonizado" ese sector de la adm inistración. Estos factores, adem ás de otros, lim itan en gran medida las posibilidades de elección y m antienen 24 Ibid., "Social Class and Adm inistrative Behavior”, capítulo 4, pp. 100-112.
252
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
firm emente dichas posiciones claves en m anos del servicio público, por lo cual el m inistro en turno depende en gran m edida de los adm inistra dores profesionales claves que encabezan las direcciones .25 El servicio en la institución singularm ente francesa del gabinete m i nisterial ofrece otro canal para el desarrollo de los em pleos públicos. El gabinete es resultado de la costum bre, no de ningún estatuto (salvo por un esfuerzo fallido de limitar el núm ero de integrantes a 1 0 ), y está for m ado por funcionarios seleccionados por el m inistro y que sirven a su conveniencia. La función del gabinete ha cam biado con el correr del tiem po, pero por lo general éste se considera una barrera o interm ediario entre el m inistro y las figuras políticas externas, por un lado, y el apara to adm inistrativo interno perm anente, por otro. Pese a su reducido ta maño, el gabinete tiene su propia jerarquía, encabezada por el director, quien es la figura principal después del ministro, varios m iem bros de enlace con direcciones específicas, y un núm ero inferior que se ocupa de asuntos externos o que mantiene una estrecha relación de trabajo con el ministro. Los com entarios sobre el valor de estos gabinetes varían. Algunos los consideran una creación positiva que contribuye a la efectividad del m inisterio, mientras que otros los consideran un m ecanism o concebido para afrontar las deficiencias del sistem a m inisterial, pero agravándolas en la práctica; parece existir un acuerdo, sin em bargo, en que la función del gabinete es fundam ental, que está en crecim iento y que genera con flictos. El autor de un inform e reciente dice que los gabinetes m inisteria les son “sim ultáneam ente producto y reflejo del sistem a adm inistrativo francés en general” y que los m iem bros del gabinete “ocupan una p osi ción privilegiada en el gobierno, debido a la asesoría que prestan, a las d ecisiones que preparan y al cum plim iento que supervisan ” .26 Si esta opinión es correcta, el hecho de que los em pleados públicos predom inen en estas asignaciones es evidencia im portante de la esfera de actividades de los administradores superiores. En la Quinta República, hasta el año 1981, 90% de los integrantes de los gabinetes m inisteriales eran em pleados públicos, com parados con 60% durante la Tercera Re pública. La proporción ha dism inuido en cierta m edida durante la era de M itterrand ,27 pero sigue siendo alta. El prom edio de servicio en un 25 S u le im a n afirm a q u e en un rég im en p a rla m en ta rio c o m o el d e la C uarta R ep ú b lica , el p o d er real d e lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s se e n cu en tra en la o b str u c c ió n , y c ita la o b ser v a ció n h ech a p o r un director: "C uando u n m in istr o q u iere h a cer a lg o im p o sib le , só lo d e b e m o s d e c ir bueno, y lo m á s p rob ab le e s q u e n u n ca v o lv a m o s a e s c u c h a r n ad a m á s so b re e llo ”. Ibid., p. 167. 26 J ea n n e S iw ek -P o u y d essea u , "French M in isterial Staffs", e n la o b ra d e D o g a n , The M andarins o f Western Europe, pp. 2 0 8 -2 0 9 . 27 V éa se, d e S u le im a n , "From R ight to Left: B u reau cracy an d P o litics in F ra n ce”, p. 122.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
253
||itbínete m inisterial es de tres años. Esto se está convirtiendo en parte •I r la carrera de un burócrata con aspiraciones; alrededor de la mitad de l
254
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ta República, han sido nom brados con creciente frecuencia a m in iste rios claves; en algunos gobiernos recientes, más de la tercera parte de los m inistros provino de las filas de los em pleados públicos. La transición al socialism o en 1981 no cam bió esta tendencia, sino que sólo cam bió a algunos adm inistradores de la élite por otros m ás a tono políticam ente con el gobierno de Mitterrand. Han ocurrido cam bios sim ilares duran te los periodos de cohabitación, cuando el primer m inistro y el presidente no han sido aliados políticos. Se ha d icho que la Quinta R epública es la République des fonctionnaires, y Mattei Dogan dice que los pasillos de los m inisterios se han convertido en “el paraíso de los m andarines m o dernos ” .30 Por último, debe señalarse que los em pleados públicos franceses, espe cialm ente los que han logrado ingresar en uno de los grands corps, ocu pan numerosos puestos influyentes que no son de los ministerios de gobier no. Entre dichos em pleados se encuentran tres de los cuatro presidentes de la Quinta República y todos los primeros m inistro de la m ism a entre 1958 y 1984. Cada vez con mayor frecuencia, m uchos m iem bros de la Asamblea Nacional provienen de las filas de ex em pleados públicos. Tras la victoria socialista de 1981, la proporción alcanza casi 50% de los dipu tados elegidos a la Asamblea. El liderazgo en la m ayoría de las industrias nacionalizadas está en m anos de em pleados p úblicos .31 Con frecuencia se ha dado el caso de funcionarios públicos que a mitad de carrera han ocupado puestos en el sector privado. Esta am pliación, más notable du rante la Quinta República, justifica la referencia de Suleim an a “la om nipresencia de los em pleados públicos en todas las instituciones funda m entales de Francia ” ,32 y explica la opinión de Ashford de que "Francia probablem ente se cuenta entre los sistem as adm inistrativos que mejor com binan los talentos empresariales con los adm inistrativos " . 33 En vista de la prevalencia de los burócratas franceses, uno debe pre guntarse qué significa esto en térm inos de la función política a largo plazo de la burocracia y de la efectividad de los controles que se apli quen sobre ella. Diferentes autoridades ofrecen diversas explicaciones. La generalización más com ún, y que cuenta con abundantes anteceden tes históricos, es que la burocracia ha sabido com pensar con su com petencia y continuidad lo frágil y cam biante del liderazgo político y ha tom ado m edidas para m antenerse en orden. De acuerdo con Diamant, “la República pasa, pero la adm inistración queda " . 34 Ciertamente, antes 30 D o g a n , The M a n d a rin s o f W estern E u rope, p. 11. 31 D a n iel D erivry, "The M an agers o f P u b lic E n terp rises in France", en The M a n d a rin s o f W estern E u ro pe, pp. 21 0 -2 2 5 . 32 S u le im a n , P olitics, Pow er, a n d B u reau cracy, p. 374. 33 A shford , P olicy a n d P o litics in France, p. 78. 34 D ia m a n t, "The F ren ch A d m in istrative S ystem ", pp. 1 8 2-218.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
255
tic la Quinta República, el control del poder ejecutivo sobre la burocrai'ia era débil y el control de la legislatura esporádico y fragmentario, a menudo orientado hacia la obtención de favores o el bloqueo de progra mas, antes que hacia la orientación de los esfuerzos burocráticos. Ante la falta de controles externos efectivos surgieron m ecanism os de "con trol interno”, que se desarrollaron com o autocontroles de la burocracia. I I Consejo de Estado ha evolucionado gradualm ente hasta ser la instiIlición más im portante de este tipo, habiendo asum ido funciones como la evaluación de actos adm inistrativos en defensa de los derechos del i mdadano, asesorando sobre la redacción de proyectos de ley y decretos ejecutivos, consultando con m inistros sobre problem as administrativos v sugiriendo soluciones. Esta hipótesis de inestabilidad política equilibrada por la estabilidad administrativa ha sido puesta en tela de juicio con creciente frecuencia. ( rozier objeta el contraste sim plificado entre “burocracia permanente y eficaz” y “gobiernos inestables incapaces de formular y llevar a cabo una política congruente”. Él opina que esta situación no es paradójica, mno reflejo, en el nivel organizacional, de las características francesas ilc racionalidad, im personalidad y sentido de lo absoluto, que están presriites en las medidas surgidas de un patrón de toma de decisiones dentro ilrl cual el sistem a adm inistrativo dom ina. Sostiene adem ás que mientras persista la dom inación del sistem a adm inistrativo, todo el sistema político estará desequilibrado .35 1\1 estudio que Suleim an hace de la élite administrativa, por ser más reciente, permite mostrar un mayor interés en la evolución del control político sobre la burocracia durante la Quinta República. Suleiman crilu a la opinión de que durante la Tercera y la Cuarta Repúblicas el po drí pasó de los políticos a los em pleados públicos debido a inestabilidad ministerial, y manifiesta dudas sobre la aseveración de que las políticas .1 largo plazo fueron en gran medida obra de funcionarios permanentes, no de políticos, y afirmando a su vez que por lo general fueron resultado •Ir cam biantes alianzas entre los dos grupos. Además, arguye que la Quiniit República ha introducido cam bios significativos en el control político sobre la burocracia. El efecto de la supervisión parlamentaria decidida mente se ha debilitado, com o producto de la relativa im potencia del po• I r i legislativo en un sistem a mixto parlamentario-presidencial. El conIrol del ejecutivo se ha reforzado considerablem ente, sobre todo desde 1 1ue los cam bios parlam entarios de 1962 aum entaron los poderes de la presidencia. En el orden ministerial, ha ayudado el hecho de la estadía prom edio un poco más larga por parte de los m inistros. *' C rozier, The Bureaucratic Phenom enon , pp. 251 263.
256
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Cada vez está más claro que la característica más im portante que afec ta el funcionam iento del sistem a mixto presidencial-parlam entario de la Quinta República no es que un partido político dom inante o una coa lición controle tanto la presidencia com o la Asamblea Nacional. John R. Rohr ha presentado evidencias de que quienes elaboraron la actual Cons titución tenían la intención de colocar a un prim er m inistro a la cabeza del poder ejecutivo, pero la enm ienda de 1962 que disponía la elección directa del presidente propició un papel más dom inante para este últi mo, excepto en los periodos de cohabitación , 36 Como consecuencia, se ajusta a la realidad hablar de un gobierno presidencial y de un gobierno del primer ministro, según sean las relaciones de poder relativas del pre sidente y del primer ministro. Como ha señalado Robert Elgie, “las pe culiaridades del acuerdo constitucional francés han institucionalizado la rivalidad dentro del ejecutivo” y, por lo tanto, han creado “una tensión constante entre las dos instituciones, al tratar cada una de aum entar su control sobre el proceso político a costas de la otra ” . 37 El sistem a político actual de Francia, com o lo ha descrito adecuada m ente Suleim an, continúa com binando “los principales elem entos del sistem a parlamentario británico y del sistem a presidencial estaduniden se " . 38 Cuando la presidencia y el cuerpo legislativo han sido controlados por un solo partido político, éste ha podido gobernar efectivam ente con un fuerte dom inio de las instituciones estatales, entre ellas la burocra cia. Los cam bios de poder entre los partidos no han significado rem o ciones m asivas de los funcionarios de la adm inistración pública, pero sí han dado lugar a que en algunas posiciones claves se rem place a algu nos adm inistradores públicos por otros. Cuando esto ocurrió después de la victoria socialista en 1981, Suleim an concluyó que había em peza do “la verdadera politización de la adm inistración”, y predijo acerta dam ente que así com o los socialistas no se oponían a recom pensar a sus partidarios con cargos importantes, tam poco la derecha lo haría cuando retornara al poder .39 Fortín estuvo de acuerdo en que esos cam 36 J oh n A. R ohr, " E xecu tive P o w er an d R ep u b lica n P rin c ip ies at th e F o u n d in g o f the F ifth R ep u b lic”, Governance, vol. 7, n ú m . 2, pp. 113-134, abril d e 1994. 37 R o b ert E lgie, "The P rim e M in ister's O ffice in France: A C h a n g in g R ole in a S em i-p resid en tia l S ystem ", Governance, vol. 5, n ú m . 1, pp. 104-121, en la p. 113, en e r o d e 1992. E l g ie id en tifica tres tip o s d e r e la c io n e s en tre el p resid e n te y el p rim er m in istr o en la Q u in ta R epública: a) "el lid erazgo p resid en cial p u ro [ ...] en el cual el p resid en te es la fuerza p o lítica d o m in a n te y e n el q u e el p r im er m in is tr o e s p o c o m á s q u e u n lea l se r v id o r p r e s id e n c ia l”; b) "un p r e s id e n c ia lis m o lim ita d o ”, en el q u e el p rim er m in istr o "trata d e o b te n e r cierta in d ep en d e n c ia , p ero sig u e lim ita d o p or la situ a c ió n p o lític a q u e fu n c io n a e n favor del p r e sid e n te ”, y e ) "el lid era zg o del p rim er m in istr o ”, en el q u e "el p rim er m in istr o e s la fu erza p o lític a p rin cip a l y el p resid e n te d e se m p e ñ a un p ap el se c u n d a r io ”. Ibid. 38 S u le im a n , Politics, Power, and Bureaucracy, p. 358. 39 "From R ig h t to Left: B u rea u cra cy an d P o litics in F ra n ce”, p. 131.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
257
l)los en el poder harían que “fueran casi autom áticos algunos cam bios ile funcionarios " . 40 Kn resum en, la conclusión a la cual por lo general llegan quienes esIuilian el sistem a francés es que, si bien los burócratas franceses desem |HM lan un papel activo y fundam ental en la form ulación de políticas públicas, el control últim o reside fuera de la burocracia com o institución. Según Q uerm onne y Rouban, “el servicio civil jerárquico en Francia se 11.1 encontrado tan ligado a la form ulación de políticas de alto nivel, a I r. reformas sociales y al desarrollo económ ico, que en la actualidad se están uniendo los m undos político y adm inistrativo " . 41 Vernardakis conI I icrda y m anifiesta que durante la Quinta República el papel de los em pleados públicos superiores en la form ulación de políticas ha alcanzado un nuevo nivel. Sin embargo —agrega— , el ejercicio de control eje cutivo sobre la burocracia frente al control parlam entario débil [...] no su gie re que la burocracia se haya apropiado del poder. Por el contrario, su subordi nación en la práctica al ejecutivo dual ha debilitado su relativa autonom ía 42
Sin verse fundam entalm ente am enazada en cuanto a su papel en el sistem a político de Francia, pese a su notable capacidad de autoprotección, a la élite adm inistrativa francesa se ha adaptado a un m ayor desa lío en su autonom ía de lo que ha experim entado en el pasado.
La Alemania reunificada
,■
Las instituciones políticas alem anas difieren de las francesas en algunos aspectos fundam entales .43 Desde la unificación del Reich bajo Bismarck, 40 “C ou n try R eport: R eflectio n s o n P u b lic A d m in istra tio n in F ra n ce 1 9 8 6 -1 9 8 7 ”, p. 103. 41 J ea n -L o u is Q u erm o n n e y Luc R ou b an , ‘‘F ren ch P u b lic A d m in istra tio n an d P olicy E valu ation : T he Q u est for A cco u n ta b ility ”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 4 6 , n ú m . 5, pp. 3 9 7 -4 0 6 , en la p. 3 9 8 , 1986. 42 "The N a tio n a l S c h o o l o f A d m in istra tio n an d P u b lic P olicy-M ak in g in F ra n ce”, p. 4 47. 43 V éa se, d e F in er , The T heory a n d P ra ctice o f M o d e m G o v e r n m e n t , c a p ít u lo s 28 y 31; d e R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , E u ropean S o ciety a n d P o litics, c a p ítu lo 16, pp. 3 4 3-347; d e H erbert J a co b , G erm á n A d m in istr a tio n S in ce B ism a rck , N e w H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1963; d e A rnold J. H e id e n h e im e r y D on ald P. K o m m ers, The G o v e m m e n ts o f G erm a n y , 4a ed ., N u ev a York, T h o m a s Y. C row ell C om p an y, 1975; d e R en a te M ayn tz y F ritz W. S ch a rp f, P olicy-M akin g in the G erm án F ederal B u re a u c ra c y , A m sterd am , E lsevier, 1975; d e R en a te M ayn tz, " E xecu tive L ea d ersh ip in G erm any: D isp e r sió n o f P o w er o r ‘K a n slerd em o cra tie’?”, en la obra d e R ichard R o se y E zra N . S u leim a n , co m p s., Presid e n ts a n d P rim e M in isters, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for P u b lic P o licy R esea rch , c a p ítu lo 4, pp. 139-170, 1980; d e N evil Jo h n so n , S ta te a n d G o vern m en t in the Federal R ep u b lic o f G erm an y: The E x e cu tive a t W ork, 2a ed ., O xford, P ergam on P ress, 1983; d e K laus K onig, H. J. von O ertzen y F. W agener, co m p s., P ublic A d m in istra tio n in the Federal R e p u b lic o f G erm a n y, A m b eres, K lu w er-D even ter, 1983; d e R en a te M ayntz, "G erm án F ed e ral B u reau crats: A F u n ctio n a l E lite b etw een P o litic s an d A d m in istration " , en la ob ra d e
258
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
Alemania ha tenido un sistem a federal de gobierno, con la excepción del periodo nazi. Cuando el país se dividió al final de la segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental (la República Federal de Alem ania) re tornó al sistem a federal, mientras que Alemania Oriental (la República Dem ocrática Alemana) m antuvo, bajo su régim en del bloque com un is ta, una estructura unitaria centralista muy sim ilar a la nazi. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación ocu rrió con rapidez. El proceso consistió principalm ente en la absorción de la Alemania Oriental por la Occidental al confirm arse la incorporación de la Alemania Oriental a la República Federal en octubre de 1990.44 En el sistem a federal alemán, la unidad constitutiva es el Land. Con la reunificación, se añadieron cinco Laender con los territorios que habían form ado la República Dem ocrática Alemana, lo que hizo que el total as cendiera a l ó . Cada Land tiene amplias responsabilidades administrativas y adjudicativas, pero el gobierno nacional o Reich dom ina en el aspecto legislativo. Fundam entalm ente, la división de funciones con siste en que las decisiones legislativas más im portantes las tom a el gobierno central, que confía en los Laender para la adm inistración de los programas apro bados. En consecuencia, solam ente 10% de la burocracia es federal y el resto se ubica en los servicios administrativos de los Laender. La Constitución de Bonn de 1949 tam bién contem plaba un gobierno S u leim a n , com p ., B ureaucrats a n d Policy M aking, pp. 174-205; d e H ein rich S ied en top f, "West ern G erm any", en el libro de R ow at, com p ., P ublic A d m in istra tio n in D eveloped D em ocracies, c a p ítu lo 19; d e H ellm u t W o llm a n , "Policy A n alysis in W est G erm a n y ’s F ed eral G overn m ent: A C ase o f U n fin ish ed G o vern m en tal an d A d m in istra tiv e M o d em iza tio n ? " , G overn an ce, vol. 2, n ú m . 3, pp. 23 3 -2 6 6 , ju lio de 1989; d e P hyllis B e n y , “C ou n try Report: T h e Or g a n iza tio n an d In flu en ce o f the C h an cellory d u rin g the S ch m id t and K ohl C han cellorship s", G o v e m a n c e , vol. 2, n ú m . 3, pp. 3 3 9 -3 5 5 , ju lio d e 1989; d e Karl K aiser, " G erm any’s U n ificatio n ”, Foreign A ffairs, vol. 70, n ú m . 1, pp. 179-205, 1991; d e H. G. P eter W allach y R on ald A. F ra n cisco , U n ited G erm an y: The Past, P olitics, P ro sp ects, W estp ort, C o n n e c tic u t, G reen w o o d Press, 1992; d e D avid P. C onradt, The G erm án P o lity, 5a ed ., W h ite P lain s, N u eva York, L on gm an , 1993; d e M ichael G. H u elsh off, Andrei S. M arkovits y S im ó n R eich , com p s., From B u n d esrep u b lik to D eu tsch la n d : G erm án P olitics after U n ifica tio n , Ann Arbor, M ich i gan , T he U n iversity o f M ich igan Press, 1993, y d e M. D on ald H a n co ck y H elg a A. W elsh , G erm á n U n ification : P rocess & O u tc o m e s, B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1994. 44 La reu n ific a ció n ha sig n ifica d o un p r o c e so de r e c o n str u c c ió n d e la s in stitu c io n e s g u b ern a m en ta les y a d m in istra tiv a s d e lo q u e h ab ía sid o la A lem an ia O rien tal, sig u ie n d o el m o d e lo d e la R ep ú b lica F ed eral. E sto ha req u erid o tr a n sfo r m a c io n e s in stitu c io n a le s d r á s tica s en la ex R ep ú b lica D em o crá tica A lem an a, y ha im p u e s to ca rg a s m u y g ra v o sa s so b re lo s r e cu rso s d e la R ep ú b lica F ed eral d e A lem an ia (p a r ticu la rm en te p o r la " tran sferen cia d e la élite" d el p erso n a l a d m in istra tiv o del O ccid en te al O rien te), p r o b le m a s q u e n o p o d e m o s estu d ia r aq u í. Para u n a n á lisis d eta lla d o , v éa se, d e K lau s K on ig, " B u reau cratic In teg ra tio n by E lite Transfer: T h e C ase o f the F orm er G D R ”, G o v e m a n c e , vol. 6, n ú m . 3, pp. 3 8 6 -3 9 6 , ju lio d e 1993; " T ran sform ation o f P u b lic A d m in istra tio n in M id d le an d E a s tern E u rop e: T h e G erm án C ase”, m im eo g ra fia d o , 24 pp., p rep arad o para la 54a C o n feren cia N a cio n a l d e C a p a cita ció n d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 17 a 21 d e ju lio d e 1993, S a n F ra n cisco , y " A d m in istrative T r a n sfo r m a tio n in E a stern G erm a n y ”, P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 71, n ú m s. 1/2, pp. 135-149, p rim avera/veran o d e 1993.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
259
imrl imentario con una legislatura bicameral, un canciller com o ejecutivii principal y un presidente que se desem peñaría más o m enos com o un monarca constitucional elegido por cinco años con poderes muy li lilí lados. La función de canciller contenía am plios poderes. Elegido cada »n.itro años por el Bundestag o cámara baja de la legislatura, al com ienzo ■I' sn periodo, el canciller puede ser removido únicam ente por un voto de »cnsura com binado con la elección de un sucesor por mayoría absoluta ilrl Bundestag. Esto ocurrió una sola vez, en 1982, cuando un cam bio de 11 (.iliciones entre partidos elim inó a H elm ut Schm idt com o canciller y * lij'ió en su lugar a Helmut Kohl. Más aún, el canciller puede solicitar un vi *lo de confianza cada vez que lo desee y, si no lo obtiene, pedir al pre sidente que disuelva el Bundestag y llam e a nuevas elecciones. El can ci ller nombra a los m inistros de gabinete para que sirvan a su placer. I a estructura ejecutiva bajo el canciller incluye su oficina y a un nú mero variable de m inistros fijado por éste. La cancillería en la actualiil.id consta de un personal jerárquico de unos 1 0 0 em pleados públicos, ion un personal de apoyo tres veces más num eroso y está encabezada por un director cuyos poderes son inferiores sólo a los del canciller. En el gobierno de Konrad Adenauer, entre 1949 y 1963 la cancillería ejerció estrecho control sobre los m inisterios: fijaba prioridades para los pro c la m a s , preparaba órdenes del día para el gabinete y servía com o canal •le com unicación entre el poder ejecutivo y la legislatura. En gobiernos posteriores de coalición, el control por parte del canciller y su oficina se lian diluido en parte. La im agen del liderazgo que ha surgido ha sido descrita com o “red concentrada en lugar de pirám ide ” .45 En el pasado, el núm ero de m inistros ha oscilado entre 19 com o má\¡m o y 12 com o m ínim o, y en la actualidad es de 18. El m inisterio típico .ilemán es bastante pequeño com parado con el de otros países. El nú mero de em pleados oscila entre 1 800 y 300, debido a que en m uchos ca sos el gobierno federal confía en la infraestructura de los Laender para la provisión de los servicios adm inistrativos necesarios. Com o señalan Mayntz y Scharpf, “la mayoría de los m inisterios federales debería con siderarse principalm ente com o formuladora de políticas, no com o or ganización adm inistrativa con una estructura jerárquica ” .46 Contraria mente a lo que sucede en Francia, los em pleados públicos superiores no reciben nom bram ientos de los m inistros. “Los m inistros federales son políticos, no burócratas. La carrera del em pleado público no lleva a estos p u estos . " 47 Sin embargo, por lo general los m inistros lo m ism o son 45 M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, p. 144. 46 M ayn tz y S ch a rp f, Policy-Making in the Germán Federal Bureaucracy, p. 46. 47 M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, p. 150. L os a n tig u o s fu n c io n a r io s p ú b li c o s p u ed en c o n v ertirse en m in istr o s, y d e h e c h o a sí ha su c e d id o , p ero só lo d e sp u é s di* q u e
260
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
expertos en su cam po que políticos profesionales, y la rotación entre m i nisterios no se da con frecuencia. La estructura ministerial típica se organiza a lo largo de líneas de auto ridad jerárquica, pero permite una considerable descentralización de las operaciones. La capacidad del equipo inm ediatam ente alrededor del m i nistro es bastante limitada, pero él m ism o selecciona de forma personal, este pequeño grupo, que por lo com ún se retira cuando lo hace el m inis tro, de m odo que la lealtad hacia él es su marca distintiva. El personal consiste en un asistente directo y un encargado de prensa o relaciones públicas, una oficina que desem peña tareas adm inistrativas de rutina y uno o dos secretarios. Estos últim os, generalm ente seleccion ados entre los em pleados perm anentes del m inisterio, aportan el elem ento más fuerte de continuidad y pueden continuar de un m inistro a otro, pero sin reclamar esta continuidad com o derecho. En años recientes se creó el puesto de secretario parlamentario, concebido para que ayude al m i nisterio con los asuntos parlamentarios, y está ocupado por un integran te del Parlamento que por lo general es un colaborador político cercano al ministro. Por debajo del nivel del m inistro y secretarios de Estado, la estructura por lo general se descom pone en divisiones, las que a su vez se dividen en secciones com o unidades básicas de trabajo. Norm alm ente las divisio nes y secciones se establecen según los programas ofrecidos y las clien telas atendidas. La excepción es que en cada m inisterio existe una di visión donde se centralizan las funciones adm inistrativas, tales com o presupuesto, adm inistración del personal y servicios legales. La mayoría de las secciones operativas es bastante pequeña, pero la capacidad de trabajo del m inisterio, com o señalan Mayntz y Scharpf , 48 se concentra principalm ente en los niveles inferiores de la jerarquía. La form ulación de políticas está descentralizada y cuenta con una capacidad lim itada para recibir instrucciones desde arriba en cuanto a políticas. Los burócratas de la República Federal de Alem ania eran los descen dientes de la oficialidad prusiana de siglos atrás, de los cuales se ha di cho correctam ente que eran "una élite social reclutada por exám enes de oposición y por su dedicación a la eficiencia y al principio de autocra cia ” .49 Esta burocracia, integrada por profesionales con carrera univer sitaria, ocupó una posición de dom inio durante la industrialización de Alem ania en el siglo xix. Durante el Segundo Reich, esta burocracia era en teoría responsable ante el primer m inistro y el monarca; en la práctihan r e n u n cia d o a su s carreras en la a d m in istr a c ió n p ú b lic a , y h an sid o e le g id o s y han o c u p a d o u n p u e sto en el P a rla m en to federal. 48 M a y n tz y S ch a rp f, P olicy-M a k in g in th e G erm án Federal B u rea u cra cy , p. 64. 49 R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , E u ropean S o c ie ty a n d P o litics, p. 342.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
261
i ¡i, la burocracia federal tom aba la mayoría de las decisiones de política Interna, apoyada para su puesta en práctica en las burocracias de los Iuender, que a su vez estaban organizados siguiendo el m ism o m odelo. I sle sistem a burocrático adquirió fam a por su com petencia e integri*I.kI y alcanzó gran prestigio, pese a que tam bién debe asum ir parte de I.i responsabilidad por el lento desarrollo de las instituciones de autogo bierno popular en Alemania. La arm onía entre la élite burocrática y el liderazgo político se rom pió •luíante la República de W eimar y el Tercer Reich nazi. M uchos buró( i . i tas de alto nivel no sentían sim patía por la república y, a su vez, no gozaban de la confianza de sus líderes. Más tarde, bajo los nazis, los burócratas tuvieron que servir a los líderes del partido, quienes sospe( liaban de ellos y al m ism o tiem po dependían de ellos. Después de la segunda Guerra Mundial, los poderes de ocupación hi( ieron esfuerzos por reformar el servicio público alem án, con un efecto muy poco duradero. La tendencia ha sido a revertir los patrones burocráticos que tem poralm ente se habían alterado durante los desórdenes políticos de años anteriores; por eso, las líneas de continuidad con la burocracia prusiana son fuertes, pese a que la m ayor parte del territorio ile Prusia no perteneció a la República Federal de Alem ania antes de la leunificación, y a pesar de que después de la segunda Guerra Mundial se efectuó una venturosa transición al régim en parlamentario. El sector de servicio público en Alemania es extenso, abarcando casi K% de la población y 20% de los em pleados del país. En la ex República Democrática Alemana, 12% de la población trabajaba oficialm ente al servicio del Estado, proporción que se está reduciendo de manera sig nificativa. Sin em bargo, m enos de 10% trabajaba en la burocracia federal debi do al apoyo que prestan los Laender; adem ás, la tasa de crecim iento del gobierno federal es más lenta en la burocracia federal que en áreas com o educación y salud en el nivel de los Laender. Los em pleados públicos alem anes se dividen en tres categorías prin cipales: em pleados públicos perm anentes (Beam te), em pleados asala riados (Angestellte), quienes no gozan de los m ism os privilegios ni seguri dad en el trabajo, y los trabajadores m anuales (Arbeiter), em pleados por contrato a plazos cortos. Los Beamte gozan de m ayor prestigio y en teo ría reciben las asignaciones de m ayor responsabilidad. Sum an 45% de los em pleados públicos, y entre ellos hay jueces, profesores y personal gerencial en correos y ferrocarriles, adem ás de los ocupantes de pues tos superiores en los m inisterios. Si bien el prestigio de los Beam te to davía los distingue de los dem ás, las diferencias entre ellos y los em pleados asalariados han ido en dism inución en años recientes, tanto en
262
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
cuanto a la asignación de responsabilidades com o a las con d iciones de em pleo. En la actualidad, los m iem bros de am bos grupos desem peñan funciones idénticas, y las disposiciones en cuanto a la seguridad en el tra bajo y los beneficios de retiro no son m arcadam ente distintas, si bien corresponden a diversos sistem as adm inistrativos. Las diferencias res tantes tienen que ver con la capacitación, selección y patrones de as censo. En tiem pos recientes se han presentado p roposiciones para uni ficar en un solo servicio a todas las personas em pleadas de tiem po com pleto, pero no parece que dichas proposiciones vayan a ser acepta das en un futuro cercano. Verticalm ente, el servicio civil se divide en cuatro clases: inferior, m e dia, interm edia y superior. Cada clase a su vez se divide en num erosas categorías funcionales, com o adm inistración general, finanzas, m agis terio, salud y otros cam pos técnicos. Cada categoría funcional dentro de una clase norm alm ente incluye cin co rangos, que constituyen la carrera; los nuevos que entran lo hacen en el escalón inferior del rango que les corresponde, y existe escaso m ovim iento horizontal entre cate gorías funcionales y muy poca oportunidad de avanzar al rango supe rior. Según la evaluación de Mayntz y Scharpf, este sistem a tiene las ventajas de la facilidad de com prensión, de la fácil com paración de pues tos y de la igualdad de oportunidades de ascenso, pero tiene característi cas que presentan “serios problem as para un sistem a flexible de gestión de personal " . 50 Los Beamte del servicio público jerárquico continúan caracterizando a la burocracia alemana, pero ya no reciben la deferencia y el respeto especiales que se les atribuía en otros tiem pos, especialm ente en Prusia. Según Mayntz, “los em pleados civiles de jerarquía en la actualidad no gozan de un estatus especial basado en su origen social, en el recluta m iento ni en el prestigio ocupacional”. Por lo general provienen de la clase m edia o de la clase media alta, “sin ser superiores en nada a otros grupos funcionales de élite, com o los gerentes en la industria, los pro fesores universitarios o los practicantes de las profesiones liberales, en tre ellas los abogados ” . 51 La selección de personal para el servicio público superior se lleva a cabo por un principio de escalafón, mientras que una alta proporción de los em pleados sigue proviniendo de fam ilias con tradición de servi cio público. Durante sus carreras, se espera de ellos que estén prepara dos para ser asignados a puestos que cubren gran variedad de obligacio nes, especialm ente en la categoría funcional de adm inistración general. El acceso a estas posiciones en el servicio civil superior se obtiene me50 M a y n tz y S ch arp f, Policy-M aking in the Germán Federal B ureaucracy , p. 52. 51 “G erm án F ed eral B u re a u c ra ts”, pp. 180, 181.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
263
glitinlc un proceso bien definido, por lo general abierto sólo a los posee■ nirs de títulos universitarios. Tradicionalmente se ha preferido un título t
li'ltules. I ns egresados universitarios seleccionados con base en los exám enes ■puñales pasan por un periodo de tres años de entrenam iento dentro ili l servicio, que com bina la instrucción académ ica con la preparación mii rl trabajo. Los que al final de este periodo aprueban un segundo exaflten entran al servicio para hacer carrera. Debido a lo extenso de la eta| m | >i rparatoria, rara vez una persona puede entrar antes de los 25 años •I' eilad. Además de la selección que se realiza por m edio de exám enes y BU g ramas académ icos, estudios recientes indican una tendencia hacia In iiutoselección; aparentem ente los estudiantes que se sienten atraídos lim i.i el servicio público son los que valoran características tales com o |* seguridad en el trabajo y los beneficios de la vejez, tareas claram ente »*Mi i ir turadas, exigencias bien definidas en cuanto a tiem po y obligacio n e s , en lugar de valores com o un trabajo que sea interesante y autóno m o , o que permita destacar en térm inos de ingresos y posición. Las cai .ii l< rísticas personales del em pleado que entra al servicio público, aparte ilr I.i m otivación para el rendim iento en el trabajo, son dogm atism o, rii•i•Ir/ e intolerancia de la ambigüedad. “El servicio civil todavía parece Atraer a los que por disposición son la versión típicam ente burocrática ilr l.i persona fiel a una organización”, con una tendencia autoselectiva "aparenta ser disfuncional desde el punto de vista de las característli .is personales favorables a las necesidades de una form ulación activa •I. políticas ” .52 Una vez dentro del sistem a, los ascensos parecen depender de la co m binación de dos criterios. Los más im portantes parecen ser las consi•I' tai iones tradicionales entre los em pleados públicos: antigüedad, captiridad profesional, lealtad y relaciones arm oniosas con los colegas. I isten indicaciones de que los otros criterios son de índole política y • si.ni recibiendo más peso en la actualidad, incluidos “la afiliación a un pal lulo, la destreza política, el apoyo político con que la persona cuenta II puede conseguir, y las relaciones con uno o m ás grupos de clientes im portantes " . 53 De manera oficial, los criterios en la primera categoría ' M aynl/. y S ch a rp f, Policy-Making in the Germán Federal Bureaucracy, pp. 53-54.
111hid., p. 55.
264
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siguen siendo los que se tienen en cuenta, y supuestam ente hay evalua ciones periódicas que se ocupan de m edirlos, pero en la práctica esos criterios son difíciles de poner en funcionam iento; adem ás, es claro que el juicio subjetivo de un superior es un factor de peso, de m odo que no resulta fácil medir la verdadera com binación de estos dos criterios que com piten entre sí. Para el em pleado público de rango superior, el ascenso es decisivo para obtener el b en eficio de sueldo m ás alto, p ensión jubilatoria y dem ás beneficios sociales asociados con el sistem a de rangos. Además de los be neficios materiales, el ascenso también da oportunidades de avanzar hacia posiciones más influyentes, con su correspondiente autonom ía, prestigio y autoridad. Sin em bargo, esta clase de incentivo se ve un poco d ism i nuido por la falta de correlación estricta entre la jerarquía de los rangos form ales y la de los cargos, ya que el ascenso de rango y el de posición no siem pre coinciden por fuerza. El resultado es que, por interés m ate rial propio, el em pleado hace especial hincapié en el ascenso por rango. Como la antigüedad y la experiencia cuentan más y presentan m enos riesgos que la iniciativa propia, algunos com entaristas creen que el re sultado es una tendencia por parte de los burócratas federales a adoptar una posición pasiva frente a la form ulación de políticas. N orm alm ente, el servicio público sigue siendo una carrera vitalicia para quienes logran entrar en los primeros años de su m adurez pero, al igual que en Francia, han aum entado los casos de personas que han abandonado el servicio público a mitad de la carrera para aceptar opor tunidades lucrativas en las profesiones o en el sector privado, o casio nando preocupación por el efecto que esto pueda causar sobre la cali dad del servicio público superior. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la burocracia ale mana, sus características estructurales, las experiencias previas a la en trada y las opiniones de los que entran, sería natural esperar que los em pleados públicos alem anes de jerarquía mantuvieran valores y actitu des muy sim ilares a las del típico burócrata weberiano. Hasta hace poco, ésta ha sido la opinión aceptada e indudablem ente sigue aplicándose a un elevado núm ero de burócratas germ anos. Sin em bargo, estudios em píricos realizados a principios de los años setenta indican que un núm e ro creciente de burócratas alem anes no se ajusta a esta im agen clásica. Robert D. Putnam, en su informe sobre un proyecto nacional de estudio de las actitudes políticas de los em pleados públicos de m ayor antigüe dad , 54 llegó a la conclusión de que los participantes no se agrupaban, 54 R o b ert D. P u tn am , "The P o litica l A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B rita in , G er m an y, an d Italy", en The M andarins o f Western Europe, pp. 8 7 -1 2 7 . P u b lica d o o r ig in a l m en te en el British Journal o f Political Science, vol. 3, pp. 2 5 7 -2 9 0 , 1973. E ste y o tr o s estu -
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 111
2<.s
....... se esperaba, en el tipo del “burócrata típico", en un co n tim m m en • I <|iic los dos polos son éste y el "burócrata político". La distinción en11«■estos tipos tiene que ver con las actitudes hacia la política y los parti• ipaules en ella; el burócrata tradicional cree que los problemas públicos pueden resolverse en térm inos de normas objetivas e im parciales, y des unid a de las instituciones políticas com o el parlam ento, los partidos políticos y los grupos de presión. Por otro lado, el burócrata político tie ne una visión más pluralista del interés público, reconoce la necesidad •!•’ negociar y ser flexible, y está más dispuesto a aceptar la legitimidad de lie. influencias en la form ulación de políticas. Contrariamente a lo que se esperaba, los participantes alem anes resuli nron tener una orientación tan “política" y actitudes tan asociativas com o m i s colegas en Gran Bretaña y mucho más que los participantes italianos. Estos resultados, corroborados por investigaciones relacionadas, se^ rulan cam bios significativos de actitud entre los burócratas alemanes, Si bien parte de la explicación puede atribuirse a la parcialidad de U entrevista y a la renovación que se produjo en 1969 entre los rangos su, periores cuando el Partido Social Dem ocrático asum ió el poder, la edad de los participantes ofrece lo que Putnam denom ina la "clave esencial’’ para la interpretación de los datos. En el decenio de 1960 parece haber se producido un rápido cam bio generacional. Puesto que la edad result^ ser la mejor manera de predecir actitudes políticas, esta transición de bu i ócratas viejos a jóvenes ha traído consigo un alejam iento general de la¡ .letitudes burocráticas típicas. Esta interpretación se ve reforzada por 1> mayor diversidad de actitudes manifestada por los alem anes que por sn¡ eolegas británicos, lo que refleja una am bivalencia asociada con la yor variación de edades entre el grupo alem án. Por supuesto, es posible que la correlación entre actitud y edad se deba, com o expone Putnait, “a los efectos tem porarios de tener una edad dada”, en lugar de "a lcj, efectos perm anentes de pertenecer a una generación dada”. Sin embgf go, según él, la correlación probablem ente se deba al cam bio generad^ nal, y observa que “Alemania por fin se ha reconciliado con la era demf) crática y probablem ente su burocracia siga m ostrando cada vez may(> sensibilidad, por lo m enos en cuanto ésta es función de las normas, valores de los burócratas de m ayor edad ” . 55 Mayntz y Scharpf concu^. dan en que la evidencia indica que “los burócratas federales que partir pan en la form ulación de políticas se caracterizan en general por sus 3 d io s r e c ie n te s s o n r e s u m id o s p or M ayn tz y S ch a rp f e n P olicy-M a k in g in th e G erm án Fw ral B u re a u c ra c y , pp. 5 7-62. 55 R ob ert D. P u tn am , “T h e P olitical A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B ritain , C, m an y, a n d Ita ly ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u ro p e, pp. l]j 116. © 1975, reim p resa c o n la a u to r iz a c ió n d el ed ito r, S a g e P u b lica tio n s, In c., Be\»' H ills/L o n d res.
264
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
siguen siendo los que se tienen en cuenta, y supuestam ente hay evalua ciones periódicas que se ocupan de m edirlos, pero en la práctica esos criterios son difíciles de poner en funcionam iento; adem ás, es claro que el juicio subjetivo de un superior es un factor de peso, de m odo que no resulta fácil m edir la verdadera com binación de estos dos criterios que com piten entre sí. Para el em pleado público de rango superior, el ascenso es decisivo para obtener el b en eficio de sueldo más alto, p ensión jubilatoria y dem ás beneficios sociales asociados con el sistem a de rangos. Además de los be neficios materiales, el ascenso también da oportunidades de avanzar hacia posiciones más influyentes, con su correspondiente autonom ía, prestigio y autoridad. Sin embargo, esta clase de incentivo se ve un poco d ism i nuido por la falta de correlación estricta entre la jerarquía de los rangos form ales y la de los cargos, ya que el ascenso de rango y el de posición no siem pre coinciden por fuerza. El resultado es que, por interés m ate rial propio, el em pleado hace especial hincapié en el ascenso por rango. Como la antigüedad y la experiencia cuentan más y presentan m enos riesgos que la iniciativa propia, algunos com entaristas creen que el re sultado es una tendencia por parte de los burócratas federales a adoptar una posición pasiva frente a la form ulación de políticas. Norm alm ente, el servicio público sigue siendo una carrera vitalicia para quienes logran entrar en los primeros años de su m adurez pero, al igual que en Francia, han aum entado los casos de personas que han abandonado el servicio público a mitad de la carrera para aceptar opor tunidades lucrativas en las profesiones o en el sector privado, oca sio nando preocupación por el efecto que esto pueda causar sobre la cali dad del servicio público superior. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la burocracia ale mana, sus características estructurales, las experiencias previas a la en trada y las opiniones de los que entran, sería natural esperar que los em pleados públicos alem anes de jerarquía mantuvieran valores y actitu des muy sim ilares a las del típico burócrata weberiano. Hasta hace poco, ésta ha sido la opinión aceptada e indudablem ente sigue aplicándose a un elevado núm ero de burócratas germ anos. Sin em bargo, estudios em píricos realizados a principios de los años setenta indican que un núm e ro creciente de burócratas alem anes no se ajusta a esta im agen clásica. Robert D. Putnam, en su inform e sobre un proyecto nacional de estudio de las actitudes políticas de los em pleados públicos de m ayor antigüe dad , 54 llegó a la conclusión de que los participantes no se agrupaban, 54 R o b ert D. P u tn am , "The P o litica l A ttitu d es o f S é n io r C ivil S erv a n ts in B rita in , G er m an y, a n d Italy”, en The M andarins o f Western Europe, pp. 8 7 -1 2 7 . P u b lic a d o o r ig in a l m en te en el British Journal o f Political Science, vol. 3, pp. 2 5 7 -2 9 0 , 1973. E ste y o tr o s estu -
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
265
com o se esperaba, en el tipo del "burócrata típico”, en un con tinu u m en rl que los dos polos son éste y el “burócrata político”. La distinción enlití estos tipos tiene que ver con las actitudes hacia la política y los partii Ipantes en ella; el burócrata tradicional cree que los problemas públicos pueden resolverse en térm inos de norm as objetivas e im parciales, y des confía de las instituciones políticas com o el parlam ento, los partidos políticos y los grupos de presión. Por otro lado, el burócrata político tie ne una visión más pluralista del interés público, reconoce la necesidad i le negociar y ser flexible, y está más dispuesto a aceptar la legitimidad de las influencias en la form ulación de políticas. Contrariamente a lo que se esperaba, los participantes alem anes resultaron tener una orientación tan "política” y actitudes tan asociativas com o sus colegas en Gran Bretaña y mucho más que los participantes italianos. Estos resultados, corroborados por investigaciones relacionadas, senalan cam bios significativos de actitud entre los burócratas alem anes. Si bien parte de la explicación puede atribuirse a la parcialidad de la entrevista y a la renovación que se produjo en 1969 entre los rangos su periores cuando el Partido Social Dem ocrático asum ió el poder, la edad ile los participantes ofrece lo que Putnam denom ina la “clave esencial" para la interpretación de los datos. En el decenio de 1960 parece haberse producido un rápido cam bio generacional. Puesto que la edad resulta ser la mejor manera de predecir actitudes políticas, esta transición de bui ócratas viejos a jóvenes ha traído consigo un alejam iento general de las .u titudes burocráticas típicas. Esta interpretación se ve reforzada por la mayor diversidad de actitudes m anifestada por los alem anes que por sus eolegas británicos, lo que refleja una am bivalencia asociada con la m a yor variación de edades entre el grupo alemán. Por supuesto, es posible que la correlación entre actitud y edad se deba, com o expone Putnam, "a los efectos tem porarios de tener una edad dada", en lugar de "a los electos perm anentes de pertenecer a una generación dada". Sin em bar go, según él, la correlación probablem ente se deba al cam bio generacio nal, y observa que “Alemania por fin se ha reconciliado con la era d em o crática y probablem ente su burocracia siga m ostrando cada vez mayor sensibilidad, por lo m enos en cuanto ésta es función de las norm as y valores de los burócratas de mayor edad " . 55 Mayntz y Scharpf concuerdan en que la evidencia indica que “los burócratas federales que partici pan en la form ulación de políticas se caracterizan en general por sus acilio s r e c ie n te s so n r e s u m id o s p or M ayn tz y S ch a rp f en P o licy-M akin g in th e G erm á n Fede ral B u rea u cra cy, pp. 5 7 -62. M R ob ert D. P u tn am , "The P olitical A ttitu d es o f S é n io r Civil S erv a n ts in B ritain , G er m any, an d Ita ly ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M a n d a rin s o f W estern E u ro p e, pp. I I 3 y 116. © 1975, reim p resa c o n la a u to r iz a c ió n del ed itor, S a g e P u b lica tio n s, In c., Ueverlv I lilis/L o n d res.
266
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
titudes favorables al cum plim iento de su función”. Los autores agregan que esto es así, sin em bargo, "no a causa, sino a pesar del sistem a de em pleo público actual, con sus patrones típicos de reclutación, capaci tación y ascen sos " . 56 Dado el precedente histórico de la iniciativa burocrática, aumentado por la tendencia actual a actuar en cooperación con el liderazgo político, la im plicación sería que la burocracia alem ana actual participa activa y extensam ente en funciones de form ulación de políticas, lo cual se ve corroborado por la evidencia disponible. En su análisis del proceso de form ulación de políticas, Mayntz y Scharpf absuelven a la burocracia de todo intento deliberado de usurpar el control político, diciendo que “la burocracia federal no intenta activam ente circunscribir el control eje cutivo e im poner sobre las políticas ejecutivas un curso de acción adap tado a sus propias preferencias ” . 57 Sin embargo, llegan a la conclusión de que num erosas políticas se inician de forma descentralizada y que el ejecutivo no dirige el proceso de manera sistem ática m ediante la form u lación explícita de metas y el control estrecho del nuevo programa de desarrollo. Esto a su vez refleja una dificultad poco com ún para obtener el consenso político entre intereses divergentes. R econociendo que éste es un problem a “característico de todas las dem ocracias occidentales hete rogéneas, pluralistas desde el punto de vista socioecon óm ico y política m ente diferenciadas”, los autores arguyen que “las condiciones institu cionales en la República Federal aum entan las dificultades m ás allá del nivel característico ya sea del sistem a parlam entario o del sistem a presidencialista de los Estados U nidos ” .58 Las elecciones por lo general no reducen la com plejidad de los intere ses que se deben tener en cuenta, los gobiernos tienden a ser gobiernos de coalición, “el tipo singular de federalism o de Alem ania O ccidental agrega a los intereses que se deben tom ar en consideración”, y el propio gobierno federal “consiste en una pluralidad de protagonistas sem iindependientes”, en la cual la cancillería a m enudo carece de potencial com o unificador. El consiguiente estancam iento en el proceso de tom a de de cisiones significa que a veces quedan sin resolver cuestiones de política o que la burocracia debe resolver porque no queda otra solución. Pese a la turbulencia política y a la variedad de regím enes que se han sucedido en la historia nacional de Alemania, ha existido un control efec tivo de la política sobre la burocracia. Durante el Segundo Reich, los con troles fueron pocos, pero, com o com enta Herbert Jacob, "la confluencia de intereses y valores entre todos los participantes en el proceso político 56 M a y n tz y S ch arp f, Policy-Making in the Germán Federal B ureaucracy, p. 62. 57 Ibid., p. 95. ™ Ibid., p. 171.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
267
ilisi itó la respuesta casi de manera autom ática”, y los disidentes del con denso conservador sim plem ente quedaron excluidos de la arena política. Ln República de Weimar recurrió a controles jerárquicos más estrictos, y ■I l eicer Reich nazi hizo mayor hincapié aún en el control jerárquico dilecto, adem ás de ejercer otras diversas presiones externas para manteIn*i a la burocracia en su sitio. La República Federal de Alemania utiliza (llia com binación de controles jerárquicos y políticos. I n perspectiva — resum e Jacobs— , todos los regím enes alem anes contaron con una adm inistración lo suficientem ente leal para que ni una sola vez en este siglo se haya producido una ruptura tal en el proceso adm inistrativo que haya resultado en el colapso del régim en. [...] Es notable el punto hasta el i nal los em pleados públicos se identificaron con cualquiera que fuese el régi men que ostentaba el poder y le brindaron hábilm ente su apoyo.59
Si se mira más de cerca la com binación de controles que existe desde l.i segunda Guerra Mundial, se verá el fuerte elem ento de continuidad ion el pasado. El servicio público alem án es en gran m edida autosufit u nte por necesidad, dada la inestabilidad de los regím enes políticos. I'or cierto, el com entario de que los gobiernos van y vienen pero la bul o i l acia queda se aplica tanto a Alemania com o a Francia. Con su com posición elitista, su perspectiva profesional com ún y su prestigio públit o , la burocracia alem ana ha reconocido una obligación y ha tenido los medios de controlarse a sí m ism a en m uchos aspectos. VA control parlamentario por m edio del canciller y de los m inistros se adapta básicam ente a la práctica normal en un sistem a parlamentario, pese a que existen obstáculos para la obtención de directrices claras de estas fuentes políticas, com o ya se ha m encionado. Com o resultado, "el patrón que predom ina es de controles y de poderes de contrapeso”, lo t nal produce "un gobierno más estable que fuerte " . 60 Los controles jerárquicos en los m inisterios, fuertes en el pasado, ten dieron a debilitarse durante los primeros años de la República Federal de Alemania, pero se han visto fortalecidos en años recientes. Un m étodo lia sido la utilización más efectiva de una categoría especial de "emplea dos civiles políticos” (politische Beamte), quienes tienen el rango de sei rétanos de Estado y de jefes de división en los m inisterios federales. Por lo general, los em pleados públicos de carrera llegan a esta categoría m e diante ascensos a tales puestos. El m inistro puede rem plazar o retirar tem poralm ente a estos politische Beamte en cualquier m om ento sin dar ninguna explicación. De esa manera, el ejecutivo político “puede deshaJ a co b , Germ án A dm inistration since Bism arck, pp. 198-202. wl M ayn tz, " E xecu tive L ead ersh ip in G erm a n y ”, pp. 169-170.
268
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
cerse de personas que ocupan puestos superiores funcionalm ente im portantes pero que no gozan de su confianza", reduciendo la contradicción “entre las necesidades funcionales del ejecutivo político, por un lado, y los principios que profesa el servicio civil de contratar a personas de carre ra, por otro", com o explica Mayntz al com entar el sistem a en térm inos favorables, el cual a juicio de ella ha dado com o resultado una politiza ción muy lim itada de la burocracia federal .61 Una diferencia importante entre la situación en Alemania y en Francia es que la carrera política y la administrativa son claram ente distintas. En Alemania, el paso de personas de la burocracia a la política, y vicever sa, es muy raro, con una excepción. Tradicionalm ente, los em pleados civiles han estado muy bien representados en los cuerpos parlam enta rios alem anes, tom ando licencia de sus obligaciones de forma temporal y pudiendo volver más tarde a ellas si lo desean. Aun durante el periodo de posguerra, los em pleados públicos han constituido hasta 2 0 % de los m iem bros del Bundestag, pero la proporción parece ir dism inuyendo. Esta superposición de parlam ento y burocracia probablem ente ha ayu dado en cierta medida a facilitar la relación entre las dos instituciones. La estructura federal del gobierno alem án tam bién afecta el control burocrático. El Bundesrat, que es la cám ara alta de la legislatura, repre senta los intereses de los Laender y cuenta con poderes constitucionales orientados a proteger la integridad del sistem a federal. El Bundesrat está integrado por representantes de los Laender, elegidos por los gobier nos de los Land, cuyo núm ero oscila entre tres y cinco, según la pobla ción. Todas las enm iendas constitucionales requieren la aprobación del Bundesrat, igual que toda legislación que afecte los intereses adm inis trativos, im positivos y territoriales de los Land, lo cual asciende a más de 50% de las leyes aprobadas. Incluso la legislación “ordinaria" fuera de estas categorías está sujeta al poder lim itado de veto del Bundesrat, veto que puede ser declarado nulo únicam ente por voto de la m ayoría del Bundestag o cám ara baja. Por ejemplo, si una mayoría de dos tercios re chaza una propuesta de ley en el Bundesrat, para ser aprobada com o ley debe recibir el voto positivo de dos tercios en el Bundestag. La am enaza de veto por parte del Bundesrat es algo que el gobierno federal debe con siderar seriam ente, incluidos tanto políticos com o burócratas. Por últim o, Alemania tiene un sistem a bien articulado de tribunales con jurisdicción sobre los actos de los administradores federales y de los Land. Las d ecisiones de los tribunales adm inistrativos superiores pue den ser sujeto de apelación al tribunal adm inistrativo federal, que tiene jurisdicción exclusiva sobre los casos que surgen en el nivel federal. Los 61 M a y n tz, "G erm án F ed eral B u reaucrats", pp. 183 y 184.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
269
l.illos de los tribunales adm inistrativos proporcionan interpretaciones iinilorm es de las políticas que requieren acción adm inistrativa, y en ge n u al aseguran una adm inistración correspondiente. El resultado general, según lo resume Mayntz, es que “mientras que los em pleados públicos superiores en el gobierno central desem peñan un papel fundam ental en la form ulación de políticas y en la planificación, no puede decirse que con ello hayan escapado al control político". La ra zón es no tanto la estabilidad y la cohesión en el sector político, sino “la •lisposición de los burócratas [...] a tom ar en serio sus lim itaciones polílit as, a anticipar correctam ente y a evitar el conflicto y el enfrentam iento i on los que se encuentran en una posición estratégicam ente superior " . 62 I a historia muestra que los burócratas alemanes han respondido con obe diencia, casi con obsecuencia, al dirigente que se encaram a en el poder. I lasta los nazis encontraron poca oposición para utilizar el servicio civil •le la República de W eimar para sus propios fines. Estas burocracias tie nen la tradición de identidad profesional, de estatus y prerrogativas, y de mantener la continuidad en el manejo de los asuntos de gobierno, al mismo tiem po que tienen la tradición de servir al Estado, sea quien fue re el que lo encabece. Otros sistem as “clásicos” ( )lros países del oeste y del sur de Europa m uestran m uchos de los atri butos que se encuentran en Francia y Alemania, de m odo que se les puede considerar sistem as “clásicos". Entre ellos se cuentan Italia, Es paña, Austria, Suiza, Bélgica, H olanda e Irlanda (pese a no encontrarse en el continente). En m enor medida, lo m ism o se aplica a los países es candinavos del norte de Europa (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlan dia). Lam entablem ente, en esta obra no se pueden analizar las diferen cias entre un país y otro, pero existe una amplia y actualizada bibliografía sobre el tema, así com o valiosos análisis com parativos entre sim ilitudes y contrastes .63 Junto con Francia y Alemania, todos los países m encionados tienen sistem as de adm inistración pública "plasmados por la historia y la tra dición” y han mantenido “una sorprendente continuidad, aun a la vista de los cam bios en el sistem a político ” . 64 Lo dicho no significa que estos paí« Ib id ., p. 2 0 2 . 63 La m ejo r fu e n te in d iv id u a l d e in fo r m a c ió n es el lib ro d e R ow at, P u b lic A d m in istr a tio n ni D evelo p ed D em o cra cies. E ste v o lu m e n tien e c a p ítu lo s en lo s q u e se e stu d ia n p or se p a r a d o lo s p a íses, a d em á s d e p a n o ra m a s co m p a ra tiv o s d e la E u rop a o c c id e n ta l p or H ein rich S ie d e n to p f, y so b re lo s p a íse s n ó r d ic o s p or L enn art L u n d q u ist. 64 H ein rich S ie d e n to p f, "A C om p arative Overview", en el lib ro d e R o w a t, c o m p ., P ublic A d m in istra tio n in D evelo p ed D e m o c r a c ie s , c a p ítu lo 20, en la p. 3 52.
270
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [I]
ses sean todos iguales, puesto que en prácticam ente todos los casos se observan determ inadas características. En los países nórdicos imperan la innovación y la experim entación. Suecia, por ejem plo, ha elaborado una pauta singular de relaciones entre los m inisterios del gabinete y los órganos sem iindependientes de ejecución de program as , 65 y fue p io nera en la creación del puesto del om budsm an o protector del interés público (en la actualidad im itado en el resto del m undo), que es un m e dio para proteger los derechos del ciudadano contra los abusos de la ad m inistración. Sin embargo, com o señala Siedentopf, estos países europeos se ajustan a dos características básicas de la burocracia según el concepto de Weber. Una es la existencia de un servicio público profesional producido por la capacitación especializada, y la otra es que esta burocracia reconoce su obligación constitucional ante la ley, tal com o se define dentro de la es fera política .66 La élite burocrática participa activam ente en los asuntos gubernam entales, incluida la participación íntim a en la form ulación de políticas y en la planificación de programas, pero no alega que tam bién constituya a la élite política.
65 Para u n a e x p lic a c ió n y a n á lisis, v éa se, d e O lo f R u in , "The D u ality o f th e S w e d ish C en tral A d m in istration : M in istries an d C entral A gen cies", en la ob ra d e F a ra zm a n d , c o m p ., H andbook o f Com parative an d D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 6, pp. 6 7-79. 66 S ie d e n to p f, "A C om p arative O verview ”, pp. 3 4 0 -3 4 3 .
VI. LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS
Algunas variaciones entre los sistemas administrativos fci mii N los países desarrollados com o grupo constituyen una proporción |i»>t|ii< na del total de los Estados-nación, incluso así son dem asiados |d«i .1 otorgarles un tratam iento en lo individual. El autor tiene que ele|iii para ilustrar las variaciones significativas entre ellos, aun cuando Ik lo signifique la om isión de países im portantes y la atención escasa a fltlVt'tlades que han surgido en algunos países m enores. Además de Francia y Alemania, hem os seleccionado otros cinco sisteadministrativos: Gran Bretaña, los Estados Unidos y Japón, com o ejemplos de los países del “primer nivel” en un continuum de desarrollo, »ti lauto que la Federación Rusa en la Comunidad de Estados Indepen díenles y la República Popular de China son ejemplos del “segundo nivel”. |,o>. dos primeros países comparten su herencia política, muestran numeImas similitudes en sus sistem as administrativos y han servido de m ode lo muy influyente para las naciones en desarrollo. Japón es el ejemplo il 'i esaliente y quizá el único país no occidental reconocido com o sumalliente desarrollado, sin tomar en cuenta la escala de m edición que se utillir I a ex Unión Soviética, una de las superpotencias y principal m odelo »le desarrollo para los países en el bloque com unista, por lo general era i onsiderada dentro de la categoría de los más desarrollados. Es dudoso ijuc cualquiera de los Estados sucesores de la ex URSS tenga derecho a »".a distinción. La Federación Rusa sería la que más posibilidades tuviera, prio hasta ahora probablemente queda mejor en “el segundo nivel”. La ( llina com unista también debe considerarse en este nivel, basados en una i ombinación de las m ediciones actuales de sus éxitos y probabilidades Intuías. A d m in is t r a c ió n
e n la
“c u l t u r a
c ív ic a "
Mmond y Verba llaman “cultura cívica” a las características políticas que en y,i an medida com parten Inglaterra, los Estados Unidos y algunos otros p a í s e s que alguna vez fueron colonia británica. La describen com o una >ultura política participad va y pluralista, “basada en la com unicación y la p e í suasión, una cultura de consenso y diversidad, una cultura que permi 271
272
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
tió el cam bio aunque lo m oderó " . 1 Puesto que la cultura política y la es tructura política se corresponden, el sistem a político es relativamente estable y su legitimidad bien establecida. El estudio de Almond y Verba exploró ciertas hipótesis relativas a la difusión de la cultura democrática m ediante estudios en cinco sistem as dem ocráticos en funcionam iento, incluidos Alemania, Italia y México, así com o Gran Bretaña y los Estados Unidos. El resultado fue que los dos últim os muestran la mayor cultura cívica, con características fundam entalm ente similares pero en distinto grado, lo que refleja diferencias en historia nacional y estructura social. Almond y Verba resumen las diferencias diciendo que Gran Bretaña posee una cultura cívica “diferente” y los Estados Unidos “participante”. Pese a las diferencias entre los dos países y a la estrecha relación (es pecialm ente de Gran Bretaña) con los sistem as políticos de Europa con tinental, hem os agrupado a Gran Bretaña con los Estados U nidos com o ejem plos de sistem as de “culturas cívicas”. Contrariamente a Francia y Alemania, la historia de su desarrollo político ha sido relativam ente estable. Por lo general, las circunstancias les perm itieron ir resolviendo paulatinam ente los problem as del cam bio político, y desarrollar sus ins tituciones políticas sin discontinuidades violentas ni súbitos cam bios de dirección. Gran Bretaña alcanzó integración política a principios del si glo x v i i y la herencia política de los Estados Unidos es principalm ente británica. Ambos países han podido instalar sistem as políticos estables y m antenerlos durante periodos considerables. Esta pauta de desarrollo político gradual alcanzó características forma les básicas decididam ente contrastantes. Gran Bretaña conservó una m o narquía representativa con un sistem a unitario y parlamentario, mientras que los Estados Unidos optaron por un sistem a federal con un presidente elegido com o jefe del poder ejecutivo. La consecuencia más im portante del gradualismo en la administración pública fue que el sistem a adm inis trativo pudo ir tom ando forma paulatinamente del tal m odo que reflejaba los cam bios políticos y se hacía eco de ellos. Las adaptaciones políticas y adm inistrativas se dieron concurrentem ente y con bastante equilibrio, pero el tema político dom inaba. No se ha producido ningún caso en que el aparato administrativo haya tenido que asumir todo el peso del gobier no debido a parálisis de la m aquinaria política. Los antecedentes m encionados han tenido profundo efecto en la com posición, características de conducta y función política de las burocra cias inglesa y estadunidense, lo que da cuenta tanto de sus sim ilitudes com o de sus diferencias. Una sim ilitud, en la com paración con Francia y Alemania, es que el servicio público en Gran Bretaña y los Estados Uni1 G abriel A. A lm on d y S id n e y V erba, The Civic Culture, P rin c eto n , N u eva Jersey, P rin c e ton U n iversity P ress, p. 8, 1963.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
273
■I»»-, se profesionalizó y adquirió otras im portantes características de la burocracia weberiana en forma notablem ente lenta. No fue sino hasta mediados del siglo xix cuando los ingleses reformaron su servicio público |nna reclutar personal con base en el mérito. Anteriormente, la mayoría dr los nom bram ientos se hacía sobre consideraciones de patronazgo y muc hos puestos eran sim ples sinecuras, si bien en algunos casos antes . !• I nom bram iento se aplicaba una especie de exam en de calificación. I .1 reforma de los defectos del servicio público se produjo com o resulta•l«»del fam oso inform e Northcote-Trevelyan de 1854, que a su vez había m ibido la fuerte influencia de las prácticas adoptadas por el servicio publico en la India durante las dos décadas anteriores. Las principales recom endaciones que se pusieron en práctica incluían la abolición del patronazgo y proponer en su lugar el nom bram iento de personas jóve nes de carrera m ediante un sistem a de exám enes com petitivos para in gresar en un servicio unificado que establecía una clara distinción entre • I trabajo intelectual y el de rutina, con ascensos posteriores tam bién basados en el m érito y no en el nepotism o, las conexiones o considerai iones políticas. Estas medidas reform istas proporcionaron el m odelo —con im portantes adaptaciones— para un m ovim iento de reforma del servicio público en los Estados Unidos, donde el sistem a de prem iar el apoyo político con cargos públicos había llegado a extrem os a m ediados del siglo xix, hasta que en 1883 el Congreso aprobó la Ley de Pendleton. Si bien se trató de una reforma de importancia, la m edida tuvo efectos limitados, aplicándose sólo parcialm ente al servicio público federal, no en todos los niveles estatales y locales. Sin em bargo, com en zó un proce so, todavía sin terminar en la totalidad del servicio público estadunidense, de conceder nom bram ientos y ascensos con base en el mérito y no en el patronazgo. Debe señalarse que en ninguno de los dos países apareció una buro cracia de com petencia hasta que los representantes de los órganos polí ticos concluyeron que se requería y tom aron las m edidas necesarias para conseguirla. Este hecho ha influido en el concepto que la burocra cia tiene de sí m ism a, de su relación con los dirigentes políticos y con el público en general. En culturas políticas com o éstas, donde la participa ción es muy extensa, la ciudadanía considera que la burocracia está para servirla y sujeta a firme control político, no importa cuán exper to pueda ser el burócrata y cuán íntim am ente envuelto pueda estar en la consideración de opciones en materia de políticas. Aunque constituye en parte un mito, se considera que la burocracia es el agente neutral de los encargados de tom ar decisiones políticas. Las sim ilitudes m encionadas no deben ocultar las diferencias caracte rísticas entre la burocracia estadunidense y la inglesa. Por ejemplo, el
274
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
servicio público británico parece tener una clara ventaja sobre el esta dunidense en térm inos de prestigio. Esto refleja patrones generales de deferencia hacia el gobierno y otras formas de autoridad, así com o fac tores históricos más específicos, com o el m om ento de la conversión del sistem a de prem iar el apoyo político con cargos públicos, la tradición en los Estados Unidos de los partidos políticos que se apoyan en el pa tronazgo de los servicios públicos, y la posición relativa de las carreras gubernam entales en contraposición con la de la em presa o los negocios. Existen pruebas de que la diferencia se está reduciendo, a m edida que el sistem a británico pierde prestigio mientras lo gana el estadunidense, pero la diferencia todavía existe. Otra diferencia im portante que señala Crozier es que en Gran Bretaña las organizaciones administrativas “man tienen su efectividad apoyadas en antiguos patrones de deferencia que unen a inferiores y superiores dentro de los lím ites de la cohesión n ece saria”. En los Estados Unidos, por otro lado, las organizaciones “deben recurrir a un núm ero m ucho más elevado de órdenes im personales para conseguir los m ism os resultados " . 2 Las diferencias tam bién se reflejan en la manera com o los países han elegido operar sus burocracias. Como resum e Sayre, “los británicos han producido una burocracia m ás sim é trica, más prudente, mejor articulada, más cohesiva y más poderosa”. A su vez, los estadunidenses han producido “una burocracia m ás com petitiva internam ente, más experim ental, más ruidosa, m enos coherente y m e nos poderosa, pero más dinám ica ” . 3 Basándonos en estos antecedentes podem os examinar en mayor detalle algunos de los aspectos específicos de cada uno de los sistem as.
Gran Bretaña El marco estructural en el que funciona la burocracia pública británica es unitario y parlam entario .4 Las unidades adm inistrativas básicas son los m inisterios, com plem entados por industrias nacionalizadas y corpo raciones públicas que funcionan dentro del encuadre m inisterial. Las 2 M ich el C rozier, The B u rea u cra tic P h e n o m en o n , C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o P ress, p. 2 3 3 , 1964. 3 W a lla ce S. S ayre, "B ureaucracies: S o m e C on trasts in S y ste m s”, Iridian J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , vol. 10, n ú m . 2, pp. 2 1 9 -2 2 9 , en la p. 2 2 3 , 1964. R e p r o d u c id o en el lib ro d e N im ro d R ap h aeli, co m p ., R ea d in g s in C o m p a ra tive P u b lic A d m in istr a tio n , B o sto n , Allyn an d B a c o n , pp. 3 4 1 -3 5 4 , 1967. 4 F u e n tes s e le c c io n a d a s sob re el sis te m a b ritá n ico in clu yen : H . R. G. G reaves, The C ivil S ervice in th e C h an gin g S ta te, L on d res, H arrap an d C o., 1947; H erm án F in er, The Theory a n d P ractice o f M odern G o vern m en t, ed . rev., N u ev a York, H en ry H o lt a n d C om p an y, c a p í tu lo 30, 1949; R. A. C h ap m an , The H igh er C ivil S ervice in B rita in , L on d res, C o n sta b le & Co., 1970; J a m es B. C h ristop h , "H igh Civil S ervan ts an d the P o litics o f C o n se n s u a lism in
I.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
275
Isio nes sobre la organización del poder ejecutivo se consideran pre.uiva de la Corona, lo cual significa que pueden ser tom adas por el leí no en turno. Los cam bios de gabinete son bastante frecuentes. Lo mal es que cada m inisterio esté encabezado por un m inistro responl< .inte el Parlamento por todos los asuntos de su carrera, y que a su / encabeza la jerarquía m inisterial. Directam ente a las órdenes del nlstio está la institución singularm ente británica del secretario pernente, em pleado público que tiene la obligación de servir a todos los n lslios y a todos los gobiernos con la m ism a capacidad y dedicación, meeundan uno o m ás asistentes, cada uno a cargo de varias seccio, Subsecretarios y secretarios asistentes encabezan divisiones infeti es, formadas a su vez por unidades m enores encabezadas por jefes y I'Joles. El patrón es ordenado y sim étrico, y el prim er m inistro y su bínete tienen la autoridad necesaria para realizar los cam bios que este linio considere convenientes. 11 ailicionalm ente, el Departamento del Tesoro británico, adem ás de ^ otras im portantes funciones, ha tenido la responsabilidad de superi llilta in ”, pp. 25-62; B ru ce W. H ead ey, “A T y p o lo g y o f M in isters: Im p lic a tio n s for Inter Civil S erv a n t R e la tio n sh ip s in Britain", pp. 6 3-86, y R ob ert D. P u tn a m , "The P oliAi lilu d e s o f S é n io r C ivil S ervan ts in B ritain , G erm an y, an d Italy”, pp. 8 7 -1 2 6 , to d o s i m.iI. •, está n in clu id o s en la obra d e M attei D ogan, com p ., The M an darin s o f W estern EuroII,,' P o litica l R ole o f Top C ivil S e rv a n ts, N u ev a Y ork, Joh n W iley an d S o n s, 1975; S tan K nilunan, H o w a rd S ca rro w y M artin S c h a in , E u ropean S o c ie ty a n d P o litics, S t. P aul, llrsid a , W est P u b lish in g C om p an y, pp. 3 2 5 -3 3 2 , 1976; R ich ard R o se, "British G overn i flii* Job at the T o p ”, pp. 1-49, en el libro d e R ichard R o se y E zra N. S u leim a n , co m p s., h u ís a n d P rim e M in isters, W a sh in g to n , D. C., A m erican E n terp rise In stitu te for Pul'ullcy R esea rch , pp. 1-49, 1980; R ich ard R o se, "The P o litica l S ta tu s o f H ig h er Civil lits ín B ritain ”, en la obra d e E zra N. S u leim a n , co m p ., B u reau crats a n d P olicy M aking: m p u ra tive O verview , N u ev a York, H o lm e s & M eier, pp. 1 3 6-173, 1984; R o sa m u n d ».»•., "The D u tie s a n d R e s p o n s ib ilitie s o f C ivil S erv a n ts an d M in isters: A C h a llen g e ih Iti itish C ab in et G o v ern m en t”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. nilm 4, pp. 5 1 1 -5 3 8 , d ic ie m b r e d e 1986; D en n is K avan au gh , T h a tch erism a n d B ritish h s The E n d o f C o n sen su s? , O xford, O xford U n iversity P ress, 1987; G eoffrey Fry, AnI Ivnn, A ndrew Gray, W illiam J en k in s y B rian R u th erford , " S y m p o siu m o n Im p rovM m .ig em en t in G o v ern m en t”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 66, pp. 4 2 9 -4 4 5 , in v iern o d e M, i «eolirey J. G a m m o n , "The B ritish H ig h er Civil S ervice: R ecr u itm en t an d T r a in in g ”, n u lo para el XIV C o n g reso M u n d ial en 1988 d e la In tern a tio n a l P olitical S c ie n c e .in Inlion, 20 pp., m im eo grafiad o; Ian B u d ge, D avid M cK ay, R od R h o d es, D avid R ob ert I >nvid S a n d ers, M artin S la te r y G rah am W ilso n c o n la c o la b o r a c ió n d e D avid M arsh, ( h an gin g B ritish P o litica l S yste m : In to th e I 9 9 0 s , 2a ed ., L on d res y N u ev a Y ork, L ongtliiin, l'>HK; G avin D rew ry y T on y B u tch er, The C ivil S ervice T oday, O xford, B asil B lackVVflI Brian S m ith , "The U n ited K ingdom ", en la ob ra de D on ald C. R ow at, co m p ., PuMli \.liiu u istra tio n in D eveloped D em ocracies: A C o m p a ra tive S tu d y , N u ev a Y ork, M arcel lli l l■' i , i .ip ítu lo 4, pp. 6 7 -8 6 , 1988; R ich ard R ose, "Loyalty, V o ice o r E xit? M argaret Thatt lu í . I Itullcnge to th e C ivil S e r v ic e ”, e n el lib ro d e T. E llw ein , J. J. H esse, R en a te M ayn tz \ I VV Scliarpf, co m p s., Yearbook on G overn m en t a n d P ublic A d m in istra tio n , B ou ld er, Coloi W cstview Press, 1990; S o p h ie W atson , Is S ir H u m p h rey D ead? The C h an gin g C u ltu re it/ ilu ( m í/ S ervice, B ristol, SA U S P u b lica tio n s, 1992; y R ob in B u tler, "The E v o lu tio n o f the I Ivil Si'i vire A P rogress Report", P ublic A d m in istra tio n , vol. 71, pp. 3 9 5-406, o to ñ o d e 1993.
276
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
visar el servicio público, incluidas su selección, capacitación, prom oción y com pensación. Apenas en los últim os años, la responsabilidad por la adm inistración del personal ha pasado del Departam ento del Tesoro al control directo del primer m inistro. Por lo general, los ingleses se han inclinado por crear carreras y encontrar candidatos con calificaciones generales para que ocupen los puestos de servicio público. Durante la m ayor parte de su historia, el servicio público británico se dividió en tres clases principales —personal de oficina, ejecutivo y adm inistrati vo— , en orden ascendente de responsabilidades y calificaciones. La élite del servicio se encontraba en la clase adm inistrativa, que en 1968 tenía m enos de 3 000 integrantes, o m enos de 0.5% del servicio público. Este selecto grupo se responsabilizaba por la iniciación y puesta en práctica de políticas, y se entendía directam ente con los funcionarios políticos. En 1971, siguiendo la recom endación de la Com isión Fulton, estas tres clases se fundieron en un nuevo grupo adm inistrativo com o parte de un sistem a de agrupación por ocupación, pero aparentem ente un pequeño y selecto grupo todavía tiene las m ism as responsabilidades, aunque ya no identificados com o integrantes de una clase adm inistrati va diferente .5 En cuanto a la selección de em pleados, hasta la segunda Guerra M un dial la com petencia para entrar al servicio superior se daba en forma de exám enes de oposición sobre una variedad de m aterias siguiendo los cursos ofrecidos en las universidades, y abiertos sólo a los egresados re cientes. Algunos exám enes eran com unes, com o expresión escrita y co nocim iento de asuntos contem poráneos, pero el principal hincapié se hacía en materias seleccionadas de una am plia gam a de posibilidades, que no forzosam ente tenían algo que ver con el trabajo que en su m o m ento al candidato le tocaría desem peñar .6 Después de la segunda Gue rra Mundial se utilizó otro m étodo, llamado m étodo n, sobre todo para beneficio de los veteranos, según el cual el hincapié se hacía principal m ente en una serie de entrevistas individuales y en grupo, adem ás de 5 “La se le c c ió n , c a p a c ita c ió n e in g reso c o n tin u o d e fu n c io n a r io s c a p a c ita d o s en la a d m i n istra ció n sig u e te n ie n d o el p ro p ó sito d e p ro d u cir u n a cla se d e fu n c io n a r io s p ú b lic o s s u p erio res q u e p u e d e servir a lo s m in istr o s sin te tiz a n d o la s c o n tr ib u c io n e s d e lo s e s p e c ia lis tas, u b ic a n d o a é s ta s en el c o n te x to d e las rea lid a d es p o lític a s y fo r m u la n d o p o lític a s a ltern a tiv a s. Si el n u ev o a d m in istra d o r n o s e aju sta d el to d o al a n tig u o m o d e lo d el ‘a fic io n a d o ta le n to s o ’, es in c lu so m e n o s p rob ab le q u e se aju ste al m o d e lo d el fu n c io n a r io m u y e s p e c ia liz a d o .” R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , European Society an d Politics, p. 331. 6 "D esde el p u n to d e v ista b ritá n ico — c o m o lo ex p resó un d e sta c a d o n ig e r ia n o — , u n cere b r o d e p rim era cla se, en p a rticu la r si e s resu lta d o d e e s tu d io s e n O xford o C am b rid ge, p u ed e, sin n in g u n a c a p a c ita c ió n e sp e cia l, g o b ern a r a cu a lq u ier p erso n a y a c u a lq u ie r p a ís en el m u n d o .” S. O. A debo, "Public A d m in istra tio n in N ew ly In d e p e n d e n t C ou n tries" , en la obra d e B u rton A. Baker, com p ., Public Adm inistration: A Key to D evelopm ent, W ash in gton , D. C., G ra d ú a te S c h o o l, D ep a rta m e n to d e A gricu ltu ra d e lo s E sta d o s U n id o s, p. 22, 1964.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II] lo s
277
exám enes acostum brados. La reforma de 1971 produjo un cam bio
•mi el sistem a de selección de aprendices para capacitación en el nuevo
grupo adm inistrativo. Los candidatos deben pasar por una serie de exá menes y entrevistas según los lincam ientos del m étodo n. La mayoría de Ins candidatos que triunfan siguen sien do los egresados con honores
278
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
De las m odificaciones en materia de reclutam iento y capacitación que se están introduciendo se puede esperar una m ayor diversificación de antecedentes. En Gran Bretaña, la selección de personal de carrera, cuya entrada por lo general está abierta sólo en los primeros años de la carrera profe sional, ha dado com o resultado un m ínim o de intercam bio entre las carreras gubernam entales y de otros tipos. Aun en la actualidad, Christoph informa: [...]la adm inistración pública superior no sirve com o instrum ento para el reclutam iento sistem ático de talento para otras élites, ya sea el parlam ento, los puestos políticos m ás elevados, los funcionarios locales de gobierno o los gerentes en el sector privado. N o im porta cuán atrayentes puedan parecer sus carreras en su transcurso o hacia el final de ellas, p ocos em pleados públicos cam bian su puesto en W hitehall por un puesto en otra parte.9
Las garantías de em pleo en el servicio público son sustanciales en In glaterra, pero dependen más de una tradición que protege a los em plea dos de com plejas m edidas legales. El servicio público es establecido por la Corona y sus asuntos están controlados casi exclusivam ente por órde nes de un consejo o por otra medida ejecutiva. En Gran Bretaña, los burócratas de alto rango desem peñan papeles fundam entales en la tom a de decisiones del gobierno, pero las reglas del juego son marcadam ente diferentes. En Inglaterra se trabaja bajo una convención que im pone sobre el funcionario y el m inistro obligaciones m utuas claram ente especificadas, basadas en los principios de im par cialidad y anonim ato. Se prevé que el em pleado ofrecerá su asesoría al m inistro, quien tiene responsabilidad política, pero está obligado a p o ner en práctica con lealtad cualquier decisión que se tom e. El principio de anonim ato significa que los dirigentes políticos protegerán al funcio nario de carrera y evitarán hacer pública la asesoría que prestó; adem ás, no se le hará participar en la publicidad política. Este sistem a está concebido para m antener alejados de la visita del público el alcance e índole de la participación de los em pleados públi cos en la form ulación de políticas, y cum ple bien su designio. También permite que los funcionarios de carrera de rango superior inicien pro puestas y elijan entre ellas, sujetos a la discreción del m inisterio. Apa rentem ente existen variaciones considerables entre los poderes que en realidad ejercen los em pleados públicos, según las características de ca da m inisterio. Tanto Brian Chapman com o James B. Christoph señalan 9 J a m es B. C h ristop h , "High C ivil S erv a n ts a n d the P o litic s o f C o n se n su a lism in G reat B r ita in ”, en la ob ra d e D ogan , c o m p ., The M andarins o f Western Europe, p. 50, 1975.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
i|iu* la atención del em pleado público británico se concentra en el minisu o com o principal punto de referencia en su vida de funcionario. En aipuños aspectos los m inistros se parecen m ucho, por ejemplo: deben ser miembros del Parlamento y por lo general cuentan con experiencia; el promedio de servicio en años recientes ha sido de 15 años, lo cual signi11*a que su capacidad está asociada con el éxito parlamentario. Lo más probable es que el m inistro no tenga ninguna experiencia directam ente id.icion ada con el trabajo de su m inisterio. El periodo en el cargo es gei i c i alm ente corto; en gobiernos recientes, el prom edio ha sido de 26 me|e s A m enudo las personas cam bian de un m inisterio a otro con fu n d olie s com pletam ente distintas. Todos tienen exceso de trabajo, laborando .emanas de 60 horas o más, por lo que tienen lim itaciones en cuanto al i lempo que pueden dedicar a la form ulación de políticas m inisteriales. Dentro de este marco com ún de referencia, los m inistros difieren en la manera com o realizan su trabajo, incluso en su relación con los em pleados públicos superiores. Christoph y otros hablan de ministros “fuer tes” y de m inistros "débiles”. El m inistro fuerte considera que la función i leí em pleado público es en gran medida "mantenerlo plenam ente infor mado, analizar sus posibilidades según la factibilidad técnica del pro vecto, liberarlo del papeleo trivial y velar por que las políticas se apli quen pronto y con efectividad. Como el m inistro no deja ninguna duda acerca de lo que espera del em pleado público, éste actúa de siervo más bien que de freno . 10 Los m inistros débiles carecen de foco en cuanto a su m isión, muestran poca fortaleza en su trato con colegas del gabinete v funcionarios perm anentes, son pasivos en lo que se refiere a proble mas de políticas y se preocupan por cosas rutinarias y triviales, con lo eual aum entan las posibilidades de que los em pleados públicos se dedi quen a formular políticas en forma independiente. Bruce W. Headey va un paso más allá al sugerir una tipología m iniste rial de cinco elem entos, basándose en entrevistas con m inistros en acti vo, ex m inistros y em pleados públicos . 11 Los cinco tipos son: iniciadores de políticas, selectores de políticas, m inistros ejecutivos, m inistros em bajadores y m inim alistas. Los iniciadores de políticas subrayan que su función es establecer objetivos y prioridades. Inician la búsqueda de pro gramas apropiados, y el papel del em pleado público civil en este caso consiste esencialm ente en responder a dichas iniciativas. Como grupo, los selectores de políticas tienen una visión muy diferente de la relación entre el m inistro y el em pleado civil de carrera. Hacen hincapié en la 10 Ibid., p. 40. 11 V éa se, d e H ea d ey , "A T yp ology o f M inisters: Im p lic a tio n s for M in ister-C ivil Servant R e la tio n sh ip s in B rita in ”, en el lib ro d e D ogan , c o m p ., The M andarins o f Western Europe, c a p ítu lo 2, pp. 63-8 6 .
I 280
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
necesidad de que sea el m inistro quien elija y tom e las decisiones sin re traso y sin vacilar. Este papel parece ser aceptado con m ás frecuencia, y es fácil entender por qué la mayoría de los em pleados públicos de carre ra lo prefieren. Los m inistros ejecutivos opinan que su cargo se puede d esem peñar siguiend o un libro de texto de adm inistración. Creen que es un error separar las cu estion es de política de las cu estion es de costos y control de recursos, estructura organizacional y adm inistración de personal. Son p ocos en núm ero y por lo general tienen con ocim ien tos em presa riales. La opinión que tienen de su papel es am biciosa, con su m e gran des cantidades de tiem po y se introduce en el terreno que gen eralm en te se considera la función administrativa del secretario perm anente. Los m inistros em bajadores conceden alta prioridad a su papel com o repre sentantes cuando tratan con grupos externos. Si bien con este tipo de m inistro los em pleados públicos tienden a tener que afrontar proble m as de políticas, no reciben con beneplácito esta función m inisterial, pues a m enudo causa dem oras en decisiones que deben tom arse en el nivel de m inisterio. Los m inistros m inim alistas, com o el térm ino lo ex plica, no van más allá de lo estrictam ente necesario, com o la aceptación formal de la responsabilidad por las d ecisiones del departam ento, ha ciendo un esfuerzo respetable por obtener apoyo a las m edidas tom adas y evitar problem as en el Parlamento. Los em pleados públicos expresan su desaprobación de los m inistros m inim alistas por dos razones: el tra bajo deficiente del m inistro se refleja desfavorablem ente en todo el de partamento; segundo, los funcionarios se ven obligados a form ular obje tivos de política al m ism o tiem po que ofrecen asesoría acerca de las opciones disponibles. Headey resum e diciendo que la teoría constitucional sobre la relación entre el m inistro y el em pleado público de carrera lleva a con clusiones m uy erróneas. Los em pleados públicos no siem pre se li m itan a funciones asesoras o adm inistrativas en relación con políticas esta blecidas por los m inistros [...] Una im agen realista de la relación entre los m i nistros y sus funcionarios debe reconocer que los m inistros tienen op iniones m arcadam ente distintas de sus funciones, y que las lim itaciones de tiem po significan que quizá la prioridad de tiem po que se con cede a una función sig nificará dism inución de la im portancia de otras funciones e, im plícitam ente, delegación de la función a los em pleados de carrera.12
Si bien reconoce que según los circunstancias se necesitan diferentes tipos de m inistros, Headey llega a la conclusión de que únicam ente los 12 Ib id ., p. 82.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
281
lllli I. idores y los selectores de políticas ejercen influencia real sobre la fin Ululación de políticas, y expresa preocupación por las consecuencias indeseables de los m inistros que no definen objetivos y prioridades, puesto que por lo general las iniciativas tom adas por los em pleados de fu ñ era tienden a perpetuar el statu qao antes que a introducir innoVtu iones. Christoph ofrece un resum en útil de las funciones políticas que en la H* lualidad desem peñan los funcionarios superiores en Gran Bretaña, •«>11 la advertencia de que la com binación precisa depende de las funcio ne'. del m inisterio y de la orientación y el talento del m inistro. El papel li adicional y predom inante es la puesta en práctica de políticas, lo que ini|)lica gran am plitud de discreción debido a la índole general de gran p u l (e de las leyes y al volum en de poderes legislativos que se delegan. La asesoría política al m inistro com o base para la tom a de d ecision es es un nej-undo y exigente papel, que requiere sensibilidad hacia las consecueni las políticas de las acciones recom endadas. El tercero es la relación simbiótica con el m inistro en cuanto a la protección política mutua: el em pleado público, “a cam bio de proteger y realzar la buena reputación llel ministro, [...] queda protegido por él de interferencia política por par l e del Parlamento, de la prensa y del público”. Las dos últim as funcio n e s relacionadas con este análisis son velar por el progreso de las petit iones de diversos públicos y reconciliar los intereses de los grupos de presión. Christoph tam bién m enciona varias actividades que no llegan a convertirse en funciones, en las cuales el em pleado público participa marginalmente, y que ayudan a com prender el sistem a. Los em pleados públicos británicos no tienen necesidad de com pensar por las deficieni ias de un partido o de una m aquinaria electoral ineficientes, com o ha sucedido en Francia y Alemania, por ejemplo. Por lo general no tratan directam ente con el público ofreciendo bienes o servicios. El control dii ecto de la población o de unidades subordinadas del gobierno tam bién es algo inusual. Por últim o, los em pleados públicos de rango por lo ge neral no abandonan sus carreras para servir en otras élites de la socie dad o participar activam ente en la política partidaria. Teniendo en cuenta estas características, Christoph agrega: los altos niveles de la burocracia británica seguirán siendo llam ados a asum ir responsabilidad por una parte sustancial de las decisiones que se tom en [...] Es una parte, no un m onopolio. Por tem peram ento, socialización , situación y re cursos, los em pleados públicos de jerarquía están bien colocad os para influir m arcadam ente en el resultado de las políticas, pero no para transform arlo en su propiedad exclusiva.13 13 C h risto p h , "H igh Civil Servants", pp. 47, 49 y 59.
282
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
La aceptación de la autoridad política se reconoce no sólo de palabra, sino que los funcionarios de carrera la aceptan com o genuinam ente apropiada, lo cual refleja el hecho histórico de que las instituciones representativas precedieron al servicio público en los dos países y esta blecieron la legitim idad de su autoridad. El inform e de Putnam sobre las actitudes políticas de los em pleados de rango en Gran Bretaña con firma que ellos siguen inclinándose hacia el "político" antes que hacia el “clásico" m odelo de burócrata en la aceptación de obediencia de las ins titu cion es políticas. Los datos indicaron que entre los participantes de la muestra esto se daba m enos entre los especialistas y los técnicos que entre los generalistas pertenecientes a lo que en aquel tiem po era la clase administrativa, lo cual indicaría que una burocracia dirigida por los primeros sería m enos sensible a la política de lo que ha sido hasta ahora. Por otro lado, de todos los grupos entrevistados, los funcionarios jóvenes británicos a los que considera probables candidatos para altos puestos en el futuro dem ostraron ser “los que m ás conciencia tenían de la política, los más dedicados a los programas, los m ás igualitarios y los que más toleran a los políticos y el pluralism o ” . 14 Si bien en el pasado dirigentes políticos de diferentes partidos han expresado confianza en dicha sensibilidad hacia los cam bios de política por parte de los burócratas de alto nivel, existen am plias pruebas de que en años recientes, sobre todo durante el gobierno conservador de Margaret Thatcher, creció la desconfianza hacia los em pleados públicos y se tomaron medidas para ejercer mayor control directo sobre la asignación de em pleados públicos a puestos jerárquicos basados en la lealtad, para reducir la función de form ulación de políticas y hacer mayor hincapié en la función adm inistrativa del em pleado público, para tom ar fuertes medidas disciplinarias contra el funcionario a quien se considera respon sable por dar inform ación subrepticiam ente, y para fom entar la renun cia de aquellos a quienes no se considera suficientem ente com prom etidos con los objetivos de la política del m om ento. La pregunta fundam ental que el gobierno de Thatcher se form uló sobre los funcionarios de jerar quía fue: "¿Es de los nuestros?" Según Richard Rose, con m ayor fre cuencia la respuesta que* quedaba a estos funcionarios era elegir entre “lealtad, decir lo que se piensa o salir". Los efectos a corto plazo se hicie ron patentes, pero los efectos a largo plazo no se conocen con certeza, pues dependerán de si los dirigentes políticos que sigan a Thatcher con tinúan o no con la m ism a orientación de ella. Un aspecto fundam ental del sistem a británico han sido los supuestos que han existido acerca de la relación entre los ministros y los em pleados públicos, pero tales supues14 P u tn a m , “T he P o litica l A ttitu d es o f S é n io r Civil Servants", p. 117.
l.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II |
28.1
ir han cuestionado cada vez más, lo cual lleva a especular que "no set'im> que se produjera una reforma importante en la relación entre los iHt ios y los em pleados públicos en un futuro cercano ” . 15 Si esto está H iendo o no y la forma en que deben evaluarse los cam bios, contiii M o n d o tema de especulación y controversia . 16 I ..i supervisión de la legislatura sobre la adm inistración en Gran BrefWi se apoya principalm ente en la doctrina de responsabilidad m inistemI l a intención original era que la responsabilidad m inisterial, en la lina que tom ó en el siglo xix, actuara com o control sobre los poderes los m inistros y de los em pleados públicos. Christoph explica que la tlot ii ¡na exigía que "todas las medidas se tomaran en nom bre del m inistlo, quien era responsable ante la Cámara de los Com unes por dichas medid as y, en los casos de m alversación o mal desem peño de la funi lón, el m inistro fuera censurado u obligado a renunciar ” . 17 Christoph y Olios m antienen que tal com o el gobierno de Gran Bretaña ha evolucioii.itlo, la doctrina de responsabilidad m inisterial ha cam biado tanto que \.i no sirve su propósito original, y por el contrario dificulta la tarea del r ii lam ento de lidiar con las operaciones burocráticas. El argum ento es tiue estos resultados se han producido por dos acontecim ientos en la política británica de este siglo. Las actividades gubernam entales se han mupliado hasta el punto en que no es razonable esperar que algún m i nistro tenga conocim iento pleno o dé su aprobación plena a todas las medidas tom adas por los em pleados de su m inisterio, lo que ha ocasio,s B u d ge et al., The Changing British Political System , p. 35. 16 Por ejem p lo , D rew ry y B u tch er exp resan su p reo c u p a c ió n d e q u e el m a y o r é n fa sis en el c o m p r o m is o c o n las p o lític a s g u b e r n a m e n ta le s "entre en co n flic to c o n las n o c io n e s tra d icio n a les d e n eu tra lid a d e im p a rcia lid a d , y q u e la ob jetivid ad tra d icio n a l d e lo s fu n cio ii.ii ios civ ile s se a er o sio n a d a p or u n in sid io so p r o c e so d e ‘p o litiz a c ió n ’. U n a d e la s c o n se c u e n c ia s e s el p elig ro d e q u e la a se so ría p ú b lic a civil se aju ste a lo q u e lo s m in istr o s i|iiie ren oír, y q u e lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s q u e o fr e c e n " con sejos h o n e s to s y p o c o a gra d a b les” p e r m a n ezca n en s ile n c io u o fr e z c a n a lo s m in istr o s só lo el c o n se jo q u e é s to s d e sean e sc u c h a r ”. The Civil Service Today, p. 170. Por otra parte, R ob in B u tler, se creta rio del g a b in ete y je fe del S erv icio A d m in istrativo P ú b lico Interior, d e sp u é s d e e s tu d ia r las refo r m as p resen ta d a s, en p a rticu lar a p artir d e 1979, a rg u m en ta q u e é sta s c o n stitu y e n u n a a g en d a para la c o n tin u id a d , y q u e h an reten id o a un se rv icio p ú b lic o civil p erm a n en te r eclu ta d o en c o m p e te n c ia a b ierta y p ro m o v id o p or el m érito , en v ez d e h a cerlo p o r el a p o yo o la a filia ció n p o lític a s, y "una clara se p a r a ció n d e la d u ra ció n en el ca rg o , d e las fu n c io n e s y d e la s re sp o n sa b ilid a d e s en tre lo s fu n c io n a r io s p ú b lic o s y lo s p o lític o s ”. "The K volution o f the Civil S erv ice-A P rogress R ep o rt”, p. 4 0 3 . Para a n á lisis a d ic io n a le s d e e s tos tem a s, v éa se, d e J a m es B . C h ristop h , "The R em a k in g o f B ritish A d m in istra tiv e C u ltu re: W hy W h iteh a ll C an ’t G o H o m e A gain ”, A dm inistration and Society, vol. 24, n ú m . 2, pp. 1 63-181, a g o sto d e 1992; y "A T rad ition al B u reau cracy in T u rb u len ce: W h iteh all in the T h a tch er E ra ”, en el libro d e Ali F arazm an d , co m p ., H andbook o f Bureaucracy, N u eva York, M arcel Dekker, c a p ítu lo 37, pp. 5 7 7 -5 8 9 , 1994; y D avid L. D illm an , "The T h a tch er A gen d a, the Civil S erv ice, an d ‘T otal E fficien cy ” ', en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., H andbook of Bureaucracy, c a p ítu lo 14, pp. 2 4 1 -2 5 2 . 17 C h risto p h , "H igh Civil S erv a n ts”, p. 33.
284
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
nado debilitar la aplicación de la doctrina en los casos en que se han re velado abusos o errores graves en el servicio civil. El otro cam bio es el crecim iento del poder del partido y del gabinete sobre el Parlamento, que se superpone al concepto anterior de responsabilidad ministerial con el de "política de responsabilidad colectiva”; esto hace difícil para los miem bros de la oposición o incluso integrantes del partido gobernan te castigar a un m inistro, si éste cuenta con el apoyo del primer m inis tro y sus colegas en el gabinete. En consecuencia, la doctrina supuesta m ente refuerza la m ano del poder ejecutivo en lugar de la del poder legislativo, haciendo que sea im posible para el Parlam ento conm inar a los em pleados públicos porque teóricam ente el m inistro es el único res ponsable, extendiendo un m anto de secreto sobre la relación ministroem pleado público, y reforzando "la índole centralizada y jerárquica de la adm inistración pública canalizando el control desde arriba " . 18 Sin em bargo, hasta la fecha los intentos de abandonar la doctrina de responsabilidad parlamentaria y de aum entar el núm ero y experiencia de las com ision es parlamentarias especializadas ha progresado poco. Una respuesta parcial se encuentra en la creación, en 1967, del com isio nado parlamentario, una versión británica del encargado de velar por el interés público (om budsm an) de los escandinavos, que se encarga de es cuchar las protestas de la ciudadanía contra la adm inistración. Sin em bargo, este funcionario solam ente puede intervenir si la protesta pro viene de un m iem bro del Parlamento, y lo único que puede hacer es investigar e informar al Parlamento sobre los defectos de procedim iento que pueda haber encontrado. Christoph juzga, correctam ente, que esta pequeña reforma "no afecta en gran medida el com portam iento de los em pleados públicos jerárquicos, y a lo sum o puede considerarse una pe queña influencia sobre su función política general " . 19 Por últim o, cabe señalar que un sistem a separado de tribunales adm i nistrativos, al estilo de los países de Europa continental, que exam inen los alegatos del público de excesos por parte de la adm inistración no han resultado atrayentes en Inglaterra. "Los tribunales del fuero com ún, que se guían por el derecho consuetudinario, más la eficacia de los controles políticos externos parecen defensa suficiente contra el mal uso de la autoridad pública . " 20 Para resumir, las tendencias recientes parecen señalar un descenso de la participación burocrática en la form ulación de políticas y un debilita m iento gradual del control legislativo en general sobre la acción adm i 18 Ibid., p. 35. Para u n a o p in ió n sim ila r m á s recien te, v éase, d e D ian a W o o d h o u se , M inis ters an d Parliament: Accountability in Theory an d Practice, O xford, C laren d on P ress, 1994. 19 Ibid., p. 56. 20 R o th m a n , S ca rro w y S ch a in , European Society an d Politics, p. 331.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
285
nistrativa, de lo cual resultan beneficiarios los m inistros del gabinete co lectivamente, y el primer m inistro en particular. La adm inistración pú blica se ha hecho cada vez más com petente en su com posición y más profesional en su perspectiva, en respuesta a las dem andas que se hacen del gobierno, pero la orientación hacia el servicio perm anece y la actitud de respuesta a los órganos políticos del gobierno es aceptada universal mente en teoría y reconocida con am plitud en la práctica.
Los Estados Unidos
x f
Las características dom inantes del m arco político, en el cual actúa la bulocracia en los Estados Unidos son el constitucionalism o (la constitu* ion escrita confiere poderes al gobierno pero tam bién se los lim ita), el federalism o Gas funciones se dividen entre el gobierno central y los es tados com o unidades que lo constituyen) y e l presidencialism o (un fun cionario elegido preside el poder ejecutivo ) . 21 Aunque estas caractgrísti*as no han cam biado fundam entalm ente desde 1789, cada una ha sido modificada de manera constante. La base constitucional ha sido enm en dada de m odo formal sólo en ocasiones, pero se ha m odificado infor m almente repetidas veces por m edio de la interpretación judicial. El equilibrio del poder entre el gobierno central y los estados en el sistem a federal ha sufrido ajustes notorios en el pasado y todavía sigue modifi21 F u en tes se le c c io n a d a s sob re los E sta d o s U n id os in clu yen las o b ras d e Finer, The Theory and Practice o f M odem G overnm ent , ed. rev., c a p ítu lo 33; d e Paul P. V an R ip er, H istory o f the United States Civil Service, E v a n sto n , Illin o is, R ow , P eterson , an d C om p an y, 1958; d e David T. S ta n ley , The Higher Civil Service, W a sh in g to n , D. C., T h e B r o o k in g s In stitu tio n , 1964; d e F red erick C. M osh er, D em ocracy an d the Public Service, N u ev a York, O xford U n i versity P ress, 1968; d e L ew is C. M ain zer, Political Bureaucracy, G len v iew , Illin o is, S co tt, l 'o resm an , 1973; d e S a m u e l K rislov, Representative Bureaucracy, E n g le w o o d C liffs, N u eva lersey , P ren tice-H a ll, In c., 1974; d e J a m es A. M ed eiro s y D avid E. S c h m itt, Public Bureau
286
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
cán d ose .22 La presidencia com o institución ha tenido sus altas y bajl según sea el efecto de factores com o las características individuales ti algunos presidentes en particular, y las oscilacion es entre los t i e m i_ de crisis que la fortalecen, y los tiem pos de incertidum bre o de ambiva lencia que dism inuyen el papel del ejecutivo en relación con el de las ramas legislativa y judicial. En conjunto, estos arreglos institucionalo* han presentado un bajo grado de “estatism o” en el sentido utilizado pofl Heper y otros, tal com o se analizó en el capítulo i. De hecho, Ronald M G lassm an se refiere a los Estados Unidos com o “la sociedad antiestatista ” 23 y Richard J. Stillm an va más lejos y describe a la situación de los Estados Unidos com o de “ausencia de estatismo", dando a entender que hasta los principios de este siglo aproxim adam ente, los Estados Unidos no tenían los rasgos básicos “que por esos años caracterizaban a gran parte de Europa, es decir, un poder centralizado, una autoridad racio nalizada y una adm inistración desarrollada ” . 24 Ciertamente, en los Esta dos Unidos la tendencia ha sido reducir al m ínim o cualquier pretensión de prerrogativas del Estado y establecer lím ites rigurosos sobre los pode res delegados a las instituciones gubernam entales. Con respecto a los rasgos organizacionales específicos del gobierno central, las unidades principales son los departam entos ejecutivos, jDerQ, dentro de la rama ejecutiva existe un sinnúm ero de com ision es regula doras, corporaciones gubernam entales y otras unidades. Las decisiones sobre la reorganización del ejecutivo son cuestión de la legislatura. El^ Congreso retiene el control sobre la creación o abolición de los departa m entos del poder ejecutivo (en la actualidad hay 14), p ergiiajestadojiis puesto a delegar discreción limitada al presidente para efectuar cam bios organizacionales de m enor envergadura, por lo general sujetos a la aprobación del Congreso v posible rechazo m ediante el uso del “veto legislativo" h asta 1983, cuando la.Corte Suprem a declaró inconstitucio nal el m étodo, ya que viola la separación de los poderes legislativo y eje cutivo. Los problem as de reorganización ejecutiva aparecen con stan te m ente en el orden del día del Congreso y del presidente. La estructura interna de los departam entos tiene un patrón m enos fijo que en los m inisterios británicos. El secretario es nom brado por el pre22 P ara e stu d io s r e c ie n te s d e e s to s tem as, v éa se, d e A lice M. R ivlin , “A N e w V isio n o f A m erica n F e d e r a lism ”, Public A dm inistration R eview , vol. 52, n ú m . 4, pp. 3 1 5 -3 2 0 , ju lio /a g o sto d e 1992, y J a m es E d w in K ee y Joh n S h a n n o n , "The C risis an d A n tic risis D ynam ic: R eb a la n cin g th e A m erican F ederal S y ste m ”, ibid., pp. 3 2 1 -3 2 9 . 23 G la ssm a n , "The U n ited States: T h e Á n ti-S tatist S o c ie ty ”, en la ob ra d e M etin H ep er, co m p ., The State an d Public Bureaucracies: A C om parative Perspective, N u ev a Y ork, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 3, pp. 27-39, 1987. 24 S tillm a n , Preface to Public Adm inistration, p. 15. El a u to r a n a liz a ta m b ié n e s te tem a en "The P ecu lia r ‘S ta te le s s ’ O rigins o f A m erican P u b lic A d m in istra tio n T h eo r y ”, c a p ítu lo 2, pp. 19-41.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
287
ti i...... i/ones políticas (sujeto a la confirmación del Senado) y sirve . eniericia. P o r lo general, los departam entos tien en un subse||n v varios asistentes, ejecutivos políticos tam bién con nombral'cncralmente a tan corto plazo que se habla de un "gobierno > 1 1 .11 k >s”. No existe el equivalente del secretario perm a len te de los Ejtt'*. pese a que todos los departam entos ahora tienen un funcionario | lo general un secretario asistente a cargo de la adm inistración), con ■Dncs adm inistrativas bastante limitadas. Las unidades, en orden de I l ■ denom inan burós, divisiones y secciones, pero la term inología .......... lorme. C om enzando con el buró, lo probable es que el.jencar!u nea un servidor público de carrera, pero no forzosam ente, y quien H| m el cargo no puede reclamarlo com o suyo perm anentem ente .25 I-niie 1883 y 1978, la autoridad federal encargada del personal era la H iuIm oii de Servicio Civil (Civil Service C om m ission), integrada por IIIIH i u n lisión directiva de tres m iem bros con poderes estatutarios enmiii'.kIos de garantizar la integridad del sistem a de méritos. En la actualltlml sus funciones se han dividido entre la Oficina de Adm inistración »|i Personal y la Junta de Protección del Sistem a de Mérito, una de las t«Hi o* lerísticas de las reformas del servicio público instituidas por el preSillente Jimmy Cárter. i' l el com ienzo, el método estadunidense ha consistido en hacer i pié en el puesto y en los requisitos para desem peñarlo con éxito, tni' que en la evaluación del potencial del individuo para pertenecer a MU » i alegoría designada por rango. Como resultado, no existe un grupo l u t o \ definido equivalente a la clase administrativa británica. Antes de Imn reformas de 1978, en el sistem a estadunidense de grados que reflejan Ion niveles de responsabilidad en el sistem a, los tres grados más altos mi iin considerados la élite del servicio público. A diferencia de los “proIrMonales amateurs" de la élite administrativa inglesa, los ocupantes de •Htos cargos eran expertos en una especialidad profesional, haciendo que I n derick C. M osher sugiriera el "estado profesional" com o designación .ipi opiada para este grupo de élites profesionales .26 Así com o las modifit m iones recientes en el sistem a inglés se han orientado hacia conceptos e .iadunidenses, la idea de un “servicio civil de alto rango” con caractei M icas sim ilares a la clase administrativa inglesa ha sido sugerida en \.u i.is ocasiones, com enzando con la Segunda C om isión H oover en los anos cincuenta, mas no fue adoptada sino hasta 1978, cuando se autori zo un Servicio Ejecutivo de Alto Rango (Sénior Executive Service, S E S ), Para un p ersp ic a z e stu d io d el p ap el d e lo s jefe s d e oficin a, v éase, d e H erb ert K au fm an ,
llie A dm inistrative Behavior o f Federal Bureau Chiefs , W a sh in g to n , D. C., T h e B ro o k in g s In stitu tio n , 1981. M osher, Dem ocracy and the Public Service, c a p ítu lo 4, pp. 9 9 -1 3 3 .
288
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLAIX >S |
que com en zó a funcionar en 1979. Una diferencia impórtame dición es que los m iem bros del s e s se seleccionan por c o m |B mostrada durante sus carreras, no por lo bien que se p ie n s e ^ B desem peñar en sus puestos. El sistem a apenas tiene una d o id cación y las evaluaciones son variadas. Existen dudas acen .i produciendo una categoría de adm inistradores generalistas n más claras y directas hacia la prom oción a los puestos de al tu bilidad administrativa. r Si bien la costum bre en los Estados Unidos ha sido aplica i c* más prácticos y especializados, com petitivos y abiertos para ii que reúnan los requisitos m ínim os, a fines de la década de los n hicieron a los egresados universitarios exám enes generales do n ingreso, concebidos para atraer a jóvenes capacitados al servil i" bierno; en la década de los ochenta esos exám enes fueron abaml porque se alegaba que discrim inaban a las m inorías y a parí i i il se ofrecieron de nuevo exám enes sim ilares diseñados para no sri' \ m inatorios . 27 Con cada vez m ayor frecuencia, los alum nos que se prepai an y guir carreras adm inistrativas en el servicio público se inscriben gramas de adm inistración pública, ya sea en el nivel de grado o .1 grado, c o ..... preparación para una variedad de exám enes. El p j hiTsido la contratación en núm eros elevados de administradores e# tencial para puestos de alto nivel, pero sus caaai^dg_asceiis<) s
Adm inistrative Process, pp. 119-122.
\ I RACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
289
»oii otros países, pese a las deficiencias señaladas, los t nenian con una representación.m ás diversificada qué tilín vez más el contraste con Gran Bretaña y con otros les europeos, en los Estados Unidos el m ovim iento de tic personal en diversos niveles gubernam entales y no I. N I 1a sido y continúa siendo m uy posible, y las prácticas rl nivel público y en el privado incluso lo fom entan, por lin ho propuestas de que se avance h acia un servicio p úiti lo, en busca de mayor experiencia, continuidad y estabiII)'«>, se han hecho pocos cam bios en ese sentido, i ,ih Bretaña, la burocracia por mérito depende más de una l.i protege que de com plicadas medidas legales. Los podeV legislativo com parten la regulación de la burocracia, .de p.u le su base está legislada, pero no existe protección consservid o p ú b lic o n a a o n a Tr^oi^ otro ladoT losfu n cionaiiiii Ir uses se hallan sujetos a importantes lim itaciones en cuan¡l\ i>ludes políticas partidarias que van más allá de su derecho voló y a la expresión de sus opiniones políticas. ....... xto estadunidense, con respecto a otros sistem as, posiblei» i si .la un contraste notorio en el efecto general de los_empIeaJli’os sobre la form ulación de políticas, pero las reglas del juego \ ■hiri entes. Los Burócratas estadunidenses funcionan de maneo más núblicario cualTgs da m ayor flexibilidad, pero tam bién nuivores riesgos. La relación entre el hom bre de carrera y su i i mucho más ambigua. El em pleado público de carrera tiene .......i de prestar servicio con lealtad, o bien renunciar o cam biar lo. pero de cualquier m anera se le asociará con la política de i'i encía y hasta es muy posible que deba defender la postura de su lin ion en audiencia ante el Congreso, independientem ente de su opi ma!, Kl sistem a es m enos cerrado y más com petitivo. Las difeí fiu'i i<mes deben encontrar aliados, no sólo en otras dependencias yol tierno sino tam bién fuera de él. M uchas de estas características leMlitado de la falta de dem areaci¿ndin:a_e 4 nviolahle__entreJaj 3 fillil.nl burocrática y l a..política. H eclo observa que en esta “estructura m!" el "principio organizativo básico del servicio pú,blico, m enos inten_ ^ H q u e planificado, es horizontal" y que las líneas de autoridad se ............ Ii.n ia afuera mediante programas y políticas, en lugar de hacia MIIIIm en d o n d e e s tá n los s u p e r io r e s burocráticos o p o ético s ” .28 M ain el i i estim e la situación en los Estados Unidos de la siguiente manera: !!• i lo, "A m crica’s H igh er Civil S e rv ice”, p. 21
I a ADMIN WISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
[...] n i en reglarámentes, leyes, políticas o tradición existe una división c h n entre los e j e c u t iv a s políticos y los de carrera [...] La combinación de adminis tradores de carre y Zente de afuera en altos puestos ejecutivos que no están marcadamente d ) J líe io cia d o s en cuanto a su naturaleza política o adminis trativa, ha sido rrmuestra solución pragmática a la administración de la buro cracia política .29 En lu g a r de la ¿ actividad entre bam balinas protegida por un telón de celosa d isc rec ió n , - com o sucede en Gran Bretaña, en los E stados Unidos se prevé q u e la p a r t ic ip a c ió n burocrática en la form ulación de políticas estará m u c h o má£5 s a la vista del público, con las inevitables reacciones, favorables o d e s fa v o r a b le s , hacia la persona involucrada. Más aún, el m ovim iento de u n / 1 J . ° a otro de la difusa línea entre la actividad poíític a y de~carrera e s j « c ii y frecuente. En é f e c t c ^ c o m o lr e ñ ^ ^ pleado p ú b lic o est "adum dense que alcanza un prestigio alto y duradero en su so cied ad es g e n e r a lm e n te el que más se aleja de la máscara d elanonimato y se con vie "rte en figura pública ” .30 En los E stados Ü ^ nid os, la rendición de cuentas administrativas se prac tica mediante una se n e de canales, con consecuencias no m uy claras. Por razon es que y¿¿* se han m encionado, la supervisión del ejecutivo m e diante c a n a le s je r á r q u ic o s que llevan a la presidencia es parcial y com partida, si s e le c o r e a r a con las prerrogativas del prim er m inistro y de su gab in ete en un s i s t e m a parlamentario. Fred Riggs ha presentado una argumentación bie^n docum entada de que la orientación profesionalfunciona lista de lc ^ s funcionarios públicos de los E stados Unidos ha dado lugar a una b u r o c r a c ia “centrífuga" y “sem idotada de poderes" lo que ayu da a e x p l i c ó Ja longevidad del sistem a presidencialista estadu nidense, en c o m p a r a c i ó n con la experiencia en otros países.3» En ú l t i m a instan<^la, e l Congreso e s l a p r i n c i p a l f u e n t e d e c o n t r o l de b id o al p o d e r q u e l ^ C onstitución d e p o s ita _ .e r L é J , eero_su_goder de su-
pervisión jjepdgjaLy ^ rse rragmej^adojKH^ue_eLsistema^ pálm ente en co m isj^ a £ S jeg isia tiv a s que tienen iurisdicciorTtimltada y mayor in te r é s en c u e s t io n e s program áticas que en p roblem ái'adm inistrativos. E l C o n g re g o ha m ostrado escasa inclinación, sin em bargo, a 29 M a in z e r , P olitical Bu reau cracy, pp. 107, 112. 30 S ayre, " B u r e a u c r a c ie s : S o m e C on trasts in S y s te m s ”, p. 22 8 . 3 1 V éa se s u a r tíc u lo “B ^ ^ a u e r a c y a n d th e C o n stitu tio n ”, Public A dm in istration R eview vol. 54, n ú m . 1, PP- 6 5 - 7 2 , ^ e r o -f e b r e r o d e 1994, y o tr o s q u e se in c lu y e n en tr e la s r e fe r e n ’ cia s. L os b u r ó c r a ta s en \ o s E sta d o s U n id o s s í ejercen un p o d er c o n sid e r a b le , p ero ñ or lo co m ú n só lo d e n tr o d e lo s e s p a c io s d e fin id o s p o r lo s p ro g ra m a s y la s p o lític a s d e la s a e e n c ía s d en tro d e la s c u a le s tr a b a ja n . N o e stá n d isp u e s to s a c o n so lid a r , ni p u e d e n h a cerlo el p oder b u r o c r á tic o en forrT»a gen eral [ ...] L os b u rócratas d e lo s E sta d o s U n id o s (in c lu s o los o ficia les m ilit a r e s ) n o t i e n e n el m o tiv o ni la c a p a cid a d para llev a r a c a b o u n g o lp e d e E sta d o V to m a r e l p o d e r . R ig ^ s > B u re a u c ra cy a n d th e C o n stitu tio n ”, p. 67.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
291
mhiai el m odelo, salvo por intentos recientes de consolidar las decisio. presupuestarias. Las propuestas de creación de un om budsm an, por rinplo, aunque se han considerado, nunca se han llevado a la práctica, I voz por tem or a que dicho funcionario pueda interferir en la relación iliv el legislador y sus votantes. tpunl que en Gran Bretaña, el control judicial radica en las m anos de N u 11 >11 nales del fuero com ún más que en un grupo separado de tribuules adm inistrativos, En años recientes Ta fuñüión judicial, siem pre imi tante, puesto que los tribunales tienen la últim a palabra en materia r interpretación de la Constitución, se ha visto realzada por una actitud ni.i . íictiva hacia la intervención en asuntos que tienen que ver con la tu
u H eady, “T h e U n ited S ta te s”, pp. 415 y 4 16. C h arles G o o d sell p resen ta la situ a c ió n con v c ta m e n te : "C om o u n a d e las ‘b e stia s n eg ra s’ tr a d ic io n a le s en n u estra so c ie d a d , a m en u ilu se p ien sa en la b u ro cra cia c o m o a lg u n a cla se d e fu erza extrañ a. S e p ie n sa en ella c o m o a q u ello s’ q u e se o p o n e n a n o so tr o s y q u e p or lo ta n to está n se p a r a d o s d e n o so tr o s. En n ulidad, la b u ro cra cia está m u y cerc a d e n o so tro s. S o n p arte d e ella la s in stitu c io n e s p ú blicas q u e fu n c io n a n d en tro d e n u estra s c o m u n id a d e s. S o n lo s e m p le a d o s p ú b lic o s q u e v i ven en n u e str o s b arrios. L os p ro g ra m a s q u e han a p ro b a d o lo s fu n c io n a r io s g u b ern a m e n la les p o r lo s c u a le s h e m o s v o ta d o p e r so n a lm e n te . E s la a c c ió n c o le c tiv a p ara n u estro b en eficio . E n to n c e s, e n un se n tid o corre cto , la b u ro cra cia e s nuestra burocracia". The Case /or Bureaucracy, pp. 183-184.
292
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
LA ADMINISTRACIÓN ADAPTATIVA Y MODERNIZANTE. JAPÓN
En apenas 125 años, desde la restauración meiji de 1867-1868, Japón ha em prendido un gigantesco proceso de m odernización que ha transfoi m ado un reino asiático con su estilo propio de feudalism o y aislado por voluntad propia del contacto con el exterior, en la única sociedad asiáti ca que puede calificarse de moderna y desarrollada. La burocracia, tan to civil com o militar, ha desem peñado un papel fundam ental en esta transform ación, lo cual hace que la experiencia japonesa sea única en m uchos aspectos.33 El llam ado “feudalism o centralizado" de la época de los shogunes de Tokugawa, que com enzó en 1603, desarrolló una burocracia de carac terísticas fundam entalm ente patrim oniales. Los burócratas se recluta33 L as fu e n te s so b re Jap ón in clu yen : R ob ert E. W ard, "Japan", en la ob ra d e R ob ert E. W ard y R oy C. M acridis, com p s., M odem Political Systems: Asia, E n glew ood Cliffs, N u eva Jer sey, P ren tice-H a ll, pp. 17-114, 1963; M a sa m ich i In ok i, "The Civil B u reaucracy" , en el libro de R ob ert E. W ard y D ankw art A. R u stow , co m p s., Political M odem ization in Japan and Tur key, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, c a p ítu lo 7, pp. 2 8 3 -3 0 0 , 1964; R ein h ard B en d ix , " P recon d ition s for D evelop m en t: A C om p arison o f Jap an an d G erm an y”, N ation-Building an d C itizenship, N u ev a York, Joh n W iley & S o n s, c a p ítu lo 6, pp. 177-213, 1964; Akira K u b ota, Higher Civil Servants in P ostw ar Japan, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c e to n U n iv ersity P ress, 1969; E d w in D ow d y, Japanese Bureaucracy: Its D evelopm ent and M odem ization, M elb ou rn e, C h esh ire, 1973; R ob ert E. W ard, Japan's P olitical System , 2a ed ., E n g le w o o d C liffs, N u ev a Jersey, P ren tice-H all, 1978; B. C. K oh y Jae-O n K im , "Paths to A d v a n cem en t in J a p a n ese B u re a u c ra cy ”, Com parative Political Studies, vol. 15, n ú m . 3, pp. 2 8 9 -3 1 3 , 1982; u n a c o m p ila c ió n d e a rtícu lo s so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a y la ley a d m in istra tiv a ja p o n e s a s, en International R eview o f A dm inistrative Sciences, vol. 48, n ú m . 2, pp. 115-262, 1982; K iyoaki Tsuji, com p ., Public Adm inistration in Japan, T okio, In stitu te o f A d m in istra tiv e M a n a g em en t y U n iversity o f T ok yo P ress, 1984; T. J. P em p el, "O rganizing for Efficiency: The H igh er Civil S ervice in Japan", en la obra de S u leim an , com p ., Bureaucrats and Policy Making, pp. 72-106; D eil S. W right y Y a su y o sh i S ak u rai, " A d m in istrative R e form in Japan: P o litics, P olicy an d P u b lic A d m in istra tio n in a D elib era tiv e S ociety" , Public A dm inistration R eview , vol. 4 7 , n ú m . 2, pp. 121-133, m arzo-ab ril d e 1987; P aul S. K im , Ja pan ’s Civil Service System : Its Structure, Personnel, an d Politics, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1988; G erald L. C urtís, The Japanese Way o f Politics, N u ev a York, Colu m b ia U n iv ersity P ress, 1988; Ku T ash iro, “Japan", en el lib ro d e R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies, c a p ítu lo 22, pp. 375-394; M asaru S a k a m o to , "Public A d m in istra tio n in Japan: P ast an d P resen t in th e H ig h er Civil S e r v ic e ”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , co m p ., Handbook o f Comparative and Development Public Adm inistration, N u ev a York, M arcel D ekker, c a p ítu lo 9, pp. 101-124, 1991; T. J. P em p el, " B u reau cracy in J a p a n ”, PS: Political Science an d Politics, vol. 25, n ú m . 1, pp. 19-24, m a rzo d e 1992; J am es E llio t, “R efo rm in Jap an from th e 1980s in to th e 1990s: C h an ge an d C o n tin u ity ”, Australian Journal o f Public A dm inistration, vol. 51, n ú m . 3, pp. 3 7 4 -3 8 4 , se p tie m b r e d e 1992; Jon g S. Jun e H iro m i M u to, "The H id d en D im e n sio n s o f J a p a n ese A d m in istration : C ulture an d Its Im p a cts”, Public Adm inistration Review , vol. 55, n ú m . 2, pp. 1 25-134, m arzo-ab ril d e 1995; K arel van W olferen , "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 5 4 -6 5 , se p tie m b r e -o c tu b r e d e 1993; T ak ash i In o g u ch i, "Japanese P o litics in T ran sition : A T h eo r etica l R e v ie w ”, G overnm ent an d O pposition, vol. 28, n ú m . 4, pp. 4 4 3 -4 5 5 , o to ñ o d e 1993, y D avid W illia m s, Japan: Beyond the E nd o f H istory, L on d res, R o u tle d g e , 1994.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
293
m ire los rangos familiares feudales específicos, y se hacía gran hincaii las distinciones de estatus entre las clases jerárquicas. “Los nominlentos a cargos, ascensos y despidos se realizaban a discreción de superiores. Los poderes y responsabilidades de los cargos estaban va rille definidos y había gran lenidad para la ineficiencia, el desequiliii v las interpretaciones personales de las obligaciones oficiales.”34 I ilwin Dowdy ha examinado evidencia histórica, especialmente durante pri Indo tokugawa, relacionada con los elem entos de esta burocracia lilm onial antes de la restauración meiji, que facilitó el proceso de moi ni/ación. Dowdy llega a la conclusión de que la sociedad japonesa desde r largo tiempo proporcionó alguno de los requisitos para el desarrollo mi país moderno, entre ellos “una administración central, si bien no del I' >uniforme, que contaba con la obediencia de las masas, las complejas y límales administraciones locales, las redes de com ercio en gran escala, in empresas industriales en zonas urbanas y rurales, así com o un alto nivel ilr alfabetismo. [...]”35 Más aún, la clase samurai proporcionó la fuente para Ii i modernos burócratas. Guerreros por tradición, durante el largo periodo ili paz después de 1600, los samurais tuvieron que remplazar su función i ir n era por otra burocrática a fin de mantenerse útiles. Entre ellos se i .,111 olió "una especie de ética burocrática profesional” que incluía la dellli ai ion a las obligaciones de cada uno, la confianza en uno m ism o y un m i Hido de iniciativa, junto con actitudes relacionadas con el mérito, la mo■111
S
II In ok i, “T h e Civil B u re a u c ra cy ”, p. 288. D ow d y, Japanese Bureaucracy , p. xii. Ui Ibid., pp. 156, 181-182.
294
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
dúos de talento expuestos a la cultura occidental y que la respetaban en los años anteriores a la restauración, y que tomaron parte en el derroca m iento del sistem a de shogunes sim ulando que reinstalaban al emperador en el sitio que le correspondía. "La fuerza motivadora espiritual del Japón moderno —escribe Inoki—, fueron las creencias que esta nueva aristocra cia intelectual compartía, que combinaba lealtad al país, sim bolizada por la lealtad al emperador, y respeto por los logros alcanzados.’’37 Los depositarios del poder político que produjeron la restauración y que dirigieron los experimentos gubernamentales conducentes a la cons titución meiji de 1889 representaron a una oligarquía modernizadora. El sistem a que elaboraron contemplaba un poder político com partido entre diversos grupos que com pitieron entre sí durante varias décadas hasta el resurgimiento autoritario de 1930. Uno de estos grupos consistía en buró cratas civiles de rango superior, junto con los ocupantes de puestos altos en el gobierno civil, la burocracia militar profesionalizada, dirigentes de importantes partidos políticos conservadores que surgieron entonces, re presentantes de empresas importantes y la nobleza hereditaria. Esta oligar quía era modernizadora, pero no pensada para promover el establecim ien to de un sistem a democrático. Su m odelo extranjero más significativo fue la Alemania imperial, con la que compartía la preferencia por institucio nes monárquicas y una tradición de control aristocrático. Durante un pe riodo considerable se las arregló para demorar las tendencias hacia la participación popular en el gobierno y mantuvo el orden político mientras el país avanzaba económ icam ente a un ritmo acelerado. El orden burocrático establecido se hallaba bien preparado para asu mir un papel de liderazgo en este tipo de m odernización. Los antece dentes sociales de los burócratas meijis eran predom inantem ente de sam urais con rango inferior, puesto que este grupo había sido dislocado por la transición del feudalism o y sus m iem bros poseían destrezas que resultaban útiles a la burocracia. A medida que tenían lugar el creci m iento burocrático y la reforma, en 1880 se estableció la selección de personal por m edio de exám enes y se atrajo a los egresados de las insti tuciones educativas en rápida expansión, especialm ente de la Universi dad Imperial de Tokio. La burocracia civil así creada tenía coh esión y capacitación profesional, pero no había sido adoctrinada en una tradi ción por la cual el burócrata se consideraba al servicio del público. En cam bio, el burócrata era visto oficialm ente com o "el siervo elegido del em perador, un ser superior desde los puntos de vista político y social que detentaba estatus y privilegios de sus conexiones oficiales”.38 La ac titud del burócrata hacia el público siguió quedando bien expresada por 37 In ok i, "The C ivil B u re a u c ra cy ”, p. 288. 38 W ard, Japan's Political System , p. 163.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
295
rl adagio tokugawa: “Honor al funcionario, desprecio al pueblo”. El mar ro legal de la burocracia reflejaba esta orientación. Toda reglam entarión de la burocracia civil antes del final de la segunda Guerra Mundial se canalizaba por ordenanzas im periales y más allá del alcance de los rontroles parlamentarios. La derrota y rendición de Japón al final de la segunda Guerra Mun dial, seguida por la ocupación de los Aliados de 1945 a 1952, produjo nuevos patrones políticos y administrativos, materializados en una Cóns ul ución que rige a partir de 1947. Se conservó la m onarquía, pero al monarca se le privó de toda invocación al derecho divino, y la institui ion se transform ó en una m onarquía constitucional. Se abolió la n o bleza. La autoridad legislativa se convirtió en un parlam ento bicameral 0 Dieta, concebido com o "el órgano supremo de poder del E stado”, con poca sim ilitud con su contrapartida anterior a la guerra. La Cámara de Representantes dom ina y la Cámara Superior, o Cámara de Concejales, sólo tiene poderes lim itados para demorar la legislación. El poder ejeculivo reside en un primer m inistro y un gabinete, responsables conjunI.miente ante la Dieta. Se exige que la mayoría de los m inistros del gabi nete sean integrantes de la Dieta. En caso de un voto de censura en la ( amara de Representantes, el gabinete debe renunciar a m enos que se disuelva la Cámara y se realicen nuevas elecciones. El gabinete está integrado por los ministros (en la actualidad son 12) más varios ministros “sin cartera”. Las unidades que no reciben rango m i nisterial (entre ellas las unidades responsables de funciones tan imporIantes com o defensa y planificación económica) se distribuyen entre este ultimo grupo o se asignan a la oficina del primer ministro. Los ministerios tienen estructuras internas bastante similares. El ministro integrante del gabinete cuenta con la asistencia de uno o dos vicem inistros parlamenta dos, quienes com o el ministro reciben nombramientos políticos, si bien los ocupantes del cargo pueden ser ex empleados públicos de carrera. Un viceministro administrativo ocupa la posición de carrera más alta en el ministerio. Cada ministerio tiene una secretaría y una serie de burós, los 1nales por lo general a su vez se subdividen en divisiones y secciones, encabezadas en cada nivel por un funcionario jerárquico de carrera. El servicio público japonés de la posguerra com bina la burocracia de antes de la guerra con los esfuerzos que se hicieron durante la ocupai ion para reformarla y dem ocratizarla. El artículo 15 de la C onstitución • le 1947 declaró: “Todos los funcionarios públicos están al servicio de la com unidad en general, no de ningún grupo en particular”. Una nueva ley de servicio civil puesta en vigor también en 1947 detallaba las m edi das de la reforma y establecía la Dirección Nacional de Personal, con un estatus sem iautónom o garantizado. Los observadores están de acuerdo
296
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
en general en que estos esfuerzos han tenido su efecto, pero no han alte rado el sistem a burocrático de manera fundam ental. El servicio público creció notablem ente en Japón entre 1940 y 1975, cuando se m ultiplicó ocho veces, pero el nivel de em pleados públicos se ha estabilizado en los últim os años, en parte com o resultado de una ex tensa reforma administrativa que culm inó en los años ochenta. El obje tivo de las reformas era reducir el papel del gobierno, y abarcaba no sólo la reorganización estructural y los controles de personal, sino tam bién la desregulación, la devolución de funciones del gobierno central a los gobiernos locales, y la privatización de servicios anteriorm ente pres tados por corporaciones gubernam entales.39 En la actualidad, los em pleados públicos sum an unos 5 m illones, de los cuales algo m ás de un millón se desempeña en el gobierno nacional. Los empleados públicos re presentaban 9% de la fuerza laboral del país (unos 45 em pleados por cada 1 000 habitantes). Como ya se ha señalado en el capítulo i i , esta proporción es muy inferior a la de otros países industrializados.40 El servicio público jerárquico en Japón, com o en otros países, está en m anos de un grupo relativamente pequeño con responsabilidades algo indefinidas. Los ocupantes de los cargos de jerarquía en m inisterios y en agencias sum an unos 2 500. Cuando se sum an otros en los grados infe riores de la élite burocrática o kanryo, la cifra alcanza a 10 000, aproxi m adam ente 1% de los em pleados civiles del gobierno nacional. El servicio en el gobierno continúa atrayendo a la juventud, por lo que ha sido posible restringir el acceso a los escalones superiores de la bu rocracia a los supervivientes de una azarosa serie de pruebas de califica ción. La tasa de renovación anual está entre 300 y 400, por lo cual la com petencia es intensa entre los que aprueban los exám enes de ingreso. La base educativa de quienes han pasado es muy estrecha. "La propor ción de adm inistradores superiores con título universitario es notable m ente elevada, aun en com paración con burocracias occidentales bien establecidas.”41 La graduación con honores de una de las principales universidades ha sido requisito para aprobar los exám enes, lo que a su vez lim ita el acceso a aquellos que anteriorm ente han obtenido notas superiores en las mejores escuelas prim arias y secundarias. Por lo tan to, en la práctica únicam ente los hijos excepcionales de las fam ilias ca 39 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e W right y S ak u rai, " A d m in istrative R eform in J a p a n ”, y d e T a sh iro , “J a p a n ”, pp. 3 7 9 -3 9 2 . 40 Para in fo r m a ció n m á s esp e cífica , v éa se, d e T suji, Public A dm inistration in Japan, c a p í tu lo 6; d e P em p el, "The H ig h er C ivil S erv ice in J a p a n ”, pp. 9 8-101; T a sh iro , "Japan”, pp. 3 7 8 -3 7 9 , y d e S a k a m o to , "Japan’s C ivil S e r v ic e ”, pp. 107-114. 41 K u b o ta , Higher Civil Servants in Post-W ar Japan: Their Social Origins, E ducational Backgrounds, an d Career P attem s, © para P rin ceton U n iversity P ress, p. 58, 1969. R eim p re so c o n a u to r iz a c ió n d e P rin c eto n U n iversity P ress.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
2‘>7
paces de costear tal preparación académ ica han podido ingresar en la burocracia superior. En contenido, los exám enes han estado por lo general bajo el control «le las escuelas de derecho y han sido diseñados para egresados de dicha i artera. Si bien esto significa que en el exam en se insiste m ucho en lo legal, en realidad se cubre un terreno muy am plio, ya que las escuelas «le derecho por lo general ofrecen ciencias políticas y ciencias económ it as, y en grado más lim itado proporcionan con ocim ientos de adm inisIración.42 El alcance notable de esta especialización es evidente en el hecho de que más de dos tercios de los em pleados públicos de la pos guerra son egresados de una escuela de derecho. Aún más notable es el grado hasta el cual una sola institución, la Uni versidad Imperial de Tokio, ha sido el m edio de entrada para los em pleados del gobierno. Tanto Kubota com o Kim encontraron que casi 80% de los em pleados jerárquicos de la posguerra había asistido o se había recibido en dicha universidad. Otro 13% provenía de otras cinco universidades estatales. Las cuatro principales universidades privadas aportaron m enos de 3%. “El alcance de la dom inación por los egresados de una sola universidad es devastador —dice Kubota— , aun en co m paración con los de Oxford y Cambridge com binados en la burocracia británica.”43 Este dom inio por parte de los egresados de la Universidad Imperial de Tokio, especialm ente de la escuela de derecho, ha ocasionado acu sacio nes de favoritism o basado en am istades de colegio o gakubatsu. Kubota exam ina la evidencia sobre lo extendido del sistem a gakubatsu y llega a conclusiones diversas. Con respecto a los egresados de la Universidad de Tokio, dice que su elevado núm ero “hace que el favoritism o no sólo sea probable sino tam bién difícil de demostrar, pues siem pre hubo egre sados de la universidad que no ascendieron tan rápidam ente com o otros". Kubota opina que el favoritism o por cam aradería de colegio se practica de forma sutil, pero duda de que un adm inistrador superior ja ponés elija a un subordinado “solam ente por su asistencia a una univer sidad determ inada, sin consideración a su capacidad”. Señala que tanto la Universidad de Tokio atrae y gradúa a los estudiantes más capaces, cuanto que una educación universitaria com ún no significa forzosam en 42 "En té r m in o s d e o b je tiv o s [ ...] , u n a e sc u e la d e d er e c h o ja p o n e s a se p a rece m á s a una c o m b in a c ió n d e u n d ep a rta m en to d e c ie n c ia s p o lític a s y a u n a e sc u e la d e a d m in istr a c ió n d e e m p r e sa s d e u n a u n iv ersid a d e sta d u n id e n se q u e a u n a e s c u e la d e d e r e c h o en esta ú lti m a .” Ibid., p. 78. 43 Ibid., p p. 7 0 , 162. I n c lu s o h o y e n d ía , a p r o x im a d a m e n te 35% d e q u ie n e s in g r e s a n sig u e n g r a d u á n d o se en la U n iv ersid a d d e T ok io. P em p el, “B u r e a u c r a c y in J a p a n ”, p. 22. El total d e e g r e sa d o s d e O xford y C am b ridge en G ran B reta ñ a era un p o c o m á s d e 47% en 1950.
298
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
te que se com partan valores, y que los graduados de la Universidad de Tokio muestran grandes diferencias de opinión. Un aspecto positivo es que el sistem a existente ha posibilitado la captación de una juventud destacada y ha contribuido al éxito y estabilidad de la burocracia. Un aspecto negativo es la hom ogeneidad resultante. “La estrecha base educa tiva de los em pleados públicos de la posguerra se asem eja en cierto m odo a la estrecha base social de los gobiernos de Tokugawa y de Meiji."44 Sin em bargo, los datos disponibles sobre los antecedentes sociales de los burócratas de la posguerra muestran un grupo m ucho más heterogé neo que antes, pese a la base educativa relativam ente estrecha utilizada para el reclutam iento. Todos los puntos geográficos de Japón están re presentados, si bien en núm eros desproporcionados provenientes de las ciudades, especialm ente Tokio. La mayoría proviene de la clase media. La representación de las fam ilias prom inentes tam bién es un poco exa gerada, pero los datos no mostraron ningún grupo social o político que proporcionara una cuota dom inante de adm inistradores de rango, o nú meros significativos de fam ilias que contribuyeran con adm inistradores jerárquicos a lo largo de generaciones. Kubota atribuye la diversidad ac tual a los efectos acum ulativos de la desaparición de la mayoría de las formas tradicionales de estratificación social, a las oportunidades de mayor movilidad social a través del m oderno sistem a de educación y al sistem a de exám enes de ingreso en el servicio público. Tras hacer notar que el pueblo japonés es notoriam ente hom ogéneo desde los puntos de vista étnico, lingüístico y religioso, Kubota señala que el factor de hete rogeneidad social no tiene la im portancia en Japón com o la tendría en otras sociedades con poblaciones más diversificadas.45 No obstante, la discrim inación por sexo continúa negando a la mujer japonesa igualdad de oportunidades de trabajo en general, incluida la entrada al servicio público en niveles jerárquicos. Kim informa que aun cuando todos los años hay mujeres que pasan los exám enes requeridos y entran a la burocracia, sus posibilidades de ascender a las posiciones elevadas son sum am ente reducidas. En 1982 se realizó una encuesta que 44Ibid., pp. 8 5-91, 165-168. 45 Ibid., pp. 27-57, 160-161. El e fe c to d e la h o m o g e n e id a d cu ltu ral ja p o n e s a en el fu n c io n a m ie n to d e las o r g a n iz a c io n e s em p resa r ia les h a sid o o b je to d e m u c h a a te n c ió n d e b id o al éx ito d e Jap ón en la c o m p e te n c ia m u n d ia l. V éase, d e W illiam G. O u ch i, Theory Z: H ow Am erican Business Can Meet the Japanese Challenge, R ead in g, M a ssa c h u se tts, A d d ison W esley, 1982. Para un a n á lisis d e lo s fa cto r es sim ila r e s en la a d m in istr a c ió n p ú b lica , v éa se, d e J o n g S. Ju n e H irom i M u to, "The H id d en D im e n sio n s o f J a p a n ese A d m in istra tio n : C ultu re a n d Its Im pacts". L inda W eiss a rg u m en ta q u e el a g en te d e la tra n sfo rm a c ió n q u e p ro d u jo las p rin cip a les ca ra cterística s del s is te m a d e e m p le o d e Jap ón fu e el E sta d o ja p o nés, p a rticu la r m en te las a g e n c ia s b u ro crá tica s q u e se o cu p a b a n d e lo s a s u n to s d e trabajo. V éa se "War, the S tate, an d th e O rigin s o f th e J a p a n ese E m p lo y m e n t S y s te m ”, Politics & Society, vol. 21, n ú m . 3, pp. 32 5 -3 5 4 , se p tiem b re d e 1993.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
299
veló que de todo el personal calificado las m ujeres eran tan sólo I <’ o, y muy pocas entre ellas aspiraban a ascender más allá del rango •le jefa de sección ,46 pero Sakam oto espera que el nom bram iento de mujeres para ocupar los cargos de mayor jerarquía aum ente en el futuII • inm ediato.47 I as carreras de los que entran a los escalones superiores del servicio civil son muy particularizadas. El candidato trata de ser aceptado en los Iii ares donde sus perspectivas de ascenso, acceso al poder y oportuni dades una vez jubilado parecen ser mejores. Lo m ás probable es que | h *i inanezca en el m ism o m inisterio al que ingrese, pues el m ovim iento lateral entre m inisterios es limitado. Un estudio realizado en 1969 m os tró que aproxim adam ente la tercera parte de los que ingresaron en un m inisterio se quedaron en él durante toda su carrera; otra tercera parte com enzó y term inó en el m ism o m inisterio, habiendo pasado por una transferencia interina en algún m om ento. Un estudio posterior indica •11 le a p rincipios de la década de los seten ta dos tercios de las p erso nas que ocupaban cargos elevados se habían desem peñado en un solo ministerio, y m enos de 9% se había desem peñado en tres m inisterios o más.48 La baja movilidad entre m inisterios prom ueve la lealtad a un m i nisterio en particular en vez de la lealtad al servicio público en su tota lidad, y tiende a crear com partim ientos en lugar de coordinación entre las diferentes unidades burocráticas. Por otro lado, permite la acumulación de experiencia y de conocim ientos especializados en el m inisterio en el cual el burócrata realiza su carrera. La prom oción dentro del sistem a tam bién se hace según etapas nor malizadas, y la degradación es prácticam ente inexistente. Los principa les factores que se tienen en cuenta para los ascensos son la universidad de la cual el candidato egresó, el cam po de especialización académ ica y los años que han pasado desde su graduación, todo lo cual queda esta blecido al com ienzo de la carrera. Los antecedentes educacionales y la antigüedad son lo que cuenta, con lo que por lo general el m om ento y el tipo de ascenso son conocidos con m ucha antelación. Un hecho inci dental interesante, y que confirma el fenóm eno de las am istades de co le gio, es que quienes ascienden más rápido y están más de acuerdo con los reglamentos de antigüedad resultan ser egresados de la Escuela de Dere cho de la Universidad Imperial de Tokio. Una característica inusual del servicio público japonés es la temprana 46 K im , Japan ’s Civil Service System , pp. 38-40. 47 "Japan’s Civil S e r v ic e ”, pp. 116-119. 48 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, pp. 9 6 -9 7 . S a k a m o to in fo rm a q u e hay a lg u n a e v id e n c ia d e un r ecien te in c r e m e n to en la m o v ilid a d in te rd ep a rta m en ta l. "Japan’s Civil S e r v ic e ”, pp. 119-120.
300
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
edad de jubilación. Hasta 1985 no existía la jubilación obligatoria, y lue go se fijó en 60 años para la m ayoría de los em pleados. La edad prom e dio de jubilación varía ligeram ente de un m inisterio a otro, pero por lo general es de alrededor de los 50 años, lo cual significa que el jubilado reciente está en la flor de la edad, tiene una esperanza de vida de unos 20 años más y lo probable es que trate de forjarse una carrera posburocrática. Kubota atribuye el retiro m asivo a tan temprana edad al rápido m ovim iento de em pleados de puesto en puesto durante sus carreras, al sistem a de ascensos basado principalm ente en la antigüedad en el sis tema, a las presiones de los burócratas jóvenes que desean ser ascendi dos a puestos vacantes y a la disponibilidad de opciones al servicio en el gobierno.49 Si bien parece existir una tendencia lenta y a largo plazo a aum entar el prom edio de edad de jubilación, no existen indicaciones de que dicho m ovim iento sea rápido.50 En esencia, los antecedentes m uestran que la estabilidad y la con ti nuidad son las características principales del servicio público superior en el Japón de la posguerra, pese a las m edidas reform istas introducidas durante la ocupación y los enorm es cam bios que en general se han pro ducido en la vida japonesa. Después de las adaptaciones tem porales in evitables del periodo inm ediato a la posguerra, la tendencia se ha orien tado "hacia atrás", es decir, hacia las prácticas anteriores de insistir en la capacitación general, la antigüedad en el puesto, la lealtad hacia el m i nisterio y la jubilación temprana. Si observam os el m ultifuncionalism o en la operatividad de la burocra cia japonesa, nos llamará la atención que el activism o político ha sido, y continúa siendo, un elem ento aceptado de la tradición burocrática. Lo probable es que el burócrata japonés se vea absorbido por la tom a de decisiones políticas y que participe en la vida política activa. Esto se de be en parte a que en Japón no ha existido históricam ente una clara línea de separación, com o existe en Occidente, entre el político y el burócrata. Como observa Dowdy: “En Japón esto no siem pre ha sido evidente en los niveles superiores, porque a m enudo las funciones política y buro crática son desem peñadas por el m ism o funcionario".51 En épocas más recientes estos antecedentes han ayudado a explicar el persistente papel de la burocracia com o una de las primeras fuentes de iniciativas en cuanto a políticas en una sociedad en vías de m odernización. "Aproxi m adam ente 90% de las leyes aprobadas desde 1955 fueron proyectadas por una agencia del gobierno", según Pemple, y 49 K u b o ta , H igh er C ivil S e rv a n ts in P o st-W a r Japan , p. 140. 50 Para u n e stu d io c o m p le to d el sis te m a d e ju b ila c ió n ja p o n é s , v éa se, d e K im , J a pan s C ivil S ervice S y ste m , c a p ítu lo 4. 51 D o w d y , J a p a n ese B u rea u cra cy, p. xiv.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
301
una vez que estos proyectos llegan al Parlamento, los burócratas de la alta l< larquía por lo general adm inistran entre bastidores. Suele ser un em pleado del m inisterio, no el m inistro, el que se ve sujeto al estrecho cuestion am ien to v al am edrentam iento que en Japón pasa por interpelación parlam entaria. I liia vez aprobado un proyecto de ley, éste con frecuencia con tien e una m edi da que perm ite que los detalles de su puesta en práctica queden sujetos a regulación por ordenanzas generadas por la burocracia.52
I .os burócratas de carrera no sólo ocupan cargos, sino que a m enudo desem peñan funciones que en otros países se reservan para quienes rei iben nom bram ientos políticos; aunque tal vez de m ayor im portancia sea la prevalencia de burócratas retirados en una gran variedad de posiciones tanto dentro com o fuera del gobierno. El burócrata que se jubila letiene su estatus de élite, lo cual le otorga mejores posibilidades que a sus colegas ingleses o estadunidenses para encontrar puesto después de la jubilación. Siendo la norma que la persona se jubile temprano, es po sible planear y llevar a cabo una segunda fase una vez abandonado el servicio activo, lo que a m enudo es más lucrativo, prestigioso e influ yente. El cálculo de Kubota es que tres de cada 10 em pleados públicos que se jubilan entran en corporaciones públicas sem iautónom as, otros tres pasan a em presas com erciales (a m enudo com o directores de im portantes em presas privadas) y los cuatro restantes ingresan a diversas actividades gubernam entales o privadas. M uchos de ellos se han postu lado, con éxito, para puestos políticos de elección y a m enudo han ser vido en gabinetes de la posguerra. Por ejem plo, en la Dieta de 1959, 165 ex burócratas de carrera integraban 18% de la cám ara baja y 32% de la cám ara alta. En 1986, ex burócratas ocupaban 70 escaños en la cám ara baja y 49 en la cám ara alta por el Partido Dem ócrata Liberal, que g o bernaba en el m om ento, lo cual ascendía a 30% de los afiliados del par tido. Ex burócratas han constituido aproxim adam ente 20% de los m i nistros del gabinete de la posguerra, y durante algunos periodos breves la proporción ha sido aún más alta. La estadística más dem ostrativa de este fenóm eno de logros políticos por parte de la burocracia es que los políticos profesionales ocuparon el puesto de primer m inistro sólo du rante cin co años en el periodo que va de 1955 a 1980, y que la m itad de todos los prim eros m inistros de la posguerra han sido ex em pleados públicos civiles.53 Desde una perspectiva a largo plazo, la resistencia y la flexibilidad de la burocracia japonesa son excepcionales. Kubota explica: 52 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in Jap an ”, p. 85. 53 W ard, Japan'’s Political System , p. 166; P em pel, "The H igh er Civil S ervice in Japan", p. 88; y K im , Japan s Civil Service System , p. 59.
302
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
La efectividad y eficacia del servicio civil superior parecen ser independientes de la ideología política. La burocracia ha funcionado por lo m enos con relati vo éxito bajo la oligarquía m eiji, bajo partidos políticos del estilo de antes de la guerra, bajo control m ilitar y ultranacionalista, bajo la ocu p ación aliada y ahora bajo una dem ocracia parlamentaria basada en la Constitución de 1947.54
Esto no ha sucedido en un clim a de neutralidad burocrática hacia el régimen político existente, sino en conformidad con los cam bios en el cli ma político. Durante casi todo el periodo de la posguerra hasta el decenio de 1980, esto significó una identificación cercana entre la burocracia superior y el Partido Dem ócrata Liberal gobernante (en realidad de orientación conservadora), el cual ejerció el poder sobre el Parlam ento en forma in interrumpida, si bien con m enos margen en los años recientes, hasta que perdió el control de la mayoría en la decisiva cám ara baja en la elección parlamentaria de 1993, después de haber perdido su mayoría en la cámara alta, de m enor importancia, en 1989. Este notable acontecim iento ha iniciado una nueva era de incertidum bre en la política japonesa. En el año que siguió a la elección de 1993, Japón tuvo cuatro gobiernos diferentes. Después de la pérdida del poder por los líderes del p d l luego de su derrota electoral, una coalición de siete partidos eligió a Morihiro H osokawa, fundador y líder del Parti do Nuevo Japón, com o primer ministro, aunque el Partido Social De m ócrata (antes socialista) controlaba el doble de escaños en la Dieta. El Partido Dem ócrata Liberal se convirtió en opositor, pero todavía tenía 223 escaños del total de 511 de la cám ara baja. H osokawa logró con ser var su cargo hasta el siguiente abril, cuando renunció debido a su fraca so para obtener la aprobación de su programa de reformas políticas y com o consecuencia de las acusaciones de corrupción que se le hicieron por sus actividades cuando fue gobernador provincial una década antes. Su viceprim er m inistro y m inistro de Relaciones Exteriores, Tsutom o Hata, que había fundado el Partido de la R enovación después de salir del p d l el año anterior, fue elegido primer m inistro en su lugar por la m ism a coalición, pero casi inm ediatam ente tuvo que dejar el cargo por carecer de una mayoría legislativa cuando el Partido Social Dem ócrata se retiró, lo que ocasionó su renuncia en junio para evitar un voto de censura. Después ocurrió una rara unión entre los Partidos Dem ócrata Liberal y Social Demócrata, enem igos históricos que difieren en casi to dos los tem as políticos im portantes, pero que se aliaron para oponerse a la reforma política. Esta nueva coalición eligió com o primer m inistro a T om iichi Murayama, el líder socialdem ócrata, aunque su partido sólo 54 K u b o ta , Higher Civil Servants in Post-W ar Japan, p. 173.
I.A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
lie aproxim adam ente una tercera parte de los escaños parlam entarios r obtuvo el Partido Dem ócrata Liberal. La fragilidad de esta coalición i e muy probable otro realineam iento político en el futuro inmediato, le i ambio drástico en el panorama político, y las dudas resultantes n| "'Oto a las perspectivas futuras de los partidos, significa que tam bién >< h Iliciones entre los líderes políticos y las altas jerarquías burocráticas •l I- n ser examinadas nuevamente. l I prolongado periodo de dom inación política por el Partido Demót iitlu Liberal ocasionó una estrecha identificación entre la burocracia .1.' nlto nivel y el partido gobernante. Esta tendencia a la fusión de los empleados, de los funcionarios civiles de jerarquía así com o de los di ligentes del Partido Demócrata Liberal fue objeto de m ucha atención pin parte de quienes estudian el sistem a japonés,55 si bien hubo difereni lii i de opinión respecto a sus consecuencias. Inoki argum entó que d e bilitaba la neutralidad de los funcionarios, que hacía que las carreras .1. ntro de la adm inistración pública fueran m enos atractivas para los Hi atinados universitarios más destacados, y que contribuía a la d ism i nuí ión continua en el prestigio anteriorm ente considerable de los carK<>•. en la adm inistración pública. Otros, entre ellos Ward, Kubota y Pemp k parecieron considerarla com o una evidencia adicional de la fuerza y unidad de la burocracia, que continuó aprovechando sus oportunidades ih upando cualquier vacío parcial de poder que existiera. Obviamente, el final del dom inio político del p d l conducirá a una rei»i lentación de las relaciones entre la burocracia y los políticos, pero el resultado todavía no puede discernirse con claridad. La opinión prevalei lente es la de que, en vez de limitar el papel de la burocracia, una era de cam biantes gobiernos de coalición ofrecerá a los adm inistradores públicos civiles de jerarquía nuevas oportunidades para afianzar su po sición en la conform ación de las políticas.56 Por cierto, los m iem bros de la clase burocrática todavía pertenecen a la élite política japonesa, y la burocracia continúa siendo parte integral de la estructura de poder gobernante. La situación suscita dudas legíti mas acerca de lo adecuado de los controles sobre la burocracia, por lo m enos cuando se le com para con las dem ocracias parlam entarias euro peas. La Dieta japonesa, pese a su estado constitucional y evidente cenIcalidad política en com paración con el periodo anterior a la guerra, ca 55 V éase, d e Inoki, “T he Civil Bureaucracy", pp. 299-300; d e W ard, Japan's Political System, p. 84; d e P em p el, “T h e H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, p. 87, y d e T ash iro, “Ja p a n ”, p. 391. 56 V éa se, p o r ejem p lo , el artícu lo d e K arel van W olferen , "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, en el cu a l s o s tie n e q u e in c lu so d u ran te los a ñ o s d el P artid o D em ó cra ta L iberal, la su p erv isió n p o lítica efectiv a so b re la to m a d e d e c is io n e s b u ro crá tica n o e x is tía y q u e esta falta d e r e s p o n sa b ilid a d p o lítica p ro b a b lem e n te a u m e n ta rá en lo s g o b ie r n o s d e c o a lic ió n d e corta d u ra ció n .
304
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
rece de los antecedentes históricos de poder y del prestigio de los cuer pos legislativos com o el Parlamento británico o la Cámara de Diputados de Francia. Sus integrantes, com o ya se ha indicado, incluyen un núm e ro elevado de em pleados públicos jubilados, quienes probablem ente no intervendrán en contra de las prerrogativas de los burócratas de carrera. Por su parte, la burocracia com o institución política trata de mantener la debilidad de la legislatura, o por lo m enos de m antenerla partidaria de sus intereses burocráticos. Las características de los partidos japoneses de la posguerra han con tribuido a perpetuar este patrón de relaciones. La directiva del Partido Dem ócrata Liberal de la posguerra ha tendido a dividirse en múltiples facciones, cam biantes, utilizando m étodos sem isecretos, sin gran atrac tivo para las m asas y con orientación decididam ente conservadora. Los otros partidos, si bien difieren en orientación política, tam poco tienen bases m asivas de apoyo o la capacidad para fortalecer la efectividad y el prestigio de la rama legislativa. Por lo m enos el faccionalism o y las m aniobras para conseguir m ejo ras entre las filas del Partido Dem ócrata Liberal tam bién se reflejaron en la com posición y duración de los m inistros del gabinete. Aunque muy educados, han tendido a ser de edad avanzada, con un prom edio gene ral de 60 años. Las exigencias de las facciones en busca de representa ción y reconocim iento personal han ocasionado frecuentes cam bios de gabinete, lo que ha afectado el tiem po y la capacidad de los m inistros para adquirir los conocim ientos y el tiem po necesarios para ejercer el firme control de sus instituciones. El puesto de primer m inistro ha sido el único punto focal obvio de liderazgo político y adm inistrativo, pero siendo m enor de un año la duración prom edio de un gabinete en los años recientes, los poderes del cargo son pocos en comparación con los del ejecutivo principal en otros países desarrollados que hem os considera do. No hay ninguna señal de que estén ocurriendo mejorías en cu ales quiera de estas características. Los controles judiciales sobre la adm inistración en Japón son m íni mos. La Constitución de 1947 incluyó am plias reformas al sistem a legal y de justicia, incluidos principios del derecho consuetudinario propios de la ley inglesa y la estadunidense, y una rama judicial independiente con poderes de revisión jurídica. El sistem a legal anterior había sido extraí do en principal medida de los sistem as europeos, y los tribunales esta ban adm inistrados por el M inisterio de Justicia del gobierno federal. El sistem a judicial que existe ahora posee los poderes para exigir la rendi ción de cuentas de los em pleados públicos, de m anera muy sim ilar al sistem a de los Estados Unidos. No existe un sistem a separado de tribu nales adm inistrativos. La actitud tradicional en Japón ha sido evitar los
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
305
íjm v Imy pocas indicaciones de que se recurra a los tribunales para IHi •'l.u a la burocracia.57 ftl ii I* anee del control burocrático en Japón es problem ático. Por lo f ilo s se respeta la cláusula de la Constitución por la que los “asistentes I emperador” se convierten en “siervos del pueblo", pero queda por lililí . 1.11 si en la realidad las actitudes burocráticas básicas han camlitil<> m la medida correspondiente. En su extenso estudio de la buromM* i.i de la posguerra, Kubota encontró que el público critica el servi* i<< i i vil más abiertam ente que nunca, indicando escepticism o hacia la BftVtTsión. Sin embargo, su propia opinión es que la burocracia, "ya sea Miii convicción o por ser más práctico, ha respondido a los cam bios de Ht posguerra haciendo un esfuerzo mayor por crear relaciones arm onio•M* ron el público en general y por adaptarse al nuevo clim a político".58 luí vez la mejor evaluación sea que el burócrata japonés de alto rango 0*1 u preparado para conducirse de manera tal que lo haga aceptable en In m i nación política actual, sin hacer peligrar su posición tradicional de |ti.< le í. Ahora que el prolongado periodo de dom inio por el Partido DeI1 I. Kiata Liberal ha terminado, probablem ente para ser rem plazado por miii era de gobiernos de coalición, la burocracia tendrá que enfrentarse ii nuevos desafíos a su resistencia. I I sistem a burocrático tradicional de Japón debe su fortaleza poco luinún a ciertas características básicas del desarrollo en el país. La m odernización en Japón se produjo por estím ulo interno y fue dirigida | ioi los propios grupos en el poder, incluida la burocracia. La élite goIt i liante disfrutaba de relativa solidaridad y era aceptada por el pueblo, i Ir modo que, com o señala Bendix, la autocracia m odernizante "se las ni regló durante un periodo significativo para hacer adelantar a un país en lo económ ico m anteniendo al m ism o tiem po sus conflictos políticos dentro de lím ites m anejables”.59 La transición y la función que en ella .li sem peñó la burocracia reflejan en parte la profundidad del respeto •|i ic* se siente en la sociedad japonesa por la autoridad. Esto a su vez ha .ilectado las características operativas de la burocracia. Crozier com eni . i que en Japón "se ha integrado un fuerte patrón autoritario de jelarquías, y los conflictos se resuelven más obedeciendo la autoridad que evitándola", y que el problema del control del com portam iento de los ubordinados en Japón "se concentra en un m odelo de estratificación
E
,7 Para reseñ a s d e la situ a c ió n , v éa se, d e Ich iro O gaw a, “O u tlin e o f th e S y ste m o f A dm im stra tiv e an d J u d icia l R e m e d ie s A gain st A d m in istrative A ction in J a p a n ”, In tern a tio n a l R eview o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 4 8 , n ú m . 2, pp. 2 4 7 -2 5 2 , 1982, y " A dm inistrative ¡ind J u d icia l R e m e d ie s a g a in st A d m in istrative A ctio n s”, en la ob ra d e T suji, P u b lic A d m i n istra tio n in J a p a n , c a p ítu lo 15, pp. 21 7 -2 2 7 . 1H K u b ota, H igh er C ivil S e rv a n ts in P o st-W a r Ja p a n , p. 174. ,9 B en d ix , N a tio n -B u ild in g a n d C itizen sh ip , p. 200.
306
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
que presenta algunas sim ilitudes con el sistem a francés". Sin embargo, añade que, a diferencia de la burocracia francesa, “cuya función consiste en m antener el imperio de la ley y del orden en una sociedad rebelde, el poder burocrático japonés cum ple una función de activista principal”.60 Pemple expresa bien esta evaluación com ún de los antecedentes y manifiesta: "Lo m ás llamativo en el caso de Japón es que, durante la m ayor parte de la historia moderna, el peso político ejercido por el ser vicio público ha sido sum am ente elevado y de gran alcance. Por lo gene ral, la influencia burocrática ha sido mayor que la de otros participantes en la escena política, incluidos el Parlamento, los partidos y los grupos de interés”.61 W illiams es aún más contundente. "Desde la guerra —afir ma— , por lo general la burocracia ha dom inado el proceso legislativo, y en este sentido lim itado puede decirse que ha gobernado m ientras la Dieta reinaba.”62 Mirando hacia el futuro, Kubota predice que la burocracia seguirá teniendo una función fundam ental. "Lo probable es que por m uchos años el em pleado público de alto rango en Japón ejerza una influencia notable, con cualquier vara com parativa que se le m ida.”63 Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro previsible la burocracia superior japonesa ha recibido un poder político central que supera con m ucho el atribuido a las burocracias de otros países desarrollados.
E
je m p l o s d e p a ís e s d e l
“s e g u n d o
n iv e l ”
Colocados un poco por debajo de los países que ya hem os estudiado en lo referente a su nivel de desarrollo, está un considerable núm ero de países del "segundo nivel”, de los que hem os elegido un ejem plo de un m o vim iento reciente que ha term inado por ubicarse en este grupo (la Fede ración Rusa), y otro (la República Popular de China) de un m ovim iento que va hacia arriba hasta ubicarse actualm ente o dentro de poco tiem po en este nivel. La m ayoría de los otros casos son países de la Europa m e ridional y oriental y unos cuantos países pequeños del extrem o oriental de Asia que están ascendiendo en la escala. 60 C rozier, The B u rea u cra tic P h en o m en o n , p. 23 ln . 61 P em p el, "The H ig h er Civil S erv ice in J a p a n ”, p. 78. K arel van W o lferen va m á s a llá y d ic e q u e "los m in is te r io s ja p o n e s e s se a cerca n m á s a se r e sta d o s en s í m is m o s q u e c u a l q u ier otra in stitu c ió n g u b ern a m e n ta l en el m u n d o in d u stria liz a d o . A d em á s d e su s r e s p o n sa b ilid a d e s d e a d m in istra c ió n , ta m b ién tien en el m o n o p o lio d e la ca p a cid a d y ju r isd ic c ió n legal d en tr o d e su s p ro p io s c a m p o s. P ara to d o s lo s fines p r á c tic o s n o está n su jeto s al d o m in io d e la ley ”. V éa se "Japan’s N o n -R e v o lu tio n ”, p. 58. 62 W illia m s, Japan : B e yo n d th e E n d o f H isto ry, p. 20. 63 K u b o ta , H igher C ivil S erv a n ts in P o st-W a r J apan , p. 176.
LA A D M IN IST R A C IÓ N E N LOS P A ÍSE S M ÁS D E SA R R O L L A D O S
[II]
U)7
La Federación Rusa el país m ás grande e im portante de los que form aban la URSS, de las superpotencias m undiales de la posguerra, y por ser el prin cipal m iem bro de la Confederación de Estados Independientes que le iiiii fdió, la Federación Rusa está pasando por una transición social ini in la, que incluye la transform ación de sus sistem as político y adm inisli niivo, por lo que una evaluación actual de la situación y las conjeturas miIhc el futuro son igualm ente difíciles.64 I'l 25 de diciem bre de 1991, Mijail Gorbachov renunció com o presi.l« uii* de la Unión Soviética (URSS) y al día siguiente el Parlam ento so viet ico se disolvió form alm ente. Boris Yeltsin, com o presidente de la Fe*le ración Rusa, tom ó el control de lo que restaba del gobierno central, Iiii luido el de las armas nucleares de la ex Unión Soviética. La Federai lón Rusa heredó el papel de la URSS en los asuntos internacionales y irm plazo con una bandera propia la de la hoz y el martillo rojos so viéticos. S ólo quedó una Com unidad de E stados Independientes débil V i on una vinculación vacilante entre sí (sin Lituana, E stonia, Letonia ni (íeorgia) de lo que había sido la Unión Soviética de 15 repúblicas, linidada después de la Revolución rusa de 1917. La Federación Rusa era, con m ucho, la m ayor de las repúblicas de la 11 nión Soviética y consistía en casi las tres cuartas partes de su superfii ir terrestre y en más de la mitad de su población total, adem ás de que poseía una proporción elevada de sus materias primas, recursos energé ticos, industria pesada y el total de profesionales de la ciencia y de la Ingeniería. No obstante, la Federación Rusa es considerablem ente m ás iliíbil y m enos desarrollada de lo que fue la URSS, pues com prende nu il irrosas nacionalidades m inoritarias con distintos antecedentes étnicos t|iie buscan obtener mayor autonom ía dentro de la Federación, y además tiene que enfrentarse a las consecuencias sociales, económ icas y políticas del colapso de la Unión Soviética. Como m i itt
h4 Para u n e x c e le n te p a n o ra m a g en era l, v éa se, d e G eoffrey P o n to n , The S o v ie t Era: S oviet P o litics fro m L enin to Y eltsin , O xford, B la ck w ell P u b lish ers, 1994. P ara a n á lisis d e la U nión S o v iétic a a n te s d e la era d e G orb ach ov, v éa se, d e Jerry F. H o u g h y M erle F ain sod , l lo w th e S o v ie t U n ion is G o v e m e d , C am b ridge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, l ‘>79; d e J o h n N . H a za rd , The S o v ie t S y ste m o f G o v e r n m e n t, 5a e d ., rev., C h ica g o , T h e U n iv ersity o f C h ica g o P ress, 1980; d e D on ald R. K elley, The P o litics o f D eve lo p e d S ocialism : The S o v ie t U n ion a s a P o st-In d u stria l S ta te, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1986, y o tra s fu e n te s cita d a s en la cu arta e d ic ió n d e e s e libro. F u e n tes s e le c c io n a d a s so b re los a c o n te c im ie n to s en la U R S S , la C o m u n id a d d e E sta d o s In d e p e n d ie n te s y la F ed era ció n R usa d u ra n te la era d e G o rb a ch ov y en a ñ o s m á s rec ie n te s in clu y en las cita d a s en la cu arta ed ició n d e este libro, en esp ecial d e M osh e L ew in, The G orbach ev P h en om en on , B erkeley, Ca lifornia, U n iv ersity o f C aliforn ia P ress, 1988; d e T h o m a s H. N aylor, The G o rb a ch ev Strategy: O p en in g th e C losed S o ciety, L exin gton , M a ssa ch u se tts, D. C. H eath an d C om p an y, 1988; d e
308
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Antes de estudiar el actual sistem a político adm inistrativo ruso, debe prestarse alguna atención al sistem a soviético antes del ascenso al poder de Gorbachov, a los esfuerzos de reforma llevados a cabo por éste y a la transición después de que esos esfuerzos fracasaron. Durante las décadas com prendidas entre 1917 y 1985, aunque hubo varias etapas diferentes en su evolución, el sistem a soviético tuvo dos características básicas distintivas. Una era que el poder político estaba concentrado en el Partido Com unista com o “la vanguardia de la Revolu ción ”, y el aparato estatal sólo desem peñaba un papel secundario. La otra era que esta realidad del gobierno de un partido se disfrazaba de trás de una com plicada fachada que utilizaba la fraseología de la d em o cracia liberal y pretendía ser un sistem a federal constitucional, con elec ciones, órganos legislativos y ejecutivos, y agencias de la adm inistración estatal. D esde muy tem prano, los revolucionarios com un istas se enfrenta ron al dilem a de reconciliar las expectativas de la doctrina marxista con respecto a “la desaparición gradual del Estado", con la dura reali dad de tener que gobernar utilizando la m aquinaria adm inistrativa heredada de la Rusia im perial. La expectativa original de Lenin de que se podría elim inar la adm inistración pública civil profesional en poco tiem po, fue rem plazada pronto por el recon ocim ien to de que la buro cracia no podía ser elim inada del todo, aunque debía ser rem odelada. La estrategia adoptada fue utilizar a los viejos burócratas sólo en la m edida en que esto fuera inevitable, a la vez que se les rodeaba de conDavvn O liver, "‘P erestro ik a ’ an d P u b lic A d m in istra tio n in th e U S S R ”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 66, pp. 4 1 1 -4 2 7 , in v iern o d e 1988; d e B. M. L azarev, " Im p rovem en t o f th e A d m i n istra tiv e M a ch in ery in th e U SSR : V ital Q u e stio n s”, In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 55, pp. 7-1 3 , 1989; d e D. R ich ard L ittle, G o v e m in g th e S o v ie t U n ion , W h ite P lain s, N u ev a York, L on gm an , 1989; y d e J eriy F. H o u g h , " G orb ach ev’s P o litic s”, Foreign A ffairs, vol. 68 , n ú m . 5, pp. 2 6-41, in viern o d e 1989-1990; a d e m á s, d e M ich a el M an d elb a u m , “C ou p d e G race: T h e E n d o f the S o v iet U n io n ”, Foreign A ffairs, vol. 71, n ú m . 1, pp. 164-183, 1992; d e E u g e n e H u sk ey, co m p ., E x ecu tive P ow er a n d S o viet P olitics: The R ise a n d D eclin e o f th e S o v ie t S ta te, A rm onk, N u eva York, M. E. S h arp e, 1992; d e G regory G lea so n , "The F ed eral F o rm u la an d the C ollap se o f th e U S S R ”, P u b liu s, vol. 22, n ú m . 3, pp. 141163, v era n o d e 1992; d e P h ilip G. R oed er, R ed S u n set: The Failure o f S o v ie t P o litics, P rin c e ton, N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1993; d e Joh n B. D u n lo p , The R ise o f R u ssia a n d th e Fall o f the S o v ie t E m p ire, P rin ceton , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1993; d e D en is J. B. S h a w , "G eographic an d H isto rica l O b ser v a tio n s o n th e F u tu re o f a Federal R ussia", P o st-S o v ie t G eograph y, vol. 34, n ú m . 8, pp. 5 3 0 -5 4 0 , 1993; M ich el L esage, "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R u ss ia ”, P u blic A d m in istr a tio n , vol. 7 1 , pp. 121133, p rim a v era -veran o d e 1993; d e H elm u t W ollm an , "C hange an d C o n tin u ity o f P o litica l a n d A d m in istra tive E lites from C o m m u n ist to P o st-C o m m u n ist R ussia", G o vern a n ce, vol. 6, n ú m . 3, pp. 3 2 5 -3 4 0 , ju lio d e 1993; d e Jo n a th a n S te ele, E tern a l R u ssia : Y eltsin , G orbach ev a n d th e M irage o f D em o cra cy, L on d res, F aber an d F aber, 1994; d e C h arles H . Fairb an k s, Jr., “T h e P o litics o f R e se n tm e n t”, Jo u rn a l o f D em o cra cy, vol. 5, n ú m . 2, pp. 3 5 -4 2 , abril de 1994; y d e R ich ard R ose, “G ettin g By W ith o u t G overn m en t: E veryd ay L ife in R u s sia ”, D a ed a lu s 123, n ú m . 3, pp. 4 1 -6 2 , v eran o de 1994.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
309
lióles, así com o capacitar a una nueva generación de adm inistradores im letic o s tan pronto com o fuera posible. La p osición inicial del régi men hacia la burocracia fue de dependencia obligada, aunada a la des• (Milianza.
I si a actitud am bivalente hacia la burocracia y los burócratas con ti nuo siendo una característica del cuerpo político soviético, y poco antes ili morir Lenin expresó su preocupación por los peligros de la “burocraH/m ión”. Posteriorm ente Stalin, durante su largo periodo de dom inio, nllllzó la brutalidad y el terror para im poner una conducta burocrática I in leí nada, incluso después de que los cargos habían sido ocupados por l<>h egresados del masivo programa educativo soviético. La directiva centi.il del partido propició y alentó el surgim iento de una élite gerencial, pe.o al m ism o tiem po la veía con desconfianza y la m antuvo bajo un fir m e control. Una de las características resultantes del sistem a que se consolidó dui unte la era estalinista fue que se procuró consistentem ente conservar al I’ n lido Com unista y al aparato estatal com o instrum entos separados. I I principal interés del partido eran los asuntos del Estado y se hallaba relacionado estrecham ente con la adm inistración, y en últim a instancia dependía de una m aquinaria burocrática para conservar su control polí(ico, no obstante lo cual evitó amalgam ar las organizaciones del partido v de la burocracia estatal. El control del partido se aseguraba m ediante una red de directorios interrelacionados en cada uno de los niveles jei .n qu icos. \i\ resultado fue que había dos conjuntos com plejos de arreglos insti tucionales. El más importante, pero m enos formal, consistía en los órga nos del Partido Comunista, incluso el Congreso del Partido, que se reunía .1 intervalos poco regulares, el Comité Central, el Politburó (por lo genei al integrado por 14 miembros regulares y ocho suplentes) y el secretaria do del partido, encabezado por el secretario general. En teoría, en cada nivel sucesivo de la pirámide del partido operaba un proceso de elección para la selección de los representantes, pero la doctrina de Lenin de un "centralismo dem ocrático” com o forma de reconciliar la participación dem ocrática con la necesidad de tener una dirección firme, significaba en la práctica que las decisiones tomadas en los niveles superiores debían ser cum plidas absolutam ente por los niveles inferiores. La estructura formal era una unión federal de repúblicas socialistas soviéticas, en la que el principal órgano del poder estatal era el Soviet Suprem o de la URSS, una legislatura bicameral integrada por la Unión Soviética y el Soviet de las nacionalidades. En los periodos com prendi dos entre las sesion es del Soviet Suprem o, la autoridad formal era ejer cida por un presidium de aproxim adam ente 40 m iem bros, que incluía a
310
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
los ejecutivos principales de las 15 repúblicas de la Unión y a m iem bros elegidos por el Soviet Supremo. Éste tam bién nombraba al presidente y a otros m iem bros del Consejo de M inistros, quienes tenían jurisdicción sobre los órganos adm inistrativos del Estado. Como un instrum ento del cuerpo político soviético, el Consejo de M inistros estaba interesado ante todo en la ejecución de las políticas, más que en su form ulación, excep to cuando sus m iem bros participaban en la form ulación de aquéllas cuando ejercían cargos en el partido y abarcaban am bos cam pos. Los m inisterios eran de dos tipos: m inisterios de “toda la U nión”, que fun cionaban directam ente en toda la Unión Soviética, y m inisterios “de las repúblicas de la U nión”, que funcionaban indirectam ente por m edio de los m inisterios correspondientes en cada una de las repúblicas de la Unión. Cerca de dos terceras partes de estas unidades tenían funciones que se ubicaban en la categoría de adm inistración económ ica, con res ponsabilidades en la agricultura, el transporte, las com un icacion es o alguna rama de la industria o la construcción. M enos de una tercera parte se ocupaba de la am plia gam a de las dem ás funciones estatales, entre éstas la m ilitar y las agencias policiacas. La burocracia estatal que ocupaba los cargos de estos m inisterios era inm ensa, pues la naturaleza casi m onópolica del em pleo estatal significaba que el servicio en la adm i nistración pública de alguna clase debía ser la carrera que am bicionara la m ayoría de los jóvenes soviéticos. El cam ino hacia los puestos jerár quicos de mayor nivel era largo y difícil, pero conducía a una burocra cia profesionalizada, con rasgos de conducta que reflejaban el am biente pleno de presiones e intim idante donde operaba. La forma usual com o los observadores extranjeros interpretaban el sistem a existente cuando murió Stalin en 1953, era que la URSS con sti tuía una “sociedad dirigida totalitariam ente”, en la cual la burocracia estatal y todas las otras instituciones que se encontraban entre el Parti do Com unista y el pueblo obedecían básicam ente al partido. La im agen más am pliam ente aceptada de la burocracia soviética, que era congruen te con ese m odelo de una “sociedad dirigida” para todo el sistem a, lo ca racterizaba com o si estuviera sujeto a controles externos inevitables que conducían a la adopción de medidas protectoras que resultaban en el form alism o e ineficiencia, pero capaz de producir grandes cam bios so ciales masivos. Durante las tres décadas que transcurrieron entre Stalin y Gorbachov hubo algunos cam bios sustanciales en los enfoques y en las políticas, pero sin m odificaciones fundam entales. En 1956, K rushchov denunció el despotismo de Stalin y se embarcó en una campaña de “desestalinización”, la cual incluía pasos hacia "la coexistencia com petitiva” en materia de política exterior, así com o num erosas reform as internas. Durante el
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
31 1
prolongado gobierno de Brezhnev, entre 1964 y 1981, se tom aron medi.M* para reafirmar el papel dom inante del partido y para ponderar el progreso soviético, incluyendo en una nueva Constitución que se adoptó IHi 1977 frases que identificaban al partido com o "la fuerza rectora de la ftot ledad soviética" y diciendo que la URSS se había convertido en "una so»Inlad socialista desarrollada".65 I si as m odificaciones bastaron para producir un cam bio en la Ínter in ila ció n prevaleciente entre los observadores extranjeros en los años m i<-nta acerca de las relaciones de poder en el sistem a soviético. Jerry F. Ilotigh, por ejemplo, sugirió un m odelo de “pluralism o institucional” io n io una forma alternativa de análisis. Así, encontró evidencia crecien te de tendencias pluralistas en el sistem a. Señaló que las jerarquías ad ministrativas soviéticas contenían especializaciones que cubrían un vas to espectro, con las orientaciones profesionales que acom pañaban a • In lias especializaciones. Esto a su vez significaba tener m etas organi zativas m últiples y diversificadas en lugar de objetivos universales y m o nolíticos. Según él, la Unión Soviética debería considerarse "como un -astema burocrático total en el que los propios dirigentes ascienden por la burocracia y son parte de ella, y no com o un sistem a parlamentario en el cual un gabinete de dirigentes políticos generalistas da orientación a una burocracia flexible". En un contexto m ás am plio, H ough propu so i|ue el paradigma de la “sociedad dirigida” podría rem plazarse por otro que tomara m ás en cuenta las características del sistem a político soviético que han evolucionado apoyando un parecido sem ejante al “plulalism o clásico" tal com o se le entiende en los países occidentales. Dii lias características podrían incluir el reconocim iento de la legitim idad de los grupos de interés y del conflicto, el arreglo, el regateo y la m edia ción, y la expectativa de que el cam bio político norm alm ente se incre mentaría de m odo paulatino en lugar de ser drástico y repentino. Hough reconoce que un m odelo pluralista para la Unión Soviética tendría que excluir varias características fundam entales del pluralism o occidental, eom o elecciones com petitivas, form ación de grupos de presión o parti dos para favorecer sus intereses políticos y criticar los fundam entos de la sociedad. Lo que este concepto da por sentado es que las institucio nes políticas de la Unión Soviética (especialm ente el Partido C om unis ta) se han vuelto más tolerantes con los grupos de la sociedad que no significan un desafío al sistem a.66 65 Para un a n á lisis d eta lla d o p u b lic a d o en 1986 d e las c a ra cterística s a so c ia d a s co n r sie c o n c e p to d el " so cia lism o d esa rro lla d o en un E sta d o p o sin d u str ia l”, v éa se, d e K elley, ///<•
Politics o f Developed Socialism . M H o u g h , "The B u reau cratic M od el an d the N atu re o f the S o v iet S y ste m ”, Journal o / C om parative A dm inistration, vol. 5, n ú m . 2, pp. 134-167, a g o sto d e 1973. H ou gh y I ¡ u i i m k I
312
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Sin em bargo, durante estas décadas los expertos extranjeros conti nuaron dependiendo básicam ente del m odelo burocrático para explicar a la sociedad soviética, debido a la existencia en la URSS de la red de burocracias ya descrita. Alfred G. Meyer, por ejem plo, ha dicho que a la URSS “se le entiende mejor com o una burocracia grande y com pleja que, en su estructura y funcionam iento, es com parable con grandes cor poraciones, con ejércitos, con agencias gubernam entales y con institu ciones sim ilares [...] en los países occidentales. Comparte con dichas burocracias m uchos principios de organización y pautas gerenciales".67 Cuando Krushchov fue rem plazado por Brezhnev, refiriéndose al dom i nio del "conservadurismo burocrático", Zbigniew Brzezinski consideró los hechos que tuvieron lugar com o “la victoria del empleado", el go bierno por una “burocracia osificada" resultante de una tendencia de la “política burocrática [...] a elevar a los que no son nada”, lo cual signifi caba el dom inio del “conservadurism o burocrático".68 H ough resum ió el sentim iento com ún cuando dijo que “la sociedad soviética es literalm en te una burocracia con m ayúscula’, en la cual todas las organizaciones de alguna envergadura quedaban subordinadas a la larga a una sola ins titución política".69 Asim ism o, Ulam ha dicho que “el Estado soviético ha sido, dado el tam año y la com plejidad de su estructura adm inistrati va, el Estado adm inistrativo por excelencia de los tiem pos recientes".70 La selección en 1985 de Mijail Gorbachov com o secretario general del Partido Com unista inauguró una nueva era política en la Unión Sovié tica. Aunque sus significados específicos no eran del todo claros, glasnost (apertura) y perestroika (restructuración) captaron la atención mundial com o indicadores esenciales de sus objetivos reformistas. La mayor im portancia se dio a los cam bios en las relaciones del poder político en el sistem a, preparados para consolidar su liderazgo dentro del partido y en la estructura estatal. En am bos grupos de instituciones, m uchos m iem bros fueron rem plazados por partidarios de Gorbachov y en 1988 el pro pio Gorbachov fue elegido presidente del presidium , a la vez que con ti nuaba siendo secretario general del Partido Comunista. Mientras tanto, Gorbachov propuso y llevó a cabo im portantes refor m as estructurales. Nuevos cuerpos legislativos rem plazaron al antiguo Soviet Suprem o bicameral, con un Congreso de los Diputados del Pueestu d ia r o n en fo rm a m á s c o m p le ta el p lu ra lism o en la U n ió n S o v ié tic a en "The D istrib u tio n o f P o w er”, e n H o w th e S o v ie t U n ion is G o v e m e d , c a p ítu lo 14, p a rticu la r m en te las pp. 5 4 7 -5 5 5 . 67 A lfred G. M eyer, The S o v ie t P o litica l S y ste m , N u ev a York, R a n d o m H o u se , p p. 4 774 7 8 , 1965. 68 C ita d o en H o u g h , "The B u rea u cra tic M odel", pp. 135-137. 69 Ib id ., p. 135. 70 A dam B. U lam , The R u ssia n P o litica l S y ste m , N u eva York, R an d om H o u se, p. 75, 1974.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
313
Mu, que consistía m ayorm ente en m iem bros elegidos con base en los til .n ilos electorales y m ediante voto secreto, cuyo nivel era el de órgano fci11 u'i'ior del gobierno, y se reunía una vez al año. Este organism o legis lativo, a su vez, elegía a los m iem bros de un Soviet Suprem o bicameral n i onstituido, el cual se convirtió en un cuerpo perm anente que se reu ní. i con frecuencia. En 1990 ya se había creado el cargo de presidente y ( ¿i mbachov fue elegido por el Congreso de los Diputados del Pueblo para nn periodo inicial de cinco años, después del cual el presidente debería H e r elegido m ediante el voto popular. El papel del Partido Comunista i .tmbió drásticam ente. Una enm ienda constitucional term inó con su pretensión de ser "la fuerza rectora de la sociedad soviética”, sus funcion.ii ios tuvieron que som eterse a la elección directa, y se term inó con la participación diaria del partido en las operaciones del gobierno, con lo que se abrió la puerta para la com petencia entre partidos diferentes en un sistem a político casi presidencialista. 1.a reforma en las políticas y en la adm inistración se llevó a cabo a un paso m ucho m ás lento. El primer ministro, nom brado por el presidente, encabezaba un Consejo de M inistros con m enos integrantes (el núm ero «le m inisterios se había reducido en 30%, a 57 en 1989). Se realizó una i eestructuración de la burocracia estatal, en la que se hizo hincapié en la sustitución de los controles del partido por una autoridad jerárquica ejercida por las agencias estatales oficiales, en restar im portancia a la planificación estatal centralizada, en introducir una iniciativa privada limitada, y en una mayor exposición de la econom ía a las fuerzas del mercado, pero los resultados no fueron muy im presionantes.71 Estos esfuerzos reform istas de Gorbachov se realizaron sin un com promiso de su parte para abandonar el sistem a básico o separarse o ter minar con su propia alianza con el Partido Comunista. Su intención era reformar a la sociedad soviética por m edio de un Partido Com unista re formado. En últim a instancia, no pudo convertir al partido en una van guardia de la reforma ni tam poco preservar a la Unión Soviética. En este proceso, el liderazgo pasó de Gorbachov a Boris Yeltsin du rante los años de 1990 y 1991. En marzo de 1990 se realizaron eleccio nes para los congresos del pueblo en las repúblicas de la URSS, y en mayo Yeltsin fue elegido presidente del Soviet Suprem o de la Federa c i ó n Rusa ( f s r r s ) y se convirtió en el jefe de Estado de Rusia, ob ten ien do así una base política desde la cual podía desafiar a su rival principal, el presidente de la URSS, Gorbachov. En julio, Yeltsin renunció al Parí i do Com unista y se inició la batalla contra la élite del poder del partido, 71 Las m ejo r es fu e n te s so n O liver, " 'P erestroik a' an d P ub lic A d m in istra tio n in tlu* U S S R ”, y L azarev, “Im p ro v em cn t ol ih e A d m in istrative M ach in ery in th e U S S R ”.
314
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
con la cual Gorbachov se había identificado cada vez más. Después, Yelt sin se com prom etió con una estrategia de tres objetivos para aumentar su base de poder institucional. Primero, inició un referéndum para crear una presidencia elegida de la Federación Rusa. Después de que tal pro puesta fue aprobada por los electores, Yeltsin fue elegido en junio de 1991 para el recién creado cargo en la primera ronda electoral, con una mayoría de 57.3%, convirtiéndose así en el primer líder político ruso elegido dem ocráticam ente, lo que le dio una ventaja de legitim idad sobre Gorbachov, quien no había sido elegido por el voto popular a la presi dencia de la URSS. Su segunda acción fue convertir tam bién las princi pales posiciones adm inistrativas en las im portantes ciudades de M oscú y Leningrado en cargos electivos. Tercero, cum plió una prom esa de su cam paña al elim inar el aparato del Partido Com unista que funcionaba paralelam ente a las agencias estatales oficiales por m edio de un decreto que prohibía la actividad política organizada en los lugares de trabajo en toda la República rusa. El hecho en que culm inó esta situación fue el fracasado golpe de Es tado del 19 al 21 de agosto de 1991, realizado m ientras Gorbachov esta ba de vacaciones fuera de Moscú, por un grupo de líderes conservadores del Partido Com unista que buscaban terminar con los programas refor m istas. Yeltsin tuvo un papel público prom inente en el fracaso de este intento de golpe, y a continuación actuó enérgicam ente, a pesar de las protestas de Gorbachov, para prohibir al Partido Com unista ruso apo derarse de sus activos y retirar a su personal de las agencias estatales. Antes de que terminara 1991, la URSS se había desintegrado, Gorba chov había renunciado y fue sustituido por Yeltsin com o presidente de la Federación Rusa, con lo que se convirtió en la principal figura de la transición política llevada a cabo. Posteriorm ente, a finales de 1991, el Congreso del Pueblo ruso con ce dió poderes especiales a Yeltsin durante un periodo de 13 m eses, que in cluían la libertad para nombrar al primer m inistro, a los m iem bros del gabinete y a los jefes adm inistrativos regionales, de distrito y m unicipa les (sujetos a la aprobación de sus respectivos consejos), adem ás de la autoridad para em itir decretos que modificaran la legislación vigente (sujeta al veto legislativo dentro de los siete días siguientes). Utilizando estos poderes, Yeltsin se nom bró a sí m ism o com o primer m inistro, re dujo el núm ero de m inisterios de 46 a 23 (nom bró a partidarios suyos reform istas en los puestos más im portantes) y procuró m ediante d esig naciones adm inistrativas establecer una estructura de poder vertical so bre los niveles regional y local de gobierno. Hubo op osición a m uchas de estas acciones, y para finales de 1992 habían surgido dos centros que com petían por el poder en el Congreso del Pueblo, uno dirigido por Yelt-
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 1111
»\'s
i Mln v otro por Ruslan Jasbulatov, presidente del Congreso. Este conflicto ti* poderes estaba basado en la im precisión con stitu cion al con respec to i» la división de poderes entre el presidente y la legislatura, y dio lugar h una prolongada y com plicada lucha que llegó a su fin cuando Yeltsin terminó con el estancam iento al disolver por la fuerza al Congreso en sep tiembre de 1993 y fijar una fecha para la elección de uno nuevo, adem ás I tli convocar a un referéndum sobre una nueva Constitución, que se reali zo el 12 de diciem bre. El resultado fue la adopción de una Constitución ■|iie otorga poderes extrem adam ente am plios al presidente, y la elección «le una legislatura muy dividida, pero esencialm ente conservadora, en la t|tie el partido del ultranacionalista Vladimir Yirinovksy tenía el mayor upo de escaños. Aunque parecía probable que Yeltsin terminaría su periodo hasta la elección de 1996,* no había podido obtener un apoyo legislativo mayoritario confiable, lo que ocasionó una generalizada con|elura con respecto a la gobernabilidad del cuerpo político ruso. Este escenario político caótico e impredecible era adem ás igualado por el desorden en los asuntos económ icos y administrativos. El único cam bio • laro consistió en que los acuerdos institucionales sum am ente burocrati/ados del periodo anterior a Gorbachov habían desaparecido. En cambio, l.i Federación Rusa y otras unidades que le sucedieron en la C onfede ración de Estados Independientes han sufrido un proceso de elim inai ion de la interm ediación estatal, y presentan un nivel excepcionalm ente bajo de actividad burocrática gubernamental. Richard Rose describe adeeuadam ente la situación resultante com o "irla pasando sin gobierno”.72 Esto es consecuencia de varios factores. Uno es el efecto intencional de las políticas que tienen com o objetivo la privatización y el m ovim ien to hacia una econom ía de m ercado en vez de un sistem a de planificación centralizada. Otro más im portante es la fuerte tendencia de los antiguos o actuales funcionarios de la adm inistración pública civil a aprovechar las oportunidades de apropiarse recursos estatales para su propio bene ficio, en lo que ha sido llam ado “capitalism o de la nomenklatura". Lesage da detalles de esos actos de corrupción, descubiertos por las investi gaciones oficiales durante 1991 y 1992, cuyo núm ero asciende a m iles cada año.73 Un tercer factor es el creciente efecto de las incursiones de grupos crim inales organizados, que frecuentem ente tienen aliados en la burocracia estatal y que lucran con la incipiente econom ía de m ercado exigiendo pagos a los em presarios.74 * Y eltsin fue re e le g id o para u n n u ev o p erio d o q u e term in a ría en el a ñ o 2 0 0 0 , p ero p or m o tiv o s d e sa lu d r e n u n c ió a n te s d e term in arlo. 72 R o se, “G ettin g B y W ith o u t G overn m en t: E veryd ay L ife in R u ssia ”. 73 "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R u ssia ”, p. 131. 74 Para m á s d eta lle s, v éa se, d e S te p h a n H a n d elm a n , "The R u ssia n 'M afiya'”, Foreign Affairs, vol. 73, n ú m . 2, pp. 8 3-96, m arzo-ab ril d e 1994.
316
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
Los esfuerzos del gobierno para resolver estos problem as en la adm i nistración pública y para mejorar el desem peño burocrático han des aparecido o han sido inefectivos. Por decreto, en 1991 se estableció un Directorio General cuya m isión era capacitar a especialistas calificados y educados para los varios niveles de adm inistración y mejorar el des em peño administrativo. Una de sus acciones fue establecer siete centros donde se entrenaría al futuro personal. En 1992, el Soviet Suprem o con sideró el borrador de una ley de los funcionarios de la adm inistración pública. Proponía establecer 14 rangos en la adm inistración pública ci vil, organizada en cuatro grupos: a) funcionarios públicos del más alto nivel, en el que estaban los rangos 1-5; b) funcionarios públicos principa les, en el que estaban los rangos 6-8; c) funcionarios públicos responsables, con los rangos 9-12, y d) funcionarios civiles recién ingresados, con los rangos 13-14. Sin embargo, el borrador fue rechazado y aún falta esta blecer una legislación básica para llevar a cabo la reforma de la adm i nistración pública civil.75 Los esfuerzos por explicar la desintegración de la Unión Soviética y predecir el futuro de la Federación Rusa y de otros m iem bros de la Con federación de Estados Independientes son m uchos y contradictorios, pero una com binación de explicaciones vinculada con la transición de los niveles altos a los bajos de la burocratización y de la intervención del Estado es en particular atractiva y convincente. Estos puntos de vista son presentados por Philip G. Roeder, Charles H. Fairbanks, Jr., y Ri chard Rose. La tesis de Roeder76 es que las relaciones políticas que pro pició el sistem a soviético produjeron políticas adecuadas para la trans form ación de la sociedad rusa de principios del siglo xx, pero estas relaciones eran muy resistentes a la reforma, lo cual ocasion ó su desin tegración en vez de la adaptación, cuando un nuevo liderazgo intentó realizar cam bios am plios. Fairbanks concuerda en que Rusia está tratan do de enfrentarse a la desintegración del Estado. La falta de “un orden constitucional y un sistem a económ ico que funcione" ha resultado en "la carencia de una política genuina", y el vacío está siendo llenado por la “política del resentimiento", que nubla las perspectivas para el pro greso.77 Rose anticipa que las tendencias políticas y adm inistrativas en el sistem a actual del gobierno ruso se extenderán de m anera indefinida en vez de ser rem plazadas por opciones com o el gobierno m ilitar o de un hom bre fuerte, o por el gobierno de tecnócratas expertos. Dice:
75 V éa se, d e L esa g e, "The C risis o f P u b lic A d m in istra tio n in R ussia", pp. 131-132. 76 L as id ea s d e R o e d e r en "N ew In stitu tio n a list A p p roach to A u th oritarian In stitu tio n s" se e x p o n e n en Red Sunset: The Failure o f Soviet Politics. 77 “T h e P o litics o f R e s e n tm e n t”, en las pp. 36 y 41.
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS | II |
l'.s probable que continúen las políticas pluralistas porque la actual fragmen,1 (tti'ión del poder sirve a m uchos intereses. Los antiguos jefes del partido en In*. provincias y los gerentes, em presarios y cleptócratas en las antiguas emI'i osas estatales están interesados en im pedir que el gobierno se fortalezca lo Mificiente para que pueda quitarles lo que han obtenido para sí m ism os en los ulliinos años. Un régim en débil que ofrece libertad, desorden y gobierno inelit az no es un objetivo noble, pero en una sociedad que está bajo presiones puede ser preferido com o el mal m enor.78
La República Popular de China I o que hace que China pueda ser incluida en el "segundo nivel” de paíics más desarrollados es una com binación de realidad y de potencia. La < liina continental (la República Popular) tiene una superficie algo mayor que la de los Estados Unidos, con aproxim adam ente 1 200 millones de personas, una por cada cinco del resto del m undo. En 1997, llong Kong fue absorbido y quizá después se llegue a un acuerdo con laiw an (la República de China), lo que le añadirá territorio, población y recursos económ icos significativos. El crecim iento económ ico anual en la República Popular desde finales de la década de 1970 ha andado Cercano a 9%, y en 1993 el increm ento en el producto interno bruto (imb) con respecto al de 1992 fue de 13.4%, superior al de cualquier otro país en el m undo. El Fondo M onetario Internacional ya considera a la República Popular com o la tercera econom ía más grande del m undo, y las previsiones del Banco Mundial son las de que la Gran China (que está integrada por la República Popular, H ong Kong y Taiwan) tendrán un producto interno bruto mayor que el de los Estados Unidos, y en este sentido ocupará el primer lugar en el m undo en el año 2002. Las esta dísticas oficiales con respecto al producto nacional bruto ( p n b ) per capita indican que China sigue siendo un país pobre, pero la inform ación no es confiable ni muy significativa. Como K ristof com enta, "lo único cierto es que los chinos viven mejor de lo que sugieren las estadísticas oficiales".79 La República Popular de China es la m anifestación contem poránea de una larga historia política que se rem onta más allá de las revolucio nes de 1910 y 1949 hasta las dinastías de la China imperial. Después de que los com unistas chinos lograron controlar el continente y establecie ron la República Popular en 1949, el nuevo régim en tuvo una notable 78 "G etting B y W ith o u t G overn m en t: E veryd ay Life in R u ssia ”, p. 57. 79 N ic h o la s D. K ristof, “T he R ise o f C h in a”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 5, pp. 5 9 -7 4 , en la p. 63, n o v iem b r e-d iciem b re d e 1993.
318
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
continuidad en sus dirigentes de mayor nivel hasta 1976. Con las m uer-; tes de Mao Tse-tung, Chou En-lai y otros revolucionarios veteranos, sin em bargo, las últim as dos décadas han traído im portantes cam bios en el orden político, cuyas dim ensiones no se pueden precisar desde los d is turbios de 1989, ocurridos en la plaza de Tiananm én en Pekín.80 Las principales estructuras políticas durante el periodo que em pieza en 1949 han sido el Partido Com unista Chino (pee) y las instituciones estatales oficiales cuyo núcleo son el Congreso Nacional del Pueblo ( c n p ) y el Ejército Popular de Liberación ( e p l ) . El órgano formal de m ayor ni vel del pee es el Congreso Nacional del Partido, el cual elige al Comité Central, que a su vez elige al Politburó y a su com ité perm anente. En teoría, los m iem bros del Congreso del Partido son elegidos cada cinco años y se reúnen anualm ente, pero en la práctica las reuniones han sido m ucho m enos frecuentes. Q uienes tom an las decisiones son los m iem bros del com ité perm anente del Politburó, cuyo núm ero por lo com ún es m enor de 10 individuos, incluido el presidente. La estructura estatal oficial sigue las líneas de esta estructura partidaria, y el Congreso N a cional del Partido elige al com ité perm anente y al presidente de la Re pública Popular (posición que se había elim inado en 1975, pero que se restableció en 1983). El principal órgano adm inistrativo en la estructura 80 Para e s tu d io s g en era les del siste m a p o lític o c h in o , v éase, d e L u cian Pye, The D y n a m ic s o f C h ín ese P o litics, C am b rid ge, M a ssa ch u se tts, O elg esch la g er, G u n n , & H ain , 1981; d e Jurg en D o m es, The G o vern m en t a n d P o litics o f th e PRC: A T im e o f T ra n sitio n , B o u ld er, C o lo rad o, W estv iew P ress, 1985; d e H arry H ard in g, C h in a s S e c o n d R e v o lu tio n : R eform after M ao, W a sh in g to n , D. C., T h e B r o o k in g s In stitu tio n , 1987; d e V icto r C. F a lk en h eim , "The L im its o f P o litica l R efo rm ”, C u rren t H isto ry, vol. 86, pp. 2 6 1 -2 6 5 , 2 7 9 -2 8 1 , se p tie m b r e de 1987; d e B e n e d ict S ta v is, C h in a s P o litica l R eform s: An In terim R ep o rt, N u ev a Y ork, P rae ger, 1988; d e J oh n G ittin gs, C h in a C hanges Face, O xford, O xford U n iversity P ress, 1989; d e J a m es T. M yers, “M o d e m iz a tio n an d ‘U n h ea lth y T e n d e n c ie s’”, C o m p a ra tiv e P o litic s, vol. 21, pp. 193-213, en e r o d e 1989; d e Joh n P. B u rn s, "China's G overn an ce: P o litica l R eform in a T u rb u len t E n v ir o n m e n t”, The C h in a Q u arterly, vol. 119, pp. 4 8 1 -5 1 8 , se p tie m b r e d e 1989; d e R ich ard B a u m y S ta n ley R o sen , c o m p s. e sp e c ia le s, " C h in a s P o st-M a o R efo rm s in C o m p a ra tiv e P ersp ectiv e”, S tu d ie s in C o m p a ra tive C o m m u n is m , vol. 22, n ú m s. 2 y 3, pp. 11 1-264, v e r a n o -o to ñ o d e 1989; d e R o ss T errill, C h in a in O u r T im e: The E p ic S aga o f the People's R ep u b lic, fro m th e C o m m u n is t V ictory to T ia n a n m én S q u a re a n d B e yo n d , N u eva York, S im ó n & S ch u ster, 1992; d e W eizh i X ie, "The S e m ih ier a rch ica l T o ta lita r ia n N a tu re o f C h in ese P olitics" , C o m p a ra tive P o litics, vol. 25, n ú m . 3, pp. 3 1 3 -3 3 0 , ab ril d e 1993; d e S u z a n n e O gd en , "The C h in ese C o m m u n ist Party: K ey to P lu ralism an d a M arket E con o m y ? ”, S A IS R e v ie w , vol. 13, n ú m . 2, pp. 107-125, v er a n o -o to ñ o d e 1993; d e D avid S h a m bau gh , " A ssessin g D en g X ia o p in g ’s L egacy”, The C h in a Q u arterly, n ú m . 135, pp. 4 0 9 -4 1 1 , se p tiem b re d e 1993; d e J u n e T eu fel D reyer, C h in a s P o litica l S y ste m : M o d e m iz a tio n a n d T ra d itio n , N u ev a York, P aragon H o u se, 1993; d e G erald S eg a l, " C h in a s C h a n g in g S h a p e ”, Foreign A ffairs, vol. 73, n ú m . 3, pp. 4 3 -5 8 , m a y o -ju n io d e 1994; y d e R ich ard B a u m , Buryin g M ao: C h in ese P o litics in the Age o f D eng X ia o p in g , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1994. E n tre lo s e s tu d io s m á s e s p e c ia liz a d o s q u e tratan d e la b u ro cra cia ch in a está n lo s d e A. D oak B arnett, " M ech an ism s for Party C on trol in th e G o v ern m en t B u rea u cra cy in China", pp. 4 1 5 -4 3 6 , y E zra R. V ogel, " P oliticized B u reau cracy: C o m m u nist C h in a”, pp. 556-568, a m b o s en la obra d e Fred W. R iggs, com p ., Frontiers o f D evelo p m en t
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
319
1,1 os el consejo estatal, que reúne a todos los m inistros y jefes de Isi onos. El papel del e p l com o la tercera estructura política imporr no está fundam entado en ninguna concesión constitucional o en t alegoría especial, sino en su participación directa en toda la histo11*1 m ovim iento com unista en China, a partir de finales de los años ir Formalmente, el e p l está controlado en la actualidad por una r.ión militar central dentro del consejo estatal, pero la dirección I tic la política m ilitar frecuentem ente ha correspondido al com ité de mil os m ilitares del PCC. Esta cadena política de m ando continúa en •I.i nivel dentro de la jerarquía del e p l por m edio de un com isario u i lal político, cuya posición tiene el m ism o nivel que la del com anule militar de la unidad. Estas tres estructuras de partido, Estado y 0 ilo son, por lo tanto, las jerarquías interrelacionadas que dom inan mis lem a político chino. 1>uuinte el casi m edio siglo de su existencia, la China com unista ha pttsmlo por varias etapas en su desarrollo político, las que reflejan los t'Minhios en los objetivos del programa y en las relaciones de poder. En los primeros años que van de 1949 a 1957, se dio preferencia a la reconsA d m in istra tio n , D u rh am , C arolin a d el N o rte, D u k e U n iversity P ress, 1970; F ran z S ch u rIdeology a n d O rg a n iza tio n in C o m m u n is t C h in a, 2a ed ., a u m e n ta d a , B erk eley, CaliImi n í a , U n iversity o f C aliforn ia P ress, 1968; C h alm ers J o h n so n , "The C h a n g in g N a tu re and I i n i i s o í A u thority in C o m m u n ist C h in a”, en el libro d e Joh n M. H. L in d b eck , co m p ., China: M iiiiagcm ent o f a R e vo lu tio n a ry S o ciety, S eattle, U n iversity o f W a sh in g to n P ress, pp. 34-76, 1071; l.o w ell D ittm er, " R evolu tion an d R eco n stru ctio n in C o n tem p o ra ry C h ín ese B u reauu m y ”, J o u rn a l o f C o m p a ra tive A d m in istr a tio n , vol. 5, n ú m . 4, pp. 4 4 3 -4 8 6 , 1974; H arry ......... ing, O rg a n izin g C hina: The P roblem o f B u reau cracy 1 9 4 9 -1 9 7 6 , S ta n fo rd , C aliforn ia, Sl.n ilord U n iv ersity P ress, 1981; Jean C. R o b in so n , " D e-M aoization , S u c c e s s io n , an d H lirouucratic R efo rm ”, p rep arad o para la R eu n ió n Anual en 1982 d e la A m erican P o litica l Si icn ce A sso cia tio n , m im eo g ra fia d o , 34 pp.; A nne F reed m a n y M aria C han M organ , "Conliu llin g B u rea u cra cy in C h in a (1 9 4 9 -1 9 8 0 )”, en la ob ra d e K rish n a K. T u m m a la , c o m p ., \ilm in istra tiv e S y ste m s A b road, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, pp. 229.’M , 1982; M o n te R. B u llard , C h in a s P o litica l-M ilita ry E v o lu tio n , B o u ld er, C olorad o, W estview P ress, 1985; J u n e T eu fel D reyer, “C ivil-M ilitary R e la tio n s in th e P e o p le ’s ReIuil>1ic o f C h in a ”, C o m p a ra tive S trategy, vol. 5, n ú m . 1, pp. 27-49, 1985; K in g W. C h ow , "Pulilu A d m in istra tio n a s a D isc ip lin e in the P e o p le ’s R ep u b lic o f China: D ev elo p m en t, I n s u c s , a n d P rosp ects" , e n la ob ra d e F arazm an d , H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D evelopn ient P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 14, pp. 185-197; H o n g Y u n g L ee, "From R evolu tiolia iy Cadres to B u reaucratic T ech n ocrats”, en el libro d e B rently W om ack , co m p ., C on tem poim y C h ín ese P o litics in H isto rica l P erspective, C am b ridge, C am b rid ge U n iv ersity P ress, i .ip ítu lo 6, pp. 1 8 0-206, 1991; K en n eth G. L ieberthal y D avid M. L am p ton , co m p s., B ureau<m ey, P o litics, a n d D ecisió n M akin g in P ost-M ao C h in a, B erk eley, C aliforn ia, U n iv ersity o f ( u lifo rn ia P ress, 1992; X ia o w ei Z ang, "The F ou rteen th C entral C o m m itte e o f the CCP: l'ech n o cra cy o r P o litica l T e ch n o c ra cy ? ”, A sian S u rvey , vol. 33, n ú m . 8, pp. 7 8 7 -8 0 3 , a g o sto de 1993; T in g G on g, The P o litics o f C o rru p tio n in C o n tem p o ra ry C h in a, W estp ort, C o n n eclicu t, P raeger, 1994; K in g K. T sao y Joh n A bbott W orth y, “C h in ese P u b lic A d m in istration : C h an ge w ith C o n tin u ity D u rin g P o litica l an d E c o n o m ic D e v e lo p m e n t”, P u b lic A d m in is tr a tio n R e view , vol. 55, n ú m . 2, pp. 164-174, m arzo-ab ril d e 1995; y S te v en E. A u frech t y Li S in B u n , "R eform w ith C h in ese C h aracteristics: T he C on text o f C h in ese Civil S erv ice R efo rm ”, P u b lic A d m in istr a tio n R e view , vol. 55, n ú m . 2, pp. 175-182, m arzo-ab ril d e 1995.
tiiniiii,
320
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
trucción tras largos años de guerra y al inicio de proyectos para un dcs«] arrollo económ ico rápido, asignando una especial im portancia a la in dustria pesada. El m odelo soviético ejerció gran influencia y se coníi<> sobre todo en los m ecanism os estatales para obtener resultados. Durante* 1967, un com plejo debate dentro del partido dio vida al m ovim iento co nocido com o “el Gran Salto hacia Adelante”, con objetivos que mostra ron ser excesivam ente am biciosos para un rápido avance en todos los frentes. El PCC asum ió un mayor liderazgo utilizando el lem a “la política tom a el m ando” y se restó importancia a los organism os estatales, juz gándose que estaban dem asiado burocratizados. Se abandonó la planifi cación económ ica al estilo soviético en favor de un esfuerzo descentrali zado para estim ular la producción agrícola m ediante com unas rurales, sin sacrificar el desarrollo industrial. El fracaso de esta cam paña, que ocasion ó una grave crisis económ ica de 1959 a 1961, inició un periodo de austeridad y consolidación que duró hasta 1965 y que im plicó num e rosas críticas al liderazgo de Mao debido a su identificación con el Gran Salto hacia Adelante. En 1966, Mao reanudó su ofensiva política proclam ando el com ienzo de la “Gran Revolución Cultural Proletaria”, con el objeto de rectificar lo que se consideraba desviaciones de las políticas m aoístas por parte del pee. Disturbios internos generalizados causados por los grupos revo lucionarios de la Guardia Roja leal a Mao tuvieron dos consecuencias im portantes sobre el equilibrio institucional del poder: el liderazgo del PCC fue “purgado” y su efectividad organizativa se redujo considerable mente; el Ejército Popular de Liberación surgió com o el centro prim a rio de poder. Para 1969, la Revolución Cultural había pasado por su m o m ento más intenso. El PCC había sido com pletam ente m odificado por el ingreso de personalidades m ilitares que conform aban una pluralidad en el com ité central del PCC, del cual habían sido elim inados los principales opositores de Mao. Desde 1969 hasta la muerte de Mao en 1976, se con servó un equilibro precario, durante el cual se lim itó considerablem ente la influencia militar, y las facciones “m oderada” y “radical” m aniobra ron para obtener posiciones dentro del PCC. La glorificación de Mao au m entó a m edida que dism inuía su participación real en el gobierno. La estructura estatal reconocida legalm ente, que com o la del partido había sufrido las consecuencias de la Revolución Cultural, recuperó autoridad y responsabilidad. La prevista lucha por el poder, que ocurrió tras la muerte de Mao a finales de 1976, resultó en la victoria de los elem entos más m oderados y pragm áticos en el PCC, com o lo dem ostró la designa ción de Hua Guofeng com o primer m inistro y presidente del com ité central del PCC y la expulsión de la llamada “Pandilla de los Cuatro", uno de los cuales era la viuda de Mao, Jiang Qing.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS 1111
mili embargo, la preem inencia de Hua G uofeng probó ser de corta itn ion, pues fue derrotado en una lucha con Deng Xiaoping, quien l i l a sido despojado de todos sus cargos por el Politburó poco después l a muerte de Mao, pero que fue reincorporado a m ediados de 1977 ftHiin vicepresidente y m iem bro del Comité Perm anente del Politburó. |)»'ii|' consolidó gradualm ente su influencia y rem plazó a los partidarios ili llua con los suyos en los cargos decisivos, lo que m otivó finalm ente pu l'>8l la “renuncia” de Hua com o presidente del PCC. Desde entonces, h u ir ha continuado com o el líder indiscutido y el estadista de más • i l. n l , aunque la única posición oficial que ha tenido en los años recienli lia sido la de presidente de la C om isión Militar Central, a la cual re nunció en 1987. A principios de la década de 1980, Hu Yaobang, aliado de Deng, fungió i nmo secretario general del PCC hasta que se vio obligado a renunciar en I'*87 a causa de la oposición conservadora a la flexibilización de los conIroles sobre las actividades políticas. En el consecuente reajuste, Zhao /tv.m g se convirtió en el secretario general del PCC y Li Peng fue d esig n a d o primer m inistro. La m uerte de Hu en abril de 1989 fue el detonan te de las dem ostraciones estudiantiles que finalm ente dieron lugar en |iniio a la represión m ilitar en la Plaza de Tiananm én y en otras partes •le China. Un enfrentamiento entre Zhao y Li respecto a la forma en que se tli bía tratar el descontento político resultó en la expulsión de Zhao y su i emplazo com o secretario general por Jiang Zemin, jefe del PCC en Shanl-.ii. El que m ovía los hilos tras bam balinas era Deng, quien tom aba las i leeisiones importantes y luego recurría a las fuerzas militares para que las llevaran a cabo. En 1993, Jiang y Li consolidaron sus cargos oficiales form ales. Jiang fue elegido presidente para un periodo de cinco años, a la vez que con tinuaba siendo secretario general del PCC y presidente de la Com isión Militar Central, com binando así los principales cargos del gobierno, del partido y del ejército por primera ocasión desde la década de 1970. Li, aunque se enfrentó a alguna oposición abierta, fue elegido primer m i nistro por un segundo periodo de cinco años. Deng continúa siendo re con ocid o com o el líder superior, pero ahora ya tiene m ás de 90 años, de m odo que la República Popular se enfrentará a un cam bio casi segu ro de sus dirigentes superiores antes de que term ine el siglo. La dirección de Deng, considerada frecuentem ente com o “pragm á tica", ha com binado la liberalización económ ica con restricciones con ti nuas y cada vez mayores sobre la actividad política. Su política econ ó mica hace hincapié en los esfuerzos por alcanzar un progreso rápido en la prom oción de un programa de "cuatro m odernizaciones”: de la indus tria, de la agricultura, de la ciencia y la tecnología, y del ejército. Una
322
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
nueva Constitución, aprobada en 1993, contiene la frase "economía so-i cialista de m ercado” com o una descripción de estas reform as económ i cas orientadas al capitalism o. El programa político de Deng establece claram ente un lím ite a cualquier desafío al ejercicio total del poder de él y sus partidarios. Esta orientación se m anifestó por una “purga” de los m andos militares a principios de 1993, en la cual casi la mitad de los que tenían el rango de general fueron rem plazados, aparentem ente para de bilitar la influencia del presidente, quien tenía estrechas relaciones con los m ilitares y a quien poco después se le negó la reelección en favor de Jiang. Los actuales líderes del partido, tal com o están representados por los m iem bros del com ité central elegido en el congreso más reciente del partido, fueron catalogados por Xiaowei Zang com o “una directiva político-tecnócrata", más joven y mejor educada que sus predecesores, pero com prom etida con la insistencia en “el dom inio del Partido Comu nista sobre la sociedad, a la vez que trata de llevar a cabo el desarrollo económ ico”.81 Por supuesto, las previsiones respecto al futuro de China después de Deng varían, pero la mayoría está de acuerdo con el juicio de David Sham baugh de que su legado será una “econom ía vigorosa y una socie dad rejuvenecida”, pero un “sistem a político antiguo”.82 Como las expec tativas están en aumento, la incertidumbre se refiere a si se podrá sostener el progreso económ ico mientras el p c c responde en la m edida suficiente a las dem andas de más participación política y se enfrenta adecuada m ente a las considerables fuerzas socioeconóm icas centrífugas.83 E stos disturbios políticos que abarcaron todo el sistem a dan el m arco para estudiar el funcionam iento de la burocracia estatal, la que ha va riado con los cam bios en el am biente político. En general, el trato que se da a la burocracia estatal oficial en el régim en com unista chino refle ja una desconfianza básica en la respuesta de la burocracia, así com o el deseo de limitar su poder, aunado a una renuencia a aceptar la n ecesi dad inevitable de m antener un m ecanism o burocrático estatal. El re sultado de esta am bivalencia ha sido un patrón alterno de expansión y contracción, según sean las condiciones políticas generales. El poder 81 X iaow ei Z ang, "T he F o u rte e n th C entral C o m m itte e o f the CCP: T ec h n o cra cy o r P oliti cal T echnocracy?", p. 803. 82 S h a m b a u g h , "A ssessing D eng X ia o p in g ’s L egacy”, p. 410. 83 E n tre los a n a lista s q u e se c ita n en la n o ta 80, S u z a n n e O gden es re la tiv a m e n te o p ti m ista y cree q u e el en fo q u e g ra d u a lis ta del P a rtid o C o m u n ista C hino, a u n q u e no llevará p ro n to a la d e m o c rac ia, p u ed e c re a r un p lu ralism o suficiente, ju n to co n el c re c im ie n to eco n ó m ico , p a ra h a c e r q u e la tra n sic ió n c h in a sea m en o s tra u m á tic a de lo q u e h a sid o en E u ro p a o rien tal o en la ex U nión S oviética. G erald Segal no es ta n o p tim ista y dice q u e la p re g u n ta b á sica so b re el fu tu ro de C h in a "gira en to rn o al g ra d o en q u e la a u to rid a d de Pekín c ed e rá su lu g ar a las fuerzas cen trífu g as de la p eriferia c ad a vez m ás d in á m ic a de C hi n a ”. Segal, " C h in a s C hanging S h a p e ”, p. 43.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
323
i ático llegó a su m áxim o a m ediados de la década de 1950, volvió mentar a principios de los sesenta y tuvo otro resurgim iento des de la muerte de Mao, en tanto que en la actualidad está en un nivel l medio. Los niveles bajos de las posiciones burocráticas han coinciii io n el Gran Salto hacia Adelante de la década de 1960, con la Ret ión Cultural unos cuantos años mas tarde. partir de 1949, durante todo el periodo han persistido algunos teUno de ellos es la decisión de politizar a la burocracia y de hacer e lesponda a la dirección del partido, utilizando varios m edios. El rt*. fundamental es la práctica de ubicar a m iem bros del partido en la iyoría de las posiciones gubernam entales im portantes. Otra es la de onocer a una “sección" del partido en cada unidad organizacional, ino un m edio para asegurarse de que se están llevando a cabo las poII» as del partido. Apoyando estas m edidas está la existencia de una i.uquía de com ités del partido en cada nivel de la jerarquía admiIllNl cativa del Estado, con funciones de supervisión diseñadas para ase•IIl ac la suprem acía de las políticas. Como consecuencia de estos conliules m últiples, Barnett concluye que el dom inio que el partido tiene tlr la burocracia gubernam ental "funciona no sólo en los niveles su periores del liderazgo en la jerarquía, sin o tam bién llega efectivainente a los niveles inferiores de todas las organizaciones en la buro11 acia”.84 I I segundo tem a es la descentralización por m edio de la transferencia ili poderes adm inistrativos al m enor nivel que sea posible. Esta estrate gia de difusión tiene el propósito de im pedir el surgim iento de una su perestructura administrativa no productiva, y de fortalecer a la vez la Iniciativa y responsabilidad locales. Llevada al extrem o durante el Gran S.ilio hacia Adelante, los m inisterios centrales perdieron esencialm ente el eontrol sobre los niveles adm inistrativos inferiores, y los com ités loi .iles del partido se convirtieron en los que efectivam ente tom aban las decisiones. Una consecuencia de esta participación resultó ser la buroi i atización de la política a medida que las unidades del PCC se identificalian con aspectos adm inistrativos, lo cual dio lugar posteriorm ente, dur.mte la Revolución Cultural, a la acusación de que el propio PCC se había lunocratizado en exceso. A pesar de estos y otros problem as, y no ob s tante que “la descentralización y el antiburocratism o se consideran ideas m aoístas, los dirigentes de la era posterior a Mao han continuado ataeando los m ales del burocratism o y han experim entado con la d escen tralización”.85 84 B a rn ett, ‘‘P arty C ontrol in th e G o v ern m en t B u re au c rac y in C hina", p. 429. T o w n sen d , "P olitics in C hina", p. 403.
324
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
El resultado de esta cam paña para asegurar la subordinación del me canism o adm inistrativo estatal al control del p c c es lo que Dittm er llama una burocracia “que sigue los lincam ientos de las masas". El térm ino se tom ó del principio de “los lincam ientos de las masas" de Mao, el cual sostenía que debía existir un patrón de com unicación recíproco entre los ciudadanos y los líderes del partido, en el que las m asas someten ideas a la consideración del partido y llevan a cabo las d ecision es tom a das, pero en el que el derecho de tom ar estas d ecisiones está reservado al partido. Dittmer describe esa burocracia que sigue los lincam ientos de las m asas com o “una com binación de una organización central acti vista y una am plia participación de las m asas, las dos coordinadas por un con sen so ideológico en evolución”.86 Lo considera un sistem a de au toridad en que existe un alto nivel de poder de la élite, com binado con un alto nivel de participación de las masas. Los criterios para reclutar a los burócratas chinos, al igual que en otros regím enes com unistas, han variado en la im portancia que dan a la lealtad política, a diferencia de la capacidad, a ser “rojo” en contra de ser “experto”. Durante las cam pañas de m ovilización y rectificación, el primer factor ha sido el más importante, en tanto que el segundo ad quiere im portancia en los tiem pos de estabilidad y tranquilidad relati vas. Vogel señala que en el caso de conflictos directos, las consideracio nes políticas, que favorecen a los “rojos”, han sido prioritarias, lo cual se expresa en el lem a “la política tom a el m ando”. También observa que las pautas de la carrera burocrática "reflejan la m ezcla de consideraciones burocrático-políticas y racionales”. Las pautas que siguen las carreras por lo general muestran “una progresión bastante regular, com o la que se esperaría en una burocracia ordinaria, con notables excepciones de bidas a razones políticas. Las excepciones se concentran en el tiem po de las cam pañas de rectificación, cuando las consideraciones políticas tie nen la mayor primacía”. En esas circunstancias, "se ataca a quienes son vulnerables políticam ente y se les sacrifica. Cuando term ina la cam paña de rectificación surgen nuevos espacios com o con secuencia de la elim i nación de los vulnerables políticam ente, y los confiables políticam ente [...] son ascendidos”. En todo mom ento, la confiabilidad política es ind is pensable. Para asegurar la acción disciplinaria, ésta ha sido institucio nalizada en las “sem ipurgas”, en vez de recurrir a los m étodos de purgas violentas que siguió Rusia en la década de 1930, cuando a los acusados se les enviaba a lugares distantes para que estudiaran, hicieran trabajos m anuales y luego regresaran a trabajar, aunque frecuentem ente en una 86 D ittm e r, "R e v o lu tio n a n d R e c o n s tru c tio n in C o n te m p o ra ry C h in ese B u re a u c ra c y ”, p. 480.
I A ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
325
li Ion de m enor nivel. “Esta práctica tiende a m antener un alto grado n puesta a las presiones políticas provenientes de los niveles supeir 1., incluso cuando tal respuesta se derive más de la preocupación »* del entusiasm o espontáneo".87 | o*, lideres de la era posterior a Mao, en especial Deng Xiaoping, han imlderado que la reform a de la burocracia es necesaria para alcani Lis metas políticas de las “cuatro m odernizaciones", y han tom ado li't Hilas a fin de obtener una mayor racionalización y profesionali-.»• ion de la burocracia. En un discurso que pronunció desde 1980, PfliK sc refirió a las relaciones entre los "rojos” y los “expertos" con es|M*i palabras: '«• i experto no significa ser rojo, pero ser rojo requiere ser experto. Si usted ■ in i es un experto y no sabe mucho, pero ciegamente toma el mando [...] sólo reli .isará la producción y la construcción. A menos que resolvamos este probleiii.i, no podremos realizar las cuatro modernizaciones [...] A partir de ahora, en Li .elección de los cuadros prestaremos especial atención al conocimiento de los expertos.88 I .is medidas específicas posteriores han incluido am pliar el acceso a la educación avanzada, tanto en el país com o en el exterior; un mayor 11 iin apié en las calificaciones técnicas para el reclutam iento inicial; el i em plazo de burócratas de edad avanzada, al dar m enor im portancia a In .mtigüedad en favor del conocim iento experto; una sim plificación estructural que ha reducido considerablem ente el núm ero de m inistei li >s y de agencias en el consejo estatal (de 86 a 59 en 1993) y el tam año • le sus equipos (en 1993 se anunció una dism inución de un millón de burócratas o 20% del total en un año), y un hincapié renovado en los lontroles públicos directos sobre los funcionarios de m enor nivel por medio de elecciones, encuestas de opinión pública y otros instrum enlos. Jean C. Robinson resum ió el nuevo hincapié diciendo que “ahora *.e espera que el personal burocrático sea revolucionario, bien educado \ profesionalm ente com petente”. Sin embargo, advierte que las pruebas disponibles “son insuficientes para afirmar que han ocurrido cam bios Ii.isicos institucionales, ideológicos y de dirección en China". Com bi nando los principios m aoístas y otros m ás tecn ocráticos, Deng “esH/ Vogel, "P oliticized B u reau cracy ", pp. 561 y 563. M HC itado e n F re e d m a n y M organ, "C ontrolling B u re au c rac y in C h in a ”, en la p. 248. Uno ilc los re su lta d o s q u e se d eriv an de los e sfu erzo s p o r re v italiza r el siste m a a d m in istra tiv o lia sid o el rá p id o c re c im ie n to de la a d m in istra c ió n p ú b lic a c o m o un c a m p o de e stu d io v ilo investigación. P a ra d etalles so b re este tem a, véase, de K ing W. C how , "P ublic Adml llistra tio n a s a D iscipline in th e P eople’s R epublic o f C hina: D evelopm ent, Issues, and P ro sp ec ts”.
326
LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS [II]
pera lograr una estabilidad caracterizada por la eficiencia y la produoj ción".89 Sin em bargo, la consideración más im portante no ha cambiado, com o lo dem uestran los acontecim ientos recientes: asegurarse de que la! burocracia continúe adecuadam ente politizada.
89 R o b in so n , "D e-M aoization, S uccession, a n d B u re a u c ra tic R eform ", pp. 2, 15 y 29. Un p ro b lem a q u e p e rsiste es la g e n era liz ad a c o rru p c ió n en el siste m a . P a ra u n re c ie n te e stu dio de los p ro b le m a s de la c o rru p c ió n , véase The Politics o f Corruption in Contemporary China, de T ing G ong, cuya co n clu sió n es que p a ra p o d e r c o n te n e r la c o rru p c ió n "C hina tie n e q u e p ro m o v e r n o sólo las in n o v ac io n es e co n ó m ic a s h a cia u n a e c o n o m ía de m e rc a do, sin o ta m b ié n re fo rm a s p o lítica s de largo a lc an c e p a ra e sta b le c e r u n c o n tro l efectivo so b re q u ien e s d e te n ta n el p o d e r”. Ibid., p. 162.
VII. LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS h ' 11 n c i a l m e n t e , el hecho político más significativo del siglo xx ha sido 1 luí de la era colonial y el surgim iento, en m uchos casos com o nuevos I i.„| os independientes, de los países de África, Asia, América Latina y el M . dio Oriente. H em os elegido el térm ino “en vías de desarrollo" o “melii desarrollado" com o el m ás adecuado para describir a estos países h u m o grupo, si bien reconocem os que cualquier adjetivo es inadecuado jitii .1 ese fin y que el elegido tiene las lim itaciones ya m encionadas en el • .ipílulo m. Otras designaciones descriptivas, com o “en surgim iento” o 'Vn proceso de m odernización", térm inos que se usaron hace algún lli’inpo, y las de “Tercer Mundo" o "el Sur”, utilizadas más recientem en1» , tienen por lo m enos deficiencias sim ilares para nuestros propósitos. tU ‘ ierto que ninguna palabra o frase por sí sola puede abarcar las divrisidades de países tan diferentes com o Irak, Ghana, India y M éxico, .........nencionar sólo algunos cuantos que no representan los contrastes »'Kli em os, pero que sugieren la variedad que existe en la localización, los leí ni sos, la población, la historia, la cultura, la religión y m uchos otros lii> lores. Así com o a los países más desarrollados se les puede dividir en i alegorías de “primer nivel” y “segundo nivel”, se puede considerar que l“ . países m enos desarrollados quedan com prendidos en grupos del "tercer nivel” y del "cuarto nivel”, lo cual refleja las diferencias entre ca si»'. tan distintos com o Brasil y Haití en el hem isferio occidental, Corea
327
328
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
países considerados com o más desarrollados. En resum en, aquí estai m os interesados en un gran núm ero de Estados-nación cuyo estatus actual y perspectivas futuras han resultado en que sus percepciones de sí m ism os tengan entre sí algo en com ún, lo que tam bién proporciona unaj base para considerar sus regím enes políticos y sistem as administrativos,!
I d e o l o g ía
d el desarrollo
A pesar de ciertas confusiones que se han presentado últim am ente, la mayoría de los m encionados países en desarrollo continúa com partien do un consenso generalizado de los objetivos a los cuales debe dirigirse el cam bio. Como esta "ideología del desarrollo" resulta esencial para en tender las políticas y la adm inistración en estos países, es necesario que estudiem os sus principales elem entos. El desarrollo tienen dos objetivos gem elos: la construcción de la na ción y su progreso socioecon óm ico.1 Aunque los líderes políticos m ues tran una am plia variedad en su orientación y estrategia políticas, origen social y posibilidades de éxito para obtener ese objetivo, están de acuer do en que las m etas m encionadas son m uy deseables. En la m edida en que tengan alguna m otivación política, la inm ensa mayoría de la pobla ción de estos países com parte el pensam iento de que éstos son los obje tivos adecuados, y tenderá a ejercer presión sobre los líderes políticos que se vean tentados a dar preem inencia a fines más egoístas e inm edia tos. Este par de valores parece explicar en gran m edida el com prom iso ideológico aceptado en estos países en desarrollo. Esm an ha descrito la construcción de la nación com o "la conform a ción deliberada de una com unidad política integrada dentro de fronte ras geográficas fijas en las que el Estado-nación es la institución política predom inante”.2 La “condición de nación", dijo Rustow en 1967, “se ha convertido ahora en la aspiración expresada por 130 pueblos que están vinculados estrecham ente con los m edios m odernos de com unicación y 1 V éase d e Paul E. S ig m u n d , Jr., The Ideologies o f the Developing N ations, N ueva York, P raeger, 1963; de K arl W. D eutsch y W illiam J. Foltz, co m p s., N ation-Building, N ueva York, A th erto n Press, 1963; de M ilton J. E sm an , "T he Politics of D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en la o b ra de Jo h n D. M o ntgom ery y W illiam J. Siffin, c o m p s., Approaches to Deve lopm ent: Politics, Adm inistration and Change, N ueva York, M cG raw -H ill, 1966; de D ankw art A. R ustow , A World o f Nations: Problems o f Political M odem ization, W ash in g to n , D. C., T he B rookings In stitu í ion, 1967; de Jo h n H. K autsky, The Political Consequences o f M odem iza tion, N ueva York, Jo h n W iley & Sons, Inc., 1972; de M onte P alm er, D ilem m as o f Political D evelopm ent, Itasca, Illinois, F. E. Peacock P ublishers, Inc., 1973; y de Alex Inkeles y David H. S m ith, Becom ing M odem: Individual Change in Six Developing Countries, C am bridge, M assac h u se tts, H a rv ard U niversity P ress, 1974. 2 E sm an , “T he P olitics o f D evelopm ent A d m in is tra tio n ”, p. 59.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
329
.porte", m ientras que antes era "la orgullosa hazaña de unos porl)l< >s aislados del resto de la hum anidad".3 nlfo paradójico que el concepto de Estado-nación haya logrado ser (lactivo para el resto del m undo en el m om ento en que la nación unidad política y el nacionalism o com o doctrina han sido cada flirts cuestionados en Occidente, donde se originó el E stado-nación, tersidad de buscar una identidad nacional se debe probablem ente Mi li* a una reacción para escapar del colonialism o, y expresa el de de em ular la condición de nación del antiguo poder colonial una vez lia obtenido la independencia. m lealización del sentido de nacionalidad en la m ayoría de los países '.m cim iento no es una tarea fácil. Es preciso tener éxito al enfrentariiI desafío del desarrollo político, y requiere la creación, com o lo resul'almer, de "un sistem a de instituciones políticas capaz de controlar lit población del Estado, de movilizar los recursos m ateriales y huma)k del Estado hacia los fines de la m odernización económ ica y social, y enfrentarse a las tensiones del cam bio político, económ ico y social In i enunciar a sus funciones de control y m ovilización”.4 I i i el caso de Europa, este proceso se originó localm ente y se llevó a iiImi con lentitud. Kautsky lo denom ina "las políticas de la moderni/iii ion desde adentro”. Estudia la transform ación gradual de la socie>1 id en la Europa occidental desde una fecha tan temprana com o el si r i o XI, e indica que fue producida por las personas de la propia sociedad \ i|iie en cierto sentido era orgánica a ésta, lo cual perm itía que los difei enles estratos de la población tuvieran más tiem po para ajustarse y rei lúe ir el choque de la transform ación súbita. Por otra parte, los países e n desarrollo se enfrentan al trauma de “la m odernización desde afuei ¡i”, la que im plica “una ruptura más bien repentina con el pasado tradi• ional, que puede ser producida en una sociedad por extranjeros o por ■ili'unos de sus propios integrantes, o por unos y otros”.5 Aunque, por supuesto, esta distinción no es clara —ya que siem pre estarán presentes tanto factores internos com o externos— , el tem a de la preponderancia es un punto im portante y destaca las dificultades y los i iesgos de la rápida “m odernización desde afuera", que es la perspectiva t aracterística de las naciones en desarrollo. Además, en el caso de Europa, el m ovim iento hacia el nacionalism o ii
3 P rosigue dicien d o : "E n alg ú n m o m e n to en la E u ro p a del siglo xix la m o d e rn iz a c ió n se .ifladió al E sta d o -n a c ió n , y en Asia y Á frica esa a lia n z a se e stá c o n su m a n d o de nuevo hoy en día. [...] E n el p re sen te , en to d a Asia, Á frica y L atin o am éric a, el n a c io n a lism o y el im p u lso h a cia la m o d e rn id a d son p a rte de la m ism a revo lu ció n d u a l”. R ustow , A World o f Nations, pp. 2, 3 y 31. 4 P alm er, Dilemmas o f Political Development , p. 3. * K autsky, The Political Consequences o f Modem ization, pp. 44-45.
330
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
fue en gran medida la realización de la unión bajo un m ism o gobierno de pueblos que ya hablaban un solo idiom a. La mayoría de los Estados en desarrollo es creación artificial en el sentido de que se trata de pro ductos de la actividad colonial, antes que de una lealtad política preexis tente. De igual manera, a m enudo sus fronteras fueron establecidas por los poderes im periales sin tener en cuenta las agrupaciones étnicas, ex cluyendo a pueblos con estrechos vínculos culturales e incluyendo a gru pos m inoritarios que se oponían a la asim ilación. La situación hace que Kautsky sostenga que cualquiera que sea la índole del nacionalism o en los países en desarrollo, por lo com ún carece de este elem ento clave del lenguaje.6 Esos problemas, aunque prevalecen en todo el m undo en des arrollo, son particularmente agudos en África. "Una antigua receta culi naria dice que, para hacer un guiso de liebre, primero hay que tener la liebre. De igual manera, para construir una nación primero se debe encontrar ésta. Es probable que esta actividad sea m ás incierta y arries gada en el contexto africano que en cualquiera otra parte."7 Otro dilem a adicional ha sido investigado en detalle por Inkeles y Sm ith en su estudio del cam bio individual en ciertos países en desarro llo. Al observar que m uchos de los nuevos Estados eran “en realidad sólo cascarones vacíos, que carecían de las estructuras institucionales que hacen de una nación una em presa viable y efectiva económ ica y sociopolíticamente", Inkeles y Sm ith hicieron énfasis en que la construcción de una nación es un esfuerzo vano “a m enos que las actitudes y las ca pacidades de la gente se m antengan a la par con otras formas de des arrollo". La independencia no forzosam ente produce esa articulación, com o lo indica la creciente evidencia. "Una nación m oderna requiere ciudadanos participativos, hom bres y mujeres que se interesen activa m ente en los asuntos públicos y que ejerzan sus derechos y cum plan con sus deberes com o m iem bros de una com unidad más grande que la del sistem a de parentesco y de la localidad geográfica inmediata."8 Nues6 “El n a cio n alism o en la In d ia no es u n e sfu erz o p o r u n ir a las p e rso n a s q u e h a b la n h in dú, el n a c io n a lism o n ig erian o no es u n e sfu erz o p o r u n ir a las p e rso n a s q u e h a b la n nigerian o , p o rq u e esos id io m as no existen. [...] P rá c tica m en te en n in g u n a p a rte [...] los lla m a dos n a cio n alistas en los p aíses en vías de d e sa rro llo in te n ta n e stab lec e r n u ev as fro n te ra s de sus p aíses p a ra u n ir a to d as las p e rso n as que h a b la n u n solo id io m a. E n c o n se cu e n cia , la c rea ció n de m u c h o s E stad o s nuevos y las revo lu cio n es n a c io n a lista s ta n to e n é sto s co m o en los a n tig u o s d u ra n te las d é ca d as p a sa d a s casi no h a n re su lta d o en c a m b io s d e fro n tera , a u n q u e los lím ite s a ctu a le s de la m ay o ría de los p aíses m en o s d e sa rro lla d o s fu e ro n e sta b lecidos o rig in a lm e n te p o r los p o d e res co lo n iales o [...] p o r c o n q u is ta d o re s m ás a n tig u o s, sin te n e r en c u e n ta las divisiones lin g ü ística s o c u ltu ra le s e n tre los p u e b lo s a u tó c to n o s.” Ibid., p. 56. 7 R u p e rt E m e rso n , "N ation-B uilding in A frica”, en la o b ra de D eu tsch y Foltz, NationBuilding, p. 95. 8 Inkeles y S m ith , Becoming M odem , pp. 3-4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
331
Iros autores estudian el proceso por el que los individuos se transforman i le personalidades tradicionales en personalidades m odernas, utilizando rl i oncepto del “hom bre m oderno” que form ulan com o instrum ento de Investigación. Su tesis es que la esencia del desarrollo nacional consiste rn difundir en toda la población las cualidades del hom bre moderno; su (••.indio, que tiene la finalidad de ayudar al proceso de m odernización, procura explicar la forma en que los hom bres se hacen m odernos. I o s obstáculos m encionados a la construcción de una nación ocasioli.m com prensiblem ente el pesim ism o sobre el futuro. Por ejem plo, el historiador Joseph R. Strayer predijo en la década de 1960 que com o la construcción de un E stado-nación es un asunto lento y com plicado, I.» mayoría de las unidades políticas creadas en los últim os 50 años ni inca com pletará el proceso”. Los nuevos Estados a los que daba las mayores posibilidades de éxito eran “aquellos que corresponden muy (•■.hechamente a las antiguas unidades políticas; aquellos en los que la experiencia de vivir juntos durante m uchas generaciones dentro de una ( ‘.Iructura política continua ha dado a las personas algún sentido de ¿den udad, aquellos en los cuales hay instituciones locales y hábitos de pen samiento político que son independientes de las form as llegadas del exirrior”.9Cualesquiera que sean sus perspectivas, los nuevos E stados dan mucha im portancia al establecim iento de su sentido de nacionalidad, y éste tiene prioridad en la acción política. El objetivo relacionado del progreso social y económ ico que forma parte de su ideología del desarrollo puede ser igualm ente difícil de lo riar, pero de alguna manera es más tangible y hay más posibilidades de medirlo. Esm an lo identifica com o “las mejoras sostenidas y am pliam en te difundidas en el bienestar material y social”.10 Los deseos de triunfar sobre la pobreza y de distribuir los beneficios de la industrialización de manera general en la sociedad son m otivos poderosos para los pueblos que están tom ando conciencia de lo que es posible, tal com o lo dem osU.iron las naciones desarrolladas, tanto las que siguen orientaciones dem ocráticas com o las que propenden más al autoritarism o. La ideología del desarrollo fija las m etas para la acción adm inistrativa v política, pero no especifica la forma exacta de los m ecanism os para las políticas o la adm inistración. Como señala Merghani, “hay una propen sión general hacia el gobierno fuerte, un ejecutivo firme y un alto grado de centralización", fundam entada en el supuesto de que “sin un gobier no fuerte y un liderazgo enérgico, la tarea de la unidad nacional y de la i apida transform ación social y económ ica resulta difícil, si no es que img Jo se p h R. S tra y er, “T he H isto rical E x p erien ce o f N a tio n -B u ild in g in E u ro p e", en la o b ra de D eutsch y Foltz, Nation-Building, p. 25. 10 E sm an , "The Politics o f D evelopm ent A d m in istra tio n ”, p. 60.
332
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
posible".11 Además, el pensam iento predominante favorece la experim en tación y adaptación de las experiencias exitosas de los países desarrolla dos, sin importar los cursos políticos que éstos hayan segu ido.12 Shils ex presa con m ucha claridad la situación: "Las élites de los nuevos Estados tienen ante sí la imagen no de un futuro en el que nadie ha vivido todavía o de un pasado vivo y aceptado, sino de un futuro profundam ente dis tinto de su propio pasado, que deberá vivirse siguiendo los cam inos de los Estados m odernos ya existentes y que son sus contem poráneos”.13 En lo esencial, la cualidad distintiva de la ideología del desarrollo es el acuerdo sobre lo deseable que son las m etas conjuntas de la construc ción de la nación y del progreso material, com binadas con un sentido de m ovim iento hacia la realización de un destino cuyo cum plim iento se ha retrasado por m ucho tiem po, en el que subyace la incertidum bre con respecto a las perspectivas del éxito final.14 La com binación es volátil y se refleja en los sistem as políticos de la mayoría de estos países.
L as
p o l ít ic a s d e l d e s a r r o l l o
El con ocim iento del proceso político en el m undo en desarrollo es, com prensiblem ente, todavía fragmentario y tentativo. No obstante, con base en estudios recientes de la experiencia política de los países en desarro11 H am zeh M crghani, "P ublic A d m in istra tio n in D eveloping C o u n trie s—T he M u ltilateral A p proach”, en el libro de B u rló n A. B aker, com ps., Public Adm inistration: A Key to Develop m ent, W ash in g to n , D. C., G ra d ú a te School, U. S. D e p artm en t o f A griculture, p. 28, 1964. 12 De a q u í qu e el m od elo soviético de d e sa rro llo in d u stria l e je rcie ra u n a fu e rte in flu en cia, a u n q u e p u d o h a b e rse ten id o sólo m uy poca c o m p re n sió n del p re c io q u e se e sta b a p a g an d o en té rm in o s de c o n tro les to ta lita rio s rígidos al se g u ir el e jem p lo soviético. M erle F ain so d , "B u re au c rac y a n d M o d e m iz atio n : T he R u ssia n a n d Soviet C ase”, en la o b ra de Jo se p h L aP alo m b ara , com p., Bureaucracy and Political D evelopm ent, P rin c eto n , N ueva Jersey, P rin c eto n U niversity P ress, p. 265, 1963. 13 E d w a rd A. S hils, P olitical D evelopm ent in the New States, La H aya, M o u to n & Co., pp. 47-48, 1962. 14 M onte P a lm e r ha e x p resa d o b ien el p re se n tim ie n to a za ro so : "El c a m in o del tra d ic io n a lism o a la m o d e rn id a d n o es fácil. L as fu erzas del c am b io c o m o el c o lo n ia lism o , la g u e rra , la tecn o lo g ía y los m ed io s de c o m u n ic a c ió n m asivos h a n sid o m á s q u e a d e c u a d a s p a ra a se g u ra r el declive c o n tin u o y a p a re n te m e n te irreversible de las in stitu c io n e s tra d ic io nales. P o r desgracia, el d e b ilita m ie n to de las in stitu c io n e s trad ic io n a le s no p ro d u c e m o d e rn id a d . La d e sin te g ra c ió n y la re in te g ra c ió n son p ro c eso s diversos. La d e sin te g ra c ió n im plica la d ism in u c ió n de la u tilid ad y efectividad de las in stitu c io n e s, c ree n cia s y p a u ta s de c o n d u c ta trad icio n a le s. La re in te g ra c ió n im p lica in d u c ir a los in d iv id u o s a a c e p ta r u n nuevo c o n ju n to de in stitu c io n e s, c ree n cia s y p a u ta s de c o n d u c ta ra d ic a lm e n te d istin to s de los antiguos. [...] De hecho, no puede h a b e r n in g u n a c ertid u m b re de que los E stad o s que in ician o se e n c u e n tra n ya en el p ro c eso de d e sa rro llo d e b en o b te n e r d e m o d o inevitable su s o bjetivos y lo g ra r ig u alarse co n los E sta d o s e c o n ó m ic a m e n te m ás d e sa rro lla d o s del m u n d o . [...] Las p e rsp ec tiv a s p a ra el rá p id o d e sa rro llo en el T e rc e r M un d o , en to n c es, no so n p a rtic u la rm e n te b u e n a s ”. D ilem m as o f Political D evelopm ent, pp. 4 y 199.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
||i t,1 com plem entada con form ulaciones más especulativas de la activi<1.id política en esas socied ad es,16 es posible identificar algunas de las *m acterísticas más obvias y com unes de las políticas del desarrollo. Las piincipales parecen ser: a) una ideología del desarrollo am pliam ente 11 impartida (la que tratamos antes) com o fuente de los objetivos políticos básicos; b) un alto grado de confianza en el sector político para alcanzar los resultados en la sociedad, aunado a su ineficacia en lo que realm ente I r ía ; c) una inestabilidad política generalizada incipiente o real; d) un liderazgo elitista m odernizador, que va acom pañado de una amplia distancia política” entre los gobernantes y los gobernados, y e) un crei imiento desigual de las instituciones políticas, en el que la burocracia se cMicuentra entre las más maduras. I.as m etas del desarrollo y la urgencia con que se trata de alcanzarlas significan inevitablem ente que la acción del Estado es el m edio princi pal para obtenerlas. No hay tiem po ni m edios para seguir un enfoque gradual o para depender principalmente de la em presa privada, tal com o lúe posible en los países occidentales, que se desarrollaron en fecha más li'inprana. El elem ento político adquiere casi autom áticam ente una im portancia central en la sociedad en desarrollo. Hasta hace poco tiem po la tendencia era favorecer alguna versión del “socialism o” y, aunque sólo luera en apariencia, una filosofía de orientación marxista, que hacía én fasis en la expansión industrial y el bienestar social, y denunciaba los males del capitalism o extranjero, si bien algún autor hizo el com entario de que era “una ideología más parecida a la de Ataturk que a la de Marx, es decir, una ideología del desarrollo y de la industrialización basada en la cultura y tradición nacionales y relacionada con las con d iciones loca les".17 De cualquier m odo, se consideraba y se considera que el Estado es la principal esperanza para guiar a la sociedad hacia la modernización. 15 A dem ás de las o b ra s c ita d a s en la n o ta 1, las p rin cip ale s fu e n te s son: de G abriel A. A lm ond y Ja m e s S. C olem an, com ps., The Politics o f the Developing Areas, P rin c eto n , N u e va Jersey, P rin c eto n U niversity Press, 1960; de S am u el P. H u n tin g to n , P olitical Order in Changing Societies, N ueva H aven, C o n n ecticu t, Yale U niversity Press, 1968; de Shils, Poli tical D evelopm ent in the New S tates; de F red R. von d e r M ehden, Politics o f the Developing N ations, 2a- ed., E nglew ood Cliffs, N ueva Jersey, Prentice-H all, 1969; de A ndrew J. S ofranko y R o b ert C. B ealer, Unbalanced M odem ization a n d D om estic Instability, Beverly Hills, C ali fornia, Sage P u b lica tio n s, 1972; de G erald A. H eeger, The Politics o f Under developm ent, N ueva York, St. M a rtin ’s Press, 1974; de C h risto p h e r C lap h am , Third W orld Politics, L o n dres, C room H elm , 1985, y de C harles F. A ndrain, Political Change in the Third World, B os ton, U nw in H y m an , 1988. 16 E jem plos n o tab les son, de F red W. Riggs, A dm inistration in Developing Countries — The Theory o f Prism atic Society, B oston, H o u g h to n M ifflin C om pany, 1964, y Prism atic Society Revisited, M o rristo w n , N ueva Jersey, G eneral L earn in g Press, 1973, y m ás re c ie n te m e n te , de Joel S. M igdal, Strong Societies and Weak States: State-Society R elations a n d State Capabilities in the Third World, P rin ceto n , N ueva Jersey, P rin ceto n U niversity P ress, 1988. 17 S ig m u n d , The Ideologies o f the Developing N ations, pp. 39-40.
334
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
Paradójicamente, esa dependencia en las respuestas políticas va acom pañada de una am plia alienación política y de la antipatía hacia los po líticos. Shils llama a esto "la m entalidad de op osición ”. La atribuye al hecho de que antes de la independencia la m ayor parte de la actividad política se dirigía a la obtención de la independencia del poder colonial. La política consistía ante todo en fom entar el descontento y la op osi ción, más que en prom over posiciones constructivas y responsables. La actitud opositora ha continuado y es fuerte no sólo entre quienes fueron líderes en el m ovim iento por la independencia, sino tam bién entre los nuevos intelectuales y entre los estudiantes de las nuevas generaciones. La consecuente desconfianza en los políticos y el poco aprecio en que se les tiene, según Shils, "es una característica notoria de la opinión de las personas de los nuevos Estados. Frecuentem ente se cree que los políti cos tienen m uchos com prom isos y son tím idos, indecisos, deshonestos, ineficaces y egoístas”.18 A la vez que se hacen dem andas sin precedente sobre el desem peño político, la participación política activa no atrae a m uchas personas de los grupos más prom etedores entre los cuales se podrían reclutar los futuros partidarios, y quienes siguen carreras p olí ticas frecuentem ente pierden su prestigio, en lugar de aum entarlo. Es probable que esto sea una herencia del periodo colonial, así com o una expresión del reconocim iento de que la tarea de reconciliar las expecta tivas con las perspectivas es extrem adam ente difícil, y no hay seguridad alguna de tener éxito. Christopher Clapham, en su inform e general de 1985 sobre la política en estos países, da una im portancia especial a la fragilidad del Estado. Los gobernantes de dichos "Estados débiles y artificiales, que están muy conscientes de la debilidad del instrum ento del cual deben depender”, a m enudo tratan sin éxito de suprim ir a la oposición, y el resultado es la violencia. Aún más com ún es la ineficiencia y la explotación. Como con secuencia, aunque el Estado puede reclamar el crédito por el éxito en la obtención de la independencia nacional, generalm ente tiene una mala historia en la conservación de las instituciones políticas efectivas que funcionan para obtener las metas nacionales.19 Joel Migdal opina que el predicam ento com ún es que las sociedades fuertes obstaculizan el sur gim iento de Estados fuertes, lo cual conduce a estrategias patológicas de “políticas de sobrevivencia" por parte de los líderes que convierten el centro de las actividades estatales en un “escenario de com prom isos”, lo que perpetúa aún más los patrones del control social fragm entado.20 La inestabilidad política es otra característica prom inente, estrecha18 S h ils, Political Development in the New States, pp. 34-35. 19 C lap h am , Third World Politics, pp. 182-186. 20 V éa se, d e M igd al, Strong Societies and Weak States, en e sp e c ia l el c a p ítu lo 8.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
335
li K’iite relacionada con la anterior. En su estudio de aproxim adam ente KM) países en 1969, Von der Mehden encontró que casi en las dos tercei >i•. partes habían tenido éxito golpes de Estado o se habían hecho es fuerzos im portantes para derrocar al gobierno. En 11 de las 14 colonias •11 u* lograron la independencia entre 1945 y 1955, se había derrocado o ••i.u ado a los gobiernos. Sólo en el área afroasiática se habían estableci do gobiernos no constitucionales en 26 Estados. Von der M ehden cont luyó que el m antenim iento de gobiernos estables es claram ente uno de l"i principales problem as de las naciones que están surgiendo, y que rs.is cifras no “son tales que den a los optim istas m ucha tranquilidad”.21 A m ediados de la década de 1970, Gerald H eeger estuvo de acuerdo en *|iu* durante los años precedentes casi todo Estado en vías de desarrollo li.ibía experim entado “inestabilidad política de una forma u otra: golpes de Estado y m otines militares, insurrecciones, asesinatos políticos, caóii. os conflictos faccionales entre los líderes, y varias otras situaciones si milares’’.22 A finales de la década de los ochenta, Andrain confirmó la con tinuación de este patrón com ún para llevar a cabo el cam bio político.23 Aunque se ha observado alguna m ejoría en los añ os recien tes, los inlortnes contem poráneos indican la persistencia de esas condiciones. I u com paración con las unidades políticas más desarrolladas, la situai ión característica en los países m enos desarrollados es de incertidum bre política, discontinuidad y cam bios realizados fuera del sistem a legal. La explicación que ofrece Heeger para la inestabilidad política es que la consolidación del sistem a político en un Estado nuevo resulta difícil para cualquier régimen, independientem ente de sus características, en vista de la naturaleza segm entada y amorfa de estas unidades políticas. La independencia trae consigo “un centro político en la forma del go bierno central y de las instituciones políticas", y el conflicto político se cIi rige a la “obtención del acceso y el control de los diversos cargos estratégicos dentro del nuevo centro político”. La búsqueda del dom inio ila lugar a la realización de esfuerzos por formar coalicion es entre gru pos que no son lo suficientem ente fuertes para apoderarse, sin aliados, del m ecanism o de gobierno. Las coaliciones que tienen éxito tratan entonces de am pliarse y consolidarse utilizando sus recursos de poder. Por lo com ún, la estabilidad buscada no se puede obtener, porque en estas sociedades las instituciones políticas disponibles “carecen de la ca21 Von d e r M ehden, Politics of the Developing N ations, p. 1. 22 H eeger, The Politics o f U nderdevelopm ent, p. 75. 23 "Un ré g im en en el p o d e r se e n fre n ta a m ay o r in esta b ilid ad si la co h esió n política de los g ru p o s sociales q u e ap o y an al g o b iern o es débil, si los d irig e n te s del g o b ie rn o n o tie nen el deseo ni la h a b ilid ad p a ra e je rc e r u n a c o erc ió n efectiva y p a ra fo rm a r u n a c o ali ción, y si las élites p o líticas g o b e rn a n te s m u e s tra n u n c o m p ro m iso c ad a vez m ás débil con u n a c a u sa ideológica." A ndrain, Political Change in the Third World, p. 4.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
pacidad para tratar con las consecuencias del cam bio social y eco n ó m il c o ”, tales com o los efectos muy desequilibrados de la m odernización,: el rápido aum ento de las dem andas de los grupos en los que se apoya el nuevo sistem a político, y la exacerbación de las divisiones com unitarias debido a la com petencia por obtener los escasos recursos.24 En la mayoría de los países en desarrollo el liderazgo político está concentrado en un sector muy pequeño de la población. La élite gober nante, en el sentido de los que tienen el mayor poder de decisión en el sistem a político, tiende no sólo a ser pequeña, sino tam bién a estar se-í parada social, cultural y políticam ente de la mayoría de los ciudadanos.¡ El grupo elitista no es el m ism o en todas partes, aunque la m ayoría tie - 1 ne algunas características com unes. Durante el últim o m edio siglo, se gún Von der M ehden, los nuevos países han experim entado cuatro tipos de liderazgo político: el colonial, el tradicional, el nacionalista y el eco nóm ico. El patrón com ún ha sido que la élite colonial, que a m enudo trabajó durante el periodo colonial indirectam ente por m edio de los grupos de élite económ icos y tradicionales, ceda su lugar después de la independencia a una élite nacionalista que tiene un poder casi total du rante un tiem po, y que luego por lo general es remplazada por una “nue va penetración de los elem entos tradicionales en el liderazgo, a medida que el recuerdo de la lucha por la independencia se debilita y aum enta el reconocim iento de las relaciones locales de poder a largo plazo".25 En las antiguas colonias, la vieja élite colonial y la élite económ ica, frecuen tem ente formadas por extranjeros residentes, han sido en gran medida excluidas de los cargos de poder. En los pocos Estados independientes que nunca sufrieron la colonización, por lo com ún las élites tradiciona les han sido capaces de retener el poder más tiem po, aunque se enfren tan a un desafío cada vez mayor de los elem entos m odernizadores que quieren obtener reconocim iento. Por ejemplo, en Tailandia los elem en tos tradicionales han retenido su fuerza, com o lo hicieron en Etiopía hasta m ediados de la década de 1970. Cualquiera que sea la com binación elitista en un país en particular, es casi seguro que la élite política ha perdido el contacto con las m asas de la población. La separación “no es una brecha que se deba al estatus tra dicional heredado, sino al éxito moderno".26 La mayoría cam pesina en casi todos los Estados nuevos se ha alejado muy poco de sus form as tra dicionales de vida, y aún m antiene la vieja actitud de que la mejor for ma de tratar con el gobierno es evitarlo y no com prom eterse. Incluso el deseo de participación política es raro y su práctica lo es aún más. La 24 H eeger, The Politics o f Underdevelopment, pp. 49-51 y 75-78. 25 Von d e r M ehden, Politics o f the Developing Nations, p. 72. 26 E m e rso n , "N atio n -B u ild in g in A frica”, p. 118.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
337
»ii i.i y la abstención son com unes, y los esfuerzos para llevar a cabo el Hinblo m odernizador pueden encontrar fuerte op osición o, lo que es (puní de efectivo, una resistencia oculta. Excepto en las naciones donde liii Mugido una clase media im portante con educación básica, la tarea t(t In élite para establecer una com unicación política adecuada es »'i i*mme. El partido único de masas, un fenóm eno com ún en los países en I I p n i i i rollo, se justifica en parte porque supuestam ente ofrece la mejor fnpei anza de terminar con la disparidad entre la élite y las m asas. IncluMi donde se realizan importantes esfuerzos para hacer que participe la H'iiU' de las aldeas, ellos aún son, com o lo señala Shils, "los ‘objetos’ de ii m odernización y de las actividades políticas que conducen a ella, en ve/ de los iniciadores del proceso. Sus preferencias y respuestas son de ginu interés para la élite política, pero no participan en el diálogo entre los gobernantes y los gobernados".27 l a posición aislada del liderazgo elitista queda aún más en claro por In i reciente evidencia de que en los países en desarrollo, a diferencia de la -.11nación en Europa a finales del siglo xvm y principios del xix, a menúili • no es m uy grande la presión de los grupos que no pertenecen a la éliU* por ser adm itidos en ella, incluso si una élite m odernizadora está nbierta al ingreso de nuevos m iem bros y está tratando adem ás de reclui.ii los.28 Una élite abierta puede no ser penetrada porque los candidatos i Unibles prefieren aferrarse a los valores tradicionales y al estatus ad quirido, antes que correr los riesgos del liderazgo político en épocas de n .msición. El desequilibrio en el desarrollo político es otra consecuencia caracIri istica de hechos pasados en los países en desarrollo. Los patrones culiui ales tradicionales, el colonialism o y el alcance de los cam bios han producido sistem as políticos fuera de eje, si se les juzga a partir de la ex periencia de los cuerpos políticos más desarrollados, especialm ente los que cuentan con un marco político dem ocrático representativo. Los m e dios para articular y agregar intereses m ediante instrum entos com o un electorado informado, grupos organizados con intereses com unes, par tidos políticos que com piten y cuerpos legislativos representativos, son débiles o no existen, salvo en su forma más rudimentaria. Por otro lado, dom inan las agencias ejecutivas del gobierno, bajo el control de un lide razgo elitista. Este liderazgo puede adoptar varias formas, entre ellas la eontinuación de una monarquía absoluta (com o sucedió en los países al abes y en Etiopía hasta hace pocos años), el surgim iento de un régi-
f
•
i 1 Shils, Political Development in the New States, p. 25. ÍK Véase, de Alfred D iam ant, Bureaucracy in Developmental Movement Redimes: A Burean ratic M odel for Developing Societies, B lo o m in g to n , In d ia n a , c a g O c c a sio n a l P a p é is ,
pp. 42-43, 1964, y las fu e n te s que a h í se citan .
338
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
men nacionalista de m ovilización de m asas o la tom a del poder por uno o más "hombres fuertes”, por lo general tras un golpe militar (com o su cedió en Indonesia en 1966 y en Chile en 1973). Es probable que la esta bilidad del régimen dependa en gran medida de la lealtad y com petencia de las burocracias civil y militar, lo cual otorga una función de influen cia uniform e a los grupos que tienen una orientación profesional hacia el gobierno y a m enudo los hace dom inantes). Tres tendencias que influyen en esta propensión subyacente hacia el desequilibrio aparecieron sucesivam ente durante el periodo de la pos guerra. Dado nuestro interés principal por la burocracia civil, cada una tiene im portancia especial y m erece que se le preste atención. Estas tres tendencias son: la elim inación de los sistem as de partidos políticos com petitivos poco después de la independencia, la tendencia hacia la inter vención m ilitar y su control de la m aquinaria del gobierno, y la tenden cia actual hacia la redem ocratización. Elim inación de los sistem as de partidos com petitivos Un elem ento de la herencia política occidental que ganó aceptación prác ticam ente universal en los países en desarrollo es la institución del par tido político. Si a la palabra partido se le da la definición am plia que sugiere Von der Mehden de "grupo organizado que busca el control del personal y de las políticas del gobierno, es decir, un grupo que por lo m enos de palabra cum ple un principio o principios, incluido el del pro ceso electoral”,29 entonces podrá decirse que la estructura de gobierno por partidos se introdujo en la m ayoría de los nuevos Estados. Sin em bargo, la encuesta que Von der Mehden realizó en 1969 reveló el punto hasta el cual la com petencia partidista había desaparecido o de hecho nunca se había desarrollado. De los 98 E stados clasificados, sólo 24, o sea la cuarta parte, contaban con un sistem a de partidos que tuvieran “una oportunidad razonable de llegar al poder por m edios pacíficos”. En dos quintas partes de los países, es decir, en 38, no se encontró es tructura partidaria efectiva. En cinco de ellos existían sistem as com u nistas unipartidistas, y en 16 había otros sistem as de partido dom inan te.30 Von der M ehden llegó a la conclusión de que con el paso del tiem po la com petencia política había dism inuido en vez de aumentar, y que el énfasis en la unidad y la cohesión continuaría fom entando los sistem as políticos no com petitivos.31 29 V on d er M eh d en , Politics o f the Developing N ations, p. 49. 30 Ibid., p. 60. 31 Ibid., pp. 6 8 -7 0 . E sta o p in ió n era co m p a rtid a p or o tro s, en tre e llo s B ern ard E. B ro w n , N ew Directions in Com parative Politics, N u ev a Y ork, A sia P u b lish in g H o u se , p. 23, 1962.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
339
Algunas de las razones que explican esta tendencia hacia la elim ina| ion de la com petencia política son bastante claras. El sistem a colonial ....... "el germ en intelectual del Estado unipartidista”,32 y la preten sión de que la burocracia del partido dom inante que representa todos lo*, sectores e intereses de la población desciende directam ente de las llmnandas que hacía el gobierno burocrático colonial. Además, la incli|uu ion natural de los que dirigieron las luchas por la independencia era *onsiderarse “identificados con el país y, tras su acceso al poder, con el I siado”. De esa manera, los que no estaban de acuerdo con ellos eran i un .iderados “no sim ples opositores políticos, sino enem igos del Estado Vde la nación”.33 La dem anda por un sistem a unipartidista puede estar Hinlivada no sólo por la necesidad de salvaguardar el poder, sino tamIiie 11 por ser el único m étodo factible de forjar el futuro en los frentes ei onóm ico y político y de conservar la unidad nacional una vez desapaiei ida la am enaza del enem igo externo com ún .34 La doctrina política 'ñu tendencia a desarrollarse en los nuevos países era aquella en la cual el gobierno reclam aba el m onopolio de la autoridad, es decir, lo que Apter denom ina "religión política”.35 Lo probable es que cuando esa doctrina se convierte en característica clave de un cuerpo político el resultado sea una especie de sistem a de m ovilización “profundam ente pieocupado por transformar la vida social y espiritual de un pueblo m e diante m étodos rápidos y organizados”.36 Esta "nueva teocracia” mosliará inclinación a funcionar por m edio de un partido com o instrum enii) ile su predilección. Naturalmente, para lograr su objetivo de m onopolizar el poder polítien y los m edios de coerción física todo régim en de m ovilización de m a sas tratará de m antener firm emente bajo su control a la burocracia civil, así com o al ejército y a la policía. Éste no es un m edio en el cual los íini * ionarios burocráticos tengan la oportunidad de com petir por el podei político bajo un m anto de seguridad, aunque Apter sugiere que los em pleados públicos pueden verse exceptuados de algunas de las presiones para adaptarse a las que pueden verse sujetos otros grupos im portantes. I I opina, en algunos casos por lo m enos, que "una especie de 'neutrali dad positiva' dentro del Estado puede rodear a la función burocrática, lo ’2 V ícto r C. F erk iss, “T h e R ole o f the P u b lic S erv ices in N ig eria an d G h a n a ”, en la obra ilc Ferrel H ea d y y S yb il L. S to k es, co m p s., Papers in Com parative Public A dm in istration , Aun Al bor, M ich ig a n , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad d e M ich ig a n , p. 175, 1962. u S h ils, P olitical D evelopm ent in the N ew States, p. 42. 14 E m erso n , " N a tio n -B u ild in g in A frica”, p. 111. '5 D avid E. A pter, "Political R elig ió n in the N ew N a tio n s”, en la ob ra d e C lillord G c it I /, c o m p ., Oíd Societies and New States, N u eva York, F ree Press, pp. 57-1 0 4 , 1963. ’6 Ibid., p. 63.
340
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
cual surte el efecto de exceptuarlos de las prácticas rituales y de las ob servancias religiosas”.37 En dicho régimen, las esferas superiores de la burocracia pueden esperar encontrarse dentro de la élite gobernante, siem pre y cuando no aspiren a llegar a la cima. Incluso durante el periodo de poca com petitividad entre los partidos políticos en los países m enos desarrollados, Vicky Randall argum entó en 1988 que era necesario corregir la tendencia a pasar por alto a dichos partidos por considerarlos “de im portancia marginal, ya sea com o ins tituciones políticas o en térm inos de sus efectos”.38 Indicó la clara ten dencia a reducir la proliferación de los regím enes unipartidistas de m o vilización de m asas que fueron tan notorios en los años sesenta y setenta, e hizo hincapié en la variedad de estos partidos, observando que la mayoría de los Estados en desarrollo "ha producido partidos p olí ticos en alguna etapa y una buena mayoría de ellos cuenta con partidos políticos de un tipo u otro en la actualidad”. Además, sugirió que la fre cuente restauración, en alguna de sus m anifestaciones, del sistem a de partidos p olíticos tras intervalos de gobierno militar, significaba que el partido político “realiza ciertas tareas que los Estados del Tercer Mun do no pueden remplazar o de las cuales no pueden prescindir”.39 Randall llegó a la conclusión de que su importancia principal radicó en que “pro porcionan m ecanism os de apoyo a los gobiernos, ya sea en la form ación de coaliciones im portantes o en la concesión de un grado de legitim idad popular; proporcionan a las personas que se encuentran fuera del go bierno una manera de influir y hasta de deshacerse de los gobiernos exis tentes". "Uniendo al pueblo y al gobierno” servían com o vehículos para los nuevos ajustes y por lo tanto era probable que fueran “un elem ento recurrente en las políticas de las sociedades m odernizantes”.40 Esta pre dicción de que la importancia de esos partidos políticos podría aumentar fue correcta, com o lo muestran los m ovim ientos para la redem ocratiza ción que se han llevado a cabo hace poco y en la actualidad.
” Ibid., p. 100. 38 V ick y R an d all, c o m p ., Political Parties in the Third World, L on d res, S a g e P u b lica tio n s, p. 1, 1988. E ste lib ro tien e e s tu d io s d e c a s o s d e p a rtid o s p o lític o s en Z am b ia, G h an a, Irak, In d ia, M éx ico , B rasil, Ja m a ica y Cuba. 39 Ibid., p. 3. N o o b sta n te , lo s o c h o e s tu d io s d e p a íse s q u e se in clu y en e n e s te e stu d io a p o y a ro n la g e n e r a liz a c ió n d e q u e lo s p a p eles q u e d e se m p e ñ a n e s to s p a rtid o s p o r lo g e n e ral so n d ife r e n te s d e la s ex p ecta tiv a s en el m o m e n to en q u e la n a c ió n su rg e d el c o lo n ia lis m o . E n tre o tra s c o s a s, se en fren ta b a n a p e r siste n te s p r o b lem a s o r g a n iz a c io n a le s, d e d ir e c c ió n y fin a n cieros; c o n frecu en cia a d o le c ía n d e la falta d e u n a a u to n o m ía in stitu c io n a l, lo q u e h a cía c o n fu s a la se p a r a ció n en tre el p artid o d o m in a n te y la b u ro cra cia g u b e r n a m e n tal, y ten ía n d ificu lta d es para co n se rv a r y m o v iliza r a la s fu e n te s p ú b lic a s d e a p o y o . n Ibid., p. 190.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
341
Intervención m ilita ry control Al decaer los partidos políticos que com petían entre sí, la intervención militar en los países en desarrollo se hizo tan frecuente que se convirtió en tema de m uchos análisis y conjeturas.41 Durante la mayor parte de las (res décadas que van de los sesenta a los ochenta, las estadísticas m ostra ron una tendencia creciente hacia los regím enes militares. En 1969, Von der Mehden inform ó que aproxim adam ente 40% de los 100 países que analizó habían experimentado una toma del poder por los militares desde el final de la segunda Guerra Mundial, y que en la mitad de estos casos luibo más de uno con éxito. De 56 Estados que habían obtenido su inde pendencia tras la segunda Guerra Mundial, en la tercera parte de ellos el gobierno había sido derrocado por los m ilitares desde la independeneia.42 Según W elch, alrededor de 1975 más de la tercera parte de los Eslados m iem bros de la Organización de las N aciones Unidas estaba bajo gobiernos instalados por intervención m ilitar,43 y en 1974 Kennedy señaló, correctam ente, que el gobierno militar había llegado a ser “la for ma más com ún de gobierno en el Tercer M undo”.44 Finer encontró que durante el periodo de 18 años que media entre 1962 y 1980 ocurrió un total de 152 golpes militares, con lo cual el núm ero de países con stan temente gobernados "por hom bres que ascendieron al gobierno com o 41 U na se le c c ió n d e e s tu d io s m u y c o m p le to s p r esen ta d o s en o rd en c r o n o ló g ic o in clu y e los d e J o h n J. J o h n so n , co m p ., The Role o f the M ilitary in Underdeveloped Countries, Princeto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1962; M orris J a n o w itz , The M ilitary in the l\)litical D evelopm ent o f N ew N ations, C h icago, T h e U n iversity o f C h ica g o P ress, 1964; I len ry B ie n e n , co m p ., The M ilitary lntervenes: Case Studies in Political D evelopm ent, N u eva York, R u ssell S a g e F o u n d a tio n , 1968; H en ry B ien en , c o m p ., The M ilitary an d M odem iza tion, C h ica g o , A ld in e-A th erton , 1971; C ath erin e M cA rdle K elleh er, c o m p ., Political-Military System s: C om parative Perspectives, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1974; G avin K en n ed y, The Military in the Third World, Londres, D u ck w orth , 1974; C laude E . W elch, Jr. y A rthur K. S m ith , M ilitary Role and Rule: Perspectives on Civil-M ilitary Relations, N orth S c itu a te , M a ssa ch u se tts, D u xb u ry P ress, 1974; C lau d e E . W elch , Jr., co m p ., Civilian Control o f the Military: Theory and Cases from Developing Countries, A lbany, S ta te U n iv er sity o f N e w Y ork P ress, 1976; H en ry B ie n e n y D avid M orell, c o m p s., P olitical Participation under M ilitary Regim es, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1976; M orris J a n o w itz, M ilitary ¡n stitu tion s an d Coercion in the Developing N ations, C h ica g o , U n iv ersity o f C h ica g o P ress, 1977; A m o s P erlm u tter, The Military an d Politics in M odem Tim es, N u ev a I laven, C on n ecticu t, Y ale U niversity Press, 1977; Political Roles an d Military Rulers, Londres, C ass, 1980, y "The C o m p arative A n alysis o f M ilitary R eg im es, F o rm a tio n s, A sp iration s, and A ch ie v e m e n ts”, World Politics, vol. 33, pp. 9 6 -1 2 0 , o ctu b r e d e 1980; C h risto p h er Clap h a m y G eo rg e P h ilip , c o m p s., The Political D ilem m as o f M ilitary Regim es, T o to w a , N u ev a Jersey, B a r n e s & N o b le B o o k s, 1985; S. E. F iner, The Man on Horseback: The Role o f the Military in Politics, 2“, e d ic ió n a m p lia d a , rev isa d a y a ctu a liz a d a , B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1988, y R uth L eger Sivard, World M ilitary and Social E xpenditures, 1989, 13“ ed ., W a sh in g to n , D. C., W orld P riorities, 1989. 42 V on d er M eh d en , Politics o f the Developing N ations, p. 92. 41 W elch , Civilian Control of the Military, p. 34. 44 K en n ed y , The M ilitary in the Third World, p. 3.
342
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
resultado de la intervención militar” se elevó a 37.45 Ejem plos p oste riores de tom as de poder o de intervenciones m ilitares se sum an a estas cifras. Utilizando criterios más inclusivos, Sivard inform ó que a fines de los años ochenta los m ilitares tenían las riendas del poder p olítico en 64 de los 113 países del Tercer Mundo, lo cual constituye la cifra más elevada en más de una década.46 La cifra asciende a 56% del total, com parado con 26% en 1960. La acción política por parte de los m ilitares a partir de la segunda Guerra Mundial por lo com ún ha tenido relación con las tensiones que acom pañan a los cam bios políticos de envergadura, antes que a un sim ple intento de obtener el poder por parte de un dirigente o una camarilla militar am biciosa. Las estructuras políticas existentes, ya sean autócto nas o im puestas por un ex poder colonial, han sucum bido a las presiones originadas en esfuerzos fallidos por lidiar con las expectativas en cuanto a estabilidad política y logro de objetivos de desarrollo. Los regím enes militares han rem plazado a otros sistem as políticos de diversos tipos. Con frecuencia han suplantado a sistem as parlam entarios com petitivos de corta vida instalados por un poder colonial en un país que ha alcanza do su independencia en fecha reciente, com o es el caso de Pakistán o de Myanmar. O casionalm ente han derrocado a m onarquías tradicionales, com o es el caso de Etiopía o de Afganistán antes de la intervención so viética de 1979. Lo más notorio ha sido que los regím enes m ilitares tien den a superar la dom inación de los partidos m asivos en los cuerpos políticos de num erosos países tanto africanos com o asiáticos. El partido com unista más grande fuera del m undo com unista existía en Indonesia antes de ser diezm ado por un golpe militar. El Partido de la Convención Popular en Ghana y la Unión Sudanesa en Mali son ejem plos de parti dos de m ovilización dom inante que cedieron ante los m ilitares. Sean cuales fueren los m otivos, los regím enes com unistas parecen haber sido los más inm unes a este m ovim iento hacia la participación política de los militares en los países en desarrollo. Naturalm ente, la participación de los m ilitares es una cuestión relati va y ocurre en todos los sistem as políticos. Amos Perlmutter ofrece un análisis general de los principales tipos de funciones m ilitares que han surgido en el Estado-nación m oderno.47 El tipo del soldado profesional típico es característico de los sistem as políticos estables que por lo ge neral se consideran políticam ente desarrollados, en los cuales los civiles m antienen control sobre los militares. Las actividades m ilitares en este 45 F in er, The Man on Horseback, p. 223. 46 S ivard , World M ilitary and Social Expenditures 1989, pp. 21-22. 47 P erlm u tter, The Militar}’ an d Politics in Modern Times, p a rticu la r m en te el p r e fa c io y el c a p ítu lo 1, en lo s q u e ex p lica su tip o lo g ía .
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
343
ivd Inínim o se lim itan a lo que Janowitz denom ina “marca de soberaUn segundo tipo es lo que Perlmutter llama el soldado revolucio•ii 1 0 , "ligado a un orden político estable pese a haberse originado en un nlcina político en decadencia, inestable o reciente”.49 Con esta orientairtn, los m ilitares se consideran socios del m ovim iento revolucionario i nú ipal. Perlmutter presenta a China com unista y a Israel com o prinIp.ilrs ejemplos. I I tipo de soldado pretoriano de Perlmutter es el más com ún en los th lrn ias políticos de los países en desarrollo. Floreciente en un clim a de llit".labilidad política, el pretorianism o m ilitar am plía la participación inlliiai hasta que se convierte en intervención militar, la cual ejerce conin »l sobre el proceso político y se las arregla para establecer alguna for ma ilt‘ régimen militar. Num erosos autores proponen clasificaciones de los diversos papeles tjtir por lo general desem peñan los militares en dichos regím enes.50 La lonna más suave de intervención es la que Von der Mehden denom ina "t oerción tácita", según la cual los m ilitares “no asum en el poder direc tamente sino que perm anecen com o factor principal del am biente políI Ii o , estableciendo las condiciones en las cuales se desem peña el golilri no civil”. Clapham y Philip los llam an "regímenes de veto”. A su vez, I Un i distingue entre regím enes "indirectos-lim itados”, “indirectos-com plrios” y “de función doble”, si es que los militares intervienen “sólo de Vtv en cuando para obtener objetivos limitados", si tienen poder cornIilcio pero cuentan con un gobierno títere de civiles que ocupan los puesIiin formales, o si se encuentran aliados con elem entos civiles y los dos ton fundam entales para la supervivencia. Probablemente el patrón más com ún sea que los m ilitares se adueñan •IrI poder efectivo en el papel que Von der Mehden llama “guardián • (institucional", pues consideran que “la crisis profunda, la confusión o In r
344
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
com ponen. Janowitz llama “coaliciones cívico-m ilitares a los ejemplos en los cuales la directiva civil perm anece en el poder pero “sólo debido al asentim iento pasivo o a la asistencia activa de los militares", o bien a los casos en los cuales los m ilitares establecen un gobierno provisional con la intención de devolver el poder a los grupos políticos civiles a cor to plazo. Una tercera posibilidad es que los militares, com o cabecillas de la re forma básica o de la revolución, consideren su función com o lo que Von der Mehden llama de creación de “nuevas instituciones políticas que a la larga originarán un gobierno civil efectivo". Janowitz dice que ésta es una “oligarquía militar”, puesto que los militares tom an la iniciativa política, estableciéndose com o “grupo político gobernante”, bajo el cual “la activi dad política civil se transforma, se constriñe y se reprime". Clapham y Phi lip llam an a estos regím enes "de ruptura”, pues en lugar de defender “un orden social con el cual se identifican sus propios intereses, los militares parecen atacar un orden social que a ellos les resulta una amenaza". Finer prefiere llamarlos gobiernos militares "directos cuasi civiles” porque, pese a que los m ilitares m antienen firme control, se hace un esfuerzo por proporcionar m ayor legitim idad a la situación, aun cuando el régim en civil anterior haya sido suplantado y se piense institucionalizar y perpe tuar la nueva situación. "Los gobiernos cuasi civiles se alejan del cam po de lo provisional y se presentan com o regím enes con derecho propio."51 Las variaciones en el papel de los m ilitares en las diferentes regiones geográficas son bastante notables. La tradición de las intervenciones m ilitares está m uy bien establecida en Latinoam érica y no sólo com o fe nóm eno posterior a la segunda Guerra Mundial, sino que se rem onta a las guerras de la independencia de los años 1820 y 1830, y a las del perio do posterior a ellas, cuando el control militar se justificaba con la excu sa de que aún no se disponía de una dirección civil adecuada. Luego, la situación se deterioró hasta el punto en que el gobierno de un hom bre fuerte o caudillo militar se convirtió en la forma más característica de dirección política en Latinoam érica hacia fines del siglo xix y principios del xx. En general, los m ilitares formaban una fuerza conservadora alia51 P erlm u tte r en “T h e C om p arative A n alysis o f M ilitary R e g im e s” c o m p le m e n tó e s to s p rim ero s s is te m a s d e c la sific a c ió n c o n u n a su g e r e n c ia d e c in c o tip o s d e r é g im e n e s m ilita res m o d e r n o s en lo s p a íse s en d esa rro llo . E sto s tip o s (e n ca d a c a s o c o n e je m p lo s co r r e s p o n d ie n te s a 1980) so n el co rp o ra tiv ista (B rasil), el b u ro crá tico d e m erca d o (C orea del S u r), el o lig á r q u ic o so c ia lis ta (M yan m ar), el d e p a rtid o -ejército (C u ba) y el tirá n ic o (Zaire). Al o c u p a r se d e e llo s, P erlm u tter h iz o h in ca p ié e n q u e e s to s r e g ím e n e s n o s o n e x c lu s i v a m e n te m ilita res, sin o q u e h ay u n a fu sió n q u e lo s c o n v ierte e n r e g ím e n e s m ilita r e s-c iv i les. T a m b ién su b ra y a la falta d e a c u erd o c o n re sp e c to a lo q u e d eb e se r c o n sid e r a d o c o m o un r é g im e n m ilita r, p u es in clu y e en s u s ca te g o r ía s d e p a rtid o -ejército y o lig á r q u ic o s o c ia lista a p a íse s c o m o C uba, E g ip to , S iria e Irak, a lo s q u e o tr o s e x p erto s c o n sid e r a n r e g ím e n e s en lo s c u a le s d o m in a u n p artid o, m á s q u e se r m ilita res.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
345
• mi la Iglesia y los terratenientes para la preservación del statu quo. iliu ipios de 1950, 12 de los 20 países latinoam ericanos todavía se an bajo el m ando de militares que originalm ente habían asum ido el Vi por la fuerza. Luego siguió un periodo de antim ilitarism o que a 1961 había logrado la elim inación (por derrocam iento, asesinato o rn>n de un sucesor) de todos esos gobiernos, m enos uno: el del geneAllredo Stroessner, de Paraguay. Los m ilitares parecían estar carn udo hacia un papel de m ediadores y hacia la preservación del orden ilr la estabilidad, lo cual originó predicciones de que Latinoam érica se l'ia purgado de los regím enes m ilitares y estaba entrando a una fase la que los gobiernos civiles serían la norm a.52 Esta calm a en la activiil militar resultó breve, pues a principios de los años sesenta se pron)< ron nueve golpes m ilitares en los cuales se depuso a presidentes ciili . que habían sido elegidos siguiendo el proceso constitucional. Este M'Mirgimiento del m ilitarism o decayó posteriorm ente. Sin em bargo, en \* m varios países latinoam ericanos se encontraban todavía bajo go biernos m ilitares, y una revisión en 1987 de las transiciones de regím elir*. en Latinoam érica concluyó que probablem ente “la acción pendular brisk a entre las m odalidades autoritaria y dem ocrática con tin úe”.53 Después de Latinoam érica, las zonas que han experim entado la maym participación militar en la política han sido M edio Oriente y el norte ■I' Africa. Janowitz inform a que, en 1964, cuatro de los 12 Estados que Miniaban con fuerzas armadas profesionales tenían oligarquías m ilitales. En los años sesenta y setenta por lo m enos la mitad de los países de i-.ia región tuvieron extensos periodos de gobierno militar, y en la ac tualidad la tercera parte de ellos tiene un régim en m ilitar abierto o uno • ii el cual los militares ejercen gran influencia. Com o resultado de los num erosos golpes m ilitares exitosos en los últim os años, "de lejos el fac t o r más im portante en la política árabe es el ejército; de lejos, el tipo de irj’imen más im portante es el militar”.54 El éxito de los gobiernos m iliv Por ejem p lo , v é a se d e E d w in L ieu w e n , Arm s an d Politics in Latin Am erica, ed . rev., N ueva Y ork, F red erick A. P raeger, p. 171, 1961. v' J a m es M. M a lloy y M itch ell A. S e lig so n , c o m p s., Authoritarians an d D em ocrats: Regime h u n sition s in Latin Am erica, P ittsb u rgh , P en silvan ia, U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 25 6 , 1987. Para o tra s d e sc r ip c io n e s d e la re c ie n te te n d e n c ia a r e m p la za r a lo s r e g ím e n e s m ililures, v éa se, d e M artin C. N eed ler, "The M ilitary W ith d raw al from P o w er in S o u th A m erii .i”, Arm ed Forces an d Society, vol. 6, n ú m . 4, pp. 6 1 4 -6 2 4 , 1980; y d e H o w a rd H a n d elm a n \ T ilo m a s G. S a n d ers, c o m p s., M ilitary Governm ent an d the M ovem ent T oward Dem ocracy m South Am erica, B lo o m in g to n , In d ia n a , In d ia n a U n iversity P ress, 1981. Para u n e stu d io m ás c o m p le to q u e a b a rca la e v o lu c ió n en el tiem p o , v éa se, d e B rian L o v em a n y T h o m a s M. D avies, Jr., c o m p s., The Politics o f A ntipolitics: The M ilitary in Latin Am erica, L in co ln , N eb rask a, U n iv ersity o f N eb rask a P ress, 1978. ,4 G ab riel B en -D o r, " C iv ilian ization o f M ilitary R e g im e s in th e Arab W orld", en la ob ra d e B ien en y M orell, c o m p s., Political Participation under M ilitary Regim es, pp. 3 9 -4 9 .
346
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
tares en esta región parece tener lazos con el pasado, y en ellos los gru pos m ilitares se benefician con una tradición política de participación m ilitar y de com partir algunos de los atributos de los servicios adm inis trativos de los im perios anteriores. En 1973, en la región sur y sudeste de Asia, seis de los 18 países tenían regím enes en los cuales los m ilitares dom inaban.55 A partir de entonces, Camboya (en la actualidad rebautizada com o K am puchea) y Vietnam del Sur han sido tom ados por regím enes revolucionarios com unistas. En los años ochenta, otros dos países de la región (Bangladesh y Pakis tán) estuvieron bajo ley marcial durante periodos considerables,56 y en las Filipinas la actividad política se vio fuertem ente lim itada desde 1972 hasta la caída de Marcos en 1986. En Africa, al sur del Sáhara, una historia colonial de considerable desm ilitarización, la relativa facilidad con la cual se concedió la inde pendencia a m uchos países sin recurso a la violencia generalizada y lo novedoso de la mayoría de los Estados africanos perm itió predecir, a principios de los años sesenta, que el papel político de los m ilitares se guiría siendo m enor,57 pese a que existía cierta preocupación por su proclividad hacia la intervención en el gobierno.58 Para m ediados de los años setenta, tras una década de golpes de Estado, uno de los optim istas llegó, de mala gana, a la conclusión de que “estadísticam ente se justifi caba considerar al gobierno militar com o la regla antes que com o la ex cep ción ”,59 en vista de que entre 1963 y 1974 se habían producido más de 20 golpes m ilitares con éxito. Se produjeron intervenciones militares en países que habían tenido una diversidad de sistem as políticos (parti dos com petitivos, partidos únicos de m ovilización, gobierno personalis ta autoritario), que representaban extrem os de pobreza y relativo buen pasar y que ofrecían una variedad de hom ogeneidad étnica, polariza ción y fragm entación. Las fuerzas arm adas de m uchos Estados africa nos pasaron de “ser testigos políticos a ser participantes p olíticos”.60 Tras haber sido acontecim ientos raros hasta principios de los años se senta, los golpes m ilitares se han vuelto casi sistem áticos en la región, lo cual llevó en 1987 a H arbison a la conclusión de que los m ilitares ha55 R o b ert N . K earn ey, c o m p ., Politics an d M odem ization in South an d S ou theast Asia, N u ev a Y ork, Joh n W iley & S o n s, p. 25, 1975. 56 Para lo s d eta lle s, v éa se d e Craig B axter, " D em ocracy an d A u th o r ita ria n ism in S o u th Asia", Journal o f International Affairs, vol. 38, n ú m . 2, pp. 3 0 7 -3 1 9 , in v iern o d e 1985. 57 Por ejem p lo , W. F. G u tterid g e afirm ó q u e Á frica era “d ife r e n te ” e in c a p a z d e "latinoa m erica n iza rse " , M ilitary In stitu tion s an d P ow er in the N ew States, N u ev a Y ork, Praeger, 1965. C itad o en la ob ra d e F in er, The Man on Horseback, p. 223. 58 J a n o w itz , The M ilitary in the Political D evelopm ent o f New N ations, p. 65. 59 W. F. G u tterid ge, M ilitary Regim es in Africa, L on d res, M eth u en &. Co., Ltd., p. 5, 1975. 60 C la u d e E. W elch , Jr., “P e rso n a lism an d C orp oratism in A frican A rm ies”, en la ob ra de K elleh er, Political-M ilitary System s, pp. 125 y 141.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
347
i lesem peñado “un papel destacado, hasta dom inante, en la política durante la primera generación independiente’’.61 bibliografía acerca de la intervención m ilitar trata de num erosos Memas sujetos a controversia, de los cuales analizarem os sólo dos: nlajas y desventajas de los m ilitares en el gobierno, y b) efectos de gobiernos militares sobre el cam bio social. n las siguientes declaraciones, Janowitz, y Clapham y Philip exMtn sucintam ente la opinión dom inante acerca de la capacidad polide los militares: “Para los m ilitares es relativam ente fácil hacerse poder en una nueva nación, pero m ucho más difícil es gobernar.”62 problema básico de los regím enes m ilitares no es el m étodo por el il obtienen el poder, sino lo que hacen con él.”63 I .1 base para juzgar que la tom a del poder es por lo general fácil radii ii que las fuerzas armadas están integradas por profesionales del e de la violencia y tienen control sobre instrum entos de violencia, lo til hace que la oposición efectiva sea difícil, si no im posible. Edwin tlliwen lo dice de manera muy áspera: “En térm inos de instituciones lun as, no hay fuerza ni com binación de fuerzas políticas civiles ca/ de com petir con las fuerzas armadas. Una vez que dicha institución lu ce a una idea sobre un tema dado, nada puede im pedirle conseguir ■llie quiere”.64 Habrá quienes consideren que esto es una exageración y pondrán de heve los requisitos de la sociedad para que el golpe militar tenga éxito, l i l e s que las características innatas de los m ilitares com o institución, muel H untington asevera que “las causas más im portantes de la ini vención militar en la política no son m ilitares sino políticas, y reflen lanto las características sociales y organizacionales de la institución Hilar, com o la estructura social e institucional de la socied ad ”. Estas t m i s a s se relacionan en particular con “la falta o debilidad de institucio nes políticas efectivas en la sociedad”.65 Si los m ilitares deciden interventi en los asuntos políticos nacionales, la oportunidad se les presenta i o n frecuencia, dadas las condiciones sem icaóticas que privan en las so»ledades recientes. Es posible reducir este efecto extendiendo el alcance ana
II John W. H a rb iso n , c o m p ., The M ilitary in African Politics, N u ev a Y ork, P raeger, p. 1, I ‘JM7. la n o w itz , The M ilitary in the Political Developm ent o f New N ations, p. 1. C lap h am y P hilip, The Political D ilem m as o f M ilitary Regim es, p. 1. "1 E d w in L ieu w e n , Generáis vs. Presidents: N eom ilitarism in Latin Am erica, N u ev a York, l'i.iff’.t-i, p. 97, 1964. H u n tin g to n , P olitical Order in Changing Societies, pp. 194 y 196. W elch s está de i. ik k Io y e sc r ib e q u e la b a se m á s fu erte para el c o n tr o l civ il d e lo s m ilita r e s " p rovien e de la le g itim id a d y efectiv id a d d e los ó rg a n o s d e g o b ie r n o ”. Civilian Control o f the Militarv,
P VS.
348
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
de la participación política y favoreciendo la form ación de partidos p ticos fuertes y de otros instrum entos políticos. H abiendo aprovechado o habiéndoseles presentado la oportunid los m ilitares gozan de ciertas características positivas para el ejercid de la participación política. En m u ch os de los p aíses en desarrollo I militares se vieron expuestos a la m odernización y a la técnica de los p ses de O ccidente antes que otros grupos de la sociedad. A m enudo ejército proporciona una de las vías m ás factibles al estatus y al pod para personas de las clases media y baja que aspiran a ascender. El ad trinam iento que reciben les inculca una ideología profesional que co bina un fuerte sentido de nacionalism o con una perspectiva “puritana^ una aceptación de formas “colectivistas” para la em presa econom ic así com o cierta hostilidad hacia los políticos civiles y los grupos polít eo s.66 Estos tem as se adaptan muy bien a la ideología prevaleciente de desarrollo en los Estados jóvenes, aum entan las probabilidades de éxit de las intervenciones m ilitares orientadas hacia la unidad y el progres regionales, y ayudan a los m ilitares a ser aceptados. Los m ilitares apor tan un enfoque profesional, abnegación y encauzam iento hacia la acción En una sociedad en desarrollo es posible que, com o afirma Brown, e| ejército sea “un instrum ento más flexible de m odernización" que el em pleado público, y que represente en mayor grado las cualidades de “di nam ism o, em pirism o y técnica para hacer las cosas”.67 Las fuerzas armadas tam bién se enfrentan a ciertos inconvenientes para gobernar, que pueden pesar más que las ventajas. Los militares prcw fesionales carecen de capacitación y hasta pueden carecer de interés en la planificación económ ica y en la administración de programas civiles, lo cual los hace depender de la burocracia civil y de la necesidad de encon-i trar un m odus vivendi con los em pleados civiles superiores. Un obstácu lo tam bién básico es la desconfianza que los m ilitares sienten hacia el tom a y daca de la política, pese a que en declaraciones públicas hablen del objetivo final de la participación política. Otro obstáculo es la esca sez entre los m ilitares de “la capacidad para negociar y de establecer co m unicación política que se requiere para que exista una dirección polí tica sostenida".68 Estas actitudes y deficiencias inhiben la form ulación de doctrinas ideológicas claras y el lanzam iento de esfuerzos sistem áti cos para educar al pueblo en la cosa política, y crean un problem a básico 66 J a n o w itz , The M ilitary in the Political D evelopm ent o f New N ations, pp. 6 3 -6 7 . 67 B ro w n , N ew D irections in Com parative Politics, pp. 6 0-61. 68 J a n o w itz , The M ilitary in the Political Developm ent o f N ew N ations, p. 4 0 . E s m a n q u izá ex a g era e s te p u n to c u a n d o d ic e q u e lo s m ilita res r e fo rm ista s "por lo g e n e r a l a b o rrece n la p o lítica . S u sp e n d e n te m p o r a lm e n te to d a e x p resió n p o lític a . P ara e llo s, la p o lític a d e sp e r d ic ia recu rso s, e s corru p ta, h ip ó crita y so b r e to d o in e fic ie n te ”. "The P o litic s o f D e v e lo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 95.
r I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
r'.i.iMecer suficiente com unicación con el pueblo a fin de conservar ¡yo, o por lo m enos su tolerancia. Para continuar en el poder, hace i« ñor una base masiva de apoyo, pero ello requiere una maquinaria .1 I a capacidad política de los dirigentes m ilitares apenas alcanza rotinir estos requisitos, aunque parece haberlo hecho en Turquía .‘•mal Ataturk y en época más reciente con Nasser, Sadat y Mubarak. I I iner subraya que una falla de los m ilitares en política es que, en ros casos en que están dispuestos a retirarse, no saben cóm o ha'T’n la mayoría de los casos —dice Finer— , los m ilitares que interí i on política se encuentran frente a un dilema: ya sea que su poder to directo o indirecto, no pueden retirarse ni tam poco otorgar legi\mI a su poder. No pueden irse ni quedarse."69 Como resultado, tienii sor regím enes “de tránsito”, que se ubican en todos los puntos de m ala de la intervención.70 i lo tanto, la evaluación general más com ún es que si bien un régimilitar puede satisfacer una necesidad al aportar estabilidad y re ía políticas a una sociedad que no puede obtenerlas con otros auspii, os probable que éste sea sólo un patrón temporal y transitorio en el arrollo político, lo que a veces da lugar a un sistem a político com p e tí viable bajo el liderazgo civil, pero más a m enudo desem boca en al lí, i lorma de oligarquía militar o en el autoritarismo de un solo partido. M».poeto al tem a de los efectos del gobierno m ilitar sobre el cam bio i . i I on los países en desarrollo, se está lejos de llegar a un con sen so y «•videncia de que se dispone no es concluyente. En los últim os 40 • s so han expresado tres puntos de vista diferentes sobre este tema, a l-ci uno pinta a los m ilitares com o una fuerza positiva m odernizan,;l otro los considera inhibidores del cam bio social m odernizante72 y
11I ¡ner, The Man
on Horseback, p. 221. 1,1 Ibid., pp. 167-173 y 2 7 9 -2 8 3 .
1 D urante la d éca d a d e 1950 y p r in c ip io s d e la d e 1960, la o p in ió n q u e p rev a lecía , im ip a lm e n te en tre lo s e s p e c ia lis ta s r e g io n a le s d el M ed io O rien te ( in c lu id o el n o rte d e n> .i) y d el s u d e s te a siá tic o , era q u e lo s r e g ím e n e s m ilita r e s ten ía n o r ie n ta c ió n reforllilMii y p ro m e tía n a c e le r a r el c r e c im ie n to e c o n ó m ic o y o tr o s p r o c e s o s d e m o d e r n iz a i ii'H E sta in te r p r e ta c ió n fu e p resen ta d a p or L u cien Pye, "A rm ies in th e P r o c e ss o f P olitii ni M o d e m iz a tio n ”, pp. 6 9 -8 9 , v p o r M an fred H alp ern , “M id d le E a ste rn A rm ies an d th e Ni iw M id d le C la ss”, p p. 2 7 7 -3 1 5 , a m b o s p u b lic a d o s en la o b ra d e J o h n so n , The Role o f
t
lili' M ilitary. E ste ju ic io p ro v en ía p rin cip a lm en te d e lo s e sp e c ia lis ta s en las á rea s d e L a tin o a m é rica V dr Asia o rien ta l, b a sa d o s m ás q u e n ad a en lo s a n á lisis d e lo s r é g im e n e s m ilita res d e im M udos d e la d éca d a d e 1960. Para ejem p lo s, v éa se, d e E d w in L ieu w e n , Generáis vs. Preth ln its\ d e M artin N eed ler, "Political D ev elo p m en t an d M ilitary In terv en tio n in Latin Aun Tica", Am erican Political Science Review , vol. 60, pp. 6 1 6 -6 2 6 , se p tie m b r e d e 1966; de liir S ou k S o h n , “P o litica l D o m in a n c e an d P o litica l F ailure: T h e R ole o f th e M ilitary in the K ppublic o f K o rea ”, en la ob ra d e B ien en , c o m p ., The M ilitary Intervenes, pp. 103-121; y de II' ni v B ien en , “T h e B a ck grou n d to C on tem p orary S tu d y o f M ilitaries an d M o d e m iz a lliui", en el lib ro d e B ien en , c o m p ., The M ilitary an d M odem ization, pp. 1-33.
350
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
el tercero (presentado por H untington) lanza la hipótesis de que el efec to de los gobiernos m ilitares varía conform e el nivel de desarrollo eco nóm ico del país en cu estión .73 Se han realizado algunos esfuerzos importantes para probar estas opi n iones tan divergentes, utilizando para ello datos em píricos de num ero sos países en desarrollo ubicados en regiones geográficas diferentes, pero es poco el apoyo que se ha encontrado a la opinión de que los militares son grandes modernizadores. En el primer estudio, Eric Nordlinger ana liza datos recogidos hace un tiem po en 74 países no com unistas en vías de desarrollo. En esencia confirma la tercera hipótesis de H untington pero aclara que "en niveles ínfimos de participación política y única m ente en el contexto de una clase media minúscula" los m ilitares auspi cian políticas m odernizantes.74 Dos estudios posteriores rechazan las tres teorías, incluidas la de H untington. McKinley y Cohan utilizan da tos de todos los países independientes del m undo, salvo los com unistas y llegan a la con clu sión de que no hay pruebas claras para diferencial el desem peño económ ico de los tres tipos de régim en, a saber: militar civil y m ixto.75 En el estudio más reciente, en el cual se utilizaron datos recogidos por Nordlinger, adem ás de datos nuevos sobre otros 76 paí ses que abarcan las décadas de 1960 y 1970, Robert H. Jackman encon tró que “la intervención m ilitar en la política del Tercer M undo no tie ne efectos singulares sobre el cam bio social, independientem ente del nivel de desarrollo económ ico y de la región geográfica del país en cues73 S a m u e l H u n tin g to n ha sid o el p rin cip al d e fe n so r d e la te sis d e q u e el e fe c to real d e los m ilita res en el p o d e r d ep en d erá del n ivel d e a tra so o d e a v a n ce d e d ete r m in a d a so cied a d "A m ed id a q u e ca m b ia la so c ie d a d , ta m b ién ca m b ia el p ap el d e lo s m ilita res. E n el m u n d o d e la o lig a rq u ía, el so ld a d o es un radical; en el m u n d o d e la c la s e m ed ia , e s p a rticip a n te y árb itro. A m e d id a q u e e m p ie z a a verse e n el h o r iz o n te a la so c ie d a d d e m a sa s, se convierte en el g u a rd iá n c o n se rv a d o r d el ord en e sta b le c id o . Así, p arad ójica p ero c o m p r e n sib le m e n te, cu a n to m á s a trasad a se a u n a so c ie d a d m á s p ro g resiv o será el p ap el d e su s m ilitares cu a n to m á s a v a n za d a sea u n a so c ie d a d , m á s c o n se rv a d o r y re a c c io n a r io será el p ap el de su s m ilita r e s.” Political Order in Changing Societies, p. 2 2 1 . Ya q u e la m a y o ría d e la s unida d es p o lític a s la tin o a m e r ic a n a s so n m á s a n tig u a s c o m o g ru p o s y tie n e n u n a c la s e m edia m á s im p o r ta n te y p o r lo gen eral h a n “progresad o" m á s y está n m e n o s " atrasad as” q u e su s co n tra p a rte s en o tra s reg io n es, la h ip ó te sis d e H u n tin g to n o frece la in te resa n te p osib ilid ad d e reco n cilia r las d o s o p in io n e s co n tra ria s. S u c o n c e p to co n firm a ría la o p in ió n , sosten id a p rin c ip a lm e n te p o r q u ie n e s e stu d ia n a L a tin o a m érica , d e q u e e s p ro b a b le q u e lo s regim e n es m ilita res se a n m á s c o n se rv a d o res en e s ta s u n id a d e s p o lític a s, a la v ez d e q u e ap oyaría la e x p ecta tiv a d e q u e en o tra s reg io n e s lo s g o b ie r n o s m ilita res o frecería n u n a m a y o r pro m e sa d e refo rm a so c ia l, c o m o lo h an p o stu la d o lo s o b ser v a d o r es fa m ilia r iz a d o s prin cip al m en te c o n e s a s so c ie d a d e s. 74 E ric N o rd lin g er, " S old iers in M ufti: T h e Im p a ct o f M ilitary R u le u p o n E c o n o m ic and S o c ia l C h a n ge in th e N o n -W estern S ta t e s ”, Am erican P olitical Science R eview , vol. 64 pp. 1 1 3 1 -1 1 4 8 , en las pp. 1 1 4 3-1144, d iciem b r e d e 1970. 75 R. D. M cK in lay y A. S . C oh an , " P erform an ce an d In sta b ility in M ilitary an d N o n m ili tary R e g im e S y ste m s”, American Political Science R eview , vol. 70, n ú m . 3, pp. 8 50-864 se p tie m b r e d e 1976.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
351
l l n i i 76 Según Jackman, los observadores que atribuyen capacidad po1(1li a a los militares probablemente se equivocan. Tampoco encuentra m i .!ruto para la proposición de que los regím enes m ilitares “adoptan di|ricn les características” a m edida que un país avanza por los distintos tllvclcs del desarrollo. Aun si aceptam os la conclusión de Jackman en el sentido de que “las neut ralizaciones que presentan a los gobiernos militares del Tercer Mun do com o progresistas o reaccionarios no tienen fundam ento em pírico’’,77 MHIo no quiere decir, por supuesto, que ningún régim en militar, en ninUiiii mom ento, en ningún lugar, tendrá jam ás ningún efecto sobre lo que Hlh ede con respecto al cam bio social. Lo cierto es que se duda de que el gobierno m ilitar garantice la m odernización, aun en los países más trallli tonales y más atrasados. Sin em bargo, sigue siendo interesante y signllii .itivo saber qué postura adopta la directiva de un régim en militar ll.ldi >con respecto a los problem as del cam bio social. I'.ua cerrar este análisis de la intervención militar en el gobierno, de*ii " leiterar un punto en el cual están de acuerdo com entaristas que de uli.i íorma difieren en sus opiniones: la colaboración con la burocracia »Ivil en el nivel operacional es básica para m antener un régim en militar (luí .u ite cierto tiem po, ya sea que gobierne de forma directa o indirecta, " l o e n en cooperación con la burocracia civil.78 La redemocratización I n tendencia actual, tanto en estas unidades políticas com o mundialinenl c, es un pronunciado m ovim iento hacia una m ayor com petencia política, al que se ha prestado una considerable atención durante los m is recientes.79 Quizá la presentación más conocida es el argum ento Knbert H. Jack m a n , “P o liticia n s in U n iform : M ilitary G o v ern m en ts an d S o c ia l C h an ge l llu l'hird W orld”, American Political Science Review, vol. 70, pp. 1078-1097, en la p. 1096, Itllt’inbre d e 1976. S eg ú n J ack m an , la co n tr a d ic c ió n en tre el a n á lisis d e N o rd lin g er y el llIVii p u ed e ex p lica rse en té r m in o s m e to d o ló g ic o s . '■ Ibid., p. 1097. P erlm a n está d e a cu erd o en q u e o tr o s e stu d io s h a n r efo rza d o lo s d esc u Pflinii iitos d e J a ck m a n . “T h e C om p arative A n alysis o f M ilitary R egim es" , p. 117. '* < u n ió se ñ a la F in er, ésta e s u n a c o n d ic ió n e s e n c ia l, p ero n o sie m p r e su fic ie n te , para Hti'i'in .n el éx ito . The Man on Horseback, p. 280. L os e s tu d io s d e c a s o s en Political ParticipHtitiii under M ilitary Regim es, c o m p ila d o p or H en ry B ien en y D avid M orell, d em u e stra n Mili' t •. e x c e siv o e s ta b le c e r u n a clara d istin c ió n en tre lo s r e g ím e n e s m ilita res y lo s civ iles. liue. c o rre cto ten er en c u en ta q u e h an su rg id o v arios tip o s d e r e g ím e n e s m ix to s, en q u e |iiii m ilita res p o r lo g en era l co n se rv a n la a u to r id a d final, p ero e s ta b le c e n a lia n z a s c o n lo s • M lr , on las c u a le s se p erm ite u n a p a rticip a c ió n p o lític a lim ita d a . C o m o se d ijo a n te s, h i Im.in co n firm a esto . I s l o s e s tu d io s in clu yen : d e Barry M. S c h u tz y R ob ert O. S later, c o m p s., Revolution & ISilllii ¡d Change in the Third World, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1990; d e S a m u e l P. I I i i i i I I l i c i ó n , The Third Wave: D em ocratization in the Late Twentieth Century, N o rm a n ,
Í
352
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
de H untington de que el m undo está en m edio de una "tercera ola" cfl expansión dem ocrática.80 A principios de los años noventa, utilizandB una norma muy amplia para definir la dem ocracia, la Freedom Housjl clasificó com o dem ocracias a 89 países, bastante más de la m itad de Id 171 que se tuvieron en cuenta, lo cual duplica el núm ero de las que exis tían 20 años antes. Con 32 países considerados en alguna etapa de Ifl transición dem ocrática, esto significa que 70% de los países fueron clíj sificados com o dem ocráticos o en vías de serlo.81 Esas estim aciones, por supuesto, incluyen a países (de la ex Unión Sel viética, del sur y centro de Europa y de otros lugares) que no están entrl las categorías de m enos desarrollados, pero que nos interesan principal mente. Robert Pinkney, quien se concentra más detalladam ente en estl grupo, confirm a que se conform an a este patrón general. Indica que e l la actualidad casi todos los gobiernos de Latinoamérica fueron escogido! por m edio de una elección com petitiva. En África, de un total de 41 pafl ses, en 25 de ellos se han realizado elecciones con más de un partido e l los últim os cinco años o se les ha program ado para un futuro inmedia* to. En Asia, entre los países que han salido de los regím enes m ilitares <S de tipo personal o que tienen una forma debilitada de éstos, se encuen* O k la h om a, U n iv ersity o f O k lah om a P ress, 1991; d e Z ehra F. Arat, Dem ocracy a n d Human Rights in Developing Countries, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er, 1991; d e R o se m a r y El G alli, Rethinking the Third World: C ontributions Toward a N ew C onceptu alization, N u e v l York, T aylor & F ran cis, 1991; d e C arlos Barra S o la n o , J o sé L uis B arros H o rca sita s y J a v ie l H u rtado, c o m p s, Transiciones a la dem ocracia en Europa y Am érica Latina, M éx ico , D. F ,| M igu el Á ngel P orrú a, 1991; d e K en n eth E. B a u zo n , D evelopm ent a n d D em ocratization irtthe Third World: Myths, Hopes, and Realities, W a sh in g to n , D. C., T aylor & F ran cis, 1992* d e C o n sta n tin e P. D a n o p o u lo s, Civilian Rule in the Developing World: D em ocracy on th i March?, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1992; d e Larry D ia m o n d , c o m p ., The Dem(m\ cratic R evolution: Struggles for Freedom and Pluralism in the Developing World, N u e v a York, F reed om H o u se, 1992; d e D ietrich R u esch em ey e r, E v ely n e H u b er S te p h e n s y J o h if D. S te p h en s, Capitalist Development and Democracy, C h icago, Illin o is, U n iversity o f ChicagtÉ P ress, 1992; d e Paul C am m ack , D avid P ool y W illiam T ordoff, Third W orld Politics: A C o w l parative Introduction, 2“ ed ., B a ltim o re, M aryland, T h e Jo h n s H o p k in s U n iversity P ress! 1993; d e Larry D ia m o n d v M arc F. P lattn er, c o m p s., The Global Resurgence o f D em ocracm l B a ltim o r e, M arylan d , T h e J o h n s H o p k in s U n iversity P ress, 1993; d e R o b ert W. J a c k m a n I Power w ith ou t Forcé: The Political Capacity o f N ation-States, Ann A rbor, M ich ig a n , ThaJ U n iversity o f M ich igan Press, 1993; d e R ob ert O. S later, Barry M. S c h u tz y S teven R. D o n * c o m p s., Global Transform ation and the Third World, B ou ld er, C olorad o, L ynne R ien n erJI 1993, y d e R ob ert P in k n ey, D em ocracy in the Third World, B o u ld er, C o lo ra d o , Lynne I R ien n er, 1994. 80 S a m u e l H u n tin g to n , The Third Wave. La p rim era d e e sta s o la s, en su o p in ió n , e m p e z ó ^ en la d éca d a d e 1820 al a m p lia rse el su fra g io d e m o c r á tic o en lo s E sta d o s U n id o s y duró I h a sta la d éca d a d e 1920. La se g u n d a e m p e z ó d e sp u é s d e la se g u n d a G u erra M u n d ial y c o n tin u ó h a sta p rin cip io s d e la d éca d a d e 1960. Y la tercera e m p e z ó c o n el d e r r o c a m ie n tó ll en 1974 d e la d icta d u ra en P ortu gal, y d u ran te lo s o c h e n ta s e c o n v ir tió en u n fe n ó m e n o m u n d ia l q u e to d a v ía c o n tin ú a . 81 V éase, d e Larry D ia m o n d , “T h e G lo b a liz a tio n o f D em ocracy" , en la o b ra d e Slater, II S c h u tz y D orr, Global Transform ation an d the Third World, c a p ítu lo 3, pp. 3 1 -6 9 , p articu -B la m ie n te pp. 31, 4 0 y 41.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
353
Corea del Sur, Pakistán, Bangladesh, Tailandia y Nepal, en tanto los sistem as de partido dom inante de Singapur y Taiwan quedan t u una categoría interm edia. El gobierno autoritario todavía se conserVh, en su opinión, principalm ente en los casos asiáticos de Myanmar e Indonesia y en gran parte de África del Norte y del M edio Oriente. Pink|1i*V considera que esta transform ación “en tantos países del m undo en (nii poco tiempo" es “notable desde cualquier punto de vista”.82 I’inkney distingue tres factores que explican las presiones para contiftimi la dem ocracia donde existe o para restablecerla donde ha sido su s pendida. El primero es la experiencia negativa con los regím enes autoriIiii ios, “que por lo general no cum plían con la prom esa de conceder beneficios materiales, a pesar de lo cual frecuentem ente eran m ás reprellvos, sobre todo en Latinoam érica, que cualquiera otra forma de go bierno experim entada en el pasado reciente". El segundo factor es que II
1111<
va no hay ninguna otra pretensión de legitimidad a largo plazo, en la mayor parte del mundo, que la democracia pluralista. Fuera del Medio Oriente ya no tenemos sociedades que puedan apoyar a monarquías o teocracias, y en Europa ya no hay regímenes comunistas o fascistas que ofrezcan una visión de la movilización popular bajo la bandera de un solo partido. A falta de cual quiera otra alternativa plausible, el debate ya no consiste en saber si la demo cracia pluralista es deseable, sino más bien qué tan rápido puede llegarse a olla y qué forma tendrá. Finalmente, al terminar la Guerra Fría, “hay m enos pretextos para npoyar el autoritarism o com o una defensa contra el com u n ism o” y “la ayuda de O ccidente está vinculada cada vez más a un com prom iso con el pluralism o”.83 Si se les tom a en conjunto, aunque sus efectos varían •le país a país, estos factores han explicado la tendencia hacia el plura lismo político com binado con una econom ía mixta. A pesar del progreso de este m ovim iento hacia la redem ocratización, casi todos los investigadores que han com entado sobre el tema maniliestan tam bién una preocupación con respecto a su viabilidad a largo plazo. H untington especula acerca de la posibilidad de una tercera ola en sentido inverso, sim ilar a los oleajes de reflujo que term inaron con los dos primeros periodos de expansión dem ocrática.84 Diam ond y Plattner observan que en Latinoam érica, la región donde ha sido más ex tenso el progreso de la tercera ola dem ocrática, m uchas de las nuevas dem ocracias tienen instituciones políticas poco desarrolladas y por lo 82 P in k n ey , Dem ocracy in the Third World, p. 1. 83 Ibid., pp. 1 7 0-172. 84 V éa se The Third Wave, pp. 2 9 0 -2 9 3 .
354
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
general ineficientes, y no han podido lidiar adecuadam ente con sus pro blem as económ icos, ni han resuelto el problem a de cuál es el papel ade cuado para los m ilitares, adem ás de que tienen un historial débil en lo relativo a la protección de los derechos hum anos. Tam bién se debe con siderar que Latinoam érica tiene una historia de avances y retrocesos en su experiencia con el gobierno dem ocrático. En lo que se refiere a África, afirman que “el progreso hacia la dem ocracia está en una etapa todavía más temprana y aún más frágil", pues ahí la tendencia dem ocrática se debe "principalmente a los generalizados fracasos de los regím enes au toritarios", y la mayoría de las transiciones dem ocráticas aún no se han com pletado, a la vez que los nuevos regím enes se enfrentan a dificulta des abrumadoras. Concluyen que aunque las oportunidades m undiales son m ayores que nunca en la historia moderna, el tiem po es un factor esencial y se requiere “un liderazgo capaz y una construcción institucio nal sagaz" para "consolidar las dem ocracias frágiles e incipientes en todo el m undo”.85 Por tanto, Diamond cree que "para el futuro inm edia to es probable que la dem ocracia continúe difundiéndose y se m anifies te com o un fenóm eno global; sin embargo, durante la década de 1990, en la mayor parte del m undo la dem ocracia seguirá en una condición de inseguridad y enfrentándose a m uchos obstáculos".86 Schutz y Slater son algo m enos pesim istas y afirman que la inestabilidad del Tercer Mundo persistirá. Los patrones demográficos, en cambio, tales como la urbanización cada vez más intensa, el empeoramiento adicional de la ya de por sí baja calidad de vida económica y social, el surgi miento y el activismo político de las minorías étnicas (en algunos casos mayo rías) y la continuación de la violencia endémica, aseguran la probabilidad de más actividad revolucionaria. [...] Intereses del exterior, que ya son un factor en el surgimiento de los movimientos revolucionarios, probablemente serán más intensos a medida que aumenta la interdependencia global. La disminu ción de la rivalidad entre los superpoderes [...] puede a largo plazo exacerbar, en vez de inhibir, los desafíos revolucionarios que se presenten a los regíme nes del Tercer Mundo.87 Por lo tanto, una evaluación que se ajuste a la realidad sería que, a pesar de las pruebas de una difundida redem ocratización durante la úl tima década, estos países m enos desarrollados presentan rasgos persis tentes y continuos de inestabilidad y desequilibrio políticos.
85 D ia m o n d y P lattn er, The Global Resurgence o f D em ocracy, pp. xxiv-xxvi. 86 D ia m o n d , "The G lo b a liz a tio n o f D e m o c r a c y ”, p. 61. 87 S c h u tz y S later, R evolution and Political Change in the Third World, p. 250.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
V
355
a r ie d a d e s d e r e g ím e n e s p o l ít ic o s
if)s intentos por encontrar patrones de sim ilitudes políticas entre los pulses en desarrollo no deben ocultar las diferencias entre ellos. Los eslu«l ¡osos de la política com parada del desarrollo se dedican cada vez in.i', a la tarea de recoger y correlacionar datos sobre un gran núm ero (Ir variables para establecer com paraciones entre países,88 y a sugerir i lii .ilicaciones de sistem as políticos por tipos de régim en.89 I as clasificaciones que se han propuesto m uestran grandes sim ilitu des pero escasa uniform idad, lo cual refleja principalm ente lo difícil y Irnlativo de la tarea, aunque tam bién muestra diferencias individuales ■Ir perspectiva y tal vez de interés en tener un esquem a propio. El pun ió de acuerdo más im portante es que los grupos no deben formarse por i t i cania geográfica ni por antecedentes coloniales com unes, aun conoi n ndo la im portancia de estos factores. Se utilizan criterios de clasiíii m ión que cruzan líneas locales, culturales e históricas. Un tipo de régiin» n puede y usualm ente incluye formas políticas de varios de los bloques ivj’ionales del m undo en desarrollo. Categorías particulares sugieren ron frecuencia ser afines unas con otras, a pesar de que los sistem as ru conjunto no son idénticos y las categorías difieran. Ningún sistem a de clasificación de este tipo puede considerarse defi nitivo. Estas categorías no son “ideales” en el sentido de Weber. En cam ino, son tipos m odales que tratan de simplificar la realidad con fines heu rísticos y sirven com o guías para una mejor com prensión. La decisión sobre el núm ero óptim o de tipos por utilizar es cuestión de criterio, te niendo en cuenta el consejo de S. E. Finer en el sentido de que “las cateKN Los e s tu d io s p recu rso res so n lo s d e A rthur S. B an k s y R ob ert B. T extor, A Cross-Polity '
356
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
gorías no deben ser tantas que im posibiliten la com paración ni tan po cas que im posibiliten el contraste”.90 No es necesario tratar de que todos los países en desarrollo quepan en una de las categorías utilizadas, pues ello sería dem asiado peligroso. Los casos lím ite o en estado de transfor m ación son difíciles de clasificar,91 y por lo general hay m uchos de esos casos. Es posible que unos cuantos países no estén bien descritos si guiendo las características de un tipo o de una com binación de ellos. Por ejemplo, eso puede suceder en este m om ento en algunos de los E s tados sucesores de la Unión Soviética, H aití y la República de Sudáfrica al pasar por transiciones rápidas y drásticas. Como en el sistem a de clasificación que utilicem os se aplicarán nu m erosas pautas extraídas de sistem as propuestos por otros, sería útil ver una muestra de ellos. Con fines com parativos, estos sistem as difieren en m edida considerable en cuanto a su enfoque principal. El esfuerzo pio nero de Coleman, quien a su vez se basó en un trabajo anterior de Shils, clasifica los sistem as políticos de los países en desarrollo según dos di m ensiones, basándose en su nivel de com petitividad y de modernidad política, y luego presenta perfiles funcionales que los agrupan en seis tipos, incluidas la oligarquía tradicional, la oligarquía m odernizante, la dem ocracia tutelar y la dem ocracia política. Diam ant utilizó la d im en sión del estilo político, con referencia a “la manera en que se ejerce el poder y en que se tom an las decisiones públicas en el sistem a",92 lo cual lo lleva a cuatro tipos: tradicional-autocrático, poliarquía limitada, po liarquía y régim en de m ovim iento. Siguiendo pautas sim ilares, Andrain se ha concentrado en las m odalidades para la tom a de d ecision es desti nadas a la form ulación y puesta en práctica de políticas públicas, lo cual a su vez refleja las características de la sociedad, y ha elaborado más a fondo una tipología anteriorm ente sugerida por Apter, en la cual los sistem as políticos del Tercer Mundo se clasifican en populares, burocrático-autoritarios, de reconciliación y de m ovilización. Riggs presenta una tipología "neoinstitucional” de los regím enes políticos del Tercer M undo y los clasifica en tres categorías principales: burocracias, m onar quías y repúblicas, a las cuales subdivide en unipartidistas, parlam enta rias y presidencialistas. El objetivo principal de Esm an en la form ulación de su esquem a de clasificación fue evaluar las capacidades relativas de diferentes países 90 F in er, The Man on Horseback, p. 249. 91 J oh n R eh fu ss h a critica d o , c o m p r e n sib le m e n te , e s o s s is te m a s d e c la s ific a c ió n p or c o n sid e r a r q u e "la fo rm a en q u e fijan su s lím ite s e s m u y d é b il”, y p resen ta p r o b le m a s para u b ica r a d e c u a d a m e n te a lo s p a íses d e m a n era in d ivid u al. Public A dm in istration as a Politi cal Process, N u ev a York, S crib n ers, p. 2 08, 1973. 92 D ia m a n t, “B u re a u c ra cy in D ev elo p m en ta l M o v em en t R egim es" , p. 49 0 .
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
357
lima llevar a cabo actividades de desarrollo utilizando “los criterios del llilorazgo hacia un propósito, que es una doctrina del desarrollo aplicada •iI c aso, y [tam bién evaluar] la capacidad para crear y poner en marcha Una diversidad de instrum entos de acción y de com unicación”.93 Actuan do con la suposición de que los regím enes que com parten característii tr. estructurales y de conducta com unes se enfrentarán a la tarea de i «instruir una nación y de alcanzar el progreso socioecon óm ico de m a licias sim ilares, Esm an designó cinco tipos de régim en político: a) olijMiquías conservadoras; b) reform istas militares autoritarios; c) siste mas de partidos com petitivos orientados hacia intereses; d) sistem as de partido dom inante de masas, y e ) sistem as com unistas totalitarios. El criterio de clasificación que utiliza Merle Fainsod fue “la relación rntre las burocracias y el flujo de la autoridad política”. La manera en •11 ic* desglosa los sistem as en tipos resulta particularm ente interesante para nosotros: a) burocracias dom inadas por un gobernante; b) burocrai l i s dom inadas por los militares; c) burocracias gobernantes; d) buroi i acias representativas, y e) burocracias de partido-Estado.94 Sobre la prem isa de que el tipo de sistem a político sería la norma más Importante para distinguir entre las burocracias públicas de los países en desarrollo, en la versión original de esta obra adopté a m ediados de l o s años sesenta un plan de clasificación con objeto de hacer especial hincapié en las características políticas básicas del régim en y el papel político que la burocracia desem peña en el sistem a. Si bien afectado por olías propuestas de clasificación, se parece más a los de Esm an y Fain'H E sm a n , "The P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, p. 105. E ste e s q u e m a cla sifica to rio se p resen ta en el a rtícu lo d e F a in so d , " B u reau cracy and M o d ern iza tio n ”, pp. 2 3 4 -2 3 7 . La b u ro cra cia d o m in a d a p o r el g o b e r n a n te tie n e u n p ap el in stitu cio n a l s o m e tid o a u n g o b ern a n te o d icta d o r a u to c rá tico , q u ien ejerce e n lo e s en cia l mi p o d er a b so lu to e in siste en q u e la b u ro cra cia c u m p la c o n s u s d isp o s ic io n e s. E n lo s s i g u ie n te s d o s tip o s, las p ro p ia s b u ro cra cia s está n e n co n tro l. E n lo s r é g im e n e s d o m in a d o s por lo s m ilita res, la s fu erza s a rm a d a s co n tro la n lo s c a n a le s d el p o d er estr a té g ic o , ya sea <|iie ten g a n p ro p ó sito s co n se rv a d o res o m o d ern iza d o res, e in d e p e n d ie n te m e n te d e la form a tic in te rv en ció n q u e elijan em p lea r. E n la ter m in o lo g ía d e F a in so d , u n a b u ro cra cia g o b e r n an te sig n ifica q u e lo s fu n c io n a r io s c iv ile s está n to m a n d o las d e c is io n e s p o lític a s y a d m i n istra tiv a s, a u n q u e es p o c o p rob ab le q u e o c u p e n lo s p rin cip a les ca rg o s fo rm a les d e au toi idad. E sa b u ro cra cia p ro b a b lem e n te ten drá un fuerte s e n tid o d e su p ro p io in terés y tratará d e p ro teg er su s p rerrogativas. E sto s d o s ú ltim o s tip o s ex isten d o n d e los in stru m e n tos d o m in a n te s del co n tro l p o lític o so n lo s p a rtid o s p o lític o s. Las b u ro cra cia s rep resen ta tivas está n c a r a cteriza d a s p or p o d eres y a ctiv id a d es q u e d erivan en ú ltim a in sta n c ia d e un p ro ceso p o lític o co m p e titiv o , c o n un c o n s e n s o p o lític o su b y a c e n te q u e e sta b le c e lo s lím i tes para la in icia tiv a y el e je rcicio d e la d isc r e c ió n b u rocrática. C u an d o un so lo p artid o p o lític o d o m in a el sis te m a p o lític o , la resu lta n te b u ro cra cia esta ta l-p a rtid ista su b o rd in a el m e c a n ism o e sta ta l al a p a ra to p artid ista, d e m o d o q u e la b u rocracia total só lo tien e un gra d o lim ita d o d e a u to n o m ía . E s o s r e g ím e n e s b u sc a n u n co n tro l a b so lu to d e la so c ied a d , va sea q u e el ú n ic o p a rtid o sig a u n a o r ie n ta c ió n c o m u n is ta o sea u n p a rtid o n a cio n a lista m ilitar. El tip o e s s in ó n im o del rég im en d e m o v im ie n to s d e D iam an t.
358
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENO S DESARROLLADAS
sod. Se escogieron las siguientes categorías: a) sistem as trad icion ales-*! autocráticos; b) sistem as burocráticos de élite, civil y militar; c) sistem asm\ com petitivos poliárquicos; d) sistem as sem icom p etitivos de partido d o-B minante; e) sistem as de m ovilización con partido dom inante, y f) siste-B mas totalitarios com unistas. Con las m odificaciones necesarias para responder a cam bios políticos ■ subsiguientes, este método todavía satisface nuestras necesidades. Como I j ya se ha m encionado, una clasificación am plia que incluya a todos los® países en desarrollo sería difícil de encontrar; sin em bargo, para n u es-B tros fines no es necesario encontrar una clasificación com pleta. S im p le-■ j m ente trataremos de identificar algunos países en cada categoría que se I utilice y ofrecerem os casos ilustrativos a fin de exam inar el efecto de los I rasgos políticos de cada tipo de régim en sobre las características y la I conducta de las burocracias. En años recientes, las categorías que han experim entado m ás altera-■ ciones, ya sea en características de los regím enes o en el núm ero de ejem- I píos de países, son los que tienen élites políticas tradicionales y burocrá- 1 ticas. Estos cam bios se pueden tener en cuenta en una de dos maneras, o I de ambas. Se puede subdividir al tipo de régim en en tipos adicionales I que se diferencien mejor, o en la selección de países ilustrativos de un I tipo de régim en se puede prestar especial atención a la im portancia de I incluir a representantes de las orientaciones más notables contenidas en I el tipo. Con respecto a lo que antes m encioné com o sistem as trad icion ales-1 autocráticos, decidí realizar un pequeño cam bio en la designación e iden- I tificar dos orientaciones principales entre los E stados-nación que cuen- I tan con dichos regím enes, sin agregar ningún otro tipo. E sos regím enes fl llevarán la etiqueta de sistem as de élites tradicionales, y los países ilus- 1 trativos tendrán una orientación ortotradicional o neotradicional. La I distinción se explicará más adelante. Los problem as de lidiar con la variedad de sistem as elitistas burocrá- 1 ticos son más com plicados y sus soluciones m ás discutibles. A m ediados I de los años setenta llegué a la conclusión de que ya no bastaba con una I sola categoría para todos los regím enes elitistas burocráticos, en vista 1 de la explosiva distribución de ellos prácticam ente en el nivel global y de 1 las pronunciadas variaciones en las características de los regím enes en j esta categoría. N um erosos cuerpos p olíticos ya habían pasado de otras 1 categorías a ésta, especialm ente de los grupos tradicional, poliárquico ] com petitivo y de partido dom inante. T am bién identifiqué varios facto- 1 res que parecían m erecer especial atención a fin de seleccion ar las j categorías m ás útiles para subdividir los regím en es elitistas burocráti- 1 eos, y con estos factores en m ente sustituí la categoría elitista burocrá- 1
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
359
más am plia por cinco tipos diferenciados. Sin em bargo, los grupos sr excluían m utuam ente ni tam poco diferenciaban entre todas las ihles com binaciones de factores claves. Fueron seleccionados supodo que daban cuenta de las posibilidades más com unes entre los hcs en desarrollo en aquel m om ento. i bien todos estos factores continuaron siendo im portantes, 10 años n larde, es decir, a m ediados de los años ochenta, mi opinión fue que 0 nno de ellos debe ser usado com o base para la asignación de los re m es elitistas burocráticos en tipos distintos, y que para ilustrar ejems de países se deben considerar otros factores. 1:1 criterio fundam ental para la separación en tipos fue la conocida •.luición entre regím enes encabezados por una persona poderosa y los nnenes colegiados, en los cuales la autoridad se com parte en forma as o m enos equitativa entre un grupo de personas. Desde el siglo xix, i la política latinoam ericana el caudillo representa la primera opción y imita la segunda. En los Estados del África contem poránea, Claude E. < Ich, júnior, sugiere el contraste entre regím enes “personalistas” y i <»i porativistas". Los primeros se concentran en el “jefe del Estado-cola rulante en jefe", mientras que los segundos son colegiados antes que r i ai quicos.95 La term inología que yo elegí fue sistem as elitistas burocrái'os personalistas para una categoría y elitistas burocráticos colegiados pal a la otra. 1.n la mayoría de los casos, tanto los regím enes personalistas com o los i
360
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
existe la posibilidad de pasar de un régim en a otro, y de hecho estas i transiciones han ocurrido en la historia. Sin em bargo, la historia tam bién muestra a las claras que el tipo más com ún de cam bio ha ocurrido de ida y vuelta entre los regím enes elitistas burocráticos (por lo general, pero no forzosam ente, colegiados antes que personalistas) y los com pe titivos poliárquicos. Cuando este fenóm eno se produce varias veces den tro de un periodo corto, puede llegar a constituir el factor político más importante que afecte a la burocracia pública, justificando así que se re conozca este grupo de relaciones com o constituyentes de una categoría separada de regím enes políticos. Un aspecto de dichas circunstancias políticas es que la burocracia, especialm ente la rama militar, tiene siem pre la posibilidad de volver a ejercer su dom inio, aunque en la actuali dad se encuentre bajo el control de un partido. Para identificar a esta categoría utilizaré el térm ino "regímenes péndulo". Los ejem plos surgen de una am plia variedad de Estados-nación del Tercer Mundo, en repre sentación de diferentes ubicaciones geográficas, de antecedentes colo niales, de am bientes culturales y religiosos, etc., con lo cual se satisface la expectativa de que un régimen debe incluir una variedad de países en desarrollo. Las diferencias de orientación a las que se aludió antes siguen apli cándose no sólo a los regím enes elitistas burocráticos, sino tam bién a m uchos regím enes péndulo. La orientación más com ún es el persistente hincapié en la estabilidad política, o en su restauración si el país se en cuentra en desorden. Esta orientación hacia la ley y el orden propor ciona la justificación para la legitim idad de un régim en elitista burocrá tico, pero por lo general tam bién da lugar a la reclam ación de que las circunstancias han obligado a intervenir en el proceso político, que la intervención es sólo transitoria y que la com petencia política se resta blecerá en cuanto las circunstancias lo permitan. Cuando el péndulo se m ueve hacia la com petencia política, el régim en poliárquico com petiti vo debe ocuparse principalm ente de su capacidad para conservar la ley y el orden com o m edios para evitar otra vuelta del péndulo hacia el elitism o burocrático. Otras orientaciones que deben destacarse son aquellas en las cuales el régimen actual ha rem plazado en fecha reciente un sistem a elitista tradi cional autóctono, o un poder colonial que ha dom inado durante un ex tenso periodo y ha dejado una marca tanto en la burocracia civil com o en la militar. En am bos casos, al régim en actual le preocupan las fuerzas de arrastre de la era anterior, por lo general con la intención de erradicar las, en el primero de los casos, y con el objetivo de conservarlas con adaptaciones, en el segundo. En Latinoam érica no existe ninguna de es tas dos posibilidades, pero am bas se pueden encontrar en Asia y Africa.
I A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
361
I'mi ultimo, los regím enes pueden variar de orientación en lo que hace que le atribuyen al Estado com o entidad corporativa represenIVti de grupos funcionales de intereses en la sociedad. La variación ibién puede observarse en el grado hasta el cual se apoyan en la téci ii para conseguir sus objetivos. Las élites que tienen una marcada Votación corporativo-tecnocrática han aparecido en Latinoam érica y i.i cierto punto en otras partes. Estos regím enes m uestran un mar4)0 contraste en su com posición y m étodos de operación con aquellos II los cuales la principal preocupación consiste en obtener el poder llítico, im poner orden, y conservar la situación social y económ ica •1lítente.96 I .1 consecuencia del corporativism o y de la tecnocracia com o razonafUli nto ideológico racional es la decisión de extender el poder del E sta l l o sobre las principales fuerzas sociales, junto con la aceptación del i|b|0t ivo de despolitización del régim en político.97 l'ura u n a breve p r e sen ta ció n del E sta d o “c o r p o r a tiv ista -te c n o c r á tic o ” c o m o un tip o ||r está su rg ie n d o , v éa se, d e Jorge I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d in g O r g a n iza tio n s an d livli o n m en ts: A C o m p arative P ersp ectiv e”, P u blic A d m in istr a tio n R e v ie w , vol. 36, n ú m . 6, l'l > r> i 1 -636, 1 9 76. Para u n a co m p ila c ió n m ás c o m p leta d e e n sa y o s so b re el tem a, v éa se, d e 10 11 n s M. M alloy, c o m p ., A u th o rita ria n ism a n d C o rp o ra tism in L atin A m erica , P ittsb u rgh , fP lisllv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rgh P ress, 1977. E sta o r ie n ta c ió n se h alla c o m p u e sta p or (iim e le m e n to s co m p le m e n ta r io s: " co rp o ra tiv ism o ” y “te c n o lo g ía ”. El c o r p o r a tiv ism o se reftflv .1 una p a u ta d e r e la ció n p articu lar del E sta d o y d e la so c ie d a d civ il q u e e s el p ro d u cto 1 I1 un p u n to d e v ista tra d icio n a l p r e d o m in a n te d u ra n te m u c h o tiem p o , d e q u e el E sta d o •l> In' d e se m p e ñ a r el p a p el cen tral c o m o m ed ia d o r en tre lo s g ru p o s e in te r e se s q u e c o m p i lan en la so c ie d a d . El resu lta d o es "un sis te m a d e r ep resen ta ció n d e a c titu d e s o d e in tere11 d e u n a s y o tro s, un m o d e lo p articu lar d el tip o id eal d e a c u e r d o in stitu c io n a l para 11 lik'ionar lo s in te r e se s o r g a n iz a d o s en a s o c ia c io n e s d e la so c ie d a d civil, c o n las estru ctu Iun en las q u e se to m a n las d e c is io n e s d el E s ta d o ”. P h ilip p e C. S c h m itte r , "Still th e Cen1111 v o f C o rp o ra tism ? ”, The R e v ie w o f P o litics, vol. 36, pp. 8 5 -1 3 1 , en la p. 86, en e r o de |U/ a m b a s”, en la cu a l el a rg u m en to te c n o c r á tic o se co n v ierte en “la p rop ia fu e n te d e le g iti m idad para el co n tro l y d o m in io p o lític o en n om b re d el c o n o c im ie n to y la c ie n c ia ”. T apiaV ldela, " U n d ersta n d in g O rg a n iza tio n s an d E n v ir o n m e n ts”, p. 634. ' l.a élite g o b e r n a n te q u e d o m in a en tal E sta d o tecn o c r á tic o -c o r p o r a tiv ista e s p or lo co1111 m u n a c o m b in a c ió n d e fu n c io n a r io s m ilita res y civ iles, en q u e lo s p rim ero s gen eraliiifiile , a u n q u e n o d e m an era fo rzo sa , so n q u ie n e s tien en el p od er. C u alq u iera q u e se a esta 1 o m b in a c ió n , e x iste n fu e rte s v ín c u lo s en tre las b u ro cra cia s civil y m ilita r para p ro p o rcio 11.11 .il rég im en el co n tro l n e c e sa r io del c o n o c im ie n to c ie n tífic o y t e c n o ló g ic o y los m e d io s >lrsl ¡n a d o s a c o n se rv a r el p od er req u erid o para in stitu c io n a liz a r el m a y o r c a m p o d e co n l rol esta ta l. La b u ro cra cia civil d e nivel su p erior, en p articu lar en la s á rea s d e e x p erien cia
8
362
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
Este esquem a revisado para entender las variaciones de los regím enes políticos produce un plan de clasificación con ocho categorías, las cua
te cn o crá tica , o c u p a u n a p o sic ió n estra tég ica . El tecn ó cra ta se c o n v ierte en el ce n tr o d e la a te n c ió n y d e él d e p e n d e el rég im en n o só lo para el é x ito en la o b te n c ió n d e la s m e ta s del d esa r ro llo , sin o ta m b ién c o m o u n a fu e n te v a lio sa d e leg itim id a d . 98 L ee S ig e lm a n , “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d D o m in a n ce : A N e w T est o f th e Im b a la n ce T h e s is”, Western Political Quarterly, vol. 27, n ú m . 2, pp. 3 0 8 -3 1 3 , en las pp. 3 1 0 -3 1 1 , ju n io d e 1974.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS C
uadro
363
VII. 1. Variaciones de regímenes políticos en los países en desarrollo
--------------------------( .tupos de regímenes ¡Prylinenes en los que ! predom ina la burocracia
nenes en los que |u edom ina el partido
P autas
Clases de regímenes
Tradicionales elitistas Burocráticos elitistas personalistas Burocráticos elitistas colegiados De péndulo
Poliárquicos com petitivos S em icom petitivos de partido dom inante De m ovilización con partido dom inante C om unistas totalitarios
a d m in is t r a t iv a s c o m u n e s
Antes de ocuparnos de las diferencias provenientes de las variaciones de h*}1iinenes políticos, a las cuales se dedican los próxim os dos capítulos, tintarem os de identificar algunas de las principales características que Inieden considerarse com o típicas de la adm inistración en los países en •l« arrollo, en el sentido de su superioridad o recurrencia antes que de m i existencia idéntica y uniform e en la totalidad de estos regím enes po líticos. l os estudiosos de los problem as del desarrollo reconocen casi univer sa luiente la im portancia de la adm inistración." Por lo general, una bui «k racia efectiva va de la m ano con una élite vigorosa y m odernizante io n io requisito para el progreso. Casi igualm ente unánim e es la opinión ile que la adm inistración ha sido descuidada com o factor en el desarro llo, y de que la maquinaria disponible para la gestión de los programas •le desarrollo es com pletam ente inadecuada. La m ayor parte de las calaelerísticas recurrentes que se encuentran en estos sistem as adm inisiiativos refuerza la acusación de que existen graves deficiencias adm i nistrativas en los países orientados hacia el desarrollo. Sin em bargo, a estas alturas nuestro objetivo consiste en describir antes que en pres• ribir. Si estas tendencias administrativas parecen señalar áreas pro blem áticas graves, debe tenerse en cuenta que estam os hablando de soPara un e s tu d io m u y c o m p le to , v éa se la c o m p ila c ió n d e e n sa y o s en la ob ra d e K enJ. R o th w ell, co m p ., A dm inistrative Issues in Developing E conom ies, L exin gton , M assai liu sctts, D. C. H eath , 1972. 111-1 h
364
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
ciedades atrapadas en m edio de trem endos cam bios sociales, en lucha por alcanzar objetivos sociales de gran com plejidad y que se encuentran bajo gran presión para lograr éxitos tem pranos.100 Los siguientes cinco puntos son indicativos de características admi nistrativas generales que se encuentran en países del m undo en des arrollo: 1. La pauta básica de adm inistración pública es más bien una imita ción que un producto autóctono. Todos los países, incluidos los que esca paron a la colonización occidental, han tratado a conciencia de introdu cir alguna versión de la adm inistración burocrática occidental moderna. Por lo general siguen la pauta de un m odelo adm inistrativo nacional es pecífico, tal vez con alguna característica secundaria extraída de algún otro sistem a. Es casi seguro que un país que fue colonia se parecerá ad m inistrativam ente a la patria de origen, aun cuando se haya recurrido a la fuerza para obtener la independencia y se hayan cortado los lazos po líticos. K ingsley ha descrito de manera muy vivida la manera en que la organización de los puestos, la conducta de los empleados públicos, hasta la apariencia física de un bureau, se parecen notablemente a las burocracias de los poderes coloniales que vinieron antes. El fonctionnaire echado sobre su escritorio en Lomé o en Cotonou, con el cigarrillo pegado al labio inferior, en cuentra su contraparte en toda ciudad de provincia en Francia; toda persona que conozca Whitehall o, más precisamente, la Oficina para las Colonias reco nocería la conducta del funcionario administrativo que desanuda la cinta roja que sujeta su legajo.101 Por supuesto, algunos países han sido más afortunados que otros, según el grado de pericia de la patria de origen en asuntos adm inistrati vos y el tiem po que ésta haya dedicado a instruir sistem áticam ente a la colonia en estas tareas. Una ex colonia inglesa, francesa o estadunidense tiene ventaja sobre una española, portuguesa, belga u holandesa. La hoja británica de servicios en lo que se refiere a form ación de instituciones redituables es probablemente la más distinguida. Gran Bretaña dio m ues tras de m ayor liberalidad que Francia. Según manifiesta un francés, los administradores franceses sólo podían considerar a los nativos de las co lonias en térm inos de “franceses fracasados o franceses prom isorios”.102 i°° p ara u n a n á lisis recien te y p ercep tivo d e a lg u n o s d e e sto s p rob lem as, v éase, d e Randall B aker, "The R ole o f the S ta te an d th e B u reau cracy in D e v elo p in g C o u n tr ie s S in c e W orld W ar II”, en la ob ra d e Ali F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , N u ev a York, M arcel D ckker, c a p ítu lo 26, pp. 3 5 3 -3 6 3 , 1990. 101 J. D o n a ld K in gsley, " B u reau cracy an d P olitical D ev elo p m en t, w ith P a rticu la r Refere n c e to N igeria", e n L aP alom b ara, B u reau cracy a n d P o litica l D e v e lo p m e n t, p. 303. 102 M ich el C rozier, The B u rea u cra tic P h e n o m en o n , C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o Press, p. 2 6 9 , 1964.
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
365
nilluencia estadunidense es m ucho más limitada, pero m uestra bueresultados en los lugares donde existe, com o en las Filipinas. I .1 herencia administrativa colonial incluye una característica incinlal de efecto duradero. La versión colonial del sistem a adm inistratiliancés, inglés o de otro tipo se am oldaba a los requisitos del gobiereolonial antes que a los del gobierno en la patria de origen. Era más in la, más autoritario, más distante y más paternalista. Inevitablemen, .ilgunos rasgos burocráticos entre ellos se han traspasado a las buroni i ¡as de los nuevos Estados. I I hecho de que precedentes externos hayan formado en gran medida h burocracias en desarrollo no significa que sean m enos adecuadas l i e si hubieran sido totalm ente autóctonas, pero pone de relieve la im>i tanda de realizar adaptaciones después de la independencia, a melila que van cam biando las condiciones, especialm ente para aum entar legitimidad de estas burocracias y orientarlas hacia el logro de los obl ¡vos de desarrollo. Las burocracias adolecen de deficiencias en los recursos hum anos lie se necesitan para llevar a cabo los programas de desarrollo. El prolema no está en la falta generalizada de material hum ano por emplear. hecho, el típico país en desarrollo tiene abundancia de trabajadores ii relación con otros recursos, com o tierras y capital. El desem pleo y el Mibempleo son crónicos en la econom ía rural y en m uchas zonas urbam s . Es universalmente reconocido que los servicios públicos tienen exce dí* personal en los niveles inferiores, es decir, asistentes, mensajeros, i tipleados de segunda y otros supernum erarios. I ¡i escasez se produce entre los adm inistradores capacitados con exi iencia gerencial, pericia en materia de desarrollo y com petencia técii .1 . Si bien por lo general esto refleja un sistem a educativo inadecuai», no es forzosam ente equivalente a un déficit de personas con título universitario. M uchos países, por ejem plo India y Egipto, cuentan con num erosos focos de desem pleo entre personas en apariencia muy edui mi ;is, quienes han sido entrenadas en cam pos inadecuados o han estu•11.ido en instituciones marginales. I sta disparidad entre la oferta y la dem anda para ocupar puestos ad ministrativos im portantes en los países que han adquirido su indepen«leneia hace poco quizá es inevitable y sólo puede rem ediarse con agotai lores esfuerzos de adiestram iento que requieren tiem po. En las críticas pi i meras etapas de la nacionalidad, la escasez se ve acentuada por la urj'i nria con la cual la "nativización” de la burocracia se ve im pulsada, aun h ente a la continua disponibilidad de personal extranjero capacitado dui unte la transición y a la desesperada falta de sustitutos adecuados en el nivel local. Un nigeriano da razones com prensibles para dicha política: s
366
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
N uestros dirigentes adoptaron la decisión de rem plazar a los funcionarios bri tánicos, no porque se les odiara ni se desconfiara de ellos, sino porque sentían que la independencia política sería una farsa si no se lograba una gran medida de independencia adm inistrativa. No se puede ser políticam ente independien te y seguir siendo dependiente en lo adm inistrativo durante m ucho tiem po, sin que surjan tensiones y m alos entendidos entre el adm inistrador expatria do y su am o político local.103
Otros factores pueden com plicar la tarea de llenar los puestos con fuer zas locales. En países com o Myanmar e Indonesia, los adm inistradores que trabajaron en los días de la colonia no estaban dispuestos a quedar se, o su efectividad se vio dism inuida por cargos de que habían sido “m edios del imperialismo". Otros requisitos com o conocim iento del idio ma nacional o la política de reservar puestos civiles para ciertos grupos m inoritarios, com o sucede en la India, tam bién lim itan el acceso de per sonas calificadas. Dada la disparidad entre necesidades m ínim as y posibilidades m áxi mas de satisfacerlas, no hay solución a corto plazo para el problem a de la capacidad adm inistrativa en la mayoría de los países nuevos. Aun que la burocracia pública se las arregle para reclutar a la m ayor parte del talento disponible, lo que se logra es reducir el sum inistro para los partidos políticos, los grupos de interés y otras organizaciones públicas y privadas. 3. Una tercera tendencia es que estas burocracias hagan hincapié en orientaciones que no van dirigidas hacia la productividad, es decir, m u cha actividad burocrática se canaliza hacia la consecución de objetivos que no son el logro de objetivos program áticos. Riggs describe esta si tuación com o una preferencia por parte de los adm inistradores hacia la eficiencia personal frente a los intereses públicos alim entados por prin cipios. Puede adoptar una variedad de formas, la mayoría de las cuales no es de ninguna manera única de estas burocracias, pero puede ser más prom inente en la conducta burocrática de un am biente de transición. Las prácticas más prevalecientes evidencian el arrastre de valores arrai gados en un pasado más tradicional, que no han sido m odificados ni abandonados, pese a la adopción de estructuras sociales no tradiciona les. El valor asignado al prestigio social basado en la adscripción antes que en los logros explica gran parte de esta conducta. Estudios de la bu103 S. O. A d eb o, "Public A d m in istra tio n in N ew ly In d e p e n d e n t C o u n tr ie s”, en la ob ra de B ak er, c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n , p. 20. L os p r o b lem a s d e la " n ig e r ia n iz a c ió n ” so n tra ta d o s e n fo rm a a d ecu a d a en K en n eth Y ou n ger, The P u blic S ervice in N e w S ta te s, L on d res, O xford U n iversity Press, pp. 12-52, 1960. Para u n a d iscu sió n de este p ro ceso en u n co n tex to m á s a m p lio , v éa se, d e Fred G. B urke y P eter L. F ren ch , " B u reau cratization an d A frican iz a tio n ”, en la ob ra d e R iggs, c o m p ., F ron tiers o f D eve lo p m en t A d m in istr a tio n , pp. 5 3 8 -5 5 5 .
I.A ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS
36
i.u'ia tailandesa hacen hincapié en que el prestigio social y las n t iones basadas en él son los principales factores m otivadores en el s¡^ mu, antes que el deseo de alcanzar objetivos program áticos, por I mi una de las m aneras de realizar el cam bio es enlazar el prestigio co 11 nm plim iento de programas. I .1 adm inistración del personal puede verse profundam ente afecta |ioi estas consideraciones, aun cuando en lo externo se observen las foi ftius del sistem a de ascensos por mérito. Riggs se refiere, por ejemplo, ; "hvlutam iento burocrático", en el cual la persona que el funcionario se jfcelona es quien ob tien e el puesto. "Con el pretexto de que se elig huí base en un examen, el funcionario elige, de entre los calificados, »ulucilos en cuya lealtad personal él confía. El m ism o criterio le perm Ir elegir a los que merecen su confianza entre sus parientes y amigo; i . ayuda a educarse, a obtener certificados y calificaciones en los ex; Mienes que les permitan reunir los requisistos.”104 Consideraciones sim l i l es pueden influir en los ascensos, las asignaciones, los despidos y otro i om portam ientos entre el personal en servicio, así com o la pauta de la i * Im iones con clientes externos que utilizan el servicio. La corrupciói iHi»• puede ir desde facilitar transacciones m enores hasta el soborno e yi un escala a cam bio de servicios también en gran escala, es un fenónu l i o tan generalizado que se le puede esperar com o una cuestión norma \< i piada por las norm as de moralidad, la corrupción sem iinstitucion; li/.ida puede cumplir un propósito útil, pero en el mejor de los casos c mía manera indirecta y poco confiable de llevar a cabo programas gi luí nam entales.105 Otra práctica com ún y socialm ente significativa es la utilización di rnipleo público com o sustituto de un programa de seguridad soci. para aminorar el problema del desem pleo. No hay duda de que éste «. uno de los m otivos para m antener un exceso de em pleados de bajo ni vi ■II la nóm ina de pagos. Sin embargo, no es posible considerar sei i. mente la reducción de la fuerza laboral pública m ientras no se haya • inontrado opciones para resolver problem as sociales tan amenazad* l es com o el d esem p leo.106 104 R iggs, Adm inistration in Developing Countries, pp. 2 3 0 -2 3 1 . I"‘l Para reseñ a s q u e tratan el tem a d e la co rru p ció n c o m o u n fe n ó m e n o so c ia l, in cluidi i H er e n c ia s al p ro b lem a en los p a íses en d esarrollo, v éa se, d e G erald E. C aid en y N aom i ( iililen, " A d m in istrative C o rru p tio n ”, Public Adm inistration Review , vol. 37, n ú m . 3, p Mil 309, m a y o -ju n io d e 1977; d e D avid J. G ou ld , "The Z airian ization o f the W orld: Burea i i ,u i c C orru p tion an d U n d erd ev elo p m en t in C om p arative P ersp ective" , 20 pp., m im e 1'M Íiado, p rep a ra d o para la C on feren cia Anual en 1980 d e la A m erican S o c ie ty for l’ubl A d m in istration ; y d e D avid J. G ou ld , " A d m in istrative C orruption: In cid en ce , C au ses, ai I'.m e d ia l S tr a teg ies”, en la obra d e F ara/.m and, co m p ., H andbook o f Com parative and l)t‘\ Inpment Public Adm inistration, c a p ítu lo 34, pp. 4 6 7 -4 8 0 . ,0f' Para e s tu d io s d e a lg u n o s d i1 e s to s tactores lim ita n te s, v éase, d e J ean -C lau d e G a o i
368
LA ADMINISTRACIÓN EN LAS NACIONES M ENOS DESARROLLADAS
4. Otra característica distintiva es la am plia discrepancia entre form y realidad. Riggs denom ina "formalismo" a este fenóm en o.107 Parece sur gir de manera espontánea de otras características ya m encionadas y re flejar el deseo de hacer que las cosas se parezcan m ás a lo que supuesta m ente deben ser que a lo que son. La disparidad entre la expectativa y Id realidad puede ser parcialm ente disim ulada m ediante la promulgación de leyes que no se hacen cumplir, la adopción de reglam entos de perso nal discretam ente pasados por alto, el anuncio de un programa de de* legación de autoridad m ientras se m antienen firmes las riendas, o el anuncio de que se han alcanzado objetivos de producción que en realidad se han cum plido a medias. Estas tendencias no son desconocidas en países desarrollados, com o Francia, Japón y los Estados Unidos. Sin em bargo, el riesgo de em itir juicios a partir de lo que muestra la versión ofi cial, ya de por sí una em presa peligrosa cuando se trata de comprender un sistem a administrativo, es m ucho mayor en situaciones de transición. 5. En un país en desarrollo es probable que la burocracia cuente con un am plio margen de autonom ía operacional, explicable por la conver gencia de diversas fuerzas en actividad en un país m odernizante que ha alcanzado su independencia en años recientes. En el fondo, el colonia lism o es el gobierno por una burocracia con asistencia política prove niente de fuentes remotas, y este patrón subsiste aun después de que la burocracia tiene un nuevo am o en el país. La burocracia goza práctica m ente del m onopolio de la pericia técnica y se beneficia con el prestigio del experto profesional en una sociedad orientada hacia la industrializa ción y el crecim iento económ ico. Los burócratas m ilitares tienen acceso a las armas para ejercer la coerción. Los grupos capaces de com petir por la influencia política o de im poner controles estrictos sobre la burocra cia son escasos, por lo cual a m enudo es posible ocupar un vacío parcial de poder. El papel político de la burocracia varía de un país a otro y está ínti m am ente relacionado con variaciones en los tipos de sistem as políticos entre los países en vías de desarrollo. En el siguiente capítulo nos ocupa rem os de dichas variaciones.
Z am or, " P rob lem s o f P u b lic P olicy Im p le m e n ta tio n in D ev elo p in g C ou n tries" , en la obra d e F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 31, pp. 4 35-444; d e Joh n D. M o n tg o m ery , “T he S tr a teg ic E n v iro n m en t o f Public M an agers in D ev elo p in g C ountries", ib id ., c a p ítu lo 36, pp. 5 1 1 -5 2 6 , y d e J o sep h W. E aton , "The A c h iev em en t Crisis: T h e M a n a g em en t o f U n a n ticip a ted C o n se q u e n c e s o f S ocial A ctio n ”, ib id ., c a p ítu lo 37, pp. 52 7 -5 3 7 . 107 R iggs, A d m in istr a tio n in D evelopin g C o u n trie s, pp. 15-19.
VIII. REGÍMENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES N Al ( . u n o s de los tipos de regím enes políticos identificados en el capí*'•» vil, los burócratas profesionales tienen preponderancia directa en el • leí político o son indispensables a las élites no burocráticas que están los más altos puestos del liderazgo político. La mayoría de los puestos Uves en el proceso de elaboración de las políticas del gobierno puede lnr ocupada por burócratas de carrera —m ilitares o civiles— y con fre......... i.i son una com binación de am bos. Éstas son sociedades en las que ■H d i les tradicionales podrían aun, en algunos casos, estar ejerciendo Millv.miente el poder, o ejerciendo una influencia política significativa ....... tedio de un monarca reinante, o de líderes de tipo m onárquico o rellll so, pero más probablem ente los grupos elitistas tradicionales haII tin sido desplazados del centro del poder político, y la monarquía com o ii iillición habrá sido elim inada o reducida a un papel decorativo. Las un i.r. que orientan la modernización son proclamadas oficialmente, aunun grados variables de com prom iso y considerable divergencia en f| *ontenido. En general, la mayoría de la población no está activam ente Involucrada en el cam po político, ya que con frecuencia la participación polOica está en estos casos severam ente limitada. Un sistem a de parti dos políticos com petitivo, con los correspondientes instrum entos para la ■ presentación en el proceso político de tom a de decisiones, nunca se ha V'.,ii rollado, ha sido rem plazado o está am enazado. Por otra parte, no I... •.urgido un partido de masas dispuesto, y capaz de com prom eterse en un programa de m ovilización, a ganar apoyo general para el régimen. I ti élite política del m om ento se ha m ovilizado para llenar el vacío polítit o parcial, y está generalm ente motivada por los objetivos de preservar la les y el orden, y de dar tutelaje a las masas supuestam ente impreparadas .1 lin de conducirlas hacia una participación más plena en el gobierno. I 'ii motivo secundario encubierto que podría crecer en im portancia con I I i lempo es el deseo de la clase de los guardianes de consolidar y perpeI i i . i i el control. S
is t e m a s d e é l it e t r a d ic io n a l
I as élites políticas dom inantes en esos regím enes deben su posición de poder a un sistem a social establecido desde hace m ucho tiem po. Tal sis 36 9
370
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
tema norm alm ente da más im portancia a un estatus social monárquicol o aristocrático hereditario, pero podría tener tam bién una base de legi timidad religiosa. Como grupo, esos países no han experim entado una drástica transform ación social, pero muestran una considerable varia-1 ción en la medida en que han perm itido o alentado cam bios. La escala va desde las monarquías de la península arábiga (que han cam biado m enos) hasta Jordania, Marruecos e Irán (países en los que han sucedi do grandes transform aciones). Los países en esta categoría están dism inuyendo en núm ero. En los últim os años, regím enes elitistas tradicionales han sido rem plazados en Afganistán, Etiopía, Libia, Kampuchea (Camboya) y Laos. Los regím e nes que los han sucedido han sido resultado de golpes m ilitares o de in tervenciones com unistas. En el ejem plo espectacular de Irán, un régi men elitista tradicional ha sido derrocado por otro tradicional con una orientación com pletam ente distinta. Es claro que las posibilidades de 1 sobrevivencia de tales regím enes son precarias. Aquellos que duran m ás a tienden a estar localizados en el Cercano Oriente o en Africa del Norte y a son predom inantem ente islám icos. La mayoría de ellos es grande en ex-H tensión, y cuenta con una población rural muy dispersa y frecuente-B m ente tiene grupos tribales separados del gobierno nacional. Dos orientaciones m erecen ser reconocidas en las diferencias entre 1 los regím enes elitistas tradicionales. Los regím enes tradicionales o r to -» doxos son los más com unes, tienden a una continuidad histórica m ás I larga, son más estáticos y tienen m enos probabilidades de sob revivir.* La élite política suele ser una fam ilia dirigente que basa su legitimidad I en su derecho a la monarquía. Aunque tal régim en podría estar com pro-B m etido en alcanzar las metas de la m odernización del país, las m etas se-B rán posiblem ente lim itadas en alcance y diseñadas de tal manera que no I am enacen el statu quo. En lugar de ello, el hincapié se hará en una rápida 1 industrialización y en la provisión de servicios públicos, especialm ente ■ si el país es afortunado y tiene grandes reservas de petróleo que puedan I ser explotadas, com o en los Estados de la península arábiga. Estas éli- 1 tes, com o Esm an dice, "pocas veces corren riesgos políticos y son, m ás | bien, reform adores cautelosos”.1 En tal situación, la actividad política es I severam ente limitada y la com petencia política por lo general no se p er-1 mite. Los partidos políticos y los grupos de interés con diferentes pro- 1 gramas no son tolerados o son débiles. Por otro lado, la élite política no 1 intenta movilizar a la masa de la población por medio de un m ovim iento I político oficial, y tiene poco interés en articular una ideología política. 1 1 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en la ob ra d e Joh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. Siffin , c o m p s., Approaches to D evelopm ent: Politics, A dm inistra • I tion and Change, N u ev a York, M acG raw H ill, p. 88, 1966.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
371
n actitud de aceptación y conform idad política en la com unidad coniic a la élite dominante; por eso, ésta no se siente inclinada a provocar I*1. nías presionando con programas para mejorar el nivel de alfabe■i ion de las m asas o con otros programas que estim ularían la coniii i;i y la actividad política. La fam ilia o el grupo de fam ilias dirigen• ii tal régimen debe confiar en el ejército y la burocracia civil com o Im m entos para alcanzar el cam bio que es considerado deseable y, al mno tiem po, com o barreras para el cam bio considerado indeseable, maquinaria administrativa es el principal vehículo para la acción, 1 0 s u habilidad para operar con efectividad es lim itada por sus caraci M ir a s tradicionales, por su condición rudim entaria y por las dificuli f s que encuentra en penetrar en la com unidad. Las reform as aplicah para remediar estas lim itaciones son em prendidas con resistencia y motivamente, si es que son aceptadas. I <>s regím enes neotradicionales son m ás recientes y es probable que lim iten en núm ero a pesar de resultar m enos com unes; adem ás, éstos 11 mucho más activos en la prosecución de sus m etas anunciadas y se lo litan a futuros inciertos. La élite política de estos regím enes deriva legitimidad de fuentes religiosas tradicionales, más que de fuentes •iii.uquicas o aristocráticas. Una cam paña para preservar la religión lodoxa puede ser un buen candidato para con stitu ir un prevalecienV continuo objetivo de la política pública. Las metas modernizado ii.des pasan a un plano de im portancia secundaria. Los líderes religio, aunque dom inan, deben contar con personas confiables de origen i o para ocupar m uchas de las posiciones políticas formales y para los e .los de la burocracia civil y militar. Al igual que en los regím enes tra• tonales ortodoxos, las posibilidades de sobrevivencia de los regíme•. neotradicionales, después de pasada la euforia que produce la tom a I poder, parecería depender, a largo plazo, de la com petencia y efectivi•I de los funcionarios de la burocracia. Ejem plos principales de regi d le s elitistas tradicionales serían Arabia Saudita, con un régim en trali lonal ortodoxo, e Irán, con un régim en neotradicional.
Regímenes tradicionales ortodoxos: Arabia Saudita Alubia Saudita es una sociedad excepcional, pues com bina, en las pos trimerías del siglo xx, lo que ha sido llam ado "un Estado patriarcal en el ii* h i to” con una inm ensa riqueza en la forma de la m ás grande reserva .1* petróleo con ocid a.2 W enner ha descrito a Arabia Saudita com o un I .is lim ita d a s fu e n te s d isp o n ib le s d e A rabia S a u d ita in clu y en a R ich ard A. C h ap m an , A d m in istrative R eform in S au d i A rab ia”, Journal of A dm inistration Overseas, vol. 13,
372
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
país que retiene "los elem entos esenciales de un sistem a de valores, de un conjunto de pautas de conducta tanto para las élites com o para las masas, y de un sistem a político que es en m uchos aspectos un anacro nism o en el m undo moderno".3 El marco constitucional y político ape nas perm ite ser calificado com o un Estado nacional territorial, en el sentido más conocido del concepto. La dinastía dirigente Saudita ha sido, sin em bargo, capaz de m antener una sociedad con una solidaridad interna que descansa en bases tradicionales, com o las costum bres, la herencia y la religión. En la m edida de lo posible, la fam ilia real ha bus cado m antener el m odelo de gobierno patriarcal y personal, m ientras se ha em barcado en un gigantesco proyecto de desarrollo económ ico, a la vez que ha tom ado medidas de reforma social. Aunque ahora la maquinaria gubernam ental incluye un núm ero per m anente cercano a los 20 m inisterios, casi todos ellos han sido creados apenas en los últim os 30 años, y el Consejo de M inistros no com en zó a funcionar de una manera significativa hasta la mitad de los años cin cuenta. Aun hoy, miem bros de la familia real ocupan casi todos los pues tos im portantes y m iem bros de la tradicional clase alta ocupan las posi ciones de alto nivel. Sin embargo, una "nueva” clase m edia educada de manera laica está alcanzando cada vez más prominencia en el sector "mo derno" de los m inisterios, com o com ercio, salud y com un icacion es.4 En n ú m . 2, pp. 3 3 2 -3 4 7 , 1974; M an fred W. W en n er, “S a u d i Arabia: S u rvival o f T rad ition al E lites", en la ob ra d e Frank T a ch a u , c o m p ., P o litica l E lites a n d P o litica l D e v e lo p m e n t in the M id d le E a st, C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C om p an y, pp. 157-191, 1975; O sa m a A. O sm an , “F o rm a lism v. R ealism : T h e S a u d i A rabian E x p e r ie n c e w ith P ositio n C la ssifica tio n ”, P u blic P ersonn el M a n a g em e n t , vol. 7, n ú m . 3, pp. 177-181, 1978, y “S a u di Arabia: An U n p reced en ted G row th o f W ealth w ith an U n p aralleled G row th o f B u re a u cra cy ”, In te rn a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 45, n ú m . 3, pp. 2 3 4 -2 4 0 , 1979; A b d elrah m an A l-H egelan y M on te P alm er, " B u reau cracy an d D e v e lo p m e n t in S a u d i Ara b ia ”, The M iddle E a st Jou rn al, vol. 39, n ú m . 1, pp. 4 8 -6 8 , in v iern o d e 1985; M. A l-T aw ail, P u b lic A d m in istr a tio n in th e K in g d o m o f S a u d i A rabia, R iyad (E l-), A rabia S a u d ita , Institute o f P u b lic A d m in istra tio n , 1986; M ord ech ai Abir, "The C o n so lid a tio n o f th e R u lin g C lass a n d th e N e w E lite s in S au d i A rab ia”, M iddle E astern S tu d ie s, vol. 23, pp. 150-171, abril d e 1987; M o n te P alm er, A b d elrah m an A l-H egelan , M o h a m m ed B u sh a ra A b d elrah m an, Ali L eila y El S a y eed Y a ssin , " B u reau cratic In n o v a tio n an d E c o n o m ic D ev elo p m en t in th e M id d le E ast: A S tu d y o f E gyp t, S au d i A rabia, an d th e S u d a n ”, J o u rn a l o f A sian a n d A frican S tu d ie s, vol. 24, n ú m . 1-2, pp. 12-27, en ero-ab ril d e 1989; A ym an A l-Y assin i, "Sau di A rab ia”, en la ob ra d e V. S u b ra m a n ia m , co m p ., P u blic A d m in istr a tio n in th e T hird W orld: An In tern a tio n a l H a n d b o o k , W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, c a p ítu lo 8, 1990; A dnan A. A lsh ih a y Frank P. S h erw o o d , “T h e N eed for a C on cep t in E x e c u tiv e P erson n el S y ste m s an d D evelop m en t: S au d i A rabia a s an Illu strative C ase”, e n Ali F arazm an d , co m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tive a n d D eve lo p m en t P u blic A d m in istr a tio n , N u ev a Y ork, M arcel D ekker, c a p ítu lo 32, 1991, y P eter W. W ilson y D o u g la s F. G raham , S a u d i A rabia: The Corn ing S to rm , A rm onk, N u ev a York, M. E. S h arp , 1994. 3 W en n er, "Saudi Arabia: Su rvival o f T rad ition al E lite s”, p. 167. 4 W en n er afirm a q u e “e s p o sib le d o c u m e n ta r el su r g im ie n to y c r e c ie n te in flu en cia d e lo q u e se ha d e n o m in a d o 'una n u eva cla se m e d ia ’ en tre la cu al p u ed e en co n tr a r se el p r e d o m in io d e s is te m a s d e v a lo res ra cio n a lista s, u n iv ersa lista s y se c u la r e s. P or otra p arte, n a d ie
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
373
gran medida, el sistem a político de Arabia Saudita continúa siendo tra dicional, bajo un liderazgo aristocrático y sin instituciones políticas d i ferenciadas, aunque en 1992 se creó una Asamblea Consultiva integrada por 60 miem bros designados que com enzó a funcionar a finales de 1993. La rudim entaria burocracia Saudita, aunque ha crecido rápidam ente en núm ero y ha asum ido nuevas obligaciones form ulando y adm inisilando program as de desarrollo, aún no tiene la suficiente capacidad para cum plir con las dem andas que se le plantean. El gobierno es el pi ¡ncipal em pleador y la proporción de trabajadores del Estado respec to al total de la población ha crecido; sin em bargo, el mayor aum ento Ii.i sido en los niveles más bajos de la jerarquía adm inistrativa, donde el •.obreempleo es evidente. Por otro lado, la habilidad gerencial, técnica y t lentífica continúa siendo escasa. A pesar de los esfuerzos extraordinal'ios destinados a reclutar expertos no sauditas para tales puestos, que alcanzan m ás de 30% en un determ inado m om ento, m uchos puestos vacantes no han sido llenados u ocupados. Los esfuerzos de reforma ad ministrativa, incluida la aprobación de la ley del servicio público en 1970 ■|lie declaró el mérito com o principio de ascenso en el em pleo público y l.t adopción de conceptos de clasificación de los puestos, han m ostrado un gran form alism o cuando han sido realm ente puestos en práctica. Un miento de evaluar la capacidad para impulsar el desarrollo por parte de la burocracia saudita usando seis dim ensiones (im pulso psicológico, flemI>iIidad, com unicación, relaciones clientelistas, imparcialidad y satisluición en el trabajo) mostró que la burocracia es m uy lenta, adem ás de •pie tiene muy bajas calificaciones en cada una de esas áreas, sugirien do que “probablem ente es de muy poca utilidad para el gobierno Saudi ta en su intenso esfuerzo por proveer de servicios a la población saudita, o en su igualmente intenso esfuerzo por escapar de la trampa del rentismo V la dependencia externa".5 Estudios recientes indican que la mayoría de los ejecutivos sauditas está "predispuesta contra la creación de progra mas de desarrollo que podrían generar conflictos sociales o cam bios en rl sistem a de valores", y considera "que sólo es responsable ante sus superiores, mas no ante las dem andas am bientales o debidas a situacioi i « s especiales" y “se muestra contraria a generar la innovación entre mi . subordinados".6 Osman sintetiza la situación diciendo que "el rápido m in ie to d a v ía se ñ a la r en A rabia S a u d ita lo s in ic io s d e un sis te m a p o lític o d o m in a d o por I.i p a rticip a c ió n d e la s m a sa s, las id e o lo g ía s p o p u lista s, y m u c h o m e n o s el p ap el p r o m i n en te q u e c o n fr e cu en cia se esp era q u e d e se m p e ñ e u n a estru ctu ra m ilita r m o d e rn iza d a y i.n lo n a lista en el ‘e s fu e r z o para la m o d e r n iz a c ió n ”’. Ibid., pp. 177-179. Al llc g c la n y P alm er, " B u reau cracy an d D ev elo p m en t in S a u d i A rab ia”, p. 67. '■ V é a te , d e P a lm er et al., " B u reau cratic In n o v a tio n an d E c o n o m ic D ev elo p m en t in the M iddle E a st”, pp. 2 6 -2 7 , y d e A lsh ih a y S h erw o o d , “E x e cu tiv e P erson n el S y stem s: S au d i Ai tihlu", p. 4 5 3 .
374
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
crecim iento de la riqueza ha creado un am biente de excesivo optim is mo, sin tomar en consideración la capacidad de la burocracia [...] Arabia Saudita es un país con riqueza ilim itada, pero con recursos hum anos muy limitados".7 Regímenes neotradicionales: Irán Irán es un ejem plo más com plejo y cam biante de un régim en elitista tradicional.8 Binder afirmó hace casi 30 años que Irán recapituló "den tro del espacio de una vida, la mayoría de la vasta experiencia política 7 O sm a n , "Saudi Arabia: An U n p reced en ted G row th o f W ea lth ”, pp. 2 3 7 y 2 39. 8 Las fu e n tes q u e tratan la situ a c ió n en Irán a n te s d e la c a íd a d el sh a in clu y en , de R ich ard W. G able, "Culture an d A d m in istra tio n in Irá n ”, M iddle E a s t J o u rn a l, vol. 13, n ú m . 4, pp. 4 0 7 -4 2 1 , 1959; d e L eonard B in d er, Irán: P o litica l D e v e lo p m e n t in a C hanging S o ciety, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C aliforn ia P ress, pp. 127-144, 1962; d e Jam es Alban B ill, The P o litics o f Irán: G rou ps, C lasses, a n d M o d e m iz a tio n , C o lu m b u s, O h io, C har les E. M errill P u b lish in g Co., 1972; d e M arvin Z on is, "The P o litica l E lite o f Irán: A S eco n d Stratum ?", pp. 193-216, en la ob ra d e T ach au , co m p ., P o litica l Elites', d e M arvin Z on is, The P o litica l E lite o f Irán, P rin ceto n , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1976; de H o o sh a n g K u k lan, "Civil S erv ice R eform in Irán: M yth an d R ea lity ”, In te r n a tio n a l R e view o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 43, n ú m . 4, pp. 3 4 5 -3 5 1 , 1977; d e J a m es A. B ill, "Irán and the C risis o f ’7 8 ”, Foreign A ffairs, vol. 57, n ú m . 2, pp. 3 2 3 -3 4 2 , in v iern o d e 1978-1979; y de M. R eza G h od s, Irán in th e T w en tieth C en tu ry, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P ub lishers, 1989. Para in fo r m a c ió n so b re la R ep ú b lica Islá m ic a d e Irán, v éa se, d e E ric R o u lea u , " K h o m ein i’s Irán ”, Foreign A ffairs, vol. 59, n ú m . 1, pp. 1-20, o to ñ o d e 1980; d e H o o sh a n g K uklan, "The A d m in istra tiv e S y stem in th e Isla m ic R ep u b lic o f Irán: N ew T ren d s and D irection s" , In tern a tio n a l R e v ie w o f A d m in istr a tiv e S cien ces, vol. 47, n ú m . 3, pp. 21 8 -2 2 4 , 1981; d e J a m es A. B ill, "The P o litics o f E x trem ism in Irán ”, C u rren t H isto ry, vol. 81, n úm . 4 7 1 , pp. 9-13, e n e r o d e 1982; d e E la in e S c io lin o , "Iran’s D u rab le R e v o lu tio n ”, Foreign Af fa irs, vol. 61, n ú m . 4, pp. 8 9 3 -9 2 0 , p rim avera d e 1983; d e S h a h ro u g h A khavi, "Elite Factio n a lism in th e Isla m ic R ep u b lic o f Irán ”, M iddle E a st Jou rn al, vol. 4 1 , n ú m . 2, pp. 1812 0 1 , p rim avera d e 1987; d e Ali F arazm an d , “T h e Im p a cts o f th e R ev o lu tio n o f 1 9 78-1979 o n th e Iran ian B u re a u c ra cy an d Civil Service", In te rn a tio n a l J o u rn a l o f P u b lic A d m in istr a tio n , vo l. 10, n ú m . 4, pp. 3 3 7 -3 6 5 , 1987; d e C h arles F. A ndrain, " Political C h an ge in Irán ”, en P o litica l C hange in th e T hird W orld, W in ch ester, M a ssa ch u se tts, A lien & U n w in , c a p ítu lo 8, pp. 2 5 2 -2 8 3 , 1988; d e F ou ad A jam i, "Irán: T h e Im p o ssib le R e v o lu tio n ”, Foreign Affairs, vol. 67, n ú m . 2, pp. 135-155, in viern o d e 1988-1989; d e R. K. R am azan i, c o m p ., "The Isla m ic R ep u b lic o f Irán: T he First 10 Y ears [S y m p o siu m ]”, M iddle E a st J o u rn a l, vol. 43, n ú m . 2, pp. 165-245, p rim avera d e 1989; d e Ali F a ra zm a n d , The S tate, B u reau cracy, a n d R e v o lu tio n in M odern Irán , N u ev a York, P raeger, 1989; d e S h ireen T. H u n ter, "PostK h o m e in i Irán ”, Foreign A ffairs, vol. 68, n ú m . 5, pp. 133-149, in v iern o d e 1989-1990; de Ali F a ra zm a n d , "Irán”, en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., P u blic A d m in istr a tio n in the Third W orld, c a p ítu lo 7; d e Ali F arazm an d , "State T rad ition an d P u b lic A d m in istra tio n in Irán in A n cien t a n d C on tem p orary P ersp ective" , "B u reau cracy, A grarian R efo rm s, an d R eg im e E n h a n cem en t: T h e C ase o f Irán ”, y " B u reau cracy an d R evolu tion : T h e C ase o f Irá n ”, en la ob ra d e F a ra zm a n d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D ev e lo p m e n t P u blic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo s 19, 39 y 55; de S h ireen H u n ter, Irán a fter K h o m e in i, N u ev a York, P raeger, 1992; d e M ah n az A fk ham i y E rika F riedl, co m p s., In th e Eye o f th e S to rm : W om en in P ostR e v o lu tio n a ry Irán , S y ra cu se, N u ev a York, S y ra cu se U n iversity P ress, 1994, y d e H a zh ir T e im o u ria n , "Iran’s 15 y ears o f Isla m ”, The W orld T oday, vol. 50, n ú m . 4, pp. 6 7 -7 0 , abril d e 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
375
lodo el M edio Oriente", y que "la variedad de fórmulas de legitimidad patrones de actividad política que coexisten y com piten entre sí" es •im ionio de la naturaleza cam biante del sistem a político iraní.9 Esta Habilidad ha sido am pliam ente dem ostrada porque, con el derrocaifiito de la m onarquía de Pahlevi en 1979 y su sustitución por la Reublica Islám ica del ayatola Ruhollah Jom eini, Irán ha sustituido un > im en de élite tradicional por otro. 1.11 1re otras diferencias que lo distinguen de la mayoría de los países ,l«'l Medio Oriente, Irán nunca ha sido una colonia de un poder occid en tal di rectam ente sujeta a control extranjero. El beneficio de este hecho »'*. que Irán tiene autoestim a nacional y ha contado con la experiencia •le nna política exterior independiente, situación que ha ayudado tanto o la m onarquía com o a la República Islám ica. Haber evitado la condi ción colonial tam bién ha tenido sus costos; sin em bargo, com o Zonis ha unialado, durante la monarquía “Irán nunca tuvo la experiencia de conlai con un enem igo palpable que tuviera bajo su control sím bolos tangi bles. Nunca hubo el elem ento que m ovilizara las aspiraciones nacionali ■s que, por ejemplo, la lucha anticolonial y por la independencia dio a olías naciones". l o s m itos de la unificación nacional o las bases de la identidad nacion.il no crecieron. Los iraníes no desarrollaron el concepto de “ciudadain.i iraní.10 La tradición monárquica fue la principal fuerza de unidad y Irritimidad, el Estado fue identificado con la institución de la m onar quía y la población fue considerada súbdita del monarca; sin embargo, I.i legitimidad monárquica resultó ser insuficiente. Por primera vez, el derrocamiento del sha ocasionó una masiva m ovilización de la energía nacional que fue incorporada y usada por la República Islám ica. Otra consecuencia de haber escapado al estatuto colonial fue que Irán no luvo una burocracia colonial que fuera, posteriorm ente, el m odelo para estructurar una burocracia de origen nacional o un m odelo de conducta para los burócratas. Esto ha com plicado el desem peño adm inistrativo lauto del anterior régim en tradicional ortodoxo com o del actual régimen neotradicional. El foco de atención aquí es el contraste entre las características políti<.is y adm inistrativas del régimen del sha y de la República Islámica durante sus años formativos. La monarquía Pahlevi fue un régim en tra dicional ortodoxo típico, especialm ente en su hincapié en lo que James liill ha descrito com o "la política de un sistem a de preservación" más que un sistem a dirigido a alterar en alguna forma fundam ental el sisteB in d er, Irán, pp. 59-60. 10 Z o n is, "The P o litica l E lite o f Irán”, en la ob ra d e T ach au , Political Elites, p. 203.
376
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
ma co n o cid o.11 La “revolución blanca” del sha significó enorm es gasto de los beneficios obtenidos por la venta del petróleo, en inversiones e la infraestructura con el propósito de mejorar los m edios de producciói y de com unicación, y aum entar el tam año y la capacidad de las fuerza armadas. Pero Irán, com o sociedad, estuvo caracterizado durante ese tiem po por un m ínim o flujo de beneficio de esos gastos hacia la m asa da la población, hecho que perm itió a Marvin Zonis calificar a Irán como una sociedad “caracterizada, con m ucho, m ás por el crecim iento que por el desarrollo”.12 El poder político estuvo sum am ente concentrado en la persona del sha, y la élite política local consistió en un grupo muy pequeño, que se gún estim aciones de Zonis estaba formado por apenas 300 personas, in cluido un “segundo estrato" de la clase dirigente “localizado estructural m ente entre el sha y la no élite",13 y que tenía com o función poner en m ovim iento las políticas del sha. Los m iem bros de esta élite política selecta fueron tam bién casi invariablem ente m iem bros de la élite oficial y ocupaban posiciones formales dentro de la estructura gubernamental. Esta estructura, sin em bargo, estaba fragmentada y sin dirección. La coordinación operacional tenía que ser proporcionada por oficiales con m ucha influencia y con acceso al sha. La burocracia que sirvió en este régim en se hallaba tam bién segm entada de acuerdo con las dependen cias más que uniform em ente estructuradas. Después de años de esfuer zo, una ley aprobada en 1966 intentó introducir un sistem a de mérito basado en la clasificación de la posición y en el concepto de igual pago para igual trabajo, pero estas reformas aparentem ente estaban en con tradicción con los valores y las normas iraníes. Como resultado, las re formas tuvieron desafortunados efectos o se convirtieron en inoperantes. Dentro de este inusual am biente político y adm inistrativo, los m iem bros de la élite política y los burócratas de carrera m ostraron algunas características com partidas. Una fue la gradualm ente am plia base so cial desde donde fueron reclutados, produciendo la aparición de lo que Bill describió com o una "nueva clase",14 que con sistió en personas con habilidades y talentos adquiridos m ediante el acceso a la educación m o derna en Irán o en el extranjero. Los m iem bros de esta creciente intelligentsia profesional-burocrática fueron deliberadam ente reclutados por el sha para ocupar im portantes puestos en el gobierno, con el propósito de mejorar el nivel de calidad y com petencia y así dism inuir su depen dencia en la élite tradicional y, en general, mejorar su posición política. 11 B ill, The Politics o f Irán, pp. 133-156. 12 Z o n is, "The P o litica l E lite o f Irán ”, p. 2 07. ^ Ibid., pp. 195-196. 14 B ill, The Politics o f Irán, pp. 53-72.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
377
■ jirsar de su com ún entrenam iento técnico, esta intelligentsia tam bién ■p Convirtió en foco de críticas, lo m ism o proclamadas tanto abiertamen■ ) Como de manera oculta por el régim en. Los m iem bros com partieron ni i lindes características tales com o “cinism o político, desconfianza per lón.ti, inseguridad manifiesta y explotación interpersonal” —form ando W) síndrom e de resistencia encubierta que fue predom inante entre la flllr política y los más altos rangos de la burocracia, com o respuesta al mulliente político externo.15 l)e esta suerte, la m onarquía de Pahlevi ejemplifica muy bien el tipo tic régimen elitista tradicional que deliberadam ente desalienta la parti• Ipación popular am plia en los asuntos políticos y que, para retener el poder, depende de una equilibrada rivalidad entre grupos subordinados ii el. Esta situación, sin em bargo, tuvo profundas consecuencias para el gobierno de Irán. El régim en del sha estuvo bajo una creciente am enaza y la ineficiencia se convirtió en el rasgo principal del sistem a adm inislialivo. I lacia fines de la década de los setenta, especialistas occidentales en iiMintos iraníes estuvieron de acuerdo en la falta de estabilidad del régi men y la probabilidad de un drástico cam bio político, pero predijeron, como lo hizo Bill, que el futuro político de Irán estaría en la "continuai ¡ón de algún tipo de gobierno bajo la fam ilia Pahlevi o de un gobierno <111 igido por un grupo de m ilitares radicales y progresistas”.16 En efecto, una intensa transición política tuvo lugar, pero ésta fue de un carácter m uy diferente al previsto por la m ayoría de especialistas oci ¡dentales. El régim en sucesor no fue una élite burocrática dom inada l > o r los m ilitares, ni tam poco un tipo de régim en distintivam ente políti co. En cam bio, este régim en no es m ás que otro régim en elitista tradii ional con una muy diferente orientación —inspirada y dom inada por el ascético líder religioso islám ico de la secta shiita, el ayatola Ruhollah lomeini. Los desórdenes, el baño de sangre y las recurrentes crisis en la políti ca interna y en las relaciones exteriores de Irán no necesitan ser expues tos detalladam ente aquí. Es suficiente decir que el resultado ha sido el surgim iento de un régim en que es form alm ente una República Islám i ca, pero que en esencia fue gobernada por Jom eini y sus aliados religio sos hasta su muerte en 1989. M uchos ocupantes de posiciones claves han llegado y se han ido, elim inados por la pérdida de apoyo de Jom ei ni, por el exilio o por la muerte. La revolución devoró a m uchos de sus tem pranos seguidores. Con el paso del tiem po, m ás y m ás clérigos se convirtieron directam ente en funcionarios oficiales, incluidos la presi15 Z onis, The Political Elites o f Irán, pp. 11-14. 16 Bill, "Irá n a n d the C risis of, 78”, p. 341.
378
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
dencia, el parlamento, el gabinete y otros im portantes puestos. Tras la cortina de la represión, sin embargo, profundas divisiones políticas han continuado existiendo, en un espectro político que va desde la extrema derecha, representada por Jom eini y el Partido de la República Islámi ca, al centro m oderado de los com erciantes y la intelligentsia laica que gradualm ente perdió terreno y fuerza antes de la muerte de Jomeini, hasta varios grupos de izquierda radical que difieren tanto en la ideo-i logia com o en las tácticas, pero que prom ueven una muy fuerte oposi-j ción al régim en y que son el principal objetivo de los arrestos y las eje cuciones. Los conflictos entre los m iem bros de la élite de la República Islámica; son algo incierto, así com o es un misterio de qué forma se resuelven y sus consecuencias. La opinión de Bill en 1982 era que la fábrica política y social de Irán “había continuado siendo enm arañada por el faccionalism o del gobierno, la rivalidad personal, las divisiones étnicas, el fana tism o religioso, el enfrentam iento ideológico y los problem as económi-! eo s”, y anticipó el surgim iento de algún tipo de gobierno m ilitar.17 En 1987, Akhavi reconoció que el poder se había consolidado con éxito, pero concluyó que el faccionalism o entre la élite política había obstacu lizado la evolución de una coherente política estatal.18 La mayoría de observadores anticipó que la prueba de la capacidad de sobrevivencia llegaría con el vacío de poder dejado por la m uerte de Jom eini. Cuan do esto sucedió, a m ediados de 1989, la transición fue extraordina riam ente fácil y tranquila. Ali K ham enei, quien había sido el presidente desde 1981, fue nom brado com o el suprem o líder religioso al día si guiente de la m uerte de Jom eini y después, en el verano de 1989, Hashemi Rafsanjani, quien había presidido la legislatura unicam eral, fue el ganador con 85% en las votaciones a la presidencia. Rafsanjani ha sido considerado desde hace m ucho un moderado dentro del grupo dirigen te. En vista de que continúa en el cargo, la transición ha dem ostrado la estabilidad y la perm anencia de este régim en, por lo m enos en el futuro próxim o.19 A largo plazo, el papel de la burocracia —civil y m ilitar— puede con vertirse en un factor clave, com o lo fue en el proceso que decidió el des tino del sha. Según H ooshang Kuklan, “el sistem a adm inistrativo tuvo en Irán un papel activo, agresivo y de injerencia en la revolución. Probó no ser el guardián del statu quo. De hecho, estuvo m ilitantem ente com prom etido en inm ovilizar al régim en del sha, facilitando el éxito de la 17 Bill, "The P olitics o f E x tre m ism in Irán", pp. 9, 36. 18 Akhavi, “E lite F a c tio n a lism in the Islam ic R ep u b lic o f Ir á n ”, p. 182. 19 P a ra u n a o p in ió n p e sim ista re sp ec to a las p e rsp ectiv as fu tu ra s del ré g im en , véase, T eim o u ria n , “I ra n ’s 15 y e ars o f Islam ".
de
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
3 79
(sición”.20 Con el gradual aum ento y extensión del paro y las huelgas, tlvidades vitales com o la recaudación de im puestos, la distribución de trgía, el transporte y la producción de petróleo fueron afectadas, imdiendo de esta manera la capacidad del gobierno para funcionar. I >csde el com ienzo, la República Islám ica ha tenido que equilibrar su Ir res y lealtad a su liderazgo y objetivos, con la necesidad de mantei la maquinaria gubernam ental en operación. Hay indicios de que el l i)',iio régim en se derrumbó m ucho antes de lo que las fuerzas revoluonarias esperaban; por ello, estas fuerzas no estaban preparadas para •.lalar un nuevo sistem a de gobierno cuando llegaron al poder. Faraztttul informó que durante el primer año se hicieron muy pocos cam us en la estructura administrativa o el servicio público. Luego, vino un i iodo de aproxim adam ente tres años en que se dio especial prioridad escrutinio de la lealtad del sector público a la revolución. Se usó una • I de com ités encargados de hacer la purga. Kuklan estim ó que 5% de Itierza de trabajo perdió sus em pleos o se acogió a una jubilación forda, y m uchos de ellos se enfrentaron a juicios ante com ités revoluciotti ¡os. La im portancia de la purga fue más grande en los altos rangos y ii las dependencias más importantes. Bill dijo que Irán había perdido \s o cuatro de sus niveles más altos de la tecnocracia. El M inisterio de elaciones Exteriores aparentem ente perdió 40% de sus funcionarios, y '.wstitución de em pleados en las universidades fue por lo m enos de |0 ‘ <. Sin duda, la anterior escasez de expertos, técnicos y adm inistradoN de diferentes clases se agudizó por la cam paña de depuración, y el oblema se agravó aún más por la pérdida de m uchos profesionales lie voluntariam ente escogieron dejar el país en busca de mejores y más ranquilas condiciones de vida. A pesar de la adopción de conceptos com o neutralidad política, recluiinliento por mérito y el respeto del rango en el trabajo com o parte de n*. reformas adm inistrativas durante los años sesenta y setenta, la burot’l ai ia pública había sido, de hecho, politizada bajo el gobierno del sha. I Jurante el periodo que va desde finales de los años setenta hasta 1982, In República Islám ica repolitizó a la burocracia en un grado más con el propósito de ganar su aceptación y su apoyo a los valores religiosos islá micos y a la ideología política propuesta por el nuevo régimen. Un recurNo para im poner la conform idad fue el nom bram iento de un clérigo en l.i dirección de cada agencia gubernam ental, quien actuó independienlem ente de la dirección oficial. Su propósito declarado era proteger y tpoyar los principios islám icos, pero aparentem ente tuvo un am plio iimj-o de responsabilidades. Junto con estas exigencias de lealtad, la bu Ktiklan, "The Adm inistrative System in the Islam ic Republic o f Irán”, p. 218.
380
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
rocracia se enfrentó a más exigencias en su tarea adm inistrativa. El al cance de la actividad gubernam ental se debió a la nacionalización de la banca privada, de las com pañías de seguros, de las grandes industrias y del com ercio exterior. Varias instituciones nuevas de raíz revoluciona ria fueron creadas para la seguridad del régim en, com o la guardia revo lucionaria (que estuvo separada de las fuerzas m ilitares convencionales), tribunales revolucionarios y centros de seguridad pública y protección en los barrios. Todo esto aum entó tanto el núm ero com o las responsabi lidades de los funcionarios. El sector privado dism inuyó y el sector pú blico creció. Desde 1983, según Farazmand, ha habido un gran cam bio “en direc ción a la m oderación, un relajamiento de las posiciones radicales en los asuntos internos y en las relaciones exteriores, y una aceptación de cri terios com unes en los acuerdos y arreglos sociales".21 Para la burocra cia, esto ha significado una nueva aceptación del con ocim iento especia lizado, y para los burócratas profesionales una relativam ente mayor seguridad en sus trabajos. El descenso de la presión pudo haber dado lugar a un mejor desarrollo de sus capacidades, pero tam bién ha revivi do algunos de los anteriores m otivos que aum entaron el autointerés de la burocracia, resultando en la insatisfacción pública con su m anera de operar. “La burocracia iraní no ha sido abolida por la revolución. Al contrario, ha sobrevivido y ha prevalecido com o una bien afincada insti tución de poder."22 De aquí que los prospectos de éxito que tiene este poco com ún régim en elitista tradicional para consolidarse de manera más sólida depende, en gran medida, de si es capaz de controlar estas tendencias, y de m antener y ponerle lím ites a una burocracia pública capaz y responsable.
S is t e m a s
d e é l it e b u r o c r á t ic a p e r s o n a l is t a s
Entre los sistem as elitistas burocráticos, algunos están caracterizados por lo que en esencia es el gobierno de un solo hombre, con un solo in dividuo situado claram ente en una posición de dom inio, aunque depen diente de una burocracia profesional para su continuidad o sobreviven- i cia. En la mayoría de los casos, el líder tiene antecedentes m ilitares y com anda lo que se ha conocido com o un régim en caudillista o de hom- i bre fuerte. En pocos casos, la posición de líder en el liderazgo persona- I lista ha sido ocupada por una persona con antecedentes civiles. Los regím enes caudillistas o de hom bre fuerte han ocurrido a menú- i 21 F a ra z m a n d , ‘T ram an B u re a u c ra c y a n d Civil Service”, p. 345. 22 Ibid., p. 35 5 .
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
381
il) i en los países de América Latina durante los siglos xix y xx, y en años 10 lentes en los países al sur del Sáhara en Africa. La palabra española i nudillo, que significa líder o jefe, fue aplicada durante el siglo xix a lo 11111 * se convirtió en una forma característica de liderazgo político en América Latina. Los caudillos, com únm ente de origen m estizo o indíge na, llenaron el vacío de poder dejado por la desaparición de los go r r in o s coloniales y por el generalizado fracaso de los regím enes consti11 k lonales después de la independencia. La fragmentación geográfica resultante del poder político ocasionó el surgim iento de ejércitos dirigi dos por caudillos que a m enudo no consistieron más que en una banda ni mada dirigida por un autoproclam ado “general'’. Gino Germani y Kalni.in Silvert señalan que en esta tradición caudillista latinoam ericana "la fragmentación geográfica tom ó la forma de un Estado 'federal', el goItierno absoluto del caudillo la forma del 'presidente', y, al m ism o tiem po, ‘general’ del ejército".23 A m enudo, esta alternativa pareció preferible mlas perm anentes rivalidades entre las facciones. El m odelo más com ún Itic* el surgim iento de dictaduras de estilo caudillista que intervinieron en l'< t iodos de caos político, pero ocasionalm ente los caudillos tuvieron rxiio en perpetuarse o m antenerse en el poder por largo tiempo. Ejem plos notables son Rodríguez de Francia, conocido com o el Supremo, i p lien gobernó a Paraguay de 1814a 1840, y el general Porfirio Díaz, quien luí' presidente de M éxico de 1877 a 1910. Cada vez m enos com unes en América Latina desde principios del si r i o xx, tales regím enes políticos con características caudillistas o de hombre fuerte han aparecido desde la segunda Guerra Mundial en mui líos países africanos de independencia reciente. En su clasificación de l o s regím enes políticos al sur del Sáhara con un alto grado de interveni ion militar en la vida política, Claude E. Welch, júnior, contrasta las i .itegorías “personalistas" y “corporativistas” con el m odelo caudillista o .Ir hombre fuerte. Según Welch, los regím enes personalistas se centran alrededor del jefe de Estado o com andante en jefe y se caracterizan por liaber sido el resultado de la intervención de un oficial de alto rango de las fuerzas armadas, quien la identifica con sus propios intereses, nomln a oficiales y civiles en los puestos del gabinete y puede promover y dilundir una “ideología” nacional que pone de relieve la importancia del |cfe de Estado.24 Como señala Welch, en estos regímenes personalistas G ino G e rm an i y K a lm a n Silvert, "Politics, Social S tru c tu re and M ilitary In terv e n tio n s m I ;itin A m erica”, en la o b ra de W ilson C. M cW illiam s, com p., Garrisons and Government, Sun F rancisco, C handler, pp. 230-231, 1967. iA C laude E. W elch, Jr., "P erso n alism a n d C o rp o ratism in African A rm ies”, en la o b ra de ( .ilh crin e M cArdle K elleher, com p., Political Military System s: Comparative Perspectivas, llfverly Hills, C alifornia, Sage P u b lica tio n s, p. 131, 1974. T am bién véase, de R obert II lackson y Cari G. R osberg, Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant,
382
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
el jefe de Estado se convierte en “el foco, el principal m otor”, que evoca la im agen del “benevolente, el líder de la m odernización" y quien puede promover la unidad nacional. Con el poder así concentrado en el jefe de Estado, la consecuencia es siem pre la inestabilidad del gabinete. El lí der personalista se asegura de que las posiciones gubernam entales más im portantes sean distribuidas entre aquellos que él considera más con fiables y ávidos de apoyarle. Las extravagancias de tal liderazgo están ilustradas en el com entario, citado por Welch, de un general en el poder de la República Central Africana, quien afirmó que sólo su gabinete había cam biado con m ás frecuencia que sus políticas.25 La duración de estos regím enes personalistas es im predecible. Con un poder que descansa básicam ente en las dem andas de obediencia a la je rarquía, cualquier ruptura en la disciplina y cohesión militar produce la am enaza de más intervención. El oficial de alto rango y sus más cerca nos asociados no pueden evitar el obvio factor de que su poder político se deriva del uso de la coerción. Éstos son regím enes continuam ente vulnerables. Fácilm ente se puede suponer que tal régim en tendrá un im pacto dis tintivo en las características del sistem a adm inistrativo. Por ejemplo, con el peso del poder adm inistrativo centralizado en el líder, él es quien tom a las más im portantes decisiones adm inistrativas. Los burócratas de más alto rango son exam inados por él y la burocracia parece una com u nidad patriarcal dirigida por un caudillo. Aquellos burócratas que son leales al líder y le apoyan son am pliam ente recom pensados con aum en tos de salario, ascensos y otros reconocim ientos. Aquellos funcionarios que no despliegan o no tienen estos atributos son castigados por m edio de rem ociones, despidos o quizá incluso con la muerte. En general, los funcionarios de alto rango de la adm inistración serán nom brados por el caudillo, atfffcr decidirá con base en sus autodefinidos criterios, pero especialm ente con los criterios de la lealtad personal y la adhesión a la ideología Jtíel régimen. Se podría tam bién suponer que los criterios de reclutam iento por mérito, com o la posesión de habilidades técnicas, el nivel de eqpcación, la experiencia de trabajo o la com petencia profesio nal serán dé\noca importancia, si es que son tom ados en consideración. El hom bre Kuerte o caudillo m ilitar con estilo de gobierno personalis ta ha tenido sua.representantes en Latinoam érica durante el siglo xx. El ejem plo más prolongado de este tipo de gobierno fue el del general Al fredo Stroessner en Paraguay, quien estuvo en el poder de 1954 a 1989, cuando fue derrocado por otro general que había sido su cercano coBerkeley, C alifornia, U niversity of C alifo rn ia Press, 1982, y de S a m u el D ecalo, Psychoses o f Power: African Personal D ictatorships, B oulder, C olorado, W estview P ress, 1989. 25 Ibid., pp. 132-133.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
383
I iborador. Otros ejem plos son el de Nicaragua antes de 1979 y el de (iiiatem ala antes de 194426 y de nuevo brevem ente en 1982-1983 (cuan do el general Efraín Ríos Montt, después de deshacerse de los otros miembros de la junta, se autonom bró presidente, antes de ser a su vez
l'a ra m ás in fo rm a c ió n que se refiere a G u a tem ala d u ra n te el ré g im en del general I*111 *i* U bico, de 1930 a 1944, véanse las a n te rio re s ed ic io n es de e ste libro.
384
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Paraguay, 1954-1989
El periodo de 35 años que abarcó el régim en de Alfredo Stroessner en Paraguay fue el más prolongado en un país con una historia de num ero sos regím enes autoritarios desde que obtuvo su independencia en 1811.27] Tras un periodo que duró más de cuatro décadas (1904-1947) de co m p e -1 tencia política hasta cierto punto abierta entre los partidos Colorado y Liberal, las condiciones se deterioraron a m ediados de siglo hasta el punto en que se establecieron las condiciones para un retorno al autori tarismo. El hom bre fuerte que aprovechó la oportunidad fue el general Alfredo Stroessner. En mayo de 1954 encabezó un golpe de Estado que tuvo éxito al derrocar al presidente y perm itió la designación de un pre-' sidente provisional sin poder. Mientras tanto, Stroessner se estaba prepa rando para asum ir el cargo. Fue designado candidato del Partido Co lorado en las elecciones presidenciales ya programadas para el 11 de julio de 1954, en las que triunfó fácilm ente, la primera de sus ocho vic torias en eleccion es presidenciales, siem pre con un m argen de por lo m enos 80%, antes de ser derrocado en 1989. Miranda describe a Stroessner com o un “gobernante no típico, no era el dictador con el estilo de caudillo ostentoso característico de otros paí ses latinoamericanos", ya que “m agistralm ente reorganizó las políticas paraguayas para que se ajustaran a sus propios designios", con lo cual dem ostró habilidad para conservar el control personal y para manipular a los diferentes grupos.28 Cuando lo com para con Fidel Castro, Sondrol clasifica a Stroessner com o un dictador “autoritario” en vez de “totalita rio, que carecía de una visión ideológica y utilizaba el poder tiránico para fines esencialm ente privados", pero que com partía con Castro "una herencia com ún de caudillaje latinoam ericano que apoyaba su poder".29 27 F u e n tes útiles incluyen a G eorge Pendle, Paraguay: A Riverside N ation, L ondres, Royal In stitu te o f In te rn a tio n a l A ffairs, 1956; Jo sep h P incus, The E conom y o f Paraguay, N ueva York, P raeger, 1968; Paul H. Lewis, Paraguay Under Stroessner, C hapel Hill, C a ro lin a del N orte, U niversity o f N o rth C arolina P ress, 1980; Paul H. Lew is, Socialism , Liberalism and Dictatorship in Paraguay, C hapel Hill, C a ro lin a del N orte, U niversity o f N o rth C arolina Press, 1982; L uis V aldés, Stroessner's Paraguay: Traditional vs. Modern A uth oritarian ism , S an G e rm án , P u e rto Rico, C en tro de In v estig acio n es del C aribe y A m érica L atina, 1986; V irginia M. B ouvier, Decline o f the Dictator: Paraguay at a Crossroads, W ash in g to n , D. C., W ash in g to n Office o n L atin A m erica, 1988; C arlos R. M ira n d a, The Stroessner Era: Authoritarian Rule in Paraguay, B oulder, C olorado, W estview P ress, 1990; P aul C. S o n d ro l, “Tota lita ria n a n d A u th o rita ria n D ictators: A C o m p ariso n o f Fidel C astro a n d A lfredo S tro e ss n e r”, Journal o f Latin Am erican Studies, vol. 23, n ú m . 3, pp. 599-620, o c tu b re de 1991; y N ancy R. P ow ers, The Transition to D em ocracy in Paraguay: Problem s an d Prospects, D ocu m e n to de tra b a jo n ú m . 171, N o tre D am e, In d ian a , H elen K ellogg In s titu te fo r In te rn a tio n al S tu d ies, U n iv ersid ad de N o tre D am e, 1992. 28 M ira n d a, The Stroessner Era, p. 1. 29 S o n d ro l, "T o talita ria n a n d A u th o rita ria n D ic ta to rs”, p. 601.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
385
I,a “clase distintiva de autoritarism o” de Stroessner se basaba en dos objetivos de m odernización que él m ism o había delineado: "acabar con t'l caos dom éstico y proporcionar a la gente algún grado de participal ii'm política".30 Pudo sacar ventaja de varias características del escena rio político que existía, entre ellas los precedentes establecidos por d ic tadores anteriores, la tendencia a la sum isión de los cam pesinos derivada de la cultura indígena guaraní y del efecto del colonialism o y la conver són religiosa, y las disposiciones de la Constitución de 1940 vigente en rse entonces, que le concedían poderes extraordinarios al Ejecutivo (in• luso la autoridad para disolver el Congreso, em itir leyes y ser el com.mdante de las fuerzas armadas, que estaban obligadas constitucionalmente a garantizar el orden y el respeto a la Constitución). Con base en esos elem entos, Stroessner creó un régim en estable de larga duración con varios rasgos interrelacionados, al que se llegó a co nocer com o la doctrina política stronista. Uno de esos rasgos fue la con versión del Partido Colorado en el partido dom inante bajo su dirección, lim itándose a los dem ás partidos opositores a un papel que no le signifii .n a un peligro. Otro fue la elección burocrática. Se dieron privilegios a la s fuerzas armadas, pero se les mantuvo bajo un control firme. El em pleo público aum entó m ucho, a más del doble entre 1972 y 1982, y abni bió a un gran núm ero de integrantes de la clase m edia que de otra manera se hubieran distanciado del régimen. Se dio gran im portancia a lo s esfuerzos de desarrollo económ ico (sobre todo en la agricultura, en l.i industria y en los proyectos hidroeléctricos), lo que dio com o resulta do aum entos anuales en el ingreso per capita durante la década de 1970 que estuvieron entre los m ás altos de Latinoam érica. La doctrina strolüsta "hacía hincapié en el papel del líder com o el elem ento esencial del nuevo sistem a político. [...] Todas las acciones del gobierno, todas las elaboraciones ideológicas, todo el bienestar material provenían, se decía, tleí trabajo y del pensam iento creativo del líder", lo que casi resultaba e n "un sem iculto de adulación total y completa" en torno a Stroessner.31 Después de los im presionantes resultados en la consolidación de su régimen durante las décadas de 1960 y 1970, el dom inio de Stroessner em pezó a debilitarse durante la década de 1980. Entre los factores que i ontribuyeron a esto estaban las divisiones dentro del Partido Colorado; ni mores acerca de posibles contendientes por la presidencia entre los lideres militares; graves problem as econ óm icos que ocasionaron una i ecesión que en 1983 había hecho ascender el desem pleo a 15% y que re ídlo en una dism inución del p i b del país y en un considerable aum ento •le la deuda exterior; nuevos puntos de fricción entre el régim en y la je,0 M iran d a, The Stroessner Era, p. 4. II Ibid., p. 69.
386
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
rarquía de la Iglesia católica; presiones externas para que se llevara a cabo una mayor dem ocratización, y el creciente descontento y desilu sión con el sistem a. A pesar de estos tropiezos, Stroessner ganó la reelec ción en febrero de 1988 y parecía haber sido capaz de superar la torm én - 1 ta, por lo m enos en el futuro inm ediato. Esta expectativa dem ostró estar equivocada un año después, cuando el general Andrés Rodríguez, quien era el segundo de Stroessner en la línea de m ando y uno de sus sucesores más probables, encabezó un gol pe de Estado el 2 de febrero de 1989. Al día siguiente, Stroessner ya es-j taba bajo custodia y Rodríguez había asum ido el cargo de presidente, di suelto el Congreso e instalado a uno de sus partidarios com o líder del Partido Colorado. Las elecciones que se realizaron en m ayo marcaron el final de la era de Stroessner. En lo que fue en apariencia una elección relativam ente libre, el general Rodríguez ganó la presidencia, lo cual abrió las perspectivas para un periodo más dem ocrático en las políticas paraguayas, si bien las perspectivas de sobrevivencia de éste siguen sien do problem áticas, aunque otro candidato del Partido Colorado fue ele gido para suceder a Rodríguez a principios de 1993.32* En el siguiente párrafo, que resume los resultados de la era de Stroessner en Paraguay, Miranda señala con perspicacia tanto las ventajas a corto plazo com o las desventajas a largo plazo de estos regím enes personalis tas elitistas burocráticos: La rapidez con que terminó el régimen de Stroessner confirma que los regíme nes autoritarios fundamentados en la distribución de las ganancias mal ob tenidas, la corrupción y el temor no se pueden sostener en el poder por siem pre. Por otra parte, su longevidad en el cargo político de mayor importancia muestra que cuando la élite dispone de suficientes recursos y la represión ase gura una oposición ineficaz y débil, a la vez que se construye un culto a la perso nalidad en torno a la figura de un líder, los regímenes autoritarios pueden conservar tenazmente sus posiciones.33
Uganda, 1971-1979 Un ejem plo sorprendente de un régimen de hom bre fuerte personalista en África fue el gobierno del general (m ás tarde m ariscal de cam po) Id i
32 P ara u n p u n to de vista de “o p tim ism o calificado" de q u e el ré g im en “c o n tin u a rá lib e ra liz a n d o y n o re to rn a rá la d ic ta d u ra ”, véase, de Pow ers, The Transition to D em ocra cy in Paraguay, p. 39. * R e cien te m e n te se llevaron a c ab o las seg u n d as elecciones p re sid en c ia les d e m o c rática s no sin e x p e rim e n ta r serio s p ro b lem as e n tre los m an d o s civiles y m ilitares. 33 Ibid., pp. 144-145.
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
387
Ahii ii Dada en Uganda.34 En 1971, cuando era com andante en jefe de las hin /a s armadas, el general Amin dirigió un exitoso golpe de Estado cjiu* derrocó al presidente Milton Obote. Inm ediatam ente después, estable ólo nn régimen personalista con él m ism o com o presidente, asum ió Completos poderes gubernam entales y suspendió todos los partidos poIIIU os. Después de ocho años en el poder, el general Amin fue a su ve/, ilt’i locado a principios de 1979, e inm ediatam ente rem plazado de nuevo |n>i Obote.35 Illanda bajo el poder de Amin no resulta fácilm ente clasificable, ya i|lic es el producto único de fuerzas históricas de la región y de los ras gos de personalidad de los individuos en el poder. Mazrui se refiere al tlf. . i i rollo de la situación después del golpe de 1971 com o la form ación ilc una “etnocracia militar”, que com binaba la tradición guerrera a frica ii.i ron la etnocracia com o base para la organización política y com o la foi mación de una “teocracia m ilitar”, que tam bién tenía sus orígenes en lit politización de la religión que históricam ente ha habido en Uganda. I1n esencia, la tradición guerrera, que vinculaba virilidad física y valor llillltar y que había estado en decadencia durante el periodo colonial, llir revivida; la etnocracia, en el sentido de un sistem a de distribución política sobre la base de las relaciones consanguíneas y que ha persisti do en la sociedad africana, se volvió m ás fuerte que nunca; y Amin y los militares sustituyeron a los m isioneros cristianos en la tarea de establei i'i las pautas de conducta personal y en el uso legítim o de las sanciones espirituales. Acertada o no esta manera de interpretar los sucesos, lo claro es que Imbo cam bios sorprendentes en los sistem as adm inistrativos y políticos • ii Uganda después de la tom a del poder por los militares. Al principio, t’l general Amin adoptó una posición conciliadora, se com prom etió con \ . i i ios esfuerzos bien publicitados a consultar con los representantes de Knipos divergentes u opositores, alentó la participación política de los • Iviles, retuvo un gabinete mayoritariam ente civil, pareció confiar de ni.mera im portante en la burocracia profesional, y de varias otras forII A dem ás del ra n g o m ilita r, "D ada”, que significa p a tria rc a o p a d re, fue u n títu lo honoi llu *> a d o p ta d o p o r Am in. 1 P ara in fo rm a ció n so b re los a co n te c im ie n to s político s en U g an d a d u ra n te el régim en ilr Amin, co n re fe re n cias in cid e n ta le s a los a sp e cto s a d m in istra tiv o s, véase, d e Ali A. Mazluí. "Piety a n d P u rita n ism u n d e r a M ilitary T h eocracy: U g an d a S o ld iers as A postolic N iu re sso rs”, en la o b ra de C a th e rin e M cA rdle K elleher, com p., Political-M ilitary System s, |i|> 105-124, y Soldiers and Kinsmen in Uganda, Beverly Hills, C alifornia, Sage P ublicalions, IV75; de N elson Kasfir, “Civil P articip atio n u n d e r M ilitary R ule in U ganda a n d S u d a n ”, en el llln o de H enry B ienen y David M orell, com ps., Political Participation under Military Regimes, II. •verly Hills, C alifornia, Sage P u b licalio n s, pp. 66-85, 1976; d e Ja c k so n y R osberg, Persoind Rule in Black Africa, pp. 252-265; y de S am u el D ecalo, Psychoses o f Power: African Per •m iid D ictatorships, c a p ítu lo 3, pp. 77-127.
388
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
mas sugirió que tenía el interés de seguir un programa dirigido hacia la fl m odernización del país, en su propia idea de una coalición militar e in«B telectual. Esta coalición entre los m ilitares y los intelectuales pronto seB disipó, sin embargo, y la dom inación m ilitar se hizo cada vez más evi-B dente, lo cual se expresó m ediante las acciones personales del general I Amin. Decalo hace ver que “las m ism as características que habían ayu-B dado a Amin a subir en los rangos de las fuerzas armadas se convirtie-B ron en las características de su régimen militar", confiando principalm en-B te en “el uso o m anipulación de la fuerza bruta". Pronto Amin “g o b ern ó * al estilo de un déspota oriental", con el resultado de que Uganda se convirtió en un sistem a de servidum bre personal de un déspota ■ brutal, dentro del que no hubo la sem ejanza de ley y orden, ni una a d m in is-B tración establecida o un conjunto de principios-guías en las políticas. Ésta fue I una tiranía en la que el antojo personal dictó las políticas, el conocim iento téc- 8 nico no tuvo ningún papel en el gobierno y en la adm inistración, la econom ía ■ sólo fue una fuente de robo para la clase dirigente, y la política exterior tuvo I com o raíces la arbitrariedad sesgada de su líder m áxim o.36
Con la sustitución de la mayoría de los m iem bros civiles del gabinete ] por militares, quienes desde entonces ocuparon los puestos claves, la 1 lista de Welch de las características de un régim en m ilitar personalista 1 corresponde al gobierno de Amin. La trascendencia de este estilo p erso -1 nalista de gobierno en la burocracia es paralelo pero rebasa al que fue 1 denunciado en Paraguay bajo el gobierno de Stroessner. En el caso de I Uganda, el país tenía, en el m om ento de la independencia, una élite b u-1 rocrática sim ilar a las otras colonias africanas de Gran Bretaña, con I funcionarios ingleses en los puestos más im portantes, pero incluyendo I a ugandeses en puestos secundarios o de aprendices. Como otras nació- I nes al ganar la independencia, inm ediatam ente sucedió una africaniza- I ción, desplazando a la mayoría de los no ugandeses. Los criterios de 1 selección para los altos puestos del servicio público hicieron más hinca- I pié en el dom inio del inglés y la educación occidental moderna. Como 1 consecuencia, los m iem bros de la élite burocrática ugandesa resultaron I con más educación que los miem bros de la élite política, especialm ente I después de la tom a del poder por los militares, ya que el ascenso en las I fuerzas armadas no dependía del dom inio del inglés o de un alto nivel 1 de educación general. El servicio público de más alto rango tam bién com en zó con las venta- 1 jas del derecho a la propiedad del puesto de trabajo y con el alto presti- I gio asociado al patrón colonial inglés. Ingresar en el servicio civil se I 36 Decalo, Psychoses o f Power, pp. 96, 98, 104.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
389
lió en una am bición de hacer carrera para la m ayoría de los gra tulo* universitarios ugandeses m ás preparados, precisam ente por la Huesa de tener una carrera segura al com pararla con los riesgos de tt actividad política o empresarial. I .1.1 posición privilegiada fue m antenida durante el periodo de Obote id |)i incipio del régimen de Amin, pero después fue com pletam ente desli'l.i. Los burócratas civiles fueron puestos en una posición de subor dina* ¡ón y dependencia respecto al gobierno militar. Esta desestabill/iH ion del servicio civil fue lograda principalm ente por m edio de la plli ni nación de las garantías del derecho a la propiedad del puesto de nal mjo. El general Amin anunció, poco después de tom ar el poder, que Un desem peño deficiente podía ocasionar la destitución, y de manera ••ni piendente lo dem ostró, en el segundo año de su gobierno, destitu yendo a 22 funcionarios que estaban entre los que tenían más tiem po de mi i virio. Algunos fueron retirados con derecho a pensión y otros no. Poco il< pués, fue realizada una acción sim ilar que afectaba a un grupo de nlit u le s de la policía. La vulnerabilidad de las carreras del servicio púl.ll i o se hizo evidente con el paso del tiem po, dependiendo cada vez más lii la im predecibilidad de los deseos del general Amin que podían term i nal rn un im previsto despido, con terribles consecuencias, que podían Un rl exilio, la cárcel o la súbita desaparición. El deterioro fue devastador 911 la calidad profesional y en las capacidades de lo que había sido un KMvicio civil bien preparado. Por consiguiente, Uganda bajo el gobierno ile Amin ofrece un asom broso ejem plo de un régim en elitista burocráIU o militar con un poder altam ente concentrado en las m anos de un in dividuo. Éste obtuvo acceso al control político usando su experiencia m i litar, pero sus excesos ocasionaron su derrocamiento pocos años después v .iI m ism o tiem po han echado un velo mortuorio sobre el incierto futu ro del país. iivii
S is t e m a s
b u r o c r á t ic o s d e
E l it e
c o l e g ia d a
I a característica distintiva de estos regím enes es que un grupo de indi viduos, generalm ente com puesto sólo por burócratas profesionales y • |iie son, a su vez, oficiales del ejército, ejerce el liderazgo político. En la historia reciente de Centroamérica se pueden encontrar ejem plos de estos cuerpos colegiados o juntas (Nicaragua, después del derrocam ien to de Som oza, es el ejem plo más sobresaliente), que incluyeron a civiles v militares. Nuestro principal interés se centra en el caso m ás típico en rl cual el gobierno está en m anos de lo que Morris Janow itz y otros han llamado "oligarquía militar". A su vez, Welch los llama regím enes "corporativistas", contrastándolos con los regímenes “personalistas" o de
390
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
“hombre fuerte”. Por lo general, los m iem bros de la junta que instaura tal régim en provienen de los m ism os o cercanos rangos m ilitares. Se in siste más en una dirección colegiada que en una dirección jerárquica com o m edio para conservar la cohesión, pero, com o señala W elch, no es fácil m antener una dirección colegiada.37 El líder del golpe que llevó al grupo al poder es quien probablem ente gozará de una p osición de prom inencia en el grupo, y más tarde este líder o algún otro individuo podrá surgir com o dom inante en la junta. Para justificar la intervención militar, usualm ente se alega la protec ción del país de alguna am enaza interna o externa, y la finalidad básica para los objetivos de las políticas es la reducción del desorden y la violen cia, así com o el establecim iento de la ley y el orden. La institución mili tar es considerada com o la especialm ente obligada a realizar acciones dirigidas a proteger el interés nacional. Como Lieuwen lo ha dicho, refi riéndose al contexto latinoam ericano, “las fuerzas arm adas creen que tienen una legítim a m isión política por encim a del gobierno. Su primer deber es hacia el país y la constitución, tal com o ellos la interpretan, más que hacia el efím ero político civil que en determ inado m om ento ocupa la silla presidencial. Por consiguiente, la idea de que los m ilitares son los custodios del interés nacional [...] hace que su participación en la política sea inevitable”.38 Martin Needler, quien ha exam inado cuidadosam ente la dinám ica in terna de los golpes de Estado que han llevado al poder a juntas militares, señala dos fenóm enos com unes a estos hechos: la colaboración entre po líticos civiles y el papel del “hombre decisivo” (swingman). Needler obser va que los golpes militares son dados no sólo por los militares. Casi invariablem ente, los conspiradores están en contacto con p olíticos civiles y responden a sus consejos, contando con su ayuda en la justificación del gol pe frente a la opinión pública, y ayudando a gobernar el país después. Esta re lación, no rara vez, tom a la form a de un golpe realizado a regañadientes por los m ilitares, bajo la insistencia de políticos civiles, que apelan al “patriotis m o” de los oficiales, al papel histórico del ejército en salvar a la patria en la hora en que ésta más lo necesita.39
El fenóm eno del hombre decisivo se refiere a que con frecuencia, antes del golpe, un individuo o grupo con capacidad de decisión provee el 37 W elch, "P erso n alism a n d C o rp o ra tism in A frican A rm ies", e n la o b ra de K elleher, c om p., Political-M ilitary System s, p. 135. 38 E dw in L ieuw en, Generáis vs. Presidents, N ueva York, P raeger, p. 98, 1964. 39 M artin N eedler, "P olitical D evelopm ent a n d M ilitary In te rv e n tio n in L atin A m e ric a ”, en la o b ra de H enry B ienen, com p., The Military and M odernization, C hicago; A ldine/A therton, p. 83, 1971.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
391
"11 urgen crítico de apoyo” colaborando con los conspiradores que ini» la ion los planes del golpe. Éstos tienden a estar en una oposición más Im i te al régim en, “mientras que los otros oficiales con diferente orienlm ion política y mayor com prom iso con los procedim ientos constitui tonales tienen un mayor margen de intervención”. El últim o o los últi mos en apoyar el golpe muy probablem ente provienen de este últim o grupo de oficiales, del que sale el hom bre decisivo, quien va a ser extre madamente im portante para el éxito del golpe por razones com o su alto fango, su posición decisiva dentro de las fuerzas arm adas o por su gran prestigio en la población o por todos esos factores. A m enudo tal indivi duo será seleccionado para encabezar la junta militar posgolpe o gobier no provisional, aunque tam bién podría ser la persona “que estuviera ñu-nos com prom etida con los objetivos del golpe, cuyo margen de inter vención fuera el más alto de todos los conspiradores, y quien hasta en el ulinno m inuto se incorporó a la conspiración [...]”. Después, la presen• i.i de este individuo políticam ente m oderado produce a m enudo una •al nación conflictiva si com ienza a realizar planes para un retorno a la forma de gobierno civil y a la norm alización constitucional, mientras que “el principal instigador del golpe y el grupo que lo rodea [...] resiste esta disposición, y en cam bio argumenta sobre la necesidad de que los li i iIitares m antengan el poder por un periodo más largo”.40 La posición tli I hombre decisivo (swingm an) com o el líder de la junta podría converin se en algo insostenible, dando lugar a una reorientación interna. Si el régim en de la junta retiene el poder por m ucho tiem po, es casi M'l’iiro que ocurrirá algún tipo de redistribución de autoridad. Esto po<11 la tom ar sim plem ente la forma de cam bios internos dentro de la coa la ión, tal com o la sustitución de algunos o todos los m iem bros de la ínula. Al pasar el tiem po, aunque la dirección política sea aún ejercida •Ir forma abierta por los militares, la junta probablem ente colocará de manera gradual más civiles en el gobierno con el propósito de encubrir • I hecho del persistente control militar.
liste cam bio en el hincapié es sim bólico (por ejemplo, vestir ropa civil) y con s titucional. Supuestam ente, la nueva constitución va a redefinir la separación de funciones y de poder entre los m ilitares y las otras ram as ejecutivas del go bierno. Aquélla debería tam bién prohibir a los soldados y oficiales en activo participar en política. La élite m ilitar con m iem bros civiles por sí m ism a tom a el liderazgo del m ovim iento cívico-m ilitar (con diferentes grados de éxito).41
40 Ibid, pp. 8 7 -9 0 . 41 M o sh e L issak, M ilitary Roles in M odem ization: Civil-M ilitary Relations in Thailand a nd llnrina, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 33, 1976.
392
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
En tanto m iem bros de la élite m ilitar continúen dom inando el poder político, aunque estén vestidos de civil, no habrá cam bios esenciales en las características básicas del régim en. El problem a más difícil de una posible reclasificación está en las circunstancias en que los líderes m ili tares-civiles eligen utilizar com o instrum ento a un partido dom inante com o el principal vehículo para gobernar, m ientras retienen las op cio nes últim as de control. Egipto es el ejem plo de tal situación, ya que se puede decidir si continuar considerando al régim en com o una oligar quía m ilitar disfrazada, o clasificarlo dentro de la categoría de la m ovili zación de partido dom inante, con anteriores líderes m ilitares ocupando decisivas posiciones en el partido. Indonesia es otro caso ejemplar. N ues tra elección, com o se expone más adelante, ha sido dejar a Egipto a un lado de esta línea y a Indonesia en el otro. Un tercer tipo de recolocación del poder es transferirlo de un gobierno directam ente militar a lo que sería un gobierno de la élite civil, aunque la posibilidad de una futura intervención m ilitar se m antiene. Tal "renun cia" o “regreso a los cuarteles” sucede cuando una junta militar gobernan te, voluntaria o involuntariam ente, regresa el poder a los civiles. En esta posibilidad, no hay duda acerca de la necesidad de reclasificar el régi men político, posiblem ente en la categoría pendular o en la categoría de los de un partido prom inente, dependiendo del grado de riesgo de una tem prana reim posición del control militar. Seguram ente cualquier junta m ilitar prestará atención a una revisión de la burocracia civil, pero, al m ism o tiem po, estará lim itada respecto a lo que pueda hacer debido a su dependencia del sistem a adm inistrativo no militar. Los burócratas civiles serán, probablem ente, uno de los blan cos del recién instalado régimen militar, quienes serán acusados de prác ticas corruptas, desperdicio y desem peño inefectivo y de ser inadecua dos com o instrum ento de cam bio social. Es posible em prender algunos programas de reforma administrativa que podrían contener cam bios es tructurales básicos junto con esfuerzos dirigidos a m odificar las pautas de conducta de la burocracia. Sin em bargo, esto es lo m ás que un régi m en m ilitar puede esperar cuando quiere efectuar cam bios en el apara to burocrático; éste no puede ser suplantado. “La élite m ilitar puede go bernar un país sólo con la colaboración del servicio civil. Aunque la élite m ilitar denuncie, purgue y lo transforme, inevitablem ente será forzada a formar una coalición con el servicio civil; aquélla sólo puede supervi sarlo, controlarlo, interferirlo y, en el mejor de los casos, penetrarlo y dominarlo."42 42 E d w ard S h ils, "The M ilitary in th e P o litica l D ev elo p m en t o f th e N e w S ta te s ”, en la o b ra d e Joh n R. J o h n so n , co m p ., The Role o f the M ilitary in Underdeveloped Countries, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, p. 57, 1962.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
393
I ii un régim en m ilitar colegiado, la posición estratégica de la burot hu ¡a civil está en una posición interm edia entre la situación bajo un hombre fuerte m ilitar y la situación en un régim en burocrático de coali»lún cívico-m ilitar. En tanto un régim en personalista dure, su líder puei Ii hacer que los burócratas sean obedientes y forzarlos a responder a tUs tleseos. Esto es posible debido a la vulnerabilidad que la burocracia linio respecto a las represalias que el líder puede aplicar cuando aquélla en desgracia. En un régim en de coalición, igualdad o casi igualdad Pli los acuerdos entre socios, ofrece m ás posibilidades a la burocracia t Ivil de participar en el proceso de tom a de decisiones y en la defensa de |||s intereses de grupo. Una junta militar puede subordinar a los funcio nal ios civiles, pero no evita confiar en su colaboración para m antener Intacto el régim en.
Regímenes de ley y orden: el ejemplo de Indonesia I 11 1re los num erosos ejem plos recientes o actuales de regím enes m ilita res colegiados orientados ante todo al m antenim iento de la estabilidad eolítica, los más notables son Argentina, desde la caída de Isabel Perón hasta finales de 1983; Chile, desde el golpe de Estado en 1973 que derro• o al gobierno de Salvador Allende hasta que el general Pinochet y sus I>.11 tidarios abandonaron el poder a principios de 1990; Corea del Sur, -l< 1961 a 1962, cuando se com pletó una transición gradual de la d¡i ce ti va político-m ilitar a la civil,43 e Indonesia, desde 1966. Según sea el Ilempo transcurrido desde que com enzó el gobierno militar, estos regí menes varían desde juntas ortodoxas integradas por oficiales militares en servicio activo, en las que uno de ellos es quizá designado presidente 0 jefe de Estado (com o en Argentina y Chile), hasta ejem plos en que el líder de la junta, quien obtuvo el poder m ediante un golpe de Estado militar, posteriorm ente hace que su pretensión del liderazgo político sea 1;it ilicada por un proceso de elección de algún tipo (com o ocurría con el presidente Suharto en Indonesia y el presidente Park y sus sucesores hasta hace poco en Corea del Sur). La experiencia en Indonesia desde m ediados de la década de 1960 pre senta varias de las características que se encuentran com únm ente en un régimen dom inado por los militares, cuyo hincapié es la orientación ha41 S e u só a C orea del S u r c o m o ejem p lo d e un rég im en d e ley y ord en e n e d ic io n e s p re vias d e e ste e stu d io , q u e co n te n ía n n u m e r o sa s c ita s d e fu e n te s q u e tratab an el p e r io d o de W) a ñ o s c u a n d o C orea d el S u r ten ía un sis te m a c o le g ia d o e litista b u ro crá tico . Para eslu tilo s e x c e le n te s d e la situ a c ió n actu al, v éa se, de. H agen K oo, c o m p ., State an d Society in Contem porary Korea, Ith aca, N u eva York, C ornell U n iversity P ress, 1993, y d e Jo n g S. Jim , "U n h ancin g P ro fessio n a l R o les and E th ical R esp o n sib ility : A M ean s for C reatin g Denio-
394
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
cía la ley y el orden.44 La República de Indonesia es un archipiélago de más de 13 600 islas (de las cuales m enos de 1 000 están habitadas) que se extiende a lo largo de casi 5 000 kilómetros de Oeste a Este, entre el sud este asiático y Australia. Su población a principios de los años noventa (casi dos terceras partes de la cual se concentraba en la isla de Java) se estaba acercando a los 200 m illones, lo que la convierte en la cuarta nación m ás poblada del m undo. La mayoría de los indonesios es de ori gen malayo, pero hay casi 400 grupos étnicos diferentes que hablan sus propios idiom as. Esta diversidad lingüística ha perm itido el desarrollo de una nueva lengua nacional: Bahasa Indonesia. Indonesia es la nación m usulm ana más grande del mundo, pues 90% de la población practica 1 alguna forma de islam ism o, si bien hay im portantes m inorías cristiana, hindú y budista, y no se ha establecido un Estado islám ico.45 Como cuenta con recursos naturales abundantes (en especial petróleo, gas na-1 tural, bosques, minerales, caucho, estaño, té y café), Indonesia ha d is frutado de una tasa de crecim iento anual prom edio de 6% en años re cientes, lo cual hace que ocupe el octavo lugar mundial por la rapidez con que crece su econom ía. Antes de obtener la independencia de Holanda después de la segunda Guerra Mundial, Indonesia pasó por un largo periodo de colonización europea, que em pezó con las exploraciones de los portugueses a finales cra tic A d m in istra tio n in K orea”, en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., H andbook o f C om para
tive and D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 15.
H 44 Las fu e n tes so b re In d o n esia in clu yen , d e H erbert F eith , The Decline o f C onstitutional I Dem ocracy in Indonesia, Ith aca, N u eva York, C ornell U n iversity P ress, 1962; d e D on ald K. E m m erso n , In don esias Elite: Political Culture an d Cultural Politics, Ith aca, N u ev a York, Cornell U niversity P ress, 1976; d e H am ish M cD onald, Suharto's Indonesia, H on olu lu , H aw ai, U n iversity o f H a w a ii Press, 1982; d e U lf S u n d h a u ssen , The R oad to Power: Indonesian Mili tary Politics, 1945-1967, K uala L um pur, d e O xford U n iversity P ress, 1982; d e D on ald K. E m m erso n , " U n d erstan d ing the N ew Order: B u reau cratic P lu ralism in In d on esia", Asian Survey, vol. 23, pp. 1220-1241, 1983, e "Invisible In d o n e sia ”, Foreign Affairs, vol. 66, n ú m . 2, pp. 3 68-387, in viern o d e 1987-1988; d e U lf S u n d h a u ssen , “In d on esia: P ast an d P resen t Enc o u n te rs w ith D em ocracy" , en la ob ra d e Larry D ia m o n d , Juan J. L in z y S e y m o u r M artin L ip set, c o m p s., Dem ocracy in Developing Countries, vol. 3, Asia, B o u ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, c a p ítu lo 11, pp. 4 2 3 -4 7 4 , 1989; d e M och tar L u b is, Indonesia: Latid under the R ainbow , S in g a p u r, O xford U n iversity P ress, 1990; d e M ich ael L eifer, "Uncerta in ty in In d o n e s ia ”, World Policy Journal, vol. 8, n ú m . 1, pp. 137-159, in v iern o d e 1990; d e Ik etu t M ardjana, "Policy C h an ges in In d o n e sia n P u b lic E n terp rises d u rin g th e Oíd O rder an d N ew O rder G o v ern m en t”, ASEAN E conom ic Bulletin, vol. 9, n ú m . 2, pp. 187-206, n o v iem b re d e 1992; d e M ich ael R. J. V atik iotis, Indonesia under Suharto: Order, Develop ment, an d Pressure for Change, L on d res, R o u tled g e, 1993; d e W illiam H . F red erick y R o bert L. W ord en , c o m p s., Indonesia: A Country Study, W a sh in g to n , D. C., F ed eral R esearch D iv isió n , B ib lio te c a del C on greso, 1993, y d e A n d rew M a cln ty re, " In d on esia in 1993: Incr e a sin g P olitical M o v em en t? ”, Asian Survey, vol. 34, pp. 111-118, 1994. 45 Para u n a n á lisis ú til d e la c o e x is te n c ia del Islam y d e la a u to r id a d se c u la r en I n d o n e sia , v éa se, d e G arth N. J o n es, "Musjid an d Istana: In d o n e s ia ’s U n ea sy C alm in Its D ev elo p m en ta list A ge”, p rep arad o para la C o n feren cia so b re el M u n d o M u su lm á n rea liza d a en la U n iversid ad d el S u r d e G eorgia, S ta tesb o ro , G eorgia, o ctu b r e d e 1991, 25 pp., m im eo g ra -
R E G ÍM E N E S POLÍTICO S BUROCRÁTICO-IM )M INAN I I \
lid siglo xv, cuyo objetivo primordial era m onopolizar el com en mil* l.e. • specias. Después de aproxim adam ente un siglo, los poi Iujmhm íuem n expulsados por los holandeses, que en 1602 formaron la United I asi In ili.i Company, con sede en Yakarta (que tam bién era conocida com o ILi luvia durante el periodo colonial) y le dieron autoridad no sólo com o una com pañía com ercial, sino tam bién com o el organism o que gobernai i . i en nombre de Holanda. Desde principios del siglo xvn hasta m edia dos del x v i i i , la United East India Company dirigió la expansión holan desa en Java, interrumpida entre 1811 y 1816 por la ocupación británica, que fue consecuencia de las guerras napoleónicas europeas. Gradualmente el gobierno holandés tom ó el control directo y remplazó ••1 control de la com pañía, lo que tuvo com o consecuencia la expansión ilrl im perialism o holandés más allá de Java a otras partes del archipié lago, y unió al territorio que posteriorm ente se convirtió en la Indone sia independiente después de la ocupación japonesa durante la segunda ( «tierra Mundial y la victoriosa lucha de independencia en la posguerra i ontra los holandeses entre 1945 y 1949. La historia política de Indonesia puede dividirse en tres periodos d es de la independencia. De 1950 a 1957, Indonesia fue un Estado unitario i on un sistem a parlamentario de gobierno que concedía el poder princi pal al parlam ento y al gabinete, pero con un presidente (Sukarno, el más destacado líder nacionalista del m ovim iento de independencia) que conservaba im portantes poderes. Durante estos años, la política indone sia con sistió en una serie de coaliciones gubernam entales y de con s tantes cam bios en el gabinete, lo que ocasionó finalm ente la proclam a ción de la ley marcial por Sukarno y el establecim iento de su sistem a de "democracia dirigida”, fundam entada en la nueva prom ulgación de la Constitución "revolucionaria" de 1945, basada en un fuerte sistem a pre sidencial. La era de la dem ocracia dirigida, que duró hasta 1966, fue dom inada por Sukarno en alianza con los líderes m ilitares, en parí ¡cu lar con el general Abdul Haris Nasution, quien era partidario de un "ca mino interm edio” en el que se concedía la obligación de preservar la unidad nacional a las fuerzas armadas, sin asum ir de hecho el poder po lítico. El sistem a de partidos políticos fue revisado drásticam ente y se declaró fuera de la ley a algunos partidos, de los que sólo sobrevivieron 10, el más fuerte de los cuales era el Partido Com unista Indonesio ( p k i ). Además, la mitad de los escaños del nuevo parlam ento se asignó a gruliad o. J o n e s c o n c lu y e q u e "en In d o n esia el Islam n o se p a rece a n in g u n o d e lo s q u e se e n c u e n tr a n en lo s lla m a d o s p a íses islá m ico s: Irán, P ak istán , B a n g la d esh , E g ip to , M alasia, o in c lu so el e n c la v e m u su lm á n del su r d e F ilip in as. In d o n esia e s u n a n a ció n p lu ralista d o n d e lo s g ru p o s é tn ic o s y lin g ü ís tic o s r eg io n a les so n los p r in cip a les fa c to r e s so c io p o líti e o s ”. Ibid., p. 3.
396
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
pos funcionales, entre los que estaban incluidos los militares. Para 1963, Sukarno había sido proclam ado presidente vitalicio, con el apoyo del p k i , pero se enfrentaba ya a una creciente hostilidad de los grupos islá m icos y de los militares. Cuando se profundizaron los antagonism os internos y aumentaron los enfrentam ientos externos, la crisis política hizo que en octubre de 1965 se desplazara del poder a Sukarno. Un fracasado golpe de Estado dirigido por elem entos pro com unistas de las fuerzas arm adas logró asesinar al com andante del ejército, general Yani, y a cinco de sus más estrechos colaboradores, pero fue aplastado rápidam ente por el mayoi general Suharto, el segundo de Yani. Durante los siguientes seis meses, Suharto tom ó un firme control del poder y se elim inó a los elem entos partidarios de Sukarno en las fuerzas armadas, así com o al p k i en una reacción anticom unista violenta en la que cientos de m iles fueron asesi nados. En marzo de 1966 se obligó a Sukarno a transferir la autoridad política a Suharto, aunque siguió siendo presidente form alm ente, pero un año después fue despojado de todo poder y luego se le m antuvo bajo arresto dom iciliario hasta su muerte en junio de 1970. E stos acontecim ientos dieron origen al “nuevo orden” bajo el general Suharto, quien ahora ha retenido el control de Indonesia por casi tres décadas. Este es un régim en colegiado m ilitar de élite burocrático, aun que no ha ocurrido ningún cam bio de directiva en los niveles superio res. Suharto está ya cum pliendo su sexto periodo com o presidente y fue elegido por últim a vez en 1993.* La más im portante realización de Su harto ha sido “hacer de los m ilitares el pilar indiscutible y leal de su po der”. Sagazm ente ha cam biado a sus colaboradores a m edida que va rían las circunstancias, pero todo el tiem po ha m antenido el objetivo de conservar “el orden y la tranquilidad política", aunque, según el com en tario de Sundhaussen, “m uchos críticos la considerarían com o la tran quilidad de un cem enterio, pues sofoca el debate político m ediante la censura de la prensa, el control de los m edios electrónicos y, cuando es necesario, la intim idación en gran escala e incluso los arrestos de sus oponentes o de sus sim ples críticos".46 Se ha construido una estructura doctrinal e institucional compleja para apoyar al régim en. La legitim idad fue reforzada por la adopción, por parte de Suharto, de la ideología estatal Pancasila (los cinco pilares) de Sukarno, promulgada en 1945 en los inicios del m ovim iento de inde pendencia.47 Se ha conservado la estructura constitucional de una repú* M a n ife sta c io n e s p o p u la r es e n 1997 p ro p icia ro n su caíd a. 46 S u n d h a u s se n , “I n d o n e sia ”, pp. 4 3 9 y 4 41. 47 E sto s p ila res o p rin cip io s son: "La cree n c ia en un D io s su p rem o ; un h u m a n ita r ism o ju sto y c iv iliza d o ; el n a c io n a lism o ex p resa d o c o m o la u n id a d d e In d o n esia ; la so b er a n ía
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
397
1)1ica unitaria con un sistem a presidencial de gobierno. Entre otras venI.»jas, esto perm ite que el presidente elija m inistros entre quienes no son miembros de la legislatura, sino que provienen de los m ilitares, intelec tuales o tecnócratas. La autoridad legislativa es com partida por la Asam blea Consultiva del Pueblo ( m p r ) y la Cámara de Representantes ( d p r ). I sta última está integrada por 500 miem bros que se reúnen anualm ente, de los cuales 400 son seleccionados m ediante elecciones en que los parlidos políticos autorizados compiten, m ientras que los 100 escaños res tantes son asignados a representantes de las fuerzas arm adas. El m p r se reúne cada cinco años después de las eleccion es parlam entarias, y su li mción principal es elegir al presidente y al vicepresidente para perio dos de cinco años. El m p r está integrado por los 500 m iem bros del d p r , más otros 500 individuos que ocupan escaños reservados para los m iem bros de los grupos profesionales y que son designados por el presidente, delegados elegidos por las legislaturas provinciales, y representantes de los partidos políticos de conformidad con su participación proporcional en el d p r . El sistem a de partidos políticos está estrictam ente circunscrito para evitar lo que se considera com petencia generadora de desórdenes. El Par tido Com unista todavía está prohibido y en 1973 se obligó a los nueve partidos que existen a reagruparse en dos coaliciones: los partidos m u sulm anes en el Partido Unido para el Desarrollo (p p p ) y los partidos secu lares y cristianos en el Partido Democrático Indonesio ( p d i ) . Sin embargo, el organism o más importante en la acción política es Golkar (Grupos f uncionales), que actúa com o el partido “del gobierno". Es una federaeión de grupos sociales (com o los cam pesinos, los obreros y las m uje res), que está bajo el firme control de los funcionarios de m ayor nivel de las fuerzas armadas, los ministros del gabinete y los tecnócratas. El Golkar ha dom inado todas las elecciones recientes, recibiendo más de 73% del voto en 1987 y 68% en 1992 (en com paración con 17% para el p p p y I S% para el p d i ) . Por lo tanto, no hay ninguna perspectiva de que en el luí uro inm ediato pueda surgir una m ayoría opositora. En el fuerte sistem a presidencialista de Indonesia, el presidente es lesponsable ante el m p r por la ejecución de la política estatal, tiene fai ultades legislativas concurrentes con las del d p r , ejerce las funciones ile com andante suprem o de las fuerzas arm adas y designa al gabinete. I n la actualidad hay 21 departam entos dirigidos por m inistros y agru pados bajo tres m inisterios coordinadores (política interior y seguridad; ec onom ía, finanzas, industria y supervisión del desarrollo, y bienestar p op u lar, a la q u e se llega m ed ia n te la d elib era ció n y r ep resen ta ció n o d e m o c r a c ia c o n s u l tiva, y la j u s t ic ia so c ia l para to d o el p u e b lo in d o n e sio " . F red erick y W o rd en , Indonesia: •I Country Study, p. 4 2 7 .
398
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
público), adem ás de ocho m inistros de Estado y de seis m inistros sin cartera, lo que hace un total de 38 m iem bros. Además, a otros tres fun cionarios de alto nivel se les concede el rango m inisterial. Vinculada de varias maneras con estos m inisterios se encuentra una am plia variedad de em presas públicas de las que se ha dependido para el cum plim iento de m uchos de los objetivos gubernam entales desde los com ienzos del régimen. La Constitución de 1945 dispone el control es tatal de “las actividades económ icas esenciales para el país y para la nación y la vida de las personas”. Esto se ha interpretado de tal manera que significa la propiedad o el control por el Estado, según la priori dad que se les dé, pero con el nuevo orden de Suharto generalm ente se propendía m ás al control que a la propiedad directa, debido en parte a que uno de los factores que contribuyeron a la caída de Sukarno fue el hecho de que “las condiciones económ icas y políticas em peoraron por el excesivo personal de las em presas públicas, el cual había aum entado a causa del 'clientelism o político' y de la baja productividad y mala ad m inistración de las em presas públicas que generaban pérdidas econ ó m icas continuas".48 Las reformas agruparon a las empresas públicas que subsistieron en tres tipos: agencias departam entales (em presas de servi cios públicos, com o los ferrocarriles, vinculadas con un departam ento m inisterial y cuya directiva y personal son adm inistradores públicos ci viles), em presas públicas (que desem peñan funciones m ixtas que ge neran ingresos y a la vez proporcionan servicios públicos, com o los de electricidad y los telefónicos, cuyas operaciones son supervisadas por un m inistro técnico y cuyos em pleados no son considerados funciona rios) y com pañías estatales del gobierno (em presas com erciales cuyas acciones son en su totalidad o en parte propiedad del gobierno, y ad ministradas por una junta de directores designada por el m inistro de Hacienda). Sin em bargo, en la práctica no siem pre se han respetado estas cate gorías formales, y Mardjana juzga que las em presas públicas todavía tienen problem as de ineficiencia por la excesiva intervención guberna mental. La burocracia que constituye el personal de estos m inisterios y de las em presas públicas es una mezcla muy variada de civiles y de oficiales m i litares, en la que estos últim os dom inan. Donald K. Em m erson ha reali zado am plios estudios de dichas com binaciones y está de acuerdo con la conclusión general de que “los m ilitares, com o una oligarquía o una institución, tienen el poder y lo ejercen por m edio de la burocracia”.49 48 M ardjana, "Policy C h an ges in In d o n e sia n P u b lic E n terp rises d u rin g the O íd Ordei an d N ew O rder G o v e r n m e n ts”, p. 192. 49 " U n d ersta n d in g the N e w O rder”, p. 1222.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
399
1981, una tabulación de los oficiales y de los civiles en los niveles ei iores de los 17 m inisterios m ostró que la penetración m ilitar variatlrsde una muy alta de 100% en el M inisterio de Defensa y Seguritl, hasta una baja de 12% en Obras Públicas, y que el m inistro provei de los rangos m ilitares en nueve casos, en com paración con ocho | m »s en que se trataba de civiles.50 Encontró, en 1986, que los oficiales «■«empeñaban dos quintas partes de los cargo de la burocracia central t)f nivel superior, “entre ellos asistentes presidenciales, m inistros y per nal ministerial del mayor nivel”, y que se les había nom brado tam bién iiii) "embajadores, gobernadores y jefes de distrito”, en los que habían inplazado a los “líderes aldeanos elim inados durante la represión inom un ista de los años sesenta", adem ás de que ocupaban escaños el Parlamento, realizando así "lo que las fuerzas arm adas denom inan función dual': conform ar al Estado a la vez que lo defienden".51 Auniie está de acuerdo en que “el nuevo orden ha transform ado una buro■Uu ia anteriorm ente policéntrica en un instrum ento de los m ilitares |mi a la seguridad interna y el crecim iento económ ico", Em m erson acepi l.i noción de “un pluralism o burocrático lim itado” com o la que mejor m i ibe “los papeles dentro de la burocracia de organizaciones relativalente civiles con posiciones políticas características que reflejan los andatos programáticos", e hizo hincapié en que el nuevo orden “no es n.i antítesis hom ogénea de la nación que pretende representar. Aunque leí lam ente el régim en es represivo y ha propugnado un patrón de creImiento no igualitario, no es antinacional”.52 I n tanto la situación económ ica continuara siendo buena (el creciiento económ ico fue de 6.5% en 1993), las diferencias entre el presieiile Suharto y los elem entos de las fuerzas arm adas no se profundi/.ii an53 y Suharto conservara su salud, las perspectivas de que el régimen i ontinuara parecían ser excelentes, por lo m enos hasta que terminara el i" tiodo actual de gobierno de Suharto en 1998, cosa que no sucedió. Con más de 75 años, no se esperaba que buscara ser reelegido para otro peí iodo. Leifer, conjeturando sobre la lucha por la su cesión que se avei inaba, predecía que “se dará y se decidirá en un pequeño círculo inte ntado por Suharto, los m ilitares y otros m iem bros de la élite gobernan te . Observaba que “la ola de dem ocratización que hoy día recorre el mundo sorprendentem ente casi no ha tocado a Indonesia, por lo que no .e lia producido una oposición más activa ni un gobierno más abierto y Ibid., p. 1227. '' "Invisible In d o n e s ia ”, pp. 38 4 -3 8 5 . " U n d erstan d in g th e N ew O rder”, p. 1238. ■" Para d eta lle s a cerca d e a lg u n a s d e e sta s te n sio n e s, v éa se, d e M a cln ty re, “In d o n e sia in PJ93: In cr ea sin g P o litica l M o v em en t? ”, pp. 111-115.
401
400
R E G ÍM E N E S PO LÍTIC O S B U R O C R Á T IC O -D O M IN A N T E S
R E G ÍM E N E S PO LÍTICO S B U R O C R Á T IC O -D O M IN A N T E S
negociador”. Com o las fuerzas arm adas “son probablem ente la únil1 ias características que lo hacen ú nico.55 S in em bargo, siendo uno de los institución verdaderam ente nacional de Indonesia", predecía que la M íocos reinos antiguos que sobrevivieron sin ser colonizados, Tailandia cesión política “dependerá de la cohesión de sus rangos de m ayor nivl lia contraído grandes deudas con las potencias occidentales. Su m ás cery de la m edida en que com partan un sentido de propósito com ún pal i ano paralelo probablem ente sea Japón. La m ejor m anera de describir conservar a Indonesia en el curso político y econ óm ico que establecí la amalgama resultante es llamándola “gobierno militar depredador”, con Suharto desde m ediados de los años sesenta.54 ■ una figura m onárquica que desem peña el papel de legitim ador del régi men. “Entre los países del Tercer M undo —según W elch y Sm ith— , la institución política tai y su m odelo de participación y relación entre lo civil y lo político son en m uchos sentidos sum am ente anóm alos”. Este De un régimen tradicional a uno colegiado: el ejem plo de Tailandia n L,n núm ero pequeño d 1 ‘‘stema político pretoriano es uno en el que “las facciones m ilitares y las
¡
crético ha rem plazado d' & Casos' un régim en colé ' I '¡validades personales constituyen los factores esenciales en el cam bio I D C I llC U llC lllU l y y J _________ ^ m edie un considerable *recíarnente a uno de i° e^ tlsta burol gubernamental”, en el que la com petencia política está circunscrita a 55 L as fu e n te s q u e tratan d el s is te m a p o lític o d e T a ila n d ia in c lu y e n , d e D avid A. W ilso n ,
x---n o d o UC haber tenido durante , ^ de wuioiiiaiismo, c°Jonia]ism n aunque trad^ el o n]a ] sin q u f The M ilitary in T h a i P o litic s”, en la o b ra d e J o h n so n , c o m p ., The Role o f the Military in torír» ? te a]gun tiem ppo o el el estatu aUnqUe el ? oaís u e J llnderdeveloped Countries, pp. 2 5 3 -2 7 5 ; d e K en n'eth P. ” L a n d o n , Siam in Transition, David A‘ Wils° n' W esthaber tenido durante algún tiem estatussb 2de dePterri de protectorado D ro te r tn r a rin « ! port, C o n n ecticu t, G r e en w o o d P ress, 1968; d e F red R. v o n d er M eh d en , “T h e M ilita ry a n d torio en m andato bajo uno de los principales poderes. E stos regím ene O evelop m en t in T h a ila n d ".Journal o f Comparative Administration, vol. 2 , n ú m . 3, p p . 3 2 3 ------* '-B1 1 tienen en com ún la necesidad de adaptar las estructuras pol; Í40, 1970; d e H en ry B ie n e n y D avid M orell, "T ran sition fro m M ilita ry R ule: T h a ila n d ’s ias 1estructuras políticas y ad m inistrativas que han h ere d a d____ a ------' l'x p erien ce”, en el lib ro d e K elleh er, c o m p ., Political-Military Systems, p p . 3-26; d e C lau d e que han heredado a sus objetivos de m odernización, perc sus enfoques u------1~ 1 I W elch , Jr., y A rthur K. S m ith , Military Role and Rule: Perspectives on Civil-Military Relapara hacerlo de esta m anera pueden variar considerable il^ U L C . mente. tions, N orth S c itu a te , M a ssa c h u se tts, D u x b u ry P ress, c a p ítu lo 4 , pp. 8 1 -1 1 1 , 1974; Clark En Afganistán (1973) y Etiopía (1974), m onarquías con caracterís _____ ___ w v u v -i J ____ fueron .uviun u cu o ca a a s por golpes de Estado m ilitares y> ticas tradicionales derrocadas rem plazadas por gobiernos bajo un liderazgo milito»m ilitar colectivo, que ---- 1* mostraba poca d isposición a com partir el poder con elem entos civiles y que se enfrentaban a am enazas inm ediatas a su viabilidad. Para 1978 Afganistán había sucum bido ante un régim en revolucionan w___ _ »v. *uxuviuiiario apoyado por ios los soviéticos, que perm p erm aneció en el poder desp ués de la retirada de las tropas soviéticas í> -« de las tropas soviéticas a principios de 1989, pero que ya en 1993 ha bía sido desplazado por un gobierno de coalición con un liderazgo is lám ico. En Etiopía, el régim en militar, acosado por con tin uos pro blem as de cam bios dentro del grupo directivo, desórdenes internos, hambre y rebelión en la provincia de Eritrea, fue rem plazado finalm ente en 1991. j Irak en 1958, Siria en 1963 y Libia en 1969 han igualm ente depuesto a sus m onarcas y los han rem plazado con regím enes m ilitares que han seguido una ideología revolucionaria, prom ovido la unidad árabe y la op osición a Israel, patrocinado partidos oficiales que parecen ser ante todo meras fachadas, y com partido m oderadam ente el poder con fun cionarios civiles. I Tailandia es un ejem plo relevante de regím enes de este tipo, con algu-
54 "Uncertainty in Indonesia",
pp. 137
y 158.
D. N eh er, "T hailand”, en la o b ra d e R o b ert N . K ea rn ey , c o m p ., Politics and Modemization in South and Southeast Asia, C a m b rid g e , M a s s a c h u s e tts , S c h e n k m a n P u b lis h in g C o, pp. 2 1 5 -2 5 2 , 1975; d e D a v id M orell y C h a i-a n a n S a m u d a v a n ija , Political Conflict in Thai land: Reform, Reaction, Revolution, C a m b rid g e, M a ssa c h u se tts, O elg esch la g e r, G u n n & lla in , P u b lish ers, 1981; d e Clark D. N eh er, co m p ., Modern Thai Politics, ed . rev., C am b ridge, M a ssa ch u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C o., 1981; d e J oh n L. S . G irlin g , Thailand: Society and Politics, Ith a ca , N u e v a Y ork, C ornell U n iv ersity P ress, 1981; d e Clark D. N eh er, “T h a i land in 1986: P rem , P a rlia m en t, a n d P o litica l P ra g m a tism ”, Asian Survey, v o l. 2 7 , n ú m . 2, pp. 2 1 9 -2 3 0 , feb rero d e 1987; d e J a m es O ckey, " P olitical P a rties, F a c tio n s, a n d C orru p tion in T h ailan d ”, Modern Asian Studies, vol. 28, n ú m . 2, pp. 2 5 1-277, m a y o d e 1994; y d e G ord o» F airclou gh , “O n e S te p Forw ard: C o m p ro m ise A verts R ift in C o a litio n Party", Far Eastern Economic Review, vol. 157, n ú m . 3, p. 16, o ctu b re d e 1994. S e h a rea liza d o u n n ú m er o p o c o c o m ú n d e e s tu d io s d e la b u ro cra cia ta ila n d esa . L as o b ra s m á s c a r a c te r ístic a s s o n la s d e Fred W . R ig g s, Thailand: The Modemization o f a Bureaucratic Polity, H o n o lu lu , E ast-W est C enter Press, 1966, y d e W illiam J. Siffin , The Thai Bureaucracy, H on olu lu : E a st-W est C en ter Press, 1966. O tras fu e n te s ú tile s in clu y en , d e B id h y a B o w o m w a th a n a , "Public P o lic ie s in a B u re a u c ra tic P o lity ”, p rep a ra d o p ara el C o n g reso M u n d ia l d e la In tern a tio n a l P o litica l S c ie n c e A sso c ia tio n r e a liza d o e n 1 988, 17 p p ., m im eo g ra fia d o , "T ransfers o f B u re a u c ra tic E lites b y P o litica l B o sses: T h e Q u estio n o f P o litica l v ersu s B u r e a u c r a tic A cco u n ta b ility ”, prep arad o p ara la C o n feren cia d e la E a stern R eg io n a l O r g a n iza tio n fo r P u b lic A d m in istra lio n ( e r o p a ) e n 1987, 2 5 p p ., m im eo g ra fia d o , "Three D e c a d e s o f P u b lic A d m in istra tio n in Thailand”, p rep a ra d o p ara la C o n feren cia d e la E a stern R eg io n a l O rg a n iza tio n fo r P u b lic A d m in istra tio n ( e r o p a ) en 1985, 2 0 p p ., m im eo g ra fia d o , y "M últiple S u p e r io r s in th e T h a i P u b lic H ea lth B u re a u c ra cy ”, p rep a ra d o p ara la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n e n 1982, 8 4 p p ., m im eo g ra fia d o ; S u c h itr a P u n yaratab an d h u -B h ak d i, " D evelop m ent A d m in istra tio n in T hailand: C h a n g in g P a ttem s? ”, p rep arad o para la C o n feren cia N a c io n a l d e la A m erica n S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n e n 1986, Í0 p p ., m im eo g ra fia d o ; R o n a ld L. K ra n n ich , “T h e P o litic s o f P erso n n el M a n a g em en t: C o m p e te n c e a n d C o m p r o m ise in th e T hai B u reaucracy" , p rep a ra d o para la C o n feren cia N a cio n a l d e la A m erican S o c ie ty fo r P u b lic A d m in istra tio n en 1977, 4 8 pp., m im eo g ra fia d o ;
402
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
un estrecho y lim itado grupo elitista, m ientras que la m asa de la pobla«j ción perm anece políticam ente pasiva.56 La llamada reforma Chakkri, que sucedió durante la mitad y los fina les del siglo xix, en lo que por aquel entonces era Siam , fue principal m ente una respuesta a la am enaza del colonialism o inglés y francés,! Este m ovim iento de adaptación m odernizante fue dirigido por dos sig« nificativos reyes siam eses, Mongkut (Rama IV) y Chulalogkorn (Rama V). É stos prom ovieron programas de educación en el extranjero para jóve nes tai, incluyendo tanto a plebeyos com o a m iem bros de la nobleza. I I personal militar estuvo entre los que recibieron entrenam iento en el ex tranjero. Esto tuvo com o resultado que, alrededor de 1930, se m ateriali zara “un excedente de hom bres jóvenes, im buidos del pensam iento libe ral occidental y ansiosos de un papel m ás influyente en el gobierno". Ellos “habían asim ilado m ucho del liberalism o occidental y estaban cada vez más descontentos con el anacronism o de la m onarquía absolu ta".57 Como al regresar al país encontraron que los m iem bros de la fa milia real continuaban teniendo el m onopolio de los puestos más impor tantes y controlaban el proceso de tom a de decisiones, estos funcionarios civiles y m ilitares con en trenam iento en O ccidente estaban decididos a producir un cam bio político. En 1932, la monarquía absoluta fue derrocada en un incruento golpe de Estado; una monarquía constitucional fue puesta en su lugar, y el po der político pasó de las m anos del rey y un pequeño núm ero de la fam i lia real a las m anos de un grupo de civiles y militares. Esta nueva élite política ha m antenido el control por más de seis décadas, a pesar de la confusa sucesión de golpes y contragolpes cuando la fuerza de las frac ciones ha cam biado. El golpe de Estado se ha convertido en el medio usual de transferencia del poder político.58 J a m es N . M osel, "Thai A d m in istrative B e h a v io r”, en la ob ra d e S iffin , c o m p ., Toward the Com parative Stu dy o f Public A dm inistration, pp. 2 78-331; E d gar L. S h or, "The Thai B u re a u c ra cy ”, Adm inistrative Science Quarterly, vol. 5, n ú m . 1, pp. 6 6 -8 6 , 1960; W illiam J. Siffin , "Personnel P ro cesses o f the T hai B u reau cracy”, en el lib ro d e Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, Papers in C om parative Public A dm inistration, pp. 2 0 7 -2 2 8 , Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad d e M ich igan , 1962; y K asem U d yan in y R u fu s D. S m ith , The Public Service in Thailand: Organization, Recruitm ent an d Training, B ru sela s, In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istrative S c ie n c e s , 1954. 56 W elch y S m ith , Military Role and Rule, pp. 81 y 106. 57 M o sel, "Thai A d m in istrative B e h a v io r”, pp. 296-291. 58 N eh er in d ica a lg u n a s ra zo n es para ex p lica r el fe n ó m e n o d e lo s g o lp e s d e E sta d o . "Com o lo s a lto s p u e sto s p o lític o s so n o c u p a d o s só lo p o r m u y p o c a s p erso n a s, y c o m o la p a rticip a c ió n g u b ern a m e n ta l está co n cen tra d a en la b u rocracia, es p o sib le d o m in a r to d o el s is te m a p o lític o so la m e n te c o n tr o la n d o la estru ctu ra b u rocrática. Y c o m o la s in stitu c io n e s n o b u ro crá tica s n o tien en relev a n cia (in c o n s e c u e n c ia ), h a n sid o fá c ilm e n te e v i ta d a s o n o to m a d a s e n cu en ta . A d em ás, el h e c h o d e q u e B a n gk ok se a la ú n ica ciu d a d im p o rta n te d el p a ís fa cilita c o n sid e r a b le m e n te lo s p ro b lem a s lo g ístic o s en el p r o c e s o d e dar
R E G ÍM E N E S POLÍTICOS BUR<>< l
40<
l a m onarquía continúa teniendo la función «l« legitim ación a pesar •I' haber sido reducida a un papel sim bólico m;is que .1 una activa parti\ ipación. “La perm anente importancia y el podei m in íen te de la monar quía en las instituciones políticas tai —según Morell establecen dife1 rutes barreras a los militares, lim itando el grado en que un jefe militar puede ejercer un liderazgo nacional y hace a las fuerzas armadas respon..ibles en el palacio para el continuo reconocim iento de su legítim o papel político.”59 Sin embargo, Neher señala que el efecto directo de la m o narquía en la política ha sido superficial o leve, com o lo m uestra “la incapacidad del rey para evitar golpes de Estado y su silencio en rela1 ion con problemas importantes frente al gobierno. [...] Los líderes tai no han querido precipitar un enfrentam iento entre ellos m ism os y la m o na iquía, y en ese sentido el rey actúa com o una fuerza m oderadora”.60 Durante la m ayor parte del periodo desde 1932, Tailandia ha tenido una fachada constitucional de sistem a parlamentario con ocasionales • lecciones en las que se perm ite com petir a los partidos políticos. Sin embargo, lo usual es que las elecciones en Tailandia no se efectúen con el propósito de permitir cam bios en el gobierno, sino que “son realizadas 1 uando los grupos dirigentes creen que las elecciones van a aum entar su poder”.61 Los partidos políticos han sido generalm ente ineficaces y algu nas veces han sido puestos fuera de la ley. Existen pocos grupos de inte1 es no gubernam entales. Con la excepción de breves intervalos de tiem po —los m ás largos fue10 1 1 desde 1973 hasta 1976, y de nuevo desde finales de 1992 hasta el presente— , el grupo cívico-m ilitar dirigente ha m antenido firm emente el control, aunque se han dado pasos tentativos dirigidos a la experim entación con un estilo de gobierno m enos autoritario. Por ejemplo, bajo la nueva Constitución promulgada en 1968, la ley marcial fue sus pendida y se perm itió un lim itado gobierno parlamentario. Sin embaí l'o, al principio de 1971, debido a una agresiva actividad parlamentaria en varios frentes, el primer m inistro Thanom Kittikachorn puso fin de manera repentina a este periodo de com petencia política más abierta, uspendiendo la Constitución, disolviendo la legislatura y proscribiendo lodos los partidos políticos, con excepción de un nuevo partido, patroci nado por el gobierno. El más significativo intento para extender el control popular sobre la élite burocrática sucedió después de las m anifestaciones estudiantiles a im g o lp e. F in a lm en te , T a ilan d ia ha sid o in d e p e n d ie n te d e la in flu en cia extran jera q u e pu d iera esta r en d esa c u e r d o en lo s m e d io s o lo s resu lta d o s d e u n g o lp e d e E s ta d o .” N e h c i. Thailand, p. 244. 59 M orell, "A lternatives to M ilitary R u le”, p. 10. 60 N eh er, “T h a ila n d ”, p. 239. 61 Ibid, p. 2 41.
404
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
finales de 1973, que provocaron la caída del gobierno de Thanon y el nom bram iento com o primer m inistro del rector de la Universidad de Tham masat. E stos acontecim ientos obligaron a convocar una Asamblea Constituyente y a promulgar otra Constitución en 1974, que fueron se guidas por elecciones en 1975, en las cuales com pitió un gran núm ero de partidos altam ente fragmentado. Dos gobiernos de coalición, de cor ta vida, se formaron en seguida, antes de las nuevas elecciones en 1976, en las que de nuevo se falló en reducir la m ultiplicidad de partidos re presentados en la legislatura, o de proveer una base para un gobierno de coalición aceptable a los militares. A finales de 1976, otro golpe instaló de nuevo a un gobierno dom ina do por los m ilitares y reforzó el m odelo de transferencia de poder por m edio de golpes, que continúa hasta el presente. Las figuras militares más im portantes en los años siguientes fueron el general Kriangsak Chamanon, quien fue primer m inistro de 1977 a 1980; el general Prem Tinsulanonda, quien sucedió a Kriangsak y perm aneció com o primer m inistro a pesar de varias crisis en el gabinete y fallidos golpes de Esta do hasta que se retiró en 1988; y el m ayor general Chatchai Choonhaven, quien se mantuvo en el cargo hasta ser derrocado por un golpe de Estado a principios de 1991, que dio lugar al establecim iento de una junta interina llamada Consejo Nacional Pacificador ( c n p ) y a la elabo ración de otra nueva Constitución, prom ulgada posteriorm ente en ese m ism o año. Una elección celebrada en m arzo de 1992 dio la mayoría legislativa a los cuatro partidos que estaban en favor de los m ilitares, lo cual ocasionó la designación del general Suchinda Kraprayoon, el com andante del ejército, al cargo de primer m inistro después de que renunció a sus puestos m ilitares. Sin embargo, Suchinda no era un fun cionario elegido y, aunque su designación fue válida con stitucionalm en te, resultó en una oposición masiva la adopción de un cam bio constitu cional que prohibía esas designaciones en el futuro, y la renuncia de Suchinda. En otra elección posterior en 1992, cuatro partidos que no eran afines a los m ilitares ganaron una escasa mayoría en la legislatura, con 51.4% del voto, pero consideraron necesario formar una coalición con el Partido Acción Social conservador. No obstante, Chuan Leekpai, líder del Partido Dem ocrático, se convirtió en el primer líder no militar nom brado primer m inistro desde los años setenta. A pesar de la actual directiva civil, el golpe de Estado parece hallarse institucionalizado com o un instrum ento para remplazar a un grupo ce rrado de personas con otro, sin avanzar decididam ente hacia una alter nativa del gobierno m ilitar elitista. Al m enos para el futuro inm ediato, la com petencia política en Tailandia probablem ente seguirá el patrón que describieron W elch y Smith: “Estará restringida a una élite muy pe-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
405
i|iu*ña, cuyos m iem bros com parten un consenso sustancial con respecto ii las estructuras y los valores políticos que sostienen el statu q u o ”, y con tlivisiones dentro de la élite que probablem ente serán originadas por "luchas entre grupos personales por el poder, la riqueza y el estatus, y lio por objetivos p olíticos antagónicos o diferencias de ideología".62 I is fuerzas políticas opositoras continuarán estando som etidas a firmes i ontroles del gobierno, y las que intenten organizar la op osición a éste uriún reprimidas m ediante el acoso o su exclusión de los favores gü ín i nam entales, o en casos más drásticos m ediante la cárcel o el exilio. ( m lquiera que sea la perspectiva que pueda existir para una transición gradual del gobierno militar, parece depender de dos condiciones: el Im lalecim iento de las instituciones civiles para reducir el faccionalism o v los pleitos cuya consecuencia es la inestabilidad política, y acuerdos »|iir permitirán a los líderes militares, acostum brados a desem peñar pá lidos políticos, continuar participando en la form ulación de las políticas mmque en una posición m enos dom inante.63 Ya sea que dism inuya o no p.i adualm ente la autoridad política de los militares, la directiva política luílundesa casi con seguridad mantendrá una actitud paternalista res| m‘i lo al público, y existirán pocos canales para responder ante la sociei l.ul en conjunto. I I m odelo de adm inistración tai, dentro de esta situación política, fue determinado más por las reformas realizadas por el rey Chulalongkorn i’ii 1892 que por los cam bios que siguieron a la revolución de 1932. Él •Muprendió la transform ación del sistem a tradicional creando m inistros • ••pecializados funcionales a la manera europea, y cam biando a una for ni.i de funcionarios asalariados, cuidadosam ente seleccionados en las liimilias de la nobleza, entrenados en el país y en el extranjero, así com o Ubicados de m odo sistem ático durante su carrera de servicio. Las líneas «Ir continuidad desde la anterior burocracia y estructura administrativa non significativam ente directas. I a rama ejecutiva del gobierno tai está dirigida por el primer m inisIlo, quien ejerce una inm ensa autoridad com o líder de los m ilitares así i miio del gabinete y quien ha sido funcionario del ejército en m uchas oportunidades. En el gabinete, bajo la autoridad del primer m inistro se rii< neutra una docena de m inistros que dirigen las más significativas Instituciones gubernam entales, las más im portantes de las cuales son el Ministerio de la Defensa y el M inisterio del Interior (que controla la •«In ii nistración local y las fuerzas de la policía). Cada m inisterio tiene un subsecretario que es el funcionario de más alto rango en el servicio W elch y S m ith , M ilitary Rule and Rule, p. 102. M orell, “A ltern ativos to M ilitary Rule", p. 22.
404
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
finales de 1973, que provocaron la caída del gobierno de Thanon y el nom bram iento com o primer m inistro del rector de la Universidad de Tham masat. E stos acontecim ientos obligaron a convocar una Asamblea Constituyente y a promulgar otra Constitución en 1974, que fueron se guidas por eleccion es en 1975, en las cuales com pitió un gran núm ero de partidos altam ente fragmentado. Dos gobiernos de coalición, de cor ta vida, se formaron en seguida, antes de las nuevas elecciones en 1976, en las que de nuevo se falló en reducir la m ultiplicidad de partidos re presentados en la legislatura, o de proveer una base para un gobierno de coalición aceptable a los militares. A finales de 1976, otro golpe instaló de nuevo a un gobierno d om ina do por los m ilitares y reforzó el m odelo de transferencia de poder por m edio de golpes, que continúa hasta el presente. Las figuras m ilitares más im portantes en los años siguientes fueron el general Kriangsak Chamanon, quien fue primer m inistro de 1977 a 1980; el general Prem Tinsulanonda, quien sucedió a Kriangsak y perm aneció com o primer m inistro a pesar de varias crisis en el gabinete y fallidos golpes de Esta do hasta que se retiró en 1988; y el mayor general Chatchai Choonhaven, quien se m antuvo en el cargo hasta ser derrocado por un golpe de Estado a principios de 1991, que dio lugar al establecim iento de una junta interina llam ada Consejo Nacional Pacificador ( c n p ) y a la elabo ración de otra nueva Constitución, prom ulgada posteriorm ente en ese m ism o año. Una elección celebrada en marzo de 1992 dio la mayoría legislativa a los cuatro partidos que estaban en favor de los m ilitares, lo cual ocasionó la designación del general Suchinda Kraprayoon, el com andante del ejército, al cargo de primer m inistro después de que renunció a sus p uestos m ilitares. Sin em bargo, Suchinda no era un fun cionario elegido y, aunque su designación fue válida con stitu cion alm en te, resultó en una oposición masiva la adopción de un cam bio constitu cional que prohibía esas designaciones en el futuro, y la renuncia de Suchinda. En otra elección posterior en 1992, cuatro partidos que no eran afines a los m ilitares ganaron una escasa m ayoría en la legislatura, con 51.4% del voto, pero consideraron necesario formar una coalición con el Partido Acción Social conservador. No obstante, Chuan Leekpai, líder del Partido D em ocrático, se convirtió en el primer líder no militar n om brado primer m inistro desde los años setenta. A pesar de la actual directiva civil, el golpe de Estado parece hallarse institucionalizado com o un instrum ento para remplazar a un grupo ce rrado de personas con otro, sin avanzar decididam ente hacia una alter nativa del gobierno m ilitar elitista. Al m enos para el futuro inm ediato, la com petencia política en Tailandia probablem ente seguirá el patrón que describieron W elch y Smith: "Estará restringida a una élite muy pe
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
405
queña, cuyos m iem bros com parten un consenso sustancial con respecto a las estructuras y los valores políticos que sostienen el statu q u o ”, y con divisiones dentro de la élite que probablem ente serán originadas por "luchas entre grupos personales por el poder, la riqueza y el estatus, y no por objetivos políticos antagónicos o diferencias de ideología".62 Las fuerzas políticas opositoras continuarán estando som etidas a firmes controles del gobierno, y las que intenten organizar la op osición a éste serán reprim idas m ediante el acoso o su exclusión de los favores gu bernamentales, o en casos m ás drásticos m ediante la cárcel o el exilio. Cualquiera que sea la perspectiva que pueda existir para una transición gradual del gobierno militar, parece depender de dos condiciones: el fortalecim iento de las instituciones civiles para reducir el faccionalism o y los pleitos cuya consecuencia es la inestabilidad política, y acuerdos que permitirán a los líderes militares, acostum brados a desem peñar pa peles políticos, continuar participando en la form ulación de las políticas aunque en una posición m enos dom inante.63 Ya sea que dism inuya o no gradualm ente la autoridad política de los m ilitares, la directiva política tailandesa casi con seguridad mantendrá una actitud paternalista res pecto al público, y existirán pocos canales para responder ante la so cie dad en conjunto. El m odelo de adm inistración tai, dentro de esta situación política, fue determ inado más por las reformas realizadas por el rey Chulalongkorn en 1892 que por los cam bios que siguieron a la revolución de 1932. Él em prendió la transform ación del sistem a tradicional creando m inistros especializados funcionales a la manera europea, y cam biando a una for ma de funcionarios asalariados, cuidadosam ente seleccionados en las familias de la nobleza, entrenados en el país y en el extranjero, así com o ubicados de m odo sistem ático durante su carrera de servicio. Las líneas de continuidad desde la anterior burocracia y estructura adm inistrativa son significativam ente directas. La rama ejecutiva del gobierno tai está dirigida por el primer m inis tro, quien ejerce una inm ensa autoridad com o líder de los m ilitares así com o del gabinete y quien ha sido funcionario del ejército en m uchas oportunidades. En el gabinete, bajo la autoridad del primer m inistro se encuentra una docena de m inistros que dirigen las más significativas instituciones gubernam entales, las más im portantes de las cuales son el M inisterio de la Defensa y el M inisterio del Interior (que controla la adm inistración local y las fuerzas de la policía). Cada m inisterio tiene un subsecretario que es el funcionario de más alto rango en el servicio 62 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 102. h’ M orell, "A lternatives to M ilitary R u le”, p. 22.
406
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
civil oficial. Los directores generales están a cargo de departam entos den tro de cada m inisterio, que a su vez están subdivididos de acuerdo con un esquem a de organización sum am ente racionalizado. Sin em bargo, observadores informan que la coordinación adm inistrativa ha probado que es difícil de lograr. El sistem a sigue plagado de "com petencia entre los m inisterios y los departam entos, de duplicación de esfuerzos y de falta de cooperación en la planificación a largo plazo”.64 Esto se debe, en parte, al funcionam iento del fenóm eno de cam arillas en la política de Tailandia, que da un premio o recom pensa a la consolidación de la posi ción en el poder a la cam arilla dom inante. Los hom bres de confianza del líder del grupo son nom brados en los puestos im portantes del gabi nete y luego se les concede una gran autonom ía en la dirección de éstos. Tal proceso de consolidación de grupos "contribuye a la ‘feudalización' de la adm inistración del gobierno, en el que a cada m iem bro im portan te del grupo dom inante se le concede una virtual libertad de dirigir los asuntos de su sector particular en la burocracia".65 El servicio civil tai y la com posición de los m inisterios está organiza do en niveles jerárquicos, en los que los más altos incluyen a aquellos que sirven com o jefes de sección, subsecretarios, o aun, en unos pocos casos, a m inistros de gabinete. Con la excepción de aquellos situados en los niveles más bajos, estos oficiales son usualm ente graduados univer sitarios, seleccionados sobre la base de criterios com petitivos. El presti gio del servicio perm anece alto y el avance depende m ucho de la aproba ción del funcionario superior en la jerarquía administrativa. Lo adecuado de las escalas de salario ha sido severam ente afectado por la inflación, pero las bonificaciones son buenas. A su vez, las acciones disciplinarias contra los oficiales son raras. Una carrera en el servicio civil ofrece esta tus y seguridad, adem ás de la remota posibilidad de entrar en el círculo íntim o de la élite política. Las pautas de conducta en la burocracia tai reflejan los rasgos cultu rales de la sociedad tal com o la deferencia a la autoridad y el hincapié en la manera propia de las relaciones entre superiores y subordinados. Siffin señala que la burocracia debería ser vista com o un sistem a social que provee un m arco de referencia para la conducta de sus m iem bros. Las orientaciones de los valores dom inantes de los burócratas tai no son la productividad, la racionalidad y la eficiencia. Ellos se identifican con un estrato jerárquico; personalism o, o "la confianza en las relaciones personales y el interés personal com o las bases primarias de la conducta dentro del sistem a”; y seguridad, o "el deseo de seguir siendo m iem bro 64 V on d er M eh d en , "The M ilitary an d D e v elo p m en t in T h ailan d ", pp. 3 3 4 -3 3 5 . 65 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 103.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
407
del sistem a".66 Las acciones de la burocracia están dirigidas a sustentar estos valores primarios, no los valores secundarios de proveer bienes y servicios al público en general de una manera eficiente. La burocracia adquiere, distribuye y utiliza los recursos en un contexto en el que se destacan los valores primarios más que los secundarios. La autoridad en tal sistem a no se conform a, ni cercanam ente, a los patrones de relación im personal y racional-legal; la autoridad “sigue siendo esencialm ente personal y con estatus adquirido”.67 Siffin insiste en que el autoritarism o en la burocracia tai es jerárquico, el estatus en el sistem a es expresado por el rango, y que estos conceptos no forzosa mente se conform an con las expectativas tom adas de los clásicos m ode los de la burocracia. La autoridad va con el rango, y éste es en un grado muy alto una cuestión per sonal. De esta suerte, los subordinados están sujetos a los superiores en una escala de relaciones no limitada a los “negocios oficiales”. Ellos podrían servir bebidas en sus fiestas, e incluso podrían ayudar al superior a hacer dinero por medio de sus conexiones o sus talentos no oficiales; [...] Con certeza, ellos podrían jugar al espejo de Narciso del jefe en un grado no común en un con texto igualitario.68 Al m ism o tiem po, la autoridad del rango está lim itada en m uchos sen tidos que protegen al subordinado contra las dem andas de lo social mente inaceptable. La pauta total de conducta está m ás dirigida al m an tenim iento de las correctas relaciones personales en el sistem a social que a la productividad de los resultados. De aquí que hay "poca tensión entre lo formal y lo informal que es característico en la orientación a la productividad de los sistem as occidentales".69 La burocracia tai no está sujeta a una gran presión interna, sino que se halla bien adaptada al contexto que le rodea. Los burócratas civiles en Tailandia han sido exitosam ente puestos bajo control por los militares. Esto se ha logrado “a través del nom bram iento de oficiales de las fuerzas armadas en puestos decisivos de autoridad so bre personal civil y m ediante un proceso continuo de elección de los bu rócratas con objeto de que trabajen de manera am istosa y efectiva para el régim en m ilitar”, así com o "a base del nom bram iento de seguidores y fam iliares en im portantes puestos subordinados, por m edio de la rota ción periódica de personal civil potencialm ente com petidor, y m ediante la fragm entación del poder y de la responsabilidad entre varias agencias 66 S iffin , The Thai Bureaucracy, pp. 161-162. 67 Ibid., p. 165. 68 S iffin , “P erso n n el P ro cesses o f the T hai B u re a u c ra cy ”, p. 222. 69 Ibid., p. 220.
408
REG ÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
civiles".70 Los funcionarios civiles han adm inistrado norm alm ente la nación para los m ilitares, pero tam bién han com partido las ventajas que recibe la élite burocrática gobernante, especialm ente en las con d iciones en que no existen controles efectivos del exterior. En su estudio sobre el desarrollo político en Tailandia, Riggs concluye que éste es casi un caso clásico de un “sistem a político burocrático”. Los intereses de los burócratas m oldean y conform an la organización del gobierno, adem ás de reflejar las necesidades y los objetivos de los fun cionarios que se benefician.71 Morell y Chai-anan afirman que el bu rócrata tai "ve su p osición com o su posesión personal, que puede ser usada tanto para sus intereses com o para los de su grupo".72 W elch y Sm ith concuerdan en que hay “un distintivo carácter am oral en el m o delo de com peten cia elitista en Tailandia. Las burocracias civil y m ili tar del gobierno existen esencialm ente para servir a sus propios inte reses, ya que no hay una fuerza social externa con el suficiente poder para am enazar al gobierno con sanciones políticas y de esta form a ha cer que éste reconozca un objetivo moral m ás im portante que su propia existencia”.73 A pesar de las tension es que se han acum ulado en los años recientes, la evidencia aún apoya la predicción hecha por Riggs de que "el sistem a político tai continuará sin ningún cam bio mayor com o cualquier insti tución burocrática bien integrada y estable, una sociedad prism ática en equilibrio, con un bajo nivel de desarrollo industrial y de crecim iento económ ico, y en un nivel interm edio de distribución de poder entre el extrem o dem ocrático y el extrem o autoritario".74 Los procesos de m o dernización han perm itido responder exitosam ente al im pacto de O cci dente, pero en la transición la clase de los funcionarios se ha convertido en la clase gobernante, autorreclutada principalmente en las altas instan cias de la burocracia civil y militar. El m odelo de desarrollo no ha sido equilibrado, ni el rápido crecim iento de las habilidades de la burocracia ha sido acom pañado por un crecim iento com pensatorio de las institu cion es externas a la burocracia y capaces de controlarla. El conjunto de instituciones políticas resultante corresponde de una m anera cercana al m odelo de una sociedad “prism ática”, tal com o la define Riggs.
70 B ie n e n y M orell, " T ran sition fr o m M ilitary Rule", pp. 18-19. 71 R ig g s, Thailand, p. 34 8 . 72 M orell y C h ai-an an , Political Conflict in Thailand, p. 48. 73 W elch y S m ith , M ilitary Role a n d Rule, p. 104. 74 R ig g s, Thailand, p. 3 9 5 . E n la o b ra Thailand: Society a n d Politics, G irlin g a c e p ta la o p in ió n d e q u e T a ila n d ia c o n tin ú a s ie n d o u n s is te m a p o lític o b u ro crá tico .
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
409
La influencia del colonialism o: el ejem plo de Ghana l'n otros regím enes con élites burocráticas colegiadas, un factor antece dente com ún ha sido una prolongada era colonial durante la cual el p o der colonial ha sido capaz de implantar sus instituciones políticas y ad ministrativas en el territorio dom inado, de una manera tan firme que se convierten en el decisivo punto de referencia al desarrollo que sigue a la independencia nacional, aunque con el paso del tiem po se hayan hecho m odificaciones significativas en el m arco original de referencia institucional. En la m ayoría de los casos, la continuidad ha dem ostrado ser muy grande tanto en lo adm inistrativo com o en la esfera política. Las élites burocráticas formadas durante el periodo colonial han tom ado en lorma gradual el poder político en lo que fueron regím enes políticos com petitivos y pluralistas, inm ediatam ente después de la independent ia. Algunas ex colonias inglesas corresponden a esta descripción, tal com o Myanmar, Pakistán y Ghana, pero tam bién esta descripción se puede aplicar a ex colonias francesas com o Chad, Mali, Níger y la Repú blica del Congo. N osotros usarem os a Ghana com o ejemplo. La historia política de Ghana en el periodo posindependiente ha esta do constituida por una sucesión de diferentes tipos de regím enes políti cos, y en todos ellos las burocracias civiles y militares han desem peñado un papel esencial.75 Ghana fue el primer país africano occidental en ga nar la independencia y com enzó con un sistem a político parlam entario siguiendo el m odelo británico. Kwame Nkrumah, quien había dirigido la lucha por la autonom ía nacional, se convirtió en .el primer m inistro bajo un sistem a de gobierno de gabinete, con partidos de la oposición bien representados en el parlamento. Pero en cinco años apareció "un culto a la personalidad” que otorgó el título de osagyefo (presidente) a Nkrumah bajo una Constitución republicana, y se estableció un sistem a de partido único. Todos los aspectos de la vida social se politizaron con 75 Las p r in c ip a le s fu e n te s so b re G h an a in clu y en , d e V icto r D. F erk iss, “T h e R ole o f the P ub lic S er v ic e s in N ig eria a n d G h a n a ”, en la ob ra d e H ead y y S to k es, Papers in C om para tive Public A dm in istration , pp. 173-206; d e K ofi A n k om ah , " R eflection s o n A d m in istra tiv e R eform in G h a n a ”, International Review o f Adm inistrative Sciences, vol. 36, n ú m . 4, pp. 2993 03, 1970; C lyde C hantler, The Ghana Story, L ondres, L in d en Press, 1971; de D avid E. Apter, Ghana in Transition, 2 ? ed . rev., P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iversity P ress, 1972; R ob ert P in k n ey, Ghana under Military Rule 1966-1969, L on d res, M eth u en & Co. Ltd., 1972; d e R ob ert M. P rice, Society an d Bureaucracy in Contem porary Ghana, B erk eley, C ali forn ia, U n iversity o f C alifornia Press, 1975; de D en n is A ustin, Ghana Observed, M an ch ester, M a n ch ester U n iv ersity P ress, 1976; d e L eonard K o o p erm a n y S te p h e n R o sen b u rg , "The British A d m in istrative L egacy in K enya an d G hana”, International Review o f Adm inistrative Sciences, vol. 43, n ú m . 3, pp. 267-272, 1977; d e Bjorn H ettn e, "Soldiers an d P olitics: T he Case o f G h an a ".Journal o f Peace Research, vol. 17, n ú m . 2, pp. 173-193, 1980; d e D on ald R oth ch ild y E. G y im ah -B oad i, "G hana’s R etu m to Civilian R u le”, Africa Today, vol. 28, n ú m . 1, pp. 3-15, 1981; d e J o n K rau s, " R aw lin gs’ S e c o n d C orning”, Africa Report. vol. 27, n ú m . 2, pp. 5 9-66,
410
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
objeto de apoyar al Partido Convención Popular, que tenía com o princi pal objetivo “trabajo y felicidad para toda la gente”. Apter vio este es fuerzo com o un rasgo único de la manera en que las cosas se com b in a ron en Ghana, consistiendo esta com binación en una forma nacional de tradicionalism o con el nombre de socialism o. “Esta nación rem plazó a la com unidad étnica y el presidente-m onarca rem plazó al jefe. [...] La ideología se convirtió en una religión política cada vez m ás intolerante de otras religiones, m onopolista, expresada a través de los m ilitantes ele gidos del partido."76 Nkrumah perdió gradualm ente su carism a y el partido se disolvió. “Al rededor de 1965 —según Apter—, el partido consistía en una vasta red de com ités que no se reunían, de organizaciones que no funcionaban y de m anipulaciones personales que hicieron surgir m utuas sospechas, d es confianza y recrim inación”.77 A pesar de que Nkrumah fue nom brado presidente del partido de por vida; de que se convocó a un referéndum nacional que hizo de Ghana oficialm ente un Estado de un solo partido, y de que de varias maneras Nkrumah intentó aum entar su autoridad, la oposición política creció y la situación económ ica em peoró. El resulta do fue un incruento golpe de Estado hábilm ente planeado y bien ejecu tado por los líderes del ejército y la policía en 1966, cuando Nkrumah estaba fuera del país. Un Consejo Nacional de Liberación ( c n l ) de ocho m iem bros fue establecido, encabezado al principio por el m ayor general Ankrah y luego por el brigadier Afrifa. El régim en militar desacreditó a Nkrumah, purgó a sus seguidores, lanzó un programa de austeridad económ ica, prom ovió la elaboración de otra constitución y prom etió un pronto regreso a un gobierno civil. La prom esa fue cum plida en las elecciones de 1969, que resultaron en la designación de Kofi A. Busia, un civil, com o primer ministro, primero bajo m a rzo -a b ril d e 1983; d e D on ald I. R ay, Ghana: Politics, E conom ics an d Society, B ou ld er, C olorad o, L yn n e R ien n er P u b lish ers, 1986; d e Jon K raus, "G hana’s S h ift from R ad ical P o p u lism ”, Current History, vol. 86, n ú m . 520, pp. 205-208, 2 27-228, m ayo 1987; de V ictor T. Le V ine, "Autopsy on a R egim e: G hana's Civilian In terregn u m 1 9 6 9 -7 2 ”, Journal o f M odem African Studies, vol. 25, n ú m . 1, pp. 169-178, 1987; d e B a ffo u r A g yem an -D u ah , "G hana, 1982-1986; the P olitics o f the P. N. D. C Journal o f M odem African Studies, vol. 25, n ú m . 4, pp. 6 1 3 -6 4 2 , 1987; d e R ich ard C. C rook, "L egitim acy, A u th ority an d th e T ran sfer o f P o w er in G hana", Political Studies, vol. 35, n ú m . 4, pp. 5 5 2 -5 7 2 , d ic ie m b r e d e 1987; d e S im ó n B a y n h a m , The M ilitary an d Politics in N krum ah’s Ghana, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1988; d e C olleen L ow e M orn a, "A G ra ssro o ts D e m o c r a c y ”, Africa Report, vol. 34, pp. 17-20, ju lio -a g o sto de 1989; d e E. G y im a h -B o a d i y D on ald R o th ch ild , “G h a n a ”, en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public Adm inistration in the Third World, c a p ítu lo 10; de Jeffrey H erb st, The Politics of Reform in Ghana, 1982-1991, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1993; d e Y oury P etch en k in e, Ghana: In Search o f Stability, 1957-1992, W estp ort, C o n n ecticu t, Praeger, 1993, y d e E. G y im a h -B o a d i, "G hana’s U n certain P olitical O p en in g ”, Journal o f Dem ocracy, vol. 5, n ú m . 2, pp. 7 5 -8 7 , abril d e 1994. 76 A pter, Ghana in Transition, p. 358. 77 Ibid., p. 377.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
411
una com isión presidencial del c n l de tres m iem bros y m ás tarde bajo otro civil com o jefe de Estado. Sin em bargo, el gobierno de B usia duró sólo dos años y m edio, ya que fue derrocado por otra tom a del poder por los m ilitares a principios de 1972. El líder de este golpe fue el coronel (después general) I. K. Acheampong, quien sirvió com o jefe de Estado y rom o jefe del Consejo Superior Militar. Este régim en militar disolvió la Asamblea Nacional, proscribió form alm ente todos los partidos políticos v suspendió la Constitución. A su vez, Acheam pong fue forzado a renun ciar a m ediados de 1978. Su sustituto fue el teniente general Fred W. Akuffo, quien juró en representación del gobernante Consejo Suprem o Militar que el poder sería entregado a un gobierno popularm ente elegi do el 1“ de julio de 1979. Esta elección ocurrió efectivam ente, pero sólo significó una temporal interrupción del gobierno m ilitar en Ghana. M enos de un m es antes de las programadas elecciones, un motín dirigido por jóvenes oficiales de la Íuerza aérea y del ejército sacaron al régim en de Akkufo e instalaron al teniente de vuelo Jerry Rawlings, por entonces de 30 años, com o jefe del iiuevo Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ( c f a r ). S u s prin cipales blancos fueron los oficiales con más tiem po de servicio, ocho de los cuales fueron ejecutados (incluidos tres ex jefes de Estado). Pos teriormente, el c f a r perm itió la realización de las eleccion es y entregó el poder a finales de 1979 a un gobierno civil elegido, encabezado por el presidente Hilla Limann y por el Partido Nacional Popular ( p n p ). Como Ujorn H ettne observa, este régimen m ilitar "debe ser único en la h isto ria de la política de los militares. Éste tom ó el poder de un régim en m i litar y lo entregó a un civil, después de haber ejecutado a buen núm ero de altos oficiales y haber m andado m uchos más a la cárcel”.78 Sin em bargo, la vida del gobierno civil fue corta. “Al entregar el poder en la Asamblea Nacional en 1979 —informa Jon Kraus— , Rawlings había prevenido a los políticos reunidos allí que si usaban sus p osicio nes para perseguir sus propios intereses, encontrarían resistencia y se rían rem ovidos del poder."79 En efecto, a finales de 1981, poco más de dos años después, Rawlings derrocó al gobierno de Limann/PNP, lo que Kraus correctam ente denom ina su “segunda llegada”, produciendo de esta manera el retorno al gobierno de una oligarquía militar que con ti núa en el poder. Este últim o gobierno ha sido el de m ayor duración en Ghana desde la independencia de este país. El principal instrum ento de control durante la mayor parte de este periodo ha sido el Consejo Provisional de la Defensa Nacional ( c p d n ), 78 H ettn e, " S old iers an d P o litic s”, p. 184.
v rel="nofollow">K raus, “R a w lin g s’ S e c o n d C orning”, p. 59.
412
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
encabezado por Rawlings, que tiene la autoridad de "ejercer todos los poderes del gobierno”. Funcionarios civiles y m ilitares han sido m iem bros del c p d n y han servido com o m inistros del gabinete bajo el consejo; sin em bargo, los m ilitares han ocupado los puestos claves del poder. Las instituciones de los gobiernos locales fueron rem plazadas desde el prin cipio por consejos de apoyo al régim en, diseñados en 1984 com o Com i tés de Defensa de la Revolución ( c d r ) . D espués de que por años se había prom etido m ás “dem ocracia participativa”, las elecciones para asam bleas de distrito fueron realizadas a finales de 1988 y a principios de 1989, y a com ienzos de 1963 una nueva Constitución de la Cuarta República reestructuró el gobierno central. Disponía la elección directa del presidente, un vicepresidente nom brado por el presidente, un consejo de seguridad m ilitar y civil encabezado por el presidente y una cámara legislativa elegida en forma directa. El c p d n fue disuelto form alm ente. Bajo la nueva Constitución, después de una reñida elección en la que recibió 58.3% de los votos, Rawlings fue elegi do presidente por un periodo de cuatro años que em pezó en 1993 y con solidó así su poder por un futuro indefinido. En Ghana, desde la independencia, en todos estos regím enes civiles y m ilitares la burocracia civil instalada cuando term inó el colonialism o británico ha m antenido una posición de indispensabilidad, pero no de dom inación. El m odelo del servicio civil británico caracteriza form al m ente aún a la adm inistración pública en Ghana, lo que Price refiere com o un ejemplo excepcional de “em ulación institucional".80 M uchos de los burócratas con m ás tiem po de servicio com enzaron sus carreras en el servicio civil británico y fueron entrenados por los ingleses. Incluso después de la independencia, m uchos ingleses expatriados continuaban ocupando los más altos niveles del servicio civil, que no fue totalm ente “africanizado" sino hasta m ediados de los sesenta. El servicio civil ha sido capaz de retener m ucho de su estatus here dado y su prestigio, a pesar del esfuerzo de limitarlo, especialm ente cuan do políticos civiles han controlado el gobierno. Una ruptura entre las élites políticas y burocráticas em pezó en Ghana antes de que la independen cia hubiera sido ganada, y continuó en el periodo de la dom inación del partido único, cuando precisam ente un observador escribió que “la gen te que ocupa los puestos burocráticos no es representativa de aquellos que controlan y apoyan al partido que dom ina el gobierno".81 Los buró cratas provenían de los grupos con el m ás alto estatus social, estaban más occidentalizados y eran más reform istas que los líderes del Partido de la Convención Popular ( p c p ) . Precisam ente por esto, los líderes del 80 P rice, Society an d Bureaucracy in Contem porary Ghana, p. 150. 81 F erk iss, “T h e R o le o f th e P u b lic S erv ices in N ig eria an d G h a n a ”, p. 178.
R E G ÍM E N E S POLÍTICO S BUR O C RÁTICO -DO M INAN I I S
vieron al más alto servicio civil, junto con la com unidad universitai ¡a, com o una posible fuente de disidencia y desacuerdo y tom aron m e didas precautorias. Una com isión del servicio público de acuerdo con el modelo británico fue remplazada por una com isión del servicio civil con l'i andes poderes de asesoría. La Constitución de 1960 dio total control de la adm inistración pública al presidente, incluidos los poderes de “nom bramiento, prom oción, transferencia, finalización del nom bram iento, despido y control disciplinario”. El programa del p c p im pulsó una com pleta reorganización del servicio civil para liberarlo de los lím ites y m entalidad co lon iales, y así relacionar sus m étod os con las n ecesid a des y condiciones de Ghana, aunque hubo más retórica que logros rea les. Las m edidas que efectivam ente se tom aron no fueron drásticas. Una nueva escuela para funcionarios civiles fue fundada, parcialm ente para promover nuevas actitudes, pero tam bién com o un reconocim iento de las crecientes necesidades de personal con capacidad administrativa. La pertenencia a una organización sindical patrocinada por el gobierno fue obligatoria para todos, salvo para los más altos funcionarios, pero les fueron negados los derechos de huelga y el gobierno no estaba obligado por ningún acuerdo con sus sindicatos. El hecho básico parece haber sido que el partido y el servicio civil se necesitaban uno al otro, y Nkrumah necesitaba a los dos. “Lo que m antu vo al gobierno funcionando —com o Apter señala— fue la tranquila alianza entre dos fuerzas hostiles, la burocracia del partido y el ser-vicio civil. Si ellos tenían m utuo desprecio, am bos reconocían que eran esen ciales para el gobierno de los asuntos cotidianos.”82 Durante el tiem po que Nkrumah tuvo un control firme del Estado y del aparato del parti do, los funcionarios de carrera se mantuvieron políticam ente pasivos y obedientes a sus jefes políticos, pero retuvieron poderes esenciales en el gobierno. Durante su breve periodo en el poder, el gobierno de Busia despidió ;i varios cientos de funcionarios por lo que pareció ser producto de con si deraciones políticas y étnicas más que por faltas en la conducta adm i nistrativa. Los regím enes m ilitares que precedieron al actual, aunque esporádicam ente desplegaron sus poderes para hum illar o disciplinar a los funcionarios que no gustaban a los funcionarios militares, no em prendieron nada que afectara las prerrogativas del servicio civil, las cua les parecieron estar firmemente establecidas. En efecto, Price afirmó, com o una de sus convicciones, que es "dudoso si el liderazgo político contem poráneo en Ghana [...] tenía suficiente apoyo político para com prom eterse en una drástica restructuración del ‘esquem a de servicio’ i’CP
82 Apter, Ghana in Transition, p. 360.
414
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
que había en la burocracia pública, incluso si éstas fueron sus incli n aciones”.83 Bajo el gobierno de Rawlings, la burocracia civil parece haberse esta do enfrentando a una situación m ás precaria, sin dejar de ser influyente. Cuando el c f a r tom ó el poder en 1979, despidió a m uchos de los funcio narios civiles de alto rango y sim ultáneam ente purgó a los oficiales m ili tares con más tiem po de servicio. Cuando Rawlings tom ó de nuevo el poder en 1981, sin embargo, la base de su poder era inestable y, desde entonces, ha em prendido la construcción de una base de apoyo por m e dio de una am plia coalición que ha incluido a civiles tanto en m iniste rios del gabinete com o a ocupantes de otras importantes posiciones. Este gobernante ha reclutado a profesionales en adm inistración y a tecnó cratas tanto para los m inisterios com o para las corporaciones estatales. Se concedieron salarios m ás altos a los trabajadores de los m ás bajos niveles, lo que dio lugar a una com prensión de la diferencia entre los sa larios más bajos y los más altos, lo que a su vez requirió ajustes en los niveles más altos.84 Ahora bien, en opinión de Donald Ray, la escasez de personal calificado ha significado que "en la supervisión política del ser vicio civil haya existido poca efectividad y que el servicio civil, en sus m ás altos niveles, haya estado en gran medida opuesto al régim en, y en los m edianos niveles haya habido desm oralización porque sus salarios no se han podido enfrentar a los rigores de la inflación”.85 Ghana, al igual que otros nuevos Estados en África, está aún funcio nando básicam ente con las instituciones adm inistrativas coloniales que heredó.86 El servicio civil, com o la más im portante de esas instituciones, ha retenido el aura del servicio colonial, pero hay dudas de que se haya conform ado a las expectativas razonables puestas en su desenvolvi m iento en la nueva situación nacional. En su estudio de la burocracia de Ghana, Price concluye que “el desenvolvim iento adm inistrativo sufre [...] debido a la mala integración institucional, la existencia de organi zaciones estructuralm ente diferenciadas en un am biente sociocultural hostil”.87 Price argum enta que la institucionalización del “estatus” se ha establecido m ucho m ás plenam ente que la institucionalización del “rol”, con el resultado de que la “conducta organizacionalm ente dependiente del 'rol'” por parte de los funcionarios ghaneses es im probable por las presiones sociales ejercidas sobre ellos. La conducta que lleva al logro 83 P rice, Society an d Bureaucracy, p. 216. 84 K raus, "G hana's S h ift from R ad ical P o p u lism ”, pp. 2 0 6 -2 0 7 , 227. 85 R ay, Ghana: Politics, E conom ics an d Society, p. 155. 86 V éa se, d e F red G. B u rk e, "Public A d m in istra tio n in Africa: T h e L egacy o f In h erited C o lo n ia l In stitu tion s" , Journal o f C om parative Adm inistration, v o l. 1, n ú m . 3, pp. 3 4 5 -3 7 8 , 1969. 87 P rice, Society an d Bureaucracy, p. 206.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
415
•Ir las m etas de la organización no es apropiada para atraer la aprobai ion social en el am biente de la sociedad tradicional africana. El problema recurrente de la corrupción, por ejemplo, puede ser explii .ido por las expectativas sociales basadas en el "estatus exaltado” hereda•l<»por los burócratas con más tiem po de servicio de la Ghana contem poi.mea de los ingleses, que im plica tam bién "expectativas muy grandes". Un alto puesto del servicio civil trae consigo un gran aumento de influencia, obligación y responsabilidad dentro de su familia extendida. Las obligaciones y responsabilidades llevan un peso material pesado. Se esperará no sólo que el funcionario civil africano provea asistencia financiera a su familia [...] sino también probablemente que mantenga en los aspectos materiales un "estilo de vida” europeo. Estos sím bolos de estatus y obligaciones financieras fam iliares socialmente adoptados "implicarán grandes gastos y tenderán a distanciarse •le lo que es financieram ente disponible al funcionario civil a través de • u salario”,88 produciendo una difundida corrupción adm inistrativa con f ian alcance. Éste ha sido uno de los factores que han m otivado las in tervenciones militares, las cuales a su vez no han propiciado la elim ina ción o la reducción significativa del problem a.89 A pesar de ser, según Apter, “el único país africano con una genuina experiencia parlamentaria”90 y de presentar dos de los raros ejem plos en i|iie los m ilitares voluntariam ente han entregado el poder a gobiernos civiles y no obstante la liberalización política m ostrada por la elección de Rawlings com o presidente en 1993, Ghana parece estar ahora firme mente establecida en un m odelo de gobierno elitista burocrático. La m ez cla de poder entre los civiles y militares es real, pero difusa; sin em bar co, com o H ettne señala, una vez que los militares intervienen en política, “esto tiende a convertirse en una experiencia politizante que hace pro bable la repetición; en consecuencia, cuando los gobernantes m ilitares entregan el poder a los civiles, esto es pocas veces de m anera incondi cional”.91 S
ist e m a s p e n d u l a r e s
Como se explicó en el capítulo vn, la característica m ás significativa del contexto político de algunos países en vías de desarrollo podría ser que 88 Ibid., pp. 150-151. 89 K raus, "G hana’s S h ift from R ad ical P o p u lis m ”, p. 2 27. 90 Apter, Ghana in Transition, p. xxi. 91 H ettn e, "S old iers an d P olitics", p. 190.
41 6
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
un m odelo pendular se ha establecido con vacilación, en el que el siste ma político periódicam ente se m ueve de un régim en elitista burocrático a uno poliárquico com petitivo, y viceversa. Cualquiera que sea la si tuación actual, es probable que el péndulo se mueva de nuevo hacia la otra dirección en el futuro próximo. Debido a la posición real o poten cial de poder político de la burocracia, es necesario considerar a éstos com o regím enes en que la burocracia es prom inente. Cualquier especificación con respecto a lo que puede calificarse com o sistem a pendular será forzosam ente algo arbitraria. Por supuesto, si los dem ás factores que hem os analizado no se modifican, cuanto m ás tiem po haya sido independiente un país m ás oportunidades habrá tenido para experim entar las transiciones en los regím enes políticos. Aquí esta m os interesados principalm ente en lo sucedido durante las décadas re cientes y en lo que podría suceder en la próxima década. Por lo tanto, para nuestros fines, el requerim iento esencial será que por lo m enos ha yan ocurrido tres m ovim ientos pendulares durante el periodo iniciado después de la segunda Guerra Mundial (o desde la independencia, si ésta se obtuvo después) y que la probabilidad de otro m ovim iento pen dular dentro de la próxima década siga siendo alta. Puesto que la independencia llegó más tem prano a los países de Lati noam érica que a los de otras regiones, algunos de estos países han acu m ulado una historia im presionante de cam bios políticos, con Bolivia com o la que más destaca a este respecto. La C onstitución actual de Bo livia, adoptada en 1967 y suspendida interm itentem ente desde ese año, era la decim osexta después de la independencia en 1825. Desde esa fe cha ha tenido 200 jefes del ejecutivo, 13 de ellos durante el breve perio do que va de 1969 a 1982. Es fácil calificar a Bolivia com o un sistem a pendular, sin importar cuál sea la escala temporal que usem os y si es breve o larga. Igual ocurre con otros países latinoam ericanos. Algunos ejem plos adicionales im portantes, basados en los criterios m ás restrin gidos m encionados en páginas anteriores, son Argentina, Brasil y Perú. Con el propósito de ilustrar el sistem a político pendular y seleccio nando de diferentes regiones, nosotros usam os a Brasil com o ejemplo por América Latina, Nigeria por África al sur del Sáhara y Turquía por el M edio Oriente. Brasil Com enzando en 1964, Brasil fue gobernado por una élite m ilitar en co laboración con burócratas civiles, con una gradual apertura de la com petencia política durante los años setenta, que facilitó la restauración del liderazgo político de los civiles (m ediante eleccion es indirectas en
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
417
1985 y elecciones directas en 1989) y que ha continuado hasta los n o venta.92 La historia política de Brasil después de su independencia de Portugal en 1822 ha incluido un largo periodo de gobierno m onárquico durante la mayor parte del siglo xix. Luego le siguió una república federal constitucional en la cual presidentes elegidos se alternaron con presiden tes que fueron instalados en el poder com o resultado de intervenciones militares. En 1930, después de un golpe de Estado, Getulio Vargas inició una presidencia autoritaria de 13 años. De nuevo, en 1945 com enzó un periodo de casi dos décadas durante las cuales presidentes elegidos tu vieron el poder, el últim o de los cuales fue Joáo Goulart, quien había .ido nom brado vicepresidente y tom ó el poder com o presidente en 1961 cuando el presidente Quadros renunció. El gobierno de Goulart estuvo lujo un creciente ataque debido a una generalizada corrupción guber namental, a sus sim patías pro com unistas y a políticas económ icas inflai ionarias. Fue derrocado en 1964 por un casi incruento golpe de Estado. Aunque los m ilitares en Brasil habían sido reconocidos desde hacía mucho com o una fuerza m oderadora en la sociedad brasileña y habían intervenido frecuentem ente en política, la retención militar del poder político por un largo e indeterm inado periodo no correspondía al tradii ional papel de los m ilitares de "moderador" de las distintas facciones políticas que com piten entre sí. Apoyándose en el lenguaje que se eni nentra en diferentes constituciones brasileñas y en las que se designa a los militares com o una “institución nacional perm anente, específicam en te encargada de m antener la ley y el orden en el país y de garantizar el normal funcionam iento” de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, fue generalm ente aceptado, según Einaudi y Stepan, que los m ilitares “te1,2 O bras r e c ie n te s so b r e las p o lític a s y la a d m in istr a c ió n en B rasil in clu y en , d e L uigi R. I ln au di y A lfred C. S te p a n III, Latín Am erican In stitu tional Developm ent: Changing MiliImy Perspectives in Perú and Brazil, S a n ta M ón ica, C aliforn ia, T h e R an d C orp oration , 1971; ilc R obert T. D alan d , "A ttitudes tow ard C h an ge by B razilian B u re a u c ra ts”, Journal o f Comparative A dm in istration , vol. 4, n ú m . 2, pp. 167-203, 1972; d e Barry A m es, Rhetoric and Hcality in a M ilitary Regime: Brazil Since 1964, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, I•>73; d e A lfred S te p a n , c o m p ., Authoritarian Brazil, N u ev a H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iversity P ress, 1973; d e B ru ce D rury, "Civil-M ilitary R ela tio n s a n d M ilitary Rule: B razil S ln ce 1964”, Journal o f Political and Military Sociology, vol. 2, pp. 191-203, o to ñ o d e 1974; de <.corges-A nd re F iech ter, Brazil Since 1964: M odem isation under a Military Regime, Londres, M.u m illa n , 1975; d e H en ry H . K eith y R ob ert A. H ayes, co m p s., Perspectives on Armed I on es in Brazil, T e m p e, A rizon a, C en ter for L atin A m erican S tu d ie s, U n iversid ad E statal tli At izon a, 1976; d e K en n eth S. M ericle, "C orporatist C ontrol o f the W ork in g Class: Authorllitrian B razil S in c e 1 9 6 4 ”, en la ob ra d e M alloy, c o m p ., Authoritarianism an d Corporatism ni h itin Am erica, pp. 3 0 3 -3 3 8; Jean C lau d e G arcia-Z am or, c o m p ., Politics an d A dm inistra tiva in Brazil, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, 1978; d e Jan K n ip p ers B lack, The M ilitary an d P o litica l D e c o m p r e ssio n in B ra zil”, Arm ed Forces an d Society, vol. 6, iiiiin. 4, pp. 6 2 5 -6 3 7 , v era n o d e 1980; d e P eter M cD o n o u g h , " D evelop m en t P riorities a m o n g lli.t/.ilia n E lites", E conom ic D evelopm ent and Cultural Change, vol. 29, n ú m . 3, pp. 535159, 1981; d e R ob ert T. D alan d , Exploring Brazilian Bureaucracy: Performance and Pathol-
418
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
nían la aprobación para derrocar al presidente elegido, pero no para asum ir el poder político”.93 Drury coincide en que los m ilitares com o institución se habían considerado a sí m ism os com o "la autoridad final en los conflictos políticos, encargados especialm ente de prevenir la im posición de soluciones radicales a los problem as políticos”.94 Una intervención política de tan limitada naturaleza, en la que el con trol fue regresado a los civiles después de la im posición militar de un com prom iso efectivo, no fue ya considerada suficiente por el régimen posterior a 1964, el cual actuó con la creencia de que "la crisis afrontada por el sistem a político podría ser resuelta solam ente a lo largo de un ex tenso periodo de gobierno militar durante el cual el sistem a sería recons truido”.95 Este periodo fue de más de 20 años, y en el que cinco genera les se sucedieron uno al otro com o presidentes, el últim o de los cuales fue el presidente Figueiredo, quien com enzó su periodo de seis años en 1979. A través del tiem po, se fueron haciendo con cesion es m enores y temporales dirigidas a la restauración de un gobierno constitucional nor mal, pero la presidencia quedó sujeta a la elección indirecta de un co legio electoral que estuvo bajo el firme control de una élite política. Además, solam ente dos partidos políticos fueron autorizados — uno pro gobierno y el otro de la oposición— . El presidente Figueiredo se identifi có con una fracción del liderazgo m ilitar del más alto rango que favoreogy, W a sh in g to n , D. C., U n iversity P ress o f A m erica, 1981; d e S co tt M ain w arin g, The Transition to D em ocracy in Brazil, N o tre D am e, In d ia n a , H elen K ello g In s titu te for In te r n a tio n al S tu d ies, U n iversidad d e N otre D am e, 1986; d e W illiam C. S m ith , "The Travail o f B razilian D em o cra cy in th e ‘N e w R e p u b lic ”', Journal o f Interam erican Studies an d W orld Affairs, vol. 28, pp. 3 9 -7 3 , in v iern o d e 1986-1987; d e F ran cés H a g o p ia n , The Traditional Political Elite an d the Transition to D em ocracy in Brazil, N o tre D am e, In d ian a, H e le n K ello g g In stitu te for In tern a tio n a l S tu d ies, U n iversid ad d e N o tre D am e, 1987; d e T h o m a s E. S k id m o re, The Politics o f Military Rule in Brazil, 1964-1985, N u ev a York, O xford U n iv ersity P ress, 1988; de M aría H elen a M oreira Alves, “D ile m m a s o f th e C o n so lid a tio n o f D e m o c r a c y from the T op in Brazil: A P olitical A n a ly sis”, Latin American Perspectives, vol. 15, n ú m . 3, pp. 47-63, v era n o d e 1988; d e T im o th y J. P ow er, ‘‘P olitical L a n d sca p es, P o litica l P arties, an d A uthorita ria n ism in B ra zil an d Chile", International Journal o f C om parative Sociology, vol. 29, pp. 2 5 1 -2 6 3 , se p tie m b r e -d ic ie m b r e d e 1988; d e A lfred S te p a n , c o m p ., D em ocratizing Bra zil: Problem s o f Transition and C onsolidation, N u ev a York, O xford U n iversity P ress, 1989; d e T h o m a s R. R o ch o n y M ich ael J. M itch ell, "Social B a ses o f th e T r a n sitio n to D em ocracy in B r a z il”, Com parative Politics, vol. 21, pp. 3 0 7 -3 2 2 , ab ril d e 1989; d e B arb ara G ed d es y Joh n Z aller, " S ou rces o f P o p u la r S u p p o r t for A u th oritarian R e g im e s ”, Am erican Journal o f Political Science, vol. 33, n ú m . 2, pp. 3 1 9 -3 4 7 , m a y o d e 1989; d e Ju an d e O n ís, “B razil on th e T ig h trop e tow ard D e m o cra cy ”, Foreign Affairs, vol. 68, n ú m . 4, pp. 127-143, o to ñ o de 1989, y d e E lisa P. R eís, "Brazil: T he P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”, en el lib ro d e H. K. A sm ero n y R. B. Jain, co m p s., Politics, A dm inistration and Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia an d Latin Am erica, A m sterd am , VU U n iversity P ress, c a p ítu lo 3, pp. 3 7-51, 1993. 93 E iu n a d i y S te p a n , Latin American In stitu tion al Developm ent, p. 73. 94 D rury, “Civil-M ilitary R ela tio n s an d M ilitary R u le ”, p. 191. 95 Ib id .'
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
419
• i.i una mayor "apertura” o "descom presión” en el sistem a p olítico bra•.ileño, que desem bocó en las elecciones de 1982 en las que los grupos tle oposición obtuvieron 62% de los votos y ganaron el control de 10 esImíos y la m ayoría de la Asamblea Nacional de Representantes, m ien tras que el partido gobernante ganó en 13 estados y m antuvo el control ili l Senado v del colegio electoral (encargado de elegir a un nuevo pre sidente en 1985). I 1 ritmo de los cam bios políticos tom ó tal intensidad que en 1985 el lu ilid o pro gubernam ental nom inó a un civil para presidente en lugar de un general, quien a su vez fue derrotado por Tancredo Neves, del I*.11 i ido Brasileño M ovim iento Dem ocrático (pbmd). Por desgracia, una enlermedad im pidió a Neves asum ir la presidencia y su com pañero en lii iórmula presidencial, José Sarney, se convirtió en el presidente provi sional y después en presidente formal cuando Neves murió. Durante el peí iodo de gobierno de Sarney, se adoptó una nueva Constitución, en la i nal se estableció la elección directa del presidente por un periodo no irnovable de cinco años. Sin em bargo, Sarney se d esem peñó com o un piesidente ineficaz e impopular. Como resultado, el ganador de las eleci Iones de 1989 fue un político de nuevo cuño, Fernando Collor de M e llo, c]Liien basó su cam paña en una plataform a contra Sarney, concenli.nulose en el castigo de la corrupción en los altos puestos. Collor Inauguró su presidencia en marzo de 1990, pero en vez de dirigir un m ovimiento de reforma, pronto se le acusó de corrupción, im plicándolo Mf l , a su esposa y a sus partidarios cercanos. Después de investigacio nes y controversias prolongadas, a finales de 1992 Collor había sido soinrtido a ju ic io en el Congreso y renunció, siendo rem plazado por el vit «'presidente Itamar Franco. El triunfador en la elección más reciente, en ix i ubre de 1994, fue Fernando H enrique Cardoso, centrista que había • i .ido ocupando el cargo de m inistro de H acienda. Cardoso inició su p< i iodo a principios de 1995 y por ahora encabeza un gobierno de coalii I o n de centro-izquierda. Por consiguiente, la frágil transición brasileña ii la dem ocracia ha sido establecida, pero su perm anencia en el poder i|ii< da por ser probada, con el péndulo puesto en posición de regresar y •l< moverse de nuevo al elitism o burocrático si falla el liderazgo civil. ( Cóm o ha sido afectada la naturaleza del sistem a adm inistrativo bra sil* no, primero por las dos décadas de regím enes m ilitares, y más rei lentem ente por el m ovim iento hacia la dem ocratización?, y ¿cuál será mi papel en el desarrollo político brasileño en el futuro? Una de las más sorprendentes características del periodo del gobierno militar que com enzó en 1964 fue su fuerte orientación corporativa y tecIX n i ática. Más que en cualquiera otra región, Latinoam érica ha dado ejemplos de regím enes con tendencias corporativistas y tecnocráticas.
420
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Como Tapia-Videla ha señalado, esto requiere que el hincapié deba ser hecho en "el papel crítico del experto, en el liderazgo despersonalizado y en el desarrollo de un nuevo ethos burocrático: un ethos que recalque la ideología corporativa y que se dirija al logro de una equilibrada interde pendencia entre políticas com petitivas y áreas problem áticas’’.96 Una parcial desm ovilización política y una creciente confianza en una buro cracia restaurada fueron los objetivos de primera im portancia. El obje tivo fue "formar unas estructuras gubernam entales fuertes y relativa m ente autónom as, capaces de im poner en la sociedad un sistem a de representación de intereses basado en un pluralism o im puesto y lim ita do", así com o "eliminar la articulación espontánea de intereses y esta blecer un núm ero lim itado de grupos autoritariam ente reconocidos que interactúan con el gobierno en formas definidas y reguladas”.97 Motivada por tales valores, la élite m ilitar brasileña, en cooperación con civiles tecnócratas, trató de alcanzar estabilidad política y desarro llo económ ico. La perspectiva que se tom ó fue adoptar estrategias cor porativas para controlar el proceso político y confiar en técnicos para progresar en el frente económ ico. El corporativism o se concentró en la supresión de las protestas de las clases populares estableciendo un siste ma de organizaciones laborales, o sindicatos, manipulado por el gobierno con el propósito de canalizar la representación del interés de grupo del sector laboral. El deseo de la élite de que hubiera un proceso de tom a de decisiones más racional provocó un aum ento en el número y en la auto ridad de los adm inistradores entrenados técnicam ente en los puestos im portantes en la tom a de decisiones, donde se esperó que ellos actua ran siguiendo criterios técnicos.98 Los tecnócratas civiles fueron capaces de entrar en la élite dirigente e incluso constituyeron "una especie de aristocracia dentro del servicio público”,99 pero la condición del ingreso fue la “com pleta lealtad a la ideología del régim en".100 Las m etas políti cas y económ icas fueron alcanzadas en parte, pero al precio de haber restringido severam ente la incom petencia política y sin haber com parti do con am plitud el beneficio económ ico entre los sectores p opulares,101 contribuyendo de esta manera al debilitam iento final del régim en. 96 J o rg e I. T ap ia-V id ela, " U n d erstan d ing O rg a n iza tio n s an d E n v iro n m en ts: A C om p ara tive P ersp ectiv e”, P u blic A d m in istr a tio n R eview , vol. 36, n ú m . 6, pp. 6 3 1 -6 3 6 , e n las pp. 6 3 3 -6 3 4 , 1976. 97 J a m es M. M alloy, co m p ., A u th o rita ria n ism a n d C o rp o ra tism in L atin A m erica, P itts bu rgh , P en silv a n ia , U n iversity o f P ittsb u rgh P ress, p. 4, 1977. 98 A m es, R h eto ric a n d R ea lity in a M ilitaryR egim e, p. 9. 99 R eis, "Brazil: T h e P o licits o f S ta te A d m in istration " , p. 45. 100 C. N e a le R o n n in g y H en ry H. K eith, “S h rin k in g th e P o litica l Arena: M ilitary G overn m en t in B razil sin c e 196 4 ”, e n la ob ra d e K eith y H ayes, P ersp ectives on A rm ed P o litics in Brazil, pp. 2 2 5 -2 5 1 , en la p. 227. 101 M ericle, “C orp orate C ontrol o f th e W ork in g C lass”, p. 306.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
421
Robert Daland, por m ucho tiem po un estudioso del sistem a adm inis trativo brasileño, describe a esta clase dirigente com o “una alianza de conveniencia esencialm ente tecnocrática entre la vieja burocracia civil y la burocracia militar”. Las dos probaron ser com patibles porque comparlieron “las m ism as actitudes básicas hacia el negocio de gobernar".102 Sin em bargo, Daland concluye que, aunque el gobierno m ilitar quiso construir una máquina adm inistrativa fuerte y eficaz, finalm ente no lo logró. Daland encontró que hubo muy pocos expertos para reclutar, que las vías para la carrera burocrática no utilizaban efectivam ente el tálen lo disponible, y que “los patrones de la cultura burocrática y de la con ducta adm inistrativa en Brasil están profundam ente arraigados en la historia y la cultura de la sociedad y no será fácil cambiarlos". Este aulor afirmó que la burocracia brasileña se había convertido cada vez más "en el m otor del desarrollo econ óm ico”, pero un m otor que estaba arrastrando un ancla muy grande, que podría ser reducida en tam año solam ente si se adoptaba una estrategia de m odernización adm inistrati va de gran alcan ce.103 Tal m odernización no fue alcanzada bajo el gobierno de los militares, v por razones com prensibles ésta no ha sido una prioridad de gran im portancia durante la difícil transición al control político civil. Como ha com entado Reis, "la reedificación de las burocracias públicas no ha te nido una alta prioridad en la agenda política”.104 El presidente Collor de Mello dio una señal de su interés en los asuntos adm inistrativos a prin cipios de su periodo al reducir el núm ero de m inisterios de 25 a 12 y al anunciar planes de reducción de los em pleados públicos en alrededor ile 20 a 25%. Sin embargo, la atención de Collor pronto fue desviada hacia otros asuntos, y hasta ahora las deficiencias en la burocracia civil continúan siendo un grave problem a.105 Mientras tanto, la mayoría de observadores está de acuerdo en que las tuerzas armadas brasileñas continúan desem peñando un papel decisivo. <>»iizá Juan de Onís está en lo cierto cuando dice que “no hay indicios de que los m ilitares tienen el deseo de reim poner un sistem a autoritaii»>” y que solam ente quieren garantizar el orden público y resistir la 102 D alan d , "A ttitudes to w a rd C h an ge by B razilian B u re a u c ra ts”, p. 199. I,M D aland, Exploring Brazilian Bureaucracy, pp. 4 3 1 -4 3 2 . 1(14 "Brazil: T h e P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”, p. 47. ios "po r d esg ra cia — c o m o dijo S tep an en 1989— , c o m o lo h an p u esto en cla ro los I >i ím ero s tres a ñ o s d el g o b ie r n o civil, el m e c a n ism o esta ta l b ra sileñ o se en c o n tr a b a en tal esta d o d e d e s c o m p o s ic ió n q u e lo s esfu e r z o s p o r u tiliza rlo , sin h a cer c a m b io s im p o r ta n tes cu su estru ctu ra , v a lo res y c a p a cid a d d e resp u esta , só lo sirvieron para agravar la c r isis del desarrollo." S te p a n , D em ocratizing Brazil, p. xi. E sto s c a m b io s n o h an o cu rrid o y la a d m i n istra ció n p ú b lic a b ra sileñ a co n se rv a "su rep u ta ció n d e ser m u y cen tra liza d a , in efic ie n te, pai a sila y e x c e s iv a m e n te n u m e r o sa ”. R eis, "Brazil: T h e P o litics o f S ta te A d m in istra tio n ”,
p 40.
422
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
violencia revolucionaria,106 pero William C. Sm ith previene que “el apa rato represivo perm anece intacto, que la subyacente postura interven cionista de las fuerzas armadas está sin cam biar en gran medida, y que la presencia institucional militar en el Estado no ha sido afectada por el gobierno civil".107 Maria do Carmo Campello de Souza señala que las prerrogativas institucionales de los m ilitares que “existen desde el fin del Imperio brasileño fueron aum entadas durante el régim en autorita rio y perm anecen sin tocar por el gobierno civil", y pesim istam ente pre dice que el más probable resultado es que “el esfuerzo de la dem ocrati zación brasileña será debilitado con lentitud por el sofocante peso de la presencia militar".108 Dada la com binación de las ventajas que tienen los m ilitares, la debilidad de la burocracia civil y la inexperiencia del li derazgo político, la situación del actual régim en dem ocrático en Brasil es, en el mejor de los casos, dudosa.
Nigeria Nigeria ha tenido una turbulenta historia política desde que ganó su in dependencia de Gran Bretaña en 1960.109 Como entidad política, N ige ria fue inventada por los británicos, y en los años iniciales la nacionali dad nigeriana fue m enos una realidad que una posibilidad. Constituida al principio com o una federación de tres regiones y con un inicial go bierno civil m odelado según el patrón parlam entario británico, Nigeria pronto se enfrentó a inm anejables tensiones regionales y tribales que provocaron en 1961, primero, el derrocam iento del gobierno civil y la im posición del gobierno militar, y más tarde una guerra civil que term i nó en la derrota del intento de la región oriental de alcanzar su indepen dencia con el nom bre de República de Biafra. 106 Ju an d e O n ís, "Brazil on the T igh trop e tow ard D e m o cra cy ”, p. 136. 107 S m ith , "The Travail o f B ra zilia n D em ocracy" , p. 62. 108 M aria d o C arm o C am p ello d e S o u za , “T he B razilian ‘N ew R e p u b lic ’: U n d er th e ‘Sw ord o f D a m o c le s ”’, e n la o b ra d e S te p a n , c o m p ., D e m o c r a tiz in g B razil, c a p ítu lo 11, e n las p p. 3 8 1 -3 8 2 . 109 F u e n te s s e le c c io n a d a s so b r e la s p o lític a s y la a d m in is tr a c ió n n ig e r ia n a s in clu y en , d e T ay lo r C olé, “B u re a u c ra cy in T ransition : In d ep en d en t N igeria", P u b lic A d m in istra tio n R e view , vol. 38, n ú m . 4, pp. 321-337, in viern o d e 1960; d e V ictor C. F erkiss, “T h e R ole o f the P ub lic S e r v ic e s in N ig eria an d G h a n a ”, en la ob ra d e H ead y y S to k es, P apers in C o m p a ra tive P u b lic A d m in istr a tio n , pp. 173-206; d e J. D on ald K in gsley, " B u reau cracy an d P olitical D ev elo p m en t, w ith P articu lar R eferen ce to N ig e r ia ”, en el lib ro d e J o se p h L aP alom b ara, co m p ., B u reau cracy a n d P olitical D eve lo p m en t , pp. 3 0 1-317, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin ce ton U n iv ersity P ress, 1963; d e D. J. M urray, c o m p ., S tu d ie s in N igerian A d m in istr a tio n , 2". ed ., L o n d res, H u tc h in so n & Co., 1978; d e Jean H ersk ovits, " D em ocracy in N igeria", Foreign A ffairs, vol. 58, n ú m . 2, pp. 3 1 4 -3 3 5 , in v iern o d e 1979-1980; d e R on ald C oh én , "TluB lesse d Job in N ig e r ia ”, en G erald M. B ritan y R on ald C oh én , c o m p s., H ierarch y a n d Soci-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
423
Durante los setenta, una sucesión de regím enes m ilitares se enfrentó a los problem as de la consolidación nacional, la revisión constitucional y el establecim iento de un calendario para el regreso al gobierno civil. Alrededor de 1979, una im portante transform ación política tuvo lugar, en la cual se dio uno de los raros ejem plos de un planeado y voluntario retiro m ilitar del poder político. Esta transición fue precedida por la adopción de una nueva constitución que reestructuró la federación nigeriana en un sistem a de 19 estados y sustituyó la forma parlamentaria, heredada de los británicos, por una modificada forma de gobierno pre sidencial. El presidente fue escogido por un electorado nacional para un periodo de cuatro años, m ediante una com plicada fórmula de votación diseñada para asegurar que el candidato ganador no sólo tuviera el m a yor núm ero de votos, sino adem ás un apoyo geográficam ente difundido entre los estados. También se siguió el m odelo estadunidense con el es tablecim iento constitucional de una legislatura nacional de dos cám aras y un sistem a judicial independiente. El cam bio del poder llegó al final de una transición program ada de cuatro años que fue seguida de m odo preciso. Cinco candidatos presi denciales com pitieron en unas elecciones que fueron ganadas por Alhaji Shehu Shagari, del Partido Nacional de Nigeria ( p n n ) , quien tom ó el po der de las m anos del anterior gobernante, el general Olusegun Obasanjo, cty: A n th ro p o lo g ica l P erspectives on B u reau cracy, pp. 73-88, F iladelfia, In stitu te for the S tu d y o f H u m a n Issu e s, 1980; d e P aul C ollin s, c o m p ., A d m in istr a tio n fo r D ev e lo p m e n t in N igeria, N ew B ru n sw ick , N u eva Jersey, T ransaction, 1981; P eter H. K oeh n , “Prelu de to C ivilian Rule: The N ig eria n E le c tio n s o f 1979”, Africa T oday, vol. 28, n ú m . 1, pp. 17-45, p rim er trim estre de 1981; d e S te p h e n W rigth, “N igeria: A M id-T erm A s se s sm e n t”, The W orld T oday, vol. 38, núm . 3, pp. 105-113, m a rzo d e 1982; d e L ap id o A d am olek u n , P u blic A d m in istra tio n : A Nigerian a n d C o m p a ra tive P erspective, N u ev a Y ork, L o n g m a n , 1982; d e P eter H. K o eh n , "The lív o lu tio n o f P u b lic B u rea u cra cy in N ig e r ia ”, en T u m m a la , c o m p ., A d m in istr a tiv e S y ste m s Abroad, pp. 188-228; d e L a n y D ia m o n d , "N igeria in S earch o f D e m o c r a c y ”, Foreign Affairs, vol. 62, n ú m . 4, pp. 9 0 5 -9 2 7 , p rim avera d e 1984, y "N igeria U p d a te”, Foreign A ffairs, vol. 64, núm . 2, pp. 3 2 6 -3 3 6 , in v iern o d e 1985-1986; d e L ap id o A d a m o lek u n , P o litics a n d A d m in istration in N igeria, Ib adán, S p ectru m B ook s, 1986, en c o la b o ra ció n c o n H u tc h in so n d e L o n dres; d e L a n y D ia m o n d , "N igeria B e tw ee n D icta to r sh ip an d D em ocracy" , C u rren t H isto ry, vol. 86, n ú m . 5 2 0 , pp. 2 0 1 -2 2 4 , m a y o d e 1987, y C lass, E th n ic ity a n d D em o cra cy in N igeria: rite Failure o f th e F irst R e p u b lic, S y ra cu se , N u eva York, S y ra cu se U n iv ersity P ress, 1988; de O tw in M a ren in , "The N ig eria n S ta te as P ro cess an d M anager: A C o n c e p tu a liz a tio n ”, C o m p a ra tive P o litics, vo l. 20, pp. 2 1 5 -2 3 2 , en ero d e 1988; d e C lau d e S. P h ilip s, " Political versus A d m in istra tio n D ev elo p m en t: W hat th e N ig eria n E x p er ie n c e C o n trib u tes”, A d m in istra t ion a n d S o c ie ty , vo l. 20, n ú m . 4, pp. 4 2 3 -4 4 5 , feb rero d e 1989; d e C elestin e O. B a ssey , K etrosp ects a n d P ro sp ects o f P olitical S tab ility in N ig eria ”, A frican S tu d ie s R e view , vol. 32, núm . 1, pp. 9 7 -1 1 3 , abril de 1989; d e W illiam D. Graf, The N igerian S ta te, P o rtsm o u th , N ew i l.m ipshire, H ein em a n n , 1989; d e Peter H. K oeh n , P ublic P olicy a n d A d m in istra tio n in Africa: h sso n s fro m N igeria, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1990; d e L a p id o A d a m o lek u n y V íctor A yeni, "Nigeria", en la ob ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., P u b lic A d m in istr a tio n in the Ih ird W orld, c a p ítu lo 11, y d e P eter H. K oeh n , " D evelop m en t A d m in istra tio n in N igeria: In elin a tio n s a n d R e s u lts”, en el lib ro d e F arazm an d , c o m p ., H a n d b o o k o f C o m p a ra tiv e a n d D eve lo p m en t P u b lic A d m in istr a tio n , c a p ítu lo 18, pp. 2 3 9 -2 5 4 .
424
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
en octubre de 1979. Shagari fue reelegido para un segundo periodo en 1983, de nuevo cum pliendo todos los requerim ientos constitucionales para un am plio apoyo, lo m ism o que recibiendo la mayoría de los votos (47%) en una lista de seis candidatos. Nigeria, evidentem ente, ha alcan zado una era de relativa estabilidad política después de la devastadora guerra civil de finales de los sesenta y de los continuados desórdenes de los setenta. El últim o día de 1983, sin embargo, un incruento golpe militar dirigi do por un grupo de oficiales de alta graduación del ejército derrocó a Shagari, con el argum ento de que su adm inistración era inepta (com o lo m ostraba el descontento público, la dism inución del ingreso por la pro ducción de petróleo y el declive de la econom ía) y corrupta. Actuando com o jefe de un nuevo Consejo Militar Suprem o, el m ayor general Muham m adu Buhari suspendió partes de la Constitución, proscribió los partidos políticos y lanzó una cam paña contra la corrupción y la falta de disciplina. Sufriendo un deterioro de las condiciones económ icas y la resistencia a la represión política, Buhari fue a su vez sacado del poder a m ediados de 1985 por el mayor general Ibrahim Babangida, quien en 1987 puso en marcha un calendario de cinco años para otra restaura ción del gobierno civil. La agenda solicita una revisión constitucional, un levantam iento de la prohibición de los partidos políticos (aunque hay indicaciones de que solam ente dos partidos serían autorizados), eleccion es de las legislaturas estatales unicam erales en 1990 y las elec cion es para presidente federal y para la legislatura en 1992. Este plan para retornar al gobierno civil nunca se llevó a cabo. Dos intentos por realizar eleccion es prim arias p residenciales en el otoño de 1992 no se realizaron, supuestam ente debido a las posibilidades de fraude. Después de una nueva serie de elecciones primarias, se tuvo fi nalm ente una elección presidencial en junio de 1993, en las que el apa rente triunfador fue un hombre de negocios millonario, M oshood Abiola. Luego de las elecciones, Babangida declaró nulos los resultados, lo cual hizo que Abiola se declarara a sí m ism o presidente; por ello, B abangi da lo acusó de traición, a la vez que despidió de sus cargos a los co m andantes del ejército y de la marina. Posteriorm ente, ese m ism o año, Babangida abandonó el cargo y fue rem plazado por un presidente civil interino. Este gobierno interino pronto fue derrocado por el m inistro de De fensa general Sani Abacha, quien a finales de 1993 asum ió el poder co m o jefe de Estado, a la vez que ocupó los otros cargos que había d esem peñado Babangida. Abacha disolvió todas las asam bleas legislativas, prohibió los partidos políticos y la actividad política y anunció que los m ilitares gobernarían, aunque posteriorm ente eligió un gabinete que
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
425
• \iaba integrado en su mayor parte por civiles. A pesar de disturbios políticos continuos, Abacha sigue m anteniendo un precario control del 11<»der. Por consiguiente, el fenóm eno del péndulo es una característica inteyi al, retrospectiva y prospectivamente visto, de la escena política de Nigei la, con cuatro cam bios que tuvieron lugar dentro de los 35 años desde l.i independencia, y otro que llegó a la etapa de planificación, pero que in inca fue ejecutado. “Esta alternancia de regím enes m ilitares y civiles en opinión de W illiam Graf—, debe ser ahora vista com o la norma, m a s que una aberración, de la política nigeriana.” Además, dicho autor Indica que "este m ovim iento pendular puede ser el más adecuado para nn sistem a político (o el m enos inadecuado) para su m antenim iento”.110 I arry Diam ond ha sugerido que, dada la experiencia de Nigeria, el ca mino a la estabilidad política y a la salida “de los ruinosos ciclos polítii os del país” podría, de hecho, requerir “la institucionalidad del papel de l o s m ilitares”, y él m ism o ha elaborado un esbozo de “diarquía”, en la t|iie los militares y los civiles com parten el gobierno y que designaría a l o s militares “aquellas funciones tanto reguladoras com o adm inistrati vas vitales para la estabilidad dem ocrática y altam ente vulnerables al abuso político en la actual etapa del desarrollo político y económ ico de Nigeria". Estos poderes de supervisión incluirían el control y el castigo lie la corrupción, el nom bram iento de los puestos judiciales y la recopi lación de los datos cen su ales.111 El autor señala que tal esquem a podría m i establecido por un gobierno civil que asignaría un papel institucio nal perm anente a los militares, o por un gobierno militar que crearía y ampliaría gradualm ente los papeles institucionales para los civiles. Esta puesta en práctica a la inversa” podría convertirse en la estrategia del ii< lual m ovim iento hacia un proceso más intenso de “civilidad” del siste ma político. I .a burocracia civil de Nigeria ha tenido un papel significativo durante los gobiernos civiles y m ilitares debido en parte a las frecuentes oscila• iones del régim en. Nigeria es otro ejem plo de mayor estabilidad y con tinuidad en la adm inistración que en la política. Los británicos legaron .1 la nueva nación una burocracia en funcionam iento bien adaptada a las necesidades coloniales, pero inadecuada para la vida independien!■•. La reforma y la recom posición de la burocracia por parte de los nigei ia nos com en zó inm ediatam ente después de la independencia a un rit mo rápido, el que se ha m antenido hasta el presente. Peter Koehn i om enta de una manera sucinta que “[...] la expansión y la extensión 110 Graf, The Nigerian State, p. 234. 111 V éa se, d e D ia m o n d , " N igeria in S earch o f D e m o c r a c y ”, pp. 9 1 6 -9 2 1 , y "N igeria I ip d a te”, pp. 3 3 3 -3 3 6 .
426
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
constituyen las formas más im presionantes y consistentes del desarrollo de la burocracia en N igeria.112 Se hizo una presión inicial en el aceleram iento del proceso de nigerianización del servicio público que había sido iniciado antes de la inde pendencia. A com ienzos de los sesenta, una mayoría de los puestos más altos era ocupada por nigerianos, pero hubo una considerable variación regional. E specialm ente en la región norteña, m uchos extranjeros eran em pleados con base en contratos. Un indicador de las dificultades que se enfrentaron fueron los puestos vacantes de casi un quinto de los puestos más altos en el país com o un todo y el hecho de que en la región oriental, donde el proceso de nigerianización había ocurrido más rápido, la edad media de los funcionarios administrativos fue de 33 años, y el ofi cial prom edio tenía com o antecedentes laborales sólo tres años y medio en algún tipo de experiencia en la adm inistración pública. La escasez de personal fue agravada por la práctica de dar prioridad en el em pleo a las personas de la región en las áreas de la federación; esta preferencia aparentem ente continúa hasta el presente en m uchos de los estados. Las prácticas adm inistrativas británicas han sido conservados, pero se han modificado sustancialm ente. El sistem a ministerial, que incluye el perm anente papel del secretario, aún funciona, pero se ha hecho una distinción entre m inisterios “adm inistrativos” y “técnicos”; en el primer grupo, los secretarios perm anentes continúan siendo jefes adm inistra dores y consejeros del ministro, pero en los m inisterios técnicos se com parten más las responsabilidades ejecutivas entre el secretario perm a nente y los directores de servicios técnicos dentro del m inisterio. Otras de las tendencias del periodo colonial que perm anecen son las preferencias de los generalistas sobre las de los especialistas, tanto en la asignación de responsabilidades com o en el reconocim iento de estatus, y perm anece tam bién una aguda distinción entre los grupos de funciona rios con más tiem po de servicio y los em pleados con m enos tiem po, lo cual se refleja en que los primeros reciben salarios y em olum entos más altos. Como consecuencia de esto, los em pleados civiles de alto rango han sido capaces de heredar el papel y el estatus de sus predecesores en el servicio colonial británico, com o sucedió en otras ex colonias británicas. Sin em bargo, la tendencia general más im portante ha sido una expan sión acum ulativa en la cantidad de em pleados tanto en los niveles del gobierno central com o en el estatal y en un m ayor núm ero de em presas estatales. Esto a su vez es un reflejo de lo que la mayoría de los observa dores ven com o el arrogante papel del Estado en los asuntos de Nigeria. “La sociedad de Nigeria está caracterizada —según M arenin— por un 112 Koehn, “The Evolution of Public Bureaucracy in N igeria”, p. 188.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
427
todopoderoso estatism o que inextricablem ente superpone el poder eco nómico y el poder político.’’113 Diamond sostiene que “la principal fuente de la crisis económ ica y la decadencia política en la Nigeria de hoy es la i i ocíente som bra que el Estado proyecta en cada sector de la socie dad”.114 Un efecto nocivo e incidental de este alto grado de estatism o es una burocracia pública ineficaz y abultada, con un bajo nivel de espíritu empresarial privado. Otra característica relacionada con el periodo posindependiente ha sido la am plitud y difusión de la corrupción, que ahora es reconocida com o una característica que atraviesa toda la adm inistración, en un ni vel “tan grande o más grande que en ningún otro lugar en el m undo”.115 Koehn afirma que “los salarios y los beneficios com plem entarios de los Inncionarios palidecen en significación si se com paran con las oportu nidades indirectas que los servicios gubernam entales dan para el enri quecim iento individual...", y el m ism o autor señala que la m ayoría de los funcionarios civiles “ha dedicado su gran prestigio social y su poder político principalm ente a favorecer e increm entar los beneficios perso nales o corporativos”.116 Ronald Cohén advierte que ganar el “bendito trabajo” es el objetivo com ún de los graduados universitarios, quienes, luego de obtenerlo, celosam ente protegen los beneficios que vienen con él, y ellos son conducidos al m ism o patrón de corrupción que está proInudamente arraigado en el sistem a. En esta perspectiva, la burocracia de Nigeria es “un sistem a sociocultural parcialm ente separado, establei ido y articulado con una más amplia, culturalm ente pluralista, entidad nacional. En este sentido, la burocracia es un conjunto de nuevas esImcturas sociales diseñadas sobre la base de lo que fueron, en el pasado leeiente, sociedades africanas subyugadas de m anera forzosa y que ha bían sido autónom as”. Los patrones resultantes de una mala adaptai ión, incluida la corrupción, significan que la “m ism a infraestructura ci cada para llevar a cabo el desarrollo es, de hecho, uno de los principa les obstáculos para su logro".117 Koehn tam bién hace la pregunta de si la burocracia nigeriana participa más en el subdesarrollo que en el des ai rollo nacional. En estas circunstancias, no es una sorpresa que la burocracia civil de Nigeria haya desem peñado un papel im portante en el proceso de elabo ración de políticas públicas, situación reforzada por la tradición colo nial y por la práctica poscolonial. Koehn afirma que "los m ás altos fun11' M a ren in , "The N ig eria n S ta te a s a P ro cess an d M a n a g er”, p. 221. 1,4 D ia m o n d , "N igeria in S ea rch o f D e m o c r a c y ”, p. 9 15. 115 Graf, The Nigerian State, p. 205. 116 K oeh n , "The E v o lu tio n o f P u b lic B u rea u cra cy in N ig e r ia ”, pp. 2 1 2 -2 1 3 . 117 C o h én , "The B lesse d Job in N ig eria ”, pp. 73-77.
428
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
cionarios civiles han sido participantes centrales, y a m enudo dom inan tes en el proceso de elaboración de políticas a lo largo de toda la histo ria de Nigeria”.118 Este autor traza los cam bios que ha habido en el gra do de su participación durante los diferentes regím enes que van desde la independencia, encontrando que éste fue sustancial bajo el primer gobierno civil, que aum entó con el inicio del gobierno militar y que al canzó su cénit durante el régim en del general Gowon, el cual terminó en 1975. Los posteriores regím enes civiles y militares han tratado, utili zando diferentes formas, de establecer un firme control sobre la buro cracia civil, pero generalm ente con m alos resultados. A pesar de estas variaciones, Adamolekun está probablem ente en lo correcto al llegar a la conclusión general de que los cam bios en los tipos de régim en han tenido un m ínim o im pacto. El papel de los líderes políticos y los adm inistradores en el proceso político no cam bió significativam ente de un tipo de régim en a otro. El determ inante clave fue la continua anexión al concepto de una carrera del servicio civil que asegura q u e el funcionario civil tiene la responsabilidad principal de asesorar en las políti cas y de ejecutar las políticas resueltas bajo los sucesivos tipos de régim en .119
Por consiguiente, una situación política con frecuentes cam bios en un ir y venir de un transitorio gobierno militar a un débil gobierno civil puede ofrecer un am biente óptim o para los burócratas civiles de carrera con el fin de participar en la elaboración de políticas y beneficiarse per sonal y corporativam ente de sus oportunidades. Turquía La moderna Turquía es el producto de un liderazgo militar modernizador que entregó el poder a m anos civiles, pero que ha perm anecido cer ca para intervenir cuando sea n ecesario.120 Turquía surgió después de la primera Guerra Mundial com o el Estado-nación rem anente del viejo 1,8 K o eh n , “T h e E v o lu tio n o f P u b lic B u re a u c ra cy in N igeria", p. 2 09. 119 A d a m o lek u n , P o litics a n d A d m in istr a tio n in N igeria, p. 178. “L os lo g ro s rea les p u ed en se r a c r e d ita d o s al sis te m a d el se rv icio p ú b lic o d e N ig eria en g en era l, y el se r v ic io civil ha m a n te n id o e x ito sa m e n te la c o n tin u id a d d e la m a q u in a ria d el g o b ie r n o , a p esa r d e tod os lo s c a m b io s en el tip o d e rég im en y el a lto grad o d e in esta b ilid a d p o lít ic a ...”, A d am olek u n y A yen i, “N igeria", p. 284. 120 U n a se le c c ió n útil d e e s tu d io s so b re T u rq u ía in clu y e, d e J o se p h B. K in g sb u ry y Tahii Aktan, The P u blic S ervice in Turkey: O rg an ization , R e c ru itm e n t a n d T rain in g, B ru selas, In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istrative S c ie n c e s , 1955; d e A. T. J. M a tth ew s, EmergenI T urkish A d m in istr a to rs , Ankara, T urquía, In stitu te o f A d m in istra tiv e S c ie n c e s , F acu ltad de C ien cia s P o lítica s, U n iversid ad d e Ankara, 1955; d e L ynton K. C ald w ell, "Turkish A d m in is tration an d th e P o litics o f E xp ed ien cy" , en la ob ra d e W illiam J. S iffin , c o m p ., T o w a rd the C o m p a ra tive S tu d y o f P u b lic A d m in istr a tio n , B lo o m in g to n , In d ian a, D ep a rtm en t o f Gov-
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCKÁTK O l><)MINAN I I S
429
Imperio otom ano y experim entó una rápida y g e n e i a l i / a d a m o d e r n i z a i'lón bajo el liderazgo de Mustafá Kemal Ataturk h a s t a s u m u e r t e e n 1938. Ataturk elim inó la influencia política de la j e r a r q u í a m i l i t a r , re movió a los m ilitares de una participación directa en p o l í t i c a y c r e ó e l Curtido Republicano del Pueblo ( p r p ) com o el instrum ento para l l e v a r a i abo la m odernización. La dom inación política del p r p continuó des pués de la muerte de Ataturk bajo la dirección de su sucesor y asociado Ismet Inonu. Durante los últim os años de la década de los cuarenta, se lundó el Partido Dem ocrático y éste creció rápidam ente. En las eleccio nes de 1950, el partido tuvo éxito en su propósito de desplazar del poder al p r p después de que éste estuvo en él por 27 años, iniciando de esta manera un periodo de com petencia política que se m antuvo hasta 1980, i on una sola interrupción importante. Durante la primera década de este periodo de 30 años, el gobernante Curtido D em ocrático se em barcó en los años cincuenta y después, en un piograma para increm entar la producción agrícola, el desarrollo econóriiim e n t, U n iv ersid a d d e In d ia n a, pp. 117-144, 1957; d e R ich ard L. C h am b ers, “T h e Civil lliiroau cracy— Turkey", e n el lib ro d e R ob ert E. W ard y D an k w art A. R u sto w , c o m p s., I'iililical M odem ization inJapan and Turkey, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iv ersity Press, pp. 3 0 1 -3 2 7 , 1964; d e G eorge L. G rassm u ck , Polity, Bureaucracy an d Interest G roups tu llie Mear E ast and North Africa, B lo o m in g to n , In d ian a, c a g O cca sio n a l P apers, 1965; de I ivd erick T. B en t, “T h e T u rk ish B u reau cracy as an A gent o f C h a n g e”, Journal o f Com para tiva Adm inistration, vol. 1, n ú m . 1, pp. 4 7 -6 4 , 1969; d e E rsin O n u ld u ran , Political Developincnt and Political Parties in Turkey, Ankara, T u rq u ía, A nkara U n iversity P ress, 1974; de llkay S u n a r, State an d Society in the Politics o f Turkey’s D evelopm ent, A nkara, T u rq u ía, Ankara U niversity P ress, 1974; d e Josep h S. S zyliow icz, "Elites and M od ern ization in Turkey”, n i Frank T a ch a u , c o m p ., Political Elites and Political D evelopm ent in the Middle East, < .u n b ridge, M a ssa c h u se tts, S c h e n k m a n P u b lish in g C om p an y, pp. 2 3-66, 1975; d e M etin lli p er y A. U m it B erk m a n , D evelopm ent A dm inistration in Turkey: C onceptual Theory and Mi thodology, E sta m b u l, B o g a z ic i U n iversity P ress, 1980; d e M etin H ep er, C h on g Lim K im V S eo n g -T o n g Pai, "The R o le o f B u reau cracy an d R eg im e Types: A C o m p arative S tu d y o f l u ik ish a n d S o u th K orean H ig h er Civil S erv a n ts”, A dm inistration and Society, vol. 12, m im . 2, pp. 1 3 7-155, a g o sto d e 1980; d e W alter F. W eiker, The M odem ization o f Turkey: I a un Ataturk to the Present Day, N u eva York, H o lm e s & M eier P u b lish ers, 1981; d e I. A tilla Ilióle, "Public B u re a u c ra cy in T u rk ey”, en la ob ra d e T u m m a la , c o m p ., A dm in istrative Systeins Abroad, pp. 2 6 5 -3 0 2 ; d e M eh m et Y asar G eyik d agi, Political Parties in Turkey, N u eva York, Praeger, 1984; d e R obert B ian ch i, Interest Groups and Political D evelopm ent in Turkey, P rinceton , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iv ersity P ress, 1984; d e J o h n H . M cF ad d en , "CivilM ilitary R e la tio n s in th e Third T u rk ish R ep u b lic”, Middle East Journal, vol. 39, n ú m . 1, |i|) 6 9 -8 5 , in v iern o d e 1985; Ilter T u ran , “T h e R ecr u itm en t o f C ab in et M in isters a s a P olitii iiI P ro cess; T u rk ey, 1 9 4 6 -1 9 7 9 ”, In tern ation al Journal o f M iddle E ast S tu dies, v o l. 18, pp. 45 5 -4 7 2 , 1986; d e M etin H ep er, “S ta te, D em o cra cy , an d B u re a u c ra cy in T u rk ey”, en la uln a d e M etin H ep er, c o m p ., The State and Public Bureaucracies: A Com parative PerspecIIi r, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, pp. 131-145, 1987; d e J a m es B ro w n , "The M ilitary a n d P o litic s in T u rk ey ”, Arm ed Forces & Society, vol. 13, n ú m . 2, pp. 2 3 5 -2 5 3 , Invierno d e 1987; d e M etin H ep er y A h m et E vin , State, D em ocracy an d the Military: Turkey ni llie I980s, B erlín , W a lter d e G ruyter, 1988, y d e M etin H ep er, "Turkey”, en el lib ro d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the Third World, c a p ítu lo 9, y "The S ta te tincl H ureaucracy: T h e T urkish C ase in H istorical P ersp ectiv e”, en la ob ra d e F arazm an d , • u m p ., H andbook o f C om parative and D evelopm ent Public A dm inistration, c a p ítu lo 48.
430
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
mico, los m edios de com unicación y transporte, y diseñar otras reformas para incorporar al cam pesino tradicional más activam ente en la vida po lítica y económ ica. Sin em bargo, los cam bios que acontecieron tam bién tuvieron profundas consecuencias para las relaciones entre las élites, ya que la nueva élite política “adoptó programas que afectaron adversa m ente la posición de los militares, de la burocracia y de los intelec tuales. [...] El resultado fue una aguda polarización”.121 La intervención m ilitar en mayo de 1960 fue el desenlace de esta situación, cuando una junta llamada Comité de la Unidad Nacional tom ó el poder, juzgó y de claró culpables a los líderes del Partido Dem ocrático, llevó a la horca al anterior primer m inistro Menderes y encarceló a otros. Este régim en m ilitar anunció su intención de restaurar el gobierno civil lo más pronto posible y en realidad lo hizo en 1961. Durante los años sesenta y seten ta, las divisiones políticas continuaron siendo evidentes y la mayoría de los gobiernos consistieron en coaliciones de varios partidos. El p r p fun cionó hasta 1965 com o el partido dom inante en una serie de estas coa liciones, principalm ente bajo Inonu com o primer m inistro. En las elec ciones generales de ese año, el Partido Justicia (que había rem plazado al proscrito Partido Dem ocrático) logró una im portante victoria y fue capaz de m antener una precaria unidad dentro de sus filas hasta que otra crisis sucedió en 1971. El resultado de ésta fue la form ación de go biernos “sin partido" durante 1971 y 1972 después de la im posición de la ley marcial en algunas provincias. D espués de una elección incon clusa en 1973 y continuando hasta el fin del gobierno civil en 1980, la si tuación política se mantuvo en jaque, con la com petencia entre los dos grandes partidos, el m oderado de izquierda p r p , dirigido por Bulenl Ecevit, y el moderado de derecha Partido Justicia, dirigido por Suleyman Demirel, ninguno de los cuales pudo formar un gobierno sin la forma ción de coaliciones que incorporaron uno o m ás de los partidos m eno res, y ninguno de los cuales se pudo m antener en una p osición dom i nante por m ucho tiem po. Posteriormente, a finales de 1980, una junta com andada por el general Kenan Evren tom ó el poder, suspendió la C onstitución de 1961, disolvió el Parlamento e im puso la ley marcial, restringiendo las actividades y las declaraciones políticas. Después de un intervalo de dos años, en 1982 la junta som etió una constitución revisada a un referéndum por parte di' los votantes, quienes la ratificaron por un am plio margen. Éste autor i zaba eleccion es parlamentarias, las que fueron realizadas en noviem bic de 1983, en las cuales el Partido de la Patria, encabezado por Turgul Ozal, ganó con un margen de dos a uno al Partido D em ocracia Nació* 121 Szyliow icz, "Elites and M odernization in Turkey", pp. 43-47.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
431
nal, que tenía el apoyo de los militares. Ozal asum ió el poder com o pri mer m inistro en diciem bre, con un gabinete com puesto principalm ente por m iem bros del Parlamento y del Partido de la Patria. En el m arco de la nueva Constitución, Evren continuaba com o presidente por un perio do de siete años y se extendían las restricciones de la libertad política, incluida la prohibición por 10 años de la vida política de Ecevit y Demiivl, líderes de los que habían sido los dos partidos m ás im portantes. Bajo el sistem a de representación proporcional diseñado para penali zar a los pequeños partidos, en 1987 el Partido de la Patria increm entó su mayoría de 251 a 400 miem bros en la Asamblea Nacional. También • n 1987, la prohibición constitucional a los líderes políticos del periodo anterior a 1980 fue revocado, perm itiendo a Demirel y Ecevit, entre otros, reasumir sus carreras políticas. A finales de 1989, cuando el periodo del presidente Evren terminó, Ozal fue elegido por el Parlam ento (con el boicot de los partidos de oposición) para sustituirlo por un periodo de niote años. A su vez, un m iem bro moderado del Partido de la Patria asu mió el cargo de primer ministro. A la mitad de su periodo, a principios i Ir 1993, el presidente Ozal murió repentinam ente de un ataque cardia1 1 », lo que dio lugar a la elección de Demirel com o presidente por un peilodo de siete años que llega hasta fines del siglo. Poco después, Tansu ( ’iller, del Partido del Verdadero Sendero, fue elegida com o la primera mujer que ocupa el cargo de primer ministro. De esta suerte, en 1995 la actual era de gobierno civil, aunque proble mática, dura ya una década y media y no parece haber un cam bio en perspectiva. Sin em bargo, los m ilitares turcos p erm anecen situados 011 l a periferia. Como señala James Brown, las fuerzas armadas, habien do dotado a la nación con instituciones civiles, más tarde se aventuraron mu renuencia en el cam po político, pero “se han reservado el derecho d e intervenir, si es necesario, para proteger estas instituciones”. Hoy, los m i l i lares “son el más poderoso grupo en la sociedad, con la m isión de del e u d e r al país de las am enazas internas y externas”.122 George S. Harris Concuerda. “Poco en la escena política turca —dice— puede rivalizar con In potencial im portancia de la institución militar. Ahora bien, poco pre v e n í a tantos imponderables. Tratar de imaginar el futuro curso del papel |tulii ico de los m ilitares turcos es saltar hacia lo d esconocido y más aún litn ia lo im posible de conocer.”123 No importa lo im probable que pueda |vr, otro m ovim iento en el péndulo político debe ser anticipado com o d i .1 m tivam ente posible, aun a la vista del récord histórico de Turquía. 1 Hi o w n , “T he M ilitary an d P o litics in Turkey", pp. 24 8 -2 4 9 . 1 1
432
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO-DOMINANTES
Entre los países en desarrollo con un récord sustancial de com peten cia política, Turquía es un caso no com ún en el sentido de la sólida base burocrática sobre la que se ha podido construir el presente Estado na cional. La m oderna Turquía heredó la tradición de varios siglos de la “institución gobernante" otom ana, com puesta por el ejército del sultán y las instituciones administrativas, así com o los beneficios de una serie de esfuerzos que se hicieron durante el siglo xix por reform ar la buro cracia civil, incluida la fundación de una escuela de capacitación para el servicio civil en 1859, que ha estado funcionando desde entonces. El ré gim en kemalista, por consiguiente, fue capaz de com enzar después de la primera Guerra Mundial con una burocracia que ha sido profesional a través de generaciones. El servicio público ha seguido siendo atractivo y prestigioso para los jóvenes turcos bien educados, aunque su atrac tivo es ya desafiado y la identificación de la tradición fam iliar con la bu rocracia es aún fuerte. El hijo sigue los pasos del padre. Aunque la burocracia turca no es un subproducto del colonialism o, los m odelos occidentales han tenido su im pacto y la influencia francesa ha sido la más fuerte. Por ejemplo, Turquía ha seguido el ejem plo francés y ha dejado el m anejo de la burocracia principalm ente a los distintos m i nisterios y agencias sujetos a una guía política general más que confiar en una institución de personal centralizada. Es difícil m edir con exacti tud el grado en que las pautas de conducta en la burocracia turca se desvían de las norm as de desem peño; sin em bargo, los com entarios po nen de relieve el predom inio de tales tendencias com o una excepcional deferencia hacia las personas con un estatus jerárquico más elevado, una renuencia a aceptar responsabilidades, una centralización de la autori dad, una com plejidad en los procedim ientos, hincapié en la seguridad y protección de la propiedad del puesto de trabajo en el servicio civil, los valores-prem isas personales que subyacen en la acción adm inistrativa, v otras características “prism áticas” o transicionales. En Turquía, la burocracia ha estado participando de manera estrecha en el proceso de elaboración de políticas y sujeta a un control externo relativam ente débil. La m odernización política puede ser descrita con exactitud com o el producto del trabajo artesanal de las burocracias civil y militar. El nuevo Estado-nación surgió bajo el liderazgo de un oficial del ejército, Mustafá Kemal, pero éste obtuvo el apoyo para sus políticas entre la burocracia civil y lo utilizó para llevar a cabo sus políticas. Como Chambers señala, la clase burocrática y el cuerpo de oficiales militares proveyeron con las mayores reservas de talento disponible, e individuos con experiencia burocrática constituyeron una considerable proporción de los líderes parlamentarios y los m inistros del gabinete hasta que fue ron sustancialm ente desplazados después de las eleccion es de 1950.
REGÍM ENES POLÍTICOS BUROCRÁTICO DOMINAN I ES
■1 \ \
Chambers inform a que por lo m enos hasta ese m om ento hubo una "considerable com unidad de antecedentes en lo social, educacional v ocupacional entre los diputados del Parlamento y los m inistros del ga binete, por un lado, y en altos niveles de la burocracia civil, por el otro”, en una suerte de cercana cooperación com puesta por "funcionarios prolesionales que, actuando com o políticos, aprobaron leyes que ellos y sus colegas adm inistraron com o burócratas”.124 Como ya se ha advertido, durante los años cincuenta la fuerza de los burócratas civiles y m ilitares dentro de la élite nacional dism inuyó o s tensiblem ente. La intervención m ilitar de 1960 reafirmó la aspiración de las fuerzas armadas acerca del principal papel político en caso de que se presentara la necesidad de m antener la estabilidad, aspiración que fue icconfirm ada con gran insistencia en 1980 y que continúa hasta hoy. La burocracia civil, por otro lado, nunca ha recuperado su im portancia cla ve anterior, aunque los funcionarios civiles de más alto rango son aún miembros de la élite gobernante. El proceso de m odernización política en Turquía ha incorporado nuevos elem entos a la actual com posición mixta de la élite, sin elim inar a los anteriores m iem bros. Como consei uencia, cabe esperar que la burocracia civil turca m antenga la posibili«l.id de participar en el ejercicio del poder político, pero con una cada vez m enor probabilidad de que con el tiem po recupere las prerrogativas que tenía en los tiem pos del Im perio otom ano o del gobierno de Kemal. En un sistem a pendular com o el turco, con cam bios frecuentes en el lipo de régim en político en cortos periodos, podría anticiparse que la re lación entre el actual tipo de régim en y el papel político de la burocracia publica sería más débil que en una forma de gobierno en la cual un par ticular tipo de régim en se ha establecido por un largo periodo y en la m al la influencia de otros factores sobre las características de la buro1 1 acia sería más grande. El caso turco da alguna evidencia que confirma lo indicado en los estudios conducidos por Metin Heper, los cuales han subrayado la im portancia que ha tenido en Turquía "la histórica tradii ión burocrática”125 y un relativamente alto grado de evolución del Esta llo durante el desarrollo político turco desde la era del Imperio otom ano hasta el presente.126 Aunque cada caso debe ser exam inado individual mente, la normal expectativa sería que en los sistem as pendulares la burocracia estuviera en una posición favorable para, a través del tiem po, desem peñar un papel prom inente. 124 C h a m b ers, “T h e Civil B u rea u cra cy — T u rk ey”, pp. 3 2 5 -3 2 6 . ,í!t M etin H ep er, C h o n g Lim K im y S eo n g -T o n g Pai, “T h e R o le o f B u re a u c ra cy an d lU 'gim e Types: A C o m p a ra tiv e S tu d y o f T urkish an d S o u th K orean H ig h er Civil S e r v a n ts”, A d m in istra tio n a n d S o ciety, vol. 12, n ú m . 2, pp. 137-157, a g o sto d e 1980. H eper, “S tate, D em o cra cy and B u reaucracy in Turkey", en H eper, The S ta te a n d P ublic lln rea u cra cies: A C o m p a ra tive P erspective.
IX. REGÍMENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE E l p a r t i d o político com o institución constituye, en cierta manera, el pi vote central en la operación de los regím enes políticos dentro de este am plio conglom erado, aun cuando el partido o los partidos involucrados difieran grandem ente en núm ero, organización, ideología, núm ero de m iem bros y otros aspectos importantes, incluidas sus relaciones con la burocracia pública. Para nuestros propósitos, estos regím enes políticos han sido clasificados en sistem as com petitivos poliárquicos, sistem as de partido dom inante sem icompetitivo, sistem as de partido dom inante de m ovilización de m asas y sistem as com unistas totalitarios. Como señalan las últim as tres clasificaciones de las cuatro m enciona das, los regím enes políticos caracterizados por un partido dom inante de m asas de alguna forma se han convertido en algo com ún en los países en desarrollo. Difieren marcadam ente en el grado de com petencia polí tica con que se les perm ite funcionar. Se han hecho varias sugerencias para describir y analizar estos regím enes y para identificar variedades específicas o subtipos. Tucker denom ina la categoría general com o “re gím enes de m ovim iento de m asas revolucionarias bajo los auspicios de un partido único", con una ideología revolucionaria, una base de parti cipación de las m asas y un liderazgo de una élite centralizada y m ilitan te .1 Apter se refiere a un “sistem a de m ovilización que tiene com o objeto la transform ación de la sociedad”. Dicho sistem a reconoce ciertos valo res seculares, com o “igualdad, oportunidad y el desarrollo de la perso nalidad individual dentro del contexto de una sociedad en desarrollo", v m enosprecia otros, com o “libertad individual, representación p op u lai, pluralism o o algo similar".2 Esman prefiere la frase “partido de masas dominante" para identificar el tipo general, con variantes que dependen del grado de com petitividad permitido, y lo distingue com o tipo diferen te de lo que es el sistem a com unista totalitario.3 1 R ob ert C. T ucker, "Tow ards a C om p arative P o litic s o f M o v e m e n t-R e g im e s”, American P o litica l S cien ce R e v ie w , vol. 60, n ú m . 2, p. 28 3 , 1961. V éase ta m b ién su "On R evolu tiona» ry M a ss-M o v em en t R e g im e s”, The S o v ie t P o litica l M in d: S tu d ie s in S ta lin is m a n d P ost-Sta lin C hange, N u ev a York, P raeger, c a p ítu lo 1, pp. 3-19, 1963. 2 D avid E. Apter, G h an a in T ra n sitio n , N u ev a Y ork, A th en eu m P u b lish e rs, p. 3 3 0 , 1963, 3 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istration " , en la ob ra d e Joh n !> M o n tg o m ery y W illiam J. S ifíin , co m p s., A pproach es to D eve lo p m en t: P olitics, A d m in istra tio n a n d C hange, N u ev a York, M cG raw H ill, pp. 9 6 -9 7 , 1966.
434
REGÍM ENES POLÍTICOS 1)1. PAK I IDO DOMINANTE
I,a separación en tres áreas de los regím enes políticos con partidos políticos dom inantes se puede justificar por varias razones, siendo la pi incipal la referente al papel que desem peña la burocracia y que difiere i *i i cada uno de estos sistem as políticos.
S
ist e m a s c o m pe t it iv o s p o liá r q u ic o s
I os países en esta categoría tienen sistem as políticos que se acercan Hi.is a los m odelos parlam entarios y presidenciales de Europa occid en tal y los Estados Unidos. Para nuestro uso, esta categoría no requiere mi11lesión com pleta al m odelo que asegura elecciones libres regulares din un electorado inform ado, partidos políticos con intereses creados, rxpresión política sin restricciones y un equilibrio en la división de fun d o n es entre las instituciones representativas. Lo esencial es la com pe lí neia política, en el sentido de que grupos políticos bien organizados p uticipan en una rivalidad activa para lograr el poder político, con la pi obabilidad de que se lleve a cabo un cam bio significativo en las relat !<>nes de poder sin el rom pim iento del sistem a. Las unidades en com peleneia no tienen que ser exclusivam ente del estilo de los partidos polítii o s de Occidente. Están dentro de este grupo países con sistem as de pai lidos conform ados por un interés que pueden com petir y sobrevivir, peí o tam bién incluye otros países donde recientem ente ha habido una innTvención m ilitar en forma temporal, o donde han existido otras inten up cion es en la com petencia que se puedan considerar por lo m enos liansitorias. Hasta hace poco, com o Esm an hace notar acertadam ente, i'l modelo más idealizado es el más frágil, “puesto a prueba en la mayoila de las sociedades en transición, abandonado en m uchos y restableci do en otros p ocos”.4 Lo que nos interesa aquí son los países que todavía in m antienen o lo han restablecido, o que de alguna m anera parcial y temporal lo han modificado. Aun usando una definición m enos restrictiva, el núm ero de países con Myimenes com petitivos poliárquicos ha dism inuido am pliam ente duiaiile los d ecenios de 1960 y 1970, para luego lograr un considerable lli' i em ento en la década de 1980 y principios de la década de 1990. A i i entina, Brasil, Chile, Grecia, Pakistán, las Filipinas, Turquía y UrutfUuy están entre los países que salieron de la categoría com petitiva des pués de 1960; sin em bargo, recientem ente han restaurado sus con d icio ne*. com petitivas, aun cuando algunos de ellos, com o ya se vio, pueden Dei t onsiderados mejor com o sistem as pendulares. El Líbano sólo se ha Ib id . , p. 91
436
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
recobrado parcialm ente de un periodo prolongado de desórdenes socia les que destruyó un sistem a com petitivo único, basado en una com pli cada distribución del poder político entre sectas religiosas. N um erosos países han sido capaces de m antener com petencia poliárquica por un considerable lapso de tiem po, en algunos casos desde el inicio de su nacionalidad. Entre ellos se incluye a Costa Rica, Colombia y Venezuela en América Latina: Botswana, Gambia y Zimbabwe en Áfri ca; Papúa-Nueva Guinea, las Filipinas, Singapur y Sri Lanka en el Leja no Oriente; Chipre, Israel y Malta en el área del M editerráneo, y un co n junto de Estados del Caribe (incluidos Antigua y Barbuda, Baham as, Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago) y varias pe queñas islas-Estados disem inadas por todo el m undo (com o Fidji, Mal divas, Mauricio, Islas Salom ón y Vanuatu). Estos Estados com petitivos poliárquicos obviam ente exhiben una am plia gama de características políticas. Una diferencia im portante entre ellos, ahora sujeta a intenso escrutinio, es que algunos son sistem as par lamentarios y otros presidenciales. En la mayoría de los casos, la elección entre esas opciones se rem onta hasta el periodo preindependiente. Los Estados que están surgiendo por lo com ún siguieron los patrones here dados del poder colonial (casi siem pre parlamentario, pero presidencial en el caso de las Filipinas), exceptuando la mayoría de los países latino am ericanos y algunos otros, que al lograr su independencia durante el siglo xix o m ás tarde adoptaron el m odelo presidencial de los Estados Unidos. Un debate actual entre los politólogos se centra en el relativo ni vel de éxito de los Estados que com enzaron com o sistem as parlam en tarios o presidenciales, para evitar una transición posterior al elitism o burocrático o alguna otra forma de régim en no com petitivo, en que la prem isa usual ha sido que los antecedentes del parlam entarism o son mejores que los del presidencialism o.5 El asunto está siendo objeto de m ás atención y ha generado un debate cada vez más intenso.6 Riggs, en su análisis de los datos, que según él declara es muy com plicado debido 5 Ésta fue la opinión dominante expresada en una mesa redonda especial sobre presi dencialismo comparado en el Decimocuarto Congreso Mundial de la International Politi cal Science Association, celebrado en Washington, D. C., del 28 de agosto al l 9 de septiem bre de 1988, en el que se presentaron informes sobre Brasil, Chile, Colombia y otros países. 6 Para importantes presentaciones de estos dos puntos de vista, puede verse, para argu mentos que favorecen a la opción parlamentaria, a Fred W. Riggs, "A Neoinstitutional Typology of Third World Politics” , en la obra de Antón Bebler y Jim Seroka, comps., Contem porary Political System s: Classifications an d Typologies, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, en especial el capítulo 10, pp. 205-239, 1990, sobre todo "Survivability of Regime Types” , pp. 219-224; y para argumentos que favorecen la alternativa presidencial a Matthew Soberg Shugart y John M. Carey, Presidents an d Assem blies: C onstitutional Design and Electoral D ynam ics, Nueva York, Cambridge University Press, 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
437
a factores com o el tam año del Estado y fecha de la independencia, indica que la tasa de sobrevivencia contra los fracasos entre los países en vías de desarrollo es m ás alta para regím enes unipartidistas, seguidos por re gím enes parlamentarios, con los regím enes presidencialistas con la pun tuación más baja, y Riggs exam ina algunas de las razones supuestas del relativo éxito del parlam entarism o sobre el presidencialism o. Shugart y Carey, por otra parte, en su análisis de la inform ación sobre la frecuen cia de los colapsos de los sistem as durante todo el siglo xx, concluyen que aproxim adam ente el m ism o núm ero de colapsos ha ocurrido en cada tipo de sistem a, y que las dem ocracias recientes tienen m ayor pro babilidad que las antiguas de sufrir esas crisis, lo cual explica el gran número de recientes colapsos en la opción presidencial, que es más p o pular actualm ente. Todos los analistas parecen estar de acuerdo en que el problem a es com plicado por la existencia de num erosas variaciones institucionales dentro de cada tipo de sistem a y por las com binaciones híbridas entre los dos. Aunque la posibilidad de que un régim en se colapse es obviam ente alta en el grupo de países en desarrollo, mi evalua ción de la evidencia es que am bas opciones han dem ostrado su viabili dad y que la mayoría de las crisis políticas se debe principalm ente a otros factores distintos de la selección entre ellas. No obstante, en el fu turo éste será un asunto de estudio no sólo por sus aspectos teóricos, sino tam bién por sus posibles im plicaciones prácticas. Hasta ahora, sin embargo, hay muy pocos indicios de que se haya prestado una con side ración seria a los cam bios hacia el parlam entarism o, excepto en Brasil, donde el posible paso del presidencialism o hacia el parlam entarism o fue debatido am pliam ente cuando se revisó la Constitución durante los ;>ños de 1987 y 1988. La nueva Constitución retuvo el sistem a presiden cial, pero tam bién dispuso la realización de un plebiscito, el cual se lle vó a cabo en 1993, con el resultado de que se m antuvo el sistem a presi dencial en vez de ser sustituido por las formas alternativas de gobierno, ya fuera parlamentaria o monárquica. Tom adas en su conjunto, estas entidades políticas poliárquicas com parten algunas características im portantes. Por lo general tienen élites políticas m enos definidas que los otros tipos de regím enes. El poder po lítico tiende a estar disperso. Los com erciantes urbanos, terratenientes, líderes m ilitares y representantes de otros intereses bien establecidos com parten la escena con otros em presarios, líderes laborales, profesio nales y los líderes que están apareciendo de nuevos intereses sociales. Existe la m ovilidad social, que perm ite y prom ueve la com petencia. Como la participación de la ciudadanía en elecciones regulares acon tece dentro de la práctica, o por lo m enos es lo que se espera norm al mente, los líderes políticos deben apelar a la opinión pública y hacer
438
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
prom esas a cam bio del apoyo político. Esto obliga a buscar el “consenso político m ás am plio posible" y una doctrina política “pragm ática y de mejoramiento".7 Esto tam bién hace a los políticos vulnerables a las pre siones de los grupos con intereses particulares que desean consideracio nes especiales. Los programas resultantes hacen hincapié en m etas a corto plazo en los cam pos de educación, bienestar social y salud que pueden ser fácilm ente com prendidas y apreciadas. Las m etas a largo plazo, que forzosam ente im plican reform as sociales y económ icas, son m enos propicias para ser establecidas y más difíciles de lograr. La m ovi lización del apoyo de las m asas hacia un programa de desarrollo será muy difícil de intentar. Por esta razón, es muy dudosa la capacidad de dicho sistem a para iniciar y sostener m edidas de reform as básicas aus piciadas por el gobierno; las transform aciones mayores serán em prendi das con más facilidad por el em presariado y por grupos profesionales aliados en grupos y actuando principalm ente dentro del sector privado. El liderazgo político, em peñado en lograr m edidas de desarrollo econó m ico o preocupado por m antener el orden público y la estabilidad, se verá tentado a abandonar la dem ocracia política en favor de otras op ciones que ofrezcan mayor potencial para la intervención decisiva del gobierno. Estas condiciones im perantes en los sistem as com petitivos poliárqui cos indican que el gobierno será débil en sus intentos de recaudar los im puestos, im poner regulaciones o en cierta manera ejercer presión que afecte los intereses privados. La adm inistración pública debe ser efec tuada aun sin el apoyo político consistente de los instrum entos políticos que tom aron con anterioridad las decisiones form ales de políticas que están siendo adm inistradas. La burocracia en sí m ism a puede conver tirse en foco de com petencia entre los grupos políticos contendientes en tal sistem a poliárquico. A pesar de que su calibre profesional es de un rango relativam ente alto entre los países en desarrollo, estas burocra cias tienen debilidades internas y no cuentan con un respaldo consistente de quienes hacen las políticas. Los controles externos sobre la burocracia son suficientes, pero algunas veces funcionan con propósitos opuestos. Existe un peligro m enor en cuanto a la usurpación de dichas burocracias que en cuanto a la inadecuación burocrática para atender los requeri m ientos que se le hacen.8 Tres ejem plos de dichos regím enes, escogidos de diferentes áreas y con distintos antecedentes históricos serán exam i nados con mayor detalle: las Filipinas, Sri Lanka y Colombia. 7 Esman, "The Politics of Development Administration”, p. 92. 8 Debido a que muchos de estos regímenes no perduraron, parte de la más valiosa infor mación sobre las pautas de conducta burocráticas típicas en regímenes competitivos poliárquicos proviene de países en los que se describieron y analizaron regímenes más
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
439
Las Filipinas luí el sudoeste de Asia, la República de las Filipinas exhibe rasgos que reflejan esta fusión inusual o carácter híbrido resultante de la exposi ción de una población asiática a un prolongado colonialism o español y estadunidense, seguido por m edio siglo de independencia bajo una de mocracia con funcionam iento operativo, la cual fue interrum pida en 1972 con el establecim iento de la ley marcial por parte del presidente I Vrdinando Marcos y restablecida en 1986 bajo el gobierno de la presi denta Corazón Aquino.9 Entre 1946 y 1972, cuando la com petencia política no era restringida, los partidos políticos filipinos que contendían estaban orientados de una manera personalista y cam biante en cuanto al liderazgo, pero los cam bios políticos que seguían a las victorias electorales eran una reali dad, con los detentadores de la presidencia a m enudo derrotados en el miento de reelegirse. El presidente filipino durante este periodo ejercía un fuerte liderazgo, pero el congreso nacional era un cuerpo legislati vo legítim o, no una fachada, y tanto los grupos de intereses com o los partidos políticos estaban activos y bien organizados. El servicio civil, ¡mn cuando se hallaba supuestam ente protegido por un am plio disposi tivo constitucional de méritos, operaba en los hechos bajo un sistem a de al l íc i tos anteriores a la represión de la competencia política, por ejemplo: dos útiles estu1ios que tratan de Chile durante el prolongado periodo de competencia política anterior al tic trocamiento del presidente Allende en 1973. Estos son los de Charles J. Parrish, "Bureau» i . i c y , Democracy, and Development: Some Considerations Based on the Chilean Case” , rn la obra de Clarence E. Thruber y Lawrence S. Graham, comps., D evelopm ent A dm in is traron in Lalin America, Durham, Carolina del Norte, Duke University Press, pp. 229-259, 1973, y Peter S. Cleaves, Bureaucratic Politics and A dm inistration in Chile, Berkeley, CaliIdi nía, University of California Press, 1974. “ Para fuentes sobre las Filipinas antes de la ley marcial, véase, de Edwin O. Stene y ( olaboradores, Public A dm inistration in the Philippines, Manila, Institute of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1955; de Onofre D. Corpuz, The Bureaucracy in the l ’hilippines, Manila, Institute of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1957, \ The Philippines, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1965; de Ferrel Heady, I lie Philippine Administrative System—A Fusión of East and West”, en el libro de William I SiIfin, comp., Toward the Com parative Stu dy of Public A dm inistration, Bloomington, Indiana, Department of Government, Universidad de Indiana, pp. 253-277, 1957; de Raúl l' DeGuzmán, comp., P attem s in Decisión-M aking: Case Studies in Philippine Public A dm i nistration, Manila, Gradúate School of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1963; Jean Grossholtz, Politics in the Philippines, Boston, Little, Brown and Company, 1964; de Ledivina V. Carino, "Bureaucratic Norms, Corruption, and Development” , Philipplne Journal of Public A dm inistration, vol. 19, núm. 3, pp. 278-292, 1975, y de Thomas C. Nowak, "The Philippines Martial Law: A Study in Politics and Administration” , American l'olitical Science R eview , vol. 71, núm. 2, pp. 522-539, junio de 1977. Para el periodo de la lev marcial, véase, de Beth Day, The Philippines: Shattered Show case o f Dem ocracy in Asia, Nueva York, M. Evans and Company, 1974; de Sherwood D. Goldberg, "The Bases of Civiliiui Control of the Military in the Philippines” , en la obra de Claude E. Welch, Jr., comp., 1
440
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
patronazgo modificado. Los más altos servidores civiles no eran m iem bros de una clase administrativa separada con tradiciones cohesivas, un adoctrinam iento com ún o un sentido de identidad corporativa. La con tribución de la burocracia a la form ulación de las políticas era relativa m ente m enor y provenía en gran parte de la experiencia ganada en un programa dentro de un cam po de especialización com o la agricultura o la salud pública, y no por pertenecer a un grupo burocrático elitista. La lealtad burocrática era primordialmente hacia el sujeto-objeto particular de las especialidades o agencias gubernam entales, o auspicios o patroci nios políticos, m ás que a un núcleo centralizado de liderazgo político. El régim en de ley marcial proclam ado a finales de 1972 por el presi dente Marcos, quien había sido elegido en 1965 y reelegido en 1969, tra jo cam bios drásticos. La transform ación política fue catalogada por él com o "un autoritarism o constitucional", diseñado para brindar a las Fi lipinas una "nueva sociedad". Dicho resultado fue descrito por Rosenberg com o “un gobierno altam ente personalista”10 por M arcos, tan perCivilian Control o f the M ilitary, Albany, Nueva York, State University of New York Press, pp. 99-122, 1976; de Raúl P. DeGuzmán y colaboradores, Citizen Participation an d Decision-M aking Under M artial Lavo: A Search for a Viable Political S ystem , Manila, College of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1976; de David A. Rosenberg, comp., M arcos and M artial Law in the Philippines, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1979; y de Linda Richter, "Bureaucracy by Decree: Public Administration in the Philippi nes", en el libro de Krishna K. Tummala, comp., A dm in istrative System s Abroad, Washing ton, D. C., University Press of America, pp. 76-95, 1982. Las fuentes para el periodo posterior a Marcos incluyen: de A. James Gregor, “After the Fall, The Prospects for Demo cracy after Marcos", W orld Affairs, vol. 149, núm. 4, pp. 195-208, primavera de 1987; de Sandra Burton, "Aquino’s Philippines, The Center Holds” , Foreign Affairs, vol. 65, núm. 3, pp. 524-537, 1987; Cari H. Lande, comp., Rebuilding A Nation, Washington, D. C., The Wash ington Institute Press, 1987; Linda K. Richter, "Public Bureaucracy in Post-Marcos Phi lippines", Southeast Asian Journal o f Social Science, vol. 15, núm. 2, pp. 57-76, 1987; de Raúl P. DeGuzmán y Mila A. Reforma, comps., G overnm ent an d Politics o f the Philippines, Singapur, Oxford University Press, 1988, en especial Raúl P. DeGuzmán, Alex B. Brillan tes, Jr. y Arturo G. Pacho, “The Bureaucracy” , capítulo 7; de David Wurfel, Filipino Poli tics: D evelopm ent an d Decay, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1988; de Ledivina V. Carino, “Bureaucracy for a Democracy: The Struggle of the Philippine Political Leadership and the Civil Service in the Post-Marcos Period”, Occasional Paper, núm. 88-1, Manila, College of Public Administration, Universidad de las Filipinas, 1988, y “The Philip pines", en la obra de Subramaniam, comp., Adm inistration in the Third World, capítulo 5; de A. B. Villanueva, “Post-Marcos: The State of Philippine Politics and Democracy During the Aquino Regime, 1986-1992", Contem porary Sou theast Asia, vol. 14, núm. 2, pp. 174187, septiembre de 1992; de Amelia P. Varela, “Personnel Management Reform in the Phi lippines: The Strategy of Professionalization” , G ovem ance, vol. 5, núm. 4, pp. 402-422, octubre de 1992; de W. Scott Thompson, The Philippines in Crisis, Nueva York, St. Martin’s Press, 1992; de José V. Abueva y Emerlinda R. Román, comps., Corazón C. Aquino: Early Assessm ents o f Her Presidential Leadership and Adm inistration and Her Place in History, Mani la, University of the Philippines Press, 1993, y de Ledivina V. Carino, "A Subordínate Bureau cracy: The Philippine Civil Service Up to 1992", en la obra de Ali Farazmand, comp., Handbook o f Bureaucracy, Nueva York, Marcel Dekker, capítulo 39, pp. 603-616, 1994. 10Rosenberg, M arcos an d M artial Law in the Philippines, p. 28.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
441
sonalista que no se previo la sucesión presidencial hasta finales de 1983. Este régim en civil-personalista com binó la represión política, objetivos de ley y orden, y una orientación decididam ente tecnocrático-corporativa. A pesar de aparentes medidas que se tomaban de vez en cuando, muy poco progreso se tuvo con Marcos para la restauración del proceso de m ocrático que él había prom etido. La suspendida asam blea nacional fue remplazada en 1978 por una asam blea nacional interina virtualm en te sin poderes. A principios de 1981, la ley marcial fue form alm ente le vantada, pero una am plia variedad de controles autoritarios continuó y los decretos em itidos bajo la ley marcial perm anecieron vigentes. Poco después se adoptaron enm iendas constitucionales por parte de la asam blea nacional interina, y fueron ratificados por un plebiscito, lo que estableció un sistem a parlamentario presidencial sim ilar a la Quinta Re pública francesa, que tam bién autorizó al presidente a continuar gober nando por decreto. En junio de 1981 se llevó a cabo una serie de sim ula cros de elección para ayudar a sostener el régim en, lo cual trajo com o resultado otro térm ino de seis años para Marcos, que no pudo com ple tarlo debido a que fue destituido. Los objetivos políticos del régim en de Marcos hicieron hincapié en la im posición y m antenim iento del orden político, lidiando con los rebel des m usulm anes en la isla sudoriental de M indanao y con m ilitantes izquierdistas en todas partes, así com o el logro de objetivos de desarro llo económ ico (los cuales incluían reforma agraria, autosuficiencia en la producción de arroz, prom oción del turismo, increm ento de la produc ción para la exportación y la construcción de infraestructura). Los m é todos de operación del gobierno de Marcos para tratar de lograr estos objetivos mostraron fuertes tendencias corporativo-tecnocráticas. El corporativism o bajo Marcos fue algo diferente de la variedad lati noamericana. Comentaristas simpatizantes, com o el estudioso político fi lipino R em igio Agpalo, vieron esto com o consistente con un "paradigma jerárquico orgánico" de am plias características de los políticos en la so ciedad, con grupos de intereses y departam entos gubernam entales que operaban com o brazos del líder político de la n ación .11 Críticos com o Robert Stauffer vieron esto com o una estrategia para contrarrestar y controlar los centros rivales de influencia.12 Cualquiera que sea el m oti vo, Marcos intentó "reunir grupos de intereses de cierto tipo, dentro de organizaciones tipo paraguas de am plio espectro”, diseñadas con el fin de "racionalizar los canales de com unicación para la adm inistración de 11 Agpalo, The Organic-Hierarchical Paradigm an d Politics in the Philippines, M anila, University of the Philippines Press, sin fecha. 12 Stauffer, "Philippine Corporatism: A Note on the New Society", Asian Survey, vol. 17, núm. 4, pp. 393-407, abril de 1977.
442
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
la política y teóricam ente servir com o conducto de opinión para el go bierno”.13 íntim am ente ligada a la ideología corporativista del régimen, se hizo gran hincapié en la im portancia de las destrezas tecnocráticas y profesionales para seleccionar a los funcionarios designados en p osicio nes importantes relacionadas con la ejecución de la política.14 Esta orien tación tecnocrática tam bién se reflejó en las m edidas adoptadas para fortalecer las capacidades burocráticas. El sistem a de servicio civil fue reform ado para hacerlo más inclusivo y más sensible a la dirección pre sidencial. A principios del periodo de la ley marcial se tom aron acciones sumarias de disciplina, incluso despidos de num erosos funcionarios acu sados de corrupción, incom petencia o deslealtad al régim en. En 1976, una nueva ley de la adm inistración pública civil, en forma de decreto presidencial, restructuró la agencia central de personal, reafirmando un enfoque de mérito para la adm inistración de personal y creando el ser vicio ejecutivo de carrera. Como lo indica esto últim o, se puso atención especial en los funcionarios civiles de alto nivel, con la intención de m e jorar su profesionalism o y “orientarlos más al desarrollo”. Siguiendo el m odelo de la clase adm inistrativa británica, el servicio ejecutivo de ca rrera fue estructurado para proporcionar un conjunto de adm inistrado res de carrera que estuvieran disponibles para la adm inistración públi ca, y que hubieran cum plido con un programa de entrenam iento com ún obligatorio por m edio de una recién establecida academ ia para el des arrollo. Se hicieron varios intentos para introducir mejoras técnicas gerenciales y presupuestarias, por lo com ún copiadas de los Estados Uni dos, y para promover la regionalización y la descentralización de la adm inistración, frecuentem ente con resultados form ales m ás que efecti vos. El criterio general de Linda Richter, sin em bargo, fue que los “pro blem as de escasez, personal adiestrado, apatía pública o falta de habili13 Richter, "Bureaucracy by Decree” , p. 86. 14 José V. Abueva dio esta evaluación resumida: "Junto con los oficiales de las fuerzas armadas, los tecnócratas civiles ejercen una autoridad presidencial delegada como miem bros del gabinete y jefes de departamentos, agencias y empresas gubernamentales. Reclu tados de la Universidad de las Filipinas y de otras instituciones educativas, así como de empresas de negocios y de los cuadros militares, los tecnócratas se desempeñan como con sejeros presidenciales, ejecutivos del gobierno, redactores de decretos presidenciales y abo gados y defensores de la Nueva Sociedad. Como sólo son responsables ante el presidente y éste los designa, le sirven en todo lo que dispone. Lo ayudan en el ejercicio de sus tremen dos poderes ejecutivos y legislativos, que no están limitados por representantes elegidos o por una prensa crítica1'. Abueva, “Ideology and Practice in the 'New Society’”, en la obra de Rosenberg, comp., M arcos an d M artial Law in the P hilippines, pp. 33-84, en la p. 40. Un ejemplo sorprendente y significativo de este patrón fue la designación, por el presiden te Marcos, de César Virata como primer ministro en 1981 bajo el recién establecido siste ma presidencial-parlamentario, persona que había sido la más destacada de esos tecnó cratas y que ocupara previamente el cargo de ministro de Hacienda y el de director de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de las Filipinas. Virata conti nuaba en su puesto cuando Marcos fue derrocado.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMI NAN I I
dad ejecutiva bien informada, que con frecuencia son la causa «I*• <|i los planes de desarrollo se desvíen”, no constituyeron obstáculos m. res en las Filipinas durante la era de M arcos.15 ! Los problem as del régim en fueron m ucho más fundam entales, li|-.t dos a las tendencias am pliam ente sabidas entre los políticos filipinos hacia el abuso de la función pública, la rapacidad ilim itada de Ferdi nando e Imelda Marcos y sus com pinches, y la prolongada sofocación de la oposición política. La vulnerabilidad del régim en se increm entó drásticam ente por el asesinato de Benigno Aquino, el jefe político rival de Marcos, cuando aquél regresó a Manila desde el exterior en agosto de 1983. Las dem ostraciones contra el régim en crecieron en volum en e in tensidad, ocasionando la difusión de rumores acerca de que podría ha ber una tom a del poder por los militares. Enfrentado con una oposición creciente y esperando restaurar la confianza en su adm inistración, Mar cos anunció una prematura elección presidencial que se efectuaría a principios de 1986. Su oponente fue Corazón Aquino, postulada para remplazar a su asesinado esposo. Los resultados electorales fueron reñi dos y tanto Marcos com o Aquino reclamaron la victoria. La corriente cam bió por una com binación de "poder popular" y una declaración de apoyo hacia Aquino por parte de dos figuras militares claves bajo el régi men de Marcos: el m inistro de la Defensa, Juan Ponce Enrile, y el gene ral Fidel Ram os, jefe interino de personal. Luego de que M arcos y sus más cercanos colaboradores salieron al exilio en los E stados Unidos, Aquino com o nueva jefa del ejecutivo consolidó su posición suspendien do la C on stitu ción de 1973, d isolvien d o la A sam blea N acion al creada por la misma, apoyando una nueva Constitución aprobada en 1987, la cual restauró el sistem a presidencial y extendió su m andato hasta 1992, y logrando el control en am bas cám aras legislativas luego de celebrar elecciones nacionales. Su posición política, sin em bargo, seguía siendo precaria. Corazón Aquino superó varios intentos de golpes de Estado por facciones militares desafectas, continuó com batiendo a los insur gentes izquierdistas y musulm anes, se enfrentó a num erosos aspirantes que intentaban llegar a la presidencia y fracasó en los intentos por cu m plir varias prom esas de reformas sociales y económ icas fundam enta les.16 No obstante, term inó su periodo y le sucedió después de la elec ción de 1992 Fidel Ramos, quien había sido m inistro de la Defensa en el gabinete de Aquino y al que ella apoyó. Ramos era uno de siete can didatos y ganó con una mayoría relativa de sólo 23.4% de los votos, de 15 Richter, "Bureaucracy by Decree", p. 89. 16 Para detalles, véase de Emerlinda R. Román, "Assessing President A q u in o ’s P olicios and Administration” , en el libro de Abueva y Román, comps., Corazón C. Aquino, c a p ítu lo 4, pp. 185-235.
444
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
m odo que está gobernando con una base política débil. Así, un sistem a político com petitivo ha estado operando en las Filipinas la m ayor parte del tiem po transcurrido desde su independencia; sin em bargo, durante los años de Marcos se le hizo a un lado y las perspectivas para su resta blecim iento hace una década bajo el gobierno de Aquino, aunque alenta doras, siguen siendo inciertas. Una de las principales preocupaciones del gobierno de Aquino fue la reforma del m ecanism o burocrático heredado de Marcos. Como obser va Richter, “la burocracia ha sido singularizada por la censura, las pur gas y la restructuración desde que Corazón Aquino tom ó el poder”.17 Es com prensible que el servicio civil fuera considerado com o una institu ción que había colaborado con el desacreditado régim en, aun cuando se reconoció que m uchos individuos servidores civiles fueron víctim as del régim en por oponerse a él. Aún más, el servicio civil se expandió en ta m año con Marcos, desde m enos de 600000 en 1973 hasta 1.3 m illones en 1985. Los esfuerzos de reforma, incluyendo “destituciones sumarias, jubilación temprana, la reorganización, el uso de grupos no gubernam en tales, la exhortación y varios incentivos”, han sido revisados en detalle por Carino, quien los consideraba, por lo general, com o “fuertemente pu nitivos", contrastando fuertem ente con la política de reconciliación di rigida hacia los militares, prisioneros políticos y grupos rebeldes.18 Un paso que se dio desde el principio fue quitar los derechos de los predecesores a la seguridad del cargo. Aun cuando el problema básico de un personal supernum erario no se manejó de una manera amplia, un buen núm ero de funcionarios de carrera en la adm inistración pública fue purgado por m edio de destituciones, renuncias forzadas y ju b ilacion es.19 El mayor im pacto sobre todo el servicio ha sido probablem ente la desm oralización resultante de la incertidumbre, pero hubo cam bios m ayores en el perso nal de más alto nivel. Aun cuando el servicio ejecutivo de carrera para los em pleados de alto rango se mantuvo, 35% de los predecesores fue se parado, otros fueron reasignados o ascendidos y sólo 43% no fue tocado.20 Además de estos cam bios de personal, se han hecho esfuerzos para mejorar los niveles salariales, frenar la corrupción y realizar ajustes 17 Richter, "Public Bureaucracy in Post-Marcos Philippines” , p. 63. 18 Carino, “Bureaucracy for a Democracy” , p. 39. 19 Los informes no están de acuerdo respecto a los cambios de personal. Carino mencio nó estimaciones iniciales que llevaban el número hasta 300000. Richter dijo que eran más de 200000, en su mayoría de los gobiernos locales y regionales; sin embargo, Carino afir mó que para mediados de 1987 en realidad menos de 30000 habían sido despedidos. 20 Carino, "The Philippines", p. 123. Ella se muestra pesimista porque, con Ramos, la administración pública civil se está convirtiendo todavía más "en un mero instrumento pasivo interesado sólo en sus salarios y condiciones de trabajo” . Véase, de Carino, "A Su bordínate Bureaucracy” , p. 614.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
445
organizacionales. Sin embargo, la escasez de recursos, las prácticas inna tas y las inconsistencias en cuanto a la ejecución han llevado a resulta dos no deseados. Tal com o lo inform a Varela, la C om isión de Servicio i n la Adm inistración Pública Civil ha tom ado la iniciativa en años rei ¡entes en busca de una estrategia de profesionalización; sin em bargo, advierte que esta estrategia depende dem asiado de controles sobre el re clutam iento y la utilización del personal, y opina que "deben encontrar se políticas y m edidas de acción adecuadam ente calibradas para evitar y librar las deficiencias de la burocratización excesiva, si se quiere que el programa para la profesionalización tenga éxito".21 La actual burocracia pública filipina inevitablem ente refleja las carac terísticas generales de la sociedad. En sus aspectos positivos, com o esta blece Richter, la burocracia “tiene en sí la reserva del talento y el com promiso, destrezas y procedim ientos en la mayoría de los sectores de la política".22 Su historial es excelente, por ejemplo, con respecto a los ni veles de educación de su personal y la provisión de oportunidades de em pleo para las mujeres. Por el lado negativo, se reflejan las tensiones peñeradas por influencias externas ejercidas en un contexto cultural asiático. Ledivina Carino, una de las observadoras que m ás conocen la escena filipina, explica perceptiblem ente la situación: Kxistente dentro de una nación todavía en crisis, el sistema administrativo inás que resolver manifiesta las contradicciones de la sociedad filipina. [...] lín otras palabras, las semillas de una burocracia que pueda proveer servido res más efectivos para la población o un dominio más eficiente sobre ellos es tán por ser sembradas. La burocracia por sí sola no puede escoger cuál direc ción será la triunfante. Su destino no puede ser independiente de las fuerzas conflictivas que se agitan en la sociedad filipina en la cual está enraizada.23
Sri Lanka l'ste país representa otra variante entre los sistem as poliárquicos com pet itivos.24 Después de cuatro siglos de dom inación colonial por parte de los portugueses, los holandeses y los ingleses, Sri Lanka (antiguaVarela, "Personnel Management Reform in the Philippines” , p. 421. u Richter, "Public Bureaucracy in the Philippines” , p. 71. Carino, "The Philippines", p. 123. ■'' Los limitados recursos disponibles incluyen, de James Jupp, Sri Lanka: Third World Ih'tnocracy, Londres, Frank Cass, 1978; de Tissa Fernando y Robert N. Kearney, comps., Mi’dcrn Sri Lanka: A Society in Transition, Syracuse, Nueva York, Maxwell School, Univerulüd de Syracuse, 1979; de Tissa Fernando, "Political and Economic Development in Sri I itnka”, Current H istory, vol. 81, núm. 475, pp. 211-214, 226-228, mayo de 1982; de S. J. I.mibiah, Sri Lanka: E thnic Fratricide an d the D ism antling o f D em ocracy, Chicago, The
446
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
m ente Ceilán) obtuvo un estatus independiente dentro de la M ancom u nidad Británica de N aciones en 1948. En casi cinco décadas, tras su in dependencia, Sri Lanka ha tenido éxito en el m antenim iento de un siste ma político com petitivo, a pesar de ser un país con marcada diversidad étnica y religiosa y teniendo que lidiar con una escalada de violencia en tre las etnias a partir de la década de los ochenta. El grupo racial dom i nante, com puesto por 74% de la población, consiste en cingaleses que son originarios del norte de la India. Los tam iles, que han llegado re cientem ente del sur de la India, constituyen cerca de 18% y el restante 8% está com puesto por pequeños grupos m inoritarios. A pesar de que las dos terceras partes de la población en Sri Lanka es budista, hay un gran núm ero de hindúes, cristianos y m usulm anes. De manera similar, existe diversidad en el lenguaje y en los patrones culturales. La intensificación de la violencia étnica ha roto la estabilidad política en Sri Lanka y hasta provocó durante 1987 la intervención de tropas de la India en un fallido esfuerzo por lograr un cese al fuego y obtener un entendim iento político entre el grupo cingalés dom inante y las faccio nes tam iles m inoritarias. Aun cuando no se ha llegado a un acuerdo que ponga fin a la disensión, y que los rebeldes tam iles tam bién han sido responsables del asesinato de varios líderes políticos prom inentes, la continua intranquilidad no ha provocado el abandono de la com petitividad política en escala nacional, ni ha ocasionado la usurpación del po der por la fuerza. Las transiciones de partido en el poder han ocurrido periódicam ente, primero en un sistem a parlam entario según el m odelo del sistem a británico, y en fecha más reciente bajo un sistem a m ixto del sistem a presidencial y el sistem a parlamentario. El Partido de Unidad Nacional y el Partido de la Libertad de Sri Lanka se alternaron en el poder durante dos décadas hasta 1977. Después de esa fecha, el Partido de Unidad Nacional controló el gobierno durante 17 años, hasta que fue desplazado en las elecciones parlamentarias de 1944 por la Alianza Po pular, dirigida por Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, quien asu m ió la presidencia del partido después del asesinato de su esp oso en 1988. Luego ocupó el cargo de primera m inistra y en la elección presi dencial que se realizó posteriorm ente en 1994 fue candidata de la AlianUniversity of Chicago Press, 1986; de Sujit M. Canagaretna, "Nation Building in a Multiethnic Setting: The Sri Lankan Case” , Asían Affairs, vol. 14, pp. 1-19, primavera de 1987; de Chelvadurai Manogaran, Ethnic Conflict and Reconciliation in Sri Lanka, Honolulu, Uni versity of Hawaii Press, 1987; de A. Jeyaratnam Wilson, The Break-Up o f Sri Lanka: The Sinhalese-Tam il Conflict, Londres, C. Hurst & Company, 1988; de Shantha K. Hennayake, “The Peace Accord and the Tamils in Sri Lanka” , Asian Survey, vol. 29, pp. 401-415, abril de 1989; de Shelton U. Kodikara, "The Continuing Crisis in Sri Lanka”, Asian Survey, vol. 29, pp. 716-724, julio de 1989, y de William McGowan, Only Man Is Vile: The Tragedy o f Sri Lanka, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
447
za Popular, triunfando por un gran margen (en parte porque el candi dato del Partido de Unión Nacional había sido asesinado m enos de un mes antes de la elección y lo había rem plazado rápidam ente su viuda). La presidenta Kumaratunga designó con prontitud a su madre, Serima IJandaranaike, com o primera ministra, cargo que había o ci pado en las décadas de 1960 y 1970 antes de que se adoptara un sistem a parlam en tario-presidencial mixto. Poco después de la elección, la presidenta Kumaratunga tam bién inició una tregua con los rebeldes tam iles, y propu so cam bios constitucionales para elim inar la presidencia y retornar a un sistem a parlam entario más ortodoxo. Así, en la actualidad, Sri Lanka está a punto de enfrentarse una vez más a los problem as internos y de experimentar nuevam ente una reforma institucional. Aunque la continuación del conflicto cingalés-tam il ha propiciado breves periodos durante los cuales se ha declarado el estado de urgeneia, y se ha proscrito a los partidos que postulen un Estado separado dentro del territorio de Sri Lanka, la historia muestra que la práctica de una transferencia pacífica del poder com o resultado de un cam bio en el apoyo electoral parece estar firmemente afianzada. Al igual que otras ex colonias británicas en el sur y sudeste de Asia, Si i Lanka em pezó su vida independiente con el legado de un sistem a administrativo que había sido establecido por los británicos. Aun sin ser objeto de un análisis detallado, aparentem ente el aparato burocrático lia podido transferir sus servicios en forma exitosa del poder colonial a los líderes de la nueva nación. Este m odelo de responsabilidad parece que se ha m antenido con el cam bio del m odelo político ortodoxo del Parlamento británico al sistem a mixto presidencial-parlam entario, y no es probable que se vea interrum pido si hay un retorno al m odelo parla mentario. Colombia Después de una historia política en que los periodos de estabilidad se .ilternaban con la intranquilidad política y ocasionalm ente con las guen as civiles, Colombia ha proporcionado desde 1958 un ejem plo latino americano de la com petencia poliárquica, cuya naturaleza era lim itada hasta 1974 y de manera más abierta durante las últim as décadas.25 ' Véase, de Robert H. Dix, Colombia: The Political D im ensions o f Change, Nueva Haven, ( «mnecticut, Yale University Press, 1967, y The Politics o f C olom bia, Nueva York, Praeger, I ‘>H7; de Jorge P. Osterling, Dem ocracy in Colombia: Clientelist Politics an d Guerrilla Warliuc, Nueva Brunswick, Nueva Jersey, Transaction Publishers, 1989; de Stephen J. Randall, i i ilom bia an d the United States: H egemony an d Interdependence, Athens, Georgia, UniverII v of Georgia Press, 1992; de David Bushnell, The Making o f Modern C olom bia, Berkeley, • ilifornia, University of California Press, 1993; de Ángel María Ballén Molina, La dem o-
448
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
Colombia es la cuarta nación más grande en América Latina, con una población predom inantem ente m estiza o mulata de unos 35 m illones de habitantes, lo que la convierte en el país más poblado de América del Sur después de Brasil. Las consecuencias positivas así com o las negati vas se derivan de su ubicación estratégica en la parte noroeste del subcontinente sudam ericano y de su variedad geográfica (con zonas coste ras planas, tierras altas con serranías y valles, tierras altas con cordilleras y valles y las planicies tropicales orientales). Por ejem plo, su relativa cercanía a los Estados Unidos ha contribuido al crecim iento de la eco nom ía nacional, pero tam bién la ha convertido en el principal centro m undial del tráfico de drogas ilegales. La geografía explica una m ultipli cidad sorprendente de m odos de vida en una superficie relativamente pe queña y prom ueve la diversificación económ ica, pero tam bién im pide el desarrollo de un sistem a de transporte adecuado y de redes de com un i cación, a la vez que dificulta el control de los grupos subversivos. Colombia tiene una historia política llena de contrastes. Independien tes de España desde 1819, la actual Colom bia fue parte de la Gran Co lom bia hasta 1830 y después se convirtió en la Nueva Granada, hasta que se le dio un nuevo nombre en 1863. Bajo presión de los Estados Unidos, Colom bia se vio obligada a reconocer la independencia de Pa namá en 1903. Durante el siglo xix, un patrón bidim ensional de com pe tencia política entre los partidos Conservador y Liberal se estableció de manera firme, con sus fuentes dadas en las distintas filosofías políticas de los proceres fundadores de la nación, Sim ón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes proponían respectivam ente el centralism o y la unificación, así com o la descentralización y el federalism o. Los dos par tidos se alternaron en el poder hasta casi la mitad de este siglo, con los conservadores disfrutando de un prolongado periodo de hegem onía en tre 1886 y 1930, hasta que los desplazaron los liberales de 1930 a 1946. Después de esta prolongada era de relativa estabilidad política interrum pida por insurrecciones m enores y una breve pero sangrienta lucha interna a finales del siglo pasado, las tensiones surgieron violentam ente en una destructiva guerra civil en 1948, que desem bocó en la pacifica ción forzada tras la intervención militar del general Gustavo Rojas Pini11a en 1953. Luego de una dictadura atípica de cuatro años, los dos prin cipales partidos celebraron un pacto en 1957, por el que se alternarían la presidencia cada cuatro años, y en lo dem ás com partirían por igual el cracia participativa en Colom bia, Bogotá, Unidad Editorial u n i n c c a , 1993; de Fernán E. González et a i, Violencia en la región andina: el caso Colom bia, Bogotá, Cinep, 1993, y de Ferrel Heady, "Dilemmas of Development Administration in the Global Village: The Case of Colombia” , en la obra de Jean-Claude García-Zamor y Renu Khator, comps., Public Ad m inistration in the Global Village, Westport, Connecticut, Praeger, cap. 6, pp. 121-135, 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
449
gobierno en todos los niveles. Este Frente Nacional tuvo éxito para alla nar el cam ino al resurgim iento de la com petencia política abierta a par tir de la elección presidencial de 1974, situación que continúa hasta hoy día. Durante este tiem po, los liberales han controlado la presidencia en todos los años, excepto entre 1982 y 1986, cuando el cargo fue ocupado por el conservador Belisario Betancur. El actual presidente es el conser vador Andrés Pastrana, elegido en 1998 para suceder al liberal Ernesto Samper. Poderosos factores negativos han obstaculizado el desarrollo en Co lombia durante las décadas recientes. Dos de ellos tienen profundas raí ces históricas: la continua desigualdad entre los grupos en la sociedad colom biana, que se refleja en una pronunciada inequidad en la distribu ción de la riqueza, las altas tasas de desem pleo e inflación, los m ercados decrecientes de las exportaciones, y el dom inio de las clases altas en el liderazgo de los dos principales partidos políticos, así com o la prolonga da continuidad de la violencia com o un rasgo de la vida diaria en las esleras privada y pública.26 Desde los años de conflicto civil de m ediados de siglo, Colom bia tam bién ha tenido que enfrentarse a dos fenóm enos perturbadores adicio nales: la insurgencia persistente de los grupos guerrilleros radicales y el surgim iento de poderosos "cárteles” que se dedican al tráfico de drogas ilegales. Las restricciones a la participación política durante la dictadura m ili tar y la era del Frente Nacional provocaron el surgim iento de grupos di sidentes que habían obtenido experiencia en la guerra de guerrillas du rante los años más violentos de la guerra civil. Tres de esos grupos (que com parten una filosofía política de izquierda, pero que nunca se han unido bajo un liderazgo con un plan de acción coherente) siguen activos com o insurgentes: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (i a r c ), el Ejército de Liberación Nacional ( e l n ) y el Ejército Popular de I iberación ( e p l ). Un cuarto grupo, el M ovim iento 19 de Abril (m-19), se desm ovilizó en 1990 y sus ex m iem bros forman en la actualidad un par tido que ha logrado colocar representantes en el Congreso Nacional y en el gabinete, y que ocupó el tercer lugar en las elecciones de 1990 y en las tle* 1994. A pesar de esfuerzos repetidos del gobierno para negociar y pa• ilicar a los insurgentes que aún quedan, éstos continúan realizando una dispendiosa destrucción de infraestructura, y aterrorizan y asesinan .i ciudadanos com unes, particularmente en las zonas rurales. “La violencia aparece como un fenómeno nacional; casi todos los municipios de la unción y la mayoría de las zonas rurales y urbanas la sufren. Afecta virtualmente a todos los sectores de la población sin distinción de clase económica, profesión, raza y grupo rliiico. Casi todos son víctimas potenciales.” Osterling, Dem ocracy in Colom bia, p. 265.
450
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
El tráfico internacional de drogas (principalm ente la cocaína y la m a riguana) es la segunda fuente de la actividad ilegal y de la violencia. Co lom bia se ha convertido en un centro mundial para la distribución de drogas debido a su localización entre los Estados Unidos, que son los prin cipales consum idores, y los productores que operan dentro de sus fron teras o en países cercanos, com o Bolivia y Perú. Las ciudades de Medellín y Cali, el segundo y el tercer centro m etropolitanos del país, se han convertido en las sedes de los principales “cárteles” de la droga. El “cár tel” de Medellín era dirigido por el fam oso y vengativo Pablo Escobar hasta que finalm ente se le acorraló y se le dio muerte en 1993. El “cár tel” de Cali, más circunspecto, es ahora el que dom ina. Continúa acu m ulando una gran riqueza y ejerce poder e influencia que van más allá de la capacidad del gobierno para controlarlo efectivam ente. A pesar de estos obstáculos, Colombia se ha esforzado durante estos m ism os años por realizar un núm ero im presionante de reform as políti cas y administrativas. La más significativa fue la adopción de una nueva Constitución, que entró en vigor a m ediados de 1991. Después de un re feréndum que se llevó a cabo en 1990, la Constitución de 1886, ya muy enm endada, fue revisada en detalle por una Asamblea Constituyente que operó sin lím ites con respecto a lo que podía considerar. El sistem a presidencial básico fue conservado, pero se aceptaron varios cam bios m enos fundam entales. M uchas de estas reform as afectaron las institu ciones que ya existían (entre ellas el Congreso, la Oficina del Fiscal Ge neral, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional). Otras añadieron nuevos rasgos que se habían considerado previam ente, pero sin haberse adoptado, com o la elim inación de la referencia al sistem a de dos partidos tradicionales para reconocer en su lugar un sistem a multipartidista, la elim inación de los últim os vestigios constitucionales de los acuerdos p olíticos del ahora desaparecido Frente N acion al, el re conocim iento y la igualdad legal para todas las sectas religiosas, y la adopción de un conjunto de m ecanism os para la participación ciudada na directa en la tom a de las decisiones políticas m ediante instrum entos com o los referendos y las iniciativas. Finalm ente, se hicieron varias re formas que no se habían considerado con seriedad: la elección de todos los m iem bros del Senado por el voto popular, una segunda ronda (si fuera necesaria) en la elección del presidente, la alternativa de una de claración de derechos, el establecim iento de una oficina para el defen sor público, la introducción de la “tutela" com o una forma de acción le gal para asegurar los derechos garantizados, y la form alización de las asam bleas constituyentes para futuras reformas constitucionales. Previamente se habían hecho esfuerzos para mejorar la adm inistra ción, en las décadas de 1960 y 1970, con resultados desilusionantes,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINAN TE
451
com o lo com entan Vidal Perdom o y Ruffing-Hilliard.27 La revisión con s titucional de 1991 ha establecido los fundam entos para un programa renovado de reform as administrativas, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo, en tanto que otras siguen en la etapa de planificación.28 Una de las principales orientaciones de la nueva C onstitución y de la actual política del gobierno es hacia una mayor privatización y a la des centralización de los programas que actualm ente son adm inistrados por el gobierno central, pero en la práctica no se ha logrado m ucho en estos cam pos. La reform a estructural de la m aquinaria ad m in istrati va es otro objetivo. La Carta Magna requería el establecim iento de un com ité para estudiar la reorganización de la adm inistración pública y su adopción antes de que pasaran 14 m eses (a principios de 1993) de planes para eliminar, fusionar o reestructurar las dependencias de la rama ejecutiva (en la actualidad hay 14 m inisterios adem ás de varios departam entos adm inistrativos, que incluyen, por ejem plo, el Departa mento Administrativo del Servicio Público). Esta com isión reorganiza dora fue establecida antes de que terminara 1991, pero a principios de 1995 no había term inado aún su trabajo. La Constitución tam bién declaró que el servicio en la adm inistración pública es un servicio de carrera a m enos que la Constitución o la ley dispongan lo contrario, y creó una Com isión del Servicio Civil Nacional para protegerlo. Se han dado varios pasos prelim inares para este fin, entre ellos la reorganización del centro que ya existía, el cual era opera do por el gobierno para la educación y adiestram iento en la adm inistra ción pública (Escuela Superior de Adm inistración Pública); la em isión de un decreto presidencial que especificaba las funciones, establecía los requisitos m ínim os y fijaba los salarios y em olum entos de los em plea dos del gobierno central, y el acopio de las normas fijadas para el m ane jo del personal por la nueva Com isión Nacional del Servicio Civil. En resum en, la adm inistración pública colom biana ha presentado en el pasado, y continúa sufriendo hoy día, defectos com unes en los países com petitivos poliárquicos en general, y sobre todo en la América Latina, 27 V éa se, d e J. V idal P erd o m o , "La reform a a d m in istra tiv a d e 1968 e n C o lo m b ia ”, Inter national R eview o f Adm inistrative Sciences, vol. 48, n ú m . 1, pp. 7 7 -8 4 , 1982, y d e K aren R uffing-H illiard, "Merit R eform in Latin Am erica", en la ob ra d e F arazm an d , c o m p ., Handbook o f Com parative an d Developm ent Public A dm inistration, pp. 3 0 1 -3 1 2 . 28 Para d eta lle s, v é a se d e H ead y, “D ile m m a s o f D ev elo p m en t A d m in istration " , p p. 123125; C o m isió n P resid en cia l para la R eform a d e la A d m in istra c ió n P ú b lica del E sta d o C o lo m b ia n o , Informe Final, B o g o tá , C en tro d e P u b lic a c io n e s, E s c u e la S u p erio r d e A d m i n istra ció n P úb lica , 1991; “D ecreto 6 4 3 ”, Carta A dm inistrativa, Revista del Departam ento del Servicio Civil, vol. 69 , pp. 5 1-60, m arzo-ab ril d e 1992, y D ep a rta m e n to d e la F u n ció n P úb lica, Com pilación de N orm as sobre A dm inistración de Personal al Servicio del E stado, Mogotá, O ficin a d e C o m u n ic a c io n e s d el D ep a rta m e n to A d m in istra tiv o d e la F u n ció n P ú blica, 1994.
452
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
pero está realizando un esfuerzo concertado para mejorar la situación, si bien no es posible todavía evaluar los resultados de ese esfuerzo.
S
is t e m a s d e p a r t id o d o m in a n t e s e m ic o m p e t it iv o
En un sistem a de partido dom inante sem icom petitivo, uno de los parti dos ha m antenido las riendas del poder por un periodo largo en una for ma de m onopolio, aun cuando otros partidos existen y son legales. El partido dom inante tiene un historial de sobrepasar a todos los partidos y sale victorioso, virtualmente, en todas las elecciones. No es dictatorial, sin em bargo, y com o condición para su clasificación dentro de este tipo de régim en se supone que el partido dom inante puede ser desplazado en una com petencia cuando un partido rival lo reta y sale victorioso en las urnas electorales. El núm ero de partidos que califican es obviam ente pequeño. El ejem plo más claro de tal dom inación por un partido es el Partido R evolucio nario Institucional ( p r i ) de México. La India presenta una ilustración del m ism o un poco más debatible. El Partido del Congreso de la India ha sido, de manera similar, dom inante durante casi todo el periodo trans currido desde la independencia en 1947, pero fue desplazado entre 1977 y 1980 y de nuevo de 1989 a 1991. El tercer ejem plo es M alasia, donde “la Alianza" (hoy llam ado el Frente Nacional), un tipo de partido políti co al estilo “com pañía de inversionistas” formado por organizaciones com unales que representan a los tres grupos étnicos m ayoritarios den tro del país, ha dom inado la vida política y ha controlado el gobierno en forma continua desde las primeras elecciones federales en 1955. Cada uno de estos ejem plos se exam ina con más detalle.
México La historia del Partido Revolucionario Institucional ( p r i ) de M éxico se remonta hasta la Revolución de 1910 y a través de los años ha reclam ado ser el partido oficial de la Revolución.29 Como resultado de esto, el p r i ha sido capaz de m onopolizar el proceso electoral al “apropiarse e insti29
Para a lg u n o s e s tu d io s g e n era les d e la p o lítica m ex ica n a , v éa se, d e W illiam P. T ucker,
The M exican G overnm ent Today, M in n ea p o lis, U n iv ersity o f M in n e so ta P ress, 1957; d e R a y m o n d V e m o n , The Dilem m a o f Mexico's D evelopm ent, C am b rid ge, M a ssa ch u se tts, H arvard U n iv ersity P ress, 1963; d e R ob ert E. S co tt, Mexican G overnm ent in Transition, ed. rev., U rb an a, U n iversity o f Illin o is P ress, 1964; d e L. V in cen t P adgett, The M exican Politi cal System , 2“- ed ., B o sto n , H o u g h to n M ifflin C om p an y, 1976; d e R o d eric A. C am p , Los 1/1-""t r>nlíticos de México: su educación y reclutam iento, F o n d o d e C u ltu ra E c o n ó m ic a ,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
453
tucionalizar el m ito de la Revolución y crear para sí m ism o una im agen de com ponente esencial en una trilogía indisoluble com puesta de parti do, gobierno y élite política”.30 Luego de controlar todas las ramas del gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales durante déca das, el p r i ha ido perdiendo terreno rápidam ente desde 1976, cuando su candidato presidencial obtuvo 94.4% del voto popular. En 1982, con sie te candidatos com pitiendo, el p r i postuló com o candidato a Miguel de la Madrid, que ganó con 71%. Para 1988, en una elección que m uchos han considerado manipulada y fraudulenta, el candidato presidencial del p r i , Carlos Salinas de Gortari, en el conteo oficial obtuvo un escaso 50.39% del voto popular contra tres contrincantes, con apoyo sustancial para los nom inad os por el izquierdista Frente D em ocrático N acional (31%) y el conservador Partido Acción Nacional (16.8%). Aún más, el p r i se las arregló para retener el control de la Cámara de Diputados por un escaso M éxico, 1983; d e Jorge I. D o m ín gu ez, com p ., M exico’s Political Econom y: Challenge at Home and Abroad, B ev erly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1982; d e M artin C. N eed ler, Mexican Politics: The C ontainm ent o f Conflict, N u eva York, P raeger, 1982; d e R o d eric A. C am p, c o m p ., Mexico's Political Stability: The Next Five Years, B ou ld er, C olorad o, W estv iew Press, 1986; d e J u d ith G en tlem an , co m p ., Mexican Politics in Transition, B ou ld er, C olorad o, W est v iew P ress, 1987; d e G eorge P h ilip , "The D o m in a n t Party S y stem in M é x ic o ”, en el lib ro de V icky R an d all, c o m p ., Political Parties in the Third World, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, c a p ítu lo 5, 1988; d e Paul C am m ack , "The 'B ra zilia n iza tio n ' o f M éxico?", G o vernm ent a n d O pposition, vol. 23, pp. 30 4 -3 2 0 , v era n o d e 1988; d e K evin J. M id d leb rook , “D ile m m a s o f C h an ge in M ex ican P o litic s”, World Politics, vol. 4 1 , pp. 120-141, o ctu b r e d e 1988; d e D ia n e E. D avis, “D ivid ed o ver D em ocracy: T he E m b e d d e d n e ss o f S ta te an d C lass C on flicts in C o n tem p o ra ry M éx ico ”, Politics & Society, vol. 17, n ú m . 3, pp. 2 4 7 -2 8 0 , s e p tiem b re d e 1989; d e W a y n e A. C orn eliu s, Ju d ith G en tlem a n y P eter H. S m ith , co m p s., Mexico's Alternative Political Futures, S an D iego, C en ter for U .S .-M ex ica n S tu d ie s, U n iver sid a d d e C aliforn ia, S a n D ieg o , 1989; d e R od eric Ai C am p, "P olitical M o d e m iz a tio n in M éxico: T h ro u g h a L o o k in g Glass", en la ob ra d e J a im e E. R o d ríg u ez O ., c o m p ., The Evolution o f the Mexican Political System , W ilm in g to n , D elaw are, s r B o o k s, pp. 2 4 5 -2 6 2 , 1993, y Politics in México, N u ev a York, Oxford U niversity P ress, 1993; d e J o sé L uis M én d ez, “M é x ico U n d er S alin as: T o w a rd s a N ew R ecord for O ne Party’s D o m in a tio n ? ”, G ovem ance, vol. 7, n ú m . 2, pp. 182-207, abril d e 1994; de M igu el Á ngel C en ten o, Dem ocracy Within Reason: Technocratic Revolution in México, U n iversity Park, P en silv a n ia , T h e P en n sy lv a n ia S ta te U n iv ersity P ress, 1994, y d e D an A. C othran, Political Stability an d D em ocracy in México: The "Perfect Dictatorship"?, W estp ort, C o n n ecticu t, P raeger, 1994; en tre lo s e s tu d io s m ás e s p e c ia liz a d o s q u e tratan d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a m ex ic a n a te n e m o s el d e W illiam E b en stein , “P u b lic A d m in istration in M éxico”, Public A dm inistration Review, vol. 5, n ú m . 2, pp. 10 2 -1 1 2 , 1945; d e M artin H. G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent: A M exican Case Study, L ex in g to n , M a ssa ch u se tts, D. C. H eath , 1970; d e R od eric A. C am p , "The P olitical T e ch n o c ra t in M éx ico a n d th e Su rvival o f th e P o litica l S y ste m ”, Latin Am erican Research Review, vo l. 20, n ú m . 1, pp. 9 7 -1 1 8 , 1985; d e L aw ren ce S. G rah am , “T h e Im p lic a tio n s o f P resid en tia lism for B u rea u cra tic P erfo rm a n ce in M éx ico ”, p rep arad o para la reu n ió n an u al e n M iam i d e la A m erican S o c ie ty for P ub lic A d m in istra tio n , 24 p p ., m im eo g ra fia d o , 1989, y d e J o sé L u is M én d ez, “La reform a d el E sta d o en M éxico: a lc a n c e s y lím ite s ”, Ges tión y Política Pública, vol. 3, n ú m . 1, pp. 185-226, 1994. 30 E v ely n P. S te v en s, “M ex ico ’s p r i . T h e In s titu tio n a liz a tio n o f C o rp o ra tism ? ”, en el l i b r o d e M alloy, Authoritarianism and Corporatism in Latin Am erica, pp. 2 2 7 -2 5 8 , en e sp e cia l la p. 227.
454
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
52%, y perdió cuatro escaños en el Senado. En vista de estas derrotas, el presidente Salinas, recién elegido, anunció un día después de la elección de 1988 que la era del "virtual sistem a de partido único" había term ina do y que se iniciaba un periodo de "intensa com petencia p olítica”, ade más de que se com prom etía a hacer una reforma total del aparato del p r i , la cual pronto fue puesta en m archa.31 En 1994, después de una aza rosa cam paña marcada por el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y su rem plazo por Ernesto Zedillo, el p r i ganó de nuevo la presidencia (en una elección que generalm ente se califica de hones ta), con un poco más de 50% del voto, en com paración con un poco m enos de 27% para el candidato del p a n y 17% para el del p r d . El p r i tam bién obtuvo m ayorías sustanciales en am bas cám aras del Congreso de la Unión. A pesar de las am enazas presentadas por la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas, por la crisis financiera a principios de 1995 y por otras señales de intranquilidad política y económ ica, el p r i continúa siendo el partido dom inante en México. La estrategia a largo plazo del p r i es buscar el co n sen so que evite la división del partido en facciones de derecha y de izquierda; éste ha sido un partido de coalición de centro. El sistem a p olítico m exicano ha sido descrito com o "centro-dominante"32 y "monista" porque involu cra “la centralización y control de intereses potencialm ente com peti tivos”.33 En tal régim en, la com petencia política más significativa tom a lugar entre facciones ideológicas, regionales y de intereses creados, den tro del partido dom inante. Esto ha sido reconocido oficialm ente en cier ta m edida por la forma de organización sectorial dentro del p r i , llevada a efecto por el presidente Lázaro Cárdenas cuando reorganizó al partido en 1938. Actualm ente, la organización del p r i se basa en tres distintos sectores: obrero, cam pesino y “popular”. El sector popular es la red que pesca todo lo que no queda com prendido en los otros dos e incluye la re presentación de burócratas, m ilitares y civiles, entre otros. Sin abando nar la estrategia básica de lograr el consenso sobre un am plio espectro de intereses políticos, hoy día los esfuerzos de reestructuración del par tido aparentem ente han estado dirigidos a cam biar las relaciones bási cas entre el p r i y su electorado para desalentar, o hasta elim inar, los blo ques sectoriales y fortalecer una relación más directa entre el partido y 31 Para lo s d eta lle s, v éa se, d e C orn eliu s, G en tle m a n y S m ith , "O verview: T h e D y n a m ic s o f P o litica l C h a n ge in M éx ico ”, pp. 21-36, y d e L oren zo M eyer, " D em o cra tiza tio n o f th e p r i , M issio n Im p o ss ib le ? ”, pp. 3 2 5 -3 4 8 , a m b o s en la ob ra d e C o rn eliu s, G en tle m a n y S m ith , c o m p s., M exico’s Alternative Political Futures. 32 K a u fm a n , "C orporatism , C lien telism , an d P artisan C o n flict”, pp. 120-121. 33 G len D ea ly , "The T rad ition o f M o n istic D e m o cra cy in L atin A m erica ”, en el lib ro d e H o w a rd J. W iarda, c o m p ., Politics an d Social Change in Latin America: The D istinct Tradi tion, A m h erst, U n iversity o f M a ssa c h u se tts P ress, pp. 73, 83, 1974.
REGÍMENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
455
los ciudadanos en lo individual. El mayor problema al que se enfrentó el presidente Salinas en este esfuerzo, de acuerdo con un analista, era “ga nar suficiente control sobre su propia casa —el partido de gobierno, la burocracia gubernamental y las organizaciones de ‘m asas’ afiliadas al gobierno— para forzar a sus ocupantes más retrógrados a aceptar cam bios fundam entales que inevitablem ente dism inuirán su poder, seguri dad y bienestar”.34 Las perspectivas de éxito eran apoyadas por un aspecto secundario clave en el régimen mexicano: la preem inencia del liderazgo ejecutivo en las esferas política y administrativa. Needler llama a esto “ejecutivism o”, indicando que el presidente “es, en gran medida, la figura dom i nante en el sistem a político m exicano”,35 con otros jefes ejecutivos que ocupan posiciones algo sim ilares en los niveles estatales y locales. Los cuerpos legislativos y judiciales no operan de manera que puedan verifi car efectivam ente la suprem acía ejecutiva. Las riendas del control sobre el p r i , tanto com o del aparato oficial gubernamental, son sostenidas por el presidente mexicano, sujeto a los lím ites im puestos por los reque rim ientos para la protección de la naturaleza centralista del régim en. En opinión de Raymont Vernon, los últim os presidentes m exicanos, en su preocupación “por lograr la unanim idad [...] para extender el alcan ce del p r i tanto a la derecha com o a la izquierda”, han m antenido “un curso de acción que es zigzagueante y con vacilación, cuando no blan dam ente neutral”.36 El proceso político en esta clase de régim en de par tido dom inante con liderazgo ejecutivo aparentemente tiende con el tiem po hacia una orientación política que destaca el consenso al precio de la falta de agresividad y de decisión. Durante la presidencia de Salinas se llevaron a cabo en realidad refor mas lim itadas, que bastaron para que Centeno se refiriera a ellas com o la salinastroika. Entre éstas se incluyeron cam bios para la dem ocratiza ción del p r i , pero Centeno observa que estaba claro que Salinas y sus asociados “querían retener el control del proceso”. Según él, Salinas de claró que criticar al partido equivalía a una traición y reprendió a algu nos que hablaban de dem ocratización, pero en cam bio estaban en reali dad prom oviendo la división.37 Otra reforma, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), tenía com o finalidad proporcionar m ayor con trol local sobre los programas de desarrollo, pero al m ism o tiem po colo 34 C o rn eliu s, G en tlem a n y S m ith , "O verview ”, pp. 30-31. El p aso m ás c o n sp ic u o en esta d ir e c c ió n fu e el arresto, a p rin cip io s d e 1989, d e q u ien h ab ía sid o el líd er d u ra n te m u c h o tie m p o del sin d ic a to d e trab ajad ores del p etró leo , a cu sa d o d e a co p io ilegal d e arm as. 35 N eed ler, Politics and Society in México, p. 42. 36 V ern o n , The Dilemma o f México's Developm ent, p. 189. 37 C en ten o , D em ocracy Within Reason, p. 223.
456
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
caba lím ites severos sobre la autoridad delegada y sus críticos afir m aban que estaba diseñado para aum entar el apoyo electoral del go bierno.38 Tanto Centeno com o M éndez están de acuerdo en que Salinas estaba más interesado en llevar a cabo su programa de reform as macroeco n ó m icas n eoliberales que en la reform as p olíticas.39 P robablem en te esto ayude a explicar los problem as que dejó y que deben ser enfren tados por su sucesor Zedillo. Volviendo a las capacidades adm inistrativas y a la ejecución, la expe riencia m exicana ha sido traum ática en razón del casi com pleto rom pi m iento de la m aquinaria administrativa durante el periodo revoluciona rio de 1910-1917. La reconstrucción ha tom ado lugar sobre una base gradual y fragmentaria. La estructura de la rama ejecutiva actualm ente incluye una desconcertante com plejidad de unidades, que van desde casi el rango de m inisterios hasta un sinnúm ero de com ités interm inis teriales, com ision es adm inistrativas e instituciones descentralizadas en los cam pos del com ercio, las finanzas y la industria. El reclutam iento dentro de la burocracia m exicana ha sido descrito com o el resultado de la “lucha continua entre las necesidades del sis tem a político y los requerim ientos de un personal técnicam ente califi cado".40 El sistem a formal de personal no incluye una agencia central de personal, sino que cada departam ento tiene su propia oficina de per sonal, con considerables variaciones en cuanto a su operación. Una ley básica de personal fue em itida en 1941, la cual trata en prim er lugar de los derechos legales de los em pleados. Los divide en dos categorías bá sicas: "empleados de confianza” y “em pleados ordinarios", sien do los prim eros una expansión de la clase adm inistrativa, correspondiendo a una tercera parte del núm ero total de em pleados. N uestro interés pri mordial está en los “em pleados de confianza". En sus escritos, a finales de la década de los cuarenta, W endell Schaeffer enum era los factores siguientes com o im portantes en la selección del personal de confianza: relaciones políticas y personales, conexiones fam iliares, contribuciones al p r i y habilidades.41 Greenberg hace notar en 1970 que el balance parece haber cam biado en los años recientes porque el desarrollo tec 38 Ibid., p. 224. Para m á s d eta lle s so b re el P ro n a so l, v éa se d e C am p , Politics in M éxico, pp. 143 y 169, y d e M én d ez, "M éxico U n d er S alin as" , pp. 191-192. 39 M én d ez c o m e n ta q u e S a lin a s "carecía d e u n p rogram a p ro fu n d o y b ien p la n ifica d o de refo rm a s p o lític a s”. Ibid., p. 198. 40 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, p. 98. 41 W en d ell S ch a effer , " N ation al A d m in istra tio n in M éxico: Its D e v e lo p m e n t a n d P resen t Status", te sis d o cto ra l in éd ita , U n iversid ad d e C aliforn ia, pp. 1 8 3-184, 1949. C itad o p or G reen b erg, Bureaucracy an d D evelopm ente, p. 100. Para u n a v e r sió n p o ste r io r e n e sp a ñ o l, v éa se, d e S te v en G o o d sp eed , W illiam E b en stein , W en d ell S ch a effer y W illia m G lade, Apor taciones a la adm in istración pública federal, M éxico, S ecreta ría d e la P resid en cia , 1976.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
457
nológico ha hecho que el entrenam iento técn ico sea m ás im portante que antes.42 Al personal de confianza se le ha negado el derecho a la sindicación y a la huelga, derecho que ha sido conferido al personal “ordinario'' o "de base”. Los salarios oficiales han sido notoriam ente bajos y sólo ha habi do un progreso m oderado en el alza de éstos. Tener m ás de un em pleo y la corrupción “institucionalizada" son consecuencias com unes. Un ob servador se refiere a la práctica continua de "corrupción sin diluir y sin confusiones”, sancionada en parte por una “actitud de resignación y c i nism o en los mexicanos"43 y que necesita 15 térm inos m exicanos para indicar estos negocios ilícitos. Otros afirman que las razones para la co rrupción se pueden encontrar tanto en la naturaleza de la sociedad com o en las dem andas del sistem a de personal. La frecuencia dentro de la sociedad del personalism o y la "amistad”, con la lealtad dirigida hacia sus fam iliares y am igos en lugar del gobierno o las instituciones adm inistrativas, tiene un efecto im portante en el nivel de co rrupción. [...] Además, el predicam ento en el que se encuentran los burócra tas, sin tener la protección de un sindicato, sin seguridad laboral, sin garan tías de ingresos en el futuro, causa que aquéllos se vuelvan o involucren en prácticas desh onestas.44
La falta de inform ación hace que la evaluación del nivel actual de ac ciones en la burocracia m exicana sea riesgosa. Se observan ciertos sig nos alentadores. Durante los años sesenta, un econom ista afirmaba que México es una nación que tiene un sector público bien desarrollado, consistente en las agencias y las em presas controladas por el gobierno, que para estas fechas han adquirido el sentido de continuidad y actuación efectiva. [...] Los hom bres que construyen las presas, carreteras y fábricas del país, que dirigen sus negocios y las ins tituciones financieras, planifican su sistem a de educación, que proveen entre nam iento avanzado y guían las investigaciones que agropecuarias son n acio nales m exicanos.45
Con base en un estudio de caso de la Secretaría de Recursos Hidráulii os, un estudioso de la adm inistración pública concluyó en 1970 que "las agencias gubernam entales pueden operar eficientem ente dentro de una estructura que, de manera superficial, parece ser ineficiente”.46 Mar42 G reen b erg, B ureaucracy and D evelopm ent , p. 98. 43 V ern on , The D ilem m a o f Mexico's Developm ent, pp. 151-152. 44 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, pp. 70-71. 4' V ern o n , The D ilem m a o f Mexico's Developm ent, pp. 5-6. 46 G reen b erg , Bureaucracy an d D evelopm ent, p. 138.
458
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
tin Needler, un estudioso de la política, quizá hace una evaluación real cuando dice que el servicio público m exicano contiene gente con un rango am plio de capacidades. M uchos de ellos en los al tos niveles del sistem a son inteligentes, bien educados y em prendedores polí ticos dinám icos con con cepcion es m uy bien desarrolladas sobre el interés pú blico; pero, con frecuencia, en sus tratos con el gobierno, el ciudadano sólo encuentra em pleados corruptos, incom petentes, servidores de sí m ism os y m al gastadores del tiem po. Entre esos extrem os hay m uchos servidores públicos que son dedicados, en especial entre quienes han sido técnicam ente entrena dos; pero también hay otros, sobre todo entre el personal adm inistrativo de los niveles m edio y bajo, tales com o gerentes de oficina, cuyo interés prim ordial es su cuenta bancada, que aceptan "mordidas” de em pleados en los niveles ba jos, desvían recursos y se em bolsan ciertos pagos por contratos y com pras.47
En la m edida en que el poder político ha sido difuso en el sistem a m exicano, ha sido oscurecido por la “fachada m onolítica” que muestra la institución de la presidencia.48 Scott ha sugerido el térm ino gobierno p o r consulta para describir el m ecanism o por m edio del cual el jefe del Ejecutivo m exicano ha usado “las instancias formales e inform ales, le gales o extralegales de la presidencia" para escuchar y considerar “las n ecesidades y deseos en com petencia, de todos los intereses funcionales que tienen que ser considerados en cualquier decisión política".49 Aun cuando el árbitro en las disputas políticas es el presidente, éste debe participar en un proceso consultivo muy com plejo a fin de buscar un con sen so nacional y mantener la hegem onía del p r i . Uno de los grupos consultados es el de los técnicos dentro de la burocracia, en particular los técnicos en econom ía, pues éstos están com pletam ente relacionados con las decisiones que afectan el desarrollo. La línea entre los técnicos y los políticos es todavía relativam ente amplia, pero la fuerza de los técni cos está creciendo. Esto se “encuentra no en el poder que tienen para formular políticas, sino en la capacidad que poseen para escoger las op cion es técnicas por ser presentadas a sus jefes p olíticos”.50 Esta gam a de propuestas, sin embargo, no logrará afectar fácilm ente la rem odelación de los programas del gobierno. El acceso de la burocracia a las oportunidades del poder político está aum entando, debido al surgim iento de una nueva clase en los adm inis tradores políticos, quienes se han convertido en el elem ento dom inante 47 N eed ler, M exican Politics, p. 92. 48 Para un a n á lisis m ás c o m p le to , v éa se, d e K en n eth M. C o lem a n , Diffuse Support in México: The P otential for Crisis, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lic a tio n s, 1976. 49 S co tt, M exican G overnm ent in Transition, p. 2 79. 50 V ern o n , The Dilem m a o f Mexico's D evelopm ent , pp. 136-137.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
459
en las élites políticas gobernantes.51 Ellos no son “sim ples burócratas", sino que han "combinado el progreso por m edio de altos cargos adm i nistrativos, em pleos de gabinete y subgabinete, con periodos com o go bernadores estatales, m iem bros de la legislación nacional, o com o diri gentes del partido".52 La más contundente indicación de este fenóm eno es que ninguno de los cuatro últim os presidentes ha ocupado cargos electorales antes de ser postulados por el p r i com o candidatos a la pre sidencia. Ellos representan la cúspide de la pirámide de "la clase adm i nistrativa gobernante; reclutada en parte con base en la actuación aca dém ica, las conexiones fam iliares o del partido, y prom ovidos con base en m éritos técnicos o pertenencia a un grupo de intereses creados; que ha asum ido los papeles de representante político, orientador de la di rección política y líder de la opinión de m asas dentro de su papel de gobernante”.53 Sin em bargo, el hecho básico por recordar para entender la relación entre el sistem a político y la burocracia en México es, hasta ahora, la su prem acía de los políticos y del p r i . La fuerza dom inante en la vida de los burócratas ha sido “la política en forma de vínculos con el partido". La m ultiplicidad de papeles que desem peñan los burócratas m exicanos a m enudo incluye su participación en em presas financieras y econ óm i cas privadas, lo cual significa que "el proceso de tom a de decisiones en las instituciones tiene que hacer frente a las necesidades en conflicto, engendradas por el sistem a, con el resultado de que las consideraciones técnicas se hacen a un lado en favor de las consideraciones políticas y con base en factores económ icos personales”.54 Varios com entaristas de la situación política m exicana han hecho hincapié en la persistencia de estas redes políticas y profesionales, a las que se con oce com o cam arillas,55 Centeno dice que se les puede con sid e rar “ya sea com o la m aldición de la política m exicana o com o las salva doras del sistem a”, pues por una parte originan el uso de criterios no m eritocráticos en la selección de personal, una distribución no óptim a de recursos y la corrupción en gran escala, mientras que por la otra pro porcionan un elem ento de estabilidad para los individuos y para la clase política com o un todo.56 51 R o d eric A. C am p h a sid o el p rin cip al exp erto q u e ha estu d ia d o la s p a u ta s d e reclu ta m ie n to d el lid era zg o m ex ica n o . V éase Los líderes políticos de México: su educación y su re clutam iento y "The P olitical T ech n ocrat in M éxico an d the Survival o f the P olitical S y ste m ”. 52 N eed ler, Mexican Politics, p. 72. 53 Ibid., p. 82. 54 G reen b erg, Bureaucracy and D evelopm ent, p. 45. 55 V éa se, d e C am p, Politics in México, pp. 103-107, y d e C en ten o, Dem ocracy W ithin Reason, pp. 146-149. 56 C en ten o , D em ocracy Within Reason, p. 147.
460
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
La burocracia m exicana, por lo tanto, aun cuando desem peña un pa pel im portante en el cam po político, incluidos el reconocim iento insti tucional dentro del p r i y su estructura de organización, con acceso de los más exitosos “adm inistradores políticos” a puestos claves de liderazgo, está sellada en forma efectiva com o una institución separada, contra los desafíos que el p r i ha establecido en forma histórica com o su derecho a la supremacía política. Si el futuro político de M éxico lleva a la transición hacia el tipo de partido dom inante representado por el Partido del Con greso en la India, o aun si surge un sistem a de paridad partidista, no es seguro que la burocracia m exicana asum a un papel primario com o form uladora de la política. India y Malasia India y Malasia, com o ejem plos asiáticos de regím enes de partidos d o m inantes, muestran sim ilitudes entre sí y ofrecen un contraste del caso m exicano. Las sim ilitudes incluyen un pasado com ún bajo el dom inio británico, con su legado de instituciones políticas y adm inistrativas, partidos dom inantes con m uchas características com partidas, relacio nes de trabajo entre los líderes políticos y los burócratas profesionales, y el efectivo control externo sobre la burocracia.57 Durante el largo periodo del colonialism o en esas áreas, el sello insti tucional británico quedó establecido de manera firme. “Gradualm ente bajo el gobierno británico —de acuerdo con K ochanek—, se desarrolló un m odelo de gobierno, el cual finalmente fue aceptado com o una es tructura gubernamental para la India independiente.” Un elem ento clave en este m odelo fue “la creación de una adm inistración central unificada, establecida sobre el principio em ergente de una burocracia basada en el 57 F u e n tes s e le c c io n a d a s so b re el siste m a p o lític o d e la In d ia in clu y en , d e N o rm a n D. P alm er, The Indian Political System , B o sto n , H o u g h to n M ifflin C om p an y, 1961; d e S ta n ley A. K o ch a n ek , "The In d ian P olitical S y ste m ”, en la ob ra d e R ob ert N. K earn ey, c o m p ., Poli tics and M odem ization in South an d Southeast Asia, C am bridge, M a ssa ch u se tts, S ch en k m a n P u b lish in g Co., pp. 39-1 0 7 , 1975; de R ich ard L. Park y B ru ce B u e n o d e M esq u ita, In d ia s Political S ystem , 2“ ed ., E n glew ood Cliffs, N u eva Jersey, P rentice-H all, 1979; de Y ogen d ra K. M alik y D h iren d ra K. V ajpeyi, co m p s., "India: T he Y ears o f Indira G an d h i”, Journal o f Asian an d African Studies, 22, pp. 135-282, ju lio -o c tu b r e d e 1987; d e P aul H . K reisb erg, "G andhi at M id term ”, Foreign Affairs, vol. 65, n ú m . 5, pp. 1055-1076, veran o d e 1987; V icky R andall, "The C o n gress Party o f India: D o m in a n c e w ith C om p etition ", en la ob ra d e R an d all, co m p ., Political Parties in the Third World, c a p ítu lo 4, d e C. P. B h a m b h ri, Politics in India 19471987, N u eva D elh i, V ik as P u b lish in g H o u se Pvt. Ltd., 1988; d e Atul K oh li, In d ia s D em o cracy, P rin ceto n , N u eva Jersey, P rin ceton U n iversity P ress, 1988; d e B h arat W ariavw alla, "India in 1988: Drift, D isarray, or P attern ?”, Asian Survey, vol. 29, n ú m . 2, pp. 189-198, fe b rero d e 1989; F. T o m a sso n J a n n u zi, India in Transition: Issues o f Political E conom y in a Plural Society, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1989; de A rthur G. R u b in o ff, "India at th e C ro ssro a d s”, Journal o f Asian and African Studies, vol. 28, N o s. 3-4, pp. 1 9 8-217, ju lio o ctu b r e d e 1993, y d e P. K. D as, "The C h an gin g P olitical S c e n e in India: A C o m m e n t”,
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
461
mérito y reclutada tom ando en consideración la com petencia abierta y el mérito".58 De manera similar, Means dice que el im pacto británico en Malasia ha sido “tan penetrante que es im posible trazarlo en todas sus manifestaciones", pero una característica propia del sistem a adm inis trativo británico representa “un enraizam iento institucional de los va lores de una organización racional diseñada con el fin de proveer ciertos servicios sociales para el beneficio de la sociedad com o un todo".59 En am bas instancias, el m odelo adm inistrativo heredado ha sido m anteni do relativam ente intacto desde la independencia. Los ajustes más significativos han sido los que se han hecho en los sis temas británicos parlam entarios y de partido, particularm ente con la sustitución de un partido dom inante por la tradición británica del bipartidism o. Fundado en 1885, el Partido del Congreso no tuvo un rival serio por el liderazgo en la cam paña por la independencia de la India, o luego de 1947 en la época posindependentista de gobierno hasta mediaAsian Affairs, vol. 25, n ú m . 1, pp. 2 4-29, feb rero d e 1994; para in fo r m a c ió n m á s e sp e cífica so b re la a d m in istr a c ió n p ú b lic a en la In d ia, v éa se, d e A. R. T yagi, “R ole o f C ivil S erv ice in In d ia ”, Iridian Journal o f Political Science, vol. 19, n ú m . 4, pp. 3 4 9 -3 5 6 , 1958; d e R. D w ard ak is, Role o f the Higher Civil Service in India, B o m b a y , P op u lar B o o k D ep o t, 1958; d e K rish n a K. T u m m a la , “H ig h er Civil S erv ice in India", en la o b ra d e T u m m a la , c o m p ., Adm inistrative System s Abroad, pp. 96-126; d e O. P. D w ived i y R. B. Jain, In d ia s A dm in is trative State, N u ev a D elh i, G itanjali P u b lish in g H o u se, 1985; d e R. B. Jain, “R o le o f B u re a u cracy in P o licy D e v elo p m en t an d Im p le m e n ta tio n in In d ia ”, p rep arad o p ara el C o n g reso M u n d ial d e la In tern a tio n a l P olitical S c ie n c e A sso cia tio n en W a sh in g to n , D. C., 27 pp., m im eografiad o, 1988; de S hriram M ah eshw ari, "India”, en la obra d e S u b ra m a n ia m , co m p ., Public A dm inistration in the Third World, c a p ítu lo 3; d e R. B. Jain , "P olitical E x e cu tiv e and the B u rea u cra cy in In d ia”, en el lib ro d e H. K. A sm eron y R. B. Jain, c o m p s., Politics, A dm i
nistration an d Public Policy in Developing Countries: Exam ples from Africa, Asia a n d Latin America, A m sterd a m , VU U n iversity P ress, c a p ítu lo 7, pp. 134-151, 1993, y d e K rish n a K. T u m m a la , Public A dm inistration in India, N u ev a D elh i, T im es A ca d em ic P ress, 1994. Para M alasia v éa se, d e R ob ert O. T ilm an , Bureaucratic Transition in M alaya, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity Press, 1964; d e D avid S. G ib b on s y Zakaria Haji A hm ad, “P olitics and S e le c tio n for th e H ig h er Civil S erv ice in N e w States: T h e M a la y sia n E xam ple", Jour nal o f C om parative A dm inistration, vol. 3, n ú m . 3, pp. 3 3 0 -3 4 8 , 1971; d e G ord on P. M ean s, "M alaysia", en el lib ro d e K earn ey, c o m p ., Politics and M odem ization in South an d Sou the ast Asia, pp. 153-214; d e Karl van V orys, D em ocracy W ithout Consensus: C am m unalism and Political S tability in M alaysia, P rin c eto n , N u ev a Jersey, P r in c e to n U n iv ersity P ress, 1975; d e R. S. M iln e y D ia n e K. M au zy, Politics an d Governm ent in M alaysia, V an cou ver, U n iversity o f B ritish C o lu m b ia Press, 1978; d e L loyd D. M u so lf y J. F red erick S p rin ger,
M alaysia’s Parliam entary System : Representative Politics an d Policym aking in a D ivided Society, B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1979; d e Z ainah A nwar, "G overnm ent an d G overn a n ce in M u lti-R acial M alaysia”, en el lib ro d e Joh n W. L an gford y K. L orne B ro w n sey , co m p s., The Changing Shape o f G overnm ent in the Asia-Pacific Región, H alifax, T h e Institute for R eserch o n P u b lic P olicy, pp. 101-124, 1988; d e K. S. N a th a n , " M alaysia in 1988: T h e P o litics o f S u rv iv a l”, Asian Survey, vol. 29, pp. 129-139, feb rero d e 1989, y d e W illiam C ase, “S e m i-D e m o c r a c y in M alaysia: W ith sta n d in g the P ressu res for R eg im e C h a n g e”, Pa cific Affairs, vol. 66, n ú m . 2, pp. 183-206, veran o de 1993, y "M alaysia in 1993: A cceleratin g T ren d s an d M ild R e sista n c e ”, Asian Survey, vol. 34, n ú m . 2, pp. 119-126, feb rero d e 1994. 58 K o ch a n ek , "The In d ian P olitical S y ste m ”, p. 45. 59 M ean s, "M alaysia", p. 163.
462
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
dos de la década de 1970. Este historial de dom inio, muy sim ilar al del p r i en M éxico, se basó en “un fuerte liderazgo, una larga historia marcada por un alto nivel de institucionalización, una habilidad para manejar conflictos internos generados por dem andas com petitivas, un estilo político de integración, y una habilidad para apropiarse del centro del espectro político de la India".60 Durante estos años, el Partido del Congreso fue regularm ente capaz de asegurarse una m ayoría m asiva en el Parlamento y tam bién controló a casi todos los gobiernos estatales, no obstante la existencia de otros partidos políticos im portantes, alineados tanto en la izquierda com o en la derecha. El dom inio del Partido del Congreso ha caído dos veces en fechas recientes. En 1975, el deterioro de la situación política hizo que se decíarara un estado de urgencia por la primera ministra Indira Gandhi y una derrota decisiva para el Partido del Congreso bajo su dirección, en las elecciones generales de marzo de 1977, a las cuales había convocado ella. El victorioso Partido Janata era una coalición de elem entos disím i les, consistentes en ex seguidores del Partido del Congreso y la m ayoría de los partidos de oposición no com unistas, incluido el Partido S ocialis ta y la Unión Popular Hindú, un ala derecha del nacionalista Partido Hindú. Los acontecim ientos probaron que esta coalición no podría perm anecer junta o retener el apoyo popular por m ucho tiem po. A princi pios de 1980, el Partido del Congreso-I (por Indira) se introdujo arrolladoram ente en el poder, con una aplastante victoria electoral que le dio una am plia mayoría en el Parlamento, y la señora Gandhi de nuevo liegó a ser primera ministra. Sin embargo, los disturbios d om ésticos au mentaron, centrándose en las dem andas de los sikhs por la autonom ía en Punjab, provocando en 1984 el asesinato de Indira Gandhi por dos sikhs m iem bros de su guardia personal. Su hijo más joven, Rajiv, inm ediatam ente rindió la protesta com o primer m inistro y a finales de ese año logró una victoria sin precedentes en las eleccion es parlamentarias, en las que el Partido del Congreso-I ganó 415 de los 523 escaños. Sin em bargo, para 1989 el gobierno de Rajiv Gandhi había sufrido tal dete rioro en el apoyo público que el Partido del Congreso-I apenas obtuvo 176 escaños (m ás que cualquier otro partido, pero muy lejos de una m a yoría) y Gandhi fue forzado a dim itir com o primer m inistro. La coalición de gobierno resultante, con Vishwanath Pratap Singh, del Frente Nacional, com o primer ministro, fue apoyada por el ala derecha del Partido Popular Indio y por cuatro partidos izquierdistas, que com bin a dos lograron una mayoría de 283 escaños. Esta tam baleante coalición se vio enfrentada a varias crisis a m ediados de 1990, lo cual provocó que 60 Kochanek, "The Indian Political System", p. 69.
j
1
j
]
¡ ( ]
j
,! : ;
i
j
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
463
en noviem bre de ese año renunciara el primer m inistro Singh y retorna ra al poder el gobierno del Congreso I, encabezado por P. V. Narasinja Rao, quien aún continúa en el cargo. En cuanto a que el Partido del Con greso logre m antener su papel dom inante es un asunto no dilucidado; sin em bargo, Vicky Randall expresa un punto de vista muy generalizado señalando que “parece muy probable que el Partido del Congreso o cier ta encarnación del Partido del Congreso continuará en el centro del es cenario por algún tiem po, com o la mejor garantía de la unidad nacional, aunque podría ser incapaz de im poner una estrategia para el desarrollo nacional”.61 El partido dom inante que resulta contraparte en Malasia es el Frente Nacional. El m ism o, formado en 1952 com o el Partido de la Alianza y cuyo nombre cam bió posteriorm ente, es una coalición de grupos que representan los tres com ponentes étnicos mayoritarios de la población. La Organización Nacional de Malayos Unidos ha tenido un papel de li derazgo en esta coalición en virtud de la superioridad num érica malaya, con organizaciones com unales chinas e indias con papeles secundarios. Con un control continuo del gobierno desde la independencia, el Frente Nacional actualm ente m antiene 127 de los 180 escaños en la Cámara de Representantes, la cual controla el poder en la legislatura bicameral en comparación con 53 ocupados por los miembros del partido de oposición. Aun con las fricciones recientes dentro de la Organización Nacional de M alayos Unidos, su principal com ponente, el Frente Nacional parece que no se enfrenta a cam bios serios en su bastante claro papel de d om i nio político. Como Means señala, su éxito depende “de su habilidad para conservar intacta una coalición política que sirva de puente a las divi siones com unales básicas dentro del país". En los aspectos com unales tnás im portantes, el Frente Nacional “ha trabajado bastante en co m prom isos m oderados, pero con un distintivo sesgo pro malayo". Para funcionar tranquilamente, “necesita personas m oderadas de las com u nidades en posiciones de liderazgo dentro de los grupos de votantes co munales, y esto permitirá el apoyo de los m oderados com unales en las urnas".62 El dom inio político futuro depende de que pueda evitar crisis suficientem ente serias com o para romper esta inestable coalición. Tanto la India com o Malasia han sido beneficiadas de las inusual mente avanzadas altas burocracias públicas. A decir verdad, la India podría legítim am ente reclamar que produjo el antecedente del servicio civil m oderno en la propia Gran Bretaña, debido a la influencia ejercida durante el siglo xix por una com pañía británica: la Compañía de las In dias Orientales. En la época preindependiente, el Servicio Civil Indio 61 R an d all, "The C o n g ress Party of India", p. 96. "2 M ean s, “M a la y sia ”, p. 181.
464
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
(s c i) fue rem plazado poco a poco por el nuevo Servicio Administrativo Indio ( s a i ) com o lo m áxim o de este sistem a, que fue com plem entado por otras clases de servicio de personal en los gobiernos central y estata les. El hincapié se sigue haciendo en el reclutam iento, m uy selectivo (el núm ero de escogidos cada año es de 125 o algo un poco superior), de graduados universitarios excepcionalm ente inteligentes. Hay un sistem a com petitivo de exám enes que es adm inistrado por la Com isión del S in dicato de Servicios Públicos, una entidad independiente, que tam bién tiene a su cargo entrenar a los nuevos reclutas. N o existen dudas de que a quienes selecciona el s a i son capaces; sin em bargo, algunos críticos indican que la política de selección es muy exclusivista y que el s a i tiene una orientación de ley y orden que no se ajusta al bienestar de un Es tado. Tum mala inform ó a principios de la década de 1980 que cerca de 70% de los servidores civiles de alto nivel fueron escogid os de 10% de la población — "clase media, grupos profesionales urbanos”— y cerca de la mitad de los reclutados eran hijos de servidores civiles.63 M aheshwari ha confirmado este patrón recientemente, a pesar del éxito parcial en cuanto a los esfuerzos para brindar oportunidades educativas y de acción afirmativa a fin de extender la base del reclutam iento. Asegura que “no se han m anifestado mayores cam bios de actitud en los servidores civiles que provienen de los grupos sociales recientem ente form ados, y el joven es adoctrinado dentro de los valores de los funcionarios de m ás antigüe dad".64 El sistem a com o un todo fue clasificado en la década de 1950 por un observador estadunidense, Paul H. Appleby, entre los 12 (o un poco m enos) más avanzados en el m undo, pero tam bién señaló Appleby que fue “diseñado para servir a los intereses relativamente sim ples de una potencia de ocupación, que no era adecuado para una India indepen diente y que requería un mejoram iento sistem ático.65 Otros com entarios fueron hechos de manera similar. Kochanek ha recom endado que la bu rocracia “debe hacerse más innovadora, m enos sujeta al rápido creci m iento por la forma en que se crean los em pleos y debe ejercer un auto control en sus dem andas de mayores ingresos".66 M aheshwari reconoce que “la adm inistración pública en la India ha asim ilado m uchos cam bios”, pero afirma que “el conflicto aparente entre las necesidades de desarrollo en todas las esferas de la vida y los atributos coloniales de una burocracia sum am ente cautelosa sigue siendo la plaga del sistem a”.67 Los intentos del liderazgo político para hacer tam balear las cosas, com o 63 T u m m a la , "H igher Civil S erv ice in In d ia ”, pp. 105-106. 64 M a h esh w a ri, “In d ia ”, p. 55. 65 P aul H. A ppleby, c ita d o en la ob ra d e P alm er, The Iridian Political System , p. 132. 66 K o ch a n ek , "The In d ia n P o litica l S y ste m ”, p. 137. 67 M a h esh w a ri, "India”, p. 61.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
465
el llam ado de Indira Gandhi en la década de 1970 por una "burocracia com prom etida”, y las transferencias ocasionales en los escalones su periores del servicio civil para obtener mayor inclinación hacia las p olí ticas del gobierno en turno, han generado reacciones am bivalentes. "El resultado neto", de acuerdo con Tummala, "es que el servicio civil per m anece no solam ente atrincherado, sino tam bién am enazado y, por lo tanto, cau teloso”.68 Por otra parte, Jain considera que actualm ente hay mayor politización y que se considera a la burocracia com o instrum ento del poder político, “cargada de valores”, con influencias políticas que tienden a “m anifestarse en todo pequeño detalle de la vida nacional de la India”, de manera que la lealtad al partido en el poder se ha converti do en parte de la estructura de recom pensas del servicio en la adm inis tración pública civil.69 El servicio civil de alto nivel en M alasia de igual m anera ha evolucio nado directam ente del sistem a burocrático colonial, con muy pocos cam bios en el funcionam iento institucional o en el estatus social logrado por sus m iem bros. La transform ación más significativa ha sido la su sti tución del personal extranjero por personal nacional dentro de un pro ceso de “m alasianización”, que ha sido sustancialm ente com pletado a principios de 1960. La selección para el ingreso en el servicio continúa haciéndose entre graduados universitarios por una com isión de servi cios públicos que es autónom a, basándose principalm ente en las califi caciones académ icas. Una característica del proceso de reclutam iento de la época posindependiente ha sido una cuota im puesta de acuerdo con la ley y enfocada a favorecer a los m alayos contra los solicitantes no m ala yos en razón de cuatro a uno para los solicitantes a cargos dentro del Servicio Administrativo y Diplom ático Malayo ( s a d m ) . Tal tratamiento preferencial para los m alayos está confinado a este pequeño grupo de la élite administrativa; sin em bargo, la com posición étnica varía en los di ferentes sectores del servicio civil malayo com o un todo. Milne y Mauzy indican que los m alayos predom inan en los servicios que requieren un antecedente educativo general, pero que "en aquellos puestos que nece sitan una sustancial calificación profesional hay proporcionalm ente una preponderancia de los no malayos".70 De manera general, la legitim idad heredada por la burocracia desde los tiem pos de la colonia se ha m ante nido, y sus niveles de com petencia continúan siendo im presionantes. En escritos de 1964, Tilman concluyó que el sistem a adm inistrativo no funcionaba precisam ente com o si estuviera en un am biente colonial, sino que de manera efectiva estaba sirviendo a las necesidades actuales 68 T u m m a la , “H ig h er C ivil S erv ice in In d ia ”, p. 111. h<>Jain , “P o litica l E x e cu tiv e a n d th e B u re a u c ra cy in In d ia ”, pp. 135 y 143. 70 M iln e y M au zy, Politics an d G overnm ent in M alaysia, p. 2 67.
466
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
de la sociedad.71 Pocos años después, Esm an reportó que los cuadros burocráticos m alayos “habían m antenido su integridad, disciplina y co herencia organizacional” y habían perm anecido com petentes “en la en trega de servicios rutinarios y en el control de las actividades”. H acién dose eco de las críticas vertidas por otros sobre la alta burocracia india, establece que las “actitudes, definición de papeles y capacidad operativa” de los burócratas m alayos no eran adecuadas para cum plir los requeri m ientos de la adm inistración del desarrollo.72 De nuevo, el problem a es adaptar las necesidades de la colonia a las del nacionalism o. Un aspecto muy apreciado en la tradición política, tanto en la India com o en Malasia, es que debe existir una separación entre los políticos que formulan la política y los adm inistradores que la llevan a cabo. En la práctica, las relaciones de trabajo entre los líderes políticos y los bu rócratas profesionales se han ajustado generalm ente a la tradición y han procedido sin problemas, pero con los burócratas m alayos d esem peñando un papel político más activo que el de sus contrapartes indias. N o cabe duda de que en la India este m odelo cooperativo se ha forta lecido por el largo periodo de dom inio político del Partido del Congreso y por la sim ilitud en los antecedentes y visión de los líderes dentro del partido y en la alta burocracia. El papel político de la burocracia pare ció crecer cuando el Partido del Congreso se m ovió hacia su proclam a da dedicación para el establecim iento de “un patrón socialista de socie dad”, y los programas gubernam entales trataron de lograr objetivos de bienestar social. M ediante el proceso de definición y explicación de las opciones de las reformas sociales y económ icas, y brindando consejo para elegir entre ellas, los expertos tendieron a caer en una participa ción más activa. Probablemente el s a i ha tenido un papel político sim i lar al de la clase adm inistrativa británica y otro de baja visibilidad; sin em bargo, la im presión general ha sido que los burócratas profesionales han estado efectivam ente subordinados al liderazgo político en el gabi nete y en el Parlam ento.73 En los años recientes se ha puesto m ás interés en la dirección opuesta, basándose en los alegatos de interferencia polí tica indebida en los asuntos adm inistrativos y una resultante politiza ción o sem ipolitización de la burocracia.74 71 T ilm a n , Bureaucratic Transition in Malaya, p. 137. 72 E sm a n , A dm inistration and D evelopm ent in Malaysia, p. 8. El lib ro d e E s m a n e s b á si c a m e n te u n a d e sc r ip c ió n d e u n im p o r ta n te e sfu e r z o p o r rea liza r u n a refo rm a a d m in istr a tiva d ise ñ a d a para su p era r esa s d eficien cia s. 73 P ara u n a o p in ió n d ife ren te d e la m ía y d e o tras ta m b ién c o n re sp e c to a las re la c io n e s p o lític o -a d m in istr a tiv a s en la In d ia, v éa se, d e K ish an K h an n a, “C o n tem p o ra ry M o d els o f P ub lic A d m in istration : An A ssessm en t o f their U tility an d E x p o sitio n o f In h eren t Fallacies", Phillippine Journal o f Public A dm inistration, vol. 18, n ú m . 2, pp. 103-126, ab ril d e 1974. 74 V éa se, d e D w ived i y Jain, In d ia s A dm inistrative State, c a p ítu lo 4, p. 90, en la q u e los
REG ÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
467
En Malasia, de acuerdo con el análisis de Esm an, los burócratas de alto rango forman parte integral de la élite gobernante, la cual está com puesta por “dos secciones que m antienen un patrón sim biótico de re laciones: los [...] políticos que encabezan la sección política y los adm i nistradores más antiguos que manejan la burocracia. Aun cuando existen tensiones entre ellos, sus relaciones son de apoyo mutuo".75 M uchos de los políticos m ás antiguos fueron adm inistradores, lo que ayuda a expli car la colaboración. En una política en la que el pluralism o com unal es la realidad básica, el partido político dom inante está obligado a depen der de la burocracia relativamente neutral com o un socio para mantener funcionando al sistem a. En realidad, Esm an ha ido tan lejos com o pro clam ar que los funcionarios de m ás antigüedad en Malasia "han sido el marco de acero indispensable que ha m antenido unido este precario E s tado aun ante las fallas de los procesos políticos”.76
S
i s t e m a s d e m o v il iz a c ió n d e p a r t id o d o m in a n t e
Existen diferencias im portantes que separan a este grupo de países de los que se han analizado anteriorm ente. La tolerancia dentro de la po lítica es m enor y la coerción, real o en potencia, es mayor. El partido dom inante suele ser el único partido legal. Si a otros partidos se les per mite operar, esto ocurre bajo controles restrictivos diseñados para m an tenerlos débiles y solam ente com o sím bolos de la oposición. La ideología es proclam ada de manera más doctrinaria e insistente, aunque puede ser ajustada con el propósito de hacerla m ás eficaz. Se hace un mayor hincapié en las dem ostraciones masivas de lealtad hacia el régim en. La élite tiende a ser joven, urbana, secularizada y bien educada, con un alto grado de com prom iso hacia el espíritu nacionalista de desarrollo. G eneralm ente un solo líder carism ático dom ina la posición de m ando dentro del m ovim iento que encabeza. Este tipo de régim en ascendió al poder después de la segunda Guerra Mundial, durante el periodo de in dependencia de las naciones del colonialism o, y se encuentra con más a u to r es c o n c lu y e n q u e el n ex o en tre lo s p o lític o s y lo s a d m in istr a d o r e s e s el resu lta d o d e la in te rfer en cia p o lític a ca u sa d a p o r u n a "pérdida m oral y u n e s ta d o d e in a c c ió n y d e falta d e d esem p eñ o " en la b u ro cra cia y q u e el r o m p im ie n to d e e s te n e x o sig n ifica u n o d e lo s p ro b lem a s m á s c o m p lic a d o s d el E sta d o a d m in istra tiv o d e la In d ia ”. B h a m b h ri, Politics in India, pp. 1 0 4-110, p resen ta e je m p lo s d e lo q u e c o n sid e r a v ín c u lo s im p r o p io s en tre los p o lític o s y lo s b u ró cra tas. M a h esh w a ri, "India”, p. 56, está d e a c u e r d o en q u e h ay "una c r e c ie n te in te rfer en cia p o lític a en la a d m in istr a c ió n y q u e c o n m u c h a fr e cu en cia , ta n to los fu n c io n a r io s d e la a d m in istr a c ió n p ú b lic a c o m o lo s p o lític o s h a n a p r e n d id o a adaptar se al o tro en u n a a m p lia v a ried ad d e a s u n to s ”. 75 E sm a n , A dm inistration a n d D evelopm ent in Malaysia, p. 6. 76 Ibid . , p. v.
468
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
frecuencia entre las nuevas naciones africanas. Puede haber remplazado a un régim en anterior en un Estado que acaba de ganar su indepen dencia, o puede haber alterado su carácter en forma marcada cuando tom ó el gobierno al tiem po que logró la independencia. Su propio futu ro político puede ser precario, y eso explica la urgencia en la creación de una fuerte base de apoyo por parte de las masas y la seguridad de la leal tad de ciertos grupos claves dentro de la sociedad. El liderazgo puede sentir cierta responsabilidad de tutelaje hacia la población a la cual se le considera no estar preparada para gobernarse por sí mism a. Para que los esfuerzos de m ovilización tengan éxito, el partido dom inante debe in sis tir en la alianza y apoyo de la burocracia pública, al m ism o tiem po que depende de ella para tener una actuación adecuada. La viabilidad de tales sistem as de m ovilización por el partido d om i nante no ha sido tan elevada com o generalm ente se anticipaba hace una década o algo más. Varios países, que estaban dentro de esta categoría, se han vuelto regím enes de élites burocráticas bajo un líder militar, in cluida Argelia desde 1965 luego del golpe de Estado que derrocó a Ben Bella; Bolivia, la mayor parte del tiem po desde 1969 cuando los líderes del M ovim iento Nacional Revolucionario fueron expulsados; Ghana (ex cepto por un periodo corto) desde la caída de Nkrumah; G uinea desde 1984; Liberia, Mali y Mauritania, y algunos otros nuevos Estados surgi dos de lo que antes fuera la colonia del África O ccidental Francesa. Sin em bargo, num erosas naciones continúan teniendo regím enes de un solo partido, con variaciones considerables respecto al papel del partido den tro del gobierno, y con varios casos recientes de un m ovim iento hacia una mayor com petencia entre partidos. Entre éstos están Egipto, Gabón, Costa de Marfil, Malawi, M ozambique, Senegal, Tanzania y Zambia. Egipto y Tanzania ofrecen ejem plos contrastantes del sistem a de m ovili zación del partido dominante; el primero se derivó de un régim en refor mista militar que auspició al partido y luego lo controló para apoyar al régim en, y el segundo evolucionó com o partido dom inante luego de ser vir com o m edio para lograr la independencia bajo un liderazgo civil.
Egipto Durante casi cuatro décadas, desde 1952, cuando un golpe de Estado expulsó al rey Farouk, el régim en egipcio en el poder ha tenido una in usual continuidad en el liderazgo, primero bajo Gamal Abdel N asser hasta su muerte en 1970, luego bajo Anwar el-Sadat hasta su asesinato en 1981, y actualm ente bajo Hosni Mubarak. Iniciado com o un régim en m ilitar intervencionista radical, este gobierno ha evolucionado hasta
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
469
alcanzar su legitim idad y m ovilizar el apoyo popular para sus programas externos y dom ésticos m ediante la com binación del recurso carism ático con la edificación de un partido político sim ple de am plia base popular, pero con una com petencia política limitada, sólo perm itida en los últi m os años.77 La revolución de 1952 fue iniciada por los "Oficiales Libres", un grupo de jóvenes oficiales del ejército que fueron capaces de deponer a un m o narca impopular, pero políticam ente inexpertos y carentes de un pro grama revolucionario bien definido. Su golpe fue desatado com o una protesta contra la falta de apoyo que ellos creían que había causado la derrota de las fuerzas armadas egipcias por los israelíes en el conflicto palestino. Luego se propusieron la elim inación de la m onarquía y la in troducción de la reforma agraria. Esta incertidum bre inicial se reflejó de varias maneras. Por un breve periodo luego del golpe, un civil asum ió el cargo de primer m inistro antes de que el grupo de los Oficiales Libres tomara el poder directa mente, bajo el título de Consejo del Comando Revolucionario. El gene ral M uhammad Naguib fue jefe nom inal del grupo por un tiem po antes 77 Im p o rta n tes fu e n te s se le c c io n a d a s so b re E g ip to so n , d e M orroe B erger, Bureaucracy and Society in Modern Egypt, P rin ceton , N u eva Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1957, y Military Elite an d Social Change: Egypt Since Napoleon, P rin c eto n , N u ev a Jersey, C en ter for In tern a tio n a l S tu d ie s, P rin ceto n U n iversity, 1960; d e G ra ssm u ck , Polity, Bureaucracy and Interest Groups in the Near East and North Africa ; d e W alter R. S h arp , "B ureaucracy and P o litics— E g y p tia n M o d el”, en la ob ra d e S iffin , co m p ., Toward the Com parative Stu dy o f Public A dm in istration , pp. 145-181; d e A m os P erlm u tter, Egypt: Praetorian State, N u eva York, E. P. D u tto n , 1973; d e C lau d e E. W elch , Jr. y A rthur K. S m ith , "Egypt: R ad ical M o d e m iz a tio n a n d the D ilem m a s o f L ead ersh ip ”, en Military Role an d Rule, N orth S citu a te, M a ssa ch u setts, D uxbury Press, ca p ítu lo 7, pp. 178-204, 1974; d e S h a h ro u g h Akhavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, en el lib ro d e T ach au , c o m p ., Political Elites an d P olitical Develop m ent in the Middle East, pp. 69-113; d e H a m ied A nsari, Egypt: The Stalled Society, A lbany. S ta te U n iv ersity o f N ew Y ork P ress, 1986; d e G u ilain D en o eu x , "State an d S o c ie ty in E g y p t”, C om parative Politics, vol. 20, pp. 3 5 9 -3 7 3 , ab ril d e 1988; d e A rthur G o ld sch m id t. Jr., Modern Egypt: The Form ation o f a N ation-State, B o u ld er, C olorad o, W estv iew Press» 1988; d e M o n te P alm er, Ali L eila y El S ayed Y a ssin , The Egyptian Bureaucracy, S y ra cu se , N u eva Y ork, S y ra cu se U n iversity P ress, 1988; d e A n th on y M cD erm ott, Egypt from Nasset' to M ubarak: A Flawed R evolution, L on d res, C room H elm , 1988; d e T h o m a s W. Lippm afl» Egypt after Nasser, N u ev a York, P aragon H o u se, 1989; d e R ob ert S p rin g b o rg , M ubarak * Egypt, B o u ld er, C o lo ra d o , W estv iew P ress, 1989; d e N a zih N. A yubi, " B u reau cracy a n ^ D ev elo p m en t in E gyp t T o d a y ”, Journal o f Asian an d African Studies, vol. 24, pp. 6 2 - 7 8 ’ en ero -a b ril d e 1989; d e M on a M ak ram -E b eid , "Political O p p o sitio n in E gypt: D e m ó c r a t a M yth o r R eality?”, Middle East Journal, vol. 43, pp. 4 2 3 -4 3 6 , veran o d e 1989; d e E. V alsan, "Egypt", en la o b ra d e S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the T h i^ World, c a p ítu lo 6; d e J a m es B. M ayfield, " D ecen tralization in E gypt: Its Im p a ct o n DeV^' lo p m e n t a t the L ocal L evel”, p rep arad o para la C o n feren cia A nual d e la A m erican S o c i e ^ for P u b lic A d m in istra tio n , 76 pp., m im eo g ra fia d o , m a rzo d e 1991; d e S ta n le y R eed , "Tfre H attle for E g y p t”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 4, pp. 9 4 -1 0 7 , se p tie m b r e -o c tu b r e d e 1 9 9 ^ ’ y d e C a ry le M u rp h y , "Egypt: An U n e a sy P o rtra it o f C hange", Current H istory, vol. pp. 7 8 -8 2 , feb rero d e 1994.
470
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
de que fuera rem plazado por Nasser, quien había sido el artífice de la tom a de poder y que surgió hacia 1954 com o el hom bre fuerte y líder del régim en. Gradualmente, Nasser y sus colegas se interesaron por un programa de “socialism o árabe”, acom pañándolo de un am plio progra ma de reform as sociales y económ icas. Esta rama del socialism o fue de fendida por estar en consonancia con los principios islám icos; la m ism a rechazó la inevitabilidad de la lucha de clases y en teoría favoreció una econom ía mixta, aunque nacionalizó la mayoría de las grandes em pre sas com erciales. Sin em bargo, a principios de 1974 una política de “puertas abiertas”, iniciada por Sadat y continuada por Mubarak en una forma modificada, ha estim ulado la inversión extranjera y restaurado parcialm ente una econom ía de m ercado libre. A fin de consolidar su poder, el régim en primero abolió la monarquía, purgó los cuerpos de la oficialidad militar y disolvió los partidos políti cos. Una vez hecho esto em prendió la creación de un partido oficial com o m edio para realizar su programa de socialism o árabe. Los prim e ros dos experim entos en esta línea fueron infructuosos, en 1953 con la Junta de Liberación Nacional y en 1957 con la Unión Nacional. El des aliento con am bas organizaciones en el intento por m ovilizar el apoyo de las m asas propició establecer en 1962 la Unión Socialista Arabe ( u s a ), que continuó com o partido dom inante hasta 1978, cuando otra con versión lo sustituyó por el Partido D em ocrático N acional ( p d n ) com o el principal partido del gobierno dentro de un sistem a m ultipartidista lim itado. La intención fue crear un "socialism o de vanguardia”, lo cual podría m ovilizar a la sociedad egipcia que apoyaba la revolución, al tom ar va rios aspectos de las prácticas de los regím enes de partido com unista, com o una forma de organización nacional de am plia base piramidal que podría ser paralela a la estructura del gobierno, interrelacionando al partido y a la burocracia gubernam ental para culm inar con la desig nación del presidente de la república, así com o la del jefe del partido, y perm itiendo el ingreso al partido sólo a los individuos considerados com pletam ente leales al régimen político. El papel de partido dom inante se desarrolló tal com o se había planeado, pero su función real es oscura. M uchos de los com entaristas son escépticos ante el hecho de que el par tido cum pla con su proclam ada función com o “la suprem a autoridad popular que asum e el liderazgo en el nombre del pueblo”, ejerciendo un “control político popular sobre los organism os del gobierno”.78 Aun con un intento sincero de parte del liderazgo militar revolucionario por 78 R. H rair D ek m ejian , Egypt under Nasir: A Stu dy in Political D ynam ics, A lbany, S tate U n iv ersity o f N ew Y ork P ress, p. 2 84, 1971. C itado en la ob ra d e W elch y S m ith , Military Role an d Rule, p. 199.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
471
constituir al partido en un instrum ento para m over la participación p o lítica de las masas, se ha logrado m enos de lo que fue proyectado.79 Aun con estos retrasos, el liderazgo egipcio ha continuado buscando formas para utilizar al reconstituido Partido Dem ocrático Nacional com o un m edio para increm entar la tom a de conciencia política y extender la com petencia política dentro de los lím ites cuidadosam ente controlados. La apertura de este proceso fue iniciada en 1976 por el presidente Sadat, quien autorizó la form ación de tres grupos políticos o subpartidos dentro del marco de la Unión Socialista Árabe, cada uno de los cuales nom inó candidatos para la legislatura nacional unicam eral, la Asamblea Popular. Una abrumadora mayoría de quienes fueron elegidos provenía de la facción centrista de la u s a , la cual se identificaba con el propio Sadat, aunque unos cuantos m iem bros fueron elegidos por cada uno de los otros dos grupos, uno a la izquierda y el otro a la derecha del d om i nante segm ento central de la u s a . En las elecciones de 1979 contendienron tres partidos de op osición oficialm ente autorizados, pero sólo dos de ellos lograron escaños en la Asamblea Popular, totalizando 32 contra 330 del Partido Dem ocrático Nacional. Mubarak ha continuado este proceso de proveer, conform e a sus palabras, "dosis de dem ocracia en proporción con nuestra habilidad para poder absorberlas".80 En las elec ciones que se celebraron en 1987, los partidos de op osición lograron 108 escaños de los 448 que integran la Asamblea Popular, lo que con s tituye el m ás am plio contingente de oposición proveniente de una coa lición encabezada por el Partido Socialista del Trabajo y del Partido Nuevo Rumbo, con otros grupos incapaces de lograr el m ínim o 8%. re querido para lograr representación legislativa. La falla del proceso elec toral en despertar el interés popular se muestra por la baja concurrencia de votantes —entre 25 y 30% en el nivel nacional y tan bajo com o 14% en el área de El Cairo. Ante este "obvio sistem a multipartidista", el p d n es todavía, de manera clara, el partido dom inante,81 aunque nunca ha tenido éxito en su proyectada tarea de m ovilización popular. Con el futuro de los partidos políticos no muy claro y con una continua 79 A khavi o b ser v a q u e c o m o lo s m ilita res elig ie r o n in te n c io n a lm e n te u n m o d e lo elitista , ra cio n a lista , d e g o b ie r n o y d e m o d e r n iz a c ió n d e sd e arriba, n o h a n p o d id o o b te n e r u n a p a rticip a c ió n sig n ifica tiv a . E n c o n se c u e n c ia , la in te g ra ció n p o lític a d e la so c ie d a d ha sid o déb il y la m o v iliz a c ió n p o lític a artificial. "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, p. 102. E n el n i vel d e la a ld ea , lo s c a m b io s b á sic o s n o h an sid o a fecta d o s. “L os m ie m b r o s d el p a rtid o en las zo n a s ru ra les tien d e n [ ...] a a seg u ra r q u e el a n tig u o líd er tra d icio n a l será c a p a z de co n se rv a r su p o sic ió n d e p o d er y a u to rid a d en la a ld ea o co m u n id a d rural." J a m es B. M aylield, Rural Politics in N asser’s Egypt: A Q uest for Legitim acy, A u stin U n iv ersity o f T exas Press, p. 2 8 4 , 1971. 80 E sta a firm a ció n h e c h a en 1987 es cita d a p or M ak ram -E b eid , "P olitical O p p o sitio n in Egypt", p. 4 2 3 . 81 Ibid., pp. 4 2 4 y 4 32.
472
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
am enaza de los grupos islám icos fundam entalistas, por el m om ento Egipto parece estar firm emente en las m anos de líderes políticos que representan una variedad de intereses, aunque con com ponentes m ilita res que se derivan del núcleo interno de los cuadros revolucionarios de 1952. Si analizam os la com posición de los gabinetes de gobierno, de los com ités ejecutivos del partido dom inante, de las gubernaturas provin ciales y de otros puestos im portantes durante el periodo de 1952 hasta principios de 1970, sabem os que los oficiales m ilitares o ex oficiales m i litares tuvieron una tasa de representación lo suficientem ente alta para asegurar el con trol, aun cu an d o el porcentaje d eclin ó bajo S a d a t.82 El régim en en Egipto, a juicio de W elch y Smith, “parece estar creciendo com o una coalición cívico-m ilitar, con base en la clase media tecnocrática, obreros calificados, m edianos terratenientes y (por supuesto) ofi ciales.83 Otra visión del proceso político actual en Egipto es que el parti do representa una fachada detrás de la cual pueden operar los grupos constituyentes de la élite egipcia. Estos grupos incluyen lo militar, la burocracia civil, los líderes de los partidos políticos y, en cierta m edida, líderes de grupos con intereses econ óm icos com o las asociaciones com erciales. La com petencia entre esos grupos es am orfa y difícil de discernir; sin em bargo, en Egipto existe [...] una diferencia de opinión sobre la im portancia política entre los diversos grupos dentro de la élite. E sto lleva a una clase de faccionalism o encubierto, lo que constituye la esencia de la política en Egipto [...] Las d ecision es se tom an a puerta cerrada por una élite aislada y son reforzadas por una burocracia civil que responde a la élite y no al público.84
El partido dom inante y los partidos que com piten en este com plejo y evolutivo sistem a político desem peñan un papel am biguo, aunque este papel parece tender más a crecer que a dism inuir. La actual burocracia civil egipcia, que es realm ente uno de los actores en el escenario político, tiene im presionantes antecedentes históricos. Al em barcarse en su programa nacional de reforma, el régim en se ha beneficiado de las ventajas que se derivan del pasado egipcio, regresan do a un sistem a de adm inistración en gran escala que com ienza en una época tan temprana com o el año 1500 a.c., al cual W eber llam ó el m o delo histórico de todas las burocracias posteriores. De m anera m ás re ciente se encuentra la tradición adm inistrativa resultante de las su ce sivas conquistas del país, com enzando con el Im perio otom ano en el 82 V éa se, d e A khavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, pp. 8 7-95. 83 W elch y S m ith , M ilitary Role an d Rule, p. 202. 84 B arbara N. M cL en n an , C om parative Political System s: Political Processes in Developed and Developing States, N orth S citu a te, M a ssa ch u se tts, D u xb u ry P ress, pp. 2 5 9 -2 6 0 , 1975.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PAR I IDO D O M IN A N I I
siglo xvi, seguido por un periodo de influencia francesa después de la invasión napoleónica de 1798 y los 70 años del control británico que tei m inó en 1952. La tradición burocrática egipcia es, pues, antigua, acu mulativa y mixta. En el decenio de 1800, lord Cromer inició mejoras en la adm inistra ción, pero esto no incluyó el reclutam iento m asivo de egipcios para los cargos del servicio civil de m ayor responsabilidad. Todavía para 1920 solam ente 25% de las altas posiciones era detentado por egipcios, pero esto cam bió con rapidez luego de 1922, cuando los egipcios asum ieron el control del servicio civil. Ese m ism o año se instaló un sistem a de clasificación, relacionando el rango con el salario, de acuerdo con un form ato francés. No fue sino hasta 1951, poco antes de la revolución, cuando fue adoptado un sistem a de m éritos basado en exám enes com pe titivos abiertos y se creó una com isión de servicio civil, en seguim iento de una encuesta de un experto británico. Este sistem a fue activado por el nuevo régim en com o parte de su program a de reform a adm inistrati va. El m ism o sigue un patrón occidental en la selección, con d ucción y disciplina de los servidores civiles. En Egipto, una carrera en los niveles m edio y superior de la burocra cia siem pre tiene un gran atractivo para la élite educada, y el sistem a educativo está preparado para esta expectativa ocupacional. Se han des arrollado salidas com petitivas, pero la dem anda de trabajo en el servicio civil excede am pliam ente el núm ero disponible de plazas, sobre todo en el caso de graduados universitarios en los cam pos del derecho y la ad m inistración de em presas. Esto crea una fuerte presión sobre el perso nal supernum erario en los rangos altos, así com o en los niveles inferio res del servicio. Como resultado, la rápida expansión de la burocracia ha m antenido una tendencia constante, tanto antes com o después de la adopción de una política económ ica de “puertas abiertas" a m ediados de los años setenta. La tasa de crecim iento burocrático estaba cerca de 8.5% al año durante la década de 1960 y de 10% a finales de los setenta y principios de los ochenta. Para 1986-1987, el em pleo público totalizaba 5 m illones de una fuerza laboral de 13 m illones, o por lo m enos 40% de la fuerza laboral civil residente en el país. La burocracia ha crecido a un ritmo m ayor en el gobierno central que en los niveles locales de go bierno, y el increm ento ha sido proporcionalm ente m ayor en los escalo nes superiores que en los rangos inferiores.85 Acom pañando esta expansión num érica, la cual es varias veces la tasa del crecim iento poblacional, la burocracia egipcia presenta rasgos persis tentes de conducta que limitan su efectividad. El Egipto moderno fue des8Í A yubi, " B u reau cracy an d D ev elo p m en t in E gyp t Today", pp. 6 2-63.
474
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
crito por Walter Sharp com o legado de su largo pasado com o “un m odelo altamente personal de administración, en el cual el rejuego de los intere ses religiosos, de clase y de familia, y de manera amplia lo es todavía, el rasgo de conducta más distintivo”. Sharp aseguró que el sentido de inse guridad en el estatus, com o resultado del favoritismo “relacionado con las conexiones familiares, la religión, la posición social o las creencias políti cas”, reprime la iniciativa e induce al miedo a ejercer la discreción. “Exis te, pues, un valor muy alto en relación con la conform idad rígida hacia las reglas formales del procedim iento. Esta psicología tiende tam bién a desalentar la delegación de autoridad hacia abajo en la jerarquía.”86 La evidencia em pírica de que se dispone es desalentadora con respec to a los cam bios en las tradiciones, actitudes y m étodos de trabajo, aun después de m ás de cuatro décadas de rem odelación bajo un régim en de m ovilización e incluso con el hincapié especial que ha hecho el presi dente Mubarak en la reforma del sector público. La responsabilidad con el liderazgo político se ha mejorado considerablem ente. La designación de personal del ejército en posiciones claves es una de las maneras en que esto se ha logrado. R econocidos opositores al régim en dentro de la bu rocracia civil hace m ucho tiem po fueron purgados. Los oficiales más antiguos en Egipto tradicionalm ente no tom an la iniciativa en la form u lación de la política y han estado subordinados al m antenim iento del poder político. Sin duda, el presente régim en quiere confirmar tal rela ción y parece que así lo ha hecho. Los líderes m ilitares han reconocido que sus planes de reforma social y económ ica dependen de profesionales com petentes, y han buscado la ayuda de civiles entrenados en forma técnica. El nivel de los civiles en posiciones claves se considera excelente, y un profesionalism o en ascen so parece alterar los hábitos de trabajo y pautas de conducta entre los funcionarios del nivel m edio gerencial; sin em bargo, com o individuos, resultan vulnerables a m enos que satisfagan a sus superiores, quienes probablem ente son oficiales militares. De acuerdo con Akhavi, en m uchas form as los individuos que sirven en el personal adm inistrativo son excepcionales por su inteligencia y su m otivación por los resultados. Al exa m inar las biografías de algunos de ellos, a uno le llega la im presión de que está m etido en una clase de ideal del hombre renacentista. Sin embargo, parece que las energías y las capacidades de esas personas han sido diluidas en favor de la sum isión.
Las indicaciones son de que “los m iem bros no m ilitares de la élite po lítica egipcia son una burocracia de servicio" bajo una ineludible obliga 86 S h a rp , “B u re a u c ra cy an d P o litics-E g y p tia n M o d el”, pp. 158-160.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
475
ción de proporcionar “habilidad técnica y gerencial”.87 McLennan con cuerda en que "estos nuevos burócratas m odernos han crecido en influen cia", mayorm ente en razón de su capacidad técnica, pero tam bién señala que “si ellos desean trepar a la jerarquía oculta del poder, tendrán que im presionar al segm ento m odernizante de la élite egipcia: los m ilitares y los políticos nacionalistas".88 Esta situación hace difícil de em ular el m odelo racional de la adm inistración occidental; en su lugar, com o la autoridad conferida a estos adm inistradores egipcios está "siempre con dicionada al servicio leal del E stado”, ellos tienden a adm inistrar “com o si sus respectivos dom inios de actividad fueran feudos”.89 La iniciativa de los programas y la cooperación entre las agencias son difíciles de lo grar en estas circunstancias. Probablemente, el problema más serio sea convertir a los m iem bros ordinarios del servicio civil de una perspectiva tradicional a una pers pectiva revolucionaria. Desde una perspectiva histórica, los burócratas egipcios eran representantes de la autoridad del rey; de ellos se esperaba que estuvieran som etidos por com pleto al gobernante, y que a su vez to maran ventaja en el proceso de recaudar las rentas reales, de sus opor tunidades de obtener ganancias para sí m ism os de los pagadores de im puestos. M uchos de estos viejos hábitos aún persisten. La burocracia egipcia perm anece en general com o una fuerza conservadora dentro de un régim en aparentem ente revolucionario. T radicionalm ente su m i so y nunca una gran fuente de iniciativas legislativas, el servicio civil en Egip to ha sid o lento para transformarse a sí m ism o en una fuerza revolucionaria [...] Egipto no ha atacado en realidad a m uchas de las viejas instituciones (incluida la burocracia) a causa de un com prom iso básico del liderazgo con el nacionalism o egipcio [...] De m anera sim ilar, el personal de la burocracia ha sido “egipcianizado" [...] pero la m anera en que el m ism o se conduce no es diferente de la anterior.90
El estudio más reciente sobre el desarrollo de las capacidades de la burocracia egipcia se basó en datos recogidos por una encuesta de 1983 entre los servidores civiles en tres agencias sectoriales representativas del gobierno, llegando a la conclusión pesim ista de que "ahora es evi dente que la burocracia egipcia es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económ ico y social de la sociedad egip cia”.91 De manera más específica, se acusa a los burócratas egipcios de ser "letárgicos, in 87 A khavi, "Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite ”, p. 103. 88 M cL en n a n , C om parative Political System s, pp. 2 6 0 -2 6 1 . 89 A khavi, “Egypt: N eo -P a trim o n ia l E lite”, p. 103. 90 M cL en n a n , C om parative Political System s, pp. 2 6 0 -2 6 1 . 91 P alm er, L eila y Y a ssin , The Egyptian Bureaucracy, p. ix.
476
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
flexibles, no innovadores, y carentes de com prensión hacia las m asas”.92 Relativam ente hablando, se encontró que los funcionarios de m ayor an tigüedad y los de nivel m edio eran considerablem ente más productivos e innovadores que los funcionarios de nivel inferior, pero el perfil total fue negativo. Además de esto, aun cuando los aum entos de productivi dad y los patrones de tom a de decisiones fueron vistos com o sujetos al m ejoram iento por m edio de la educación y el entrenam iento, los rasgos de inflexibilidad, resistencia a la innovación y poca atención a las rela ciones con la m asa se encontraron profundam ente arraigados en la cu l tura egipcia y, por lo tanto, m ucho más difíciles de cambiar.
Tanzania La nación africano-oriental de Tanzania fue formada en 1964 m ediante la unión de Tangañica en la parte continental y la isla de Zanzíbar, las cuales habían logrado su independencia dentro de la M ancom unidad Británica a principios de los sesenta.93 La unión no resulta tan estrecha y la parte continental es a todas luces el socio principal. El colonialism o de lo que es ahora Tanzania había incluido tanto al gobierno alem án com o al británico, con el control británico iniciándose de forma poste rior y ejerciendo m ayor influencia en la época p osin d ep en dentista. La población tanzana es mayoritariam ente africana, rural y pobre. La eco nom ía es sobre todo agrícola, con pocos recursos naturales por ser explotados. Con un bajo ingreso per cápita, una alta tasa de crecim iento 92 Ibid., p. 151. 93 Para las fu e n tes d isp o n ib le s so b re lo s s is te m a s p o lític o y a d m in istr a tiv o d e T a n za n ia , v éa se, d e H en ry B ien en , Tanzania: Party Transform ation an d E conom ic D evelopm ent, ed. a m p lia d a , P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin c eto n U n iv ersity P ress, 1970; d e R a y m o n d F. H op k in s, Political Roles in a New State, N u ev a H aven , C o n n ecticu t, Y ale U n iv ersity P ress, 1971; d e A n d rew J. Perry, " P olitics in T a n z a n ia ”, en la ob ra d e G ab riel A. A lm on d , c o m p .. g en ., Com parative Politics Today: A World View, B o s to n , L ittle, B r o w n an d C o m p a n y , c a p í tu lo 13, 1974; d e R w ek a za M u k an d ala, "Trends in C ivil S ervice S iz e an d In c o m e in T a n za nia, 1 9 6 7 -1 9 8 2 ”, Canadian Journal o f African Studies, vol. 17, n ú m . 2, pp. 2 5 3 -2 6 3 , 1983; d e Joel D. B arkan, co m p ., Politics and Public Policy in Kenya and Tanzania, 2* ed ., N u ev a York, P raeger, 1984, en e sp e c ia l d e G oran H yd en , " A d m in istration an d P u b lic P olicy", pp. 103124; d e M argaret A. N ovick i, “In terview w ith P resid en t Ali H a ssa n M w in y i”, African Report, vol. 33, pp. 2 7 -2 9 , en ero -feb rero d e 1988; d e P h ilip S m ith , " P olitics A fter D od om a" , Africa Report, vol. 33, pp. 3 0 -3 2 , en ero -feb rero d e 1988; d e R od ger Y eager, Tanzania: An African Experim ent, 2“ ed. rev. y a ctu a liz a d a , B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1989; d e Alfred John K itula, " D ecentralization E xp erien ce in T an zan ia an d Its R ole in th e E c o n o m ic R eform P ro g ra m m es in the C ountry: A R eview o f R ecen t E x p e r ie n c e ”, p rep arad o para la reu n ió n an u a l d e la A m erican S o c ie ty for P u b lic A d m in istra tio n , 16 pp., m im eo g ra fia d o , m a rzo d e 1991; d e H o ra ce C am p b ell y H ow ard S te in , Tanzania and the IMF: The D ynam ics o f Liberalization, B o u ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1992, y d e T a b a sim H u ssa in , "End o f Tanzan ia's O n e-party Rule", Africa Report, vol. 37, pp. 2 2-23, ju lio -a g o sto d e 1992.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
477
poblacional y un lim itado desarrollo industrial, las perspectivas econ ó m icas no son prom isorias. Por otro lado, la nación no tiene serias rivali dades internas entre los grupos raciales o tribales, o m ayores disparida des entre ricos y pobres. Su relativa estabilidad política ha sido una rareza entre los nuevos E stados africanos. El éxito de la cam paña por la independencia de Tanzania y gran parte del subsecuente desarrollo político tuvo lugar bajo un solo líder político que encabezaba un solo partido político. Julius Nyerere llegó a la pro m inencia política durante la década de 1950 com o el defensor en jefe por la liberación del gobierno británico, usando una organización con o cida com o Unión Nacional Africana de Tangañica ( t a n u , por sus siglas en inglés), la cual había sido originalm ente una asociación de servidores civiles africanos antes de que se convirtiera en un m edio para la acción política. Luego de que se obtuvo la independencia pacíficam ente, hubo un breve periodo de com petencia entre t a n u y el muy débil Partido Úni co de Tangañica, antes de que Tanzania se convirtiera oficialm ente en Estado unipartidista en 1965. Hasta 1977, en Zanzíbar, el Partido AfroShirazi ( a s p ) era el partido único contraparte del t a n u en la parte con ti nental. Desde entonces, el Partido Revolucionario de Tanzania ( c c m , con base en su nom bre en suahili), formado por la fusión de estos dos grupos, ha sido el partido dom inante. Nyerere fue elegido com o el primer jefe ejecutivo del país y resultó re elegido por intervalos de cinco años hasta 1985. En este tiem po cayó y fue rem plazado por Alí H assan Mwinyi, quien había sido vicepresidente y primer m inistro. Nyerere tam bién ocupó continuam ente el cargo de presidente del c c n , el partido de gobierno, hasta 1990, cuando Mwinyi lo remplazó tam bién en este puesto, lo cual se había esperado que ocurrie ra en 1987, pero aparentem ente se retrasó por diferencias políticas en tre los dos líderes. El programa político de Nyerere ha sido descrito com o un socialism o africano o ujam aa (que significa “herm andad” en suahili). R echazando el capitalism o com o herencia colonial que es explotadora en su funcio nam iento, Nyerere ha defendido el socialism o africano com o un con cepto igualitario basado en la tradicional visión africana de la sociedad com o una extensión de la unidad básica familiar. Un sistem a uniparti dista era preferido, com o parte de su filosofía política, con base en que los sistem as bipartidistas o multipartidistas fom entan el surgim iento de facciones dentro de la sociedad; por lo tanto, un solo partido puede iden tificarse con los intereses de la nación en su conjunto. Las diferencias entre Nyerere y Mwinyi se relacionan más con aspec tos económ icos que con el papel del partido. Sin cuestionar la m eta de llegar a ser un país socialista, Mwinyi ha tenido que lidiar con problemas
478
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
económ icos y deudas de Tanzania m ediante acuerdos con el Fondo M o netario Internacional, algo que Nyerere no estuvo dispuesto a aceptar m ientras fue jefe de Estado. El presidente Mwinyi insiste, sin em bargo, en que “en nuestro país, el partido es suprem o y el gobierno únicam ente un instrum ento para ejecutar las p osiciones del partido".94 A diferencia de algunos otros partidos dom inantes, la estructura del c c n no ha sido m uy centralizada. Partiendo desde las células locales del partido, los niveles de la organización del m ism o se extienden por m edio de com ités ramales, de distrito y regionales hasta llegar al com ité ejecutivo nacional, a pesar de que no se ha intentado una supervisión detallada desde el centro. La convención nacional del partido, que se celebra cada dos años, ha sido principalm ente algo cerem onial. Las fun ciones de form ulación de la política han sido de hecho ejercidas por el jefe del partido y sus asesores claves, independientem ente de que él sea al m ism o tiem po jefe del Estado y jefe del partido o únicam ente jefe del partido. Al igual que en otros sistem as de partido único, los individuos m antienen de m anera sim ultánea posiciones dentro del gobierno y el partido, pero en contraste con la situación com únm ente encontrada en otras partes, en Tanzania los puestos gubernam entales han sido con si derados, por lo m enos hasta época reciente, m ás poderosos y prestigio sos que los cargos en el partido. En las elecciones para la Asamblea Nacional, que es unicam eral, Tan zania ha estado dirigiéndose gradualm ente a una m ayor com petencia política. El c c n em pezó fom entando una doble forma de com petencia en cada uno de los cargos electivos, al tener instancias del partido que revi san los expedientes de los candidatos y decide cuáles son los dos a los que se les permitirá postularse. É stos son certificados y aceptados por el partido, y cada uno tiene igual acceso a los recursos de la cam paña. Se supone que ninguno de los dos puede proclam ar que ha sido favorecido por el partido o por el presidente. Este procedim iento ha dado com o re sultado contiendas electorales muy cálidas en m uchos grupos electora les, y un cam bio considerable en el núm ero de m iem bros de la Asam blea Nacional con intervalos de cinco años tras cada elección. El nivel de participación popular es relativam ente alto para un país con los nive les de desarrollo de Tanzania, lo cual indica que el partido ha funciona do com o instrum ento para crear un sentido de lealtad e identidad na cionales. Perry dice que es la estructura política m ás im portante en Tanzania, y sus éxitos y fracasos, problem as y perspectivas son de interés vital para el desarrollo político del país. El gobierno ha m ovilizado a los votantes y a los activistas del partido, ha 94 N o v ick i, "Interview w ith P resid en t M w in y i”, p. 27.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
479
organizado las actividades económ icas del cam pesinado de Tanzania, y ha ser vido com o la m ayor fuente de reclutam iento para las agencias gubernam enta les y cuasi gubernam entales, así com o para hacer m ás explícitas las p osicio nes políticas.95
En 1992, el gobierno y el partido apoyaron la introducción de un sis tema multipartidista, pero todavía no se ha establecido. Se celebrarían primero elecciones locales y municipales, que serían seguidas por eleccio nes nacionales en 1994 o 1995. No obstante, en junio de 1993, unos cuan tos m eses antes de que se realizara, la com isión electoral nacional cance ló la primera ronda de elecciones, y a finales de 1994 todavía no se habían llevado a cabo las elecciones programadas. Pase lo que pasare en el futu ro, en la actualidad Tanzania es en esencia un régimen de un solo partido. Aun cuando Tanzania escogió, luego de su independencia, un sistem a constitucional con un presidente elegido y un partido único establecido, perm aneció cerca del m odelo británico en cuanto a los arreglos de la or ganización ejecutiva y del servicio civil, y en la subordinación de los m i litares al control civil. Existe un gabinete de cerca de 20 m inistros en cabezado por un primer m inistro que es designado por el presidente. Dentro de cada m inisterio un secretario perm anente del servicio civil de carrera funciona en la tradición británica com o jefe asistente del m inis tro. El servicio civil com o institución se ha m antenido en el tiem po igual que com o era antes de la independencia, siendo los cam bios más significativos sustituir a los británicos por africanos en las posiciones principales. Aun cuando los servidores civiles pueden y de hecho for man el núm ero de m iem bros del partido, el servicio no ha sido muy po litizado. Además, Nyerere ha cum plido su com prom iso de m antener el servicio civil abierto a cualquier ciudadano de Tanzania, cualesquiera que sean los antecedentes raciales del individuo. Particularm ente y con la atención puesta en las necesidades de m ano de obra especializada para los programas nacionales de planeación, una agencia central de re clutam iento ha sido autorizada para buscar personal calificado de cual quier fuente posible, pendiente de la disponibilidad de ciudadanos tan/.anos calificados. La com petencia técnica ha tenido alta prioridad. Al m ism o tiem po, Nyerere ha tratado de evitar el surgim iento de una élite en el servicio civil, com o ha ocurrido en otras naciones africanas, m an teniendo un control firme sobre los niveles salariales y otros beneficios. Goran Hyden declara que el m odo de la form ulación de la política adop tado por el liderazgo político de Tanzania obliga a los em pleados pú blicos a trabajar “en un contexto en el cual las expectativas públicas constantem ente exceden lo que actualm ente se puede lograr...", y que 95 Perry, " P olitics in T a n z a n ia ”, p. 439.
480
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
"inesperadas y destacadas iniciativas políticas [...] han forzado a los ser vidores civiles a colocarse en una postura defensiva". Como resultado, la burocracia civil com o institución no posee m ucha autonom ía, no d is fruta de un alto grado de seguridad ni tiene influencia alguna en la toma de las mayores decisiones en política.96 Los principales problem as cuya solución no se ha encontrado han sido m antener restricciones sobre la expansión en el tam año del servicio civil, y lidiar con una creciente evi dencia de corrupción.97 Además, en agudo contraste con la mayoría de los nuevos Estados afri canos, los m ilitares no han desem peñado un papel significativo en los asuntos políticos.98 Una tradición antimilitarista previa a la independen cia de Tangañica dio lugar a serias consideraciones sobre el aspecto de si se debía o no m antener de algún m odo un ejército nacional luego de la independencia. La decisión tom ada fue tener un ejército, pero su núm e ro se ha m antenido pequeño y bajo control estricto. La única am enaza seria proveniente de las fuerzas armadas ocurrió en 1964 con el estallam iento de un motín, reflejo del descontento con el estatus y la paga, y con el ritm o con que los oficiales británicos estaban siendo rem plazados por los tanzanos. Este levantam iento no fue m otivado políticam ente y recibió muy poco apoyo del público. El m ism o fue rápida y decisiva m ente aplastado, aprisionando a sus líderes y despidiendo a m uchos de los soldados que tom aron parte. Al igual que en otros casos de insatisfacción grupal, el gobierno decidió con base en una m ezcla de cooptación e infiltración. M iem bros del ejército y la policía fueron adm itidos en el t a n u y a m iem bros del partido les fueron dados puestos de im portancia en las burocracias del ejército y la policía. A so ld a dos ordinarios se les ordenó tomar parte en los proyectos de “edificación de la n ación ” (tales com o construcción de cam inos y m ejoram iento agrícola) y reci bir adoctrinam iento político.99
A principios de 1983 hubo de nuevo una pequeña conspiración que involucró tanto a soldados com o a civiles, la cual tam bién fue detectada y suprim ida rápida y fácilm ente. Por lo tanto, la experiencia política tanzana ha dado com o resultado, hasta la fecha, el establecim iento de un Estado unipartidista bajo un lí der político que ha dom inado la escena gubernam ental desde antes de 96 H y d en , " A d m in istration an d P u b lic P o licy ”, pp. 107-112. 97 P ara d e ta lle s, v éa se, d e M u k an d ala, "Trends in Civil S erv ice S iz e ”. 98 Para un a n á lisis d eta lla d o , v éa se d e Ali A. M azru i, “A n ti-M ilitarism a n d P o litica l M ilita n cy in Tanzania", en la obra d e Jacq u es Van D oorn, co m p ., Military Profession and Military Regim es, La H aya, M o u to n , pp. 2 1 9 -2 4 0 , 1969. 99 Perry, " P olitics in T anzania", pp. 4 2 6 -4 2 7 .
r
REG ÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
481
la independencia. Los controles externos son usados efectivam ente tan to sobre la burocracia civil com o sobre la militar. Al m enos m ientras Nyerere siga vivo y políticam ente activo, las perspectivas de Tanzania, en cuanto a un gobierno estable, parecen ser excelentes.
S
is t e m a s t o t a l it a r io s c o m u n is t a s
Entre los países más desarrollados, sólo la República Popular de China, que actualm ente merece ser incluida en esta categoría debido a su tam a ño y potencial total, ha conservado las características del partido único y del totalitarism o que había com partido con los ex regím enes com u n is tas de la URSS y de la Europa oriental. En contraste, otros países afroasiáticos y latinoam ericanos con regí m enes com unistas, los cuales al igual que sus contrapartes no com u n is tas están en un nivel más bajo de desarrollo, hasta ahora se han desvia do muy poco de estas características. Incluidos en este grupo están Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam. Kampuchea (Camboya) se encuentra en una etapa de transición, habiéndose establecido el régimen de una coa lición temporal en 1993. Estos sistem as com unistas del m undo en des arrollo retienen su com prom iso com ún con la ideología marxista-leninista y un estilo político totalitario, el cual m onopoliza el poder político en las m anos de un partido único. El partido no reconoce la legitim idad de la op osición abierta, porque “busca dom inar cada esfera de la vida y anular cada centro de autoridad previam ente independiente”.100 Se bus ca diligentem ente la m ovilización de las m asas, pero sólo para la parti cipación en actividades aprobadas; la participación se asegura m ediante la coerción si fuere necesario o m ediante la am enaza de coerción. El aparato adm inistrativo requerido por tal régim en es enorm em ente com plejo y debe estar sujeto a una supervisión confiable por el partido, el cual a su vez clam a por una red que responda al círculo estrecho del liderazgo elitista dentro del m ism o. La burocracia estatal debe tener una burocracia del partido con la cual se entrelaza en forma paralela. Esta es una obligación ardua en una sociedad plagada por la poca dis posición de m ano de obra calificada, pero esto no se puede evitar sin poner en riesgo la seguridad del régim en. Esta doble jerarquía se m an tiene unida por el derecho irrefutable del partido a ejercer un control en la forma que lo considere necesario y por la forma en que los funciona rios m antienen un doble cargo, lo cual hace que la mayoría de los m iem 100 E d w a rd A, S h ils, P olitical D evelopm ent in the N ew S tates, La H a y a , M o u to n & C o., p. 75, 1962.
482
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
bros de la adm inistración estatal estén som etidos a la jerarquía del par tido y a sus formas disciplinarias. Un problema perenne al llenar los puestos dentro del m ecanism o adm i nistrativo estatal lo constituye la importancia relativa que se pone en el ser “rojo” y en el ser un “experto". Aparentemente, la tendencia general se ha orientado al hincapié en la clase social a la que se pertenece y la leal tad política mientras el régimen es instalado y asegurado en el poder, y luego prestar atención al conocim iento experto. En el proceso puede que haya alteraciones de corto alcance. Por supuesto, la meta últim a es asegurar que el sistem a produzca funcionarios que sean al m ism o tiem po “rojos” y “expertos". Por lo tanto, se han hecho grandes esfuerzos para entrenar a una generación más joven con inteligencia técnica e industrial y de esta manera convertir el problema del partido versus la burocracia en uno que sea, más que nada, una lucha dentro del partido. La adm inistración en estos países com unistas encuentra los m ism os problem as enfrentados por los Estados involucrados en cam bios urgen tes para el desarrollo económ ico y la industrialización, com o tener re cursos inadecuados a fin de responder a los pasos necesarios para el lo gro de ese desarrollo. El hincapié constante que se hace en la forma en que responde la maquinaria adm inistrativa oficial del Estado al aparato del partido implica otra serie de com plicaciones. Esto ocasiona la prácti ca de conflictos entre las unidades del partido y las agencias oficiales del gobierno responsables de programas en particular, con la consecuente pérdida de eficiencia por parte de la organización. También im pone pro blem as de opción individual entre las personas que son m iem bros leales del partido y que tienen cargos públicos, reduciendo su iniciativa y la disposición de iniciar o poner a prueba cam bios, debido al m iedo que tienen de quedar atrapados entre las obligaciones en com petencia. La inform ación confiable de que se dispone hasta la fecha sobre la burocracia estatal en estos regím enes com unistas es lam entable y co m prensiblem ente escasa. El análisis más sistem ático se hizo sobre los países com unistas de Europa oriental, el cual en este m om ento es ob so leto a causa de los cam bios que allí han ocurrido. Los países que hem os elegido com o ejem plos de casos son Corea del Norte para Asia, y Cuba com o la única nación com unista en América Latina.
Corea del Norte La República Popular Dem ocrática de Corea, que ocupa la mitad boreal de la península de Corea en el nordeste de Asia, fue organizada form al m ente en 1948, poco después de que se había establecido la República
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
483
de Corea en el Sur, y rem plazó a la República Popular que se creó tem poralm ente en 1946 bajo el patrocinio soviético. Durante casi m edio si glo, hasta su muerte en julio de 1994, Kim II Sung fue el líder indiscu tible de esas dos repúblicas y durante esos años conform ó un ejem plo único de totalitarism o com un ista.101 Nacido en 1912, en su juventud Kim II Sung fue un guerrillero que com batió contra la ocupación japonesa y más tarde viajó a la Unión Soviética, la cual lo apoyó para que se convirtiera en la cabeza del nue vo gobierno norcoreano. Con esta base, estableció estrechas relaciones no sólo con la URSS, sino tam bién con la República Popular de China, a la vez que m antenía una posición de independencia relativa con respec to a cada una de ellas. Hasta 1960, el principal interés de Kim fue con solidar su poder contra las presiones internas y externas. D espués se dedicó a crear el culto a su personalidad, el cual se convirtió en la carac terística distintiva de su régimen. Bruce Cumings describe este resulta do com o “socialism o corporativista", estrecham ente vinculado con las tradiciones coreanas. El estilo siem pre es paternal. Kim es presentado com o el padre benévolo de la nación y a ésta se le com para con una gran familia. El lazo em ocional m ás fuerte en Corea es el del cariño filial, y Kim y sus asociados han procurado unir a la nación recurriendo a un gran núm ero de obligaciones y deberes hacia los padres de uno, procurando la transferencia de éstos hacia el Estado por m edio de los auspicios de K im .102
Según Cumings, hay ocho elem entos principales en este sistem a: el lí der (que funciona com o una fuente carism ática de legitim idad e ideolo gía y com o una figura paternal); la fam ilia (la unidad nuclear de la so ciedad, con la fam ilia del líder com o modelo); el partido (núcleo del cuerpo político, que une a la nación); el colectivo (organización social 101 E ntre las ú ltim a s fu en tes, qu e so n m uy lim itad as, sob re lo s a cu erd o s p o lític o s y a d m in istrativos en C orea del N orte, se en cu en tran , d e B ruce C u m in gs, “T h e C orporate S tate in North K orea”, en la obra d e H agen K oo, co m p ., State and Society in Contemporary Korea, Iiliaca, N u eva York, C ornell U niversity P ress, ca p ítu lo 6, pp. 197-230, 1993; d e Joh n M errill, "North K orea in 1993: In the E ye o f the S to r m ”, Asían Survey, vol. 34, n ú m . 1, pp. 10-19, en ero d e 1994; d e S u n g Chui Yang, The North and South Korea Political System s: A Compai ulive Analysis, B ou ld er, C olorad o, W estview Press, 1994, en esp e cia l la parte III, "The N orth K orean P olitical S ystem : A T otalitarian P olitical O rder”, pp. 219-386; d e Adrián B u zo y Jae llo o n S h im , “F rom D icta to r to Deity", Far Eastern E conom ic R eview , vol. 157, n ú m . 29, l>p. 18-20, ju lio d e 1994; d e Pan S. K im , "A C om p arative A n alysis o f R eform in N orth east Asian S o c ia list an d P o st-S o cia list C ountries: N orth K orea an d M o n g o lia ”, p rep arad o para la ■i in feren cia n a cio n a l d e la A m erican S o ciety for P ub lic A d m in istration , 34 pp., m im eograliado, ju lio d e 1994; d e K aw ash im a Yutaka, “Can K im ’s S o n R u le-an d Last?”, World Press Review, vol. 41, n ú m . 9, pp. 16-21, sep tiem b re d e 1994, y d e B yu n g-joon Ahn, "The M an W h o W ould B e K im ”, Foreign Affairs, vol. 73, n úm . 6, pp. 94-109, n o v iem b re-d iciem b re d e 1994. 102 C u m in g s, "The C orp orate S ta te in N orth K orea”, p. 20 9 .
484
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
que media entre el partido y la familia); la idea (Juche), la ideología ofi cial de Corea del Norte, sím bolo de la nación y del líder; la revolución (la biografía del líder y su familia, m ostrando la forma de aplicar la Ju che); el guía (la progenie del líder, estableciendo el principio de la su ce sión basada en la familia), y el m undo (estructurado con el líder com o “el Sol" en el centro que esparce sus rayos hacia afuera).103 De manera similar, Sung Chul Yang presenta una lista de “ocho tem as principales del adoctrinam iento político en Corea del Norte: lealtad a Kim II Sung, la ideología Juche, la tradición revolucionaria, la conciencia de clase, el antim perialism o, la moralidad com unista, el colectivism o y el patriotis mo socialista", señalando que los tres primeros tem as son únicos y que los otros son sim ilares a los principales tem as de los antiguos Estados socialistas de la Europa oriental.104 Una característica clave de este sistem a ha sido la expectativa de que el sucesor de Kim II Sung será un m iem bro de su fam ilia, y por lo m e nos desde los inicios de la década de 1980 se ha estado preparando a su hijo Kim Yong II para que asum a el poder. Al morir su padre, supuesta mente esto es lo que ocurrió, pero hasta principios de 1995 no se le había proclam ado de manera formal, lo que daba lugar a rumores con respec to a la causa de este retraso, ya fuera ocasionado por el cum plim iento de un periodo confucionista de duelo o una lucha por el poder dentro del gobierno.* Como un Estado de partido único, Corea del Norte ha sido dom inada por el Partido de los Trabajadores de Corea com o el núcleo de una serie de agrupaciones que incluyen a otras organizaciones políticas autoriza das de masas. El aparato estatal incluye una asam blea unicam eral su prema del pueblo elegida de una lista única de candidatos apoyados por el partido. Durante su vida, Kim II Sung ocupó tanto el cargo de secreta rio general del partido com o el de presidente de la República. De manera muy parecida a lo que ocurre en la China com unista, en Corea del Norte el poder tiene su centro en el partido, los m ilitares y las instituciones civiles oficiales del Estado. El Partido de los Trabajadores de Corea desde el principio ha sido considerado com o “un partido de ma sas de un nuevo tipo”, con un gran núm ero de m iem bros, en vez de un pequeño grupo de vanguardia. El núm ero de sus m iem bros ha fluctuado entre 12 y 14% de la población, el más alto en cualquier régim en marxista-leninista. Además, existe una extensa red de organizaciones de masas para los jóvenes, los trabajadores, las mujeres y los cam pesinos que no son m iem bros del partido. '03 ibid., pp. 2 1 8 -2 1 9 . 104 S u n g C hul Y ang, “T h e N orth K orean P o litica l S y ste m ”, p. 753. * K im Y o n g II logró m a n ten erse en el p o d er (1 9 9 8 ).
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINAN I I
485
Tras reconocer que el control de los m ilitares era la clave para conser var su régim en totalitario, Kim II Sung tom ó m edidas para consolidar ese control. D esignó a su hijo y sucesor anunciado, Kim Yong II, co m andante del ejército popular y asignó com isarios políticos que repre sentaban al Partido de los Trabajadores de Corea a cada nivel de los m i litares para asegurarse de que éstos fueran politizados com pletam ente. Aunque hay poca inform ación disponible, las agencias del gobierno civil y los burócratas civiles parecen ser los m enos im portantes de estos elem entos del poder. Cumings cita, y está de acuerdo con él, un estudio realizado a principios de los años sesenta, en el cual se califica la rela ción entre Kim y sus asociados más cercanos com o “un nexo sem icaballeroso, irrevocable e incondicional [...] bajo una disciplina de hierro”, un sistem a “muy personal, fundam entalm ente hostil a la burocracia com pleja". Prosigue diciendo que Kim y sus colaboradores eran "generalistas, que pueden ocupar cualquier cargo y dirigir al gobierno o mandar el ejército, enseñar a un cam pesino cóm o utilizar las sem illas, o prote ger a los niños en una escuela; Kim los enviará com o observadores lea les de los funcionarios y expertos o especialistas que no pertenecen al núcleo interno, es decir, los que se encuentran en el cam po de la buro cracia impersonal". Como consecuencia, surgió “una num erosa burocra cia, lenta, que conduce la adm inistración diaria". En contraste, conclu ye, "en los niveles superiores ésta consistía en una política carism ática y su legitim idad se fundam entaba en una historia elevada a niveles exage rados y en una m itología frecuentem ente triunfalista que se refería a hombres con cualidades sobrehum anas".105 H em os presentado e identificado algunas características claves de este régimen poco com ún, pero en vista del cam bio reciente en su liderazgo, las negociaciones en curso con los Estados Unidos sobre asuntos nu cleares y los contactos tentativos con Corea del Sur acerca de una po sible reunificación sería muy arriesgado hacer cualquier predicción so bre el futuro. Cuba Cuba con Castro ha pasado por varias etapas durante el periodo revoluc ionario desde la caída del régim en de Batista en 1959, aun cuando no lia habido un cam bio significativo en la cúpula del liderazgo.106 Luego de un par de años dedicados a la consolidación del régim en y a la liquidación de las instituciones prerrevolucionarias a finales de 1961, 105 C u m in g s, "The C orp orate S ta te in N orth K orea”, pp. 2 0 8 -2 1 0 . 106 Las fu e n te s so b re lo s sis te m a s ad m in istra tiv o y p o lític o cu b a n o s in clu y en , d e R ich ard I a gan , The Transform ation o f Political Culture in Cuba, S tan ford , C aliforn ia, S ta n fo rd Uni-
486
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
el sistem a juró ser com unista, basado en una supuesta adaptación del m arxism o-leninism o a las circunstancias latinoam ericanas. Esto provocó durante la década de los sesenta el rom pim iento de relaciones diplom á ticas con los Estados Unidos, aum entando su dependencia en relación con la Unión Soviética, y esfuerzos vigorosos para exportar la revolu ción a otros países de América Latina. Hacia fines de la década, el hinca pié se hizo en el desarrollo económ ico interno, basado principalm ente en la agricultura; las actividades revolucionarias internacionales decli naron y la meta estratégica se convirtió en “la construcción del socialis mo en una isla”. A com ienzos de 1970, el tema dom inante llegó a ser “la institucionalización de la revolución", con esfuerzos guiados a la des personalización del liderazgo político, el fortalecim iento del Partido Co m unista de Cuba ( p c c ) y una renovación del aparato gubernam ental. El advenim iento de la perestroika en la URSS y en Europa oriental no trajo versity Press, 1969; d e J am es F. P etras, "Cuba: F ou rteen Y ears o f R evolu tion ary G overn m ent", en la o b ra d e T h u rb er y G raham , co m p s., Development A dm inistration in Latin Ame rica, pp. 281-293; Jorge I. D o m ín g u ez, "The Civic S o ld ier in C u b a”, en el lib ro d e C atherine M cArdle K elleher, co m p ., Political-Military Systems: Com parative Perspectives, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, pp. 2 0 9 -2 3 8 , 1974; d e C arm elo M esa-L ago, Cuba in the 1970s: Pragm atism an d Institu tionalism , ed. rev., A lb u q u erq u e, U n iv ersity o f N e w M éxico P ress, 1978, y The E conom y o f Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal, A lb u q u erq u e, U n i v ersity o f N ew M éxico P ress, 1981; d e G eorge V olsky, "Cuba T w en ty Y ears L ater”, Current H istory, v ol. 76 , n ú m . 4 4 4 , pp. 54-57, 8 3 -8 4 , feb rero d e 1979; Jorge I. D o m ín g u e z , “C u b a in the 1 9 8 0 ’s", Problem s o f C om m u nism , vol. 30, n ú m . 2, pp. 4 8 -5 9 , m a rzo -a b ril d e 1981; d e B ria n L atell, "Cuba a fter th e T hird Party C on gress" , Current H istory, vol. 85, n ú m . 515, pp. 4 2 5 -4 2 8 , 4 3 7 -4 3 8 , d iciem b re d e 1986; d e Jorge I. D o m ín g u ez, "L eadership C h an ges and F a ctio n a lism in the C uban C om m u n ist Party”, p rep arad o para la reu n ió n an u al d e la A m eri can P olitical S c ie n c e A ssociation en 1987, 22 pp., m im eografiad o; d e A nd rew Z im b alist, co m p ., Cuban Political Econom y, B ou ld er, C olorado, W estview P ress, 1988; d e Joh n Griffiths, "The C uban C o m m u n ist Party”, en el lib ro d e R andall, co m p ., Political Parties in the Third World, c a p ítu lo 8; S erg io G. R oca, co m p ., Socialist Cuba: Past Interpretations and Future Challenges, B o u ld er, C olorad o, W estview Press, 1988; d e M ich ael J. M azarr, "Prospects for R ev o lu tio n in Post-C astro C uba”, Journal o f Interamerican Studies an d W orld Affairs, vol. 31, n ú m . 3, pp. 61-9 0 , in viern o d e 1989; d e Carlos A lberto M ontaner, Fidel Castro and the Cuban Revolution, N u eva B run sw ick , N u eva Jersey, T ransaction, 1989; d e Irving L ou is H orow itz, co m p ., Cuban C om m unism , 7? ed., N u eva B ru n sw ick , N u eva Jersey, T ra n sa ctio n P u b lish ers, 1989; de Sheryl L. Lutjens, "State A dm inistration in S ocialist Cuba: P ow er and P erform an ce”, en la obra d e F arazm an d , co m p ., H andbook o f Com parative and Developm ent Public Adm i nistration, c a p ítu lo 24, pp. 325-338; de S u sa n K au fm an P urcell, "C ollapsing C u b a”, Foreign Affairs, vol. 71, n ú m . 1, pp. 130-145, in viern o d e 1992; d e A ndrew Z im b alist, “T eeterin g on the Brink: C u b a s C urrent E c o n o m ic and P olitical Crisis", Journal o f Latin American Studies, vol. 24, pp. 4 0 7 -4 1 8 , m a y o d e 1992; d e E lian a A. C ardoso, Cuba after C om m u n ism , C am b rid ge, M a ssa ch u setts, m i t Press, 1992; d e Jorge I. D o m ín g u ez, “T h e S ecrets o f Castro's S tayin g P o w er”, Foreign Affairs, vol. 72, n ú m . 2, pp. 9 7 -1 0 7 , p rim avera d e 1993; d e E n riq u e A. Baloyra, Conflict an d Change in Cuba, A lb u q uerq ue, N u ev o M éx ico , U n iv ersity o f N ew M éx i co P ress, 1993; d e S u sa n E c k ste in , Back From the Future: Cuba Under Castro, P rin ceton , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1994; d e Juan M. d el Á gu ila, Cuba: D ilem m as o f a R evolution, 3a- ed ., B ou ld er, C olorad o, W estv iew P ress, 1994, d e C arm elo M esa-L ago, Cuba After the Coid War, P ittsb u rgh , P en silv a n ia , U n iv ersity o f P ittsb u rg h P ress, 1994, y d e D o n a ld E. S c h u lz, Cuba and the Future, W estp ort, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1994.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
487
una respuesta correspondiente en Cuba, a pesar de la visita de Estado que realizó Gorbachov a principios de 1989. En lugar de esto, Castro reafir m ó que el PCC mantendrá su control político absoluto y se negó a m over se hacia una econom ía de mercado. A pesar de los cam bios que han tenido lugar, el liderazgo político en Cuba ha seguido siendo altam ente centralizado. Fidel Castro, su herm a no Raúl y un grupo lim itado de asociados desde que la Revolución tom ó el poder, han dom inado el régimen. Castro ejerció un tipo de gobierno carism ático y personalista, caracterizado por la concentración del poder en el líder m áxim o y su círculo íntim o de lea les servidores y por la falta de institucionalización [...] En la práctica, Castro y su pequeño grupo ocuparon las altas posiciones en la adm inistración, el partido y el ejército; él ha sido el m ejor ejem plo de la com binación de primer m inistro, prim er secretario del partido y com andante en jefe de las fuerzas arm adas.107
Este patrón ayuda a explicar algunas características poco usuales del gobierno cubano si son com paradas con otros sistem as com unistas: un partido com unista relativamente débil, un alto grado de participación de los m ilitares en los cargos superiores, y una falta de clara diferencia ción en el nivel institucional entre la jerarquía del partido, la jerarquía militar y la jerarquía administrativa. En cada uno de estos aspectos se han estado realizando reformas recientem ente. El PCC que hoy existe es descendiente de una serie tem prana de m ani festaciones organizacionales que se rem ontan al M ovim iento 26 de Ju lio, formado para prestar apoyo a la oposición de Fidel Castro contra Batista. En su forma presente, el PCC no fue establecido sino hasta 1965, y el m ism o com o entidad ha desem peñado un papel sim bólico más que central en los asuntos políticos. Con Fidel Castro com o primer secreta rio y un com ité central de 150 m iem bros, el PCC ha estado rígidam ente controlado a pesar de poseer una extensa red organizacional. El núm ero de m iem bros del partido nunca ha sido grande. En 1969 era de sólo 55 000, se elevó por encim a de 200 000 en 1975 y alcanzó casi 524 000 en 1986 (apenas 55% de la población). La maquinaria del partido se ha m an tenido relativam ente inactiva. El primer congreso del PCC no se celebró sino hasta 1975, después de posponerlo varias veces; y el segundo se realizó en 1980, luego de un intervalo de cinco años. El tercero se cele bró en 1986, trayendo consigo mayores cam bios de personal, con el rem plazo de un tercio del com ité central y cerca de un cuarto de los m iem bros del politburó. A pesar de estas m odestas m edidas para aum entar el 107 M esa-Lago, Cuba in the Í970s, pp. 67-68.
488
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
tam año del partido y la expansión de sus actividades a fin de lograr m a yor participación, el PCC se m antiene al margen en com paración con otros partidos com unistas. Por otro lado, el papel del ejército ha sido vital. El ejército rebelde de Castro lo llevó al poder y los veteranos de la Revolución han continuado ocupando m uchas de las posiciones más im portantes tanto dentro del partido com o en la adm inistración estatal. Cuando el PCC se form ó en 1965, dos tercios de sus m iem bros en el com ité central provinieron de los rangos militares. La mayoría de los gabinetes m inisteriales y las jefa turas de otras agencias centrales fueron llenadas durante los primeros años del régim en con aquellos individuos que tenían experiencia m ili tar. Al ejército com o institución le fue asignada una serie de funciones tanto militares com o no militares, incluida una participación activa en las sum am ente publicitadas cam pañas para cosechar la caña de azúcar. Como consecuencia, D om ínguez afirmó que el papel político clave en Cuba es el del “soldado cívico”. Afirma que Cuba está gobernada por es tos soldados cívicos, hom bres de m ilicia que gobiernan grandes sectores de la vida m ilitar y civil, presentados com o sím bolos que deben ser im itados por todos los m ilitares y los civiles, portadores de las tradiciones e ideología de la R evolución, que ellos m ism os se han hecho m ás cívicos y m ás politizados al internalizar las norm as y organización del Partido C om unista y quienes se han educado a sí m ism os hasta convertirse en profesionales en los cam pos m ilitares, políticos, adm inistrativos, de ingeniería, econom ía y educación. Sus vidas m ilitares y civiles se han fundido en una so la .108
Al contrario de China, donde el papel del Ejército Popular de Libera ción se ha expandido y contraído a través del tiem po y donde los conflictos entre el partido y el ejército han salido a flote, en Cuba la participación m ilitar en la tom a de decisiones ha sido “más estable e institucionaliza da", sin una élite civil disponible com o alternativa para remplazar a los soldados cívicos. Dom ínguez argum enta que este grado de dependencia en el personal militar refleja un fracaso en la solución de los problem as de recursos laborales y de producción económ ica, y que la política de usar a los m ilitares “ha cortado la crítica proveniente de los niveles ba jos del sistem a y ha oprim ido la capacidad de adaptación del sistem a político".109 108 Jorge I. D o m ín g u e z , "The C ivic S o ld ie r in C u b a”, en la ob ra d e C a th erin e M cA rdle K elleh er, c o m p ., Political-M ilitary System s: C om parative P erspectives , S a g e R esea rch Prog ress S e r ie s o n W ar, R ev o lu tio n , an d P ea cek eep in g , v o lu m e n iv, B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 210, 1974. Ibid., p. 2 36.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
489
Tal vez en reconocim iento de estos resultados, en los últim os años está teniendo lugar una reorientación de las fuerzas armadas. “Durante los años ochenta —de acuerdo con Juan del Águila—, las fuerzas armadas de Cuba han llegado a ser más profesionales y m odernas, m anteniéndo se en un proceso institucional. Las obligaciones de los m ilitares se han llegado a separar de las del sector civil y de las del partido com unista.”110 Esta tendencia se aleja de la m isión política que se le dio en principio y se acerca m ás hacia la m odernización y profesionalización, a la que ha contribuido extensam ente la Unión Soviética durante las décadas de los setenta y de los ochenta m ediante la provisión de arm am ento m oderní sim o y entrenam iento al personal m ilitar.111 Los m ilitares siguen ocu pando altas posiciones en el gobierno y en el partido, pero al m om ento del Tercer Congreso del pee, su núm ero en el com ité central había caído al nivel más bajo, tanto en núm eros absolutos com o en la proporción de los m ilitares en el total de los miem bros. Las m edidas para asegurar un papel más fuerte en el liderazgo civil, y el envejecim iento de la genera ción revolucionaria, explican en parte que la prom inencia de las fuerzas armadas en la versión cubana del com unism o ha ido en declive, aunque todavía m antenga un rasgo distintivo. Institucionalizar la Revolución tam bién significó renovar la estructura gubernam ental oficial durante los años setenta, haciéndola m ás cercana al m odelo de la Unión Soviética entonces existente. Una nueva C onstitu ción, aprobada por el Congreso del Partido en 1975 y adoptada por un re feréndum popular a principios de 1976, ha establecido por primera vez, desde la Revolución, una asamblea nacional unicameral, cuyos m iem bros eran elegidos indirectam ente por un térm ino de cinco años entre los m iem bros de las asam bleas m unicipales hasta 1993, cuando se les eligió directam ente por primera vez. Sin em bargo, la única alternativa para la oposición era rechazar a los candidatos designados, y ninguno fue rechazado. La Asamblea N acional procede a designar form alm ente entre sus m iem bros un Consejo de Estado cuyo presidente sirve com o jefe de Estado. Las responsabilidades ejecutivas y adm inistrativas son asignadas a un Consejo de M inistros. Fidel Castro sirve com o presidente del Consejo de Estado y com o presidente del Consejo de M inistros, ade más de continuar siendo primer secretario del PCC, en forma tal que la institucionalización no ha perturbado en lo más m ínim o su indisputada posición de “líder m áxim o”. El Consejo de M inistros tam bién incluye a Raúl Castro com o primer vicepresidente y a nueve vicepresidentes más. Después de una restructuración adm inistrativa a principios de 1994, en la actualidad quedan 27 m inisterios y jefes de com ités estatales. 1,0 Ju an M. d el Á guila, Cuba, p. 179. 111 Ibid., pp. 1 79-180. V éase ta m b ién , d e M esa-L ago, Cuba in the 1970s, pp. 7 6-79.
490
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
Estas m edidas probablem ente no han alterado m ucho el patrón ac tual de liderazgo; sin embargo, podrían ayudar a hacer más fácil la transferencia del poder de Fidel Castro, quien ya se está acercando a los 80 años, a un sucesor. “La im agen que proyectó la prom esa de Castro a finales de 1970 fue la de una reforma descentralizada, dem ocrática, independiente y con la participación de las m asas”, escribió Mesa-Lago en 1978; pero en realidad "ha habido una tendencia institucional carac terizada por controles centrales, dogm atism o y rasgos burocráticoadministrativos sem ejantes a los del sistem a de la Unión Soviética".112 En este m edio, los adm inistradores civiles no han tenido, obviam ente, p osiciones de gran importancia y la com petencia profesional ha sido de consideración secundaria. La adm inistración en este cam po revolucio nario es llevada a cabo por quienes Petras llam ó “burócratas am bulan tes", quienes reconocen que “las decisiones son hechas en los niveles su periores y ejecutadas por los niveles inferiores”.113 La m ayoría de los burócratas han sido generalistas que cam bian frecuentem ente de p osi ción y rara vez han hecho una carrera en un área particular de la adm i nistración. La confianza política ha sido el criterio principal para el re clutam iento y los ascensos, y la preparación profesional para las carreras adm inistrativas ha recibido muy poca atención hasta hace poco. En frentándose esta aguda carencia de personal técnico y gerencial, recien tem ente se ha dado la más alta prioridad al planeam iento econ óm ico y al entrenam iento de los adm inistradores que com binan la confiabilidad y la pericia, pero con evaluaciones contradictorias y generalm ente con resultados negativos.114 A principios de los años ochenta, en el com ienzo de su tercera década, D om ínguez afirmó que “el logro principal del gobierno revolucionario cubano ha sido sim plem ente sobrevivir".115 George Volsky es m ás p osi tivo en su evaluación: “El socialism o en Cuba puede reclamar que ha obtenido autenticidad revolucionaria y madurez, un grado de respeto internacional y una posición dentro del bloque com unista y del resto del m undo, que excede su tam año territorial, población y riqueza econ óm i ca".116 Al final de su cuarta década, en vista de los acontecim ientos d o m ésticos e internacionales, la Cuba de Castro encara lo que parece ser un futuro muy incierto. Como fue enfocado por Mazarr, el m ism o 112 Cuba in the 191Os, p. 115. 1,3 P etras, "Cuba", pp. 2 8 9 -2 9 0 . 114 V éa se, p o r ejem p lo , d e A n to n io Jorge, “Id eo lo g y , P lan n in g, E fficien cy , an d Grovvth: C h a n g e w ith o u t D evelop m en t" , en la ob ra d e H o ro w itz, c o m p ., Cuban C om m u n ism , c a p í tu lo 16, y d e L u tjens, "State A d m in istra tio n in S o c ia list C u b a”. 115 D o m ín g u e z , "Cuba in th e 1 9 8 0 s”, p. 48. 116 V olsk y, “C uba T w en ty Y ears L ater”, p. 54.
REGÍM ENES POLÍTICOS DE PARTIDO DOMINANTE
491
ha permanecido en un estado políticamente represivo, económicamente está tico, militarmente aventurero. La legitimidad del régimen de Cuba depende, en muchas formas, de la persona de Fidel Castro; cuando él muera, el gobier no va a encarar su prueba más severa hasta la fecha y, con la mayor probabili dad, en el tiempo en que una economía potencialmente moribunda y las crisis sistemáticas continúen amenazando la política cubana. Aparecerán, casi con certeza, elementos revolucionarios o reformistas para demandar cambios.117 Aunque Jorge D om ínguez señala las razones por las que Castro puede sobrevivir durante “m uchos años m ás”,118 Susan Purcell está de acuerdo con la predicción de Mazarr, y dice que sólo es “cuestión de tiem po an tes de que el com un ism o cubano se derrumbe. Si bien la fecha de su caí da es obviam ente desconocida, puede esperarse que sea m ás pronto que tarde”.119 En esto está de acuerdo la m ayoría de quienes han hech o re cientem ente com entarios sobre la situación cubana.
1,7 M azarr, “P ro sp ects for R ev o lu tio n in P ost-C astro C u b a”, p. 61. 118 D o m ín g u e z , "Castro’s S ta y in g P o w er”, p. 106. D ice q u e esta p o sib ilid a d e x is te p orq u e lo s líd eres c u b a n o s h a n a p r e n d id o las s ig u ie n te s le c c io n e s d e la c a íd a d e o tr o s r e g ím e n e s c o m u n ista s: a) " em p rend a tan p o ca s refo rm a s p o lític a s c o m o sea p o s ib le ”; b) " d esh ágase d e lo s m ie m b r o s in e fic ie n te s d el p artid o p ron to, a n te s d e q u e a u sted lo o b lig u e n a h a cer lo"; c) " en frén tese c o n rigor a la d esle a lta d p o te n c ia l o evid en te", y d) "no p erm ita q u e se o r g a n ic e u n a o p o s ic ió n fo r m a l”. Ibid., p. 99. 119 P urcell, “C o lla p sin g Cuba", p. 130.
X. EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS L uego d e h a b e r e s tu d ia d o las b u r o c r a c ia s p ú b lic a s e n u n a a m p lia g a m a d e s is te m a s p o lític o s , v e r e m o s q u é s e p u e d e d e c ir b r e v e m e n te so b r e la s s im ilitu d e s y la s d ife r e n c ia s e n tr e e llo s y so b r e la s r e la c io n e s e n tr e lo s ti p o s d e s is te m a s p o lít ic o s y el p a p e l q u e la a d m in is tr a c ió n c u m p le en d i c h o s s is te m a s , tal c o m o lo e v id e n c ia n lo s r a s g o s y la c o n d u c ta b u r o c r á tic o s. C o m e n z a r e m o s p o r c o n sid e r a r las ex p e c ta tiv a s b á sic a s q u e se tie n e n so b r e el c a r á c te r y la c o n d u c ta a d e c u a d a s d e la s b u r o c r a c ia s y d e a llí p r o s e g u ir e m o s c o n el tr a ta m ie n to m á s p a r tic u la r iz a d o d e la s v a r ia c io n e s a s o c ia d a s a la s d is tin ta s c la s e s d e s is te m a s p o lític o s .
F in e s
p o l ít ic o s y m e d io s a d m in is t r a t iv o s
Con pocas excepciones, existe un consenso general que trasciende las diferencias político-ideológicas, culturales y de estilo, en cuanto a que la burocracia debe representar un papel básicam ente instrum ental, es de cir, debe servir de agente y no de amo. En general, todo el m undo esp e ra que la burocracia esté diseñada y conform ada de tal m odo que res ponda de manera expedita y eficaz al liderazgo político externo a sus propias filas. En general, se rechaza la idea de que los funcionarios bu rócratas, sean civiles o militares, o las dos cosas, constituyan la clase go bernante de un sistem a político por un periodo largo. La élite política puede incluir miem bros de las burocracias civil y militar, aunque no debe estar integrada exclusiva, ni aun principalm ente, por funcionarios burócratas. Incluso en los regím enes en los que ocupa con claridad una posición de prevalencia política, la élite burocrática rara vez sostiene que así deben ser las cosas. Antes bien, insiste en que dicha situación sólo se justifica tem poralm ente en circunstancias inusuales. Desde luego, esto no significa afirmar que la burocracia pueda o deba desem peñar en forma estricta un papel pasivo, sin participar en la for m ulación de políticas y lim pia por la exposición al proceso político. An tes bien, es una afirmación de la primacía del control político sobre el sistem a adm inistrativo, sea cual fuere el carácter del liderazgo político. Éste es el postulado fundam ental de la doctrina sostenida por los pala dines de opciones políticas am pliam ente variadas, incluidos los par 492
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
493
tidarios de la m onarquía tradicional, de la oligarquía aristocrática, de la dem ocracia representativa, de los partidos de m asas y de los totalitarios de distintas clases. Todos sostienen que la burocracia estatal debe ser responsable ante la directiva política, sin importar la m edida en que la voluntad de la élite política influya en el proceso de adopción de las d is tintas políticas. El hecho de que exista consenso sobre la forma en que las cosas debe rían ser no garantiza forzosam ente que así sean en la realidad. Para nosotros resulta más im portante evaluar con exactitud cuál es el papel de la burocracia en la práctica que determ inar cuál es el concepto idea lizado de ella. Una preocupación constante relativa a los funcionarios burócratas es que puedan desviarse del papel instrum ental que les com pete para asu mir otro que no les incum be, convirtiéndose así en los principales po seedores de poder del sistem a político. El papel político de la burocracia ha sido un tema de continuo interés en las naciones más desarrolladas y ha surgido com o uno de los principales asuntos en las d iscusion es sobre el futuro político de los países en desarrollo. La tendencia a prevalecer que han dem ostrado los regím enes de élites burocráticas durante gran parte del últim o m edio siglo aum enta la im portancia de esta cuestión. La bibliografía clásica sobre la burocracia no pasa por alto el proble ma, aunque le presta sólo una atención indirecta. Weber m ism o ha sido criticado por no dar suficiente im portancia al problem a del poder buro crático. Diam ant considera que esta opinión es infundada y cita pasajes de los escritos de Weber para refutarla.1 Dicho autor muestra que Weber describió que la posición de poder de una burocracia plenam ente des arrollada es "siempre prevaleciente”, exigió que se hiciera m ás hincapié en el liderazgo político, advirtió a los políticos que “resistan todo esfuer zo de los burócratas por ganar el control" y señaló: “Una nación que cree que la adm inistración de la cosa pública es asunto de 'adm inistra ción' y que la ‘política’ no es sino la ocupación de tiem po parcial de afi cionados o una tarea secundaria de los burócratas, bien puede olvidarse de desem peñar algún papel en los asuntos mundiales". W eber reconoció la dicotom ía entre política y adm inistración, y quiso trazar im portantes distinciones entre los papeles del político y del burócrata, aunque tam bién observó que "todo problema, sin importar cuán técnico parezca, puede adquirir im portancia política y su solución puede estar influida decisivam ente por consideraciones políticas". Diamant considera que 1 Alfred D iam an t, "The B u reau cratic M odel: Max W eber R ejected, R ed iscovered , R eform ed", en la o b ra d e Ferrel H ead y y S yb il L. S to k es, c o m p s., Papers in Com parative Public A dm inistration, Ann Arbor, M ich igan , In stitu te o f P u b lic A d m in istra tio n , U n iversid ad de M ich ig a n , pp. 79-81 y 8 4 -8 6 , 1962.
494
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
las am bigüedades de Weber al tratar este punto reflejan un dualism o en su pensam iento, la rígida racionalidad de sus postulados de tipo ideal, que lo obligan a considerar a la burocracia com o un m edio neutral, y sus propias experiencias políticas, las cuales le m uestran que los intere ses de la burocracia en el poder son capaces de am enazar la primacía del liderazgo político. En la bibliografía reciente que trata el papel de las burocracias, sobre todo en cuerpos políticos que se consideran desarrollados, aún es evi dente esta am bigüedad en la evaluación de la actividad burocrática. Como ya se observó en el capítulo iv, Henry Jacoby ha reform ulado y am pliado la preocupación de Weber sobre el poder de “prevalencia” de una burocracia plenam ente desarrollada. En su libro The Bureaucratization o f the World,2 Jacob concluye que la burocracia es necesaria aunque peligrosa, pues tiene un fuerte potencial de usurpación. Este asunto re cibió atención especial en el Congreso Internacional de Ciencias Adm i nistrativas, que tuvo lugar en Madrid en 1980. Uno de los tem as princi pales que se consideró en dicho Congreso fue el de “los problem as del control político sobre los departam entos gubernam entales y sobre otras agencias públicas". R. E. Wraith, quien escribió un trabajo detallado e inform ativo sobre estas discusiones, las cuales incluyeron participantes de una am plia gama de regím enes políticos, resum ió que hubo “acuerdo en que el im pacto creciente del gobierno y de las agencias gubernam en tales en la vida diaria ha causado un aum ento m ás que el pertinente en la adm inistración pública, la cual a causa de su ubicuidad y de su m ero tam año parece 'alim entarse a sí m ism a’ y podría crecer a tal punto que se colocaría virtualmente fuera del control político”. Además, “se afirmó que en la década de 1980, dentro del cam po del control político del eje cutivo, la burocracia está en peligro de volverse incontrolable, que sean cuales fueren sus virtudes, no es forzosam ente un instrum ento de con trol eficaz y que bien podríam os estar acercándonos a una crisis bu rocrática”.3 Sin em bargo, al final de la década existen indicios que sustentan con clusiones m ás alentadoras. Donald C. Rowat, en un análisis bien funda m entado que hizo a fines de la década de 1980 sobre la influencia que las tendencias recientes han tenido sobre el papel de los funcionarios asignados al diseño de las políticas, sugiere que éste es el caso. Dicho autor se concentra principalm ente en la adm inistración pública de las 2 H en ry Jacob y, The Bureaucratization o f the World, B erk eley, C aliforn ia, U n iversity o f C a lifo rn ia P ress, 1973. 3 R. E. W raith, Proceedings, XVIIIth International Congress o f A dm in istrative Sciences, M adrid 1980, B r u sela s, B é lg ica , In tern a tio n a l In stitu te o f A d m in istra tiv e S c ie n c e s , en las pp. 139 y 142, 1982.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
495
dem ocracias desarrolladas y descubre varias tendencias que apoyan esta conclusión, com o la descentralización política, los esfuerzos por ejercer m ayor control político sobre las agencias que se encuentran fue ra del m arco departam ental regular, las m edidas para mejorar la res puesta burocrática en general, las reformas en los procedim ientos de las agencias reguladoras (destinadas a lograr m ayor protección de los dere chos individuales) y el aum ento del interés y de la participación de los m iem bros del poder ejecutivo y de los legisladores en la adopción de las políticas. Según dicho autor, el efecto neto de estos cam bios, especial m ente en las dem ocracias con regím enes parlamentarios, consistirá en el declive de la im portancia de la burocracia en el papel de adopción de políticas, puesto que “la influencia de los funcionarios m ás antiguos representará más fielmente los intereses de la sociedad”, habrá mayor supervisión y control sobre la burocracia y el aum ento en la participa ción política en la adopción de las políticas provocará un descenso correspondiente en la participación burocrática.4 Los su cesos recientes ocurridos en la Unión Soviética y en Europa oriental significan que po siblem ente habrá una reducción equivalente o aun m ayor en el papel de los aparatos burocráticos estatales de los países desarrollados o sem idesarrollados que carecen de antecedentes dem ocráticos. B. Guy Peters ofrece lo que a mí me parece una evaluación general prom edio ajustada a la realidad, cuando afirma que el papel de la buro cracia pública es una característica distintiva de los gobiernos contem poráneos. El gran au m ento en el núm ero y com plejidad de las funciones del gobierno desde el (in de la segunda Guerra Mundial, o incluso a partir de m ediados de la década de 1960, han originado dem andas sobre el gobierno a las que es m ás fácil hacer frente por m edio de m ayor capacidad en la burocracia pública [...] En el Esta do asistencial contem poráneo, la burocracia pública ha logrado una im por tancia que p ocos de los principales teóricos de la adm inistración pública, o de los gob iernos dem ocráticos, pudieron haber im agin ado o tolerado. [...] A pesar de la presión política para reducir el papel de la burocracia en la co n form ación de las políticas y reforzar lo m ás que sea posible el papel que desem peñan “los verdaderos creyentes”, la burocracia pública continúa en una posición poderosa en la tom a de d ecisiones políticas. Posiblem ente ese poder sea nada m ás un requisito del gobierno efectivo en la sociedad con tem poránea.5 4 R o w a t, “C o m p a riso n s an d T ren d s”, en la ob ra d e D on ald C. R ow at, c o m p ., Public A dm inistration in Developed Dem ocracies, N u eva York, M arcel D ekker, In c., c a p ítu lo 25, en la s pp. 4 5 0 -4 5 8 , 1988. 5 P eters, ‘‘P u b lic P o licy an d P ub lic B u re a u c ra cy ”, en el lib ro d e D o u g la s E. A shford, co m p ., H istory and Context in Com parative Public Policy, P ittsb u rgh , P en silv a n ia , U n iver sity o f P ittsb u rg h P ress, parte III, c a p ítu lo 13, pp. 2 8 3 -3 1 6 , en las pp. 3 0 8 -3 0 9 , 1992.
496
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO BUROCRÁTICO Y DESARROLLO POLÍTICO
Respecto a los países en desarrollo, existe poca controversia sobre el pa pel de poder que la burocracia ejerce en el sistem a político en la actuali dad. Según se reconoce, es dem asiado alto en m uchas instancias; sin em bargo, existen opiniones distintas sobre la relación entre desarrollo político y desarrollo burocrático. Estas opiniones extrem adam ente d i vergentes han estim ulado un debate prolongado y vigoroso sobre la na turaleza de dicha relación, lo cual a su vez ha originado sugerencias diversas sobre una estrategia adecuada que facilite la con secución del desarrollo político.6 No se discute la importancia de una burocracia com petente en un sis tema político desarrollado. Todos los com entaristas coincidirían con Almond y Powell en que la burocracia tiene un papel central en el proceso del desarrollo político y aceptarían la afirm ación de dichos autores de que un sistem a p olítico “no puede alcanzar un alto nivel de dirección, distribución o extracción interno sin una burocracia gubernam ental ‘m oderna’ de alguna forma u otra".7 Además, existe el consenso general de que en m uchas naciones desa rrolladas la burocracia tiene suprem acía sobre otras instituciones políti cas y en que el núm ero de dichos casos ha aum entado, por lo m enos hasta fechas recientes, originando el desequilibrio actual entre desarro llo burocrático y desarrollo político. Un punto principal de la cuestión consiste en determ inar si la existencia de una burocracia relativam ente desarrollada aum enta o inhibe las perspectivas de desarrollo político ge neral a largo plazo. De manera concreta, uno de los argum entos con siste en que la exis tencia de una burocracia "moderna" fuerte en un cuerpo político con instituciones políticas que generalm ente son débiles constituye en sí m ism a un obstáculo mayor para el desarrollo político. En contra, el principal argum ento consiste en que se puede esperar que un alto nivel de desarrollo burocrático no obstaculice, sino que aum ente las perspec tivas de desarrollo político global. 6 La fu e n te m á s c o m p le ta e s el lib ro d e R alp h B raib an ti, c o m p ., P olitical an d A dm in is trative D evelopm ent, D u rh am , C arolin a del N orte, D u k e U n iversity P ress, 1969. P ara un re su m e n d e d ife ren tes o p in io n e s, v éa se, d e W arren F. Ilc h m a n , “R isin g E x p e c ta tio n s and th e R ev o lu tio n in D ev elo p m en t A d m in istra tio n ’', Public A dm inistration R eview , vol. 25, n ú m . 4, pp. 3 1 4 -3 2 8 , 1965, y d e Ferrel H ead y, “B u re a u c ra cies in D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en el lib ro d e Fred W. R iggs, co m p ., Frontiers o f Developm ent A dm inistration, D u rh am , C aro lin a del N o rte, D u k e U n iversity P ress, pp. 4 5 9 -4 8 5 , 1970. 7 G abriel A. A lm on d y G. B in g h a m P ow ell, Jr., Com parative Politics: A D evelopm ental Approach, B o sto n , L ittle, B ro w n an d C om p an y, pp. 158 y 25 3 , 1966.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
497
El vocero más conocido del primer punto de vista es Fred W. Riggs. Entre los autores que com parten esta opinión se encuentran Henry F. Goodnow, Lucian W. Pye, S. N. Eisenstadt y Joseph LaPalombara, aun que no se puede agruparlos debido a que entre ellos existen diferencias de m atiz y, en ciertos casos, lo que al parecer constituye un cam bio de actitud con el correr del tiem po. Riggs ha presentado su análisis en varias versiones, pero con el m is m o tem a básico. Una de las primeras exposiciones de este diagnóstico, que aún sigue estando entre las mejores, es su "visión paradójica”, la cual refleja una convicción basada en las im plicaciones de su m odelo “de sala prismática" y en el estudio de cam po realizado en Tailandia de que las sociedades transicionales generalm ente no logran un equilibrio entre "las instituciones políticas que determ inan las políticas y las es tructuras burocráticas que llevan a cabo dichas políticas". La con secuen cia de esto es que "los burócratas tienden a apropiarse, en gran medida, de la función política".8 Riggs estudia la posición del poder de las buro cracias transicionales frente a otras instituciones políticas que ejercen control sobre las burocracias en los países occidentales, com o los jefes del poder ejecutivo, las legislaturas, los tribunales, los partidos políticos y los grupos de interés, y encuentra que dichas instituciones son débiles frente al “crecim iento floreciente” de las burocracias. En estas circuns tancias, la dirección política tiende a ser cada vez m ás m onopolizada por la burocracia y, a m edida que esto ocurre, los burócratas m ism os se ven cada vez más tentados a favorecer sus propios grupos de interés. Conforme este desequilibrio aum enta, la probabilidad de lograr la inter dependencia m utua deseable entre los distintos centros de poder que com piten entre sí se vuelve más remota. En una form ulación posterior, Riggs se ha referido a los regím enes que muestran estas características con el térm ino de “entidades políti cas burocráticas”, o entidades políticas desequilibradas dom inadas por las burocracias.9 La distinción subyacente que dicho autor enuncia en tre entidades políticas equilibradas y entidades políticas desequilibradas se basa en la existencia o en la inexistencia de un equilibrio aproxim ado entre las instituciones burocráticas y las instituciones extraburocráticas, a lo cual denom ina “sistem a constitutivo”.10 D icho térm ino abarca “una asam blea electiva, un sistem a electoral y un sistem a de partidos 8 F red W. R iggs, " B u reau crats and P olitical D evelop m en t: A P arad oxical View", en la o b ra d e J o se p h L aP alom b ara, co m p ., Bureaucracy and Political D evelopm ent , P rin ceton , N u ev a J ersey, P rin ceto n U n iversity P ress, pp. 120-167, 1963. 9 F red W . R ig g s, " B u reau cratic P o litic s in C om p arative P ersp ectiv e”, en el lib ro de R iggs, co m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, pp. 3 7 5 -4 1 4 . 10 E ste c o n c e p to y el térm in o rela cio n a d o "jefe d e E sta d o ”, c o n lo s s is te m a s cla sifica to rio s q u e se d erivan d e ello s, so n a n a liz a d o s c o n gran d eta lle p o r R iggs en "The S tr u c tu res
498
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
políticos”.11 Un cuerpo político tiene estabilidad si m antiene un equili brio razonablem ente adecuado entre la burocracia y el sistem a con stitu tivo, y carece de ella si cualquiera de ellos dom ina al otro. La forma de gobierno que se encuentra en las naciones generalm ente consideradas desarrolladas es equilibrado, mientras que m uchas de las naciones en desarrollo presentan cuerpos políticos desequilibrados. G eneralm ente, estas últim as tienen "cuerpos políticos burocráticos” con la consecuente tendencia a inhibir el desarrollo político, lo cual en opinión de Riggs está causado por “una expansión rápida o prematura de la burocracia, m ientras que el sistem a político se retrasa”.12 Una burocracia dom inan te no sólo tiene este efecto adverso sobre el futuro del sistem a político, sino que adem ás es improbable que cum pla sus obligaciones más im portantes, pues “forzosam ente sacrificará las consideraciones adm inis trativas ante las consideraciones políticas, en desm edro del desem peño adm inistrativo”.13 LaPalombara también llamó la atención sobre la dificultad de circuns cribir a la burocracia a su papel instrum ental.14 Este peligro, que no es suficientem ente reconocido aún en los países más avanzados, se agrava en las naciones en desarrollo, "donde la burocracia puede ser el centro de poder más coherente y donde, además, es muy probable que las deci siones fundamentales relativas al desarrollo nacional im pliquen la crea ción y aplicación autoritarias de las norm as correspondientes por parte de las estructuras gubernam entales".15 Como resultado, en m uchos paí ses han aparecido “burocracias opresivas”, en las cuales el crecim iento del poder burocrático inhibe, y tal vez impide, el desarrollo de formas políticas dem ocráticas. En los casos en que el poder no es ejercitado por burocracias civiles sino militares, la perspectiva es m enos alentadora. Para propiciar el desarrollo dem ocrático se deben separar los papeles político y administrativo, y esto requiere medidas deliberadas que lim i ten los poderes de la burocracia en varios de los E stados más nuevos. LaPalombara hace algunas sugerencias específicas, incluidas la dism i nución del hincapié en el desarrollo económ ico, un cam bio del terreno económ ico a los cam pos social y político en las dem andas del sistem a o f G o v ern m en t a n d A d m in istrative R eform ", en la ob ra d e B raib an ti, c o m p ., P olitical and
Adm inistrative D evelopm ent, pp. 22 0 -3 2 4 . 11 R iggs, “B u rea u cra tic P o litics in C om p arative P ersp ectiv e”, p. 389. 12 R ig g s, " B u reau crats an d P olitical D evelop m en t" , p. 126. 13 F red W. R iggs, Adm inistrative Reform and Political R esponsiveness: A Theory ofD yn a m ic Balancing, S a g e P ro fessio n a l P ap ers in C om p arative P o litics, v o lu m e n 1, se rie n ú m . 0 1 -0 1 0 , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, p. 579, 1971. 14 J o sep h L a P alom b ara, “An O verview o f P olitical D evelop m en t" , pp. 3-33, y “B u reau cra cy a n d P o litica l D evelop m en t: N o tes, Q u eries, an d D ile m m a s”, pp. 3 4 -6 1 , en el lib ro de L a P alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political Development. 15 L aP a lo m b a ra , “An O verview o f P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 15.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
499
político y un programa am plio de educación, todo lo cual tendrá, com o uno de sus fines, reducir la responsabilidad de la burocracia en la deter m inación y ejecución de objetivos. Henry G oodnow, haciendo com entarios generales sobre la posición de poder que ostenta la élite burocrática en los Estados de form ación re ciente de acuerdo con su estudio del servicio civil en Pakistán, llegó a la conclusión de que las personas que ocupan los puestos más altos del ser vicio civil de hecho ejercen una influencia tan predom inante que crean un clim a desfavorable para el desarrollo de las instituciones dem ocrá tica s.16 G oodnow atribuye dicho fenóm eno a que estas personas “he redaron los m edios de poder” abandonados por los adm inistradores co loniales y pudieron convertir con facilidad las instituciones creadas para perm itir el gobierno por una élite burocrática extranjera en favor de una élite burocrática nativa. Tuvieron a su disposición los m edios para “obligar, propagar, recompensar y encarcelar". Más importante aún, “ape nas existían fuerzas de contención efectivas".17 G oodnow no dice que esta tendencia haya com enzado com o una am bición de poder por parte de los burócratas. Por el contrario, reconoce que a m enudo habían asu m ido sus cargos con cierta renuencia, que en general habían sido sin ce ros al culpar a los políticos que habían hecho esto necesario y que se habían considerado los guardianes de la dem ocracia com o fin últim o, pero cree que la urgencia por m antener y consolidar el poder es en gaño sam ente fuerte. Por lo tanto, G oodnow se muestra escéptico sobre las perspectivas de una transición gradual de un régim en burocrático de éli te a un gobierno dem ocrático y considera com o más probable una lucha por el poder entre una burocracia gubernam ental cada vez más rígida y una op osición cada vez más revolucionaria, lo cual destruye la probabi lidad de que haya cam bios evolutivos. Lucían Pye ha adoptado en general la m ism a posición tras analizar el con texto p olítico del desarrollo n a cio n a l.18 D icho autor so stien e que el m ayor problema en la configuración de una nación reside en la forma de relacionar "las estructuras administrativa y autoritaria del gobierno con las fuerzas políticas dentro de las sociedades transicionales”, dado el desequilibrio usual entre “la tradición adm inistrativa reconocida y el proceso político aún en form ación".19 Tanto factores externos com o in 16 H enry G o o d n o w , " B ureaucracy and P olitical P ow er in th e N ew States", en The Civil Ser vice o f Pakistan, N u eva H aven, C on n ecticu t, Yale U niversity Press, c a p ítu lo 1, pp. 3-22, 1964. 17 Ibid., p. 10. 18 L u cia n Pye, "The P o litical C on text o f N a tio n a l D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e Irving S w erd lo w , c o m p ., D evelopm ent Adm inistration: Concepts and Problem s, S y ra cu se , N u eva York, S y ra cu se U n iv ersity Press, pp. 2 5-43, 1963. 19 Ibid., p. 31. P resen ta el m ism o a r g u m e n to en Aspects o f Political D evelopm ent , B o sto n , L ittle, B row n a n d C o m p a n y , p. 19, 1966.
500
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
ternos son la causa de esta situación. Los esfuerzos por configurar las naciones que ha producido O ccidente se han concentrado casi exclu si vam ente en el m ejoram iento de la capacidad administrativa, pero se ha dejado al azar la creación de las capacidades políticas. Incluso en los lu gares donde los m ovim ientos nacionalistas se han granjeado la acepta ción popular, “han optado por la alternativa fácil de conservar su poder ganando lugar dentro de la estructura administrativa, antes que luchar por crear bases de poder perm anentes y autónomas". En opinión de Pye, estas tácticas no indican fortaleza sino debilidad y no ofrecen m otivos de aliento ni siquiera en los países con partidos nacionales dom inantes. Su conclusión pesim ista es que en la mayoría de los nuevos Estados ha habido una innegable declinación tanto en la vitalidad de los partidos políticos com o en la efectividad administrativa. Al parecer, Pye no con cuerda con quienes opinan que los países con partidos de m asas d om i nantes muestran la capacidad para controlar la burocracia sin parali zarla. Pye se acerca bastante a Riggs diciendo que "la adm inistración pública no puede mejorar m arcadam ente sin que al m ism o tiem po se fortalezcan los procesos políticos representativos".20 Pye tam bién ha ex plorado la psicología de la institucionalización con respecto a la creación de las burocracias en los nuevos Estados, lo cual lo ha hecho disentir con quienes consideran afortunados a aquellos Estados que heredan las estructuras administrativas coloniales intactas. Durante la institucio nalización de la autoridad colonial, los em pleados civiles nativos adop taron "el espíritu del secretario", entrenado para dar atención infinita a los detalles, para remarcar extremadamente el legalism o y para funcionar con un m ínim o de discreción y de im aginación. La independencia y la nacionalidad significaban que la antigua pauta de conducta institucio nalizada ya no era adecuada. Las relaciones de poder rem plazaron a las relaciones ritualizadas y los conocim ientos técnicos se volvieron insufi cientes. En este am biente de tensión politizada, los burócratas con sid e ran que su estatus ha sido am enazado y en consecuencia se dedican a participar en los conflictos de poder, lo cual requiere con d iciones tales com o la com petítividad, la creatividad y la capacidad política.21 S. N. Eisenstadt tam bién ha revisado extensam ente la participación de las burocracias en el proceso político de la form ación de las naciones 20 "En realid ad — c o n tin ú a — c o n c en tra rse e x c e s iv a m e n te en el fo r ta le c im ie n to d e lo s se r v ic io s a d m in istr a tiv o s p u ed e llevar en sí al fracaso, p orq u e p o d ría resu lta r só lo en un m a y o r d e se q u ilib r io en tre lo a d m in istra tiv o y lo p o lític o y, p or lo tan to, en u n a m ayor n e cesid a d d e q u e lo s líd eres ex p lo ten p o lític a m e n te lo s se r v ic io s a d m in is tr a tiv o s.” Pye, "The P o litica l C on text o f N a tio n a l D e v e lo p m e n t”, pp. 3 2-33. 21 Pye, “B u rea u cra tic D ev elo p m en t an d th e P sy ch o lo g y o f In s titu tio n a liz a tio n ”, en la ob ra d e B ra ib an ti, c o m p ., Political an d Adm inistrative D evelopm ent, pp. 4 0 0 -4 2 6 , en p arti cu la r las pp. 4 0 8 -4 2 2 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
501
nuevas y ha observado que éstas tienden a cum plir funciones que nor m alm ente atañen a las legislaturas, al poder ejecutivo y a los partidos políticos, im pidiendo así el desarrollo de instituciones políticas m ás di ferenciadas.22 Al parecer, Eisenstadt suscribe la opinión de que las buro cracias dom inantes retardan el crecim iento potencial de otros sectores necesario para alcanzar m ayor equilibrio en el sistem a político. Estas opiniones representan el juicio negativo prevaleciente sobre las im plicaciones de lo que se considera el papel burocrático más represen tativo en los sistem as políticos en desarrollo. Otros com entaristas igual m ente inform ados expresan opiniones bastante m ás optim istas. En ge neral, si bien no niegan la tendencia de la burocracia a ocupar lo que parece ser una posición inusualm ente fuerte en relación con los dem ás órganos políticos, se inclinan a considerar que esta situación es inevita ble, que tal vez sea conveniente y que en últim a instancia no es su scep tible de m anipulación externa. Ralph Braibanti es el que ha sostenido esta opinión más extensam ente. Entre otros autores con opiniones sim i lares están Milton J. Esman, Bernard E. Brown, Fritz M orstein Marx, Leonard Binder, Lee Sigelm an, Edward W. W eidner y yo m ism o. En es critos posteriores, LaPalombara tam bién parece com partir esta opinión en cierto grado. Braibanti, al igual que Riggs, ha tratado este problem a en varias oca siones desde los com ienzos de la década de 1960. Dada la alta prioridad que se asigna al desarrollo económ ico en las naciones nuevas, señala que en las primeras etapas de la conform ación de un país, todas las virtudes que se presentan parecen residir en la burocracia. El d es arrollo económ ico debe lograrse dentro del m arco de la construcción de un equilibrio entre el poder burocrático y el control político, aun cuando los re quisitos de desarrollo son inherentem ente antagónicos a los resultados políti eos del m ism o equilibrio que al final se conseguirá. El problem a esencial co n siste en lograr el desarrollo político en una situación de desequilibrio, cuando la lógica de la soberanía popular exige que sea conseguido dentro de un equi librio inalcanzable.23
En el ínterin, cuando en general no existe ninguna posibilidad de acti vidad política vigorosa en la sociedad, la burocracia elitista con una orientación de custodia debe ser la principal im pulsora del cam bio. Debe revaluarse el papel educativo que puede representar y estudiarse el 22 S . N . E isen sta d t, " P rob lem s o f E m erg in g B u re a u c ra cies in D e v elo p in g A reas an d N ew States", e n el lib ro d e B ert F. H o se litz y W ilbert E. M oore, c o m p s., Industrialization and Society, La H aya, M o u to n , pp. 159-175, 1963. 23 R alp h B ra ib a n ti, "The R elev a n ce o f P o litica l S c ie n c e to th e S tu d y o f U n d erd ev elo p ed A reas”, e n el libro d e R alph B raibanti y Josep h J. Spen gler, co m p s., Tradition, Valúes, and Socio-Econom ic Development, D urham , C arolina del N orte, D uke U n iversity Press, p. 143, 1961.
502
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
problem a del m odo en que dicha burocracia “pueda, con gracia, decli nar su poder y transformar su función cuando un sistem a político viable com ience a operar com o motor del cuerpo político”. En algunas circuns tancias, la burocracia militar puede ser más efectiva que la burocracia civil, puesto que en ocasiones “representa ideales nacionalistas y revolu cionarios y m anifiesta un celo, un sentido de sacrificio y una devoción al deber mayor que ningún otro elem ento de la sociedad”. Braibanti tam bién ha sostenido la posibilidad teórica de que tanto la burocracia civil com o la m ilitar desarrollen representatividad y responsabilidad con el público com parables a las concedidas por una legislatura elegida por voto popular, de m odo que "una burocracia en la cual se han extendido y fortificado los patrones dem ocráticos pueda no ser la peor desgracia que le ocurra a una nación en desarrollo".24 Braibanti ha m antenido persistentem ente que un requisito primario del desarrollo es un sistem a burocrático com petente y ha supuesto que “debe continuarse el fortalecim iento de la adm inistración más allá del grado de maduración del proceso político".25 Dicho autor sostiene que la reforma adm inistrativa no se produce en forma autónom a, sino que "permea las dem ás instituciones y estructuras [...] y puede servir com o motor del crecim iento de estos sectores”. Lo deseable es “el fortaleci m iento estratégico del mayor núm ero de instituciones, sectores y es tructuras posible”.26 La consecución de esta estrategia no im pide “el continuo fortalecim iento de las instituciones burocráticas que ya son fuertes, pues la existencia de una burocracia estable es la necesidad más im periosa de las naciones en desarrollo”.27 Esm an y Brown tam bién se encuentran entre los que reconocen el pa pel central de la adm inistración en los sistem as en desarrollo, pero pro pugnan que no se le reste importancia, sino que se le fortalezca. Aunque Esm an subraya el papel central y creciente de las instituciones adm inis trativas en la ejecución de los programas de acción, considera que los burócratas en cuanto clase no pueden afrontar el peligro de asum ir ries gos políticos, ni es probable que luchen por obtener el liderazgo p olíti co. Dicho autor reconoce que los esfuerzos de las élites políticas "a m e nudo se deben concentrar en obtener y en m antener el control y la dirección sobre las agencias administrativas, sean civiles o m ilitares, contrarrestando las tendencias de éstas a lograr autonom ía y posiciones de poder independientes, o a am pliar sus intereses en cuanto grupo”. 24 Ibid., pp. 173-176. 25 R alph B ra ib a n ti, "Externa! In d u cem en t o f P o litica l-A d m in istra tiv e D ev elo p m en t: An In stitu tio n a l S tr a teg y ”, en el lib ro d e B raib an ti, c o m p ., Political an d A dm in istrative Deve lopm ent, pp. 3 -1 0 6 , en la p. 3. 26 Ibid., p. 79. 27 Ibid., p. 105.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
503
Sin em bargo, Esm an cree que los burócratas, cuando se les presiona, “generalm ente optan por la seguridad para proteger sus carreras. Cuan do se enfrentan a adversarios poderosos, que disponen de influencia y de poder político, los burócratas que carecen de protección política fuerte se sienten desamparados".28 Brown m enciona la tendencia del poder político a inclinarse hacia el sector ejecutivo del gobierno y, dentro del ejecutivo, a pasar de los fun cionarios políticos a los em pleados públicos profesionales, y si bien re conoce que esto crea serias preocupaciones sobre el futuro del gobierno dem ocrático, opina que existe una urgente necesidad de fortalecer la rama ejecutiva. El peligro de que no se controle adecuadam ente a la bu rocracia es real y no puede ser elim inado, aunque sí reducido tratando de que la burocracia represente a la sociedad, m ediante un sistem a in terno de controles y contrapesos.29 Fritz Morstein Marx atribuye a las burocracias m eritocráticas que sur gieron en los Estados-nación occidentales m odernos haber contribuido a la viabilidad de un gobierno constitucional acom odándose a las exigen cias del sistem a político, participar en dar prioridad a ciertas exigencias sobre otras, cumplir con las responsabilidades del gobierno en forma expe dita y, en general, trabajar para lograr la estabilidad y la continuidad. Dicho autor m enciona la posibilidad, aunque no la seguridad, de que existan contribuciones sim ilares por parte de los em pleados públicos de mayor rango en las naciones nuevas, dado el crecimiento observable de un núcleo de administradores entrenados “en general relativamente jóvenes, atentos a las actitudes modernas y al m ism o tiem po partidarios del nue vo orden”, quienes “muestran una actitud profesional en el desarrollo dia rio de las actividades gubernam entales” y “están dejando una huella visi ble”. Dado que Morstein Marx cree que los funcionarios civiles de carrera no están estim ulados por la urgencia de asumir en forma directa el poder político, sino por una “neutralidad prudente”, no se preocupa por la pers pectiva de un gobierno a cargo de la élite burocrática, y considera que los em pleados públicos civiles de los países en desarrollo dependen en gran medida del apoyo del liderazgo político en varias clases de gobiernos “a cargo de un hombre fuerte”, pero sin ponerse ellos m ism os al frente.30 28 M ilton J. E sm a n , “T h e P o litics o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, en el lib ro d e Joh n D. M o n tg o m ery y W illiam J. Siffin, co m p s., Approaches lo D evelopm ent: Politics, A dm in istra tion and Change, N u ev a York, M cG raw -H ill, pp. 59-1 1 2 , en las pp. 8 1 -8 2 , 1966. 29 B ern ard E. B row n , N ew Directions in Com parative Politics, N u ev a York, A sia P ub lish ing H o u se, pp. 4 9 -5 1 , 1962. 30 F ritz M orstein M arx, “T he H igh er Civil S erv ice as an A ction G rou p in W estern Politi cal D evelop m en t" , en el lib ro d e L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d Political D evelop m ent, pp. 6 5 , 9 2 -9 5 . V éa se tam b ién su "Control an d R esp o n sib ility in A d m in istration : C o m p a ra tiv e A sp e cts”, en la obra d e H ead y y S to k es, co m p s., Papers, pp. 145-171.
504
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Otros autores coinciden con la proposición general de que el riesgo de poner en peligro un equilibrio político más estable en el futuro no ju sti fica la política deliberada de ahogar el desarrollo burocrático siem pre que exista un desequilibrio que favorezca a la burocracia. Lee Sigelm an ha sostenido que existen pruebas sustanciales de que "la presencia de un sistem a adm inistrativo nacional relativam ente m oderno constituye no un freno sino una condición necesaria para la m odernización de la sociedad, e incluso para el desarrollo político".31 Por ello, dicho autor favorecería los esfuerzos por desarrollar dichas capacidades donde ac tualm ente no existen. En otros trabajos hem os apoyado la opinión bási ca de que "el m ejoram iento de la burocracia puede ser más beneficioso que desventajoso".32 Weidner, evaluando los program as de asistencia técnica a la adm inistración pública, ha reconocido la conveniencia de m antener un equilibrio com petitivo entre los elem entos político y adm i nistrativo dentro del sistem a político, aunque al m ism o tiem po afirma: "Los responsables de los programas de asistencia técnica no pueden es perar que los sistem as políticos, sean del signo que fueren, maduren an tes de otorgar la ayuda".33 No deseando reconocer que el fortalecim ien to de la burocracia forzosam ente evitará un crecim iento paralelo en alguna otra área, W eidner dice que otra posibilidad consistiría en que una burocracia esclarecida y capaz desee y de hecho asum a el liderazgo con objeto de desarrollar los sectores m ás atrasados, con miras a alcan zar los objetivos del desarrollo. Por lo tanto, dicho autor se inclina a desaconsejar que se abandonen las mejoras burocráticas com o objetivo legítim o de los programas de ayuda externa. LaPalombara, quien con anterioridad había dem ostrado considerable escepticism o sobre la sabi duría de intentar ayudar a las burocracias que ya tendían a la dom ina ción, desde entonces ha adoptado un enfoque más selectivo al analizar las estrategias alternativas para desarrollar las capacidades adm inistra tivas en los países recientes. Dadas las abrumadoras exigencias de m a nejo de las crisis que a m enudo aquejan a las naciones en desarrollo, en la actualidad dicho autor opina que, sea cual fuere el aparato burocráti co que un país en desarrollo ha heredado, en general no se le debe debi litar sino fortalecer.34 31 L ee S ig e lm a n , “D o M od ern B u re a u c ra cies D o m ín a te U n d erd ev elo p ed P o lities? A T est o f th e Im b a la n ce T hesis", American Political Science R eview , vol. 66, n ú m . 2, p. 5 2 8 , 1972. V éa se ta m b ién su M odem ization and the Political System : A Critique an d Prelim inary E m pirical Analysis, S a g e P ro fessio n a l P apers in C om p arative P o litics, v o lu m e n 2, se r ie 0 1 -0 1 6 , B everly H ills, C aliforn ia, S a g e P u b lica tio n s, 1972. 32 Ferrel H ead y, " B u reau cracies in D ev elo p in g C o u n tr ie s”, en el lib ro d e R ig g s, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, p. 4 83. 33 E d w a rd W . W eid n er, Technical Assistance in Public A dm inistration Overseas: The Case for D evelopm ent A dm in istration, C h icago, P u b lic A d m in istra tio n S erv ice, p. 166, 1964. 34 J o se p h L a P a lo m b a ra, " A ltem ative S tr a teg ies for D ev elo p in g A d m in istra tiv e C ap ab ili-
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
505
Como podría esperarse, el debate que se ha resum ido está estrecha m ente ligado a una consecuente divergencia de opiniones sobre la estra tegia destinada a lograr un desarrollo político equilibrado, particular m ente enfocado al papel de las fuerzas externas que pueden intervenir en el proceso. Aquellos autores que se alarman por el desequilibrio burocrático ins tan com prensiblem ente a que la ayuda provenga del exterior sólo si está diseñada con sentido realista, con el propósito de lograr un mejor equi librio del sistem a político. Riggs ha presentado los más extensos argu m entos sobre dicha estrategia de ayuda, según la cual las decisiones de proveer o de retirar la ayuda se basarían principalm ente en las con se cuencias que se anticipen en lo relativo al m ovim iento hacia un cuerpo político m ás equilibrado del país que recibe dicha ayuda. Con base en el supuesto de que la im posición de control sobre una burocracia por parte del sistem a constitutivo es una tarea difícil en todo caso y que se volverá m ás difícil a m edida que la burocracia sea m ás poderosa, dicho autor recom ienda que se tom en medidas específicas para recortar la expansión burocrática y para fortalecer las potenciales agencias de control. Esto requeriría, entre otras cosas, una revaluación drástica de los objetivos de los programas de asistencia técnica, los cuales, en su opinión, han tendido a contribuir a la proliferación burocrática y a descuidar el crecim iento de las instituciones estrictam ente políticas. En consecuencia, dicho autor recomienda que en la mayoría, aunque no en todos los casos, se reduzcan los esfuerzos por ayudar a las burocracias y se aum enten correlativa m ente los programas de ayuda externa que contribuyan a fortalecer los ¡elementos del sistem a constitutivo, tales com o las legislaturas, los parti dos políticos y los m ecanism os de representación de los grupos de interés. De acuerdo con Riggs, “[...] las doctrinas adm inistrativas que han de m ostrado ser útiles en los Estados Unidos y en otros cuerpos políticos occidentales son de relativa utilidad en m uchos países no occidentales, donde existe un desequilibrio entre el poder de la burocracia y el poder que ejercen los sistem as constitutivos". Estos principios pueden contri buir a que se logre una mejora en el desem peño adm inistrativo de los sistem as políticos equilibrados, pero depreciarían aún más dicho desem peño en los sistem as políticos desequilibrados, donde "se debe otorgar prioridad a los esfuerzos por lograr el equilibrio, sea fortaleciendo el sis tema constitutivo o la burocracia, según cuál de estas instituciones cla ves sea m enos poderosa".35 ties in E m erg in g N a tio n s ”, en la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm in is
tration, pp. 1 7 1 -2 2 6 , en la p. 2 0 6 . 35 F red W. R ig g s, "The C on text o f D ev elo p m en t A d m in istration " , e n la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm inistration, p p . 7 2 -1 0 8 , e n las pp. 8 1 -8 2 .
506
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Esta afirm ación parecería desestim ar la eficacia de los esfuerzos ex ternos en lo relativo a la mejoría de la burocracia, excepto en los casos relativam ente raros de los países en desarrollo, donde ya se ha logrado un equilibrio entre la burocracia y el sistem a constitutivo. En caso de que el desequilibrio favorezca a la burocracia, lo cual es probable en la mayoría de los casos, Riggs parece indicar que la ayuda externa a la bu rocracia tendría el efecto doblem ente contraproducente de aum entar el grado de desequilibrio al aum entar aún más el poder de la burocracia y al m ism o tiem po dism inuir la calidad del desem peño adm inistrativo. Aun en sistem as políticos en los cuales el desequilibrio se debe a la debi lidad burocrática, la posición de Riggs parece consistir en que la ayuda externa de hecho podría contribuir a aum entar el peso político de la bu rocracia, provocando una dism inución en la capacidad operativa, pues dicho autor sostiene que en los sistem as políticos desequilibrados, más allá de la forma asum ida por el desequilibrio, es probable que los es fuerzos realizados por los sistem as políticos occidentales para fortalecer la burocracia “socaven aún más el desem peño adm inistrativo”. Su con clusión parece restringir marcadam ente las perspectivas beneficiosas del m ejoram iento burocrático inducido desde el exterior. Por el contrario, en las entidades políticas burocráticas en las cuales el desequilibrio se debe a las debilidades del sistem a constitutivo, Riggs al parecer es optim ista sobre las posibilidades de una intervención exitosa en el fortalecim iento de estos elem entos en el sistem a político. Dicho autor realiza una serie de sugerencias sobre cursos de acción que pueden fortalecer las instituciones extraburocráticas, aunque no indica cóm o podrían tom arse estas medidas ante la inexistencia de una solicitud concreta por parte del liderazgo político del país en cuestión. Se m en ciona la necesidad de crear “programas sensatos para el desarrollo polí tico",36 sin darse ninguna indicación práctica sobre cóm o hacerlo. La sugerencia más concreta que dicho autor parece hacer es que “se debe prestar atención al estudio intensivo de la ecología política de la adm i nistración com o requisito necesario para la form ulación de ayuda técni ca efectiva y de una política exterior realista, preocupada por los obje tivos de desarrollo".37 Además de su posición básica de que no se debe ayudar a las burocra cias de los sistem as políticos desequilibrados, Riggs tam bién sostiene que, en cuanto materia de la política exterior estadunidense, tam poco se debe auxiliar a los sistem as políticos equilibrados que no son dem ocrá ticos. En otras palabras, es posible encontrar cierta forma de equilibrio 36 R ig g s, “B u re a u c ra ts an d P olitical D e v e lo p m e n t”, p. 166. 37 R iggs, "R elearn in g an O íd L esson: T he P olitical C on text o f D e v elo p m en t A d m in istra tion", Public A dm inistration R eview , vol. 25, n ú m . 1, pp. 7 0 -7 9 , en la p. 79, 1965.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
507
en una entidad política en la cual el sistem a constitutivo no presenta oportunidades de com petencia entre dos o m ás partidos, sino que está dom inado por un partido único. De acuerdo con su análisis general, “nuestras doctrinas adm inistrativas son adecuadas en cuanto a las nece sidades de dichos gobiernos, así com o respecto de aquellos gobiernos que son dem ocráticos. Sin em bargo, si uno de los objetivos de la políti ca exterior estadunidense consiste en alentar los regím enes dem ocráti cos, sería deseable no prestar asistencia a gobiernos no dem ocráticos, aun a aquellos que podrían beneficiarse de dicha ayuda".38 Riggs invoca a W oodrow W ilson en apoyo de su opinión, sosteniendo que W ilson consideraba que los valores dem ocráticos son m ás im portantes que la eficiencia administrativa, por lo cual se escandalizaría al ver que los es tadunidenses exportan doctrinas y prácticas adm inistrativas que p o drían ser de ayuda a gobiernos autoritarios.39 La estrategia de Riggs sobre la inducción externa del desarrollo equi librado exige, entonces, que se evite deliberadam ente la transferencia de tecnología administrativa, excepto en los raros casos en que los países en desarrollo tengan sistem as políticos equilibrados que adem ás sean dem ocráticos en el sentido de poseer un sistem a de partidos com peti tivo, y que al m ism o tiem po se adopte una postura agresiva tendiente a promover los distintos programas de ayuda que perm itan fortalecer el sistem a constitutivo, especialm ente en lo relativo a la com petitividad, con excepción de los raros casos en que el desequilibrio se base en la prevalencia del sistem a constitutivo. Esta política se relaciona con la fir m e creencia expresada a m enudo por Riggs de que aun “los programas mejor intencionados y supuestam ente ‘apolíticos’ de ayuda bilateral e internacional suelen tener el efecto no buscado de fortalecer y expandir el poder burocrático en los países del Tercer M undo”, y de que los siste mas políticos burocráticos a los cuales se ayuda tienen una capacidad de perm anencia sorprendente, que im probablem ente evolucionarán ha cia sistem as políticos más equilibrados, y que serán controlados a largo plazo sólo si son derrocados por m ovim ientos revolucionarios marxistas o neotradicionales.40 Entre otros, Ralph Braibanti y yo hem os cuestionado enérgicam ente los rasgos claves de esta estrategia destinada a inducir el desarrollo polí tico equilibrado m ediante fuentes externas. El problem a no reside en cuán deseable es, desde el punto de vista de un país com o los Estados 38 R ig g s, "The C on text o f D ev elo p m en t A d m in istra tio n ”, pp. 8 2-83. 39 R ig g s, “R elea rn in g an O íd L e sso n ”, pp. 70-72. 40 R iggs, “T h e E c o lo g y an d C on text o f P ub lic A d m in istration : A C o m p a ra tiv e P ersp ectiv e”, Public A dm inistration Review , vol. 40, n ú m . 2, pp. 107-115, e n la p. 114, m arzo-ab ril d e 1980.
508
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Unidos, contribuir en la m edida de lo posible a que se conviertan en realidad las perspectivas de avance hacia un sistem a político más equili brado con características dem ocráticas. Antes bien, la cuestión consiste en determ inar cuál es la mejor forma de lograr esto, dentro de las op cio nes con que realm ente cuentan los países a los cuales se brinda dicha ayuda. Una consideración de importancia, por supuesto, es determ inar si, en los cuerpos políticos de tipo burocrático, el fortalecim iento de las burocracias que ya son predom inantes reducirá las perspectivas de m o vim iento hacia un mejor equilibrio. Riggs considera que dicho resultado es prácticam ente axiomático; por el contrario, Braibanti cree que la re forma burocrática tiene un efecto penetrante en las dem ás instituciones y estructuras, por lo cual jam ás se debe escatim ar la ayuda externa a este efecto sobre la única base de que primero se debe lograr el equili brio político que el país donante considera deseable. Yo concuerdo con esta opinión. Desde luego, esta actitud hacia la prestación de ayuda externa con ob jeto de mejorar la burocracia no im pide un deseo sim ilar por contribuir a los esfuerzos destinados a mejorar las posibilidades de otros elem en tos dentro del sistem a político. Por el contrario, com o ya se señaló, Braibanti presupone que "es deseable el fortalecim iento estratégico de tantas instituciones, sectores y estructuras com o sea posible”.41 Sin em bargo, la ayuda externa a instituciones que integran el sistem a constitu tivo sólo puede brindarse de acuerdo con serias lim itaciones prácticas. Braibanti exam ina varios aspectos de este problema, incluidos los programas de ayuda externa destinados al fortalecimiento de partidos po líticos, legislaturas, instituciones de desarrollo com unitario y cuerpos de ciudadanos de carácter consultivo.42 Por ejemplo, en relación con las propuestas realizadas por Sam uel H untington y por otros autores de que los Estados Unidos deben procurar fortalecer los partidos políticos com o parte de los esfuerzos de ayuda externa, Braibanti señala las di ficultades que esto entraña tanto para el país donante com o para el que recibe la ayuda. Si la ayuda se presta sólo al partido de m asas dom inan te, se contraría el fin de la política exterior relativo a la prom oción de la com petitividad política. En los países que cuentan con un sistem a bi partidista es posible ayudar a am bos partidos, pero por otra parte el hecho de que existan dos partidos que com piten entre sí parecería dis m inuir los m otivos políticos de la intervención. Braibanti señala luego que "en los Estados nuevos donde existen m ás de dos partidos, o dos partidos que se reparten el poder en forma muy desigual, el apoyo acti vo a dichas facciones por los Estados Unidos parece especialm ente peli41 B ra ib a n ti, "External In d u cem en t o f P o litica l-A d m in istra tiv e D e v e lo p m e n t”, p. 79. 42 Ibid., pp. 7 9 -1 0 3 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
509
groso”. Braibanti detalla las razones, sea que se les proporcione idéntico apoyo a todos los partidos o que se “certifique” a los partidos a los que se prestará ayuda.43 En cuanto al país que recibe ayuda para los partidos, tam bién allí hay m otivos de resistencia. En algunos casos puede existir una clara prohi bición legal de que los partidos políticos reciban ayuda externa. En gene ral, sea que exista una ley de este tipo o no, prevalece la opinión de que el apoyo externo deliberado a los partidos políticos, se trate de todos o de unos cuantos a los cuales se “certifica", requeriría “sondear los tejidos más delicados del sistem a social. Este sondeo no es ni puede ser con gruente con las sensibilidades poscoloniales relativas a la soberanía”.44 El fortalecim iento de los cuerpos legislativos constituye otro m odo fre cuentem ente m encionado de controlar el poder burocrático y de m ejo rar el equilibrio político. Este m étodo presenta problem as algo similares, aunque m enores, en particular si la atención se concentra en el mejora m iento de la infraestructura legislativa si presta servicios de personal en áreas com o la investigación y la redacción de proyectos de ley. La trans ferencia de tecnología parlamentaria de este tipo se ha llevado a cabo con éxito más a m enudo en los años recientes que en el pasado. Braibanti propone, entonces, lo que describe com o una estrategia ge neral “algo ecléctica” para la inducción externa del desarrollo político, la cual se concentra en el fortalecim iento del mayor núm ero de institu ciones posible, incluidas las instituciones burocráticas que ya estén for talecidas. Si se quiere lograr el éxito en los programas de ayuda externa, independientem ente del objetivo que se tenga, será condición necesaria gozar de la aceptación del liderazgo político de la nación que recibe la ayuda. Con base en su opinión de que “va m ás allá de las posibilidades de la nación que presta la ayuda acelerar directa y deliberadam ente la politización", dicho autor señala que “la m anipulación del orden social am plio [...] ya no es posible desde el punto de vista político y se vuelve cada vez más improbable. [...] La estim ulación del proceso político o el fortalecim iento deliberado de élites opuestas im plica una introm isión en política interna”, lo cual es inaceptable para los líderes de los E sta dos recién independizados.45 Yo tam bién he intentado subrayar la im portancia fundam ental de que los líderes políticos de las naciones nuevas tengan la oportunidad de ele gir distintas opciones entre los programas de ayuda externa. Específica mente, estas opciones pueden incluir la solicitud de ayuda sólo para for 43 Ibid., p. 80. 44 Ibid . , p. 81. 45 B ra ib a n ti, " A d m in istrative R eform in th e C on text o f P o litica l G ro w th ”, e n la ob ra d e R iggs, c o m p ., Frontiers o f D evelopm ent A dm in istration , pp. 2 2 7 -2 4 6 , en las pp. 229 y 2 32.
510
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
talecer la burocracia y mejorar el nivel de desem peño adm inistrativo, la com binación de este tipo de apoyo con ayuda externa destinada a des arrollar instituciones de tipo no burocrático, o la concentración exclusi va de este últim o aspecto. Como ya he dicho, respecto de los países que estam os dispuestos a ayudar, com o cuestión de po lítica nacional, no debem os suspender los esfuerzos destinados a proporcio nar asistencia técnica a la adm inistración al juzgar que en ese m om ento el sis tema político no se adapta a nuestras especificaciones para una dem ocracia política eficiente, ni siquiera con base en la preocupación de que dicha clase de ayuda pueda dism inuir las posibilidades de lograr un sistem a político de ese tipo en el fu tu ro.46
Ciertos líderes de los E stados-nación en desarrollo actuales pueden sostener legítim am ente que deberían elegir, entre las posibilidades de ayuda externa, la que mejor se adapte a sus preferencias políticas. Dada esta com prensible actitud, las perspectivas de éxito son escasas si por política sólo se proporciona ayuda en circunstancias que el país donan te considere que contribuyen de manera positiva al logro del desarrollo político deseable. Probablem ente se rechazará un programa com binado en el cual se proporcione asistencia para el m ejoram iento de la adm inis tración sólo si se acom paña de programas destinados a fortalecer las instituciones políticas que se considere que tienen el potencial de ejer cer un control adecuado sobre la burocracia. Es prácticam ente seguro que un régim en de élite burocrática sum am ente arraigado, para el cual está destinada esta estrategia, la rechazará. En sum a, el país que proporciona la ayuda no está en una posición favorable que le perm ita insistir sobre las condiciones en las cuales dará dicha ayuda com o m étodo para estim ular el desarrollo político equili brado. Es im probable que los planificadores de los países donantes dejen alguna influencia en lo relativo a la guía externa para lograr el desarrollo político en los países nuevos. U tilizando el sentido com ún, ¿por qué se habría de esperar esto? ¿Existe algu na cuestión en la cual se espere que los sensibles líderes de los nuevos Estados m uestren m ayor resquem or que en el hecho de que extranjeros les digan lo que deben realizar para lograr un desarrollo político adecuado, juzgado a partir de una norm a externa? [...] Un punto esencial que se debe tener en cuenta, m ás allá de los juicios sobre las estrategias de crecim iento social equilibradas y desequilibradas, es la im potencia relativa de los diseñadores de política extranjeros frente a la de los políticos internos.47 46 H ead y, " B u rea u cracies in D ev elo p in g C ountries", p. 4 76. 47 Ibid., pp. 4 7 8 , 4 80.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
51 I
LaPalombara tam bién cree que “la evidencia m uestra claram ente que poco se puede lograr en cuanto al aum ento o al m ejoram iento de la ca pacidad administrativa, si quienes están en favor de dichos cam bios no procuran un apoyo franco, continuo y persistente del liderazgo político central".48 LA HIPÓTESIS DEL DESEQUILIBRIO PUESTA A PRUEBA
Durante m ucho tiem po se debatió la relación entre el desarrollo buro crático y el desarrollo político, junto con sus estrategias relacionadas para alcanzar el equilibrio en el desarrollo, con escasa relación con los datos transnacionales que pudieran ayudar. Lee Sigelm an trató de po ner rem edio a esta deficiencia aplicando dos pruebas diferentes a la lla mada hipótesis del desequilibrio.49 Posteriorm ente, Richard Mabbutt aplicó una tercera prueba, en seguim iento de los estudios de Sigelm an.50 Como ya se ha señalado, según la hipótesis del desequilibrio, la pre sencia de una burocracia muy desarrollada reduce la probabilidad que tienen los países del Tercer Mundo de alcanzar el desarrollo político. Como dice Sigelm an, lo s p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l a r g u m e n t o d e q u e e l d e s a r r o l lo b u r o c r á t ic o r e t a r d a la s p e r s p e c t iv a s d e l d e s a r r o llo p o l í t i c o s o n la s s i g u i e n t e s p r o p o s i c i o n e s :
a ) e l n i v e l r e l a t i v a m e n t e a l t o d e d e s a r r o ll o b u r o c r á t i c o e n lo s p a í s e s j ó v e n e s f o m e n t a e l e x c e s o d e p a r t i c ip a c ió n d e la b u r o c r a c i a e n e l c u m p l i m i e n t o d e f u n c io n e s g u b e r n a m e n ta le s y p o lític a s , y
b)
d ic h o e x c e s o d e p a r tic ip a c ió n r e ta r d a
e l c r e c i m i e n t o d e i n s t i t u c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s v i a b l e s .51
Para probar la segunda propuesta faltaban datos, por lo cual Sigel man se propuso probar la primera, que por otro lado era la más im por tante y para la cual se contaba con suficientes datos. C om enzó por for mular la hipótesis por investigar de manera más precisa: “En los países p olíticam ente subdesarrollados existe una correlación positiva entre: a) el nivel de desarrollo burocrático, y b) el exceso de participación buro crática en las funciones política y gubernam ental”.52 La confirm ación de 48 L aP a lom b a ra , " S trategies for D ev elo p in g A d m in istrative C ap ab ilities", p. 192. 49 Lee S ig e lm a n , "Do M odern B u re a u c ra cies D o m in a te U n d erd ev elo p ed P olities? A T est o f th e Im b a la n ce T hesis", American Political Science Review , vol. 6 6 , n ú m . 2, pp. 5 2 5 -5 2 8 , 1972, y " B u reau cratic D ev elo p m en t an d D o m in a n ce: A N e w T est o f th e Im b a la n ce T h e s i s ”, Western Political Quarterly, vol. 27, n ú m . 2, pp. 3 0 8 -3 1 3 , 1974. 50 R ich a rd M ab b u tt, “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d P o litica l D o m in a n ce : An A n alysis an d A ltern ative T est o f the Im b a la n ce T h e s is”, 33 pp., m im eo g ra fia d o , 1979. 51 S ig e lm a n , "Do M o d ern B u re a u c ra cies D o m in a te ? ”, p. 525. 52 Ibid. S e e lim in a r o n las cu rsiv a s q u e a p arecían en el origin al.
512
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
esta hipótesis sustentaría la tesis del desequilibrio y su rechazo arrojaría una som bra de duda sobre ella. A fin de hacer operativos los conceptos fundam entales del desarrollo y de exceso de participación burocráticos en térm inos de los datos dispo nibles, Sigelm an recurrió a dos fuentes distintas. De la obra de Banks y Textor53 utilizó la variable “índole de la burocracia”, la cual separa a las burocracias nacionales en cuatro categorías, tres de ellas aplicables a los países en desarrollo. En su análisis, Sigelm an igualó la categoría “semimoderna" con un nivel más elevado de desarrollo burocrático, y las categorías “poscolonial” y “de transición" con un nivel más bajo de des arrollo burocrático, con lo cual se consigue una división m ás o m enos pareja entre países. La obra de Almond y Colem an54 se apoyó en los ju i cios expresados por los peritos en los tem as pertinentes, en térm inos del m odelo propuesto por Coleman en el capítulo final del volum en, en el cual clasifica a los países según sus burocracias, “participen en exceso" o “no participen en exceso” en el cum plim iento de funciones “políticas" y "gubernamentales”, consideradas por separado. Según el criterio de Sigelm an acerca de las naciones que deben co n si derarse políticam ente subdesarrolladas, 57 países de Latinoam érica, Asia y Africa aparecen tanto en el análisis de Almond-Coleman com o en el de Banks-Textor. Con base en este grupo com ún de países política m ente subdesarrollados, Sigelm an llegó a la conclusión de que la rela ción es negativa antes que positiva entre el desarrollo burocrático y la participación excesiva: La m ayor parte de las burocracias relativam ente desarrolladas no participa en exceso: sólo seis de las 30 burocracias desarrolladas participan excesivam ente en funciones políticas y sólo 10 de 30 participan excesivam ente en funciones gubernam entales. Por otro lado, la am plia m ayoría de las burocracias su bd es arrolladas participa en exceso: 19 de las 27 burocracias subdesarrolladas parti cipan excesivam ente en funciones políticas, m ientras que 22 de las 27 lo ha cen en las funciones gubernam entales.55
Alegando que su estudio efectivam ente contraría el argum ento de que las burocracias m odernas inhiben el desarrollo político m ediante el exce so de participación, pero reconociendo que dichos resultados van en contra de la opinión generalizaba, Sigelm an hizo una réplica de su pri mer estudio, utilizando otros datos para exam inar nuevam ente la rela 53 A rthur S. B a n k s y R ob ert B. T extor, A Cross-Polity Survey, C am b rid ge, M a ssa c h u se tts, mit P ress, pp. 1 1 2 -1 1 3 ,1 9 6 3 . 54 G ab riel A lm on d y J am es S. C olem an , co m p s., The Politics o f the Developing Areas, P rin ceto n , N u ev a Jersey, P rin ceto n U n iversity P ress, 1960. 55 S ig e lm a n , “D o M od ern B u re a u c ra cies D o m ín a te? ”, p. 528.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
5 13
ción entre el desarrollo burocrático y el dom inio burocrático. Al poner la teoría del desequilibrio nuevam ente a prueba, en lugar del esquem a de clasificación de Banks-Textor para m edir el desarrollo burocrático, Sigelm an em pleó una variable denom inada “grado de eficacia adm inis trativa”, utilizado por un par de econom istas para separar las burocra cias nacionales en tres categorías.56 Esta m edida del desarrollo buro crático agrupa a los países cuyos sistem as de adm inistración pública se caracterizan por: a) burocracias razonablem ente eficaces sin corrupción generalizada ni inestabilidad en materia de políticas en los niveles adm i nistrativos superiores; b ) considerable ineficacia burocrática en la cual la corrupción es corriente y la inestabilidad de políticas es moderada; c) extrema ineficacia burocrática, probablem ente com binada con amplia corrupción, inestabilidad política, o ambas. Sigelm an consideró que esta variable es mejor que la m edida de Banks-Textor, pues resulta explíci tam ente ordinal y m enos am bigua en sus criterios para agrupar países. Para m edir el dom inio burocrático, en la nueva prueba Sigelm an uti lizó el esquem a de clasificación que yo em pleé en la versión original de este estudio para poner de relieve la función política de la burocracia en diversos países en desarrollo. De las seis categorías que aparecen en di cho plan de clasificación, puso juntos a los regím enes tradicional-autocrático y burocrático. A las burocracias de los países de am bos grupos las clasificó com o “sum am ente dominantes", ya que se ubicaban “en el centro del escenario del poder político”. A los países que figuran en las otras cuatro categorías, en los cuales los regím enes tienen sistem as com petitivos poliárquicos o de partido dom inante que m antienen la p osi ción de poder de la burocracia relativamente limitada, los clasificó com o burocracias “de bajo dom inio”. En este caso, Sigelman tam bién pensó que para la nueva prueba había encontrado una manera mejor de m edir el dom inio burocrático que las clasificaciones de “exceso de participación” que había aplicado en el primer estudio, pues dichas clasificaciones son "un indicador imperfecto de dominio, en el sentido de que las burocracias politizadas no forzosamente dominan sus sistem as políticos”, mientras que el m étodo del régimen político m ide el dom inio burocrático “direc tam ente en térm inos de distribución de poder político-burocrático”.57 La m uestra para la nueva prueba consistió en 38 países en desarrollo que aparecían en los dos estudios, es decir, Adelman-M orris y Heady. La tabulación de las dos variables reveló, com o en el estudio anterior, que los casos se distribuían en forma exactam ente opuesta al patrón predicho por la hipótesis del desequilibrio. 56 Irm a A d elm a n y C yn thia T aft M orris, Society, Politics, an d E conom ic Developm ent: A Q u antitative Approach, B a ltim o r e, M aryland, J o h n s H o p k in s P ress, pp. 7 7-78, 1967. 57 S ig e lm a n , " B u reau cratic D ev elo p m en t an d D o m in a n c e ”, pp. 3 1 0 -3 1 1 .
514
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Las burocracias muy desarrolladas no son dom inantes en los sistem as políti cos m enos desarrollados. De todas las burocracias que han alcanzado un alto grado de desarrollo [...] ninguna es políticam ente dom inante. Más bien son las burocracias de nivel “bajo” y, en m enor m edida, de nivel "m edio” de desarro llo las que dom inan sus sistem as políticos, las prim eras por un m argen elevad ísim o (11-2) y las segundas apenas por m ayoría (9-8). Por lo tanto, los resul tados m uestran una nueva y sorprendente evidencia de que la hipótesis de la relación positiva entre el desarrollo burocrático y el d om in io no pasa la prue ba em pírica.58
La aseveración de Sigelm an acerca de la im portancia de sus resulta dos parece justificarse, y hasta la fecha nadie ha contradicho su afirma ción de que sus dos estudios deben tom arse “con sum o escep ticism o ha cia la hipótesis de que las burocracias modernas dom inan en los cuerpos políticos m enos desarrollados".59 Richard Mabbutt criticó a Sigelm an por encontrar deficiencias con ceptuales y m etodológicas en su investigación de la hipótesis del des equilibrio, y em prendió su propia prueba em pírica, en la cual trata de poner remedio a estas supuestas deficiencias. Su preocupación era que en el análisis debían incluirse tanto a las burocracias civiles com o a las m i litares, y que se debía revisar el concepto de “desarrollo burocrático" para hacer hincapié en la “importancia del poder burocrático" com o elem ento clave del cual se supone que produce una tendencia hacia el alto dom inio burocrático. La prueba dem ostró que la m edida revisada de la relación entre la im portancia del poder burocrático y la variable del dom inio burocrático no era significativa, lo cual perm ite una vez más rechazar la hipótesis del desequilibrio y a la siguiente conclusión por parte de Mabbutt: “Está claro que la hipótesis del desequilibrio en sus di ferentes versiones no está sustentada por pruebas em píricas".60 El con sejo de M abbutt es que se debe m antener un saludable escep ticism o acerca de un supuesto efecto negativo o positivo sobre el sistem a políti co com o consecuencia del desarrollo burocrático. Los análisis de Sigelm an y Mabbutt increm entan las dudas acerca de la validez de la hipótesis del desequilibrio, sin que ello acalle el debate respecto a la relación entre el desarrollo burocrático y el político. Yo re cibí los resultados de estos estudios con satisfacción, pues prestan apo yo a mi propia opinión, expresada con anterioridad, pero se deben tener en cuenta las consideraciones que puedan suscitar dudas sobre las con clusiones a que se llegó. Una de ellas es que durante el paso del tiem po 58 ¡bid., p. 3 12. ™ Ibid., p. 3 13. 60 M ab b u tt, “B u rea u cra tic D ev elo p m en t an d P olitical D o m in a n c e ”, p. 29.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
515
desde que Sigelm an hizo su segundo estudio, los cam bios políticos en los países incluidos en su muestra pueden haber cam biado la relación. Es verdad que por lo m enos en seis de los países clasificados com o “de bajo dominio" con base en los datos tom ados en 1966, seis de los re gím enes com petitivos o de partido dom inante fueron rem plazados por regím enes burocráticos elitistas de algún tipo (Argentina, Brasil, Chile, Ghana, las Filipinas y Turquía). Sin embargo, con la excepción de Ghana, los países m encionados se han vuelto a alejar de la burocracia elitista, al m enos por el m om ento. La mayoría de estos países caían en el nivel in term edio de desarrollo burocrático, de m odo que una redistribución produciría pocos cam bios en el núm ero de casos en los cuales las buro cracias en el nivel m edio de desarrollo pasaran a ser “sum am ente dom i nantes”. El altísim o margen por el cual las burocracias en el nivel bajo de desarrollo dom inan sus sistem as políticos no se vería alterado. Igual mente, habría apenas un ligero cam bio en el reducido núm ero de casos de burocracias de alto nivel de desarrollo que dom inan políticam ente. Por supuesto, estas dos últim as relaciones son la evidencia m ás im por tante de un nexo negativo antes que positivo entre el desarrollo burocrá tico y el exceso de participación burocrática o dom inio en el sistem a político. Otra aseveración es que la experiencia en países específicos parece contradecir el argum ento de Braibanti de que las burocracias elitistas pueden encabezar el desarrollo económ ico y político y de que las buro cracias deben ser fortalecidas independientem ente de su velocidad de m aduración política. Claude S. Phillips cita la experiencia de Nigeria61 y afirma que la burocracia que entre 1966 y 1979 estuvo libre de las trabas del control político y fue favorecida con recursos provenientes del petró leo, no logró alcanzar el desarrollo político o económ ico, lo cual su sten ta la postura de que las instituciones políticas deben ser fortalecidas al m ism o tiem po que las burocráticas. Sin discutir esta interpretación de lo sucedido en Nigeria,62 es im portante señalar que Braibanti no dijo que se puede depender de las burocracias para que desem peñen dicha función, y que las conclusiones de Sigelm an se referían a tendencias ge nerales, no a resultados necesarios en casos específicos. Tras rechazar la 61 C lau d e S. P h illip s, "P olitical versu s A d m in istra tio n D ev elo p m en t: W h at th e N ig eria n E x p er ie n c e C o n trib u tes”, A dm inistration an d Society, vol. 20, n ú m . 4, pp. 4 2 3 -4 4 5 , feb rero d e 1989. 62 O tros ven d e m a n era d ife ren te la situ a c ió n n igerian a. P or ejem p lo , L ap id o A d am olekun, d e n a c io n a lid a d n igerian a, cree q u e ta n to las in stitu c io n e s a d m in istr a tiv a s c o m o las p o lític a s del p a ís so n fu n d a m e n ta lm e n te d éb iles, y q u e la p ro p u esta d e q u e "el d esa r ro llo d e la s in stitu c io n e s a d m in istra tiv a s en E sta d o s n u ev o s c o m o N ig eria d e b e llevarse a ca b o m á s le n ta m e n te , m ien tra s q u e lo s e s fu e r z o s d eb en c o n c en tra rse en el d esa r ro llo d e las in s titu c io n e s p o lític a s [ ...] ten d ría c o n se c u e n c ia s ca ta stró fica s. La p ro p u esta m á s ú til para
516
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
hipótesis del desequilibrio, Sigelm an hizo hincapié en que él no negaba el efecto adverso de las burocracias dom inantes sobre el surgim iento de instituciones políticas vigorosas. C oncediendo que probablem ente el desarrollo político se vea im pedido por el dom inio burocrático, sus re sultados indican que el desarrollo político puede verse facilitado en vez de retardado por el desarrollo burocrático, porque “en corte transversal, cuanto m ás alto sea el nivel de desarrollo burocrático, m ás bajo será el nivel de dom inio burocrático. [...] Lejos de inhibir el crecim iento de las instituciones políticas, el desarrollo burocrático acom paña al desarrollo político, y bien puede desarrollar un papel im portante en él".63 Puesto que la evidencia en cuanto a las tendencias generales es preli m inar y la im portancia de casos particulares puede ser la excepción, el debate continuará acerca de la relación entre el desarrollo p olítico y el burocrático.
IMPORTANCIA DE LA VARIACIÓN DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
En el capítulo n se formularon ciertas preguntas (p. 118) acerca de las burocracias de orden superior en diversos tipos de regím enes políticos. El estudio com parativo de la adm inistración pública no ha avanzado todavía lo suficiente para proporcionar respuestas satisfactorias a todos estos interrogantes en la gama com pleta de los sistem as políticos exis tentes. En parte, el problem a se debe a la falta de con sen so sobre qué y cóm o comparar, pero es al m ism o tiem po más im portante y elem ental que la preocupación sobre la conceptualización y la m etodología. La fal ta o lo inadecuado de inform ación confiable acerca de las estructuras burocráticas y del com portam iento en una gran m ayoría de los Estadosnación del m undo m oderno continúa siendo un inconveniente grave. Pese a la gradual acum ulación de estudios aplicables, el ritm o de pro greso ha sido decepcionante, el acceso a m uchos trabajos valiosos es di fícil, y son dem asiado pocos los estudios transnacionales organizados que se han llevado a su fin. Lo que resulta cada vez más obvio es la sum a im portancia de la varia ción entre regím enes políticos com o principal factor explicativo de la variación entre burocracias públicas, lo cual hace que sea esencial inN ig eria sería el d esa r ro llo d e in stitu c io n e s a d m in istra tiv a s fu ertes, c u y o fu n c io n a m ie n to se r e c o n c ilie c o n el c o n c e p to in stru m e n ta l d e la a d m in istr a c ió n , y a se a e n la tra d ició n e u ro p ea d e la s d e m o c r a c ia s lib era les o c c id e n ta le s o en lo s E sta d o s c o m p r o m e tid o s c o n la teo ría d e m o c r á tic a m arxista". Politics an d A dm inistration in Nigeria, Ib a d á n , S p ectru m B o o k s, a s o c ia d o c o n H u tc h in s o n d e L on d res, p. 169, 1986. 63 S ig e lm a n , “B u re a u c ra tic D ev elo p m en t an d D om in an ce" , pp. 3 1 2 -3 1 3 .
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
517
tensificar los esfuerzos para remediar las lagunas que existen en la in form ación confiable. Entre tanto, lo que se puede decir en general es que sabem os m ucho más acerca de los países desarrollados que acerca de los países en desarrollo, y entre los primeros sabem os más sobre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alem ania que sobre Japón, Rusia o China. Asim ism o, dentro de los países en desarrollo, nuestro co nocim iento, escaso a lo sum o, es relativam ente m ayor en cantidad y en calidad con respecto a países que antes de independizarse tuvieron un prolongado periodo colonial, com o la India o las Filipinas, o respecto a países que obtuvieron su independencia hace m ucho o que m antuvieron su identidad sin interrupción, com o los países latinoam ericanos o Tai landia, que acerca de los países nuevos del M edio Oriente o de África, con sus fronteras arbitrariamente marcadas en un mapa, o de los países que adoptaron el com unism o en las últim as décadas para terminar re chazándolo. Nuestra capacidad para responder a tales preguntas tam bién varía de una pregunta a otra. Para lo que estam os m enos preparados es para com parar las características internas de funcionam iento de las burocra cias nacionales. Unos cuantos sistem as occidentales han sido estudia dos a fondo, y siguen apareciendo nuevas evaluaciones de ellos. Pese a que en años recientes se ha visto un alentador aum ento de actividad académ ica por parte de estudiosos de países no occidentales, pocos son los países de este tipo en los que se ha em prendido una investigación si milar. En m uchos casos no se dispone de inform ación sobre el funcio nam iento de dichos sistem as, o sólo podem os guiarnos por com entarios im presionistas o incidentales. Es poco lo que sabem os sobre las pautas internas de conducta en burocracias individuales, o sobre el alcance de la uniform idad o de la variación entre ellos. Éste es un aspecto que to davía necesita atención sistem ática en forma urgente. Para la segunda pregunta, acerca de hasta qué punto la burocracia es m ultifuncional, tenem os una base un poco m ás firme en la cual apoyar nos para responder. Como m ínim o podem os decir que existe una re lación entre la modernidad política y lo específico de la función bu rocrática. Las burocracias en los países más desarrollados se asem ejan al m odelo difractado, que tiene una actividad funcional más lim itada para la burocracia; lo probable es que en los países m enos desarrollados la burocracia sea más m ultifuncional, participando activam ente en la form ulación de reglas y de políticas, incluso en la expresión y acum ula ción de intereses. Todavía no tenem os estudios de casos detallados acer ca del alcance de la actividad burocrática en la m ayoría de los países más desarrollados y en algunos de los m enos desarrollados. La pregunta que mejor podem os contestar es la tercera, acerca de los
518
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
m edios para ejercer controles externos sobre la burocracia y la efectivi dad de dichos controles. Estos tem as han sido de interés durante m ucho tiem po en los cuerpos políticos desarrollados, y en fecha m ás reciente han sido explorados en tratados sobre regím enes políticos en desarrollo. La cuestión principal en este caso no es si el desarrollo político se ha lla desequilibrado hasta la fecha en num erosos países que están sur giendo, sino que se les juzga según las norm as de equilibrio en un sis tema político m oderno que no es totalitario. Esto ya se reconoce y la explicación no resulta difícil de encontrar. Es una com binación de dos factores básicos: la herencia colonial de la regla burocrática que la nue va nación heredó tras su independencia, y el requisito inevitable de un nivel m ínim o de com petencia administrativa que posibilite la sim ple su pervivencia política. Sería políticam ente suicida para un país que se debate con instituciones políticas no burocráticas rudim entarias insistir en que, para m antener el equilibrio, la burocracia deliberadam ente se reduzca al m ism o nivel de ineptitud. Más bien, com o ya se ha dicho, se trata de saber si el deseo de poder por parte de la burocracia es tan predecible, y el gobierno burocrático tan inevitable (a m enos que se le oponga resistencia) que este resultado debe ser contratacado siem pre que sea posible m ediante lim itaciones al desarrollo burocrático y un m ejoram iento continuo y sistem ático de las potenciales fuentes no burocráticas de poder político. Un tem a secun dario pero im portante es la factibilidad de dicha estrategia por parte de las fuerzas externas que puedan tratar de m oldear el curso futuro de un cuerpo político en desarrollo. Debe reconocerse que no se cuenta con los datos necesarios para dar respuesta definitiva a esta pregunta, pero lo que sabem os nos hace ver que debem os actuar con precaución antes que con confianza en el uso de algún esquem a analítico que meta a todas las dem ocracias en d es arrollo en un solo molde. Como señala Morstein Marx, “los em pleados civiles superiores, vistos com o grupo que ejerce influencia sobre el des arrollo político de un país, por lo general dejan huellas casi im posibles de distinguir. Su función no es fácil de evaluar ni de predecir. Aparte de las variaciones institucionales, debem os dar cabida a diferencias no sólo entre países, sino tam bién entre etapas de la evolución de un país”.64 Las opciones con que cuenta la burocracia van desde la defensa ciega del statu quo hasta la ardiente propuesta de reforma fundam ental, pa sando por la actitud de sim plem ente no inm iscuirse en cosas de políti ca. W eidner sugiere que la función de la burocracia, com parada con las 64 F ritz M o rstein M arx, "The H ig h er Civil S erv ice a s an A ction G rou p in W estern P o liti cal D e v e lo p m e n t”, en el lib ro d e L aP alom b ara, c o m p ., Bureaucracy an d P olitical D evelop m ent, pp. 6 2 -9 5 , en la p. 75.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DU LOS S IS I I M A S l'O I I I IC O S
S |9
funciones de otras partes del gobierno o de la sociedad, "varía m ucho de un país a otro con respecto a la form ulación original y a la posterior m odificación y refinam iento de los valores del desarrollo. Los cam bios en su función para alcanzar dichos valores tam bién varían m ucho”.65 Joseph LaPalombara tam bién sugiere que la evolución política y bu rocrática puede verse “en un contexto de desafío y respuesta, o com o proceso en el tiem po, en el cual los sistem as políticos responden a los cam bios en los tipos de dem andas que se les presentan”. No hay ningún patrón específico de adaptación que se considere óptim o para el des arrollo. Es posible identificar clases recurrentes de crisis, pero varían de un sistem a político a otro en el orden en que ocurren, en su frecuencia, en la facilidad o en la dificultad de su resolución, etc. Los sistem as polí ticos de transición a m enudo se enfrentan al dilem a de que “deben re solver en pocos años las crisis que en países más antiguos se resolvieron en generaciones”. Esto torna especialm ente im portante identificar las tareas por realizar y establecer prioridades entre ellas. “Sólo después de que uno entiende la prioridad relativa asignada a las m etas del sistem a em piezan a tener sentido los debates sobre el tipo de adm inistración y de organización que mejor se adapta para alcanzar dichas m etas en una situación dada.” Pese a la carga que com parten de dem andas causadas por crisis, los países en desarrollo “presentan una gran variedad de con figuraciones de crisis y de recursos adm inistrativos a los cuales recurrir para resolverlas”.66 E stos ejem plos sirven de advertencia sobre los peligros de agrupar todas las burocracias, ni siquiera las burocracias de los países en vías de desarrollo, y señalan la necesidad de analizar la función de la burocra cia en relación con el sistem a político y sus objetivos. Dichas considera ciones han perm itido esforzarse por clasificar las burocracias en tipos que tienen en cuenta orientaciones básicas y características operacionales. Entre las clasificaciones generales más conocidas figuran las de Fritz Morstein Marx y Merle Fainsod. M orstein Marx propone una clasifica ción de sistem as históricos y actuales de cuatro elem entos, a saber: bu rocracias de custodia, de casta, de patronazgo y de m érito.67 La clasifi cación de Fainsod, exam inada en el capítulo vil, es la que m ás se aplica a nuestro caso. Con base en la relación entre las burocracias y el flujo de 65 E d w ard W. W eid n er, " D evelop m en t A d m in istration : A N ew F o c u s for R e s e a r c h ”, en el lib ro d e H ea d y y S to k es, co m p s., Papers, pp. 9 7 -1 1 5 , en la p. 99. 66 J o se p h L a P a lo m b a ra, "Public A d m in istra tio n an d P o litica l D ev elo p m en t: A T h eoretical O v erv iew ”, en la ob ra d e C h arles P ress y Alan Arian, c o m p s., E m path y an d Ideology: Aspects o f A dm in istrative Innovation, C h icago, R and M cN ally & C o., pp. 7 2 -1 0 7 , en las pp. 9 8 -1 0 3 , 1966. 67 F ritz M o rstein M arx, The Adm inistrative State, C h icago, U n iv ersity o f C h ica g o Press, ca p ítu lo 4, pp. 5 4 -7 2 , 1957.
520
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
la autoridad política, este esquem a distingue cinco formas de burocra cia: representativa, partido-Estado, dom inada por un gobernante, d om i nada por los m ilitares y gobernante. Sólo en las dos prim eras catego rías, los funcionarios son responsables ante fuerzas ajenas a la oficialidad estatal y por lo general responden a ellas. Las dem ocracias dom inadas por el gobernante presentan una situación más am bivalente, en la cual la burocracia es el instrum ento personal del gobernante, pero es proba ble que los burócratas sean influyentes si gozan de la confianza del go bernante, y el régim en depende en gran m edida de un desem peño ade cuado por parte de los integrantes de la burocracia. En las otras dos categorías, los regím enes políticos están controlados por elem entos go bernantes dom inados por oficiales militares en un caso y civiles en el otro. Si los m ilitares se adueñan del poder, pronto em pezarán a enfren tarse a problem as no militares que los obliguen a recurrir a los civiles en busca de consejo. Si la burocracia civil es la depositaría del gobierno, deberá buscar su legitim idad en algún otro lugar, com o en un poder co lonial o en una m onarquía representativa, y por lo general en esta situa ción la lealtad de las fuerzas armadas es fundam ental. Tanto las categorías de Fainsod com o los grupos que se utilizan en este estudio se basan en el reconocim iento de que existe una significati va relación entre las características de los sistem as político y burocráti co en todos los cuerpos políticos, incluidos los que com parten la desig nación de “en vías de desarrollo", pero distan de ser idénticos en sus regím enes políticos y en sus burocracias. Sin em bargo, las categorías escogidas coinciden sólo en parte. La categoría de partido-Estado de Fainsod se subdivide en tres grupos, y sus dos tipos de regím enes dom i nados por la oficialidad se agrupan y analizan desde una perspectiva ligeram ente distinta. Más aún, Fainsod no presta atención especial a los sistem as pendulares, lo que sí se hace en este libro. En térm inos de la clasificación que hem os adoptado, las siguientes descripciones prelim inares resum en brevem ente lo que parece con ocer se por el m om ento acerca de la eficacia de los controles externos sobre la burocracia y los peligros del dom inio del poder burocrático en dife rentes tipos de regím enes políticos. 1. En los países más desarrollados, aun cuando las características del régim en político varíen en otros aspectos, existen suficientes m étodos de control político com o para dar dirección significativa a la burocracia y reducir al m ínim o la probabilidad del dom inio burocrático, al tiem po que se perm ite la participación sustancial en la tom a de d ecision es p olí ticas. La tendencia a largo plazo, aun en Japón, donde el centralism o burocrático ha sido m ás pronunciado, no indica am enaza de transición a un régim en de élite burocrática, a m enos que dicha tendencia llegue a
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS
521
aparecer en los Estados sucesores de la Unión Soviética o en alguno de los países m ás desarrollados de Europa oriental, a m edida que sus sis tem as políticos continúan saliendo del dom inio por parte de un solo partido. 2. Entre los países m enos desarrollados, la variación es mayor. Los re gím enes de élite tradicional producen lo que Fainsod denom ina buro cracias dom inadas por el gobernante. Por lo general, se prevé que estos regím enes son vulnerables y que probablem ente sufrirán transform a ciones. Una posibilidad es continuar com o régim en elitista tradicional, pero con un cam bio hacia una orientación tradicional ortodoxa, o neotradicional, com o ya ha ocurrido en Irán. Lo más probable es que se produzca una transición hacia un régim en de élite burocrática, com o ocurrió hace un tiem po en Tailandia y en fecha más reciente en Etiopía, y puede suceder en Marruecos, Jordania o Arabia Saudita. Por su pu es to, tam bién existen otras opciones para la transición, pero son m enos probables. 3. Los controles sobre la burocracia son más débiles y los riesgos de dom inio indefinido sobre el poder por parte de la burocracia son más grandes en sistem as burocráticos personalistas y colegiados. Como el núm ero de estos regím enes iba decididam ente en aum ento durante los años sesenta y setenta, los estudiosos les prestaron especial atención, form ando así gran parte de la base de m odelos generalizados de siste mas políticos en desarrollo, com o se evidencia en la com paración del m odelo prism ático de Riggs y en su estudio de Tailandia, o en las op i niones generales de G oodnow y su estudio de Pakistán. En estos siste mas, la burocracia militar norm alm ente ocupa una posición de prim a cía y la burocracia civil desem peña una función secundaria. Si bien es m enos probable que ésta inicie una tom a del poder por la fuerza, su cooperación es fundam ental para el éxito de la mayor parte de los regí m enes elitistas burocráticos. La capacidad de perm anencia de estos re gím enes es debatible. Janowitz y otros que investigaron la trayectoria política de los militares llegaron a la conclusión de que dichos regím e nes a m enudo son transitorios, juicio que se está viendo corroborado por hechos recientes. Si bien num erosos regím enes han podido m ante nerse en el poder durante periodos considerables, a partir de la década de los ochenta fueron más los regím enes que salieron que los ubicados en las categorías de la élite burocrática. Por lo general, la transición ha tendido a una m ayor com petencia política, aun cuando las perspectivas de m antenerla sean inciertas, com o en varios países de Africa y Latino américa. En otros casos, com o Egipto y Tanzania, el crecim iento de un partido m ovilizador de m asas ha reducido la anterior influencia directa de una élite burocrática militar o civil.
522
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
4. N um erosos países, en representación de diversas regiones geográfi cas, tradiciones culturales, preferencias religiosas y antecedentes colo niales, han experim entado desde entonces una serie de m ovim ientos de ida y vuelta entre regím enes con un liderazgo elitista burocrático y regí m enes con liderazgo político surgidos de algún tipo de selección popu lar. Estos sistem as pendulares tienen en com ún la falta de perm anencia, la brevedad de su duración y lo incierto de su futuro. Dada la falta de longevidad de estos regím enes, lo probable es que el efecto de éstos so bre las características burocráticas sea mixto, poco visible o confuso. Por lo general, el resultado será que los burócratas tendrán una nueva oportunidad de afirmarse políticamente, por lo cual estos regím enes pue den considerarse de prom inencia burocrática. 5. En los sistem as poliárquicos com petitivos más firm em ente estable cidos se tiende hacia la reducción antes que hacia el aum ento de la par ticipación de la burocracia en el ejercicio del poder político, hacia un mayor equilibrio entre la burocracia y las dem ás instituciones políticas en regím enes que se asem ejan a los de los cuerpos políticos desarrolla dos. Aun así, son sistem as poco estables y su núm ero ha aum entado y dism inuido en las últim as décadas. La tendencia actual es aumentar. 6. Entre los sistem as políticos de partido dom inante, la perspectiva de que la preponderancia del poder político pase a m anos de funcionarios de la burocracia estatal, civil o m ilitar es por lo general baja. Esta even tualidad se hace más remota a medida que avanzam os por el espectro de los regím enes sem icom petitivos de partido dom inante, pasando al de partido dom inante de m ovilización y de ahí a los regím enes totalitarios del partido com unista. En térm inos de las norm as dem ocráticas o cci dentales, el desequilibrio que puede esperarse de sus sistem as no es el que concede exceso de peso, sino el que concede muy poca im portancia al elem ento burocrático en la ecuación política. Una predicción que se ha hecho con frecuencia respecto a las tendencias de la evolución políti ca entre los países en desarrollo es que la tendencia avanzaría hacia una proporción m ás alta de regím enes de partido dom inante de algún tipo, lo cual no se ha hecho realidad. En su lugar, salvo por los regím enes com unistas establecidos en algunos países del sudeste asiático, la ten dencia ha sido alejarse de los sistem as de partido dom inante, con mayor frecuencia para acercarse a los regím enes militares. Consideraciones com o las m encionadas señalan que existe una eva luación m últiple antes que uniform e de la situación presente y de las perspectivas futuras para el papel de la adm inistración en los regím enes políticos de los países en desarrollo. La función real dependerá del tipo de régim en p olítico y, más allá de ello, de las circunstancias esp ecífi cas en cada país. En un encom iable esfuerzo por identificar tendencias
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
523
principales, debem os evitar fiarnos m ucho de la experiencia en unos cuantos países y en el supuesto dem asiado fácil de que existe alguna tendencia clara por el m om ento. Esta reseña de la conducta burocrática en diferentes tipos de sistem as políticos en desarrollo indica que una respuesta categórica al tem a de si la burocracia es usurpadora o instrum ental en los países en desarrollo resulta peligrosa e inapropiada, especialm ente si im plica recom endacio nes prescriptivas acerca de lo apropiado de los esfuerzos hacia el m ejo ram iento burocrático por aplicarse en general. Un m étodo más realista es relacionar el problem a del peligro de la dom inación burocrática a los subtipos de sistem as políticos. Una vez hecho esto, la am enaza de m o nopolio del sistem a político por parte de la burocracia resulta m ucho m enos atem orizante, pese a la frecuencia del desequilibrio entre las ins tituciones políticas burocráticas y no burocráticas entre los países en desarrollo. C o n c l u s ió n
El tema de la adm inistración pública com parada tiene m uchas ramifi caciones. Se le puede estudiar desde un núm ero de perspectivas d is tintas, aunque no por fuerza excluyentes. Algunas de estas op ciones vie nen siendo propuestas desde los primeros días del m ovim iento de la adm inistración com parada, com o se dijo en el prim er capítulo sobre la evolución de esta disciplina. Otras son recientes y algunas de ellas han aparecido súbitam ente, sin indicadores que las precedan, tal com o la oportunidad que se presenta en la actualidad para analizar el proceso de retirada burocrática y reorganización en la ex Unión Soviética y en Europa oriental. Podem os prever que en el futuro tendrem os todavía más. Existe el acuerdo general de que se necesita m ayor refinam iento en materia de m etodología en los estudios de adm inistración com parada. Este reconocim iento por lo general viene junto con el reconocim iento de los problem as inherentes a la situación. Aberbach y Rockm an anali zan con agudeza algunos de estos problem as cuando explican su re con ocim iento de que “el análisis com parativo de los sistem as adm inis trativos es una tarea difícil’’.68 En otra evaluación reciente del cam po, Robert C. Fried tam bién exam ina algunas de las razones por las cuales “no ha surgido una ciencia de la adm inistración pública com parada”, pese a las décadas de trabajo realizado, que se rem ontan a la época del Grupo de Adm inistración Comparada y aún más atrás.69 68 Joel D. A berbach y Bert A. R ock m an , "Problem s o f C ross-N ation al C o m p arison ”, en el li bro de R ow at, com p ., Public Administration in Developed Democracies, cap ítu lo 24, en la p. 436. 69 R o b ert C. F ried, "C om parative P u b lic A d m in istration : T h e S ea rch for T h e o r ie s”, en la
524
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
Como ya expresé con anterioridad, para tratar de lidiar con estas per sistentes com plejidades, prefiero fom entar la m ultiplicidad de m étodos antes que la ortodoxia, que puede desalentar la experim entación. H a biendo dicho esto, estoy de acuerdo con la tendencia prevaleciente a concentrarse en las burocracias públicas con objeto com parativo, y pien so que intentar identificar factores que afectan las características buro cráticas en el mayor núm ero posible de Estados-nación contem porá neos tiene gran valor, debido a la urgencia de tratar de abarcar todo el m undo. Sin querer reclamar que la variable del tipo de régim en político es la m ás im portante en todas las categorías, he hecho hincapié en ella com o factor siem pre presente y tal vez significativo, aunque su relación con otros factores puede variar. Algunos de estos factores prevalecientes fueron m encionados con anterioridad y han sido investigados de forma amplia. Otros han surgido en fecha m ucho más próxima y m erecen m a yor atención. Un ejem plo es el grado de “estatización” en un cuerpo po lítico y su efecto sobre la burocracia, com o sugieren Metin H eper y sus colegas.70 Otro es la sugerencia de V. Subram aniam de que el fenóm eno de la "clase m edia derivativa” en los países en desarrollo ofrece una base para la com paración en el nivel universal.71 Un tercero, que prom ete la exploración sim ultánea de la prom esa relativa de num erosos factores, es el hincapié que hace Robert C. Fried en “el valor de un tipo de estu dio com parativo, el estudio transnacional con variables m últiples basa do en un gran núm ero de casos".72 Todos ellos tienen posibilidades y de ben ser explorados por quienes se los proponen a otros. La elección de un enfoque para una reseña com parativa com prensiva de la adm inistración pública es inevitable. Todo lo que se elija tiene ven tajas y desventajas. H em os seleccionado la burocracia pública del Estado-nación m oderno com o enfoque principal. Además, nos hem os con centrado en la burocracia superior antes que en la totalidad del aparato burocrático, y en sus relaciones externas de trabajo con otras partes del sistem a político antes que en sus características operacionales internas. Sin em bargo, deliberadam ente hem os incluido una am plia variedad de Estados-nación existentes, a fin de explorar la función de la burocracia en diversos am bientes que muestran marcados contrastes en las carac terísticas de sus sistem as políticos. H em os encontrado que el Estadoob ra d e N a o m i B. L ynn y A aron W ild avsk y, co m p s., Public A dm inistration: The State o f the D iscipline, C h a th a m , N u eva Jersey, C h ath am H o u se P u b lish ers, c a p ítu lo 14, 1990. 70 M etin H ep er, c o m p ., The State an d Public Bureaucracies: A Com parative Perspective, W estp o rt, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, 1987. 71 V. S u b ra m a n ia m , "Appendix: T he D erivative M id d le Class", en el lib ro d e V. S u b ra m a n ia m , c o m p ., Public A dm inistration in the Third World: An International H andbook, W est port, C o n n ecticu t, G reen w o o d P ress, pp. 4 0 3 -4 1 1 , 1990. 72 F ried, ‘‘C o m p a ra tive P u b lic A d m in istra tio n ”, en la p. 338.
EL ESTUDIO DE LAS BUROCRACIAS Y DE LOS SISTEM AS POLÍTICOS
525
nación m oderno tiene entre sus instituciones políticas un sistem a de em pleados públicos que reúne los requisitos estructurales m ínim os de la burocracia com o forma de organización, pero que no hay patrón gen e ralizado de relaciones entre la burocracia y el sistem a político en general. Entre los factores decisivos que afectan estas relaciones se encuentran el nivel de desarrollo político del Estado-nación, las características de su régim en político y la índole de los objetivos del programa que ha decidi do tratar de alcanzar por m edio de instrum entos adm inistrativos. El re con ocim iento de esta diversidad es el primer paso hacia un m ayor en tendim iento de los sistem as nacionales específicos de adm inistración y hacia una mejor com paración entre ellos.
ÍNDICE DE AUTORES Aberbach, Joel D., 240n, 523 Abueva, José V., 442n Adam olekun, Lapido, 428 Adams, Carolyn Teich, 93n Adebo, S. O., 366n Adelman, Irma, 513, 513n Agpalo, R em igio, 441 Águila, Juan del, 489 Akhavi, Shahrough, 378, 474 Al-Hegelan, Abdelrahman, 373n Almond, Gabriel A., 41-47, 49, 104, 105, 134, 153-156, 160, 180, 271, 272, 496, 512 Alshiha, Adnan A., 373n Andrain, Charles F., 135, 335, 356 Appleby, Paul H., 35, 464 Apter, David, 135, 157, 176, 177, 339, 356, 410, 413, 415, 434 Argyriades, Dem etrios, 217 Aristóteles, 33 Arora, R am esh K., 62, 115, 131, 145 Ashford, Douglas E., 95, 254 Asmeron, H. K., 84
Binder, Leonard, 44, 155, 156, 237n, 238n, 374, 501 Bjur, W esley E., 87 Blau, Peter, 110 Blaustein, Albert P., 124 Blondel, Jean, 120-122, 247 Bodenheim er, Suzanne J., 169n Braibanti, Ralph, 501, 502, 507-509 Brown, Bernard E., 348, 501, 502 Brown, Jam es, 431 Brzezinski, Zbigniew, 312 Budge, Ian, 283 Caiden, Gerald, 99 Caiden, N aom i, 94n, 99 Campbell, Colin, 123 Carey, Ledivina V., 444, 445 Carmo Campello de Souza, Maria do, 422 Centeno, M iguel Ángel, 455, 456, 459 Chai-anan, Samudavanija, 408 Chambers, Richard L., 432, 433 Chapman, Brian, 119, 120, 219, 222, 225, 227n, 235, 278 Christoph, Jam es B., 278-284 Clapham, Christopher, 334, 343, 344, 347 Cleaves, Peter, 79 Cleveland, Harían, 182-185 Cohan, A. S., 350 Cohén, Ronald, 427 Coleman, Jam es S., 356, 512 Cornelius, Wayne A., 455n Crosby, Benjam ín, 90 Crozier, M ichel, 110, 113n, 249, 250, 251, 255, 274, 305, 364n Cumings, Bruce, 483, 485
Baaklini, Abdo, 124 Baker, Randall, 95, 100 Banks, Arthur S., 512-513 Baraett, A. Doak, Bates, Robert H., 178, 189 Bealer, Robert C., 172 Bell, Daniel, 185, 186, 187 Bendix, Reinhard, 149, 223, 233n, 235, 236, 305 Ben-Dor, Gabriel, 345n Bendor, Jonathan, 96 Benjam ín, R oger W., 159 Berenson, W illiam M., 54 Berger, Morroe, 55, 108, 111, 112 Bienen, Henry, 407n Bill, Jam es Alban, 375-379
Dahl, Robert, 38 Daland, Robert T., 421 527
528
ÍNDICE DE AUTORES
Davis, Jam es W., Jr., 35n Dealy, Glen, 454n D ecalo, Sam uel, 388 Dekmejian, R. Hrair, 470n D eutsch, Karl W., 157 D iam ant, Alfred, 53, 148, 160, 161n, 254, 356, 493 D iam ond, Larry, 353, 354, 425, 427 Dittm er, Lowell, 324 Dogan, Mattei, 239n-240n, 254 D om ínguez, Jorge I., 134n, 153, 156, 181, 488-491 Dorsey, John T., 53, 54 Dowdy, Edwin, 293, 300 Drury, Bruce, 418 Dunn, W. N., 194 Dwivedi, O. P., 99 Eckstein, Harry, 158 Einaudi, Luigi R., 417 Eisenstadt, S. N„ 109, 110, 148, 160, 202-204, 225, 497, 500, 501 Elgie, Robert, 256 Em erson, Rupert, 336n Em m erson, Donald K., 398 Esm an, M ilton, 71, 73, 86, 89, 92, 132, 328, 331, 356, 357, 370, 434, 435, 438n, 466, 467, 501, 502, 503 Fainsod, Merle, 121, 357, 519, 520, 521 Fairbanks, Charles H., Jr., 316 Farazmand, Ali, 99, 380, 380n Ferkiss, Víctor C., 339n, 412n Fesler, Jam es W., 46, 47 Finer, Herm án, 232 Finer, S. E., 341-344, 349, 355 Fortín, Yvonne, 256 Foster, Gregory D., 90 Francis, M ichael J., 174 Freund, E m st, 37 Fried, Robert C., 523, 524 Friedrich, Cari J., 108, 114n Galli, R osem ary E., 195n Gant, George, 83, 84, 85
García-Zamor, Jean-Claude, 100 Gaus, John M., 131 Gentlem an, Judith, 455n Germani, Gino, 381 Gladden, E. N„ 198n, 207, 208, 211, 224, 232, 232n, 235 G lassman, Ronald M., 286 Goodnow, Frank J., 34, 37 Goodnow, Henry F., 497, 499, 521 Graf, W illiam D., 425, 427n Greenberg, Martin H., 456, 456n, 457n, 459n Gutteridge, W. F., 346n Hall, Richard H., 108 Hancock, M. Donald, 93n, 94n Harbison, John W., 346 Harris, George S., 431 Harrison, Lawrence E., 176-178, 189 Headey, Bruce W., 279, 280 Heady, Ferrel, 50n, 53n, 87n, 107n, 108, l l l n , 291n, 510 Heaphey, Jam es, 63 Heclo, Hugh, 93n, 289 Heeger, Gerald A., 166, 167, 335 Heidenheim er, A m old J., 93n Henault, Georges M., 84-89 H enderson, Keith, 67, 99 Henry, N icholas, 33n Heper, Metin, 48, 135, 137, 286, 433, 524 Hettne, B jom , 4 1 1 ,4 1 5 Hofmeyr, J. H„ 217, 219 H ogw ood, Brian W., 122n H orowitz, Irving, 157 Hough, Jerry F., 311, 312 Huntington, Sam uel P., 134n, 153, 156, 162-166, 181, 183, 184, 185, 191, 347, 350-353, 508 Huque, Ahmed Shafiqul, 84, 88 Hyden, Goran, 479 Ilchm an, Warren F., 151 Inayatullah, 173 Ingle, Marcus D., 90-92 Inglehart, Ronald, 134
ÍNDICE DE AUTORES
Inkeles, Alex, 147, 330 Inoki, M asam ichi, 292n, 294, 303 Islam, Nasir, 84-89 Jackman, Robert H., 350, 351 Jackm an, Robert W., 48, 177, 185 Jackson, Robert H., 47 Jacob, Herbert, 266 Jacoby, Henry, 199, 228, 494 Jaguaribe, Helio, 156-158, 163, 170, 174 Jain, R. B„ 84, 465 Janowitz, Morris, 343, 344, 347, 347n, 348n, 359, 389, 521 Jones, Garth N., 59n, 60, 64, 67-72, 73 Jreisat, Jam il E., 63, 68, 73-74, 79, 87 Jun, Jong S., 69, 73, 75, 76, 78, 102, 103 Kaufrnan, Herbert, 51 Kautilya, 33, 208 Kautsky, John, 167, 180, 329, 330 Keith, Henry H., 420n Kennedy, Gavin, 341 Khator, Renu, 100 Kim, Paul S„ 297, 298 Kingsley, J. Donald, 364 Kitschelt, Herbert, 42 Kochanek, Stanley A., 460, 460n, 464 Koehn, Peter H., 425, 427 Korten, David C., 91, 92 Kraus, Jon, 411 Kristof, N icholas D., 317 Kubota, Akira, 297-300, 301, 303, 305, 306 Kuhn, Thom as S., 97 Kuklan, H ooshang, 378 Landau, Martin, 42 LaPalombara, Joseph, 55, 116, 150-153, 180, 497, 498, 501, 504, 511, 519 Laski, Harold, 107 Lee, Su-H oon, 177 Leifer, M ichael, 399 Leila, Ali, 475n Lem er, Daniel, 147 Lesage, M ichel, 315 Levy, Marión, 42, 53
529
Lieuwen, Edwin, 347, 390 Lindenburg, Marc, 90 Lissak, M oshe, 39 ln Litwak, Eugene, 108 Loveman, Brian, 71-73 Lundquist, Lennart, 33n Mabbutt, Richard, 511, 514 Mackie, Thom as T., 122n Macridis, Roy, 41 M aheshwari, Shriram, 464 M ainzer, Lewis C., 289 Malloy, Jam es M., 420n Maquiavelo, 33 Mardjana, Iketut, 398, 398n Marenin, Otwin, 426 Mauzy, D iane K., 465 Mayntz, Renate, 259, 260, 262, 263n, 265-269 Mazarr, M ichael J., 490, 491 Mazrui, Ali A., 387 Mckinley, R. D„ 350 McLennan, Barbara N., 472n, 475, 475n Means, Gordon P., 461, 463 M éndez, José Luis, 456 Meny, Yves, 243 Merghani, H am zeh, 331 Merton, Robert K , 42, 108-112 Mesa-Lago, Carmelo, 487n, 490 Meyer, Alfred G., 312 Migdal, Joel S., 177, 334 Milne, R. S., 145, 465 Miranda, Carlos R., 384-386 M itchell, Tim othy, 48 Mittelman, James H., 176, 179, 189-191 M onroe, M ichael L., 145 Morell, David, 403, 408, 408n Morris, Cynthia Taft, 513, 513n M orstein Marx, Fritz, 34n, 106, 109, 116, 240, 501, 503, 518, 519 M osel, Jam es N., 402n M osher, Frederick C., 287 Nash, Gerald D., 199, 200, 214, 217 N eedler, Martin, 390, 390n, 455, 457458, 458n
530
ÍNDICE DE AUTORES
Neher, Clark D., 403, 403n Nettl, J. P., 47 Nordlinger, Eric, 350 Onís, Juan de, 421 Osman, Osama A., 373 Palmer, M onte, 147, 159, 329, 332n, 373n, 475n Parsons, Talcott, 42, 53, 108, 133 Pem ple, T. J., 300, 303, 306 Perdom o, J. Vidal, 451 Perlmutter, Amos, 342, 343, 359 Perry, Andrew J., 478, 480n Peters, B. Guy, 95, 98-103, 123, 495 Petras, Jam es F., 490 Philip, George, 343, 344, 347 Philippe de Remi, 227n Philips, Claude S., 515 Plattner, Marc F., 353 Powell, G. Bingham , Jr., 153-156, 496 Pow elson, John B., 159 Presthus, Robert V., 53, 54, 75 Price, Robert M., 412-414 Purcell, Susan Kaufman, 491 Putnam, Robert D., 240n, 264, 265, 282 Pye, Lucían W„ 48, 153, 157, 497, 499, 500 Querm onne, Jean Louis, 257 Ram os, Alberto Guerreiro, 192-195 Randall, Vicky, 340, 463 R asm ussen, Jorgen, 76 Ray, Donald, 414 Reís, Elisa P., 420n, 421 Richter, Linda K., 442-445 Ridley, F„ 247 Riggs, Fred W„ 44, 45, 50, 53, 55, 56, 61, 63, 68, 71, 72, 102, 103, 124, 131, 139-145, 149, 241, 290, 356, 367, 368, 408, 436, 437, 497, 498, 500, 501, 505-508, 521 R obinson, Jean C., 325 Rockm an, Bert A., 123, 240n Roeder, Philip G., 316
Rohr, John R., 256 R ondinelli, D ennis A., 90 Ronning, C. Neale, 420n Rose, Richard, 119, 282, 315, 316 Rosenberg, David A., 440 R ostow, W. W„ 152 Rothm an, Stanley, 260n, 284n Rouban, Luc, 257 Rowat, Donald C., 99, 125, 494 Ruffing-Hilliard, Karen, 451 Rustow, Dankwart A., 238n, 328 Ryan, Richard, 76 Sakam oto, Masaru, 299 Savage, Peter, 61-63, 65, 68, 72, 74, 77, 102 Sayre, W allace S., 51 Scarrow, Howard, 260n, 284n Schaeffer, W endell, 456 Schaffer, B. B„ 72 Schain, Martin, 260n, 284n Scharpf, Fritz W., 259, 260, 262, 263n, 265, 266 Schutz, Barry M., 354 Scott, Robert E., 458 Seitz, John L., 179, 189 Sham baugh, David, 322 Sharp, W alter R., 474 Sherw ood, Frank P., 373n Shils, Edward, 148, 332, 337, 339n, 356, 392n, 4 8 ln Shugart, M atthew Soberg, 437 Siedentopf, Heinrich, 270 Siffin, W illiam J„ 59n, 60, 74, 82, 87, 406 Sigelm an, Lee, 67-69, 75-78, 362, 501, 504, 511-516 Sigm und, Paul E., Jr., 333n Silvert, Kalman, 381 Sivard, Ruth Leger, 342 Siw ek-Pouydesseau, Jeanne, 252n Slater, Robert O., 354 Smith, Arthur K., 401, 404, 405n, 406n, 408, 472 Smith, David H., 147, 330 Smith, Peter H., 455n
ÍNDICE DE AUTORES
Sm ith, Tony, 169n, 174, 175 Sm ith, W illiam C., 422 Sofranko, Andrew J., 172 Sondrol, Paul C., 384 Spengler, Joseph J., 151, 151 n Springer, J. Fred, 68, 77, 78 Staudt, Kathleen, 88, 90 Stauffer, Robert, 441 Stein, Harold, 35n Stepan, Alfred C., 417 Stevens, Evelyn P., 453n Stillm an, Richard J., 286 Strayer, Joseph R., 331 Subram aniam , V., 99, 524 Suleim an, Ezra N., 245n, 247, 249-256 Sundhaussen, Ulf, 396 Sung Chul Yang, 484 Sutton, F. X., 53 Swerdlow , Irving, 52 Szyliow icz, Joseph S., 430n Tapia-Videla, Jorge I., 79, 420 Textor, Robert B., 512-513 Thom pson, Victor, 107 Tilman, Robert O., 465 Touraine, Alain, 187 Tout, H. F„ 230 Tucker, Robert C., 434 Tum m ala, Krishna K., 464, 465
Varela, Amelia P., 445 Verba, Sidney, 134, 156, 271, 272 Vem ardakis, George, 257 V em on, Raym ond, 455, 457n, 458n Vogel, Ezra F., 324 Volsky, George, 490 Von der M ehden, Fred R., 335, 336, 338, 341-344, 406n Von M ises, Ludwig, 107 Waldo, Dwight, 52-54 Ward, Robert E., 41, 238n, 294n, 303 W atson, Sophie, 277 Weaver, R. Kent, 123 Weber, Max, 42, 54, 55, 62, 106, 107, 108, 114, 115, 199, 229, 230, 235, 239, 2 4 1 ,4 7 2 ,4 9 3 , 494 W eidner, Edward W„ 51, 501, 504, 518 W einer, Myron, 157 W elch, Claude E., Jr., 341, 359, 381, 382, 388, 389, 390, 401, 404, 405n, 406n, 408, 472 Wenner, Manfred W., 371, 372n White, Leonard D., 34, 230 W illiam s, David, 306 W ilson, W oodrow, 33, 37, 507 W ittfogel, Karl A., 200-202, 20S, .N)M Wraith, R. E., 494 X iaow ei Zang, 322
Udy, Stanley H., Jr., 108 Ulam, Adam, B., 312 Uphof, N orm an T., 151 Valsan, E. H., 145
531
Yassin, El Sayed, 475n Zomorrodian, Asghar, 87 Zonis, Marvin, 375-376
ÍNDICE ANALÍTICO Abacha, Sani, 424 Abiola, M oshood, 424 A cheam pong, I. K., 411 Adenauer, Konrad, 259 adm inistración, definición, 34; en Bizancio, 221, 222; en cada país, véase cada país por separado; en el Im pe rio rom ano, 219-222; en Prusia, 231 233; en relación con la civilización, 200, 201; m edieval, 223-226 adm inistración del desarrollo, 51, 52, 53, 57, 61-62, 66, 70, 71, 81-93 adm inistración pública, definición, 35-36; "nueva", 35, 66; relación con la, com parada, 101, 102, 103 Administration and Society , 65 administrativos, estudios, intereses cen trales en los, 35, 36, 37 adm inistrativos, sistem as, "clásicos", 138, 139, 241-270; m odelos, 136-145; pautas com u nes en los países des arrollados, 237-241; pautas com unes en los p aíses en vías de desarrollo, 363-368; "sala prismática", 139-145 Afganistán, 342, 370, 400 Afrifa, Akwasi, 410 Akuffo, Fred W., 411 Alem ania, cultura política de, 241; ré gim en nazi en, 82; R epública D em o crática Alemana, 258; R epública Fe deral de, 138, 242, 257-269, 272, 517; reunificación de, 258 Allende G ossens, Salvador, 393 American Political Science Association, 50, 51 Am erican Society for Public A dm inis tration, 50, 56 Amin Dada, Idi, 386-389 Ankrah, Joseph A., 410 Antigua y Barbuda, 436 533
Aquino, Benigno, 443 Aquino, Corazón, 439, 443 Arabia Saudita, 371-374, 521 Argelia, 383, 468 Argentina, 125, 178, 393, 416, 435, 515 Ataturk, M ustafá Kemal, 333, 349, 429, 432 Australia, 122, 123, 134, 139, 178 Austria, 269 aztecas, 203, 209, 2 1 1 ,2 1 2 Babangida, Ibrahim, 424 Baham as, 125, 436 Bandaranaike, Serim a, 447 Bangladesh, 123, 134, 327, 346, 353 Barbados, 178, 436 Batista, Fulgencio, 485, 487 Bélgica, 269, 364 Ben Bella, Ahmad, 468 , Benin, 125, 383 Betancur, Belisario, 449 Bizancio, 200, 203, 221, 222 Bolívar, Sim ón, 448 Bolivia, 38, 416, 450, 468 B ostw ana, 436 Brasil, 71, 129, 189, 327, 416-422, 435, 437, 448, 515 Brezhnev, Leonid I., 311, 312 Buhari, M uham m adu, 424 Burkina Faso, 383 Burma, véase Myanmar B um ham , Forbes, 383 burocracia, características conductuales de la, 108-112, 524; característi cas estructurales de la, 107-108, 112, 113, 114; características operativas internas de la, 118; con ceptos de, 107-114; definición, 107, 108; en ca da país, véase cada país por separa do; en im perios burocráticos cen-
534
ÍNDICE ANALÍTICO
tralizados, 202-205; en los sistem as políticos m odernos, 492-495; en tipos de regím enes políticos, véase regím e nes políticos; militar, 117; m ultifuncionalism o en la, 118; predom inio de la, 114-119 burocratización, 199 Burundi, 120, 125, 383 Busia, Kofi A., 410, 411, 413 cam bio, 180-197; com o sin ónim o de desarrollo, 160; en los países más desarrollados, 185-188; en los países m enos desarrollados, 188-197 cam eralism o, 33, 37 Canadá, 122, 123, 134, 139 Cárdenas, Lázaro, 454 Cardoso, Fernando Henrique, 419 Cárter, Jim m y, 287 Castro Ruz, Fidel, 384, 385, 487, 489, 490, 491 Castro Ruz, Raúl, 487, 489 Chad, 409 Chatchai, Choonhaven, 404 Chile, 338, 393, 435, 515 China, im perial, 206-208, 317; R epú blica Popular de, 121, 134, 161, 164, 165, 166, 177, 190, 194, 317-326, 343, 481, 517 Chipre, 436 Chou En-lai, 318 Chuan Leekpai, 404 Chulalongkorn (Ram a V), 402, 405 Ciller, Tansu, 431 ciudades-Estado, 215-218 civilización, en relación con la adm i nistración, 199 clase m edia derivativa, 524 Collor de Mello, Fem ando, 419, 421 Colom bia, 120, 436, 438, 447-452 C olosio, Luis Donaldo, 454 C om isión Fulton, 276 Com ité sobre el C onstitucionalism o V iable (Cocovi), 124 C om m ittee on Comparative Politics, 55, 155
com paración, problem as de la, 39-49
Comparative Political Studies, 69 C onfederación de E stados Indepen dientes, 121, 307, 315, 316 Congreso Internacional de Ciencias Adm inistrativas, 494 Corea del Norte, 177, 481-485 Corea del Sur, 71, 120, 134, 177, 327, 353, 393 Costa de Marfil, 468 Costa Rica, 178, 436 Cuba, 121, 177, 481, 482, 485-491 cultura política, "cultura cívica” com o subtipo de la, 134, 272-274; d efini ción, 134 Dahom ey, véase Benin Demirel, Suleym an, 430, 431 Deng X iaoping, 321, 322, 325 departam entalización, 119-125 desarrollo, 151-180; com o sin ónim o de cam bio, 160; conceptos de, 132, 133; económ ico, 151-152; ideología del, 328-332; niveles de, 133-134, 271, 327; políticas del, 332-338; político, 152-168: caídas en el, 161-166, ca pacidad com o requisito del, 159-161, crisis del, 156, negativo, 153-154, 161-168, significados del, 151-153; re definición del, 175-180; relación en tre el, burocrático y el político, 496499; teorías de difu sión del, 169; teorías de la dependencia del, 168-175 despotism o oriental, 200-202, 212 Díaz, Porfirio, 381 Dinamarca, 122, 125, 269 Duvalier, Fran^ois, 383 Duvalier, Jean-Claude, 383 Ecevit, Bulent, 430, 431 ecología de la adm inistración, 36, 131136 Ecuador, 87 Egipto, antiguo, 212-214; m oderno, 111, 125, 349, 365, 392, 468-476, 521
ÍNDICE ANALÍTICO
Enrile, Juan Ponce, 443 Escobar, Pablo, 450 España, 269, 364 E stado-nación, m ás desarrollado, 132, 133, 195, 196; m enos desarrollado, 132, 133, 195, 196; surgim iento del, 233-236, 328, 329 Estados U nidos, 37, 38, 39, 120-123, 126, 128, 134, 138, 161, 166, 271274, 285-291, 364, 368, 517; conduc ta prism ática en los, 145; departa m entos de gobierno de los, 286, 287; desarrollo político de los, 272; pos industrialism o en los, 185-186; ser vicio público en los, 287-291 estatism o, 47, 135, 136, 138, 244, 286, 433, 524 Estonia, 307 Etiopía, 336, 337, 342, 370, 400, 521 Evren, Kenan, 430 Farouk, 468 Federación Rusa, 121, 134, 306-317, 517 feudalism o, europeo, 223-226; japo nés, 292-293 Fidji, 436 Figueiredo, Joao Baptista, 418 Filipinas, 77, 120, 346, 365, 383, 435, 436, 438-445, 515, 517 Finlandia, 269 Francia, 38, 138, 164, 241-257, 364, 368, 517; bajo la Quinta República, 242257; cultura política de, 241; m onár quica, 229-231; reform as napoleó nicas, 233-235; R evolución francesa, 233 Francia, R odríguez de, el Supremo, 381 Franco, Itamar, 419 Freedom H ouse, 352 funcionalism o, 42-45, 154 Fundación Ford, 50, 56, 57, 61, 64, 70, 71, 83 futuro, con cepcion es com petitivas del, 182-185
Gabón, 468 Gambia, 436 Gandhi, Indira, 462, 46S Gandhi, Rajiv, 462 Georgia, 307 Ghana, 327, 342, 4 0 9 -4 1*>, 468, *SI S Gorbachov, Mijail, 307, M)H, lili, U 2, 313, 314, 487 Goulart, Joao, 417 Govemance: An International Journal of Policy and A dm in istra/ion , -16 Gowon, Yabuku, 428 Gran Bretaña (Reino Unido), <8, 121 125, 126, 134, 138, 161, 164, ¿71 285, 364, 517; desarrollo político en, 272; m inisterios en, 274, 276; modo lo m inisterial, 278-281; ivspon.s;tl)i lidad m inisterial en, 283, 284; seivició público en, 275-285 Grecia, 120, 435 Grupo de A dm inistración Comparada, 50, 56-65, 68-74, 79, 82, 523 Guatemala, 125, 126, 383 Guinea, 468 Guinea Ecuatorial, 383 Guyana, 383 Haití, 129, 134, 178, 327, 356, 383 Hata, Tsutom o, 302 hipótesis del desequilibrio, 511-516 Holanda, 120, 122, 269, 364 H ong Kong, 134, 317 Hosokawa, Morihiro, 302 Hoyte, Hugh D esm ond, 383 Hu Yaobang, 321 Hua Guofeng, 320, 321 im perio(s), Bizantino, 221-222; buro cráticos históricos centralizados, 202204; en el antiguo Egipto, 212-214; en la antigua América, 209-212; en la antigua China, 205-208; en la an tigua India, 208-209; en las Tierras Fértiles, 212; R om ano, 218-221; Sa cro, R om ano, 224-225 incas, 202, 203, 209-210
536
ÍNDICE ANALÍTICO
India, antigua, 208-209; m oderna, 44, 125, 159, 327, 365, 452, 460-467, 517 Indonesia, 38, 77, 120, 338, 342, 353, 366, 393-400 Inonu, Ism et, 429, 430 instituciones del gobierno, 40, 122-123 International Institute of Comparative A ssociation, 46 International Institute o f Comparative Governm ent, 45 Irak, 327, 400 Irán, 71, 120, 370, 374-380, 521 Irlanda, 269 Islas Salom ón, 436 Israel, 120, 159, 177, 343, 436; antiguo reino hebreo, 215 Italia, 121, 269, 272 Japón, 39, 40, 120, 125, 134, 135, 139, 159, 164, 292-306, 368, 401, 517, 520; función de la burocracia en, 300-306; m inisterios en, 295; m o dernización de, 292-295; partidos p olíticos en, 302-304; posindustria lism o en, 186; servicio público de, en la posguerra, 295-306 Jasbulatov, Ruslan, 315 Jiang Qing, 320 Jiang Zemin, 321, 322 Jom eini, ayatola R uhollah, 375, 377, 378 Jordania, 87, 370, 521
Journal o f Comparative Administra tion, 61, 65, 67, 69 K am puchea (Camboya), 346, 370, 481 Kenia, 125 K ham enei, Ali, 378 Kim II Sung, 483, 484, 485 Kim Yong II, 485 Kohl, Helm ut, 259 Kriangsak Cham anon, 404 Krushchov, Nikita, 310, 312 Kumaratunga, Chandrika Bandaranaike, 446, 447
Laos, 370, 481 Lenin, V. I., 308, 309 Letonia, 307 Li Peng, 321 Líbano, 435 Liberia, 125, 383, 468 Libia, 370, 400 Limann, Hilla, 411 Lituania, 307 Madagascar, 120 Madrid, M iguel de la, 453 Malasia, 452, 460-467 Malawi, 468 Maldivas, 436 Mali, 342, 409, 468 Malta, 436 M ancom unidad Británica, 39, 40, 121, 134 Mao Tse-tung, 318-321, 323, 324, 325 Marcos, Ferdinando, 346, 383, 439-444 Marcos, Im elda, 443 Marruecos, 120, 370, 521 M auricio, 125, 436 Mauritania, 468 m ayas, 209-210 M enderes, Adnan, 430 m ercantilism o, 228-229 M éxico, 120, 134, 165, 272, 327, 452460 Mitterrand, Fran^ois, 246, 252, 254 m odernización, 147-151; de afuera, 167, 168, 329; de dentro, 167, 329; política, 148-149 m onarquías absolutistas, 226-233 M ongkut (Ram a IV), 402 M ozam bique, 190, 468 Mubarak, H osni, 349, 468, 471, 474 Murayama, T om iichi, 302 Mwinyi, Alí H assan, 477, 478 M yanm ar (Birm ania), 120, 342, 353, 366, 409 N aciones Unidas, 40, 341 Naguib, M uham m ad, 469 Nasser, Gamal Abdel, 349, 468
ÍNDICE ANALÍTICO
N asution, Abdul Haris, 395 n eoinstitucionalism o, 45-49, 123, 135 Nepal, 120, 353 Neves, Tancredo, 419 N icaragua, 178, 383, 389 Níger, 409 Nigeria, 87, 129, 416, 422-428, 515 Nkrumah, Kwam e, 409, 410, 413, 468 Northcote-Trevelyan, inform e, 273 Noruega, 269 N ueva Zelanda, 122, 139 Nyerere, Julius, 477, 478, 479, 481 Obasanjo, Olusegun, 423 Obote, M ilton, 387, 389 ombudsman, oficina del, 39, 270 organización, teoría de la, 78, 79 otom ano, im perio, 203, 428-433 Ozal, Turgut, 430, 431 Pakistán, 342, 346, 353, 409, 435, 499, 521 Panam á, 120, 125 Papua-Nueva Guinea, 436 Paraguay, 345, 382-388 Park Chung-Hee, 393 partidos políticos, com o m edio de m o dernización, 165; de m ovilización dom inante, 467-481; dom inantes sem icom petitivos, 452-467; m ovim ien to de sistem as com petitivos, 338-340; poliárquicos com petitivos, 435-452; com u nistas totalitarios, 481-491 patrim onialism o, 230 Pendleton, Ley de, 273 Perón, Isabel, 393 Persia antigua, 203 Perú, 416, 450 Pinochet Ugarte, Augusto, 393 p olítica com parada, 39-49; funciona lism o en la, 42-45; n eoinstituciona lism o en la, 45-49 p olítica pública, estudio com parativo de la, 79-80, 93-96 Polonia, 121 Portugal, 120, 364
537
Prem Tinsulanonda, 404 Prusia, 231-233, 242, 260, 261 Quadros, Janio, 417 Rafsanjani, H ashem i, 378 Ram os, Fidel, 443 Rao, P V. Narasinja, 463 Rawlings, Jerry, 411-415 redem ocratización, 351-354 regím enes m ilitares, 341-351, véase también regím enes políticos regím enes políticos, burocráticos de élite colegiada, 389-415, 521, 522; clasificación de los, 355 Í62; poliár quicos com petitivos, 43S 452, 522; com unistas totalitarios, 481 491, 522; de élite burocrática person.«lista, 380389, 521; de élite tradicional, 369380, 521; de m ovilización de partido dom inante, 467-481, 522; de partido dominante semicompetitivo, 452-467, 522; pendulares, 415-43 V S22; véase también regím enes militares y siste m as políticos República Central Africana, W2, 383 República del Congo, 409 R epública D om inicana, 178 Ríos Montt, Efraín, 383 Rodríguez, Andrés, 386 Rojas Pinilla, Gustavo, 44H Roma, com o ciudad-Estado y repúbli ca, 216-218; imperial, 200, 203, 218223 Sadat, Anwar, 349, 468-472 Salinas de Gortari, Carlos, 453, 454, 455, 456 Samper, Ernesto, 449 San Vicente, 436 Santa Lucía, 436 Santander, Francisco de Paula, 448 Sam ey, José, 419 Schm idt, Helmut, 259 S ección de Administrac ión Internacio nal y Comparada, 65
538
ÍNDICE ANALÍTICO
sector público, em pleo en el, 125-128 Senegal, 125, 468 servicio público, sistem as de, 128-130 servicio público, véase burocracia Shagari, Alhaji Shehu, 423 síndrom e del desarrollo, 155, 156 Singapur, 134, 353, 436 Singh, Vishwanath Pratap, 462 Siria, 400 sistem a constitutivo, 241, 497, 505, 506, 507 sistem as políticos, definición, 41-42; im portancia de la variación de los, 516-523; m odernos, 237, 238; requisi tos para el desarrollo de los, 153-162; véase también regím enes políticos sistem as sociales, delim itación de los, 192-196 sociedad posindustrial, 185-188 sociedades hidráulicas, 200-202, 205, 208, 212 S om oza Debayle, Anastasio, 389 Sri Lanka, 125, 436, 438, 445-447 Stalin, Joseph, 309, 310 Stroessner, Alfredo, 345, 382-388 Suchinda Kraprayoon, 404 Sudáfrica, 120, 129, 327, 356 Sudán, 383 Suecia, 125, 269, 270 Suharto, 393-400 Suiza, 120, 122, 123, 269 Sukarno, 395, 396 sum erios, 205, 212 Tailandia, 77, 120, 161, 336, 353, 400408, 497, 517, 521 Taiwan, 134, 177, 317, 353 Tanzania, 125, 194, 468, 476-481, 521 Tercer Mundo, alternativas futuras para
el, 180; clasificación de los sistem as políticos del, 134-135; relevancia del término, 196 Thanom Kittikachorn, 403 Thatcher, Margaret, 282 Togo, 383 Trinidad y Tobago, 436 Turquía, 129, 134, 165, 349, 416, 428433, 435, 515 Ucrania, 121 Uganda, 125, 383, 386-389 Unión Soviética, 121, 129, 134, 139, 166, 306-314, 316, 481, 521; aparato estatal en la, 309, 310, 313; m iniste rios en la, 309, 310; papel de la burocracia en la, 308-313; Partido C om unista en la, 308-314; “pluralis m o institucional” en la, 311; p osin dustrialism o en la, 185-186 Upper Volta, véase Burkina Faso URSS, véase U nión Soviética Uruguay, 435 Vanuatu, 436 Vargas, Getulio, 417 Venezuela, 87, 436 Vietnam, 54, 66, 177, 481 Yani, 396 Yeltsin, Boris, 307, 313, 314, 315 Yirinovsky, Vladimir, 315 Yugoslavia, 86-87, 184, 194 Zaire, 38, 129, 327, 383 Zambia, 468 Zedillo, Ernesto, 454, 456 Zhao Ziyang, 321 Zimbabwe, 436
ÍNDICE GENERAL E studio introductorio, por Víctor Alarcón O lg u ín ................................. El m étodo com parativo y las ciencias s o c ia le s ................................. Los territorios de la adm inistración pública co m p a r a d a ............. Adm inistración pública comparada: proyección y perspectiva. .
A dm inistración
pública .
U na
perspectiva comparada
P r ó l o g o ................................................................................................................. P r e fa c io ................................................................................................................. I. La com paración en el estudio de la adm inistración pública . . . . L a a d m in is tr a c ió n p ú b lic a c o m o c a m p o d e e s t u d i o .......................... Im p o r ta n c ia d e la c o m p a r a c i ó n ................................................................... P r o b le m a s d e la c o m p a r a c i ó n ....................................................................... F u n c io n a lism o , 43; N e o in stitu c io n a lis m o , 45
E v o lu c ió n d e lo s e s tu d io s c o m p a r a d o s e n el p e r io d o d e p o s g u err a ....................................................................................................................... A p o g e o d e l m o v im ie n to d e a d m in is tr a c ió n c o m p a r a d a ............... P ro g ra m a s d el G ru p o d e A d m in istra c ió n C om p arad a, 56; R a sg o s ca r a c te r ísti c o s, 58
R etir a d a , r e v a lu a c io n e s y r e c o m e n d a c io n e s '......................................... R etirad a, 64; R ev a lu a cio n es, 65; R e c o m e n d a c io n e s, 74
P e r sp e c tiv a s y o p c i o n e s ..................................................................................... A d m in istra c ió n d el d esarrollo, 81; P o lítica p ú b lic a co m p a ra d a , 93; La a d m in is tra ció n p ú b lic a co m p a ra d a m ed ular, 96
II. Enfoque com parativo................................................................................... La b u r o c r a c ia c o m o e n f o q u e .......................................................................... C o n c e p to s d e b u r o c r a c i a .................................................................................. P r e d o m in io d e la b u r o c r a c ia p ú b l i c a ........................................................ E l m e d io o r g a n iz a t i v o ......................................................................................... D ep a r ta m e n ta liz a c ió n , 119; E m p leo e n el se c to r p ú b lic o , 125; S iste m a s d e se r v ic io civ il, 128
E c o lo g ía d e la a d m i n i s t r a c i ó n ....................................................................... M o d e lo s d e s is te m a s a d m i n i s t r a t i v o s ........................................................
540
ÍNDICE GENERAL
III. Conceptos sobre la transformación de siste m a s.............................. 146 M odernización. .......................................................................................147 D e s a r r o llo ................................................................................................ 151 Desarrollo político, 152; Capacidad como requisito fundamental, 159; Des arrollo político negativo, 161; Teorías de la dependencia, 168; Redefinición del desarrollo, 175 El ca m b io ................................................................................................... 180 Concepciones competitivas del futuro, 182; En los países más desarrollados, 185; En los países menos desarrollados, 188 " IV. Antecedentes históricos de los sistemas adm inistrativos nacionales 198 Organización de conceptos para la interpretación h istó rica . . 198 Los orígenes del m undo a n t i g u o ..................................................... 204 La Rom a imperial y B iz a n c io ............................................................218 El feudalism o en E u rop a......................................................................223 Surgim iento de las m onarquías absolutistas e u ro p ea s............. 226 Surgim iento del E sta d o -n a c ió n ........................................................ 233 V. La adm inistración en los países m ás desarrollados. Caracterís ticas generales y sistem as adm inistrativos "clásicos” .................237 Características políticas y adm inistrativas c o m u n e s .................237 Sistem as adm inistrativos "clásicos” ...............................................241 La Quinta República francesa, 242; La Alemania reunificada, 257; Otros sis temas "clásicos", 269 VI. La adm inistración en los países m ás desarrollados. Algunas va riaciones entre los sistem as adm inistrativos ................................. 271 Adm inistración en la "cultura cívica"...............................................271 Gran Bretaña, 274; Los Estados Unidos, 285 La adm inistración adaptativa y m odernizante. J a p ó n ............. 292 Ejem plos de países del "segundo n i v e l " ........................................ 306 La Federación Rusa, 307; La República Popular de China, 317 VIL La adm inistración en las naciones m enos desarrolladas............. 327 Ideología del desarrollo......................................................................... 328 Las políticas del desarrollo.................................................................. 332 Eliminación de los sistemas de partidos competitivos, 338; Intervención mi litar y control, 341; La redemocratización, 351 Variedades de regím enes p o lí t ic o s .................................................. 355 Pautas administrativas c o m u n e s ..................................................... 363 VIII. Regímenes políticos bu rocrático-dom inan tes................................. 369 Sistem as de élite trad icion al............................................................... 369 Regímenes tradicionales ortodoxos: Arabia Saudita, 371; Regímenes neotradicionales: Irán, 374
ÍNDICE GENERAL
541
Sistem as de élite burocrática p e r s o n a lista s .....................................380 P aragu ay, 1 9 5 4 -1 989, 384; U gan d a, 1971-1979, 386
Sistem as burocráticos de élite colegiada
........................................ 389
R e g ím e n e s d e ley y orden: el ejem p lo d e In d o n esia , 393; D e u n r é g im e n trad i c io n a l a u n o colegiad o: el ejem p lo d e T ailan d ia, 400; La in flu e n c ia d el c o lo n ia lism o : el ejem p lo d e G hana, 4 0 9
Sistem as p e n d u la r e s ................................................................................415 B rasil, 416; N igeria, 422; Turquía, 428
IX. Regímenes políticos de partido d o m in a n te ........................................ 434 Sistem as com petitivos poliárquicos..................................................... 435 Las F ilip in a s, 439; Sri Lanka, 445; C o lo m b ia , 447
Sistem as de partido dom inante sem icom p etitivo...........................452 M éxico, 452; In d ia y M alasia, 4 6 0
Sistem as de m ovilización de partido d o m in a n te ...........................467 E g ip to , 468; T an zan ia, 476
Sistem as totalitarios c o m u n is ta s .........................................................481 C orea d el N orte, 482; C uba, 485
X. El estudio de las burocracias y de los sistem as p o lític o s.................492 Fines políticos y m edios adm inistrativos........................................... 492 La relación entre desarrollo burocrático y desarrollo político. . 496 La hipótesis del desequilibrio puesta a p r u e b a .............................. 511 Importancia de la variación de los sistem as p o l í t i c o s .................516 C o n clu sió n ................................................................................................... 523 índ ice de autores, ín d ice analítico. .
'
>
E ste lib ro se term in ó d e im p r im ir y e n c u a d ern a r e n ju n io d e 2 0 0 0 e n lo s talleres de Im p reso ra y E n cu a d ern a d o ra P rogreso, S. A. d e C. V. ( i e p s a ) , C alz. d e S a n L oren zo, 244; 0 9 8 3 0 M éxico, D. F. E n su c o m p o sic ió n , p a rada e n el T aller d e C o m p o sic ió n E le c tr ó n i ca d el f c e , se u tiliza ro n tip o s N e w A ster de 10:12, 9:11 y 8:9 p u n tos. La ed ició n , q u e c o n s ta d e 2 0 0 0 ejem p la res, estu v o al c u id a d o d e
Julio Gallardo Sánchez.
Related Documents

Heady Administracion Publica Comparada Completo
January 2021 14
Administracion Publica
February 2021 0
La Literatura Comparada Completo
January 2021 3
Minutas De Administracion Publica
January 2021 1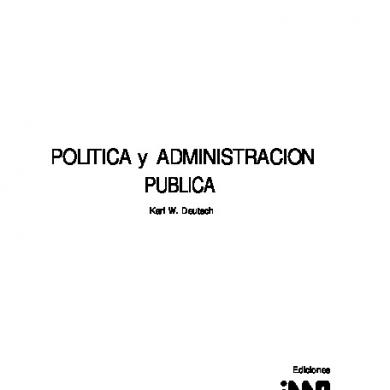
Politica Y Administracion Publica
January 2021 1
Administracion Publica Ensayo
February 2021 0More Documents from "Omar J Bogarin"
