Teorico Peronismo I
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Teorico Peronismo I as PDF for free.
More details
- Words: 11,218
- Pages: 22
Loading documents preview...
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
CLASE TEÓRICA: DEL TRIUNFO A LA CAÍDA DE PERÓN
Índice: PRESENTACIÓN.............................................................................................................................................2 EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO .........................................3 LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y EL ASCENSO POLÍTICO DE JUAN D. PERÓN ......................................................4 Las presidencias peronistas de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955 ...............................................................5 La política educativa durante las primeras presidencias peronistas .......................................................9 La formación del hombre productivo ...............................................................................................10 La asistencia social ............................................................................................................................11 Docentes ...........................................................................................................................................12 Educación universitaria.....................................................................................................................12 LÁZARO CÁRDENAS Y LA ETAPA SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA...........................................14 La educación socialista ..........................................................................................................................17 La educación rural.............................................................................................................................19 ALGUNAS CONCLUSIONES..........................................................................................................................20
1
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
PRESENTACIÓN En esta clase vamos a trabajar sobre la política educativa de las primeras presidencias de Juan Domingo Perón en la Argentina. Durante muchos años los historiadores y los sociólogos han tratado de caracterizar el régimen político de esas presidencias utilizando una serie de categorías que también serían aplicables a otras experiencias. Uno de los conceptos más utilizados fue el de “populismo”. Como concepto teórico, el populismo es muy difícil de definir. Se utiliza para describir sistemas y doctrinas políticas muy diferentes. En esta clase, no se pretende definir el populismo, pero sí se plantea la descripción y caracterización de tres experiencias políticas latinoamericanas que fueron denominadas como “populistas”. El análisis de estas experiencias y su impacto en la educación debería darnos herramientas para entender mejor a qué se llama “populismo” y cuáles son las limitaciones del concepto. Las experiencias políticas que vamos a analizar son: a. Las presidencias de Juan Domingo Perón en Argentina, entre 1946 y 1955. b. La presidencia de Lázaro Cárdenas en México, entre 1936 y 1940. c. La presidencia de Getúlio Vargas en Brasil, entre 1930 y 1945, y entre 1951 y 1954.
2
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO En 1944 – 45 la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la derrota del Eje y dio lugar a una nueva distribución de las áreas de influencia de las grandes potencias intervinientes. Los EEUU y la URSS incrementaron sus espacios geopolíticos de influencia. Como consecuencia inmediata del final de la guerra el bloque comunista se vio drásticamente ampliado. Europa del Este y gran parte de Asia, con excepción de la región suroriental, quedaron bajo la influencia soviética o de otras potencias comunistas. Además, en Italia y el sur de Europa, con excepción de España, se produjo una mayor influencia de las fuerzas políticas de izquierda, particularmente socialistas y comunistas, como resultado de su protagonismo en la resistencia y la lucha antifascista (la derrota del Frente Republicano en España puso fin a la influencia anarquista en Europa y golpeó a los restos del anarquismo que sobrevivían en América). Asimismo, en todo el mundo los partidos de inspiración comunista o socialista se vieron fortalecidos por la derrota del fascismo y por haber liderado en muchos casos los frentes nacionales que se resistieron a la expansión del fascismo. En términos económicos, en cambio, quien resultó más inmediatamente beneficiado fueron los Estados Unidos. En la esfera capitalista, Estados Unidos logró recuperarse de la gran depresión con una fuerte inversión en el complejo industrial-militar1 y con una drástica reducción de la fuerza de trabajo joven que había sido enviada al frente de batalla. Asimismo, la competencia de otras potencias industriales se vio condicionada por su participación en la guerra: ni Inglaterra ni Francia, en el bando vencedor, ni Alemania en el derrotado, se repondrían rápidamente, al punto de reconquistar todas sus plazas en el mercado internacional. El mapa del mundo quedaba reconstruido tras la guerra con dos grandes vencedores: la URSS y los EEUU. Rápidamente, después de las negociaciones diplomáticas que siguieron al final de la guerra los Estados Unidos y sus aliados del área capitalista buscaron detener el avance del bloque socialista. La guerra de Corea (1950 – 1953) y el apoyo a la presencia francesa en el sudeste asiático fueron dos de los signos inmediatos de esta voluntad. El comunismo, que había sido aliado estratégico durante la Segunda Guerra, se transformaría para los EEUU en el enemigo durante las décadas de la llamada “guerra fría”2. La gran inversión en la maquinaria de guerra y los enormes servicios de inteligencia internacional desarrollados en el período 1939 – 1945, se pusieron al servicio de la nueva confrontación. Todo el mundo siguió siendo el teatro de guerra del período siguiente. Los Estados Unidos funcionaron nuevamente, como tras la Primera Guerra, como el prestamista de los derrotados y el artífice de la reconstrucción de Europa. A diferencia de la 1 El concepto de “complejo industrial – militar” se aplica a la fuerte asociación entre políticas de expansión militar con el desarrollo de la gran industria de armamentos. Países como EEUU poseen un complejo industrial – militar que impulsa permanentes conflictos bélicos en todo el mundo para garantizar que el Estado siga invirtiendo en la industria de armamentos. 2 Se denomina “guerra fría” a la tensión militar entre el bloque soviético liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por EEUU, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la caída del Muro de Berlín (1989). Esa tensión se expresó como una amenaza permanente de guerra nuclear, pero también mediante enormes redes de espionaje internacional. La guerra fría se caracterizó además, por la intervención explícita u oculta de estas grandes potencias en la vida política interna de terceros países con el objeto de garantizar la extensión de su área de influencia.
3
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
etapa de entreguerras, sin embargo, esta reconstrucción atendió a la necesidad de consolidar a la Alemania occidental y Japón como un freno de las pretensiones soviéticas de expansión. Más allá de una finalidad económica, los planes económicos de reconstrucción a fondo perdido (es decir, el préstamo de fondos que no serían recuperados), fueron necesarios para detener la avanzada socialista. Así, se acuñaron las imágenes del milagro alemán y el milagro japonés, dos países derrotados que fueron receptores de fuertes inversiones, y de intervención directa de grandes compañías americanas. Los circuitos internacionales de mercancías y capitales se vieron restablecidos rápidamente. Las economías que habían iniciado procesos de industrialización como resultado del estancamiento de la expansión industrial de Europa, debieron lidiar con este nuevo contexto económico internacional.
LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y EL ASCENSO POLÍTICO DE JUAN D. PERÓN La revolución del 4 de junio llevó al poder, a los dos días de su triunfo, al general Pedro P. Ramírez, ministro de Guerra del gobierno derrocado (el presidente Castillo, electo en 1938, fue sucedido por Ortiz, su vicepresidente, a causa de su enfermedad y muerte). Los coroneles del GOU (Grupo de Oficiales Unidos, logia de oficiales del ejército que buscaban ocupar posiciones políticas y compartían una doctrina vagamente nacionalista y militarista) se distribuyeron los principales cargos y desde ellos comenzaron a actuar con tal desarmonía que fue difícil establecer el sentido general de su orientación política. Lo importante era, en el fondo, salvar la situación creada por los compromisos de ciertos grupos con los países del Eje; pero mientras se resolvía este problema, se procuró intentar una política popular congelando alquileres o destituyendo magistrados y funcionarios acusados de inconducta. Para resolver la cuestión de fondo, el ministro de Relaciones Exteriores aventuró una gestión ante el gobierno de los Estados Unidos y finalmente, se resolvió la declaración de guerra a Alemania y al Japón en enero de 1944. Pero mientras los coroneles ultimaban este episodio, uno de ellos, Juan D. Perón, descubría la posibilidad de poner en funcionamiento un plan más sutil. Aún cuando ocupaba la Subsecretaría de Guerra, logró que se le designara presidente del Departamento Nacional del Trabajo, y sobre esa base organizó en seguida la Secretaría de Trabajo y Previsión con jerarquía ministerial. Con la experiencia adquirida en Italia durante la época fascista y con el consejo de algún asesor formado en el sindicalismo español, Perón comenzó a buscar el apoyo de algunos dirigentes obreros y logró atraer el apoyo de ciertos sectores sindicales, fundamentalmente los que se identificaban con el sindicalismo puro. Desde entonces, el gobierno comenzó a contar con respaldo popular que fue creciendo a medida que progresaba el plan del nuevo secretario de Trabajo. Reemplazado Ramírez por el general Edelmiro J. Farrell en febrero de 1944, la fisonomía del gobierno comenzó a variar sensiblemente bajo la creciente influencia de Perón, que ocupó, además de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia del gobierno provisional. La orientación gubernamental se definió. Por una parte se procuró
4
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
destruir a los opositores, en parte por la vía de la represión, y en parte por la creación de una atmósfera hostil a los partidos tradicionales a los que, en conjunto, se hacía responsables de la perversión de la democracia que sólo habían promovido los conservadores (en el contexto de las elecciones de 1938 se había producido el deceso de un conjunto de líderes políticos, Lisandro de la Torre -- 1939, Alvear – 1942, Ortiz – 1942, Agustín P. Justo – 1943). Por otra, se trató de poner en funcionamiento un plan de acción para consolidar el poder de los grupos dominantes, organizando las fuerzas económicas y sociales del país de tal manera que quedaran al servicio de los designios de hegemonía continental que acariciaba el Estado Mayor del Ejército. A medida que crecía la influencia de Perón se advertía que buscaba apoyarse simultáneamente en el ejército y en el movimiento sindical. Esta doble política lo obligaba a una constante vigilancia. Los sectores obreros acogían con satisfacción la inusitada política laboral del gobierno que los favorecía en los conflictos con los patrones, estimulaba el desarrollo de las organizaciones obreras adictas y provocaba el alza de los salarios; pero subsistían en su seno muchas resistencias de quienes conocían la política laboral fascista. En el ejército, por otra parte, algunos grupos reconocían la capacidad de conducción de Perón y aprobaban su plan de atraer apoyos obreros, pero otros no tardaron en descubrir el peligro que entrañaba la organización de poder que Perón construía rápidamente en su beneficio, y opinaron que constituía una amenaza para las facciones de poder militar constituidas. Esta fue también la opinión de los partidos tradicionales y de los vastos sectores de clase media que formaron en la “Marcha de la Constitución y de la Libertad”, nutrida concentración con la que se quiso demostrar la impopularidad del gobierno y el repudio a sus planes. La defensa de la democracia formal unía a todos los sectores, desde los conservadores hasta los comunistas. La presión de los sectores conservadores movió a un grupo militar a exigir, el 9 de octubre de 1945, la renuncia de Perón a todos sus cargos y su procesamiento. En el primer instante la ofensiva tuvo éxito, pero las fuerzas opositoras no lograron luego aprovecharlo y dieron tiempo a que se organizaran los sectores ya definidamente peronistas, los que se movilizaron para lograr el retorno de Perón. El 17 de octubre nutridas columnas de sus partidarios emprendieron la marcha sobre el centro de Buenos Aires desde las zonas suburbanas y se concentraron en la plaza de Mayo solicitando la libertad y el regreso de Perón. Acaso sorprendida por el inesperado apoyo popular que éste había logrado, la oposición no se atrevió a obrar y el gobierno ofreció una suerte de transacción: Perón quedaría en libertad, abandonaría la función pública y afrontaría la lucha electoral en elecciones libres que controlaría el ejército. Una vez en libertad, Perón apareció en el balcón de la Casa de Gobierno y consolidó su triunfo arengando a al muchedumbre y poniendo en marcha una escena que marcaría la historia política argentina.
Las presidencias peronistas de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955 En los últimos años y como resultado de migraciones internas y el proceso de sustitución de importaciones se había constituido alrededor de la ciudad un conjunto social de caracteres muy diferentes a los del suburbio tradicional. Ahora poblaban los suburbios los nuevos obreros industriales que provenían de las provincias del interior y que habían cambiado su miseria rural por los mejores jornales que ofrecía la naciente industria. De 3.430.000 habitantes que tenía en 1936, el Gran Buenos Aires había pasado a 4.724.000 en 1947. Pero sobre estos totales,
5
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
mientras en 1936 había solamente un 12% de argentinos inmigrados del interior, este sector de población había pasado a constituir un 29% en 1947. Los partidos políticos ignoraron esta redistribución demográfica; pero Perón la percibió, descubrió la peculiaridad psicológica y social de esos grupos y halló el lenguaje necesario para comunicarse con ellos. El resultado fue un nuevo reagrupamiento político que contrapuso esas nuevas masas a los tradicionales partidos de clase media y de clases populares, que aparecieron confundidos en lo que empezó a llamarse “oligarquía”. El panorama político del país cambió, pues, desde el 17 de octubre. Hasta ese momento los partidos tradicionales habían estado convencidos de que el movimiento peronista era impopular y que la mayoría seguía aglutinándose alrededor del radicalismo; pero desde entonces comenzaron a convencerse del arraigo que la nueva política obrera había adquirido. La consecuencia fue la formación de la Unión Democrática, frente electoral en el que se unieron conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas para sostener, frente a la de Perón, la candidatura radical de José P. Tamborini. La campaña electoral fue agitada. Perón logró atraer a ciertos sectores del radicalismo y del conservadorismo y fue a las elecciones en compañía de un radical, Hortensio J. Quijano. Lo respaldaba desembozadamente el aparato gubernamental y lo apoyaban fuertes sectores del ejército y de la Iglesia, así como también algunos grupos industriales que esperaban una fuerte protección del Estado para sus actividades. Pero también lo apoyaba una masa popular muy numerosa cuya fisonomía, a causa de su novedad, no acertaban a descubrir los observadores. La formaban, en primer lugar, los nuevos sectores urbanos y luego, las generaciones nuevas de las clases populares de todo el país que habían crecido en el más absoluto escepticismo político a causa de la permanente falsificación de la democracia que había caracterizado a la república conservadora. Muy poco trabajo costó a Perón, poseedor de una vigorosa elocuencia popular, convencer a esa masa de que todos los partidos políticos eran igualmente responsables de tal situación. El 24 de febrero de 1946, en libres, la fórmula Perón – Quijano triunfó en casi todo el país con 1.500.000 votos, que representaban el 55% de la totalidad de los electores. Antes de entregar el gobierno, Farrell adoptó una serie de medidas para facilitar la obra de Perón, entre ellas la intervención a todas las universidades y la expulsión de todos los profesores que habían tenido alguna militancia contra él. Cuando Perón ocupó la presidencia el 4 de junio de 1946, continuó la remoción de los cuadros administrativos y judiciales adictos al pasado conservador. Gracias a la amplia mayoría parlamentaria pudo dar a todos sus actos de gobierno la sanción legal correspondiente. Esta característica prevaleció durante todo su gobierno, apoyado, además, en una constante apelación a la adhesión directa de las masas que, concentradas en la plaza de Mayo, respondían afirmativamente una vez por año a la pregunta de si el pueblo estaba conforme con el gobierno. El país contaba con una floreciente situación económica. Gracias a la Guerra Mundial la Argentina había vendido durante varios años a buenos precios su producción agropecuaria y había acumulado fuerte reserva de divisas a causa de la imposibilidad de importar productos manufacturados. De 1.300 millones en 1940, las reservas de divisas llegaron a 5.640 millones en 1946, y esta situación siguió mejorando hasta 1950 a causa de las buenas cosechas y de la demanda de productos alimenticios por parte de los países que sufrían las consecuencias de la guerra. Esa circunstancia permitió a Perón desarrollar una economía de abundancia que debía asegurarle la adhesión de las clases populares. Además de la legitimidad de su título constitucional, la fuerza del gobierno seguía consistiendo en el apoyo que le prestaban los grupos de poder: el ejército, la Iglesia y las organizaciones obreras. Para mantener ese apoyo, Perón trazó distintas líneas políticas y procuró mantener el
6
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
equilibrio entre distintos sectores que lo sostenían. Pero el que más le preocupaba era el sector obrero, en el que sólo él tenía ascendiente y con cuya fuerza debía contrarrestar la de los otros dos, que sin duda poseían su propia política. De ahí la significación de su política laboral. Tres aspectos distintos tuvo esa política. En primer lugar, procuró acentuar los elementos emocionales de la adhesión que le prestaba la clase obrera. Tanto su oratoria como la acción y la palabra de su esposa, Eva Duarte de Perón, estaban destinadas a destacar la actitud paternal del presidente con respecto a los que vivían de su salario y a los necesitados. Una propaganda gigantesca y bien organizada llevaba a todos los rincones de la República el testimonio de esa preocupación por el bienestar de los que, desde la campaña electoral, se llamaban los “descamisados”, manifestada en desordenadas distribuciones de paquetes con ropas y alimentos, o en obsequios personales de útiles de trabajo o medicinas. Y cuando se convocaba una concentración popular, los discursos del presidente y de su esposa adquirían matices de una verdadera explosión sentimental de amor por los humildes. En segundo lugar, se logró establecer una organización sindical fuerte a través de la Confederación General del Trabajo, que agrupó a varios millones de afiliados de todos los sindicatos. La CGT respondía incondicionalmente a la doctrina del gobierno y participaba en distintas instancias de representación de los trabajadores (institutos nacionales que regulaban el comercio internacional, o el consejo directivo de la Universidad Obrera son algunos ejemplos de esta representación) y transmitía sus consignas hacia los sindicatos y los delegados de fábrica que, a su vez, las hacían legar a la base. Finalmente, el gobierno mantuvo una política de salarios altos, a través de la gestión de contratos colectivos de trabajo que generalmente concluían mediante una intervención directa del Ministerio de Trabajo y Previsión. Esta política no fue, en modo alguno, perjudicial para los patrones, quienes trasladaban automáticamente esos aumentos de salarios a los precios, con lo que se acentuó la tendencia inflacionista de la política económica gubernamental. Leyes jubilatorias, indemnizaciones por despido, vacaciones pagadas, aguinaldo y otras ventajas directas dieron la impresión a los asalariados de que vivían dentro de un régimen de protección, acentuada por los cambios que se produjeron en las formas de trato entre los obreros y patrones. La política económica no fue menos novedosa y su rasgo predominante fue el intervencionismo estatal y la nacionalización de los servicios públicos. El gobierno proyectó dos planes quinquenales que fueron fundamentalmente instrumentos de propaganda, inspirados por el desarrollo del planeamiento estatal que se estaba convirtiendo en una herramienta clave en la competencia entre potencias. Fue creado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para comercializar las cosechas, redistribuyendo el plusvalor generado. Este Instituto, además, permitió que determinados sectores de la industria media y liviana prosperaran considerablemente, gracias a los créditos que otorgaba el Banco Industrial y el abundante consumo estimulado por los altos salarios. En cuanto a las nacionalizaciones, las medidas fueron más drásticas. El 1º de marzo de 1947, fue proclamada la recuperación de los ferrocarriles que habían sido adquiridos a las empresas inglesas propietarias. Lo mismo se hizo con los teléfonos, el gas y la navegación fluvial. A partir de 1950 la situación comenzó a cambiar. Una prolongada sequía malogró las cosechas y los precios internacionales comenzaron a bajar. En la vida interna, se acusaban cada vez más los efectos de la inflación, que hacía ilusorios los aumentos de salarios obtenidos por los sindicatos a través de gestiones cada vez más laboriosas. Las posibilidades ocupacionales y la esperanza de altos jornales comenzaron a ser cada vez más remotas para el vasto sector de obreros industriales, acrecentados por un nutrido contingente de inmigrantes que, entre 1947
7
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
y 1954, dejó un saldo de 747.000 personas. Una crisis profunda comenzó a incubarse, por no haberse invertido en bienes de capital las cuantiosas reservas con que contaba el gobierno al comienzo de su gestión y por no haberse previsto las necesidades crecientes de la industria y de los servicios públicos en relación con la progresiva concentración urbana. Más allá del desmejoramiento de las condiciones económicas, Perón pudo conservar la solidez de la estructura política en la que se apoyaba. La depuración del ejército le aseguró su control, y la organización electoral se mantuvo incólume. Pero, ciertamente, carecían de fuerza los partidos políticos que lo apoyaban. Con o sin ellos, Perón mantenía su pequeño margen de ventaja sobre todas las fuerzas opositoras unidas, sobre todo a partir de la aplicación de la ley de sufragio femenino, sancionada en 1947. La gigantesca organización de la propaganda oficial contaba con múltiples recursos; los folletos y cartillas, el uso de la radio, la eficacia oratoria del presidente y de su esposa y los instrumentos de acción directa, como la Fundación Eva Perón, que desarrollaba una enorme acción de asistencia social, todo ello mantenía en estado de constante movilización de los sectores populares en apoyo del líder. En 1949, se llevó a cabo una reforma constitucional que habilitaba la reelección y, simultáneamente incorporaba una serie de derechos laborales y sociales, y contenía proclamas sobre la soberanía política de la nación y el lugar del Estado. La respuesta a esta creciente organización del poder político peronista fue una oposición sorda de las clases altas y de ciertos sectores politizados de las clases medias. La oposición pudo manifestarse generalmente en la Cámara de Diputados, a través del reducido bloque radical o en las campañas electorales, en que los partidos políticos denunciaban los excesos del gobierno peronista. En 1951 un grupo militar de tendencia nacionalista encabezado por el general Menéndez intentó derrocar al gobierno, pero fracasó y los hilos de la conspiración pasaron a otras manos, que consiguieron conservarlos a la espera de una ocasión propicia. El fallecimiento de Eva Perón en 1952 constituyó un duro golpe para el gobierno peronista. Reposaba sobre sus hombros la relación con el movimiento obrero y a su muerte, el presidente tuvo que desdoblar aún más su presencia para asegurar su control del ejército y mantener su autoridad sobre la masa obrera. Esta doble necesidad requería de Perón una duplicidad de planteos, cuya reiteración fue debilitándolo. En esas circunstancias se produjo un resquebrajamiento de su plataforma política al apartarse de su lado los sectores católicos que habían contribuido a sostenerlo hasta entonces. Seguramente preocupaba ya en esos círculos el problema de su sucesión, y Perón reaccionó violentamente contra ellos enfrentando a la Iglesia. Una ley de divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa y el alejamiento de ciertos funcionarios reconocidamente fieles a la influencia eclesiástica, revelaron la crisis. El conflicto con la Iglesia, que alcanzó ciertos matices de violencia contribuyó a minar el apoyo militar a Perón, apartando de él a los sectores nacionalistas y católicos de las fuerzas armadas. Repentinamente, la vieja conspiración militar comenzó a prosperar y se preparó para un golpe que estalló el 16 de junio de 1955. La Casa de Gobierno fue bombardeada por los aviones de la Armada, pero los cuerpos militares que debían sublevarse no se movieron y el movimiento fracasó. Ese día grupos regimentados recorrieron las calles de Buenos Aires con aire amenazante, incendiaron iglesias y locales políticos, pero el presidente acusó el golpe porque había quedado al descubierto la falla que se había producido en el sistema que lo sustentaba. Acaso no era ajena a esa crisis la gestión de contratos petroleros que el presidente había iniciado con algunas empresas norteamericanas. En los sectores allegados al gobierno comenzó un movimiento para reordenar sus filas. Ante la evidente retracción de las fuerzas armadas, el movimiento obrero peronista creyó que podía acentuar su influencia. Un decidido sector de dirigentes de la Confederación General del Trabajo comenzó a presionar al presidente para que armara a las milicias populares. Pero el
8
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
planteo obrero amenazaba con desembocar en una verdadera revolución, y Perón, cuya auténtica política había sido neutralizar a las masas populares, esquivó la aventura a que se lo quería lanzar. En esas condiciones, la conspiración militar adquirió nuevo vuelo bajo la dirección del general Eduardo Lonardi, y estalló en Córdoba el 16 de septiembre. Hubo allí acciones violentas, pero la sublevación general de la marina, que concentró sus barcos en el Río de la Plata y amenazó con bombardear la Capital, enfrió el escaso entusiasmo de los jefes aún adictos a Perón. Pocos días después el presidente entregó su renuncia y Lonardi se hizo cargo del poder.
La política educativa durante las primeras presidencias peronistas La cultura elitista de las instituciones educativas era diferente del espíritu nacionalista y popular de los trabajadores que eran interpelados por el peronismo. El primer Plan Quinquenal consideraba como un problema de estado la promoción y el enriquecimiento de la cultura nacional. Preveía dos vías principales para eso: la enseñanza y la tradición. La primera se desarrollaría a través de las escuelas, los colegios, las universidades, los conservatorios, las escuelas de artes y los centros de perfeccionamiento técnico. La segunda mediante el folklore, la danza, las efemérides patrias, la religión, la poesía popular, la familia, la historia y los idiomas. Las ideas pedagógicas del Primer Plan Quinquenal reflejaban una tendencia al nacionalismo popular, vinculada al escolanovismo de Arizaga (que era secretario de educación del Ministro Gaché Pirán). El choque de Arizaga con los sectores oscurantistas que formaban parte del gobierno era inevitable. Estos, encabezados por el reaccionario Oscar Ivanisevich, consiguieron la renuncia de Arizaga y la interrupción de su reforma. En 1949 no solamente se retrocedió respecto de las propuestas del primer Plan Quinquenal sino que se dio por tierra con los acuerdos que la sociedad había logrado desde 1884. Quedó consagrada la subsidiariedad del Estado en materia de educación y se incorporó una fórmula de limitada autonomía para las universidades. El gobierno quedó aún más enfrentado con el movimiento estudiantil y con los docentes progresistas. En la reforma constitucional de 1949 fueron incluidas la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas del Estado. Pero la enseñanza media y superior sólo estarían oficialmente garantizadas para los alumnos más capaces y meritorios mediante becas que se entregaban a sus familias. Las diferencias ideológicas entre el Plan Quinquenal y la reforma constitucional de 1949 se notan también en las distintas metas que se proponían: frente al perfil humanista, nacionalista y vinculado a la práctica y al trabajo perseguido por Arizaga, el nuevo texto constitucional ubicaba como primera prioridad el desarrollo del vigor físico de los jóvenes: le interesaba incrementar su potencia y sus virtudes. En segundo lugar quería el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y sociales y luego su calificación profesional. Según Adriana Puiggrós, la Constitución Nacional de 1949 interrumpió la gestión de un modelo pedagógico nacionalista popular parecido al que había soñado el escolanovismo, que hubiera tenido una oportunidad de ser aprobado.
9
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
En los años siguientes la reforma de la modalidad de educación laboral tendió a volver uniforme el currículum a nivel nacional y a adaptarlo a las necesidades del desarrollo industrial, pero siguió teniendo fuerza la orientación de la formación hacia el mediano y largo plazo y se mantuvo una base humanística y científica en casi todos los planes de estudio. Detrás de la reforma de la educación peronista estaba la valorización de la educación laboral como parte de la planificación centralizada del desarrollo nacional. Por ejemplo, la formación de técnicos diversos (torneros, ebanistas, carpinteros, fundidores, etc.) comprendía asignaturas como matemáticas, castellano, historia y geografía nacional, religión o moral, educación física y dibujo junto con higiene y seguridad industrial, físicas y químicas especializadas, tecnologías de maquinas y herramientas. Se crearon numerosos establecimientos de educación técnica, así como las misiones monotécnicas y de extensión cultural y las misiones de extensión cultural y doméstica. Estas estaban destinadas a llevar formación de fuerza de trabajo calificada al interior país, desarrollando las artesanías locales y la cultura de la población (maquinas de coser). Se instalaban por dos años en cada lugar y entre sus materias incluían: idioma nacional, geografía física y económica regional, historia argentina, instrucción cívica, economía política y social. Además de la considerable expansión de la educación técnica de la Secretaría y luego Ministerio de Educación, existió una innovación muy significativa en la estructura: la tendencia a vincular la educación con el trabajo desde otros organismos, en particular la Secretaría de Trabajo y Previsión (donde se desempeñó Perón), lo cual ayudaba a constituir una rama paralela en un nuevo circuito distinto del tradicional. En 1944 había sido reglamentado el trabajo de menores y el aprendizaje industrial y se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) dentro de la Secretaria de Trabajo y Previsión.
La formación del hombre productivo Durante el primer gobierno peronista (1946-1952), el primer Ministro de Educación fue Belisario Gaché Pirán. Su política educativa se relacionaba con la justicia social mediante una educación humanística, antimaterialista, antitotalitaria y antirracionalista. Era enemigo del positivismo, proponía una educación que estimulara el espíritu de iniciativa, la capacidad creadora y la justicia social. El segundo Ministro de Educación fue Oscar Ivanisevich, un ultranacionalista enemigo del cogobierno universitario (interventor de la Universidad de Buenos Aires durante la gestión de Gaché Pirán) y pro-fascista. El tercer Ministro de Educación (en el segundo gobierno de Perón) fue Armando Méndez de San Martín. Acompañó el proceso de ruptura de Perón con la Iglesia Católica. J. P. Arizaga fue Secretario de Educación durante la gestión de Gaché Pirán. Era un espiritualista, adherente al escolanovismo, con fuertes críticas al positivismo. El diseñó una reforma del sistema escolar que introducía criterios nacionalistas democráticos y daba mucha importancia a la educación práctica. Relacionaba la enseñanza con el medio social y con el desarrollo económico y destacaba la educación humanística. Arizaga fue –probablemente- el autor del programa educacional del primer Plan Quinquenal, donde planteaba una filosofía educacional que equilibrara el materialismo e idealismo y que
10
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
hiciera compatible el principio de democratización de la enseñanza igual para todos, con mecanismos compensatorios. Se partía del diagnóstico de que la insuficiencia educacional se debía al normalismo positivista y liberal, la falta del sentido nacional, la persistencia del enciclopedismo y los defectos de la organización educacional positivista. Arizaga elaboró un programa para reformar el sistema que contemplaba la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo y la vinculación con la realidad circundante. Buscaba el equilibrio entre materialismo e idealismo. Intentaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. Se enfrentaba con el enciclopedismo academicista y ultranacionalista de funcionarios como Ivanisevich. Pretendía formar una inteligencia práctica, el dominio de las normas, los sentimientos y la voluntad de superación moral y religiosa. Consideraba que el trabajo era el factor más eficiente para vitalizar la educación, entendido integralmente y no solo como adiestramiento. Introducía formas de pre-aprendizaje, no para orientar al alumno hacia una profesión u oficio, sino que les permitía ejercitar el trabajo manual paralelamente al intelectual durante el ciclo elemental. Mantenía los bachilleratos clásicos con un ciclo mínimo de 5 años: 3 años de conocimientos generales y 2 de capacitación en artes y oficios. El ciclo era gratuito para quienes demostraban que no podían pagarlo. El sistema del bachillerato clásico resistió y continuó intacto sin que el trabajo como concepto y como contenido curricular fuera introducido en sus planes de estudio y sus programas. De este modo se establecían circuitos de escolarización distintos, con diferentes concepciones de sujeto de la educación que atravesaban la escuela media peronista. Los niveles de educación primaria y media clásicos siguieron regidos por una concepción oscilante entre el practicismo didáctico escolanovista y el espiritualismo teoricista. Las instituciones educativas privadas habían decrecido al término del segundo gobierno peronista, pero por ley en 1947, se había establecido el subsidio oficial de las escuelas privadas. Perón iniciaba un doble juego de poder con la Iglesia: por un lado favorecía al catolicismo que quería desarrollar su circuito de instituciones propias y ratificaba la enseñanza religiosa en las escuelas públicas; por otro lado, incorporaba formas de control de la acción eclesiástica dentro de la educación confesional. Para ello organizó en 1947 la Dirección General de Instrucción Religiosa que incorporaba el control estatal sobre los programas de religión. La jerarquía eclesiástica manifestó su disconformidad por estas nuevas formas de control.
La asistencia social La política de asistencia social de la Fundación Eva Perón estuvo vinculada a la incorporación de la mujer a la vida política y disputó con la Iglesia Católica que sostenía la beneficencia y las obras de caridad. Organizaciones como la Unión de Estudiantes Secundarios, los Torneos Deportivos Evita o la República de los Niños de La Plata abrían circuitos de penetración del peronismo en la niñez y la juventud. El trabajo barrial de las Unidades Básicas competía con la prédica territorial de las parroquias y la acción de las organizaciones sociales de la Iglesia encontraba competencia en muchas agrupaciones civiles justicialistas. El conflicto entre el peronismo y la iglesia católica no tardó en estallar y se manifestó con fuerza en el tema educativo.
11
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
Docentes La suspensión de la ley 1420 y posición antilaicista militante del Ministerio de Educación fueron cuestiones que complicaron la relación del peronismo con los docentes. El gobierno mantuvo una posición antinormalista. J. E. Cassani y H. Calzetti, fueron pedagogos del gobierno peronista. Cassani fundó el Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tenía una formación normalista y escolanovista (se inspiraban en Giovani Gentile, Ministro de Educación de Mussolini). Desde ese lugar se opuso al pragmatismo de John Dewey y su impacto en la base magisterial. La pedagogía era para él un arte y no una ciencia. Calzetti era su colaborador, formador de generaciones de maestros a través de textos de didáctica. Era espirutualista y católico. También era antipositivista aunque rechazaba el escolanovismo, sostenía que la función del maestro era transmitir un orden y una moral.
Educación universitaria El plan quinquenal establecía que la educación universitaria sería gratuita y exigía calificaciones suficientes en el secundario para poder acceder a ella. Dependería de un organismo del Ministerio y estaría gobernada por el consejo universitario compuesto por: rector (nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la nación), dos consejeros designados por el rector y dos elegidos entre los profesores de cada facultad, un decano o vicedecano de cada Facultad elegidos por los consejeros de ese mismo organismo, tres consejeros designados por el rector para cada facultad, tres elegidos por los profesores y tres elegidos entre los alumnos de más altas calificaciones. En adelante, la autonomía no sería la autonomía política que implicaba el cogobierno, sino la autonomía técnica y científica de una institución dirigida por el gobierno nacional. La verdadera reforma sería la que se iniciaba con esa reparación histórica, que permitiría “abrir las puertas de la universidad al pueblo”.3 En este marco, la iglesia católica comenzó a jugar un papel preponderante en las políticas educativas (tanto en la universidad como en el resto del sistema educativo). La orientación práctica y/o la educación técnica y profesional consiguieron un lugar importante dentro de la estructura del Ministerio, aunque no afectaron el circuito clásico. No se incluyó la gratuidad del ciclo medio aunque si en la primaria y la universidad. Sobre esto pueden arriesgarse algunas hipótesis: Adriana Puiggrós señala que se procuraba que el nivel medio fuera selectivo y a la universidad debían llegar los mejores, valorizándose la responsabilidad del Estado en la formación de intelectuales y profesionales. También es posible que la gratuidad de la universidad hubiera sido resuelta como un modo de calmar el malestar porque se el había quitado la autonomía. En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional; ella junto con la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional fueron los pivotes de un circuito educacional ideológicamente distinto del compuesto por el primario y bachillerato clásico y estaba dirigido a sectores sociales más modestos. 3
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Informe de la mayoría, Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados, 1947, tomo II, pág. 698 (citado por Pronko (1995).
12
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
A partir de la década de 1940 comenzó a acentuarse en el país una tendencia a desarrollar instituciones para el estudio de la psicología y de la psicopedagogía y “psicotecnia” en particular. Este desarrollo comenzó antes de la llegada del peronismo. Con el advenimiento de éste, adquirieron una fuerza peculiar las orientaciones de la psicología ligadas a lo educacional y lo laboral. La atención empezó a estar puesta fundamentalmente en la orientación profesional. Por otro lado, muchas veces la psicología pasó a estar sujeta a la hegemonía médica. La preocupación por la formación profesional se encontraba más claramente asociada con la psicología pedagógica en los Ministerios de Educación (nacional y provincial), que en la Universidad. Se consolidó así un mayor peso de la psicología pedagógica en el campo educacional: era necesario articular el campo de la educación con el trabajo, con el desarrollo económico y la modernización. La síntesis fue la orientación profesional.4 La ley de educación religiosa sancionada en 1947 había consagrado la unión del Estado con la Iglesia. La escuela pasaba a ser depositaria del derecho de intervenir sobre el espacio íntimo, “entronizando a Dios en las conciencias”. Estas ideas estaban probablemente asociadas a una concepción del estado social5 como condición de posibilidad para el desarrollo de la orientación profesional. Esto se vería reflejado en la incorporación de la formación profesional en la nueva Constitución Nacional sancionada en 1949. El segundo gobierno de Perón oscilaba entre la profundización de la modernización del Estado, las reformas sociales y la independencia nacional o la alineación con los EE.UU. en una política que años más tarde se denominó “desarrollista”; en ambos casos el nacionalismo católico perdía terreno. En 1954 se dictó la ley de divorcio, se decreto la supresión de festividades religiosas y se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas publicas (que era la conquista más preciada de la jerarquía católica). A esta derogación la acompañó con la ley de derogación de exención de impuestos que beneficiaba a la Iglesia. La cuestión de la enseñanza religiosa fue discutida en dos oportunidades durante el gobierno peronista: 1947 y 1955, con resultados diametralmente opuestos. Por aquel entonces, todas las prácticas y lógicas escolares eran revisadas: las tendencias autoritarias y democratizadoras, las lógicas de inclusión y exclusión, las pautas culturales que imponía, las relaciones intergeneracionales que proclamaba y los rituales que reforzaba eran puestos en cuestión. Luego de haber logrado abarcar a toda la población, comenzaba lentamente la mayor crisis que atravesó la escuela pública argentina. 4
La orientación profesional era una práctica distinta de lo que a partir de la década de 1960 se conoció como orientación “vocacional”. Estaba estrechamente ligada a la función reguladora del Estado en la educación, buscando lograr una inserción provechosa de los egresados en el mercado de trabajo, en virtud de sus aptitudes e intereses. Respondía a una demanda del estado mismo más que a necesidades individuales, que para tal fin debía capacitar a sus docentes, ampliando las funciones de la escuela más allá de la transmisión de contenidos curriculares (la incorporación de al noción de curriculum en la Provincia de Buenos Aires fue posterior al momento histórico que estamos analizando). Llevaba implícitas nociones de regulación social y de funcionalidad económica. (Para un análisis más profundo de los complejos vínculos entre educación y trabajo durante el peronismo, y su distinción respecto de las respuestas ensayadas por el desarrollismo a este problema, ver los trabajos de Pineau P. (1991) Sindicatos, Estado y educación técnica, CEAL, Bs.As. y Pineau P. y Dussel I. (1995) De cuando la clase obrera entró al paraíso en Puiggrós A. (Dcción) Hria. de la Educación en Argentina. Tomo VI. Edit. Galerna, Buenos Aires. 5 Para ello fue una figura relevante en la provincia de Buenos Aires, la de Arturo Sampay que formó parte de la gestión del gobernador D. Mercante, como fiscal del Estado de la Provincia. Fue un ideólogo importante del nuevo rol del estado, con el desarrollo de esta concepción del Estado Social. Luego sería redactor de las Constituciones Nacional y Provincial en 1949.
13
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
El peronismo había modificado de cuajo la vida política de los argentinos. La década 1945-1955 había sido testigo de una nueva y especial relación entre el Estado y la sociedad que transformó decisivamente la historia del país. Estos profundos cambios sociales, al calor de la movilización popular, fueron el escenario donde tuvo lugar la conformación de un campo cultural que se consideró a sí mismo “popular”, y que construía su identidad en oposición a su enemigo, denominado la “oligarquía” Derrotado el gobierno peronista, la Revolución Libertadora inició en 1955 un largo proceso de reinstalación del viejo orden político quebrado. El documento “directivas básicas del gobierno revolucionario” expresaba como sus objetivos: “Suprimir todos los vestigios de totalitarismo para reestablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y la democracia”, “desintegrar el estado policial” y “establecer” la libertad sindical”.
El intento de “desperonización” de la sociedad estaba en marcha. El gobierno militar dictó un decreto que prohibía el uso de símbolos, canciones, distintivos y consignas peronistas y nombrar a Perón o a Eva Perón de manera pública o privada. Se buscaba erradicar la memoria por decreto. La violencia no fue descartada como una forma de lograr este objetivo. En junio de 1956 los fusilamientos de José León Suarez6 establecieron nuevas formas de hacer política que lentamente se volvieron herramientas corrientes para los regímenes militares.
LÁZARO CÁRDENAS Y LA ETAPA SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Entre 1910 y 1920, México experimentó un largo período de guerra civil que dio lugar a la refundación de la República. La caída de Porfirio Díaz en 1910 terminó un largo período de hegemonía liberal. Sin embargo, este derrocamiento dio lugar a la insurgencia de caudillos locales, que se resistieron a la constitución de un gobierno central. La diseminación del poder militar tras la caída de Díaz abrió una confrontación de revolucionarios locales que disputaban el control del poder central. En 1920 se firmó la rendición condicionada de Pancho Villa y se puso fin así al período de la guerra civil. Obregón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1920. La reconstrucción de la institucionalidad fue compleja en un contexto internacional inestable. Se había iniciado un proceso de industrialización que ligó fuertemente a los líderes militares de la revolución con los sectores obreros. Sin embargo, las promesas para los sectores campesinos se vieron postergadas. La guerra civil demoró indefinidamente el cumplimiento de las promesas de reforma agraria que los distintos caudillos habían elaborado. La distribución 6
En 1956 se produjo una rebelión cívico – militar contra el gobierno militar y en respaldo de la figura de Perón. Dicho movimiento fue sofocado rápidamente y fue reprimido finalmente con una serie de fusilamientos clandestinos en un basural de la localidad de José León Suárez. Los hechos asociados a este fusilamiento fueron narrados por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en la novela – crónica “Operación Masacre”.
14
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
de tierras durante la presidencia de Obregón fue despareja: se mantuvo y profundizó el latifundio en la región norte, donde se consolidaron los poderosos capitalistas con los que Obregón esperaba contar para la reconstrucción de la economía del país, en tanto que en la región centro – este se produjo un reparto de tierras que benefició a sectores campesinos e indígenas. En esta región fue más sencillo el reparto de tierras ya que los hacendados del centro habían sido expropiados durante la revolución por su adhesión al Porfiriato. Por su parte, las grandes compañías petroleras de los Estados Unidos buscaban ampliar su influencia sobre México y para ello forzaron que los EEUU demoraran el reconocimiento de Obregón como presidente legítimo del país. Obregón se veía entonces en la tensión de una base social y política de sustentación compuesta por los sectores postergados, obreros, campesinos e indígenas, y la necesidad de captar el favor de los terratenientes del norte y las compañías norteamericanas, que exigían detener el cumplimiento de la Constitución de 1917, que estipulaba la expropiación y la reforma agraria. Pudo avanzar entonces con la reforma agraria en la región sur y centro, donde no había fuertes intereses norteamericanos, y pudo intervenir favoreciendo a los nacientes sindicatos obreros en conflictos laborales de pequeña envergadura, así como promover incrementos salariales y reformas de la legislación laboral. Obregón esperaba conseguir el reconocimiento diplomático para poder contratar préstamos para la reconstrucción económica del país. Para ello realizó concesiones desmesuradas a la banca internacional y a las compañías petroleras, que incrementaron brutalmente la deuda externa del país y entregaron la propiedad del subsuelo. Como consecuencia de estas concesiones, en 1923 los EEUU reconoció a Obregón como presidente legítimo de México. El apoyo de los EEUU tenía otro papel en la política interna de México. La debilidad institucional y la práctica de la violencia política no se habían diluido del todo. Obregón temía que su sucesión desatara la rebelión de los sectores que no resultaran favorecidos y que la guerra civil se produjese nuevamente. Efectivamente, en 1924 un ex ministro de Obregón, Adolfo de la Huerta, que tenía esperanzas de ser su sucesor, se sublevó porque finalmente Obregón designó como candidato presidencial a su ministro de gobierno Plutarco Elías Calles. Esta sublevación fue aplastada por la movilización de sindicatos, organizaciones campesinas, las armas provistas por los EEUU y la lealtad de las fuerzas militares a Calles. Tras la asunción de Calles, se inició un nuevo proceso de negociación para recortar la deuda contraída. En 1925 esta negociación resultó exitosa y se concedió a los acreedores extranjeros la titularidad de un conjunto de hipotecas de grandes hacendados, manejadas por el estado. En ese mismo año el Ministro de Hacienda inició la circulación de billetes en lugar de las monedas, y trató de impulsar un proceso de modernización de la economía nacional, destruida durante el largo período de guerra civil. Durante este período se produjo una recuperación económica y se reanudó un proceso de industrialización. Sin embargo, el pacto de 1919 según el cual los sindicatos de la Confederación Regional Obrera Mexicana (la central sindical de México, de carácter clasista, con fuerte presencia del comunismo) tenían acceso a la gestión del proceso de industrialización, quedaron incumplidas y se produjeron fuertes huelgas y ataques a la Iglesia, que era vista aún como un gran poder político y económico mexicano. La segunda mitad del gobierno de Calles se caracterizó por el enfrentamiento de sectores campesinos y obreros católicos y anticlericales, en una suerte de guerra de guerrillas con
15
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
quema de escuelas, fusilamiento de sacerdotes y ataque a las organizaciones clericales de base obrera. Esta confrontación fue denominada la “Guerra Cristera”. Una serie de reformas constitucionales permitieron la reelección de Obregón y la extensión del período presidencial a seis años. Una nueva sublevación acompañó a la siguiente sucesión presidencial, y nuevamente fue sofocada. Obregón fue reelecto en 1928, pero fue asesinado unos pocos días después. Con este asesinato, Calles declaró que debía garantizarse una nueva elección con participación de partidos políticos, en lugar de una sucesión nominal. El Congreso nombró al secretario de gobierno de Calles como su sucesor interino desde el 1º de diciembre y hasta tanto se produjese la conformación de partidos políticos nacionales. El propio Calles, relevado por Portes Gil, anunció en diciembre la conformación del Partido Nacional Revolucionario, que unificaría a los numerosos partidos existentes con extracción agraria o socialista, es decir, todos aquellos que se identificaban con la herencia de la revolución. Calles y Portes Gil designaron como el candidato oficialista a Ortiz Rubio, en tanto que Vasconcelos, ex ministro de Obregón, se presentó como candidato opositor, por sus fuertes diferencias con Calles. Vasconcelos acusaba a los miembros del Partido Nacional Revolucionario de haberse vendido a los intereses norteamericanos, con los compromisos asumidos en la etapa anterior. Ortiz Rubio resultó vencedor, acompañado por una aceleración de la política de distribución de tierras encarada por el gobierno, como plataforma política. Durante este período presidencial, el ejercicio real del poder continuó en manos de Plutarco Elías Calles. Con la crisis de 1929, en el año siguiente se redujo considerablemente la política de redistribución de tierras. Se estableció un régimen laboral de la hacienda que protegía en algo a los trabajadores rurales, pero que no les permitía acceder a la propiedad territorial. A partir de 1933, el propio Calles propuso reanudar la reforma agraria, pero promoviendo la venta de nuevas parcelas para que aquellos pequeños propietarios que pudieran adquirirlas se convirtiesen en modernos campesinos de propiedades medianas. Durante la crisis, la explotación y producción agrícola se redujo. Se produjo un incremento fuerte de la desocupación rural y urbana. Hubo además una importante desinversión en la explotación minera y petrolera. En el contexto de la crisis, del resurgimiento del movimiento agrarista y de la fuerte concentración de poder partidario en la persona de Calles, una parte del movimiento planteó la candidatura de Lázaro Cárdenas, secretario de guerra, a la presidencia. Durante la campaña presidencial de Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario elaboró un Plan Sexenal de gobierno, que incluyó la profundización radical de la reforma agraria, que no solo distribuía tierras a los pueblos y comunas, sino también a los peones, acabando con el régimen de la hacienda. También era radical en términos de las relaciones laborales. El Plan Sexenal establecía que el gobierno y el partido debían unirse a los trabajadores en la lucha de clases. Sin embargo, Cárdenas aclaró rápidamente que esa declaración significaba una evolución gradual hacia el socialismo, a través de la creciente industrialización y de la legislación laboral, y no la adopción del modelo del comunismo soviético. Sin embargo, a pesar de estas reformas, la agitación laboral también se vio incrementada. Las huelgas mostraban una radicalización del movimiento obrero mexicano. Hacia 1933 – 34, el país salía lentamente de la depresión. Se había intensificado la circulación de billetes. Cárdenas lograba un gran apoyo popular en el campo. Su gabinete estaba fuertemente hegemonizado aún por Calles. Desde 1935, Cárdenas empezó a llevar a cabo el Plan Sexenal, acelerando el reparto de tierras y la concesión de derechos obreros. Los tribunales fallaban a favor de los trabajadores y se incrementaban las huelgas contra los empleadores particulares acompañadas por el gobierno. Con la resistencia de Calles a estas
16
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
medidas, Cárdenas avanzó en la radicalización de la política, y renovó su gabinete. Hizo del vínculo directo y plebiscitario con las masas rurales una de sus herramientas políticas clave. Con el objeto de avanzar con la reforma agraria, que comenzaría a tocar los intereses de los grandes terratenientes, Cárdenas buscó acercarse a la Iglesia, para impedir la resistencia violenta de aquellos. Derogó algunas medidas fuertemente anticlericales para lograr la pacificación de las relaciones con la iglesia. Para avanzar en el control social de los medios de producción, Cárdenas debió modificar la Constitución en 1936, posibilitando la nacionalización de las empresas privadas. Por otro lado, la agitación sindical crecía. Se había fundado la Confederación de Trabajadores de México (una nueva central sindical) que seguía una línea marxista y crecía hegemonizando la lucha obrera. Parecía convertirse en una de las fuerzas sociales y políticas más importantes del país, y escapaba al control de Cárdenas. En 1937 se avanzó con la conformación de propiedades campesinas cooperativas, con apoyo estatal y de crédito, y con fuertes obras públicas y de infraestructura por iniciativa estatal. Se produjo la nacionalización de los ferrocarriles, los que fueron entregados a una cooperativa de trabajadores en 1938. En ese mismo año, la relación con las grandes petroleras se tensó al máximo y se produjo la nacionalización de los campos de petróleo que también fueron entregados a cooperativas obreras. Esta última nacionalización afectó intereses británicos y norteamericanos en suelo mexicano. Gran Bretaña cortó relaciones diplomáticas con México y EEUU exigió una compensación. México era considerado como una experiencia comunista sui generis fuera del territorio. El ataque diplomático, en momentos de auge de los nacionalismos, produjo una fuerte movilización social en apoyo a Cárdenas, aún de sectores de la Iglesia y las clases medias urbanas, que en los hechos habían resultado poco beneficiados por su presidencia. Hacia fines de 1938, sin embargo, Cárdenas puso un freno a la reforma agraria y a la política obrerista. Esto tuvo que ver con la debilidad del sistema institucional y político mexicano y a la posibilidad de nuevas sublevaciones, esta vez apoyadas por los intereses norteamericanos, los grandes hacendados y las compañías petroleras. En 1940, el gobierno de Cárdenas concluyó con la sucesión en Manuel Ávila Camacho. Paradójicamente, a pesar de su fuerte política pro - obrera, en los últimos días de la presidencia de Cárdenas recrudecieron las protestas, encaradas por la central sindical de inspiración marxista. Cárdenas no intentó imitar los liderazgos políticos anteriores e hizo caso a las limitaciones previstas por la Constitución, optando por no forzar su reelección.
La educación socialista Desde la tradición colonial México acarreaba una historia de predominio de la religión católica con un signo de fuerte intolerancia. El Plan de Iguala de 1821, en medio del proceso independentista, prohibía el ejercicio de cualquier religión que no fuese la católica en el territorio mexicano. Esto fue corregido en el Congreso constituyente de 1824, pero marcó la fuerte intolerancia religiosa que caracterizaba a la cultura política mexicana del siglo XIX. Los procesos de independencia y la creación del estado nacional se enfrentaron a esta intolerancia con una intolerancia de signo inverso. La construcción de la hegemonía liberal
17
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
hacia la segunda mitad del siglo XIX implicó una fuerte confrontación contra la dominación cultural religiosa, atacando los fueros católicos y sus instituciones, como la Universidad. Los conflictos entre los intereses de la Iglesia y la ofensiva de la Revolución Mexicana fueron permanentes. Los revolucionarios reivindicaban la tradición de laicismo de Benito Juárez (que había protagonizado la ofensiva liberal – laicista durante la década de 1860) y se proponían llevarla a sus extremos. La Constitución de 1917 establecía la educación laica en las escuelas primarias, pero los herederos de ese primer movimiento trasladaron el control del laicismo a las escuelas secundarias, que eran el terreno en el que se había expandido la educación religiosa. Al comenzar la década de 1930, México se veía atravesado por fuertes debates en torno del socialismo y del marxismo. Algunos sectores del movimiento revolucionario se identificaban con el comunismo y el socialismo marxista. Estos vieron incrementar su presencia dentro del movimiento revolucionario desde inicios de la década. En 1932 el Secretario de Educación Pública, haciéndose eco de la hegemonía creciente de las doctrinas socialistas, propuso cambiar el artículo 3º de la Constitución, para reemplazar la educación laica por la educación socialista, racional y exacta. Bassols (Ministro de Instrucción Pública) declaró tiempo más tarde que esta modificación tenía que ver con agudizar el enfrentamiento con la Iglesia, en función de un alineamiento internacional. Sin embargo, estas modificaciones no se llevaron a cabo de inmediato. Las iniciativas socialistas se incubaron no dentro de la tarea educativa sino de la política, en relación con la próxima sucesión presidencial. El campo escogido para lanzarlas fueron los congresos estudiantiles, que seguían los lineamientos del Jefe Máximo de la Revolución. Fue en un Congreso Estudiantil donde se propuso la candidatura de Lázaro Cárdenas en 1933. En ese mismo congreso se propuso sustituir la referencia a la educación laica por la educación socialista, desde los grados primarios hasta los profesionales. La referencia fundamental para pensar el socialismo en esta etapa de la historia política de México era la sustitución del capitalismo por la socialización de los medios de producción. Esta socialización se entendía fundamentalmente en términos de la reforma agraria, es decir, por la distribución de la tierra en pequeñas y medianas propiedades que además impulsaran a la explotación cooperativa de la tierra para ganar escala en los cultivos. Esta discusión se hizo fuerte en la Universidad. Aún dentro del sector marxista la discusión que se formuló fue entre adoptar el marxismo como doctrina oficial de la universidad o mantener el principio de libertad de cátedra. Esta discusión enfrentó a académicos y estudiantes y se resolvió con la prescindencia del Estado, que tradujo la autonomía universitaria en el corte de todo tipo de recursos provistos por el Estado. La afirmación del socialismo educativo según Lázaro Cárdenas fue el siguiente: “La Escuela Primaria será laica, no en el sentido puramente negativo abstencionista en que se ha querido entender el laicismo por los elementos conservadores y retardatarios, sino que en la escuela laica, además de excluir toda enseñanza religiosa, se proporcionará respuesta verdadera, científica y racional a todas y cada una de las cuestiones que deben ser resueltas en el espíritu de los educandos para formarles un concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y de la sociedad en que viven, ya que de otra suerte la escuela dejaría incumplida su misión social.”
Esta posición tuvo resistencias internas en el movimiento revolucionario. También se produjo una fuerte agitación social en torno de estas consignas. La Iglesia se manifestó fuertemente en
18
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
contra de esta posición y trató de presionar para detener el avance de las formulaciones radicalizadas. Esta ofensiva anti - religiosa tenía como contracara la intención de la Iglesia de lograr mayor eco en el sector campesino y trabajador, que desde fines del siglo XIX se venía manifestando en la doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum, y más tarde, ya a comienzos de la década de 1930, con la encíclica Quadragesimo Anno. Estas ofensivas mundiales de la Iglesia, en México, minaban la hegemonía del sector revolucionario sobre el movimiento obrero y campesino y era vista como una competencia política. El triunfo de Cárdenas dio un impulso a las posiciones anticlericales. La fase socialista de la revolución era entendida como una conquista espiritual de la revolución, es decir, como el trabajo sobre la conciencia de los jóvenes y los niños para imponer el ideario revolucionario frente a los intereses religiosos. Por otra parte, en el contexto internacional la posición de México parecía un alineamiento con el sector soviético, sin embargo, las simpatías más claras de los revolucionarios mexicanos eran con el frente republicano español. La modificación de la Constitución tuvo un contenido más radicalizado que el que se propuso en el inicio. Si al comienzo se trataba de reinterpretar el socialismo en clave de una aplicación de la Constitución nacional, un sector del PNR (el partido gobernante) se propuso impulsar una interpretación en términos del socialismo científico. Como resultado de esta disputa, se optó por indicar en la Constitución que la educación sería socialista, sin indicar adjetivos. El centro de la discusión era si el socialismo en educación indicaba anticlericalismo solamente o implicaba también anticapitalismo y revolución social.
La educación rural José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública de Obregón, fue el responsable de la instalación de la educación rural elemental. La educación primaria desarrollada por Benito Juárez (1858 – 1864) sobre bases modernas y extendida por Porfirio Díaz (1884 – 1911), había sido principalmente un fenómeno urbano. Las áreas rurales estaban cubiertas por escuelas parroquiales en los municipios dirigidas por el clero y por escuelas en las haciendas, sostenidas por los terratenientes. Las escuelas rurales eran por supuesto insuficientes y esto explica el alto nivel de analfabetismo. Más aún, el Artículo 3º de la Constitución de 1917 había prohibido las escuelas manejadas por el clero y podía anticiparse que los hacendados ya no podrían o no querrían continuar subsidiando a las escuelas, dado el ambiente hostil a ellos. Se necesitaba un nuevo enfoque. Inspirándose en la actividad de los misioneros españoles durante la época colonial, Vasconcelos canalizó el entusiasmo revolucionario de los maestros para fundar escuelas en regiones a menudo remotas donde se hablaba poco español. En ese tiempo más de un millón de mexicanos no hablaban español. Como los maestros titulados eran insuficientes, frecuentemente se emplearon voluntarios. Así comenzó la llamada escuela rural; las escuelas no sólo enseñaban a los niños a leer y escribir – en español, desde luego, ya que el gobierno continuó con la política de integrar a los indios en la nación mexicana de habla española – sino que asimismo instruía a los adultos en artes, oficios, agricultura moderna e higiene. Vasconcelos renunció a la Secretaría en 1924 cuando fue electo Calles. Después de Vasconcelos la instrucción pública fue dirigida por Moisés Sáenz, discípulo de John Dewey y predicador protestante – caso único entre los funcionarios políticos mexicanos – y para 1932
19
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
había 6.800 escuela rurales. No obstante, el analfabetismo era difícil de derrotar. A pesar de este crecimiento, en 1930, el 60% de la población mayor de diez años todavía no podía leer ni escribir, con una disminución de tan sólo 10% desde 1910; por supuesto, el total de la población también había aumentado, de más de 15 millones en 1910 y 14,3 millones en 1921, a 16,5 millones en 1930. La Revolución Mexicana se había apoyado simbólicamente en el proletariado urbano y el campesinado. Sin embargo, las primeras etapas de la revolución tendieron a garantizar espacios de representación a los sindicatos industriales pero no dieron respuesta a las demandas de los sectores rurales. La experiencia política de Lázaro Cárdenas estuvo asociada a ese aspecto no resuelto del ciclo revolucionario. Resultó importante el impulso a las iniciativas de reforma agraria que, sin avanzar plenamente en la colectivización de la producción agropecuaria, llegaron a promover ejidos comunales, cooperativas, etc. También en esto tuvo un papel preponderante la expansión de la educación rural. Como ha demostrado Mary Kay Vaughan (historiadora mexicana de la educación), las escuelas rurales fueron claves en la conformación de un imaginario social acerca de la revolución. Las escuelas rurales fueron impulsadas por el poder ejecutivo de la Federación (el equivalente al poder ejecutivo nacional de la Argentina) y se instalaron en el ámbito rural en los estados, en lugares a los que no llegaba la atención de los estados federados (el equivalente de las provincias argentinas). Por esa vía, las concepciones sobre la Federación, sobre la Revolución Mexicana y los logros de la misma se difundieron al ámbito rural y crearon la imagen del maestro rural mexicano como la personificación de la Revolución Mexicana. En el fondo, el paradigma civilizatorio estaba presente también en esta experiencia.
ALGUNAS CONCLUSIONES Como se ha dicho al comienzo de esta clase, hay tres experiencias políticas en la historia latinoamericana del siglo XX que fueron subsumidas bajo la categoría común de “populismo”: el primer peronismo, el cardenismo y el varguismo. En esta clase, se presentaron algunas características del peronismo y del cardenismo. Estas experiencias políticas tuvieron diferentes contextos internacionales: en el caso del peronismo, el contexto fue el de la inmediata posguerra (1945 – 1955) mientras que en el caso del cardenismo, el contexto fue el del inicio de la guerra y su ensayo en la guerra civil española (1934 – 1940). Por otra parte, en el caso específico de la educación, tanto la política educativa del peronismo como la del cardenismo supuso una ampliación del acceso de los sectores populares al proceso de escolarización en alternativas educativas más o menos diferenciadas. La política educativa peronista incluyó a los sectores obreros a través de la educación técnica mientras que el cardenismo extendió la escuela a los sectores rurales e indígenas. Esta expansión de la escolarización fue resistida por los sectores dominantes en ambos casos. Por otra parte, las dos experiencias permiten ver que la expansión de la escolarización constituye un proceso histórico que no puede ser revertido fácilmente. Tanto el peronismo como el cardenismo fueron seguidos por una etapa en la que se cuestionó y se trató de desarticular la construcción simbólica instalada. Sin embargo, los avances en la escolarización no fueron afectados significativamente. Las diferencias entre ambas experiencias también son importantes. En el caso del cardenismo, la argumentación se refirió fundamentalmente a las bases socialistas de la revolución
20
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
mexicana. Ese socialismo implicó procesos de diferenciación respecto de la experiencia soviética y europea en general. La claves de ese socialismo mexicano fueron avances en la reforma agraria (en la que tuvo un papel protagónico la educación rural) y el anticlericalismo (donde tuvo también un papel fundamental la educación laica y luego, según la constitución mexicana, la educación socialista). En el caso del peronismo, es más difícil indicar aspectos distintivos ya que existen fuertes controversias entre los historiadores acerca de las políticas implementadas por los gobiernos de Perón. Sin embargo, hubo una ofensiva simbólica que en primer lugar se apropió de preceptos religiosos, y a partir de 1952, se desplazó hacia la construcción de una simbología y una liturgia específicamente peronista. Si bien el escenario educativo tuvo un papel importante en este desarrollo, lo esencial de la estrategia simbólica del peronismo se llevó a cabo en el espacio público urbano, en movilizaciones callejeras, etc. El populismo, en la medida en que se refiere a estas experiencias políticas, tuvo como consecuencia la extensión de la escolarización, a través de políticas específicamente orientadas a la incorporación de sectores tradicionalmente marginados (obreros urbanos en el peronismo, campesinos e indígenas en el cardenismo). También se caracterizó por un uso del sistema educativo (particularmente de la educación primaria) para la difusión de símbolos y liturgias específicas (antirreligiosidad en el caso del cardenismo, peronización en el caso argentino).
21
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA BIBLIOGRAFÍA SOTELO INCLÁN, José (2004) “La educación socialista”. En: SOLANA, Fernando, REYES, Raúl y BOLAÑOS, Raúl (coordinadores) Historia de la educación pública en México. Fondo de Cultura Económica. JOSÉ, Susana (1988) “Las alternativas del nacionalismo popular”. En: PUIGGRÓS, Adriana, JOSÉ, Susana y BALDUZZI, Juan. Hacia una pedagogía de la imaginación para América Latina. Editorial Contrapunto. VAUGHAN, Mary Kay (2001) La política cultural en la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México, 1930 – 1940. Fondo de Cultura Económica. CAIMARI, Lila (1995). Perón y la Iglesia Católica. Cap 2 y Cap 5. Ariel DUSSEL, I. PINEAU, P. (1995). “Cuando la clase obrera entró en el paraíso”. En: PUIGGROS A. Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945 – 1955) Galerna, Bs.As., (Colección: Historia de la educación en la argentina, dirigida por A Puiggrós. Tomo VI) PITELLI, C., SOMOZA RODRIGUEZ, M. (1955) Peronismo: “Notas acerca de la producción y el control de símbolos. La historia y sus usos”. En: PUIGGROS A. Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945 – 1955) Galerna, Bs.As., (Colección: Historia de la educación en la argentina, dirigida por A Puiggros. Tomo VI) PLOTKIN, Mariano (1993) Mañana es San Perón. Parte III, pag 145 a 208.
22
CLASE TEÓRICA: DEL TRIUNFO A LA CAÍDA DE PERÓN
Índice: PRESENTACIÓN.............................................................................................................................................2 EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO .........................................3 LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y EL ASCENSO POLÍTICO DE JUAN D. PERÓN ......................................................4 Las presidencias peronistas de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955 ...............................................................5 La política educativa durante las primeras presidencias peronistas .......................................................9 La formación del hombre productivo ...............................................................................................10 La asistencia social ............................................................................................................................11 Docentes ...........................................................................................................................................12 Educación universitaria.....................................................................................................................12 LÁZARO CÁRDENAS Y LA ETAPA SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA...........................................14 La educación socialista ..........................................................................................................................17 La educación rural.............................................................................................................................19 ALGUNAS CONCLUSIONES..........................................................................................................................20
1
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
PRESENTACIÓN En esta clase vamos a trabajar sobre la política educativa de las primeras presidencias de Juan Domingo Perón en la Argentina. Durante muchos años los historiadores y los sociólogos han tratado de caracterizar el régimen político de esas presidencias utilizando una serie de categorías que también serían aplicables a otras experiencias. Uno de los conceptos más utilizados fue el de “populismo”. Como concepto teórico, el populismo es muy difícil de definir. Se utiliza para describir sistemas y doctrinas políticas muy diferentes. En esta clase, no se pretende definir el populismo, pero sí se plantea la descripción y caracterización de tres experiencias políticas latinoamericanas que fueron denominadas como “populistas”. El análisis de estas experiencias y su impacto en la educación debería darnos herramientas para entender mejor a qué se llama “populismo” y cuáles son las limitaciones del concepto. Las experiencias políticas que vamos a analizar son: a. Las presidencias de Juan Domingo Perón en Argentina, entre 1946 y 1955. b. La presidencia de Lázaro Cárdenas en México, entre 1936 y 1940. c. La presidencia de Getúlio Vargas en Brasil, entre 1930 y 1945, y entre 1951 y 1954.
2
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
EL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO En 1944 – 45 la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la derrota del Eje y dio lugar a una nueva distribución de las áreas de influencia de las grandes potencias intervinientes. Los EEUU y la URSS incrementaron sus espacios geopolíticos de influencia. Como consecuencia inmediata del final de la guerra el bloque comunista se vio drásticamente ampliado. Europa del Este y gran parte de Asia, con excepción de la región suroriental, quedaron bajo la influencia soviética o de otras potencias comunistas. Además, en Italia y el sur de Europa, con excepción de España, se produjo una mayor influencia de las fuerzas políticas de izquierda, particularmente socialistas y comunistas, como resultado de su protagonismo en la resistencia y la lucha antifascista (la derrota del Frente Republicano en España puso fin a la influencia anarquista en Europa y golpeó a los restos del anarquismo que sobrevivían en América). Asimismo, en todo el mundo los partidos de inspiración comunista o socialista se vieron fortalecidos por la derrota del fascismo y por haber liderado en muchos casos los frentes nacionales que se resistieron a la expansión del fascismo. En términos económicos, en cambio, quien resultó más inmediatamente beneficiado fueron los Estados Unidos. En la esfera capitalista, Estados Unidos logró recuperarse de la gran depresión con una fuerte inversión en el complejo industrial-militar1 y con una drástica reducción de la fuerza de trabajo joven que había sido enviada al frente de batalla. Asimismo, la competencia de otras potencias industriales se vio condicionada por su participación en la guerra: ni Inglaterra ni Francia, en el bando vencedor, ni Alemania en el derrotado, se repondrían rápidamente, al punto de reconquistar todas sus plazas en el mercado internacional. El mapa del mundo quedaba reconstruido tras la guerra con dos grandes vencedores: la URSS y los EEUU. Rápidamente, después de las negociaciones diplomáticas que siguieron al final de la guerra los Estados Unidos y sus aliados del área capitalista buscaron detener el avance del bloque socialista. La guerra de Corea (1950 – 1953) y el apoyo a la presencia francesa en el sudeste asiático fueron dos de los signos inmediatos de esta voluntad. El comunismo, que había sido aliado estratégico durante la Segunda Guerra, se transformaría para los EEUU en el enemigo durante las décadas de la llamada “guerra fría”2. La gran inversión en la maquinaria de guerra y los enormes servicios de inteligencia internacional desarrollados en el período 1939 – 1945, se pusieron al servicio de la nueva confrontación. Todo el mundo siguió siendo el teatro de guerra del período siguiente. Los Estados Unidos funcionaron nuevamente, como tras la Primera Guerra, como el prestamista de los derrotados y el artífice de la reconstrucción de Europa. A diferencia de la 1 El concepto de “complejo industrial – militar” se aplica a la fuerte asociación entre políticas de expansión militar con el desarrollo de la gran industria de armamentos. Países como EEUU poseen un complejo industrial – militar que impulsa permanentes conflictos bélicos en todo el mundo para garantizar que el Estado siga invirtiendo en la industria de armamentos. 2 Se denomina “guerra fría” a la tensión militar entre el bloque soviético liderado por la URSS y el bloque capitalista liderado por EEUU, desde el final de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la caída del Muro de Berlín (1989). Esa tensión se expresó como una amenaza permanente de guerra nuclear, pero también mediante enormes redes de espionaje internacional. La guerra fría se caracterizó además, por la intervención explícita u oculta de estas grandes potencias en la vida política interna de terceros países con el objeto de garantizar la extensión de su área de influencia.
3
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
etapa de entreguerras, sin embargo, esta reconstrucción atendió a la necesidad de consolidar a la Alemania occidental y Japón como un freno de las pretensiones soviéticas de expansión. Más allá de una finalidad económica, los planes económicos de reconstrucción a fondo perdido (es decir, el préstamo de fondos que no serían recuperados), fueron necesarios para detener la avanzada socialista. Así, se acuñaron las imágenes del milagro alemán y el milagro japonés, dos países derrotados que fueron receptores de fuertes inversiones, y de intervención directa de grandes compañías americanas. Los circuitos internacionales de mercancías y capitales se vieron restablecidos rápidamente. Las economías que habían iniciado procesos de industrialización como resultado del estancamiento de la expansión industrial de Europa, debieron lidiar con este nuevo contexto económico internacional.
LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y EL ASCENSO POLÍTICO DE JUAN D. PERÓN La revolución del 4 de junio llevó al poder, a los dos días de su triunfo, al general Pedro P. Ramírez, ministro de Guerra del gobierno derrocado (el presidente Castillo, electo en 1938, fue sucedido por Ortiz, su vicepresidente, a causa de su enfermedad y muerte). Los coroneles del GOU (Grupo de Oficiales Unidos, logia de oficiales del ejército que buscaban ocupar posiciones políticas y compartían una doctrina vagamente nacionalista y militarista) se distribuyeron los principales cargos y desde ellos comenzaron a actuar con tal desarmonía que fue difícil establecer el sentido general de su orientación política. Lo importante era, en el fondo, salvar la situación creada por los compromisos de ciertos grupos con los países del Eje; pero mientras se resolvía este problema, se procuró intentar una política popular congelando alquileres o destituyendo magistrados y funcionarios acusados de inconducta. Para resolver la cuestión de fondo, el ministro de Relaciones Exteriores aventuró una gestión ante el gobierno de los Estados Unidos y finalmente, se resolvió la declaración de guerra a Alemania y al Japón en enero de 1944. Pero mientras los coroneles ultimaban este episodio, uno de ellos, Juan D. Perón, descubría la posibilidad de poner en funcionamiento un plan más sutil. Aún cuando ocupaba la Subsecretaría de Guerra, logró que se le designara presidente del Departamento Nacional del Trabajo, y sobre esa base organizó en seguida la Secretaría de Trabajo y Previsión con jerarquía ministerial. Con la experiencia adquirida en Italia durante la época fascista y con el consejo de algún asesor formado en el sindicalismo español, Perón comenzó a buscar el apoyo de algunos dirigentes obreros y logró atraer el apoyo de ciertos sectores sindicales, fundamentalmente los que se identificaban con el sindicalismo puro. Desde entonces, el gobierno comenzó a contar con respaldo popular que fue creciendo a medida que progresaba el plan del nuevo secretario de Trabajo. Reemplazado Ramírez por el general Edelmiro J. Farrell en febrero de 1944, la fisonomía del gobierno comenzó a variar sensiblemente bajo la creciente influencia de Perón, que ocupó, además de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia del gobierno provisional. La orientación gubernamental se definió. Por una parte se procuró
4
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
destruir a los opositores, en parte por la vía de la represión, y en parte por la creación de una atmósfera hostil a los partidos tradicionales a los que, en conjunto, se hacía responsables de la perversión de la democracia que sólo habían promovido los conservadores (en el contexto de las elecciones de 1938 se había producido el deceso de un conjunto de líderes políticos, Lisandro de la Torre -- 1939, Alvear – 1942, Ortiz – 1942, Agustín P. Justo – 1943). Por otra, se trató de poner en funcionamiento un plan de acción para consolidar el poder de los grupos dominantes, organizando las fuerzas económicas y sociales del país de tal manera que quedaran al servicio de los designios de hegemonía continental que acariciaba el Estado Mayor del Ejército. A medida que crecía la influencia de Perón se advertía que buscaba apoyarse simultáneamente en el ejército y en el movimiento sindical. Esta doble política lo obligaba a una constante vigilancia. Los sectores obreros acogían con satisfacción la inusitada política laboral del gobierno que los favorecía en los conflictos con los patrones, estimulaba el desarrollo de las organizaciones obreras adictas y provocaba el alza de los salarios; pero subsistían en su seno muchas resistencias de quienes conocían la política laboral fascista. En el ejército, por otra parte, algunos grupos reconocían la capacidad de conducción de Perón y aprobaban su plan de atraer apoyos obreros, pero otros no tardaron en descubrir el peligro que entrañaba la organización de poder que Perón construía rápidamente en su beneficio, y opinaron que constituía una amenaza para las facciones de poder militar constituidas. Esta fue también la opinión de los partidos tradicionales y de los vastos sectores de clase media que formaron en la “Marcha de la Constitución y de la Libertad”, nutrida concentración con la que se quiso demostrar la impopularidad del gobierno y el repudio a sus planes. La defensa de la democracia formal unía a todos los sectores, desde los conservadores hasta los comunistas. La presión de los sectores conservadores movió a un grupo militar a exigir, el 9 de octubre de 1945, la renuncia de Perón a todos sus cargos y su procesamiento. En el primer instante la ofensiva tuvo éxito, pero las fuerzas opositoras no lograron luego aprovecharlo y dieron tiempo a que se organizaran los sectores ya definidamente peronistas, los que se movilizaron para lograr el retorno de Perón. El 17 de octubre nutridas columnas de sus partidarios emprendieron la marcha sobre el centro de Buenos Aires desde las zonas suburbanas y se concentraron en la plaza de Mayo solicitando la libertad y el regreso de Perón. Acaso sorprendida por el inesperado apoyo popular que éste había logrado, la oposición no se atrevió a obrar y el gobierno ofreció una suerte de transacción: Perón quedaría en libertad, abandonaría la función pública y afrontaría la lucha electoral en elecciones libres que controlaría el ejército. Una vez en libertad, Perón apareció en el balcón de la Casa de Gobierno y consolidó su triunfo arengando a al muchedumbre y poniendo en marcha una escena que marcaría la historia política argentina.
Las presidencias peronistas de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955 En los últimos años y como resultado de migraciones internas y el proceso de sustitución de importaciones se había constituido alrededor de la ciudad un conjunto social de caracteres muy diferentes a los del suburbio tradicional. Ahora poblaban los suburbios los nuevos obreros industriales que provenían de las provincias del interior y que habían cambiado su miseria rural por los mejores jornales que ofrecía la naciente industria. De 3.430.000 habitantes que tenía en 1936, el Gran Buenos Aires había pasado a 4.724.000 en 1947. Pero sobre estos totales,
5
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
mientras en 1936 había solamente un 12% de argentinos inmigrados del interior, este sector de población había pasado a constituir un 29% en 1947. Los partidos políticos ignoraron esta redistribución demográfica; pero Perón la percibió, descubrió la peculiaridad psicológica y social de esos grupos y halló el lenguaje necesario para comunicarse con ellos. El resultado fue un nuevo reagrupamiento político que contrapuso esas nuevas masas a los tradicionales partidos de clase media y de clases populares, que aparecieron confundidos en lo que empezó a llamarse “oligarquía”. El panorama político del país cambió, pues, desde el 17 de octubre. Hasta ese momento los partidos tradicionales habían estado convencidos de que el movimiento peronista era impopular y que la mayoría seguía aglutinándose alrededor del radicalismo; pero desde entonces comenzaron a convencerse del arraigo que la nueva política obrera había adquirido. La consecuencia fue la formación de la Unión Democrática, frente electoral en el que se unieron conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas para sostener, frente a la de Perón, la candidatura radical de José P. Tamborini. La campaña electoral fue agitada. Perón logró atraer a ciertos sectores del radicalismo y del conservadorismo y fue a las elecciones en compañía de un radical, Hortensio J. Quijano. Lo respaldaba desembozadamente el aparato gubernamental y lo apoyaban fuertes sectores del ejército y de la Iglesia, así como también algunos grupos industriales que esperaban una fuerte protección del Estado para sus actividades. Pero también lo apoyaba una masa popular muy numerosa cuya fisonomía, a causa de su novedad, no acertaban a descubrir los observadores. La formaban, en primer lugar, los nuevos sectores urbanos y luego, las generaciones nuevas de las clases populares de todo el país que habían crecido en el más absoluto escepticismo político a causa de la permanente falsificación de la democracia que había caracterizado a la república conservadora. Muy poco trabajo costó a Perón, poseedor de una vigorosa elocuencia popular, convencer a esa masa de que todos los partidos políticos eran igualmente responsables de tal situación. El 24 de febrero de 1946, en libres, la fórmula Perón – Quijano triunfó en casi todo el país con 1.500.000 votos, que representaban el 55% de la totalidad de los electores. Antes de entregar el gobierno, Farrell adoptó una serie de medidas para facilitar la obra de Perón, entre ellas la intervención a todas las universidades y la expulsión de todos los profesores que habían tenido alguna militancia contra él. Cuando Perón ocupó la presidencia el 4 de junio de 1946, continuó la remoción de los cuadros administrativos y judiciales adictos al pasado conservador. Gracias a la amplia mayoría parlamentaria pudo dar a todos sus actos de gobierno la sanción legal correspondiente. Esta característica prevaleció durante todo su gobierno, apoyado, además, en una constante apelación a la adhesión directa de las masas que, concentradas en la plaza de Mayo, respondían afirmativamente una vez por año a la pregunta de si el pueblo estaba conforme con el gobierno. El país contaba con una floreciente situación económica. Gracias a la Guerra Mundial la Argentina había vendido durante varios años a buenos precios su producción agropecuaria y había acumulado fuerte reserva de divisas a causa de la imposibilidad de importar productos manufacturados. De 1.300 millones en 1940, las reservas de divisas llegaron a 5.640 millones en 1946, y esta situación siguió mejorando hasta 1950 a causa de las buenas cosechas y de la demanda de productos alimenticios por parte de los países que sufrían las consecuencias de la guerra. Esa circunstancia permitió a Perón desarrollar una economía de abundancia que debía asegurarle la adhesión de las clases populares. Además de la legitimidad de su título constitucional, la fuerza del gobierno seguía consistiendo en el apoyo que le prestaban los grupos de poder: el ejército, la Iglesia y las organizaciones obreras. Para mantener ese apoyo, Perón trazó distintas líneas políticas y procuró mantener el
6
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
equilibrio entre distintos sectores que lo sostenían. Pero el que más le preocupaba era el sector obrero, en el que sólo él tenía ascendiente y con cuya fuerza debía contrarrestar la de los otros dos, que sin duda poseían su propia política. De ahí la significación de su política laboral. Tres aspectos distintos tuvo esa política. En primer lugar, procuró acentuar los elementos emocionales de la adhesión que le prestaba la clase obrera. Tanto su oratoria como la acción y la palabra de su esposa, Eva Duarte de Perón, estaban destinadas a destacar la actitud paternal del presidente con respecto a los que vivían de su salario y a los necesitados. Una propaganda gigantesca y bien organizada llevaba a todos los rincones de la República el testimonio de esa preocupación por el bienestar de los que, desde la campaña electoral, se llamaban los “descamisados”, manifestada en desordenadas distribuciones de paquetes con ropas y alimentos, o en obsequios personales de útiles de trabajo o medicinas. Y cuando se convocaba una concentración popular, los discursos del presidente y de su esposa adquirían matices de una verdadera explosión sentimental de amor por los humildes. En segundo lugar, se logró establecer una organización sindical fuerte a través de la Confederación General del Trabajo, que agrupó a varios millones de afiliados de todos los sindicatos. La CGT respondía incondicionalmente a la doctrina del gobierno y participaba en distintas instancias de representación de los trabajadores (institutos nacionales que regulaban el comercio internacional, o el consejo directivo de la Universidad Obrera son algunos ejemplos de esta representación) y transmitía sus consignas hacia los sindicatos y los delegados de fábrica que, a su vez, las hacían legar a la base. Finalmente, el gobierno mantuvo una política de salarios altos, a través de la gestión de contratos colectivos de trabajo que generalmente concluían mediante una intervención directa del Ministerio de Trabajo y Previsión. Esta política no fue, en modo alguno, perjudicial para los patrones, quienes trasladaban automáticamente esos aumentos de salarios a los precios, con lo que se acentuó la tendencia inflacionista de la política económica gubernamental. Leyes jubilatorias, indemnizaciones por despido, vacaciones pagadas, aguinaldo y otras ventajas directas dieron la impresión a los asalariados de que vivían dentro de un régimen de protección, acentuada por los cambios que se produjeron en las formas de trato entre los obreros y patrones. La política económica no fue menos novedosa y su rasgo predominante fue el intervencionismo estatal y la nacionalización de los servicios públicos. El gobierno proyectó dos planes quinquenales que fueron fundamentalmente instrumentos de propaganda, inspirados por el desarrollo del planeamiento estatal que se estaba convirtiendo en una herramienta clave en la competencia entre potencias. Fue creado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) para comercializar las cosechas, redistribuyendo el plusvalor generado. Este Instituto, además, permitió que determinados sectores de la industria media y liviana prosperaran considerablemente, gracias a los créditos que otorgaba el Banco Industrial y el abundante consumo estimulado por los altos salarios. En cuanto a las nacionalizaciones, las medidas fueron más drásticas. El 1º de marzo de 1947, fue proclamada la recuperación de los ferrocarriles que habían sido adquiridos a las empresas inglesas propietarias. Lo mismo se hizo con los teléfonos, el gas y la navegación fluvial. A partir de 1950 la situación comenzó a cambiar. Una prolongada sequía malogró las cosechas y los precios internacionales comenzaron a bajar. En la vida interna, se acusaban cada vez más los efectos de la inflación, que hacía ilusorios los aumentos de salarios obtenidos por los sindicatos a través de gestiones cada vez más laboriosas. Las posibilidades ocupacionales y la esperanza de altos jornales comenzaron a ser cada vez más remotas para el vasto sector de obreros industriales, acrecentados por un nutrido contingente de inmigrantes que, entre 1947
7
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
y 1954, dejó un saldo de 747.000 personas. Una crisis profunda comenzó a incubarse, por no haberse invertido en bienes de capital las cuantiosas reservas con que contaba el gobierno al comienzo de su gestión y por no haberse previsto las necesidades crecientes de la industria y de los servicios públicos en relación con la progresiva concentración urbana. Más allá del desmejoramiento de las condiciones económicas, Perón pudo conservar la solidez de la estructura política en la que se apoyaba. La depuración del ejército le aseguró su control, y la organización electoral se mantuvo incólume. Pero, ciertamente, carecían de fuerza los partidos políticos que lo apoyaban. Con o sin ellos, Perón mantenía su pequeño margen de ventaja sobre todas las fuerzas opositoras unidas, sobre todo a partir de la aplicación de la ley de sufragio femenino, sancionada en 1947. La gigantesca organización de la propaganda oficial contaba con múltiples recursos; los folletos y cartillas, el uso de la radio, la eficacia oratoria del presidente y de su esposa y los instrumentos de acción directa, como la Fundación Eva Perón, que desarrollaba una enorme acción de asistencia social, todo ello mantenía en estado de constante movilización de los sectores populares en apoyo del líder. En 1949, se llevó a cabo una reforma constitucional que habilitaba la reelección y, simultáneamente incorporaba una serie de derechos laborales y sociales, y contenía proclamas sobre la soberanía política de la nación y el lugar del Estado. La respuesta a esta creciente organización del poder político peronista fue una oposición sorda de las clases altas y de ciertos sectores politizados de las clases medias. La oposición pudo manifestarse generalmente en la Cámara de Diputados, a través del reducido bloque radical o en las campañas electorales, en que los partidos políticos denunciaban los excesos del gobierno peronista. En 1951 un grupo militar de tendencia nacionalista encabezado por el general Menéndez intentó derrocar al gobierno, pero fracasó y los hilos de la conspiración pasaron a otras manos, que consiguieron conservarlos a la espera de una ocasión propicia. El fallecimiento de Eva Perón en 1952 constituyó un duro golpe para el gobierno peronista. Reposaba sobre sus hombros la relación con el movimiento obrero y a su muerte, el presidente tuvo que desdoblar aún más su presencia para asegurar su control del ejército y mantener su autoridad sobre la masa obrera. Esta doble necesidad requería de Perón una duplicidad de planteos, cuya reiteración fue debilitándolo. En esas circunstancias se produjo un resquebrajamiento de su plataforma política al apartarse de su lado los sectores católicos que habían contribuido a sostenerlo hasta entonces. Seguramente preocupaba ya en esos círculos el problema de su sucesión, y Perón reaccionó violentamente contra ellos enfrentando a la Iglesia. Una ley de divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa y el alejamiento de ciertos funcionarios reconocidamente fieles a la influencia eclesiástica, revelaron la crisis. El conflicto con la Iglesia, que alcanzó ciertos matices de violencia contribuyó a minar el apoyo militar a Perón, apartando de él a los sectores nacionalistas y católicos de las fuerzas armadas. Repentinamente, la vieja conspiración militar comenzó a prosperar y se preparó para un golpe que estalló el 16 de junio de 1955. La Casa de Gobierno fue bombardeada por los aviones de la Armada, pero los cuerpos militares que debían sublevarse no se movieron y el movimiento fracasó. Ese día grupos regimentados recorrieron las calles de Buenos Aires con aire amenazante, incendiaron iglesias y locales políticos, pero el presidente acusó el golpe porque había quedado al descubierto la falla que se había producido en el sistema que lo sustentaba. Acaso no era ajena a esa crisis la gestión de contratos petroleros que el presidente había iniciado con algunas empresas norteamericanas. En los sectores allegados al gobierno comenzó un movimiento para reordenar sus filas. Ante la evidente retracción de las fuerzas armadas, el movimiento obrero peronista creyó que podía acentuar su influencia. Un decidido sector de dirigentes de la Confederación General del Trabajo comenzó a presionar al presidente para que armara a las milicias populares. Pero el
8
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
planteo obrero amenazaba con desembocar en una verdadera revolución, y Perón, cuya auténtica política había sido neutralizar a las masas populares, esquivó la aventura a que se lo quería lanzar. En esas condiciones, la conspiración militar adquirió nuevo vuelo bajo la dirección del general Eduardo Lonardi, y estalló en Córdoba el 16 de septiembre. Hubo allí acciones violentas, pero la sublevación general de la marina, que concentró sus barcos en el Río de la Plata y amenazó con bombardear la Capital, enfrió el escaso entusiasmo de los jefes aún adictos a Perón. Pocos días después el presidente entregó su renuncia y Lonardi se hizo cargo del poder.
La política educativa durante las primeras presidencias peronistas La cultura elitista de las instituciones educativas era diferente del espíritu nacionalista y popular de los trabajadores que eran interpelados por el peronismo. El primer Plan Quinquenal consideraba como un problema de estado la promoción y el enriquecimiento de la cultura nacional. Preveía dos vías principales para eso: la enseñanza y la tradición. La primera se desarrollaría a través de las escuelas, los colegios, las universidades, los conservatorios, las escuelas de artes y los centros de perfeccionamiento técnico. La segunda mediante el folklore, la danza, las efemérides patrias, la religión, la poesía popular, la familia, la historia y los idiomas. Las ideas pedagógicas del Primer Plan Quinquenal reflejaban una tendencia al nacionalismo popular, vinculada al escolanovismo de Arizaga (que era secretario de educación del Ministro Gaché Pirán). El choque de Arizaga con los sectores oscurantistas que formaban parte del gobierno era inevitable. Estos, encabezados por el reaccionario Oscar Ivanisevich, consiguieron la renuncia de Arizaga y la interrupción de su reforma. En 1949 no solamente se retrocedió respecto de las propuestas del primer Plan Quinquenal sino que se dio por tierra con los acuerdos que la sociedad había logrado desde 1884. Quedó consagrada la subsidiariedad del Estado en materia de educación y se incorporó una fórmula de limitada autonomía para las universidades. El gobierno quedó aún más enfrentado con el movimiento estudiantil y con los docentes progresistas. En la reforma constitucional de 1949 fueron incluidas la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas del Estado. Pero la enseñanza media y superior sólo estarían oficialmente garantizadas para los alumnos más capaces y meritorios mediante becas que se entregaban a sus familias. Las diferencias ideológicas entre el Plan Quinquenal y la reforma constitucional de 1949 se notan también en las distintas metas que se proponían: frente al perfil humanista, nacionalista y vinculado a la práctica y al trabajo perseguido por Arizaga, el nuevo texto constitucional ubicaba como primera prioridad el desarrollo del vigor físico de los jóvenes: le interesaba incrementar su potencia y sus virtudes. En segundo lugar quería el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y sociales y luego su calificación profesional. Según Adriana Puiggrós, la Constitución Nacional de 1949 interrumpió la gestión de un modelo pedagógico nacionalista popular parecido al que había soñado el escolanovismo, que hubiera tenido una oportunidad de ser aprobado.
9
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
En los años siguientes la reforma de la modalidad de educación laboral tendió a volver uniforme el currículum a nivel nacional y a adaptarlo a las necesidades del desarrollo industrial, pero siguió teniendo fuerza la orientación de la formación hacia el mediano y largo plazo y se mantuvo una base humanística y científica en casi todos los planes de estudio. Detrás de la reforma de la educación peronista estaba la valorización de la educación laboral como parte de la planificación centralizada del desarrollo nacional. Por ejemplo, la formación de técnicos diversos (torneros, ebanistas, carpinteros, fundidores, etc.) comprendía asignaturas como matemáticas, castellano, historia y geografía nacional, religión o moral, educación física y dibujo junto con higiene y seguridad industrial, físicas y químicas especializadas, tecnologías de maquinas y herramientas. Se crearon numerosos establecimientos de educación técnica, así como las misiones monotécnicas y de extensión cultural y las misiones de extensión cultural y doméstica. Estas estaban destinadas a llevar formación de fuerza de trabajo calificada al interior país, desarrollando las artesanías locales y la cultura de la población (maquinas de coser). Se instalaban por dos años en cada lugar y entre sus materias incluían: idioma nacional, geografía física y económica regional, historia argentina, instrucción cívica, economía política y social. Además de la considerable expansión de la educación técnica de la Secretaría y luego Ministerio de Educación, existió una innovación muy significativa en la estructura: la tendencia a vincular la educación con el trabajo desde otros organismos, en particular la Secretaría de Trabajo y Previsión (donde se desempeñó Perón), lo cual ayudaba a constituir una rama paralela en un nuevo circuito distinto del tradicional. En 1944 había sido reglamentado el trabajo de menores y el aprendizaje industrial y se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) dentro de la Secretaria de Trabajo y Previsión.
La formación del hombre productivo Durante el primer gobierno peronista (1946-1952), el primer Ministro de Educación fue Belisario Gaché Pirán. Su política educativa se relacionaba con la justicia social mediante una educación humanística, antimaterialista, antitotalitaria y antirracionalista. Era enemigo del positivismo, proponía una educación que estimulara el espíritu de iniciativa, la capacidad creadora y la justicia social. El segundo Ministro de Educación fue Oscar Ivanisevich, un ultranacionalista enemigo del cogobierno universitario (interventor de la Universidad de Buenos Aires durante la gestión de Gaché Pirán) y pro-fascista. El tercer Ministro de Educación (en el segundo gobierno de Perón) fue Armando Méndez de San Martín. Acompañó el proceso de ruptura de Perón con la Iglesia Católica. J. P. Arizaga fue Secretario de Educación durante la gestión de Gaché Pirán. Era un espiritualista, adherente al escolanovismo, con fuertes críticas al positivismo. El diseñó una reforma del sistema escolar que introducía criterios nacionalistas democráticos y daba mucha importancia a la educación práctica. Relacionaba la enseñanza con el medio social y con el desarrollo económico y destacaba la educación humanística. Arizaga fue –probablemente- el autor del programa educacional del primer Plan Quinquenal, donde planteaba una filosofía educacional que equilibrara el materialismo e idealismo y que
10
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
hiciera compatible el principio de democratización de la enseñanza igual para todos, con mecanismos compensatorios. Se partía del diagnóstico de que la insuficiencia educacional se debía al normalismo positivista y liberal, la falta del sentido nacional, la persistencia del enciclopedismo y los defectos de la organización educacional positivista. Arizaga elaboró un programa para reformar el sistema que contemplaba la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo y la vinculación con la realidad circundante. Buscaba el equilibrio entre materialismo e idealismo. Intentaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. Se enfrentaba con el enciclopedismo academicista y ultranacionalista de funcionarios como Ivanisevich. Pretendía formar una inteligencia práctica, el dominio de las normas, los sentimientos y la voluntad de superación moral y religiosa. Consideraba que el trabajo era el factor más eficiente para vitalizar la educación, entendido integralmente y no solo como adiestramiento. Introducía formas de pre-aprendizaje, no para orientar al alumno hacia una profesión u oficio, sino que les permitía ejercitar el trabajo manual paralelamente al intelectual durante el ciclo elemental. Mantenía los bachilleratos clásicos con un ciclo mínimo de 5 años: 3 años de conocimientos generales y 2 de capacitación en artes y oficios. El ciclo era gratuito para quienes demostraban que no podían pagarlo. El sistema del bachillerato clásico resistió y continuó intacto sin que el trabajo como concepto y como contenido curricular fuera introducido en sus planes de estudio y sus programas. De este modo se establecían circuitos de escolarización distintos, con diferentes concepciones de sujeto de la educación que atravesaban la escuela media peronista. Los niveles de educación primaria y media clásicos siguieron regidos por una concepción oscilante entre el practicismo didáctico escolanovista y el espiritualismo teoricista. Las instituciones educativas privadas habían decrecido al término del segundo gobierno peronista, pero por ley en 1947, se había establecido el subsidio oficial de las escuelas privadas. Perón iniciaba un doble juego de poder con la Iglesia: por un lado favorecía al catolicismo que quería desarrollar su circuito de instituciones propias y ratificaba la enseñanza religiosa en las escuelas públicas; por otro lado, incorporaba formas de control de la acción eclesiástica dentro de la educación confesional. Para ello organizó en 1947 la Dirección General de Instrucción Religiosa que incorporaba el control estatal sobre los programas de religión. La jerarquía eclesiástica manifestó su disconformidad por estas nuevas formas de control.
La asistencia social La política de asistencia social de la Fundación Eva Perón estuvo vinculada a la incorporación de la mujer a la vida política y disputó con la Iglesia Católica que sostenía la beneficencia y las obras de caridad. Organizaciones como la Unión de Estudiantes Secundarios, los Torneos Deportivos Evita o la República de los Niños de La Plata abrían circuitos de penetración del peronismo en la niñez y la juventud. El trabajo barrial de las Unidades Básicas competía con la prédica territorial de las parroquias y la acción de las organizaciones sociales de la Iglesia encontraba competencia en muchas agrupaciones civiles justicialistas. El conflicto entre el peronismo y la iglesia católica no tardó en estallar y se manifestó con fuerza en el tema educativo.
11
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
Docentes La suspensión de la ley 1420 y posición antilaicista militante del Ministerio de Educación fueron cuestiones que complicaron la relación del peronismo con los docentes. El gobierno mantuvo una posición antinormalista. J. E. Cassani y H. Calzetti, fueron pedagogos del gobierno peronista. Cassani fundó el Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tenía una formación normalista y escolanovista (se inspiraban en Giovani Gentile, Ministro de Educación de Mussolini). Desde ese lugar se opuso al pragmatismo de John Dewey y su impacto en la base magisterial. La pedagogía era para él un arte y no una ciencia. Calzetti era su colaborador, formador de generaciones de maestros a través de textos de didáctica. Era espirutualista y católico. También era antipositivista aunque rechazaba el escolanovismo, sostenía que la función del maestro era transmitir un orden y una moral.
Educación universitaria El plan quinquenal establecía que la educación universitaria sería gratuita y exigía calificaciones suficientes en el secundario para poder acceder a ella. Dependería de un organismo del Ministerio y estaría gobernada por el consejo universitario compuesto por: rector (nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la nación), dos consejeros designados por el rector y dos elegidos entre los profesores de cada facultad, un decano o vicedecano de cada Facultad elegidos por los consejeros de ese mismo organismo, tres consejeros designados por el rector para cada facultad, tres elegidos por los profesores y tres elegidos entre los alumnos de más altas calificaciones. En adelante, la autonomía no sería la autonomía política que implicaba el cogobierno, sino la autonomía técnica y científica de una institución dirigida por el gobierno nacional. La verdadera reforma sería la que se iniciaba con esa reparación histórica, que permitiría “abrir las puertas de la universidad al pueblo”.3 En este marco, la iglesia católica comenzó a jugar un papel preponderante en las políticas educativas (tanto en la universidad como en el resto del sistema educativo). La orientación práctica y/o la educación técnica y profesional consiguieron un lugar importante dentro de la estructura del Ministerio, aunque no afectaron el circuito clásico. No se incluyó la gratuidad del ciclo medio aunque si en la primaria y la universidad. Sobre esto pueden arriesgarse algunas hipótesis: Adriana Puiggrós señala que se procuraba que el nivel medio fuera selectivo y a la universidad debían llegar los mejores, valorizándose la responsabilidad del Estado en la formación de intelectuales y profesionales. También es posible que la gratuidad de la universidad hubiera sido resuelta como un modo de calmar el malestar porque se el había quitado la autonomía. En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional; ella junto con la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional fueron los pivotes de un circuito educacional ideológicamente distinto del compuesto por el primario y bachillerato clásico y estaba dirigido a sectores sociales más modestos. 3
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Informe de la mayoría, Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Diputados, 1947, tomo II, pág. 698 (citado por Pronko (1995).
12
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
A partir de la década de 1940 comenzó a acentuarse en el país una tendencia a desarrollar instituciones para el estudio de la psicología y de la psicopedagogía y “psicotecnia” en particular. Este desarrollo comenzó antes de la llegada del peronismo. Con el advenimiento de éste, adquirieron una fuerza peculiar las orientaciones de la psicología ligadas a lo educacional y lo laboral. La atención empezó a estar puesta fundamentalmente en la orientación profesional. Por otro lado, muchas veces la psicología pasó a estar sujeta a la hegemonía médica. La preocupación por la formación profesional se encontraba más claramente asociada con la psicología pedagógica en los Ministerios de Educación (nacional y provincial), que en la Universidad. Se consolidó así un mayor peso de la psicología pedagógica en el campo educacional: era necesario articular el campo de la educación con el trabajo, con el desarrollo económico y la modernización. La síntesis fue la orientación profesional.4 La ley de educación religiosa sancionada en 1947 había consagrado la unión del Estado con la Iglesia. La escuela pasaba a ser depositaria del derecho de intervenir sobre el espacio íntimo, “entronizando a Dios en las conciencias”. Estas ideas estaban probablemente asociadas a una concepción del estado social5 como condición de posibilidad para el desarrollo de la orientación profesional. Esto se vería reflejado en la incorporación de la formación profesional en la nueva Constitución Nacional sancionada en 1949. El segundo gobierno de Perón oscilaba entre la profundización de la modernización del Estado, las reformas sociales y la independencia nacional o la alineación con los EE.UU. en una política que años más tarde se denominó “desarrollista”; en ambos casos el nacionalismo católico perdía terreno. En 1954 se dictó la ley de divorcio, se decreto la supresión de festividades religiosas y se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas publicas (que era la conquista más preciada de la jerarquía católica). A esta derogación la acompañó con la ley de derogación de exención de impuestos que beneficiaba a la Iglesia. La cuestión de la enseñanza religiosa fue discutida en dos oportunidades durante el gobierno peronista: 1947 y 1955, con resultados diametralmente opuestos. Por aquel entonces, todas las prácticas y lógicas escolares eran revisadas: las tendencias autoritarias y democratizadoras, las lógicas de inclusión y exclusión, las pautas culturales que imponía, las relaciones intergeneracionales que proclamaba y los rituales que reforzaba eran puestos en cuestión. Luego de haber logrado abarcar a toda la población, comenzaba lentamente la mayor crisis que atravesó la escuela pública argentina. 4
La orientación profesional era una práctica distinta de lo que a partir de la década de 1960 se conoció como orientación “vocacional”. Estaba estrechamente ligada a la función reguladora del Estado en la educación, buscando lograr una inserción provechosa de los egresados en el mercado de trabajo, en virtud de sus aptitudes e intereses. Respondía a una demanda del estado mismo más que a necesidades individuales, que para tal fin debía capacitar a sus docentes, ampliando las funciones de la escuela más allá de la transmisión de contenidos curriculares (la incorporación de al noción de curriculum en la Provincia de Buenos Aires fue posterior al momento histórico que estamos analizando). Llevaba implícitas nociones de regulación social y de funcionalidad económica. (Para un análisis más profundo de los complejos vínculos entre educación y trabajo durante el peronismo, y su distinción respecto de las respuestas ensayadas por el desarrollismo a este problema, ver los trabajos de Pineau P. (1991) Sindicatos, Estado y educación técnica, CEAL, Bs.As. y Pineau P. y Dussel I. (1995) De cuando la clase obrera entró al paraíso en Puiggrós A. (Dcción) Hria. de la Educación en Argentina. Tomo VI. Edit. Galerna, Buenos Aires. 5 Para ello fue una figura relevante en la provincia de Buenos Aires, la de Arturo Sampay que formó parte de la gestión del gobernador D. Mercante, como fiscal del Estado de la Provincia. Fue un ideólogo importante del nuevo rol del estado, con el desarrollo de esta concepción del Estado Social. Luego sería redactor de las Constituciones Nacional y Provincial en 1949.
13
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
El peronismo había modificado de cuajo la vida política de los argentinos. La década 1945-1955 había sido testigo de una nueva y especial relación entre el Estado y la sociedad que transformó decisivamente la historia del país. Estos profundos cambios sociales, al calor de la movilización popular, fueron el escenario donde tuvo lugar la conformación de un campo cultural que se consideró a sí mismo “popular”, y que construía su identidad en oposición a su enemigo, denominado la “oligarquía” Derrotado el gobierno peronista, la Revolución Libertadora inició en 1955 un largo proceso de reinstalación del viejo orden político quebrado. El documento “directivas básicas del gobierno revolucionario” expresaba como sus objetivos: “Suprimir todos los vestigios de totalitarismo para reestablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y la democracia”, “desintegrar el estado policial” y “establecer” la libertad sindical”.
El intento de “desperonización” de la sociedad estaba en marcha. El gobierno militar dictó un decreto que prohibía el uso de símbolos, canciones, distintivos y consignas peronistas y nombrar a Perón o a Eva Perón de manera pública o privada. Se buscaba erradicar la memoria por decreto. La violencia no fue descartada como una forma de lograr este objetivo. En junio de 1956 los fusilamientos de José León Suarez6 establecieron nuevas formas de hacer política que lentamente se volvieron herramientas corrientes para los regímenes militares.
LÁZARO CÁRDENAS Y LA ETAPA SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Entre 1910 y 1920, México experimentó un largo período de guerra civil que dio lugar a la refundación de la República. La caída de Porfirio Díaz en 1910 terminó un largo período de hegemonía liberal. Sin embargo, este derrocamiento dio lugar a la insurgencia de caudillos locales, que se resistieron a la constitución de un gobierno central. La diseminación del poder militar tras la caída de Díaz abrió una confrontación de revolucionarios locales que disputaban el control del poder central. En 1920 se firmó la rendición condicionada de Pancho Villa y se puso fin así al período de la guerra civil. Obregón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1920. La reconstrucción de la institucionalidad fue compleja en un contexto internacional inestable. Se había iniciado un proceso de industrialización que ligó fuertemente a los líderes militares de la revolución con los sectores obreros. Sin embargo, las promesas para los sectores campesinos se vieron postergadas. La guerra civil demoró indefinidamente el cumplimiento de las promesas de reforma agraria que los distintos caudillos habían elaborado. La distribución 6
En 1956 se produjo una rebelión cívico – militar contra el gobierno militar y en respaldo de la figura de Perón. Dicho movimiento fue sofocado rápidamente y fue reprimido finalmente con una serie de fusilamientos clandestinos en un basural de la localidad de José León Suárez. Los hechos asociados a este fusilamiento fueron narrados por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en la novela – crónica “Operación Masacre”.
14
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
de tierras durante la presidencia de Obregón fue despareja: se mantuvo y profundizó el latifundio en la región norte, donde se consolidaron los poderosos capitalistas con los que Obregón esperaba contar para la reconstrucción de la economía del país, en tanto que en la región centro – este se produjo un reparto de tierras que benefició a sectores campesinos e indígenas. En esta región fue más sencillo el reparto de tierras ya que los hacendados del centro habían sido expropiados durante la revolución por su adhesión al Porfiriato. Por su parte, las grandes compañías petroleras de los Estados Unidos buscaban ampliar su influencia sobre México y para ello forzaron que los EEUU demoraran el reconocimiento de Obregón como presidente legítimo del país. Obregón se veía entonces en la tensión de una base social y política de sustentación compuesta por los sectores postergados, obreros, campesinos e indígenas, y la necesidad de captar el favor de los terratenientes del norte y las compañías norteamericanas, que exigían detener el cumplimiento de la Constitución de 1917, que estipulaba la expropiación y la reforma agraria. Pudo avanzar entonces con la reforma agraria en la región sur y centro, donde no había fuertes intereses norteamericanos, y pudo intervenir favoreciendo a los nacientes sindicatos obreros en conflictos laborales de pequeña envergadura, así como promover incrementos salariales y reformas de la legislación laboral. Obregón esperaba conseguir el reconocimiento diplomático para poder contratar préstamos para la reconstrucción económica del país. Para ello realizó concesiones desmesuradas a la banca internacional y a las compañías petroleras, que incrementaron brutalmente la deuda externa del país y entregaron la propiedad del subsuelo. Como consecuencia de estas concesiones, en 1923 los EEUU reconoció a Obregón como presidente legítimo de México. El apoyo de los EEUU tenía otro papel en la política interna de México. La debilidad institucional y la práctica de la violencia política no se habían diluido del todo. Obregón temía que su sucesión desatara la rebelión de los sectores que no resultaran favorecidos y que la guerra civil se produjese nuevamente. Efectivamente, en 1924 un ex ministro de Obregón, Adolfo de la Huerta, que tenía esperanzas de ser su sucesor, se sublevó porque finalmente Obregón designó como candidato presidencial a su ministro de gobierno Plutarco Elías Calles. Esta sublevación fue aplastada por la movilización de sindicatos, organizaciones campesinas, las armas provistas por los EEUU y la lealtad de las fuerzas militares a Calles. Tras la asunción de Calles, se inició un nuevo proceso de negociación para recortar la deuda contraída. En 1925 esta negociación resultó exitosa y se concedió a los acreedores extranjeros la titularidad de un conjunto de hipotecas de grandes hacendados, manejadas por el estado. En ese mismo año el Ministro de Hacienda inició la circulación de billetes en lugar de las monedas, y trató de impulsar un proceso de modernización de la economía nacional, destruida durante el largo período de guerra civil. Durante este período se produjo una recuperación económica y se reanudó un proceso de industrialización. Sin embargo, el pacto de 1919 según el cual los sindicatos de la Confederación Regional Obrera Mexicana (la central sindical de México, de carácter clasista, con fuerte presencia del comunismo) tenían acceso a la gestión del proceso de industrialización, quedaron incumplidas y se produjeron fuertes huelgas y ataques a la Iglesia, que era vista aún como un gran poder político y económico mexicano. La segunda mitad del gobierno de Calles se caracterizó por el enfrentamiento de sectores campesinos y obreros católicos y anticlericales, en una suerte de guerra de guerrillas con
15
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
quema de escuelas, fusilamiento de sacerdotes y ataque a las organizaciones clericales de base obrera. Esta confrontación fue denominada la “Guerra Cristera”. Una serie de reformas constitucionales permitieron la reelección de Obregón y la extensión del período presidencial a seis años. Una nueva sublevación acompañó a la siguiente sucesión presidencial, y nuevamente fue sofocada. Obregón fue reelecto en 1928, pero fue asesinado unos pocos días después. Con este asesinato, Calles declaró que debía garantizarse una nueva elección con participación de partidos políticos, en lugar de una sucesión nominal. El Congreso nombró al secretario de gobierno de Calles como su sucesor interino desde el 1º de diciembre y hasta tanto se produjese la conformación de partidos políticos nacionales. El propio Calles, relevado por Portes Gil, anunció en diciembre la conformación del Partido Nacional Revolucionario, que unificaría a los numerosos partidos existentes con extracción agraria o socialista, es decir, todos aquellos que se identificaban con la herencia de la revolución. Calles y Portes Gil designaron como el candidato oficialista a Ortiz Rubio, en tanto que Vasconcelos, ex ministro de Obregón, se presentó como candidato opositor, por sus fuertes diferencias con Calles. Vasconcelos acusaba a los miembros del Partido Nacional Revolucionario de haberse vendido a los intereses norteamericanos, con los compromisos asumidos en la etapa anterior. Ortiz Rubio resultó vencedor, acompañado por una aceleración de la política de distribución de tierras encarada por el gobierno, como plataforma política. Durante este período presidencial, el ejercicio real del poder continuó en manos de Plutarco Elías Calles. Con la crisis de 1929, en el año siguiente se redujo considerablemente la política de redistribución de tierras. Se estableció un régimen laboral de la hacienda que protegía en algo a los trabajadores rurales, pero que no les permitía acceder a la propiedad territorial. A partir de 1933, el propio Calles propuso reanudar la reforma agraria, pero promoviendo la venta de nuevas parcelas para que aquellos pequeños propietarios que pudieran adquirirlas se convirtiesen en modernos campesinos de propiedades medianas. Durante la crisis, la explotación y producción agrícola se redujo. Se produjo un incremento fuerte de la desocupación rural y urbana. Hubo además una importante desinversión en la explotación minera y petrolera. En el contexto de la crisis, del resurgimiento del movimiento agrarista y de la fuerte concentración de poder partidario en la persona de Calles, una parte del movimiento planteó la candidatura de Lázaro Cárdenas, secretario de guerra, a la presidencia. Durante la campaña presidencial de Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario elaboró un Plan Sexenal de gobierno, que incluyó la profundización radical de la reforma agraria, que no solo distribuía tierras a los pueblos y comunas, sino también a los peones, acabando con el régimen de la hacienda. También era radical en términos de las relaciones laborales. El Plan Sexenal establecía que el gobierno y el partido debían unirse a los trabajadores en la lucha de clases. Sin embargo, Cárdenas aclaró rápidamente que esa declaración significaba una evolución gradual hacia el socialismo, a través de la creciente industrialización y de la legislación laboral, y no la adopción del modelo del comunismo soviético. Sin embargo, a pesar de estas reformas, la agitación laboral también se vio incrementada. Las huelgas mostraban una radicalización del movimiento obrero mexicano. Hacia 1933 – 34, el país salía lentamente de la depresión. Se había intensificado la circulación de billetes. Cárdenas lograba un gran apoyo popular en el campo. Su gabinete estaba fuertemente hegemonizado aún por Calles. Desde 1935, Cárdenas empezó a llevar a cabo el Plan Sexenal, acelerando el reparto de tierras y la concesión de derechos obreros. Los tribunales fallaban a favor de los trabajadores y se incrementaban las huelgas contra los empleadores particulares acompañadas por el gobierno. Con la resistencia de Calles a estas
16
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
medidas, Cárdenas avanzó en la radicalización de la política, y renovó su gabinete. Hizo del vínculo directo y plebiscitario con las masas rurales una de sus herramientas políticas clave. Con el objeto de avanzar con la reforma agraria, que comenzaría a tocar los intereses de los grandes terratenientes, Cárdenas buscó acercarse a la Iglesia, para impedir la resistencia violenta de aquellos. Derogó algunas medidas fuertemente anticlericales para lograr la pacificación de las relaciones con la iglesia. Para avanzar en el control social de los medios de producción, Cárdenas debió modificar la Constitución en 1936, posibilitando la nacionalización de las empresas privadas. Por otro lado, la agitación sindical crecía. Se había fundado la Confederación de Trabajadores de México (una nueva central sindical) que seguía una línea marxista y crecía hegemonizando la lucha obrera. Parecía convertirse en una de las fuerzas sociales y políticas más importantes del país, y escapaba al control de Cárdenas. En 1937 se avanzó con la conformación de propiedades campesinas cooperativas, con apoyo estatal y de crédito, y con fuertes obras públicas y de infraestructura por iniciativa estatal. Se produjo la nacionalización de los ferrocarriles, los que fueron entregados a una cooperativa de trabajadores en 1938. En ese mismo año, la relación con las grandes petroleras se tensó al máximo y se produjo la nacionalización de los campos de petróleo que también fueron entregados a cooperativas obreras. Esta última nacionalización afectó intereses británicos y norteamericanos en suelo mexicano. Gran Bretaña cortó relaciones diplomáticas con México y EEUU exigió una compensación. México era considerado como una experiencia comunista sui generis fuera del territorio. El ataque diplomático, en momentos de auge de los nacionalismos, produjo una fuerte movilización social en apoyo a Cárdenas, aún de sectores de la Iglesia y las clases medias urbanas, que en los hechos habían resultado poco beneficiados por su presidencia. Hacia fines de 1938, sin embargo, Cárdenas puso un freno a la reforma agraria y a la política obrerista. Esto tuvo que ver con la debilidad del sistema institucional y político mexicano y a la posibilidad de nuevas sublevaciones, esta vez apoyadas por los intereses norteamericanos, los grandes hacendados y las compañías petroleras. En 1940, el gobierno de Cárdenas concluyó con la sucesión en Manuel Ávila Camacho. Paradójicamente, a pesar de su fuerte política pro - obrera, en los últimos días de la presidencia de Cárdenas recrudecieron las protestas, encaradas por la central sindical de inspiración marxista. Cárdenas no intentó imitar los liderazgos políticos anteriores e hizo caso a las limitaciones previstas por la Constitución, optando por no forzar su reelección.
La educación socialista Desde la tradición colonial México acarreaba una historia de predominio de la religión católica con un signo de fuerte intolerancia. El Plan de Iguala de 1821, en medio del proceso independentista, prohibía el ejercicio de cualquier religión que no fuese la católica en el territorio mexicano. Esto fue corregido en el Congreso constituyente de 1824, pero marcó la fuerte intolerancia religiosa que caracterizaba a la cultura política mexicana del siglo XIX. Los procesos de independencia y la creación del estado nacional se enfrentaron a esta intolerancia con una intolerancia de signo inverso. La construcción de la hegemonía liberal
17
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
hacia la segunda mitad del siglo XIX implicó una fuerte confrontación contra la dominación cultural religiosa, atacando los fueros católicos y sus instituciones, como la Universidad. Los conflictos entre los intereses de la Iglesia y la ofensiva de la Revolución Mexicana fueron permanentes. Los revolucionarios reivindicaban la tradición de laicismo de Benito Juárez (que había protagonizado la ofensiva liberal – laicista durante la década de 1860) y se proponían llevarla a sus extremos. La Constitución de 1917 establecía la educación laica en las escuelas primarias, pero los herederos de ese primer movimiento trasladaron el control del laicismo a las escuelas secundarias, que eran el terreno en el que se había expandido la educación religiosa. Al comenzar la década de 1930, México se veía atravesado por fuertes debates en torno del socialismo y del marxismo. Algunos sectores del movimiento revolucionario se identificaban con el comunismo y el socialismo marxista. Estos vieron incrementar su presencia dentro del movimiento revolucionario desde inicios de la década. En 1932 el Secretario de Educación Pública, haciéndose eco de la hegemonía creciente de las doctrinas socialistas, propuso cambiar el artículo 3º de la Constitución, para reemplazar la educación laica por la educación socialista, racional y exacta. Bassols (Ministro de Instrucción Pública) declaró tiempo más tarde que esta modificación tenía que ver con agudizar el enfrentamiento con la Iglesia, en función de un alineamiento internacional. Sin embargo, estas modificaciones no se llevaron a cabo de inmediato. Las iniciativas socialistas se incubaron no dentro de la tarea educativa sino de la política, en relación con la próxima sucesión presidencial. El campo escogido para lanzarlas fueron los congresos estudiantiles, que seguían los lineamientos del Jefe Máximo de la Revolución. Fue en un Congreso Estudiantil donde se propuso la candidatura de Lázaro Cárdenas en 1933. En ese mismo congreso se propuso sustituir la referencia a la educación laica por la educación socialista, desde los grados primarios hasta los profesionales. La referencia fundamental para pensar el socialismo en esta etapa de la historia política de México era la sustitución del capitalismo por la socialización de los medios de producción. Esta socialización se entendía fundamentalmente en términos de la reforma agraria, es decir, por la distribución de la tierra en pequeñas y medianas propiedades que además impulsaran a la explotación cooperativa de la tierra para ganar escala en los cultivos. Esta discusión se hizo fuerte en la Universidad. Aún dentro del sector marxista la discusión que se formuló fue entre adoptar el marxismo como doctrina oficial de la universidad o mantener el principio de libertad de cátedra. Esta discusión enfrentó a académicos y estudiantes y se resolvió con la prescindencia del Estado, que tradujo la autonomía universitaria en el corte de todo tipo de recursos provistos por el Estado. La afirmación del socialismo educativo según Lázaro Cárdenas fue el siguiente: “La Escuela Primaria será laica, no en el sentido puramente negativo abstencionista en que se ha querido entender el laicismo por los elementos conservadores y retardatarios, sino que en la escuela laica, además de excluir toda enseñanza religiosa, se proporcionará respuesta verdadera, científica y racional a todas y cada una de las cuestiones que deben ser resueltas en el espíritu de los educandos para formarles un concepto exacto y positivo del mundo que les rodea y de la sociedad en que viven, ya que de otra suerte la escuela dejaría incumplida su misión social.”
Esta posición tuvo resistencias internas en el movimiento revolucionario. También se produjo una fuerte agitación social en torno de estas consignas. La Iglesia se manifestó fuertemente en
18
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
contra de esta posición y trató de presionar para detener el avance de las formulaciones radicalizadas. Esta ofensiva anti - religiosa tenía como contracara la intención de la Iglesia de lograr mayor eco en el sector campesino y trabajador, que desde fines del siglo XIX se venía manifestando en la doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum, y más tarde, ya a comienzos de la década de 1930, con la encíclica Quadragesimo Anno. Estas ofensivas mundiales de la Iglesia, en México, minaban la hegemonía del sector revolucionario sobre el movimiento obrero y campesino y era vista como una competencia política. El triunfo de Cárdenas dio un impulso a las posiciones anticlericales. La fase socialista de la revolución era entendida como una conquista espiritual de la revolución, es decir, como el trabajo sobre la conciencia de los jóvenes y los niños para imponer el ideario revolucionario frente a los intereses religiosos. Por otra parte, en el contexto internacional la posición de México parecía un alineamiento con el sector soviético, sin embargo, las simpatías más claras de los revolucionarios mexicanos eran con el frente republicano español. La modificación de la Constitución tuvo un contenido más radicalizado que el que se propuso en el inicio. Si al comienzo se trataba de reinterpretar el socialismo en clave de una aplicación de la Constitución nacional, un sector del PNR (el partido gobernante) se propuso impulsar una interpretación en términos del socialismo científico. Como resultado de esta disputa, se optó por indicar en la Constitución que la educación sería socialista, sin indicar adjetivos. El centro de la discusión era si el socialismo en educación indicaba anticlericalismo solamente o implicaba también anticapitalismo y revolución social.
La educación rural José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública de Obregón, fue el responsable de la instalación de la educación rural elemental. La educación primaria desarrollada por Benito Juárez (1858 – 1864) sobre bases modernas y extendida por Porfirio Díaz (1884 – 1911), había sido principalmente un fenómeno urbano. Las áreas rurales estaban cubiertas por escuelas parroquiales en los municipios dirigidas por el clero y por escuelas en las haciendas, sostenidas por los terratenientes. Las escuelas rurales eran por supuesto insuficientes y esto explica el alto nivel de analfabetismo. Más aún, el Artículo 3º de la Constitución de 1917 había prohibido las escuelas manejadas por el clero y podía anticiparse que los hacendados ya no podrían o no querrían continuar subsidiando a las escuelas, dado el ambiente hostil a ellos. Se necesitaba un nuevo enfoque. Inspirándose en la actividad de los misioneros españoles durante la época colonial, Vasconcelos canalizó el entusiasmo revolucionario de los maestros para fundar escuelas en regiones a menudo remotas donde se hablaba poco español. En ese tiempo más de un millón de mexicanos no hablaban español. Como los maestros titulados eran insuficientes, frecuentemente se emplearon voluntarios. Así comenzó la llamada escuela rural; las escuelas no sólo enseñaban a los niños a leer y escribir – en español, desde luego, ya que el gobierno continuó con la política de integrar a los indios en la nación mexicana de habla española – sino que asimismo instruía a los adultos en artes, oficios, agricultura moderna e higiene. Vasconcelos renunció a la Secretaría en 1924 cuando fue electo Calles. Después de Vasconcelos la instrucción pública fue dirigida por Moisés Sáenz, discípulo de John Dewey y predicador protestante – caso único entre los funcionarios políticos mexicanos – y para 1932
19
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
había 6.800 escuela rurales. No obstante, el analfabetismo era difícil de derrotar. A pesar de este crecimiento, en 1930, el 60% de la población mayor de diez años todavía no podía leer ni escribir, con una disminución de tan sólo 10% desde 1910; por supuesto, el total de la población también había aumentado, de más de 15 millones en 1910 y 14,3 millones en 1921, a 16,5 millones en 1930. La Revolución Mexicana se había apoyado simbólicamente en el proletariado urbano y el campesinado. Sin embargo, las primeras etapas de la revolución tendieron a garantizar espacios de representación a los sindicatos industriales pero no dieron respuesta a las demandas de los sectores rurales. La experiencia política de Lázaro Cárdenas estuvo asociada a ese aspecto no resuelto del ciclo revolucionario. Resultó importante el impulso a las iniciativas de reforma agraria que, sin avanzar plenamente en la colectivización de la producción agropecuaria, llegaron a promover ejidos comunales, cooperativas, etc. También en esto tuvo un papel preponderante la expansión de la educación rural. Como ha demostrado Mary Kay Vaughan (historiadora mexicana de la educación), las escuelas rurales fueron claves en la conformación de un imaginario social acerca de la revolución. Las escuelas rurales fueron impulsadas por el poder ejecutivo de la Federación (el equivalente al poder ejecutivo nacional de la Argentina) y se instalaron en el ámbito rural en los estados, en lugares a los que no llegaba la atención de los estados federados (el equivalente de las provincias argentinas). Por esa vía, las concepciones sobre la Federación, sobre la Revolución Mexicana y los logros de la misma se difundieron al ámbito rural y crearon la imagen del maestro rural mexicano como la personificación de la Revolución Mexicana. En el fondo, el paradigma civilizatorio estaba presente también en esta experiencia.
ALGUNAS CONCLUSIONES Como se ha dicho al comienzo de esta clase, hay tres experiencias políticas en la historia latinoamericana del siglo XX que fueron subsumidas bajo la categoría común de “populismo”: el primer peronismo, el cardenismo y el varguismo. En esta clase, se presentaron algunas características del peronismo y del cardenismo. Estas experiencias políticas tuvieron diferentes contextos internacionales: en el caso del peronismo, el contexto fue el de la inmediata posguerra (1945 – 1955) mientras que en el caso del cardenismo, el contexto fue el del inicio de la guerra y su ensayo en la guerra civil española (1934 – 1940). Por otra parte, en el caso específico de la educación, tanto la política educativa del peronismo como la del cardenismo supuso una ampliación del acceso de los sectores populares al proceso de escolarización en alternativas educativas más o menos diferenciadas. La política educativa peronista incluyó a los sectores obreros a través de la educación técnica mientras que el cardenismo extendió la escuela a los sectores rurales e indígenas. Esta expansión de la escolarización fue resistida por los sectores dominantes en ambos casos. Por otra parte, las dos experiencias permiten ver que la expansión de la escolarización constituye un proceso histórico que no puede ser revertido fácilmente. Tanto el peronismo como el cardenismo fueron seguidos por una etapa en la que se cuestionó y se trató de desarticular la construcción simbólica instalada. Sin embargo, los avances en la escolarización no fueron afectados significativamente. Las diferencias entre ambas experiencias también son importantes. En el caso del cardenismo, la argumentación se refirió fundamentalmente a las bases socialistas de la revolución
20
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA
mexicana. Ese socialismo implicó procesos de diferenciación respecto de la experiencia soviética y europea en general. La claves de ese socialismo mexicano fueron avances en la reforma agraria (en la que tuvo un papel protagónico la educación rural) y el anticlericalismo (donde tuvo también un papel fundamental la educación laica y luego, según la constitución mexicana, la educación socialista). En el caso del peronismo, es más difícil indicar aspectos distintivos ya que existen fuertes controversias entre los historiadores acerca de las políticas implementadas por los gobiernos de Perón. Sin embargo, hubo una ofensiva simbólica que en primer lugar se apropió de preceptos religiosos, y a partir de 1952, se desplazó hacia la construcción de una simbología y una liturgia específicamente peronista. Si bien el escenario educativo tuvo un papel importante en este desarrollo, lo esencial de la estrategia simbólica del peronismo se llevó a cabo en el espacio público urbano, en movilizaciones callejeras, etc. El populismo, en la medida en que se refiere a estas experiencias políticas, tuvo como consecuencia la extensión de la escolarización, a través de políticas específicamente orientadas a la incorporación de sectores tradicionalmente marginados (obreros urbanos en el peronismo, campesinos e indígenas en el cardenismo). También se caracterizó por un uso del sistema educativo (particularmente de la educación primaria) para la difusión de símbolos y liturgias específicas (antirreligiosidad en el caso del cardenismo, peronización en el caso argentino).
21
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA BIBLIOGRAFÍA SOTELO INCLÁN, José (2004) “La educación socialista”. En: SOLANA, Fernando, REYES, Raúl y BOLAÑOS, Raúl (coordinadores) Historia de la educación pública en México. Fondo de Cultura Económica. JOSÉ, Susana (1988) “Las alternativas del nacionalismo popular”. En: PUIGGRÓS, Adriana, JOSÉ, Susana y BALDUZZI, Juan. Hacia una pedagogía de la imaginación para América Latina. Editorial Contrapunto. VAUGHAN, Mary Kay (2001) La política cultural en la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México, 1930 – 1940. Fondo de Cultura Económica. CAIMARI, Lila (1995). Perón y la Iglesia Católica. Cap 2 y Cap 5. Ariel DUSSEL, I. PINEAU, P. (1995). “Cuando la clase obrera entró en el paraíso”. En: PUIGGROS A. Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945 – 1955) Galerna, Bs.As., (Colección: Historia de la educación en la argentina, dirigida por A Puiggrós. Tomo VI) PITELLI, C., SOMOZA RODRIGUEZ, M. (1955) Peronismo: “Notas acerca de la producción y el control de símbolos. La historia y sus usos”. En: PUIGGROS A. Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1945 – 1955) Galerna, Bs.As., (Colección: Historia de la educación en la argentina, dirigida por A Puiggros. Tomo VI) PLOTKIN, Mariano (1993) Mañana es San Perón. Parte III, pag 145 a 208.
22
Related Documents

Teorico Peronismo I
January 2021 0
Teorico
February 2021 3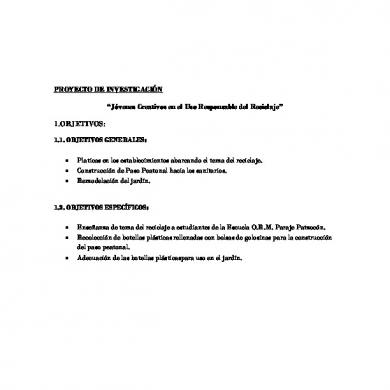
Marco Teorico
January 2021 1
Marco Teorico
March 2021 0
Marco Teorico
January 2021 1
Teorico 5
February 2021 2More Documents from "api-3707747"

Teorico Peronismo I
January 2021 0
Aparato Reproductor
February 2021 0
Control Publico - Miriam Mabel Ivanega - 2016
February 2021 1

