Baldwin James - Nada Personal.pdf
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Baldwin James - Nada Personal.pdf as PDF for free.
More details
- Words: 5,957
- Pages: 30
Loading documents preview...
Nada personal James Baldwin
Traducido por Beatriz de Moura Tusquets Editor, Barcelona, 1971 Este escrito ya ha sido publicado en edición de lujo con fotografías de Richard Avedon, por Editorial Lumen, Barcelona, 1966 Título original:
Nothing Personal
La paginación se corresponde a la edición impresa. Se han eliminado las páginas en blanco
(1)
Algunas mañanas antes de levantarme solía entretenerme con el control a distancia de la televisión cambiando constantemente de canal. Esta es quizá la única manera de mirar la T.V. Vi cosas realmente muy interesantes. Chicas rubias, morenas y, tal vez, pelirrojas —mi pantalla era en blanco y negro— que se lavaban el pelo, sonriendo sin descanso, los dientes brillantes como el cromado de los radiadores de los coches, los pechos firmes, fríamente envueltos como si estuvieran empaquetados, erguidos con impertinencia para siempre; formas enderezadas para siempre y la grasa de los cuarenta vencida definitivamente 7
—¡la grasa de los cuarenta!—; ojos sensuales y misteriosos como un bombón relleno, labios de celofán, cabellos laqueados con textura de aluminio, fajas que no podrán resbalar ya nunca más, medias frustradas en su intento subversivo de caerse, torcerse, engancharse, romperse, manos protegidas contra la decrepitud por detergentes increíblemente suaves, uñas cubiertas de esmaltes maravillosos y satinados que impiden que se rompan, dientes que no se caerán nunca gracias a misteriosas fórmulas químicas, productos que eliminan durante veinticuatro horas al día los olores más inconcebibles del cuerpo, en cualquier circunstancia y para siempre jamás; huesos de niños sólidamente engastados gracias al genio precavido de grandes fábricas de productos alimenticios; tabacos inofensivos gracias a la inclusión de mentol, a la eliminación de nicotina, a la adición de filtros, a la longitud del cigarrillo; neumáticos que no pueden traicionarnos, coches que hacen que uno se sienta alguien, puertas que no se cerrarán jamás sobre estos dedos y uñas tan preciosos; diagramas que ilustran —que prueban— cómo disipar los dolores impertinentes de un modo rápido, jóvenes de mandíbula cuadrada que bailan, más jóvenes de mandíbula cuadrada que aúllan armados de una guitarra o acompañados de orquestas; todo esto —¡y mucho más!— subrayado por el ronquido de grandes automóviles que persiguen a gángsters y por ráfagas de ametralladora que los van segando, por el crescendo del órgano en el momento en que la heroína se dispone a Decirlo Todo, por la sonrisa conmovedora del ama de casa que acaba de ganar una fortuna en loza y en metálico; noticias, ¿noticias?, ¿de dónde?, que caen en este mar como guijarros, rápidos e inoportunos. Un joven y una joven se echan felices el humo a la cara, bombones re8
llenos, brillantes de deseo, y el radiador rutilante; quizás, pobres exilados traicionados, están intentando descubrir si, detrás de todos estos cromados, de todas estas barreras, uno de los dos tiene lengua. Y de hecho, en los anuncios más largos donde se suceden estas imágenes, no cabe duda de que el hombre no parece tener lengua —a lo mejor se la comió el gato—, hoy en día papá sólo tiene razón en política; único campo en el que lo encontramos y donde prueba ser —¡por desgracia!— absolutamente imposible de distinguirlo del joven americano. Ni siquiera parece estar más cerca de la tumba, lo cual, referido a nuestros políticos más influyentes, llena de desesperación a gentes de todo el mundo. Y así debe ser. Todos los americanos hemos oído contar cuan lamentable fue el que la roca de Plymouth se derrumbara sobre los Padres Peregrinos, y no lo contrario. Este comentario no me ha parecido nunca gracioso. Me parece inútil y vengativo, y encierra además una verdad muy amarga. La inercia de aquella roca significó la muerte para los indios, la esclavitud para los negros, el desastre espiritual para los europeos sin hogar que ahora se llaman americanos y que no han podido jamás con el continente del que huyeron ni con el continente que conquistaron. Prescindiendo —como casi siempre creemos que podemos prescindir— de aquella gente a la que clasificamos «delicadamente» de minorías, ¿quién hubiera cruzado el temible océano para llegar a este lugar desolado, de no existir una apremiante coacción, coacción que no se distingue de la desesperación? Sé que el mito nos habla de héroes que vinieron en busca de libertad, del mismo modo que el mito nos dice que América está llena de gente sonriente. Bien, los héroes van siempre, por definición, en busca de la li9
bertad, y sin duda aquí llegaron algunos héroes, uno se pregunta cómo se las arreglaron; y aunque pocas veces veo aquí a alguien que sonría, estoy dispuesto a creer que son muchos los que lo hacen, pero sólo Dios sabe porqué. Lo cierto del caso es que el país fue colonizado por una horda desesperada, dividida y rapaz, decidida a olvidar su pasado y decidida a enriquecerse. Desde luego, no hemos cambiado en este aspecto, y así lo prueban nuestros rostros, nuestros niños, nuestra absoluta e indecible soledad y la espectacular fealdad y hostilidad de nuestras ciudades. Nuestras ciudades están terriblemente faltas de amor, del amor de las gentes que viven en ellas, quiero decir. Nadie parece sentir que la ciudad le pertenece. Desesperación: quizás sea esta desesperación la que deberíamos intentar analizar si queremos traer agua a este desierto. Es propio de la naturaleza del mito que aquellos que son sus víctimas y a la vez sus creadores deban ser, precisamente en virtud de estos dos hechos, considerados incapaces de examinarlo e incluso de sospechar, y mucho menos de reconocer, que es un mito el que controla y deshace sus vidas. Uno lo ve, me parece a mí, con un enorme y triste alivio, en la situación de los blancos pobres en el corazón del Sur. El blanco pobre fue esclavizado casi desde el instante mismo en que llegó a tierras americanas y sigue todavía esclavizado por una oligarquía brutal y cínica. La utilidad del blanco pobre fue hacer la esclavitud provechosa y segura y, en consecuencia, el germen de la supremacía blanca que trajo consigo de Europa floreció odiosamente en el aire americano. Dos guerras mundiales y una depresión universal no consiguieron demostrar a este desgraciado que tiene mucho más en común con el antiguo esclavo, al que teme, que 10
con los amos que los oprimen a los dos en su propio provecho. No es una simple casualidad oír aún en las oscuras colinas del Sur antiguas baladas escocesas y cantos isabelinos. ¡Esta gente está todavía encerrada en su pasado! Y estar encerrado en el pasado significa en realidad no tener pasado, puesto que uno no puede nunca fijarlo ni utilizarlo: y si no se puede utilizar el pasado, no se puede actuar en el presente, y por ende no se puede ser libre. Considero que ésta es la situación americana en relieve, la raíz de nuestra pena no confesada, la clave misma de nuestra crisis. Ha sido siempre mucho más fácil (porque siempre ha parecido menos arriesgado) dar un nombre al mal exterior que localizar el terror interno. Y sin embargo, este terror interno es mucho más verdadero y mucho más poderoso que cualquiera de nuestras etiquetas: las etiquetas cambian, el terror es constante. Y este terror tiene algo que ver con el abismo insalvable que separa el yo que uno se inventa —el yo que uno se atribuye, que es, sin embargo, y por definición, un yo provisional— y el yo, indescubrible, que siempre tiene el poder de hacer añicos al yo provisional. Es perfectamente posible —y no está fuera de lo común— irse a la cama una noche, despertarse una mañana, o sencillamente cruzar el umbral de una puerta que se conoce de toda la vida, y descubrir, en el tiempo de un suspiro, que aquel yo tejido con tanto esfuerzo no es más que harapos, algo inaprovechable, se ha esfumado. ¿Y con qué materia prima vamos a construir otro yo? La vida de los hombres —y por consiguiente de las naciones— depende hasta un punto literalmente inimaginable de la intensidad con que esta cuestión está viva en la mente. Es, por supuesto, una cuestión que puede paralizar la mente, pero si No Vive en la 11
mente estamos condenados a que es sinónimo de corrupción.
una
juventud
eterna,
En días excepcionales, sobre todo en invierno, cuando Nueva York está alegremente inmovilizada bajo la nieve —alegremente, porque la nieve sirve de pretexto a la gente para charlar, y necesita, Dios nos valga, una disculpa— o cuando a veces se acerca la helada primavera neoyorquina, salgo de casa sin rumbo alguno y observo los rostros que pasan a mi lado. ¿De dónde vienen? ¿Cómo han llegado a ser estos rostros tan crueles y tan estériles? ¿Con quién se relacionan? ¿Con qué? No cabe duda de que no se relacionan con los edificios, ningún ser humano podría hacerlo: sospecho que muchos vivimos con el terror cuidadosamente reprimido de que uno de estos edificios se derrumbe un día sobre nosotros; el movimiento de la gente por las calles se parece mucho al pánico. En vano buscarás parejas de enamorados. Hace más de veinte años que no oigo cantar a nadie por las calles de Nueva York. Por cantar, entiendo de alegría, porque sí. No me refiero a los maullidos borrachos y solitarios de las cuatro de la mañana, que son sólo el gemido de una pobre alma que intenta vomitar su angustia y se atraganta en ella. Donde la gente puede cantar, el poeta puede vivir, y vale también decirlo al revés: donde el poeta puede cantar, la gente puede vivir. Cuando una civilización trata a sus poetas con el desprecio con que tratamos a los nuestros, no puede estar lejos el desastre; no puede estar lejos la matanza de los inocentes. Todo el mundo corre, Dios sabe adonde, y todo el mundo está buscando Dios sabe qué, pero es evidente que nadie es feliz aquí y que algo se ha perdido. Sólo a veces, fuera del centro de la ciudad, quizás por el río, he visto a forasteros que están aquí por un día, por una 12
semana, por un mes, o recién instalados; he visto a un joven y a una muchacha, o a un joven y a un muchacho, o a un hombre y a una mujer, o a un hombre y a un niño, o a una mujer y a un niño, sí, HABÍA ALGO FAMILIAR, algo que encontraba eco en el alma, algo que hacía sonreír, algo que hacía incluso llorar. Aún se les podía distinguir del cemento y del acero. Parecía posible acercarse a ellos sin morirse de frío.
13
(2)
Un amigo europeo y yo fuimos detenidos en Broadway, en pleno día, mientras buscábamos un taxi. Él llevaba tres días en Nueva York, todavía no dominaba el inglés y yo le mostraba las maravillas de la ciudad. Estaba impresionado y aturdido, aunque también parecía preguntarse para qué servía todo aquello... Cuando, de repente, caídos del cielo o surgidos del asfalto, aparecieron dos policías de la secreta, nos separaron; apenas me dirigieron una palabra. Vi cómo mi amigo, arrastrado por el cuello de la chaqueta, desaparecía entre la multitud. Nadie parecía haberse dado cuenta; evidentemente ocurría todos los días. 17
Me empujaron al vestíbulo de un drugstore, me cachearon, me obligaron a vaciar los bolsillos, me obligaron a arremangarme, me preguntaron qué hacía por allí; «por allí» era la ciudad donde había nacido. Soy perro viejo en estas lides —la policía se mostró siempre muy solícita en echarme el guante e incluso en pegarme alguna vez— y por consiguiente no dije nada durante toda la operación. Estaba preocupado por mi amigo, que no entendería aquella calurosa recepción en el país de la libertad; me preocupaba su escaso dominio del inglés, sobre todo cuando tuviera que enfrentarse con el lenguaje algo peculiar de la policía. Ninguno de los dos llevábamos navajas ni pistolas, ninguno de los dos tomábamos drogas: eliminado el aspecto criminal. Además, mi amigo era un hombre casado, con dos hijos, su visita era perfectamente respetable y ni siquiera venía de algún lugar sucio y de dudosa reputación, como Grecia, sino de la geométrica y solvente Suiza: eliminado lo moral. Yo no era exactamente un vagabundo, me preguntaba pues qué iba a decir el policía. Parecía muy desilusionado de que no llevara armas, de que mis venas no estuvieran pinchadas; desilusionado y por tanto más truculento que nunca. Le comuniqué con cierta energía que yo no era precisamente un don nadie y que podía, y estaba más que dispuesto a ello, ponerlo en un apuro. ¿Por qué motivo concreto me había detenido? Ahora se mostraba confuso, asustado y lleno de disculpas, y esto suscitó mi más profundo desprecio. Dijo —¡cuántas veces lo he oído!— que les habían ordenado detener a dos individuos que se parecían exactamente a nosotros. ¿Quiere decir a uno blanco y a uno negro? pregunté. 18
Con excepción de mis amigos, puedo contar con los dedos de una mano a los americanos que he conocido capaces de contestar a una pregunta directa, a una verdadera pregunta: bueno, no es eso exactamente. ¡Diablos, no! El policía ni siquiera sabía que el otro era blanco. (Lo había tomado por un portorriqueño, lo que revela algo muy interesante acerca de la mirada del observador: Dios los crea y ellos se juntan.) De todos modos, estaba con el agua al cuello; no le iba a ser fácil disculparse y soltarme. Si no era capaz de encontrar a su amigo y a MI amigo, lo obligaría a detenerme y lo demandaría después por arresto indebido. No sin dificultades, encontramos a mi amigo, que había sido puesto en libertad y esperaba en el bar que queda a la vuelta de la esquina de nuestra casa. También él había confundido a su interlocutor, lo había confundido al resultar ser exactamente lo que decía ser. Este incidente ilustra, a mi entender, la actitud que los americanos tienen unos para con otros. Le habían dado a mi amigo un consejo útil: si quería llegar a ser algo en América, era mejor que no lo vieran con negros. Mi amigo se lo agradeció calurosamente, y supongo que esto reconfortó el corazón simple del policía (¡cómo adoramos la simplicidad!), y tomó desde entonces como norma evitar la compañía de los americanos blancos. No seré yo, naturalmente, quien lo critique. Hablar con americanos es a menudo una tarea muy dura. Sentimos miedo de exteriorizar porque desconfiamos de nosotros mismos. La actitud de los americanos es desastrosa, pero también lo es la de casi todas las gentes del mundo. Lo tonto es que, aquí, esta actitud usurpa el lugar de la persona; se espera que uno justifique la actitud para poder tranquilizar a la persona, que por desgracia está todavía por conocer 19
y a años luz de distancia, perdida en un terrible laberinto individual. Y, en el laberinto, esta persona procura con desesperación NO descubrir lo que realmente siente. Por lo tanto, la verdad no puede decirse, ni tan siquiera referida a las propias actitudes: vivimos de mentiras. No sólo en lo que concierne por ejemplo a las razas —sea cual sea, en este momento, en este país o incluso en el mundo, el significado de esta palabra—, sino también en lo que se refiere a nuestra misma naturaleza. La mentira se ha infiltrado en nuestros momentos más íntimos, en el rincón más secreto de nuestros corazones. Es lo más siniestro que le puede ocurrir a una sociedad o a un pueblo. Y cuando ocurre, la gente queda atrapada en una especie de vacío entre su presente y su pasado; un pasado romántico, maligno, y un presente negado y deshonrado. Es una crisis de identidad. Y en una crisis como ésta, bajo una tal presión, se hace absolutamente indispensable descubrir o inventar —las dos palabras son aquí sinónimas— al extranjero, al bárbaro, que es responsable de nuestra confusión y de nuestro dolor. Una vez eliminado y destruido, podremos vivir en paz: estos problemas habrán dejado de existir. Es evidente que estos problemas nunca desaparecen, pero siempre ha parecido más fácil asesinar a otro que cambiar a uno mismo. Y en realidad éste es el dilema al que hoy nos enfrentamos. Sé que son palabras muy duras para una tierra optimista y llena de sol, tanto tiempo mimada y mantenida en un estado de euforia por la prosperidad (basada en la amenaza de la guerra) y por revistas como el Reader’s Digest, por embriagadores slogans políticos, por Hollywood y la televisión (pues el papel de la información no es el de informar sino sencillamente el de tranquilizar). Pero me sobrecoge, 20
por ejemplo, la pasividad con que la nación entera parece haber aceptado la versión de que en la ciudad de Dallas, Texas, donde se repartían octavillas que acusaban al difunto presidente Kennedy de alta traición, era necesario un loco izquierdista armado de un fusil para volarle la cabeza. Los izquierdistas lo pasan mal en el Sur; no puede haber muchos allí. Si alguna vez me siguieron por las calles del Sur, nunca fueron locos izquierdistas, sino policías del estado. Además, hay mucha gente en Texas, y hasta en el resto de América, con motivos mucho más poderosos para desear la muerte del presidente que cualquier castrista demente. Dejando a un lado lo que el tiempo revelará sobre la verdad del caso, es tranquilizador pensar que el mal vino del exterior y que no está relacionado en modo alguno con el ambiente moral de Estados Unidos. Es tranquilizador pensar que el enemigo envió al asesino desde muy lejos, y que nosotros, nosotros mismos, no hubiéramos podido jamás engendrar una personalidad tan monstruosa, ni ser en absoluto responsables de un acto tan cobarde y sangriento. ¡Hombre! Los Estados Unidos que yo conozco han adorado y alentado la violencia desde que vine al mundo. Cierto que la violencia se practica sobre todo contra los negros, los extranjeros no cuentan. Pero, si una sociedad permite que parte de sus ciudadanos sea amenazada o eliminada, pronto no habrá nadie en esta sociedad que quede a salvo. Las fuerzas así desatadas en un pueblo nunca pueden ser controladas y siguen su curso devastador, destruyendo los mismos fundamentos que creían poder salvaguardar. Es asombrosa nuestra ignorancia respecto de lo que ocurre en el país —y no digamos de lo que ocurre en el resto del mundo—, y al parecer nos hemos vuelto 21
demasiado tímidos para poner en duda lo que nos dicen. Nuestra capacidad de confiar el uno en el otro ha fracasado hasta tal punto que las personas que albergan estas dudas en su corazón no las manifiestan. La opulencia se ha adueñado de nosotros de tal modo, que las personas que temen perder lo que creen suyo se autoconvencen de la verdad de una mentira y contribuyen a difundirla. Que Dios se apiade del inocente, del hombre o la mujer que no pide más que amar y ser amado. Si este amante fracasado no puede sustituir su espina dorsal por una vara de acero, está condenado. Aquí no hay lugar para el amor. Sé que ahora esperan que haga una referencia a los millones de matrimonios felices anónimos de América, pero con toda honestidad no puedo hacerlo, pues no encuentro nada en nuestro clima moral y social —y ahora pienso especialmente en la vida de nuestros niños— que dé testimonio de su existencia. Sospecho que cuando nos referimos a estas maravillosas y felices personas invisibles, nos mostramos simplemente nostálgicos de la vida feliz, sencilla y temerosa de Dios que imaginamos haber vivido alguna vez. En cualquier caso, allí donde hay amor, sin excepción se hace sentir en el individuo, en la autoridad personal del individuo. Pero si juzgamos globalmente, somos una nación sin amor. Lo máximo que se puede decir en nuestro favor, es que algunos luchamos; y luchamos contra aquella muerte del corazón que no sólo lleva al derramamiento de sangre, sino que también reduce al ser humano a un cadáver viviente.
22
(3)
Las cuatro de la mañana puede ser una hora terrible. No importa cómo haya sido el día, ha terminado irrevocablemente. Casi al instante empieza un nuevo día: ¿cómo lo soportaremos? Con toda probabilidad, no lo soportaremos mejor que el que está terminado, y es posible que ni siquiera tan bien. Además, se va acercando un día que no podremos recordar, el último día de nuestra vida, y este día seremos TAMBIÉN tan irrecuperables como los días que han pasado. Es un pensamiento que da miedo —mejor dicho una certeza que da miedo—, el de que un día nues25
tros ojos no volverán ya a contemplar el mundo. Ya no estaremos presentes aquella mañana en el pasar lista universal. Habrá un amanecer para otros, pero no para ti. A veces, a las cuatro de la mañana, esta certeza es casi suficiente para imponer una reconciliación entre uno mismo y las propias penas y los propios errores. Si todo ha de acabar un día, ¿por qué no intentarlo —vivir— una vez más? ES UN CAMINO LARGO Y VIEJO, cantaba Bessie Smith, PERO TIENE QUE LLEGAR A UN FIN. Y prosigue cansada e insistente: RECOGÍ MI BOLSA Y VOLVÍ A INTENTARLO. La canción termina, amarga y reveladora: NO TE PUEDES FIAR DE NADIE. LO MISMO DA ESTAR SOLA / ENCONTRÉ POR FIN A MI HOMBRE, ¡IGUAL HUBIERA SIDO QUEDARME EN CASA! Pero, pese a todo, algo impulsaba a encontrar al amigo perdido desde hacía mucho tiempo, a estrechar una vez más, con temerosa esperanza, la mano humana, una mano hostil y sin amor. Creo que todas nuestras peregrinaciones llevan a eso. Siempre me ha parecido que a un ser humano sólo lo puede salvar otro ser humano. Tengo conciencia de que no nos salvamos unos a otros con frecuencia. Pero también tengo conciencia de que alguna vez nos salvamos los unos a los otros. Lo único que Dios puede hacer, y lo único que espero que haga, es prestarnos valor suficiente para continuar el viaje y para enfrentarnos con el final, cuando llegue, como un hombre. Porque quizá —¡quizá!— entre el ahora y el último día ocurra algo maravilloso, un milagro, un milagro de coherencia y de liberación. Y el milagro en que ponemos nuestra vacilante atención es siempre el mismo, se exprese de un modo o de otro, o quede sin expresarse. Es el milagro del amor, de un amor lo 26
bastante fuerte como para guiarnos o impulsarnos hacia el gran mundo de la madurez o, en otras palabras, hacia la comprensión y la aceptación de la propia identidad. Creo que un instinto profundo e indefinible nos lleva a la certeza de que sólo esta conquista apasionada puede sobrevivir a la muerte, y hacer brotar la vida de la muerte. Sin embargo, a veces, a las cuatro de la mañana, cuando nos parece que probablemente ya no somos capaces de contribuir a este milagro, todas las heridas despiertas y a lo vivo, y nuestra espantosa insuficiencia acosándonos desde el suelo y las paredes —el universo entero reducido a la prisión de nuestro yo—, la muerte brilla como la única luz en un alto y oscuro sendero de montaña, donde hemos perdido nuestro camino, ¡para siempre jamás! Y en este instante muchos pereceremos. Pero si buscamos hacia atrás, hacia abajo —en nosotros mismos, en nuestra vida— y encontramos allí algún testigo, por inesperado o ambiguo que sea, de la propia realidad, nos sentiremos capaces, aunque quizá sin demasiado ánimo, de enfrentarnos con el nuevo día. (Solíamos cantar en la iglesia: OTRO DÍA DE VIAJE, ¡Y ESTOY TAN ALEGRE!, ¡NADIE ME PUEDE HACER YA NINGÚN DAÑO!) Lo único que debemos ser capaces de reconocer, a las cuatro de la mañana, es que no tenemos derecho, al menos por razones de íntima angustia, a quitarnos la vida. Toda vida está ligada a otras vidas, y cuando un hombre desaparece, arrastra consigo otras cosas. Debemos considerarnos los guardianes de una cantidad y una cualidad, el propio ser, que es absolutamente único en el mundo porque jamás ha estado aquí antes y jamás volverá a estar aquí otra vez. Pero es difícil, en este lugar y en estos tiempos, vernos a nosotros mismos en este 27
papel. Donde se desconfía de las relaciones humanas, el hombre se pierde rápidamente. Pasan las cuatro de la mañana, una vez más hemos salvado el momento de peligro; vuelven el sol, la lluvia, y una luz dura, metálica y poco reveladora, y los ruidos del exterior y el movimiento de las calles. Cautelosamente, entreabrimos las persianas intentando adivinar el tiempo. Y muy pronto, en el limbo de vapores y niebla que llena el cuarto de baño, surgen flotando otra vez nuestros rostros de inimaginables profundidades. Así estamos, más indescifrables que nunca, los pacientes huesos aún bajo la piel, los ojos ocultando el desorden de la mente y la agonía del corazón, sólo los labios sugieren veladamente que no todo va bien en el espíritu que vive dentro de este ser de barro. Elegimos el uniforme que llevaremos. El uniforme está proyectado para comunicar a los demás qué es lo que deben ver, para que no se sientan incómodos, y probablemente hostiles, al verse obligados a contemplar a otro ser humano. El uniforme debe sugerir cierta clase y dictar cierta pose, y también comunicar, aunque con sutileza, una agresividad latente, como la fuerza de un león dormido. Es preciso conseguir que cualquier tipo de la calle lo piense dos veces antes de intentar descargar sobre ti su desesperación. Así armados, salimos a las calles vacías de amor. Las calles vacías de amor. He deambulado muchas veces por las calles de Nueva York con la sensación de ser un explorador insólito, rodeado de salvajes, en busca de un tesoro oculto. Mi truco consiste en descubrir el tesoro antes de que los salvajes me descubran a mí; ésta es la razón de mi uniforme engañoso. Al fin y al cabo, he vivido en ciudades donde puede haber jarrones de piedra sobre las balaustradas de los parques, 28
ciudades donde era perfectamente posible, sin jugarse la vida, pasear por un parque. ¿Cuánto tiempo duraría un jarro de piedra en Central Park? Y miren los edificios neoyorquinos, erguidos como águilas tiránicas —cristal, acero y aluminio acuchillando el cielo—, absurdos, desdeñosos. ¿Quién puede crecer en estos edificios y en provecho de quién fueron construidos? Vacías de amor, realmente: basta contemplar a nuestros niños. Vagan por las calles, arrogantes e irreverentes como hombres de negocios, peligrosos como las bandas de chiquillos que deambulaban por las calles de las ciudades europeas bombardeadas, después de la última guerra mundial. Pero nuestros niños no tienen a soldados desconocidos y sonrientes que les regalen chocolate o goma de mascar, y nadie está dispuesto a ofrecerles un hogar. Nadie tiene un hogar que ofrecer, la misma palabra ha perdido ya su significado, y, a fin de cuentas, nada es tan evidente en la vida americana como el hecho de que no respetamos a nuestros hijos y de que nuestros hijos no nos respetan a nosotros. Al ser lo que hemos llegado a ser, al anteponer las cosas a las personas, destrozamos muy pronto sus corazones y los apartamos de nosotros. Tenemos, me parece, un sentido muy extraño de la realidad. O acaso debería decir que sentimos una sorprendente inclinación por la irrealidad, ¿Cómo es posible, no podemos dejar de preguntarnos, educar a un niño sin amarlo? ¿Cómo es posible que el niño crezca si no es amado? Los niños pueden sobrevivir sin dinero, sin seguridad, sin cosas, o en el peligro: pero están perdidos si no encuentran un ejemplo de amor, pues sólo este ejemplo puede constituir el fundamento de sus vidas. HASTA AQUÍ PERO NO MAS ALLÁ, esto es lo que el padre debe decirle al 29
niño. Si no se le enseña al niño dónde están los límites, pasará el resto de su vida intentando descubrirlos. Si no se le enseñan los límites, el niño sabe, aunque no se dé cuenta de que lo sabe, que nadie se ha interesado por él lo suficiente como para prepararlo para el viaje. Creo que todo esto está relacionado con el fenómeno, sin precedentes en el mundo, del eterno adolescente. Tiene algo que ver con nuestra desesperada veneración por la simplicidad y la juventud. ¡Cuan amargamente hemos tenido que ser traicionados en nuestra infancia para suponer que es una virtud permanecer simples o permanecer jóvenes! Y esto ayuda también a aclarar, al menos en mi opinión, algunos de los increíbles fines que ha perseguido la imprecisa ciencia de la psiquiatría a instancias de los americanos. He conocido a personas que tenían problemas auténticos y que se las ingeniaban de algún modo para vivir con ellos. Y no puedo dejar de comparar a estas personas —antiguos drogados y ex presidiarios, hijos de nazis alemanes, hijos de segregacionistas sureños, cantantes de blues y viejas negras— con la horda fluida que encuentro en mis relaciones profesionales y semiprofesionales, cuyo único verdadero problema es la inercia y que se dedican a los trabajos más humillantes para poder pagar, a veinticinco dólares la hora, el lujo de que alguien les haga caso. A mi conciencia negra, endurecida y puritana, esto le parece un escándalo; y repito que esta singular complacencia para con uno mismo tiene sin duda efectos desastrosos sobre los hijos, a los que son incapaces de educar. Y son incapaces de educarlos porque han elegido la única comodidad que está fuera del alcance humano: la seguridad. Esta es, a mi entender, una de las razones por las que se nos ha educado tan 30
mal, pues educarse (los tiranos de todos los tiempos lo han sabido perfectamente) es llegar a ser inaccesiblemente independiente, es adquirir el terrible arte de ponderar el peligro, es tener en las manos un medio para cambiar la realidad. Esto no tiene nada que ver con «integrarse» a la realidad: el esfuerzo de «integrarse» a la realidad tiene simplemente el efecto paradójico de destruirla, pues sustituye las palabras y la propia voz por la cacofonía mal digerida de las apreciaciones colectivas. Los hombres son derrotados, enloquecen o mueren de muchas, muchas maneras, algunos en el silencio de aquel valle, EN EL QUE NO PODÍA OÍR A NADIE ORAR, y muchos en aquel horror público y vociferante donde ningún llanto, ningún lamento, ninguna canción, ninguna esperanza, consiguen desprenderse del rugido. Y así nos hundimos, víctimas de la crueldad universal que reina en el corazón y en el mundo, víctimas de la indiferencia universal hacia el destino del prójimo, víctimas del temor universal al amor, prueba de la absoluta imposibilidad de llevar una existencia sin amor. Quizá un día, después de inimaginables generaciones futuras, los seres humanos llegarán al convencimiento de que los hombres son más importantes que los bienes materiales y dejarán que este convencimiento se convierta en el principio que rija sus vidas. Pues no dudo un instante, e iré a la tumba con esta creencia, que podemos construir Jerusalén si nos lo proponemos.
31
(4)
LA LUZ DE TUS OJOS / ME RECUERDA EL CIELO / QUE ILUMINA CADA DÍA DE NUESTRAS VIDAS, así escribía un amante contemporáneo, movido por Dios sabe qué agonía, qué esperanza y qué desesperación. Pero vio la luz en aquellos ojos, la única luz que hay en el mundo, y le rindió homenaje y confió en ella. Y siempre podrá encontrarla, porque siempre está allí, esperando ser encontrada. Se descubre la luz en la oscuridad, para esto ha sido hecha la oscuridad; pero todo en la vida depende del modo en que llevemos esta luz. Es necesario, mientras estemos en la oscuridad, saber que existe una 35
luz en algún lugar, saber que dentro de uno mismo, esperando ser encontrada, hay una luz. Lo que revela la luz es peligro, lo que existe es fe. Supongamos, por ejemplo, que has nacido en Chicago y que no has sentido nunca el menor deseo de visitar Hong Kong, que sólo es para ti un nombre en el mapa. Supongamos que algo imprevisto, a veces llamado accidente, te pone en contacto con un hombre, o una mujer, que vive en Hong Kong, y que tú te enamoras. Hong Kong dejará instantáneamente de ser un nombre y se convertirá en el centro de tu existencia. Y a lo mejor nunca llegarás a saber cuántas personas viven en Hong Kong. Pero sabrás que allí vive un hombre, o una mujer, sin el que no puedes vivir. Así es cómo cambian nuestras vidas y así es cómo nos redimimos. ¡Qué viaje el de la vida! Depende por completo de cosas invisibles. Si tu amor vive en Hong Kong y no puede llegar hasta Chicago, será preciso que tú vayas a Hong Kong. Quizá pases allí el resto de tu vida y no vuelvas jamás a Chicago. Te aseguro que descubrirás, mientras el espacio y el tiempo te separen de la persona que amas, una enormidad de cosas acerca de las vías marítimas, las líneas aéreas, los terremotos, el hambre, las enfermedades y la guerra. Y sabrás minuto por minuto qué hora es en Hong Kong, porque alguien a quien amas vive allí. Y al amor no le quedará otro camino que entablar una batalla contra el espacio y el tiempo, y tendrá que vencer. Sé que muchas veces perdemos, y que la muerte o la destrucción de otro ser es infinitamente más real e intolerable que la de uno mismo. Creo saber cuántas veces se ha de volver a empezar y cuántas veces a uno le parece que no puede volver a empezar. Y sin embargo no podemos, bajo el peso de la muerte, quedarnos con36
denados en el mismo punto. La luz. La luz. Sin luz, estamos condenados a morir. He dormido en tejados, en sótanos, en metros, he pasado frío y hambre toda mi vida. He creído que ningún fuego me calentaría jamás y que brazos algunos me abrazarían. He sido, como dice la canción, INSULTADO Y DESPRECIADO, y sé que seguiré siéndolo. Pero, Dios mío, en aquella oscuridad que fue la suerte de mis antepasados y la mía, ¡qué alta ardía la llama! En aquella oscuridad de violación y degradación, en la fina espuma y la niebla de sangre, a través de todo el terror y todo el desamparo, se movió un alma viviente y se negó a morir. Sí, hemos vaciado océanos con cucharas de palo y hemos abatido montañas con nuestras propias manos. Y si nuestro amor estaba en Hong Kong, aprendimos a nadar. Es una herencia sobrecogedora, es la herencia humana, y es lo único en lo que podemos confiar. Y lo aprendí profundizando en los ojos de mi padre y de mi madre. Me preguntaba, cuando era pequeño, cómo lo soportaban, porque yo sabía que tenían mucho que soportar. No se me había ocurrido todavía que también yo tendría que soportar mucho. Pero ellos sí lo sabían y los increíbles rigores de su viaje los ayudó a prepararme para el mío. He aquí la razón por la que debemos decirle SÍ a la vida y abrazarla allí donde la encontremos. Y se encuentra en lugares terribles. Pero allí está, y si el padre es capaz de decir SÍ, SEÑOR, el hijo podrá aprender la más difícil de las palabras: AMÉN. Porque nada es fijo, nada está fijado eternamente y para siempre jamás. La tierra cambia, la luz cambia, el mar roe la roca sin cesar. Las generaciones no cesan de nacer, y somos responsables ante ellas, porque somos los únicos testigos que poseen. 37
El mar crece, la luz vacila, los enamorados se estrechan y los niños se aferran a nosotros. En el momento en que dejamos de abrazarnos, en el momento en que rompemos la fe que nos une, el mar nos engulle, y la luz se extingue.
38
Traducido por Beatriz de Moura Tusquets Editor, Barcelona, 1971 Este escrito ya ha sido publicado en edición de lujo con fotografías de Richard Avedon, por Editorial Lumen, Barcelona, 1966 Título original:
Nothing Personal
La paginación se corresponde a la edición impresa. Se han eliminado las páginas en blanco
(1)
Algunas mañanas antes de levantarme solía entretenerme con el control a distancia de la televisión cambiando constantemente de canal. Esta es quizá la única manera de mirar la T.V. Vi cosas realmente muy interesantes. Chicas rubias, morenas y, tal vez, pelirrojas —mi pantalla era en blanco y negro— que se lavaban el pelo, sonriendo sin descanso, los dientes brillantes como el cromado de los radiadores de los coches, los pechos firmes, fríamente envueltos como si estuvieran empaquetados, erguidos con impertinencia para siempre; formas enderezadas para siempre y la grasa de los cuarenta vencida definitivamente 7
—¡la grasa de los cuarenta!—; ojos sensuales y misteriosos como un bombón relleno, labios de celofán, cabellos laqueados con textura de aluminio, fajas que no podrán resbalar ya nunca más, medias frustradas en su intento subversivo de caerse, torcerse, engancharse, romperse, manos protegidas contra la decrepitud por detergentes increíblemente suaves, uñas cubiertas de esmaltes maravillosos y satinados que impiden que se rompan, dientes que no se caerán nunca gracias a misteriosas fórmulas químicas, productos que eliminan durante veinticuatro horas al día los olores más inconcebibles del cuerpo, en cualquier circunstancia y para siempre jamás; huesos de niños sólidamente engastados gracias al genio precavido de grandes fábricas de productos alimenticios; tabacos inofensivos gracias a la inclusión de mentol, a la eliminación de nicotina, a la adición de filtros, a la longitud del cigarrillo; neumáticos que no pueden traicionarnos, coches que hacen que uno se sienta alguien, puertas que no se cerrarán jamás sobre estos dedos y uñas tan preciosos; diagramas que ilustran —que prueban— cómo disipar los dolores impertinentes de un modo rápido, jóvenes de mandíbula cuadrada que bailan, más jóvenes de mandíbula cuadrada que aúllan armados de una guitarra o acompañados de orquestas; todo esto —¡y mucho más!— subrayado por el ronquido de grandes automóviles que persiguen a gángsters y por ráfagas de ametralladora que los van segando, por el crescendo del órgano en el momento en que la heroína se dispone a Decirlo Todo, por la sonrisa conmovedora del ama de casa que acaba de ganar una fortuna en loza y en metálico; noticias, ¿noticias?, ¿de dónde?, que caen en este mar como guijarros, rápidos e inoportunos. Un joven y una joven se echan felices el humo a la cara, bombones re8
llenos, brillantes de deseo, y el radiador rutilante; quizás, pobres exilados traicionados, están intentando descubrir si, detrás de todos estos cromados, de todas estas barreras, uno de los dos tiene lengua. Y de hecho, en los anuncios más largos donde se suceden estas imágenes, no cabe duda de que el hombre no parece tener lengua —a lo mejor se la comió el gato—, hoy en día papá sólo tiene razón en política; único campo en el que lo encontramos y donde prueba ser —¡por desgracia!— absolutamente imposible de distinguirlo del joven americano. Ni siquiera parece estar más cerca de la tumba, lo cual, referido a nuestros políticos más influyentes, llena de desesperación a gentes de todo el mundo. Y así debe ser. Todos los americanos hemos oído contar cuan lamentable fue el que la roca de Plymouth se derrumbara sobre los Padres Peregrinos, y no lo contrario. Este comentario no me ha parecido nunca gracioso. Me parece inútil y vengativo, y encierra además una verdad muy amarga. La inercia de aquella roca significó la muerte para los indios, la esclavitud para los negros, el desastre espiritual para los europeos sin hogar que ahora se llaman americanos y que no han podido jamás con el continente del que huyeron ni con el continente que conquistaron. Prescindiendo —como casi siempre creemos que podemos prescindir— de aquella gente a la que clasificamos «delicadamente» de minorías, ¿quién hubiera cruzado el temible océano para llegar a este lugar desolado, de no existir una apremiante coacción, coacción que no se distingue de la desesperación? Sé que el mito nos habla de héroes que vinieron en busca de libertad, del mismo modo que el mito nos dice que América está llena de gente sonriente. Bien, los héroes van siempre, por definición, en busca de la li9
bertad, y sin duda aquí llegaron algunos héroes, uno se pregunta cómo se las arreglaron; y aunque pocas veces veo aquí a alguien que sonría, estoy dispuesto a creer que son muchos los que lo hacen, pero sólo Dios sabe porqué. Lo cierto del caso es que el país fue colonizado por una horda desesperada, dividida y rapaz, decidida a olvidar su pasado y decidida a enriquecerse. Desde luego, no hemos cambiado en este aspecto, y así lo prueban nuestros rostros, nuestros niños, nuestra absoluta e indecible soledad y la espectacular fealdad y hostilidad de nuestras ciudades. Nuestras ciudades están terriblemente faltas de amor, del amor de las gentes que viven en ellas, quiero decir. Nadie parece sentir que la ciudad le pertenece. Desesperación: quizás sea esta desesperación la que deberíamos intentar analizar si queremos traer agua a este desierto. Es propio de la naturaleza del mito que aquellos que son sus víctimas y a la vez sus creadores deban ser, precisamente en virtud de estos dos hechos, considerados incapaces de examinarlo e incluso de sospechar, y mucho menos de reconocer, que es un mito el que controla y deshace sus vidas. Uno lo ve, me parece a mí, con un enorme y triste alivio, en la situación de los blancos pobres en el corazón del Sur. El blanco pobre fue esclavizado casi desde el instante mismo en que llegó a tierras americanas y sigue todavía esclavizado por una oligarquía brutal y cínica. La utilidad del blanco pobre fue hacer la esclavitud provechosa y segura y, en consecuencia, el germen de la supremacía blanca que trajo consigo de Europa floreció odiosamente en el aire americano. Dos guerras mundiales y una depresión universal no consiguieron demostrar a este desgraciado que tiene mucho más en común con el antiguo esclavo, al que teme, que 10
con los amos que los oprimen a los dos en su propio provecho. No es una simple casualidad oír aún en las oscuras colinas del Sur antiguas baladas escocesas y cantos isabelinos. ¡Esta gente está todavía encerrada en su pasado! Y estar encerrado en el pasado significa en realidad no tener pasado, puesto que uno no puede nunca fijarlo ni utilizarlo: y si no se puede utilizar el pasado, no se puede actuar en el presente, y por ende no se puede ser libre. Considero que ésta es la situación americana en relieve, la raíz de nuestra pena no confesada, la clave misma de nuestra crisis. Ha sido siempre mucho más fácil (porque siempre ha parecido menos arriesgado) dar un nombre al mal exterior que localizar el terror interno. Y sin embargo, este terror interno es mucho más verdadero y mucho más poderoso que cualquiera de nuestras etiquetas: las etiquetas cambian, el terror es constante. Y este terror tiene algo que ver con el abismo insalvable que separa el yo que uno se inventa —el yo que uno se atribuye, que es, sin embargo, y por definición, un yo provisional— y el yo, indescubrible, que siempre tiene el poder de hacer añicos al yo provisional. Es perfectamente posible —y no está fuera de lo común— irse a la cama una noche, despertarse una mañana, o sencillamente cruzar el umbral de una puerta que se conoce de toda la vida, y descubrir, en el tiempo de un suspiro, que aquel yo tejido con tanto esfuerzo no es más que harapos, algo inaprovechable, se ha esfumado. ¿Y con qué materia prima vamos a construir otro yo? La vida de los hombres —y por consiguiente de las naciones— depende hasta un punto literalmente inimaginable de la intensidad con que esta cuestión está viva en la mente. Es, por supuesto, una cuestión que puede paralizar la mente, pero si No Vive en la 11
mente estamos condenados a que es sinónimo de corrupción.
una
juventud
eterna,
En días excepcionales, sobre todo en invierno, cuando Nueva York está alegremente inmovilizada bajo la nieve —alegremente, porque la nieve sirve de pretexto a la gente para charlar, y necesita, Dios nos valga, una disculpa— o cuando a veces se acerca la helada primavera neoyorquina, salgo de casa sin rumbo alguno y observo los rostros que pasan a mi lado. ¿De dónde vienen? ¿Cómo han llegado a ser estos rostros tan crueles y tan estériles? ¿Con quién se relacionan? ¿Con qué? No cabe duda de que no se relacionan con los edificios, ningún ser humano podría hacerlo: sospecho que muchos vivimos con el terror cuidadosamente reprimido de que uno de estos edificios se derrumbe un día sobre nosotros; el movimiento de la gente por las calles se parece mucho al pánico. En vano buscarás parejas de enamorados. Hace más de veinte años que no oigo cantar a nadie por las calles de Nueva York. Por cantar, entiendo de alegría, porque sí. No me refiero a los maullidos borrachos y solitarios de las cuatro de la mañana, que son sólo el gemido de una pobre alma que intenta vomitar su angustia y se atraganta en ella. Donde la gente puede cantar, el poeta puede vivir, y vale también decirlo al revés: donde el poeta puede cantar, la gente puede vivir. Cuando una civilización trata a sus poetas con el desprecio con que tratamos a los nuestros, no puede estar lejos el desastre; no puede estar lejos la matanza de los inocentes. Todo el mundo corre, Dios sabe adonde, y todo el mundo está buscando Dios sabe qué, pero es evidente que nadie es feliz aquí y que algo se ha perdido. Sólo a veces, fuera del centro de la ciudad, quizás por el río, he visto a forasteros que están aquí por un día, por una 12
semana, por un mes, o recién instalados; he visto a un joven y a una muchacha, o a un joven y a un muchacho, o a un hombre y a una mujer, o a un hombre y a un niño, o a una mujer y a un niño, sí, HABÍA ALGO FAMILIAR, algo que encontraba eco en el alma, algo que hacía sonreír, algo que hacía incluso llorar. Aún se les podía distinguir del cemento y del acero. Parecía posible acercarse a ellos sin morirse de frío.
13
(2)
Un amigo europeo y yo fuimos detenidos en Broadway, en pleno día, mientras buscábamos un taxi. Él llevaba tres días en Nueva York, todavía no dominaba el inglés y yo le mostraba las maravillas de la ciudad. Estaba impresionado y aturdido, aunque también parecía preguntarse para qué servía todo aquello... Cuando, de repente, caídos del cielo o surgidos del asfalto, aparecieron dos policías de la secreta, nos separaron; apenas me dirigieron una palabra. Vi cómo mi amigo, arrastrado por el cuello de la chaqueta, desaparecía entre la multitud. Nadie parecía haberse dado cuenta; evidentemente ocurría todos los días. 17
Me empujaron al vestíbulo de un drugstore, me cachearon, me obligaron a vaciar los bolsillos, me obligaron a arremangarme, me preguntaron qué hacía por allí; «por allí» era la ciudad donde había nacido. Soy perro viejo en estas lides —la policía se mostró siempre muy solícita en echarme el guante e incluso en pegarme alguna vez— y por consiguiente no dije nada durante toda la operación. Estaba preocupado por mi amigo, que no entendería aquella calurosa recepción en el país de la libertad; me preocupaba su escaso dominio del inglés, sobre todo cuando tuviera que enfrentarse con el lenguaje algo peculiar de la policía. Ninguno de los dos llevábamos navajas ni pistolas, ninguno de los dos tomábamos drogas: eliminado el aspecto criminal. Además, mi amigo era un hombre casado, con dos hijos, su visita era perfectamente respetable y ni siquiera venía de algún lugar sucio y de dudosa reputación, como Grecia, sino de la geométrica y solvente Suiza: eliminado lo moral. Yo no era exactamente un vagabundo, me preguntaba pues qué iba a decir el policía. Parecía muy desilusionado de que no llevara armas, de que mis venas no estuvieran pinchadas; desilusionado y por tanto más truculento que nunca. Le comuniqué con cierta energía que yo no era precisamente un don nadie y que podía, y estaba más que dispuesto a ello, ponerlo en un apuro. ¿Por qué motivo concreto me había detenido? Ahora se mostraba confuso, asustado y lleno de disculpas, y esto suscitó mi más profundo desprecio. Dijo —¡cuántas veces lo he oído!— que les habían ordenado detener a dos individuos que se parecían exactamente a nosotros. ¿Quiere decir a uno blanco y a uno negro? pregunté. 18
Con excepción de mis amigos, puedo contar con los dedos de una mano a los americanos que he conocido capaces de contestar a una pregunta directa, a una verdadera pregunta: bueno, no es eso exactamente. ¡Diablos, no! El policía ni siquiera sabía que el otro era blanco. (Lo había tomado por un portorriqueño, lo que revela algo muy interesante acerca de la mirada del observador: Dios los crea y ellos se juntan.) De todos modos, estaba con el agua al cuello; no le iba a ser fácil disculparse y soltarme. Si no era capaz de encontrar a su amigo y a MI amigo, lo obligaría a detenerme y lo demandaría después por arresto indebido. No sin dificultades, encontramos a mi amigo, que había sido puesto en libertad y esperaba en el bar que queda a la vuelta de la esquina de nuestra casa. También él había confundido a su interlocutor, lo había confundido al resultar ser exactamente lo que decía ser. Este incidente ilustra, a mi entender, la actitud que los americanos tienen unos para con otros. Le habían dado a mi amigo un consejo útil: si quería llegar a ser algo en América, era mejor que no lo vieran con negros. Mi amigo se lo agradeció calurosamente, y supongo que esto reconfortó el corazón simple del policía (¡cómo adoramos la simplicidad!), y tomó desde entonces como norma evitar la compañía de los americanos blancos. No seré yo, naturalmente, quien lo critique. Hablar con americanos es a menudo una tarea muy dura. Sentimos miedo de exteriorizar porque desconfiamos de nosotros mismos. La actitud de los americanos es desastrosa, pero también lo es la de casi todas las gentes del mundo. Lo tonto es que, aquí, esta actitud usurpa el lugar de la persona; se espera que uno justifique la actitud para poder tranquilizar a la persona, que por desgracia está todavía por conocer 19
y a años luz de distancia, perdida en un terrible laberinto individual. Y, en el laberinto, esta persona procura con desesperación NO descubrir lo que realmente siente. Por lo tanto, la verdad no puede decirse, ni tan siquiera referida a las propias actitudes: vivimos de mentiras. No sólo en lo que concierne por ejemplo a las razas —sea cual sea, en este momento, en este país o incluso en el mundo, el significado de esta palabra—, sino también en lo que se refiere a nuestra misma naturaleza. La mentira se ha infiltrado en nuestros momentos más íntimos, en el rincón más secreto de nuestros corazones. Es lo más siniestro que le puede ocurrir a una sociedad o a un pueblo. Y cuando ocurre, la gente queda atrapada en una especie de vacío entre su presente y su pasado; un pasado romántico, maligno, y un presente negado y deshonrado. Es una crisis de identidad. Y en una crisis como ésta, bajo una tal presión, se hace absolutamente indispensable descubrir o inventar —las dos palabras son aquí sinónimas— al extranjero, al bárbaro, que es responsable de nuestra confusión y de nuestro dolor. Una vez eliminado y destruido, podremos vivir en paz: estos problemas habrán dejado de existir. Es evidente que estos problemas nunca desaparecen, pero siempre ha parecido más fácil asesinar a otro que cambiar a uno mismo. Y en realidad éste es el dilema al que hoy nos enfrentamos. Sé que son palabras muy duras para una tierra optimista y llena de sol, tanto tiempo mimada y mantenida en un estado de euforia por la prosperidad (basada en la amenaza de la guerra) y por revistas como el Reader’s Digest, por embriagadores slogans políticos, por Hollywood y la televisión (pues el papel de la información no es el de informar sino sencillamente el de tranquilizar). Pero me sobrecoge, 20
por ejemplo, la pasividad con que la nación entera parece haber aceptado la versión de que en la ciudad de Dallas, Texas, donde se repartían octavillas que acusaban al difunto presidente Kennedy de alta traición, era necesario un loco izquierdista armado de un fusil para volarle la cabeza. Los izquierdistas lo pasan mal en el Sur; no puede haber muchos allí. Si alguna vez me siguieron por las calles del Sur, nunca fueron locos izquierdistas, sino policías del estado. Además, hay mucha gente en Texas, y hasta en el resto de América, con motivos mucho más poderosos para desear la muerte del presidente que cualquier castrista demente. Dejando a un lado lo que el tiempo revelará sobre la verdad del caso, es tranquilizador pensar que el mal vino del exterior y que no está relacionado en modo alguno con el ambiente moral de Estados Unidos. Es tranquilizador pensar que el enemigo envió al asesino desde muy lejos, y que nosotros, nosotros mismos, no hubiéramos podido jamás engendrar una personalidad tan monstruosa, ni ser en absoluto responsables de un acto tan cobarde y sangriento. ¡Hombre! Los Estados Unidos que yo conozco han adorado y alentado la violencia desde que vine al mundo. Cierto que la violencia se practica sobre todo contra los negros, los extranjeros no cuentan. Pero, si una sociedad permite que parte de sus ciudadanos sea amenazada o eliminada, pronto no habrá nadie en esta sociedad que quede a salvo. Las fuerzas así desatadas en un pueblo nunca pueden ser controladas y siguen su curso devastador, destruyendo los mismos fundamentos que creían poder salvaguardar. Es asombrosa nuestra ignorancia respecto de lo que ocurre en el país —y no digamos de lo que ocurre en el resto del mundo—, y al parecer nos hemos vuelto 21
demasiado tímidos para poner en duda lo que nos dicen. Nuestra capacidad de confiar el uno en el otro ha fracasado hasta tal punto que las personas que albergan estas dudas en su corazón no las manifiestan. La opulencia se ha adueñado de nosotros de tal modo, que las personas que temen perder lo que creen suyo se autoconvencen de la verdad de una mentira y contribuyen a difundirla. Que Dios se apiade del inocente, del hombre o la mujer que no pide más que amar y ser amado. Si este amante fracasado no puede sustituir su espina dorsal por una vara de acero, está condenado. Aquí no hay lugar para el amor. Sé que ahora esperan que haga una referencia a los millones de matrimonios felices anónimos de América, pero con toda honestidad no puedo hacerlo, pues no encuentro nada en nuestro clima moral y social —y ahora pienso especialmente en la vida de nuestros niños— que dé testimonio de su existencia. Sospecho que cuando nos referimos a estas maravillosas y felices personas invisibles, nos mostramos simplemente nostálgicos de la vida feliz, sencilla y temerosa de Dios que imaginamos haber vivido alguna vez. En cualquier caso, allí donde hay amor, sin excepción se hace sentir en el individuo, en la autoridad personal del individuo. Pero si juzgamos globalmente, somos una nación sin amor. Lo máximo que se puede decir en nuestro favor, es que algunos luchamos; y luchamos contra aquella muerte del corazón que no sólo lleva al derramamiento de sangre, sino que también reduce al ser humano a un cadáver viviente.
22
(3)
Las cuatro de la mañana puede ser una hora terrible. No importa cómo haya sido el día, ha terminado irrevocablemente. Casi al instante empieza un nuevo día: ¿cómo lo soportaremos? Con toda probabilidad, no lo soportaremos mejor que el que está terminado, y es posible que ni siquiera tan bien. Además, se va acercando un día que no podremos recordar, el último día de nuestra vida, y este día seremos TAMBIÉN tan irrecuperables como los días que han pasado. Es un pensamiento que da miedo —mejor dicho una certeza que da miedo—, el de que un día nues25
tros ojos no volverán ya a contemplar el mundo. Ya no estaremos presentes aquella mañana en el pasar lista universal. Habrá un amanecer para otros, pero no para ti. A veces, a las cuatro de la mañana, esta certeza es casi suficiente para imponer una reconciliación entre uno mismo y las propias penas y los propios errores. Si todo ha de acabar un día, ¿por qué no intentarlo —vivir— una vez más? ES UN CAMINO LARGO Y VIEJO, cantaba Bessie Smith, PERO TIENE QUE LLEGAR A UN FIN. Y prosigue cansada e insistente: RECOGÍ MI BOLSA Y VOLVÍ A INTENTARLO. La canción termina, amarga y reveladora: NO TE PUEDES FIAR DE NADIE. LO MISMO DA ESTAR SOLA / ENCONTRÉ POR FIN A MI HOMBRE, ¡IGUAL HUBIERA SIDO QUEDARME EN CASA! Pero, pese a todo, algo impulsaba a encontrar al amigo perdido desde hacía mucho tiempo, a estrechar una vez más, con temerosa esperanza, la mano humana, una mano hostil y sin amor. Creo que todas nuestras peregrinaciones llevan a eso. Siempre me ha parecido que a un ser humano sólo lo puede salvar otro ser humano. Tengo conciencia de que no nos salvamos unos a otros con frecuencia. Pero también tengo conciencia de que alguna vez nos salvamos los unos a los otros. Lo único que Dios puede hacer, y lo único que espero que haga, es prestarnos valor suficiente para continuar el viaje y para enfrentarnos con el final, cuando llegue, como un hombre. Porque quizá —¡quizá!— entre el ahora y el último día ocurra algo maravilloso, un milagro, un milagro de coherencia y de liberación. Y el milagro en que ponemos nuestra vacilante atención es siempre el mismo, se exprese de un modo o de otro, o quede sin expresarse. Es el milagro del amor, de un amor lo 26
bastante fuerte como para guiarnos o impulsarnos hacia el gran mundo de la madurez o, en otras palabras, hacia la comprensión y la aceptación de la propia identidad. Creo que un instinto profundo e indefinible nos lleva a la certeza de que sólo esta conquista apasionada puede sobrevivir a la muerte, y hacer brotar la vida de la muerte. Sin embargo, a veces, a las cuatro de la mañana, cuando nos parece que probablemente ya no somos capaces de contribuir a este milagro, todas las heridas despiertas y a lo vivo, y nuestra espantosa insuficiencia acosándonos desde el suelo y las paredes —el universo entero reducido a la prisión de nuestro yo—, la muerte brilla como la única luz en un alto y oscuro sendero de montaña, donde hemos perdido nuestro camino, ¡para siempre jamás! Y en este instante muchos pereceremos. Pero si buscamos hacia atrás, hacia abajo —en nosotros mismos, en nuestra vida— y encontramos allí algún testigo, por inesperado o ambiguo que sea, de la propia realidad, nos sentiremos capaces, aunque quizá sin demasiado ánimo, de enfrentarnos con el nuevo día. (Solíamos cantar en la iglesia: OTRO DÍA DE VIAJE, ¡Y ESTOY TAN ALEGRE!, ¡NADIE ME PUEDE HACER YA NINGÚN DAÑO!) Lo único que debemos ser capaces de reconocer, a las cuatro de la mañana, es que no tenemos derecho, al menos por razones de íntima angustia, a quitarnos la vida. Toda vida está ligada a otras vidas, y cuando un hombre desaparece, arrastra consigo otras cosas. Debemos considerarnos los guardianes de una cantidad y una cualidad, el propio ser, que es absolutamente único en el mundo porque jamás ha estado aquí antes y jamás volverá a estar aquí otra vez. Pero es difícil, en este lugar y en estos tiempos, vernos a nosotros mismos en este 27
papel. Donde se desconfía de las relaciones humanas, el hombre se pierde rápidamente. Pasan las cuatro de la mañana, una vez más hemos salvado el momento de peligro; vuelven el sol, la lluvia, y una luz dura, metálica y poco reveladora, y los ruidos del exterior y el movimiento de las calles. Cautelosamente, entreabrimos las persianas intentando adivinar el tiempo. Y muy pronto, en el limbo de vapores y niebla que llena el cuarto de baño, surgen flotando otra vez nuestros rostros de inimaginables profundidades. Así estamos, más indescifrables que nunca, los pacientes huesos aún bajo la piel, los ojos ocultando el desorden de la mente y la agonía del corazón, sólo los labios sugieren veladamente que no todo va bien en el espíritu que vive dentro de este ser de barro. Elegimos el uniforme que llevaremos. El uniforme está proyectado para comunicar a los demás qué es lo que deben ver, para que no se sientan incómodos, y probablemente hostiles, al verse obligados a contemplar a otro ser humano. El uniforme debe sugerir cierta clase y dictar cierta pose, y también comunicar, aunque con sutileza, una agresividad latente, como la fuerza de un león dormido. Es preciso conseguir que cualquier tipo de la calle lo piense dos veces antes de intentar descargar sobre ti su desesperación. Así armados, salimos a las calles vacías de amor. Las calles vacías de amor. He deambulado muchas veces por las calles de Nueva York con la sensación de ser un explorador insólito, rodeado de salvajes, en busca de un tesoro oculto. Mi truco consiste en descubrir el tesoro antes de que los salvajes me descubran a mí; ésta es la razón de mi uniforme engañoso. Al fin y al cabo, he vivido en ciudades donde puede haber jarrones de piedra sobre las balaustradas de los parques, 28
ciudades donde era perfectamente posible, sin jugarse la vida, pasear por un parque. ¿Cuánto tiempo duraría un jarro de piedra en Central Park? Y miren los edificios neoyorquinos, erguidos como águilas tiránicas —cristal, acero y aluminio acuchillando el cielo—, absurdos, desdeñosos. ¿Quién puede crecer en estos edificios y en provecho de quién fueron construidos? Vacías de amor, realmente: basta contemplar a nuestros niños. Vagan por las calles, arrogantes e irreverentes como hombres de negocios, peligrosos como las bandas de chiquillos que deambulaban por las calles de las ciudades europeas bombardeadas, después de la última guerra mundial. Pero nuestros niños no tienen a soldados desconocidos y sonrientes que les regalen chocolate o goma de mascar, y nadie está dispuesto a ofrecerles un hogar. Nadie tiene un hogar que ofrecer, la misma palabra ha perdido ya su significado, y, a fin de cuentas, nada es tan evidente en la vida americana como el hecho de que no respetamos a nuestros hijos y de que nuestros hijos no nos respetan a nosotros. Al ser lo que hemos llegado a ser, al anteponer las cosas a las personas, destrozamos muy pronto sus corazones y los apartamos de nosotros. Tenemos, me parece, un sentido muy extraño de la realidad. O acaso debería decir que sentimos una sorprendente inclinación por la irrealidad, ¿Cómo es posible, no podemos dejar de preguntarnos, educar a un niño sin amarlo? ¿Cómo es posible que el niño crezca si no es amado? Los niños pueden sobrevivir sin dinero, sin seguridad, sin cosas, o en el peligro: pero están perdidos si no encuentran un ejemplo de amor, pues sólo este ejemplo puede constituir el fundamento de sus vidas. HASTA AQUÍ PERO NO MAS ALLÁ, esto es lo que el padre debe decirle al 29
niño. Si no se le enseña al niño dónde están los límites, pasará el resto de su vida intentando descubrirlos. Si no se le enseñan los límites, el niño sabe, aunque no se dé cuenta de que lo sabe, que nadie se ha interesado por él lo suficiente como para prepararlo para el viaje. Creo que todo esto está relacionado con el fenómeno, sin precedentes en el mundo, del eterno adolescente. Tiene algo que ver con nuestra desesperada veneración por la simplicidad y la juventud. ¡Cuan amargamente hemos tenido que ser traicionados en nuestra infancia para suponer que es una virtud permanecer simples o permanecer jóvenes! Y esto ayuda también a aclarar, al menos en mi opinión, algunos de los increíbles fines que ha perseguido la imprecisa ciencia de la psiquiatría a instancias de los americanos. He conocido a personas que tenían problemas auténticos y que se las ingeniaban de algún modo para vivir con ellos. Y no puedo dejar de comparar a estas personas —antiguos drogados y ex presidiarios, hijos de nazis alemanes, hijos de segregacionistas sureños, cantantes de blues y viejas negras— con la horda fluida que encuentro en mis relaciones profesionales y semiprofesionales, cuyo único verdadero problema es la inercia y que se dedican a los trabajos más humillantes para poder pagar, a veinticinco dólares la hora, el lujo de que alguien les haga caso. A mi conciencia negra, endurecida y puritana, esto le parece un escándalo; y repito que esta singular complacencia para con uno mismo tiene sin duda efectos desastrosos sobre los hijos, a los que son incapaces de educar. Y son incapaces de educarlos porque han elegido la única comodidad que está fuera del alcance humano: la seguridad. Esta es, a mi entender, una de las razones por las que se nos ha educado tan 30
mal, pues educarse (los tiranos de todos los tiempos lo han sabido perfectamente) es llegar a ser inaccesiblemente independiente, es adquirir el terrible arte de ponderar el peligro, es tener en las manos un medio para cambiar la realidad. Esto no tiene nada que ver con «integrarse» a la realidad: el esfuerzo de «integrarse» a la realidad tiene simplemente el efecto paradójico de destruirla, pues sustituye las palabras y la propia voz por la cacofonía mal digerida de las apreciaciones colectivas. Los hombres son derrotados, enloquecen o mueren de muchas, muchas maneras, algunos en el silencio de aquel valle, EN EL QUE NO PODÍA OÍR A NADIE ORAR, y muchos en aquel horror público y vociferante donde ningún llanto, ningún lamento, ninguna canción, ninguna esperanza, consiguen desprenderse del rugido. Y así nos hundimos, víctimas de la crueldad universal que reina en el corazón y en el mundo, víctimas de la indiferencia universal hacia el destino del prójimo, víctimas del temor universal al amor, prueba de la absoluta imposibilidad de llevar una existencia sin amor. Quizá un día, después de inimaginables generaciones futuras, los seres humanos llegarán al convencimiento de que los hombres son más importantes que los bienes materiales y dejarán que este convencimiento se convierta en el principio que rija sus vidas. Pues no dudo un instante, e iré a la tumba con esta creencia, que podemos construir Jerusalén si nos lo proponemos.
31
(4)
LA LUZ DE TUS OJOS / ME RECUERDA EL CIELO / QUE ILUMINA CADA DÍA DE NUESTRAS VIDAS, así escribía un amante contemporáneo, movido por Dios sabe qué agonía, qué esperanza y qué desesperación. Pero vio la luz en aquellos ojos, la única luz que hay en el mundo, y le rindió homenaje y confió en ella. Y siempre podrá encontrarla, porque siempre está allí, esperando ser encontrada. Se descubre la luz en la oscuridad, para esto ha sido hecha la oscuridad; pero todo en la vida depende del modo en que llevemos esta luz. Es necesario, mientras estemos en la oscuridad, saber que existe una 35
luz en algún lugar, saber que dentro de uno mismo, esperando ser encontrada, hay una luz. Lo que revela la luz es peligro, lo que existe es fe. Supongamos, por ejemplo, que has nacido en Chicago y que no has sentido nunca el menor deseo de visitar Hong Kong, que sólo es para ti un nombre en el mapa. Supongamos que algo imprevisto, a veces llamado accidente, te pone en contacto con un hombre, o una mujer, que vive en Hong Kong, y que tú te enamoras. Hong Kong dejará instantáneamente de ser un nombre y se convertirá en el centro de tu existencia. Y a lo mejor nunca llegarás a saber cuántas personas viven en Hong Kong. Pero sabrás que allí vive un hombre, o una mujer, sin el que no puedes vivir. Así es cómo cambian nuestras vidas y así es cómo nos redimimos. ¡Qué viaje el de la vida! Depende por completo de cosas invisibles. Si tu amor vive en Hong Kong y no puede llegar hasta Chicago, será preciso que tú vayas a Hong Kong. Quizá pases allí el resto de tu vida y no vuelvas jamás a Chicago. Te aseguro que descubrirás, mientras el espacio y el tiempo te separen de la persona que amas, una enormidad de cosas acerca de las vías marítimas, las líneas aéreas, los terremotos, el hambre, las enfermedades y la guerra. Y sabrás minuto por minuto qué hora es en Hong Kong, porque alguien a quien amas vive allí. Y al amor no le quedará otro camino que entablar una batalla contra el espacio y el tiempo, y tendrá que vencer. Sé que muchas veces perdemos, y que la muerte o la destrucción de otro ser es infinitamente más real e intolerable que la de uno mismo. Creo saber cuántas veces se ha de volver a empezar y cuántas veces a uno le parece que no puede volver a empezar. Y sin embargo no podemos, bajo el peso de la muerte, quedarnos con36
denados en el mismo punto. La luz. La luz. Sin luz, estamos condenados a morir. He dormido en tejados, en sótanos, en metros, he pasado frío y hambre toda mi vida. He creído que ningún fuego me calentaría jamás y que brazos algunos me abrazarían. He sido, como dice la canción, INSULTADO Y DESPRECIADO, y sé que seguiré siéndolo. Pero, Dios mío, en aquella oscuridad que fue la suerte de mis antepasados y la mía, ¡qué alta ardía la llama! En aquella oscuridad de violación y degradación, en la fina espuma y la niebla de sangre, a través de todo el terror y todo el desamparo, se movió un alma viviente y se negó a morir. Sí, hemos vaciado océanos con cucharas de palo y hemos abatido montañas con nuestras propias manos. Y si nuestro amor estaba en Hong Kong, aprendimos a nadar. Es una herencia sobrecogedora, es la herencia humana, y es lo único en lo que podemos confiar. Y lo aprendí profundizando en los ojos de mi padre y de mi madre. Me preguntaba, cuando era pequeño, cómo lo soportaban, porque yo sabía que tenían mucho que soportar. No se me había ocurrido todavía que también yo tendría que soportar mucho. Pero ellos sí lo sabían y los increíbles rigores de su viaje los ayudó a prepararme para el mío. He aquí la razón por la que debemos decirle SÍ a la vida y abrazarla allí donde la encontremos. Y se encuentra en lugares terribles. Pero allí está, y si el padre es capaz de decir SÍ, SEÑOR, el hijo podrá aprender la más difícil de las palabras: AMÉN. Porque nada es fijo, nada está fijado eternamente y para siempre jamás. La tierra cambia, la luz cambia, el mar roe la roca sin cesar. Las generaciones no cesan de nacer, y somos responsables ante ellas, porque somos los únicos testigos que poseen. 37
El mar crece, la luz vacila, los enamorados se estrechan y los niños se aferran a nosotros. En el momento en que dejamos de abrazarnos, en el momento en que rompemos la fe que nos une, el mar nos engulle, y la luz se extingue.
38
Related Documents
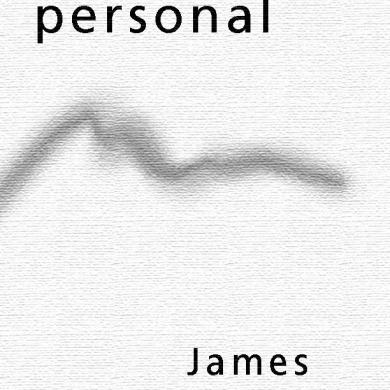
Baldwin James - Nada Personal.pdf
February 2021 0
Otro Pais - James Baldwin
January 2021 1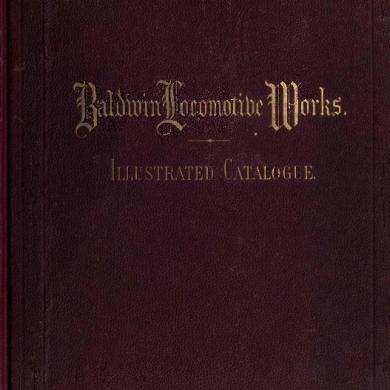
Baldwin Locomotives History Baldrich
March 2021 0
K. Baldwin-rompiendo El Hielo
February 2021 1
Cristianismo Y Nada Mas
January 2021 1
Nada Klaic Povijest Hrvata
January 2021 0More Documents from "abusajla"
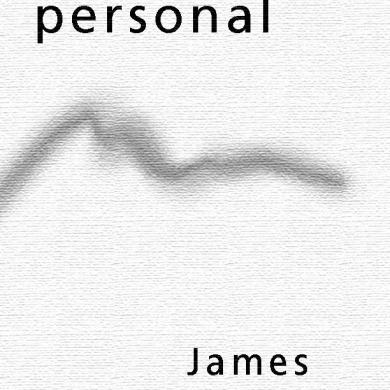
Baldwin James - Nada Personal.pdf
February 2021 0
Silabo-negocios-internacionales-ii-ii-2019.pdf
January 2021 1
206445950-belte.pdf
January 2021 0

