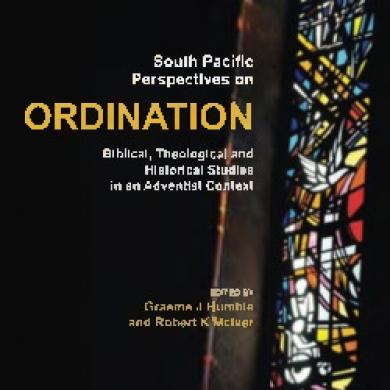Mujeres En La Nueva España
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Mujeres En La Nueva España as PDF for free.
More details
- Words: 114,041
- Pages: 293
Loading documents preview...
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 1
01/02/2017 06:20:24 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 2
01/02/2017 06:20:24 p.m.
MUJERES EN LA NUEVA ESPAÑA
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 3
01/02/2017 06:20:24 p.m.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Serie Historia Novohispana / 99
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 4
01/02/2017 06:20:24 p.m.
MUJERES EN LA NUEVA ESPAÑA Coordinación Estela Roselló Soberón Alberto Baena Zapatero
Lizette Amalia Alegre González • Gonzalo Camacho Díaz José Miguel Hernández Jaramillo • Rosalva Loreto López Andreia Martins Torres • Esperanza Mó Romero • Isabel Morant Pilar Pérez Cantó • Lénica Reyes Zúñiga Andrea Rodríguez Tapia • Estela Roselló Soberón Antonio Rubial García • Javier Sanchiz
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MÉXICO 2016
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 5
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Mujeres en la Nueva España / coordinación Estela Roselló Soberón, Alberto Baena Zapatero ; [autores] Lizette Amalia Alegre González, [y otros doce] 278 páginas. – (Serie Historia Novohispana ; 99) ISBN 978-607-02-8746-6 1. Mujeres – Condiciones sociales – Siglo xviii. 2. Mujeres – Historia. 3. Feminismo. 4. Roles sexuales – Historia. 5. Mujeres – Igualdad. i. Roselló Soberón, Estela, editor. ii. Baena Zapatero, Alberto, editor. iii. Alegre González, Lisette, autor. iv. Serie HQ1121 M85
Primera edición: 2016 DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria Coyoacán, 04510. Ciudad de México ISBN 978-607-02-8746-6 Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Impreso y hecho en México
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 6
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Mujeres en la Nueva España editado por el Instituto de Investigaciones Históricas, unam, se terminó de imprimir bajo demanda el 15 de diciembre de 2016 en Documaster, Plásticos 84, local 2, Ala Sur, Fracc. Industrial Alce Blanco, 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Su composición y formación tipográfica, en tipo NewBaskerville de 11:13, 10:11.5 y 8.5:9.5 puntos, estuvo a cargo de Sigma Servicios Editoriales. La edición, en papel Cultural de 90 gramos, consta de 300 ejemplares y estuvo al cuidado de Juan Domingo Vidargas, Eduardo Besares Coria y Rosalba Alcaraz Cienfuegos
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 279
21/02/2017 11:36:58 a.m.
Índice Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Introducción Pilar Pérez Cantó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mujeres e historia. La construcción de una historiografía, 1968-2010 Isabel Morant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres Javier Sanchiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Hermanas en Cristo. Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano Rosalva Loreto López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Las beatas. La vocación de comunicar Antonio Rubial García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal Andreia Martins Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras Lizette Amalia Alegre González, Gonzalo Camacho Díaz, Lénica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo . . . . . . 183 “La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona” ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812 Andrea Rodríguez Tapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 279
01/02/2017 06:21:02 p.m.
280
mujeres en la nueva españa
El mundo femenino de las curanderas novohispanas Estela Roselló Soberón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Salir del silencio: lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del xix Esperanza Mó Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 280
01/02/2017 06:21:03 p.m.
Abreviaturas Archivo del Convento de la Concepción de Puebla, Puebla, México (aclcp) Archivo del Convento de Santa Rosa, Puebla, México (acsrp) Archivo General de Indias, Sevilla, España (agi) Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México (agn) Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, México (agncm) Archivo General de Notarías del Distrito Federal, Ciudad de México, México (agndf) Archivo Histórico de Hacienda, Ciudad de México, México (ahh) Archivo Histórico Municipal de León, Guanajuato, México (ahml) Archivo Histórico Nacional, Madrid, España (ahn) Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, España (bhmm) Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México (bnah) Breamore House, Inglaterra (bhi) Centro Nacional de Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, Ciudad de México, México (citru) Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos de América (dam) Diccionario de la Real Academia Española (rae) Museo de América, Madrid, España (mam) Museo de Antropología de Madrid, Madrid, España (mna) Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México (mnh) Real Academia de la Historia, Madrid, España (rah)
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 7
01/02/2017 06:20:24 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 8
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Pilar Pérez Cantó “Introducción” p. 9-24
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Introducción Sepan, pues, las mujeres que no son en el conocimiento inferiores a los hombres: con esto entrarán confiadamente a rebatir sus sofismas, donde se disfrazan con capa de razón las sinrazones. Benito Jerónimo Feijóo, “Defensa de la mujer”, en Teatro crítico universal, 1726
En 1726, el padre Benito Jerónimo Feijóo, en el primer tomo de su obra enciclopédica El teatro crítico universal, dedicó el “Discurso xvi” a la “Defensa de la mujer” y con él rompiendo en su favor algo más que una lanza1 no sólo elevó los problemas de las mujeres a categoría científica sino que provocó lo que en su época fue llamado “debate de los sexos”, controversia en la que participaron personajes muy relevantes desde dentro y fuera de la academia y duró, en tres oleadas sucesivas, hasta más allá de la mitad del setecientos. El benedictino, heredero de la querelle des femmes que recorrió Europa desde el siglo xv y de F. Poulain de la Barre, entre otros cartesianos, recogió la antorcha y partiendo del discurso de la excelencia —rechazando toda autoridad apriorística y, como buen ilustrado, guiándose únicamente por la razón y la experiencia— afirmó que las mujeres eran iguales que los hombres en entendimiento y que sólo el papel adjudicado a ellas por la sociedad en la que vivían, regida por los varones, y la falta de instrucción las hacía comportarse de forma diferente.2 La cita elegida y la breve introducción sobre su autor nos permiten explicitar que, con escasas excepciones, la historia de la humanidad ha sido, hasta bien entrado el siglo xx, escrita por hombres y como tal muestra la manera que ellos tuvieron de ver el mundo. Para las histo1 Victoria Sau, “Introducción”, en Benito Jerónimo Feijóo, Defensa de la mujer, Barcelona, Icaria, 1997, p. 9. 2 Pilar Pérez Cantó, “La Ilustración española y el debate de los sexos, 1726-1750”, en Andreina de Clementi (ed.), Il genere dell’Europa, Roma, Biblink, 2003, p. 97-133.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 9
01/02/2017 06:20:24 p.m.
10
Pilar Pérez Cantó
riadoras feministas de hoy, la historia de las mujeres o, aceptando un concepto más amplio, los estudios de las mujeres han sido la historia de un olvido no casual sino culturalmente construido. Obras como la que presentamos tratan de dar voz a las mujeres del pasado a través de todas las manifestaciones en las que ellas estuvieron presentes, incluidas aquellas en las que el género gramatical masculino, utilizado como universal, las opaca. Se pretende reescribir una historia no androcéntrica y por tanto más real en la que mujeres y hombres coprotagonicen los hechos y cuando no es así explicar las razones que postergan u ocultan su presencia. En la segunda década del tercer milenio, creemos que son minoría los que ponen en duda que las mujeres han participado, en el devenir histórico junto a los hombres y cada vez un mayor número de ellas se pregunta que si esa fue la realidad cuál es la razón para que la historia tradicional las haya ignorado y todavía hoy las siga dejando al margen. Las respuestas son múltiples y desde los años ochenta se insiste en la escasez de las fuentes, en la calidad de las mismas o en el modo “ideologizado” que de ellas han hecho algunas historiadoras.3 Recordar el camino recorrido por las historiadoras e historiadores en el intento de reescribir una historia inclusiva, y como tal no androcéntrica, creemos que nos aclararía hasta dónde hemos llegado y lo que nos queda por hacer. Para Joan Scott, “La historia de las mujeres debe enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes, y así empieza inevitablemente la reescritura de la historia”.4 Empecemos por señalar que el sujeto histórico abstracto, representado por un individuo poseedor de derechos, convertido en el centro del debate político a lo largo de los siglos xvii y xviii, por las razones ya conocidas de una Ilustración que, tras afirmar que todos los seres humanos nacían libres e iguales, se olvidó de la mitad de ellos, se encarnó en la figura masculina y esa es la historia que durante siglos nos han contado. No obstante, desde ese momento histórico, finales del siglo xvii y todo el siglo xviii, un grupo de mujeres privilegiadas supo que era posible vindicar la igualdad que hasta entonces les había sido vedada e iniciaron un largo camino hacia el logro de la ciudadanía, concepto que ocupó un lugar central en el debate de la Modernidad y que revoluciones mediante había convertido a los súbditos en ciudadanos. Las muje3 Joan W. Scott, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. 4 Ibid., p. 47.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 10
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
11
res, en el camino emprendido, tuvieron que vencer los límites de la razón ilustrada y no les resultó fácil, algunas como Olivia de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pagaron con su vida. Para Celia Amorós, una lectura desde el feminismo del discurso ilustrado se convierte en un test que pone de manifiesto: […] en qué medida la matriz ilustrada desarrolla o no de modo coherente sus propias posibilidades emancipatorias, qué peculiaridades revisten sus conceptualizaciones diferenciales cuando son aplicadas para “trampear” la universalidad de sus propios postulados y hasta qué punto estas mismas peculiaridades son sintomáticas de contradicciones y tensiones internas en la Ilustración misma.5
Sin embargo, a pesar de las trampas teóricas de la mayor parte de los ilustrados, Rousseau entre ellos, y de las contradicciones señaladas, feminismo e Ilustración son dos fenómenos complejos que se prestan a lecturas muy diferentes. En esta ocasión nos referimos a ellos como un conjunto de ideas que eclosionan en un momento histórico más o menos preciso, fundamentalmente en el siglo xviii, como respuesta de un grupo social determinado, la burguesía, y a una situación política, económica y social precisa, el absolutismo. No obstante, la Ilustración, que invocó la razón para luchar contra todo apriorismo y en su nombre luchó contra todo prejuicio, incumplió sus promesas: “[…] la razón no es la Razón Universal. La mujer queda fuera de ella como aquel sector que las Luces no quieren iluminar”.6 Señalar los límites del discurso ilustrado no es óbice para admitir que el feminismo es hijo de la Ilustración, aunque, como indica la filósofa Amelia Valcárcel, fue un hijo no deseado. La vindicación de la igualdad, para la autora, es un rasgo distintivo de cierta literatura del siglo xviii, que sólo fue posible en el seno de las Luces y que no puede considerarse heredera de textos anteriores.7 La presencia de mujeres en los orígenes de la vindicación circuló por la ocupación de espacios antes vedados como salones privados devenidos en públicos por voluntad de las anfitrionas, participación en la prensa como escritoras, lectoras o protagonistas, vinculación más o menos plena en sociedades y presencia en paseos, teatros o reuniones. 5 Celia Amorós, Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/Universitat de València, 1997, p. 142. 6 Cristina Molina, Dialéctica feminista de la Ilustración, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 20. 7 Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/ Universitat de València, 1997, p. 53 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 11
01/02/2017 06:20:25 p.m.
12
Pilar Pérez Cantó
Los nuevos espacios de sociabilidad ilustrada proliferaron en todo el territorio de la Monarquía, si bien hay que señalar que en los territorios ultramarinos el proceso fue más tardío y con diferencias de un virreinato a otro, aunque la mayor parte vinculados al movimiento emancipador. No obstante, no podemos olvidar que la historia de las mujeres en la América hispana durante la Edad Moderna es el fruto de una conjunción de experiencias de influencia dispar que acabó por redefinir un modelo diferente de aquel diseñado para ellas por la sociedad castellana y trasportado al Nuevo Mundo por los conquistadores como parte de su bagaje cultural; a ella se sumó la experiencia autóctona anterior proveniente de potentes civilizaciones poseedoras de su propio diseño social en el que las mujeres tenían un protagonismo determinado y la de un tercer grupo procedente de África que llegó a América de forma compulsiva. A la complejidad cultural se añadió la biológica y a ambas unas relaciones políticas que en el marco de la conquista no dieron las mismas oportunidades de influencia y desarrollo a un grupo humano que a otro. Como resultado del proceso, la historia de las mujeres en los territorios de ultramar distó mucho de la evolución peninsular, no sólo por el hecho de que en una sociedad de frontera, como la surgida en el nuevo continente, el modelo hispano se desdibujó, sino porque las diferentes etnias, las interrelaciones culturales y la coexistencia de intereses vitales diferentes dio lugar a un modelo distinto donde algunas mujeres tuvieron oportunidades de influir en la sociedad ocupando espacios que según el modelo patriarcal no le eran propios: el ámbito político y el económico. Antes de finalizar este breve recorrido por el momento fundacional del feminismo al que algunas filósofas como Celia Amorós o historiadoras, entre otras la que escribe, han denominado “primera ola” del feminismo, no parece baladí señalar que fueron las interpelaciones a la historia desde el feminismo las que propiciaron en diferentes momentos el avance de la historia de las mujeres y nos han permitido hacer las siguientes preguntas: ¿cómo escribir la historia de las mujeres de las épocas en que las fuentes las ignoran?, ¿qué hacer para desentrañar sus vivencias cuando carecemos de su voz?, ¿en qué fuentes debemos apoyarnos para desentrañar el protagonismo de las mujeres en la América hispana? Las respuestas son variadas y ya en 1997, en una reflexión metodológica compartida con estudiantes de doctorado y colegas preocupados por
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 12
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
13
los estudios de las mujeres en la Universidad de Málaga,8 tuvimos ocasión de plantear algunas de ellas que no repetiré por extenso aquí; sin embargo, me permitiré recordarlas, no sin antes señalar que es requisito imprescindible releer las fuentes desde otra mirada y, sin abandonar el rigor científico, buscar nuevas fuentes. En aquella ocasión, advertía: No podemos definir el modelo construido para ellas por una sociedad determinada, en un momento histórico concreto sólo a partir de las normas culturales, educativas o jurídicas que pautaban la vida de las mujeres, despreciando el estudio de los resultados reales obtenidos por la aplicación o no de dichas normas. Tampoco podemos fijar nuestra atención en la vida de mujeres excepcionales que por el hecho de serlo no son representativas de la mayoría de las mujeres. Ambas fuentes, normativas y biográficas, son importantes pero deben ser completadas, buscando siempre aquellas que muestren el comportamiento de colectivos de mujeres: viudas, casadas, monjas, solteras, mayores de edad, solas, etcétera.9
En aquella reflexión propuse algunas de las fuentes posibles, que hoy deben ser ampliadas, para reescribir la historia de las mujeres coloniales. Algunas de ellas serían: las opciones educativas que se ofrecían a las mujeres, por quién y cuál fue su cumplimiento; los textos costumbristas incluidos en los relatos de viajeros; la legislación que fijaba los límites al comportamiento de las mujeres y, por tanto, señalaba su estatus en la sociedad. En este sentido se debe tener en cuenta no sólo el Derecho indiano y el Derecho castellano, sino también la costumbre como fuente del derecho10 y la jurisprudencia; los archivos eclesiásticos y, de modo especial los de la Inquisición, proporcionan información sobre mujeres que no aceptaron el modelo diseñado para ellas, pleitos por herencia o separación conyugal. Sin dejar de lado el mundo privado, espacio adjudicado a ellas como prioritario, debemos bucear en el público y quizá redefinir para la Edad Moderna lo que era público y privado, ¿acaso las mujeres no producían excedentes para los mercados internos?, ¿cómo catalogar a las mujeres viudas que gobernaban haciendas y encomiendas? La familia sería un tema estrella, la antropología y la sociología, antes 8 Pilar Pérez Cantó, “La mujer colonial a través de los textos: una reflexión metodológica”, en Isabel Jiménez Morales y Amparo Quilez Faz (coords.), De otras miradas. Reflexiones sobre la mujer de los siglos xvii al xx, Málaga, Universidad de Málaga, 1998, p. 19-51. 9 Ibid., p. 20. 10 José María Ots Capdequí, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de Indias, Madrid, Reus, 1920.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 13
01/02/2017 06:20:25 p.m.
14
Pilar Pérez Cantó
que la historia se han ocupado de él; sin embargo, hoy existen equipos de investigación consolidados. Sirvan como muestra los trabajos de Pilar Gonzalbo para México o de Pablo Rodríguez para América del Sur11 y la compilación de Scarlett O’Phelan y Margarita Zegarra para la América Latina a partir del siglo xviii,12 o el más antiguo de Sonia Montecino13 sobre la familia mestiza en Chile; la demografía histórica, aun tratándose de una época preestadística, nos puede proporcionar datos de interés para aproximarnos a comportamientos colectivos: familias españolas, criollas, indígenas, mestizas, negras, de esclavos, todas ellas con modos de vida distintos. Se debería rastrear todo aquello que rodea la vida cotidiana de las mujeres de los diferentes grupos étnicos: productos de uso personal, mobiliario, joyas, medicina casera,14 descripciones de cronistas. No despreciar las fuentes visuales: grabados, ilustraciones como las de Martínez Compañón para el xviii peruano y materiales expuestos en los museos (pintura, cerámica, textiles). Documentar su protagonismo en la esfera pública es el aspecto más complejo pero no inabordable, su actividad como agentes económicos no siempre ha dejado huellas pero las testamentarias, los protocolos notariales, las contabilidades de haciendas o los registros de impuestos como la alcabala pueden ser muy útiles. Requiere un esfuerzo añadido para hacerlas visibles y éste abarca un doble sentido: llegar a un acuerdo en qué se entiende por actividad económica y ampliar el objeto de estudio a todas las mujeres y no sólo a las españolas y criollas. A través de documentos visuales hemos encontrado mujeres populares que ejercen todo tipo de trabajos: recolectan, limpian y maceran el maíz, tejen, lavan oro, trabajan en la fragua, dan apoyo a la minería, cuidan el ganado, acarrean alimentos, preparan la chicha y la venden en mercados y pulperías, recolectan hierbas medicinales, actúan como parteras y curanderas; valgan de ejemplo las crónicas de Bernardino de Sahagún para México, los dibujos de la crónica de Gua11 Pilar Gonzalbo, “Ordenamiento social y relaciones familiares en México y América Central”, Isabel Morant y Pablo Rodríguez (coord.), “La familia en sudamérica colonial”, en Historia de las mujeres en España y América Latina, ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 613-664. 12 Scarlett O’Phelan y Margarita Zegarra (eds.), Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina. Siglos xviii-xxi, Lima, Centro de Documentación sobre la Mujer/Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. 13 Sonia Montecino, “La conquista de las mujeres”, en M. Barring y N. Henríquez (comps.), Otras pieles. Género, historia y cultura, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 14 Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres..., v. v, Madrid, Cátedra, 2006.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 14
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
15
mán Poma de Ayala o los ya citados de Martínez Compañón para el xvii y xviii peruanos o los de Mariño de Lovera para Chile. El problema, en ocasiones, radica en que muchos de estos trabajos no se consideraban productivos sino una prolongación de las tareas domésticas; sin embargo no sólo se trataba de una economía complementaria sino de trabajos esenciales para la comunidad y muchos de ellos el único medio de subsistencia de las mujeres que los practicaban y de su familia. Otras mujeres mejor situadas en la sociedad heredan casas y haciendas que administran, venden o alquilan. En las actas de los cabildos aparecen mujeres que piden licencias para explotar minas, pujan por los ejidos o acuden a remates para prestar un servicio al cabildo. En los protocolos notariales son protagonistas de testamentos, contratos de compraventa, reciben u otorgan poderes. Así mismo, en los archivos eclesiásticos los conventos de monjas actúan como prestamistas o percibiendo rentas de edificios alquilados. El asociacionismo femenino en los aledaños de las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, es más difícil de rastrear, pero se debería intentar conocer su modo de vida y su repercusión económica cuando la hay, como se hace en uno de los artículos de esta obra al que más adelante me referiré. Una atención especial merecen las viudas criollas cuyo poder económico era relevante; algunas de ellas, a pesar de la recomendación de la Corona de volver a contraer matrimonio, prefieren mantener su independencia y convertirse en administradoras de sus bienes y tutoras de sus hijos. Sirvan como ejemplo para el México del siglo xviii la saga de mujeres de la familia aristocrática Regla-Miravalle o doña Bernarda Rebolledo, madre de ocho hijos que administró y conservó su hacienda hasta su muerte en el Perú del siglo xvii. Expuestas algunas de las posibles fuentes, el recuento no pretende ser exhaustivo. Debemos reflexionar sobre dos aspectos: el primero, que la diversidad de las fuentes merece una lectura comparada, y el segundo, no olvidar que los intermediarios de esas fuentes eran varones y tras sus construcciones culturales sobre las mujeres subyace un modelo patriarcal. La imagen de las mujeres fue una creación de hombres, intelectuales, educadores, eclesiásticos, todos ellos con preeminencia sobre ellas ya que ocupaban el papel protagonista que la sociedad les había adjudicado. Ambas dificultades deben ser compensadas con una lectura crítica. Otra pregunta a la que debemos responder sería ¿cómo utilizar el género como instrumento de análisis histórico para estas épocas del pasado siendo así que es un concepto nacido a mediados de los ochenta? Sin
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 15
01/02/2017 06:20:25 p.m.
16
Pilar Pérez Cantó
entrar ahora en los equívocos, rechazos o pertinencia de su uso,15 que de todo ha habido y que Isabel Morant recoge de forma, a nuestro modo de ver, acertada y minuciosa en su contribución a esta obra y a la que me referiré más tarde, creemos que el género resulta útil como instrumento de análisis ya que nos permite conocer la construcción cultural mediante la cual la sociedad moderna adjudicó papeles diferenciados a mujeres y hombres y explicitó no sólo los espacios donde debían ejercerse sino también cómo ellas y ellos debían relacionarse. La matriz intelectual de la construcción genérica fue en gran parte hispana y pasó a América, como ya hemos comentado, como parte de la transferencia cultural a través de la literatura normativa, costumbrista y de los sermones eclesiásticos. Definir el modelo como construcción cultural nos permite despojarlo de su “naturalización” y una vez negado su esencialismo admitir que éste puede y debe ser de-construido y reconocer, por un lado, las razones de la ausencia de las mujeres en la historia, y por otro, el lento camino que las mujeres han recorrido interpelando a la historia tradicional para convertirla en una historia no androcéntrica. La contemporaneidad nos dio más y mejores fuentes, instrumentos de análisis y nuevos conceptos para reescribir la historia de las mujeres, sin olvidar a las mujeres ilustradas en el siglo xviii y a las sufragistas y algunas de ellas también teóricas feministas del siglo xix; sin embargo, no será hasta el siglo xx cuando de forma menos excepcional las mujeres dejarán oír su voz. No obstante, el camino no fue fácil y la metodología para lograrlo no nos fue dada de una sola vez; estuvo plagada de preguntas, contradicciones, debates y desencuentros. Los problemas que se plantearon, y aún hoy perduran, las historiadoras serán epistemológicos. En América Latina, al igual que en Europa y Estados Unidos, el camino estuvo marcado por pautas semejantes aunque en ocasiones difieran en el tiempo o se vean retrasados o interrumpidos por acontecimientos políticos; las dictaduras del siglo xx tanto en España como en varios países de Iberoamérica no fueron propicias para el desarrollo del feminismo y la historia de las mujeres vio afectada su evolución. No incidiré en estos aspectos porque de ellos deja constancia Isabel Morant, por extenso, en esta misma obra. Cabe, no obstante, señalar las influencias recibidas y los intercambios acaecidos entre las historiografías de las dos orillas del Atlántico: influencias de los países anglo Joan W. Scott, Género e historia…
15
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 16
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
17
sajones (sobre todo Estados Unidos), de Francia y de España son visibles y, al menos en el último caso, para las y los profesionales de la historia de la América de habla hispana y portuguesa los préstamos recorren caminos en las dos direcciones. Aunque no pretendemos abandonar el enfoque metodológico y la referencia a las fuentes posibles, creo que es conveniente señalar de la mano de Dora Barrancos, Gabriela Cano y Asunción Lavrin el contexto en el que se desenvolvió la historia de las mujeres en América Latina en general y especialmente en México, ya que fuentes y metodología corren paralelas a situaciones políticas y posibilidades ofertadas a las mujeres. Dora Barranco señala que a finales del siglo xix surgieron en diferentes lugares de América Latina trabajos que hacían referencia al protagonismo femenino y que si bien su raigambre patriarcal era evidente y en ocasiones también su amateurismo, no por ello debemos olvidar su contribución al rescate histórico de la biografía de ciertas mujeres, en ocasiones con ribetes de heroínas, en el momento fundacional de sus naciones. El empeño, aunque marginal, fue meritorio y, según la autora, debería hacerse una relectura de esa protohistoriografía de las mujeres y preguntarse cuáles de los relatos fueron escritos por hombres y cuáles por mujeres y desde qué circunstancias, si queremos realmente entender su significado. No obstante, no fue hasta los años ochenta de la centuria pasada cuando “la disciplina histórica fue sacudida por la emergencia de la vertiente especializada en las mujeres, con resonancia diferencial”.16 A partir de ese momento, en todos los países latinoamericanos, la crítica feminista y los estudios de las mujeres utilizaron el género como instrumento de análisis sin resistencia alguna y pronto el término anglosajón fue también adoptado por la academia y permitió a las historiadoras y los historiadores, desde 1990, prescindir de los esencialismos en su interpelación a la historia tradicional haciendo posible la historia de las mujeres como una corriente historiográfica que ganaba espacio y potencia. El caso de México ofrece algunas singularidades, pues su estabilidad política, aunque con ciertas limitaciones por el predominio del pri durante décadas, permitió la eclosión de un movimiento feminista heterogéneo en diferentes ciudades, no todas en el Distrito Federal, 16 Dora Barrancos, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana”, en Pilar Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 19-43.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 17
01/02/2017 06:20:26 p.m.
18
Pilar Pérez Cantó
circunstancias a las que se sumó la convocatoria por la onu de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en este país, en julio de 1975, que contó con una nutrida representación de mujeres mexicanas y de la que el movimiento feminista salió reforzado. Al inicio de los ochenta los estudios de las mujeres y de género entraron en las universidades, siendo la uam Xochimilco y El Colegio de México las primeras receptoras a las que siguió la unam. Además, el país conoció desde los años setenta una renovación historiográfica de gran calado que facilitó el diálogo entre teorías diferentes y fue ese movimiento de reconsideración histórica el que a la vez estimuló la historiografía sobre las mujeres. Historiadoras como Gabriela Cano, Silvia Arrom o Carmen Ramos Escandón fueron protagonistas de esa construcción historiográfica, pero, al igual que el resto de los países tanto de Europa como de América, las influencias y los préstamos circularon en varias direcciones y al final las historiografías anglosajonas, francesas e hispánicas se cruzaron de forma reiterada. Una obra reciente, dirigida por Isabel Morant, da buena cuenta de la realidad que aquí esbozamos.17 Las fuentes en la edad contemporánea y sobre todo en las primeras décadas del siglo xxi no sólo han aumentado en cantidad y calidad sino que, y esto nos parece lo más relevante, se han vuelto asequibles, pues la globalización creciente que caracteriza el momento histórico en que vivimos ha afectado el modo de realizar la investigación; cada vez más fuentes del pasado, las ya señaladas anteriormente y algunas a las que no teníamos acceso, están siendo digitalizadas y mediante webs institucionales puestas al alcance de cualquier estudiosa o estudioso en cualquier momento y lugar. Valga como ejemplo el Archivo General de Indias cuya digitalización avanza sin pausa, la Biblioteca digital Cervantes y las secciones de parte de los archivos nacionales de todos los países latinoamericanos. Esta accesibilidad se complementa con los intercambios bibliotecarios internacionales que en tiempo prudencial ponen en manos del investigador la obra requerida. A las facilidades enunciadas para la historia de las mujeres y los estudios de género en general, debemos añadir la voz de las propias mujeres que, desde inicios del siglo xx y cada vez con mayor fuerza a lo largo de la centuria y hasta nuestros días, prescindió progresivamente de la mediación masculina para expresar sus vivencias y se hizo presente en todos los ámbitos de la vida. Los estudios de las mujeres, y Idem; Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres..., v. iii y iv.
17
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 18
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
19
entre ellos la historia, están presentes en la mayor parte de las universidades de lo que denominamos mundo occidental, organismos internacionales llevan a cabo y divulgan estadísticas y encuestas, un horizonte de igualdad entre mujeres y hombres preside las políticas de la mayor parte de los países y la inequidad se considera un déficit democrático. Las mujeres hoy son escritoras, ingenieras, arquitectas informáticas, académicas, biólogas, directoras de cine, historiadoras, magistradas, presidentas de gobierno, ministras y un largo etcétera. Reciben premios y son reconocidas. ¿Significa que todos los avances citados han unificado el modo de escribir la historia de las mujeres?, ¿hemos logrado homogeneizar el método empleado o por el contrario seguimos interpelando a la historia tradicional y buscando nuevas respuestas? y, lo más importante, ¿las mujeres están presentes en los libros de historia? De nuevo las respuestas son múltiples y en el mundo académico conviven trabajos cuyas características pertenecen a distintos enfoques: discurso de la excelencia, historia contributiva, biografías de mujeres, historia de las mujeres, historia del género. En ocasiones la diferencia entre la historia de las mujeres y la historia del género es meramente nominal, lo relevante es si la teoría que sustenta el discurso se apoya o no en las teorías de género. Desde el feminismo se sigue leyendo de forma crítica la historia más tradicional y aportando teoría a los planteamientos más renovadores. No obstante, pese a todos los avances, las mujeres no coprotagonizan la historia de forma tan normalizada que hiciese innecesaria una historia de las mujeres. En la parte del mundo a la que nos referimos, mujeres y hombres tienen reconocidos los mismos derechos y los mismos deberes, pero este aserto no siempre refleja la realidad y sigue siendo necesario hacer visibles a las mujeres y dejar constancia de sus huellas en la historia. Finalizaré esta introducción con una breve referencia a las/los autoras/es y al contenido de la obra que presentamos aunque de alguna de sus contribuciones ya hemos hecho mención. Se trata de un grupo internacional e interdisciplinario de investigadoras e investigadores, la mayor parte de historia, avezados en estudios de las mujeres, pero también hay una antropóloga/arqueóloga y cuatro profesores de escuelas de música, tanto de México como de España. Tienen en común su lengua hispana, con la excepción de Andreia Martins que es portuguesa, y ciertas raíces culturales ibéricas. Los diez trabajos se pueden agrupar desde el punto de vista del planteamiento: dos que se ocupan del estado de la cuestión, el trabajo de Isabel Morant de la construcción de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 19
01/02/2017 06:20:26 p.m.
20
Pilar Pérez Cantó
una historiografía, la de las mujeres, y el de Rosalva Loreto que presenta un balance sobre el monacato novohispano. El resto se enmarca en la microhistoria y cuatro de ellos se ocupan de colectivos de mujeres: curanderas, prostitutas, fandangueras y beatas; dos más tienen como protagonistas a mujeres privilegiadas (virreinas y mujeres nobles y profesionales), y, finalmente, dos de las contribuciones tratan de la prensa como espacio de sociabilidad ilustrada y de la joyería como adorno corporal y simbólico de las mujeres que la portan. Si nos ocupamos de su contenido, destacaríamos aquellos trabajos teóricos como el ya citado de Isabel Morant, “Mujeres e historia. La construcción de una historiografía, 1968-2010”, en el que se profundiza no sólo en las diferentes etapas por las que ha pasado la historia de las mujeres sino en los debates, las contradicciones, los problemas epistemológicos, las autoras más determinantes y los acuerdos o desacuerdos frutos de las diferentes aportaciones, y se hace con la claridad y maestría de quien domina los saberes del oficio. Las aportaciones que se ocupan de reescribir la historia de colectivos de mujeres y desentrañar, como indica una de las autoras: “Cómo fue posible que estas mujeres que vivían más bien en los márgenes del orden social lograron adquirir poder y convertirse en mediadoras para resolver diferentes problemas que alteraban el funcionamiento de las relaciones cotidianas comunitarias”. Esta cita, tomada de “El mundo femenino de las curanderas novohispanas”, podría servir para todas las biografías colectivas que integran la obra, con excepción de las de las monjas. En este caso Estela Roselló, al centrarse en las curanderas, lleva a cabo un análisis teórico sobre lo que suponía actuar desde los márgenes de la sociedad como “negociadoras culturales” teniendo en cuenta en todo momento las relaciones de género consagradas por la sociedad novohispana en el siglo xvii y evidenciando los estereotipos que esas mujeres superaron hasta adquirir reconocimiento y poder. En la segunda parte de su trabajo, ilustra sus teorías de género con un fragmento de vida de la curandera María Calderón. Los conventos femeninos y por ende las hermanas de Cristo son los protagonistas de la aportación de Rosalva Loreto; en ella, tras una introducción sobre la implantación del monacato, se centra en los conventos de mujeres en especial en la orden franciscana que era la más importante corriente evangelizadora y cultural, sin dejar de referirse al resto de órdenes que surgieron para satisfacer la demanda social. No obstante, la parte más novedosa de su trabajo es el balance historiográfico hispanoamericano sobre el monacato, fruto de su profundo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 20
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
21
conocimiento del tema y la aportación bibliográfica que es un regalo inestimable para expertas y neófitas. Desde una temática cercana, Antonio Rubial nos presenta un interesante ensayo sobre Las beatas y su vocación de comunicar y a través de él nos introduce en un mundo de mujeres desubicadas, ni casadas ni monjas, de toda edad, etnia y condición, que desean vivir su independencia sin estridencias y si es posible en los márgenes de una orden religiosa que les prestase cierto grado de legitimidad. Se trataba, según el autor, de hacer de su piedad el instrumento para ser reconocidas y respetadas. El artículo de Andrea Rodríguez, basado en el proceso judicial contra la Castrejón, es asimismo un estudio del lenocinio en la ciudad de México a principios del siglo xix, e ilustra la práctica judicial frente a los delitos sexuales en el momento de la transición del antiguo régimen al pretendidamente liberal que se interesó por castigar lo que entendía como pecados públicos, cuyas protagonistas eran las mujeres porque el sexo atravesaba todas las categorías legales y catalogaba a las mujeres en honestas y decentes o viles y sueltas. Resulta relevante la diferencia entre prostitución y lenocinio y su relación con la naturaleza femenina propensa al pecado o libre albedrío para comerciar con los cuerpos de otras. En definitiva lo que pone de manifiesto el trabajo es el intento de la sociedad por el cumplimiento del modelo diseñado para las mujeres y el castigo y la marginalidad para todas aquellas que pretenden confrontarlo. El fandanguito es un “son de mujeres”, así definían los músicos jarochos de la época al fandango bailado por las mujeres y en torno a esta pieza musical cuatro profesoras/es de la Escuela Nacional de Música de la unam, Gonzalo, Lénica, José Miguel y Lizzette, nos regalan una interesante y bella aportación. Las mujeres bailadoras hacen de la danza una construcción cultural que les permite expresar su lirismo, ser dueñas de sus cuerpos, ser admiradas en público y convertirse en portavoces de la comunidad. Los autores/as señalan el papel jugado por las mujeres en la creación de las culturas musicales de México, sin embargo ésta ha sido olvidada y el olvido margina y soterra el cuerpo femenino como elemento de subversión. Era objetivo de prédicas eclesiásticas y leyes civiles que en ocasiones perseguían y prohibían el fandanguito. Entienden que a través de la música se produce cierta movilidad social y geográfica. Las mujeres privilegiadas son objeto de dos aportaciones de distinto significado Las virreinas y el ejercicio del poder en Nueva España y El
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 21
01/02/2017 06:20:26 p.m.
22
Pilar Pérez Cantó
condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres. Javier Sanchiz, por su parte, centrándose en el valle de Orizaba y con una metodología histórica con préstamos de la sociología, recupera el protagonismo de las mujeres vinculadas al condado de Orizaba. El autor hace hincapié en el valor estratégico de las mujeres en varios sentidos: como aportadoras de categoría social por sus antecedentes familiares o por su contribución con su dote al patrimonio común; el caso más relevante fue el de doña Graciana Suárez de Peredo, que aportó el mayorazgo del mismo nombre y, además, porque de su fertilidad dependía la pervivencia del linaje. Esperanza Mó y Andreia Martins aprovechan los recursos de la microhistoria para profundizar en dos temas que afectan a las mujeres, ambas inician sus trabajos en el siglo xviii aunque la primera abarca hasta principios del xix. “Salir del silencio” es el título elegido por la profesora Mó para explicitar lo que la prensa, a partir de la segunda mitad del setecientos y en México a principios de la centuria siguiente, significó para las mujeres: un nuevo espacio de sociabilidad, un espacio en el que ni el género ni el estatus social impedían que se expresaran e intercambiaran noticias, preocupaciones y novedades. A partir del Diario económico de México la autora profundiza en la incorporación de las mujeres como lectoras y autoras y su papel al contestar el modelo que la prensa reproducía para ellas. La importancia de los papeles periódicos no se limitaba al número de mujeres que los leían sino al efecto multiplicador que ejercían al ser comentados en tertulias, salones y sociedades. Andreia Martins, desde la antropología, a la que añade sus conocimientos arqueológicos, contribuye a esta obra con un trabajo en el que analiza la joyería utilizada por las mujeres novohispanas como uno de los aspectos de la cultura material capaz de sintetizar diferentes vertientes del diálogo cultural. Entiende la autora que el mestizaje biológico y cultural de la población autóctona, española, africana y asiática acabó por conformar una estética mexicana muy peculiar. Con una mirada crítica, que le permite analizar las intermediaciones sufridas por las colecciones que ha podido estudiar, no sólo museísticas sino también por la influencia política o religiosa de un momento determinado, nos indica que las joyas han sido un recurso social común para expresar el estatus y el poder de la familia. Su universo simbólico trasciende al material en el que se presenta la joya y es diferente en la iconografía de cada grupo étnico analizado. Pilar Pérez Cantó
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 22
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
23
Fuentes consultadas Bibliografía Amorós, Celia, Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/ Universitat de València, 1997. Barrancos, Dora, “Mujeres y género en la historiografía latinoameriana”, en Pilar Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 236-241. Feyjoó, Benito Jerónimo, “Defensa de la mujer”, en Teatro crítico universal, Madrid, Joachim Ibarra Impresor de S. M., 1726, t. i, discurso xvi, párrafo 155. Gonzalbo, Pilar, “Ordenamiento social y relaciones familiares en México y América Central”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 613636. Molina, Cristina, Dialéctica feminista de la Ilustración, Barcelona, Anthropos, 1994. Montecino, Sonia, “La conquista de las mujeres”, en M. Barring y N. Henríquez (comps.), Otras pieles. Género, historia y cultura, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. Morant, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, coordinación de M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó, Madrid, Cátedra, 2005. , Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2008. , Historia de las mujeres en España y América Latina, iv. Del siglo xx a los umbrales del xxi, Madrid, Cátedra, 2008. O’Phelan, Scarlett y Margarita Zegarra (eds.), Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina. Siglos xviii-xxi, Lima, Centro de Documentación sobre la Mujer/Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto RivaAgüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. Ots Capdequí, José María, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de Indias, Madrid, Reus, 1920. Pérez Cantó, Pilar, “La mujer colonial a través de los textos: una reflexión metodológica”, en Isabel Jiménez Morales y Amparo Quilez Faz (coords.), De otras miradas. Reflexiones sobre la mujer de los siglos xvii al xx, Málaga, Universidad de Málaga, 1998, p. 19-51.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 23
01/02/2017 06:20:27 p.m.
24
Pilar Pérez Cantó
, “La Ilustración española y el debate de los sexos, 1726-1750”, en Andreina de Clementi (ed.), Il genere dell’Europa, Roma, Biblink, 2003, p. 97-133. Rodríguez, Pablo, “La familia en Sudamérica colonial”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 v., Madrid, Cátedra, 2005-2008, v. ii. El mundo moderno, p. 637-634. Sau, Victoria, “Introducción”, en Benito Jerónimo Feijóo, Defensa de la mujer, Barcelona, Icaria, 1997, p. 9-11. Scott, Joan W., Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. Valcárcel, Amelia, La política de las mujeres, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/Universitat de València, 1997.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 24
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Isabel Morant “Mujeres e historia. La construcción de una historiografía” p. 25-54
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Mujeres e historia La construcción de una historiografía 1968-2010 Isabel Morant Universidad de Valencia1 Introducción He dudado mucho antes de escribir un libro sobre la mujer. Es un tema irritante, sobre todo para las mujeres, y no es ninguna novedad. La polémica del feminismo ha hecho correr tinta suficiente, y ahora está prácticamente cerrada: punto en boca. Y sin embargo, seguimos hablando de ello. Y no parece que las voluminosas tonterías proferidas durante este último siglo hayan arrojado ninguna luz sobre el problema. Además, ¿hay un problema? ¿Cuál es? Simone de Beauvoir, El segundo sexo
La publicación de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, en 1949, puso de relieve un problema que según la propia autora parecía olvidado. Así manifiesta sus dudas respecto de la cuestión que pretende abordar. De las mujeres —escribe— se ha hablado mucho, pero después de tanta polémica se ha impuesto un silencio clamoroso. En la mente de los filósofos las cosas parecían perfectamente ordenadas: las mujeres eran diferentes de los hombres y sus vidas se ajustaban a la condición y a las capacidades que eran naturales en el sexo femenino. Así, pues, ¿existe realmente un problema?, ¿cuál es? El problema para Beauvoir era la consideración de las mujeres como un “segundo sexo”, en relación con los hombres, cuyas cualidades y valores se consideraban superiores. La autora acude a Poulain de la Barre 1 Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación HAR2011-26129: El proceso civilizador y la cuestión de los individuos. Normas, prácticas y subjetividades (siglos xvii-xix).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 25
01/02/2017 06:20:27 p.m.
26
Isabel Morant
para poner de relieve la sospecha respecto de las teorías que defienden la desigualdad de los sexos. Este clérigo cartesiano había escrito ya en el siglo xvii un tratado titulado De l’égalité des deux sexes para mostrar el pre-juicio, mayoritario en su época, de los que sostenían que los hombres y las mujeres no eran iguales. Coincide con el filósofo cuando dice: Todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es digno de sospecha, porque son a un tiempo juez y parte [...]. Los que hicieron y compilaron las leyes eran hombres, por lo que favorecieron a su sexo, y los jurisconsultos convirtieron las leyes en principios, dice también Poulain de la Barre. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores, sabios, se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y provechosa en la tierra.2
En sus reflexiones sobre las mujeres, Beauvoir se enfrenta a la herencia del pasado, representada por la obra de Rousseau, en cuya obra Emilio se dice que “El macho es macho solo en ciertos momentos, la hembra es hembra toda la vida o, al menos, mientras es joven”. Esta interpretación de la biología servirá de base para la construcción de un potente discurso cultural sobre la diferencia de los sexos, en el cual, por otro lado, se apoyarían las políticas de diferenciación y segregación sexual que habían comenzado a aplicarse desde finales del siglo xviii. Con gran aceptación social. Como explica Geneviève Fraisse, el régimen político surgido de la revolución en Francia llevaba la marca de los hombres de espíritu roussoniano que hicieron las leyes de la democracia: la segregación educativa en la escuela pública, la diferenciación de los derechos y deberes ciudadanos, la democracia exclusiva de los hombres y el gobierno de la familia que correspondería a las mujeres.3 Beauvoir no niega la causa de la biología, admite que en los orígenes de la humanidad las mujeres debieron estar constreñidas por el peso de la maternidad que las habría alejado de los trabajos más duros que realizaban los hombres, pero observa también los impedimentos culturales y políticos que históricamente habrían puesto trabas al progreso social de éstas. Su idea de que “una mujer no nace sino que se hace” abriría la puerta a otro modo de pensar la historia, sin las trabas de las explicaciones que redundaban en la repetición de los determi Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 2 v., París, Gallimard, 1949, p. 56. Genevière Fraisse, Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferencia de los sexos, trad. de Alicia H. Puleo, Madrid, Cátedra, 1991. 2 3
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 26
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
27
nismos producidos por la naturaleza, el cuerpo biológico o la voluntad de la razón práctica. En defensa de su argumento aduce los cambios producidos en las formas de vida femeninas: la progresiva incorporación al mundo del trabajo, la mayor educación que habría propiciado la entrada de algunas en las instituciones del saber y la mayor presencia femenina en los mismos espacios sociales y políticos de los hombres, incluso en las guerras y revoluciones. Beauvoir espera que la igualdad se acelere de manera significativa en el presente, gracias a los avances de la ciencia que permite a las mujeres controlar la maternidad, trabajar y tener ingresos propios y alcanzar mayores cuotas de autonomía económica, libertad e influencia social. El segundo sexo, publicado en 1949, en general fue muy mal acogido. Intelectuales, políticos y creadores de opinión se apresuraron a censurarlo desde distintos ángulos: unos se aferraron a los argumentos tradicionales de la inmutable y perfecta Naturaleza; otros, con más sutileza, defendieron que era razonable y necesario que las mujeres se ocuparan en asegurar el buen orden y la felicidad de la sociedad y de las familias. Pero más allá de las razones mejor o peor expuestas, este tipo de escritos ponen de relieve una violencia inesperada, incluso para la propia autora, que se queja del tono de las críticas que se dirigen no tanto al contenido del libro como a su persona. Algunos pudieron deducir entonces que la obra reflejaba el malestar de Beauvoir, una filósofa reconocida pero cuya vida no podía ser feliz; amante de un filósofo conocido, no se había casado, no había tenido hijos y su sexualidad era más que dudosa. Alguno se atrevió a comentar entonces que después de leer el libro de Beauvoir sabía todo lo que había que saber sobre la vagina de la autora. Estos textos, publicados de nuevo con motivo de cumplirse los cincuenta años de la edición de esta obra, ponen de relieve la interesada confusión que se cernía sobre determinados temas relacionados con las identidades, los sentimientos y la sexualidad, que muchos preferirían que no salieran del ámbito de lo privado. Quizás por eso, el libro tuvo también una gran acogida entre el público y las mujeres mostraron su satisfacción porque se sacara a la luz pública su malestar.4 Pero ni los filósofos ni los historiadores se sintieron interpelados entonces por la obra de Beauvoir. No parecían incómodos, ni por el silencio ni por el tratamiento que sus disciplinas daban a la cuestión 4 Ingrid Galster (dir.), Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. Le livre fondateur du féminisme moderne en situation, París, Honoré Champion, 2004.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 27
01/02/2017 06:20:27 p.m.
28
Isabel Morant
de las mujeres. Todavía en los años setenta era clamorosa la falta de estudios críticos y la inexistencia de un vocabulario que sirviera para pensar la diferencia entre los sexos. Tampoco los historiadores daban importancia a la “invisibilidad” de las mujeres en sus libros, pues pensaban sencillamente que las mujeres, pertenecientes en razón de su sexo al mundo de lo privado, no habían tenido ningún protagonismo en la Historia, con mayúsculas: política, económica o cultural. Con otra sensibilidad, Virginia Wolf ya en los años treinta había manifestado su desconcierto porque en los libros de historia que manejaba para escribir su obra Una habitación propia las mujeres no aparecieran. Esta historia le parecía “un poco rara, tal como es, irreal, desequilibrada”, por lo que se pregunta si “¿acaso no se podría añadir un suplemento a la historia? Por supuesto dándole un nombre poco llamativo, así las mujeres podrían figurar en ella sin impropiedad”. La historia de las mujeres. Los inicios Cuando en el corazón de los cambios ideológicos y sociales de los años 1970 ha surgido lo que llamamos ahora “historia de las mujeres“, no era cuestión de preguntarse si esta historia era posible. Se imponía, por la fuerza de la evidencia y la necesidad, el deseo de hacerla, después de escribirla. Así nació una práctica, al mismo tiempo que un tema nuevo en el campo de la disciplina histórica. Arlette Farge, “Pratiques et effets de l’histoire des femmes”, en Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes est-elle posible?, 1984
A finales de los años sesenta, la historia debía de ser interpelada por el feminismo que denunciaría la invisibilidad de las mujeres en los libros de historia. Las historiadoras pondrían entonces de relieve la parcialidad de la disciplina que privilegiaba el estudio de los hechos y los espacios dominados por los hombres. Así, escriben que “el territorio del historiador durante largo tiempo ha sido exclusivo de un sexo, paisaje que encuadra los lugares donde se ejerce el poder de los hombres y sus conflictos, rechazando fuera de sus límites los espacios de las mujeres”. Las mujeres existieron, pero para los historiadores —hombres y mujeres— que por entonces ponían sus esfuerzos en el estudio de los grandes hechos o las estructuras económicas o sociales, se trata de una historia sin relevancia, pero aquellas historiadoras feministas que con
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 28
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
29
otra mirada habían comenzado a poner el foco sobre las mujeres sabían que estaban produciendo un desplazamiento de los límites de la historia. Se dice, entonces, que “portadoras de esta historia sin cualidades, portadoras de esta historia no identificable a través de las cualidades reconocidas por los hábitos dominantes, las mujeres desplazan, sin duda, los límites en donde queda fijada la representación del mundo”.5 En aquellos años la historia de las mujeres se impuso como una evidencia y una necesidad existencial de las propias feministas, muchas de ellas historiadoras, que se implicarían en su realización. En los primeros estudios, entre la memoria y la historia, en efecto, se trataba de dar relevancia al pasado de las mujeres; así, lejos de las ideas que incidían en la semejanza de las vidas femeninas o en su falta de protagonismo, se quería mostrar que las mujeres habían sido sujetos activos y que sus acciones, diferentes de las de los hombres, merecían ser objeto de estudio. Por este camino se descubriría la presencia activa de las mujeres en el mundo del trabajo o sus aportaciones a la economía familiar; también había sido relevante su presencia e influencia en los acontecimientos familiares y la vida de las comunidades o que muchas eran portadoras de un saber y una cultura femeninas. De manera particular se ponía el enfoque en figuras de la rebelión: las herejes, las curanderas, las brujas o las rebeldes primitivas, mujeres que, actuando en los márgenes, habrían gozado de una libertad inesperada y, en muchos casos, habrían sido influyentes y reconocidas por sus conocimientos y capacidades. En estos estudios, sin embargo, se solía obviar los costes de su rebeldía, la cárcel o la hoguera, que acogía las disidencias femeninas. En los inicios de los ochenta las historiadoras feministas, que se habían implicado en la construcción de la historia de las mujeres, podían observar, con satisfacción, el crecimiento de la producción historiográfica, pero, al mismo tiempo, comprobarían los problemas de los resultados y la necesidad de reflexionar sobre las líneas que se habían seguido en las investigaciones. Como escribe Michelle Perrot en la presentación de uno de los primeros coloquios organizados para hacer balance de la situación: “Después de un tiempo de ‘acumulación primitiva’ hecha en todas direcciones, sin plantearse problemas, como si el descubrimiento fuera suficiente en sí mismo, ha llegado el momento de la reflexión, de caminar en sentido inverso los caminos recorridos”.6 Christiane Dufrancatel et al., L’histoire sans qualités, París, Galilée, 1979, p. 9 y 11. Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes..., p. 7-8.
5 6
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 29
01/02/2017 06:20:27 p.m.
30
Isabel Morant
En este encuentro no se trataba ya, como en los primeros años, de interrogarse sobre la pertinencia o las posibilidades de hacer la historia de las mujeres, sino de analizar las prácticas y los efectos de una historia en expansión. En las universidades se habían comenzado a impartir algunos cursos o seminarios y el tema comienza a estar presente en las investigaciones. Como escribe Arlette Farge, no sin ironía, muchos estudiosos encuentran ahora interesante añadir: “un párrafo a un artículo, un capítulo a una tesis o unas hojas a un libro”. Pero la misma autora se preocupa por el peligro de banalización que corre paralelo al éxito de los estudios. Muchos de éstos se conforman con repetir los tópicos consabidos de que las mujeres visibles eran una excepción que vendría a confirmar la regla de que su historia estaba aún por llegar. En este sentido el descubrimiento de los textos normativos escritos durante siglos por los hombres —filósofos, sacerdotes y moralistas— debían servir tanto para dar cuenta —o denunciar— el vilipendio del sexo femenino, como para mostrar la permanencia del poder que las había sometido. El resultado de estos estudios fue el reforzamiento de la dialéctica de la dominación masculina y la sumisión femenina. Las historiadoras comprobarían al mismo tiempo su soledad dentro de la profesión. Los historiadores, sorprendidos en muchos casos, guardaron silencio y, en la práctica, mostraron que no se sentían involucrados por una historia que no era la suya. En este sentido Arlette Farge destacaba que en la revista Annales, que hacía bandera de la renovación historiográfica, apenas se prestaba atención a los estudios de historia de las mujeres. En las publicaciones de aquellos años hubo muy pocos artículos con este enfoque y los comentarios que de ellos se hicieron fueron más bien fríos. Está claro que esta actitud disgustaba a las historiadoras que, trabajando en las mismas instituciones, hubieran esperado otra actitud hacia la historia de las mujeres, que, por otro lado, trabajaban en la misma línea de renovación historiográfica. Estas historiadoras eran conscientes además del peligro del gueto que llegó a producirse, pues en los primeros años la historia de las mujeres fue hecha por mujeres que, tomando el símil de Natalie Davis, trabajaron en los márgenes del mundo académico.7 En las publicaciones de aquellos años, sin embargo, se pone de relieve la creatividad de los primeros debates, muchas veces ruidosos, que dieron lugar a una forma particular de hacer historia. Se distingue ésta Arlette Farge, “Pratique et effets...”, p. 17-35.
7
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 30
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
31
por las preguntas suscitadas por el feminismo y, por otro lado, por la influencia de la historiografía, particularmente de la historia social renovada y por la antropología, muy desarrollada en Francia. Estos planteamientos se notan en los primeros estudios dedicados a nombrar, identificar y medir la presencia de las mujeres en lugares, instancias y papeles que les son propios, nos aparece como una etapa necesaria, un justo retomar de las cosas. Se ponen así al descubierto las categorías de lo masculino y lo femenino, hasta ahora sofocadas por un neutralismo sexual sólo provechoso para el mundo masculino. En estos estudios, en efecto, a los temas habituales de los antropólogos se suman otros antes descuidados, en relación con las mujeres. Así se ponen al descubierto los trabajos de las mujeres, incluidos el parto y la maternidad; los espacios de sociabilidad femeninos, como las casas o el lavadero; o la vida cotidiana en las comunidades rurales, donde se nota la influencia femenina. Se señala sin embargo que, del mismo modo que en los estudios clásicos, la mirada se dirige hacia los espacios y las acciones de los hombres en los nuevos estudios dirigidos ahora a las mujeres, se mantiene el criterio y la imagen de la separación; así, se dice que después de que los estudios de antropólogos e historiadores se hubieran fijado en “los modos de la sociabilidad masculina tales como las abadías de juventud, quintas, cafés y cabarets, camarillas o la partida de caza, es lícito estudiar la sociabilidad femenina siguiendo el mismo criterio de no mixicidad”.8 En estos estudios se refuerza la imagen de la diferencia de las mujeres, a las que se descubren como poseedoras de una cultura femenina, que implicaba un poder y un saber específico suyo, pero la idea de una cultura específica femenina sería muy pronto cuestionada por las historiadoras que defendían un enfoque histórico más global y relacional. Entendían que las mujeres y los hombres formaban parte de una misma sociedad y compartían muchos valores, creencias y costumbres culturales. En consecuencia, los estudios debían fijarse en las relaciones de desigualdad entre los sexos, sin olvidar los conflictos generados por las diferencias que, por otra parte, quedaban ocultos en los enfoques de larga duración: “Lo que hay que hacer ahora es entender cómo se constituye una cultura femenina en el interior de un sistema de relaciones desigualitarias, cómo enmascara los fallos, reactiva los conflictos,
8 Cécile Dauphin et al., “Culture et pouvoir des femmes. Essai d’historiographie”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, marzo-abril de 1986, p. 82-83.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 31
01/02/2017 06:20:27 p.m.
32
Isabel Morant
jalona tiempos y espacios, y cómo piensa, en fin, sus particularidades y sus relaciones con la sociedad global”.9 Desde esta perspectiva se introduce la cuestión del poder, que se trataba de definir preguntándose cómo se adquiere y quién lo tiene. Había que cuestionar la imagen unidimensional de un poder sólo masculino, desde un planteamiento foucaultiano, interesado en señalar que éste debía ser comprendido y estudiado en todas sus dimensiones: actuando ciertamente de arriba abajo, según la dialéctica dominaciónopresión, pero también de abajo arriba. Así pues, proponen analizar la articulación de poderes y contrapoderes que actuaban en las relaciones entre los sexos, señalando los fallos de estas articulaciones y las brechas por donde se colaba el poder femenino o, al menos, su influencia. En este mismo sentido proponen analizar los mecanismos de compensación que se ofrecían a las mujeres, por ejemplo, mediante la galantería que exaltaba las cualidades físicas o los valores morales de la feminidad, que producían imágenes de influencia y poder femeninos, que podían ser utilizados por las mujeres. En esta propuesta se incluía también el estudio de la resistencia que las mujeres oponían a los mecanismos que servían para ocultar la dominación masculina.10 Género e historia Creo que debemos interesarnos por la historia de ambos, de mujeres y hombres, que no deberíamos trabajar sólo sobre el sexo sometido. Nuestro objetivo es comprender los significados de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro objetivo es descubrir toda la gama de símbolos y de roles sexuales en las distintas sociedades y periodos, encontrar los significados que tienen y cómo funcionan para mantener el orden social o para promover el cambio del mismo. Joan Wallach Scott, Género e historia
La categoría de género, procedente del debate del feminismo en los Estados Unidos, responde a la voluntad teórica de las estudiosas ame Ibid., p. 87. Estos debates y propuestas pueden verse en Lucía Ferrante et al. (eds.), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nelle storia delle donne, Torino, Rosenberg&Sellier, 1988; Isabel Morant, “El sexo de la historia”, Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995, p. 29-66. 9
10
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 32
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
33
ricanas, dispuestas a mostrar su insatisfacción porque en la mayoría de los estudios orientados a este debate no se logre desprenderse de las imágenes esencialistas que tradicionalmente se asocian con las mujeres. En los años ochenta, en efecto, los trabajos parecían estancados por las explicaciones recurrentes al Sexo, escrito con mayúsculas; en ellas las mujeres se representaban marcadas por la biología o la condición social capaces de decidir sus destinos ineludibles. La categoría género permitía poner de relieve el carácter ideológico y los mecanismos del poder que actúan en la producción y reproducción de la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. Como escribe Joan Scott: “El termino género denota unas determinadas “construcciones culturales“, toda la creación social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres y los hombres”.11 Y esta teoría se extiende pronto merced al carácter internacional del feminismo que la difunde por Europa. A este respecto es de destacar la influencia de Joan Scott, particularmente su artículo “El género: una categoría útil para la Historia”, publicado en inglés en 1985, trabajo en que se analizan los cuerpos teóricos entonces manejados por las estudiosas feministas: el concepto de patriarcado, las categorías procedentes del materialismo histórico o del psicoanálisis, por más que su autora señale su insuficiencia para producir una explicación histórica. Aunque lo que me parece más significativo es la importancia que la historiadora concede a que las feministas apuesten por la renovación que se insinúa en las críticas que se dirigen a las ciencias sociales, dominadas entonces por el estructuralismo. Así, escribe que: Me parece significativo que el empleo de la palabra género haya surgido en un momento de gran confusión epistemológica que en algunos casos implica que los científicos de las ciencias sociales cambien sus paradigmas científicos por otros literarios (del énfasis puesto en las causas a otro centrado en el significado, haciendo confusos los géneros de investigación); y que, en otros casos, la forma de los debates teóricos entre quienes afirman la transparencia de los hechos y quienes insisten en que la realidad se interpreta y se construye. En el espacio que este debate ha abierto y en el de crítica de la ciencia desarrollada en el campo de las humanidades, y en el del empirismo y el humanismo de los posestructuralistas, las feministas no sólo han comenzado a encontrar una voz teórica propia sino que también
11 Joan Wallach Scott, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008, p. 53. Ibid., p. 53.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 33
01/02/2017 06:20:28 p.m.
34
Isabel Morant
han encontrado aliados académicos y políticos. Dentro de este espacio debemos formular el género como categoría analítica. Y es en el interior de este espacio que debemos articular el género como categoría analítica.12
En el contexto de este debate los historiadores, que han sido cuestionados en sus métodos, deben cambiar las formas de escribir la historia. Así dice: ¿Qué deben hacer los historiadores que, después de todo, han visto cómo algunos teóricos desechaban la historia como una reliquia del pensamiento humanista? No creo que debamos dejar los archivos o abandonar el estudio del pasado, pero tenemos que cambiar algunas de las formas con que nos hemos acercado al trabajo. Necesitamos examinar atentamente nuestros métodos de análisis, clarificar nuestras hipótesis de trabajo y explicar cómo creemos que tienen lugar los cambios.13
En este sentido, Scott señala sus nuevas influencias: Foucault y Derrida. La crítica del primero a la continuidad de la historia obliga a dejar en un segundo plano el problema de los orígenes y las causas; así, afirma que sólo el estudio de los procesos puede permitir al historiador conocer las causas: En lugar de investigar los simples orígenes, tenemos que concebir aquellos procesos que están tan interrelacionados que no pueden desenredarse. Por supuesto vamos a seguir identificando los problemas para estudiar […] Pero son los procesos los que debemos tener en cuenta. Debemos preguntarnos más a menudo cómo ocurrieron las cosas para encontrar por qué ocurrieron.
Por otro lado, se señala que el trabajo del historiador no debe fijarse tanto en establecer los hechos, sino en el estudio de los significados que adquieren los hechos: “Me parece entonces que el lugar de la mujer en la sociedad humana no es producto, en sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus actividades a través de la interacción social concreta”. En esta misma línea se distancia de la percepción habitual de los historiadores de un poder social unificado, coherente y centralizado y propone la imagen de un poder
Ibid., p. 64. Idem.
12 13
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 34
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
35
disperso que actúa como “constelaciones dispersas de relaciones desiguales, construidas discursivamente en “campos” sociales de “fuerza”.14 En cuanto a la teoría del género, Scott señala dos partes: define el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias percibidas entre los sexos; pero es también una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Como elementos constitutivos de las relaciones sociales de género señala cuatro aspectos relacionados entre sí: los símbolos disponibles que evocan diferentes representaciones de la mujer, como los de Eva o María en la tradición cristiana, pero también los mitos de pureza o corrupción, etcétera; los conceptos normativos que se expresan en las doctrinas religiosas, científicas o educativas, legales o política; que afirman de manera categórica y coactiva el sentido binario del hombre y la mujer; las instituciones sociales y las organizaciones, que imponen la segregación sexual, como la familia, pero también las formas del trabajo o la educación, etcétera, y la construcción subjetiva de la identidad, que se produce a partir del reconocimiento de los construcciones del lenguaje. La segunda parte de su teoría se refiere al género como un campo primario de las relaciones simbólicas del poder, que se construyen y conviven con otras relaciones sociales en las que interviene el poder, pero aquellas relaciones se distinguen y caracterizan por su universalidad y persistencia. Como en su día había afirmado el sociólogo Pierre Bourdieu: “La división del mundo basada en las referencias a las diferencias biológicas y especialmente a aquellas que se refieren a la división del trabajo de la producción y la reproducción opera como las que están mejor fundadas en ilusiones colectivas”.15 La propuesta de Scott fue bien acogida por las estudiosas feministas, que podían valorarla como una incitación a la reflexión teórica y también como una apertura de los temas y los métodos renovadores, pero al mismo tiempo sentían el desafío de la propuesta; el cuestionamiento de la categoría mujeres y la merma de confianza en los procedimientos de la sociología y de la historia social significaban el abandono de las preguntas sobre la agencia histórica o la igualdad de las mujeres. En este sentido se comprende la resistencia surgida entonces entre las historiadoras que, como ella misma, habían trabajado, en otro sentido, para hacer la historia social de las mujeres. La propia Ibid., p. 65. Ibid., p. 68.
14 15
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 35
01/02/2017 06:20:28 p.m.
36
Isabel Morant
Scott reconoce esta etapa de su investigación, realizada en colaboración con Louise Tilly, dedicada al estudio del trabajo femenino en el marco de la transición hacia el capitalismo. En el debate, Tilly admite el interés de la categoría de género para el análisis histórico pero mantiene su acepción sociológica. En este sentido distingue entre los estudios que permanecen aún muy descriptivos y una historia social analítica que estudia un pasado marcado por el género, pero en el relato de la propia Scott sobre la construcción de las mujeres en los años ochenta se pondrá el acento en las diferencias; entre la historia social de las mujeres y los estudios de género marcados por el posestructuralismo, que se representan como una novedad y ruptura respecto de la etapa anterior, a la cual se refiere como “historia de ellas”. La historia de las mujeres en Occidente Cristalización de un trabajo invisible, llevado a cabo por caminos diversos, esta “Historia” se inscribe ella misma en un terreno más vasto: el de las investigaciones sobre las mujeres y la diferencia de sexos, la cuestión concierne hoy, poco o mucho, a todas las disciplinas, que deben preguntarse por lo universal. Michelle Perrot, “Introduction”, en Georges Duby y M. Perrot, Histoire des femmes en Occident, 1992 (Edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993)
La publicación de Histoire des femmes en Occident entre 1988 y 1992, en cinco gruesos volúmenes, puso de relieve la consolidación de una historiografía, particularmente en Europa y Estados Unidos. Su edición fue una iniciativa de una casa editorial italiana, Laterza, activa en el sector de las ciencias humanas y sociales y al acecho de novedades, que supo ver el interés social de esta historia. Dirigida por Georges Duby y Michelle Perrot, la responsabilidad fue compartida con un grupo de historiadoras, que habían estado en vanguardia de los debates y en la producción historiográfica de los primeros años; Schmiti-Pantel, Klapsich-Zuber, Fargue-Davis, Fraisse-Perrot y Thébaud figuran en la obra como directoras de los distintos volúmenes. Gestionada esta historia desde París, se nota el peso de la producción francesa: el 60% de las contribuciones es de autores franceses y el 40% restante es básicamente de procedencia anglosajona. La menor presencia italiana produjo la queja de las historiadoras de ese país que consideraban que su par-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 36
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
37
ticipación no guardaba relación con la importancia y el volumen de los estudios hechos en Italia. Hubo ausencia total de textos de procedencia española y latinoamericana, que se trató de corregir en la edición castellana, a propuesta del editor español, introduciendo una mirada española, que figura como un apéndice, en cada uno de los volúmenes. La coordinación de estas páginas corrió a cargo de Reyna Pastor, que introdujo algunos temas latinoamericanos.16 Para dar a conocer la obra, a la vez que como consecuencia de su éxito, se tradujeron de inmediato los libros a varios idiomas, se organizó un coloquio en París, en noviembre de 1992, que fue significativo. Las responsables del encuentro eligieron la Sorbona para esta celebración, con la intención de que su gran anfiteatro, poco frecuentado por las mujeres en el pasado, fuera un espacio en que se hablara de ellas. En este coloquio masivo se puso de relieve el cruce de influencias que por entonces incidían en la construcción de la historia de las mujeres; el debate del feminismo, o mejor de los feminismos, que condicionaban sobre todo en la elección del objeto y la formulación de las preguntas y, por otro lado, el debate, entonces relevante de la historiografía, entre los procedimientos de la historia social, dominante en los medios académicos, y la historia cultural, que ganaba terreno en el panorama de la historiografía europea, particularmente entre la tercera generación de los Annales. La ponencia de Gianna Pomata sirve de ejemplo sobre el modo en que estos debates están presentes en los historiadores que se dedican a la historia de las mujeres. Pomata, una historiadora de procedencia italiana, formada en Francia y afincada en los Estados Unidos, conocedora de los presupuestos iniciales de la historia social de las mujeres, que ella misma practica, se muestra reticente respecto de los estudios que se dedican al análisis de los discursos y las representaciones de las mujeres, influidos por la historia cultural. Considera que en estos trabajos, basados en fuentes de procedencia masculina, es difícil conocer la realidad de las mujeres, cómo vivían o lo que hacían. Coincide con el pensamiento de Virginia Wolf, que en su día había escrito que en las grandes bibliotecas de Londres, “llenas de libros redactados por profesores, maestros de escuela, sociólogos, predicadores, novelistas, ensayistas, periodistas, que no tenían otro título que el de no ser mujeres, cada uno más locuaz que el otro”, no se encuentra ninguna información sólida sobre las mujeres reales, que seguían estando en la sombra. En su crítica comprende también a la historia del género, que por entonces Isabel Morant, “El sexo de la historia...”
16
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 37
01/02/2017 06:20:28 p.m.
38
Isabel Morant
comenzaba su desarrollo en la universidad americana y que conocía bien por su vinculación profesional. En su escrito late la polémica, instalada en algunas universidades de Estados Unidos, entre las historiadoras que, en la primera etapa constructiva, habían comenzado a hacer una historia social de las mujeres, y las teóricas del género que, en la línea de Scott, señalan la impropiedad de seguir pensando en las mujeres como una realidad social que pudiera ser comprendida por fuera de la retórica de los discursos o las representaciones. Así, escribe: La historia del género es un área de investigación histórica perfectamente legítima y extremadamente útil, pero no debe confundirse con la historia de las mujeres y no debe tener prioridad sobre la necesidad de una historia social de las mujeres. [Y añadía aún] Veo la principal tarea de la historia de las mujeres no como una “deconstrucción” del discurso machista, sino como un esfuerzo para superar “la escasez de hechos” acerca de sus vidas.17
Las reticencias de Pomata, compartidas por otras muchas historiadoras, presentes en el coloquio, ponían de relieve la dificultad de la recepción de la categoría de género en Europa, particularmente en Francia, donde tanto las teóricas del feminismo como las historiadoras se mostraban por entonces menos proclives a los embates de los poses tructuralismos, procedentes del mundo anglosajón. Quería destacar, por otro lado, las particularidades de la historia de las mujeres en Francia, que se aprecian en las intervenciones de las directoras de Histoire des femmes en Occident en relación con el objeto de estudio. En este sentido plantean la diferencia entre Histoire des femmes o Histoire des raports entre les sexes, y apuestan por el segundo enfoque, pero advierten, defendiéndose de las críticas que se esperan, que su elección no significaba una disminución del interés por las mujeres, que siguen siendo el objeto de los estudios, pero defienden el interés de las fuentes masculinas que, para los periodos más alejados de la historia, son casi las únicas disponibles. Más allá de esta constatación, su elección se basa en la consideración de que las mujeres no son un sexo diferente ni forman un colectivo social separado de los hombres, sino que pertenecen a la misma humanidad y son parte integrante de la misma sociedad. En consecuencia, la historia debe fijarse no tanto en las mujeres como en las relaciones sociales que las diferencian de los hombres. Por eso, 17 Giovanna Pomata, “Histoire des femmes, histoire de genre”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 26-29.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 38
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
39
[…] elegir esta segunda opción no significa abdicar de lo femenino, abandonar las mujeres, sus espacios, sus grupos, su palabra, para no estudiar en definitiva, aún y como siempre, más que a los hombres y sus discursos? Nuestra elección se funda en la hipótesis de que no existen dos sexos separados, como si fueran dos especies, sino un proceso de diferenciación sexual, con fronteras a menudo inestables, cuya comprensión constituye el centro de nuestro trabajo.18
Las historiadoras francesas acusan los problemas, ya enunciados en el primer apartado; el acento puesto en la diferencia sexual propio de los estudios específicos, que consideran que las mujeres serían portadoras de una cultura propia; o también que, separadas del mundo de los hombres, habrían desarrollado formas particulares de acción social y política que la historia desvelaría. Su planteamiento, en cambio, entroncaría con el principio de universalidad e igualdad, adoptados por el feminismo francés, que considera que las mujeres forman parte de la misma sociedad que los hombres, pero que dominadas y discriminadas por el poder aspiran a convertirse en sujetos de pleno derecho, social y político. En consecuencia, privilegian el estudio de las relaciones que producen las diferencias sexuales y la dominación y, más aún, se interesan en las acciones políticas que produjeron cambios en las relaciones, particularmente se interesan en el estudio del feminismo. Entienden además que a diferencia de los planteamientos biologicistas o naturalistas, que aún permanecen inscritos en muchos escritos de historia de las mujeres, la mayoría de los autores de la Histoire des femmes en Occident, optan por una definición cultural e histórica. Así, a la manera anglosajona distinguen el sexo (biológico) y el género (cultural) y privilegian el estudio del segundo que sería el único visible en la historia, pero al mismo tiempo mantienen las distancias respecto del giro cultural adoptado por una parte del feminismo americano. El caballo de batalla que se mantiene, aún hoy, era la de-construcción radical que se plantea en muchos de los estudios que llegaban, sobre todo, del otro lado del Atlántico. Como escribe Michelle Perrot: ¿Se puede eludir del todo la biología? Y ¿se puede negar la presencia del cuerpo y el deseo? El debate pues permanece abierto.19
18 Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat”, en Georges Duby y Michele Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 68. 19 Michelle Perrot, “Escribir la historia de las mujeres. La experiencia francesa”, p. 81.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 39
01/02/2017 06:20:28 p.m.
40
Isabel Morant
Feminismos, ciencia y sociedad En el coloquio intervino una serie de intelectuales procedentes de distintas ramas de las humanidades y de las ciencias sociales que no habían participado en la obra, a los que se les pedía que hicieran una lectura crítica de los libros. En esta puesta en escena se quería poner de manifiesto la idea, defendida de un modo particular desde la historiografía feminista en Francia, de que la historia de las mujeres no debía constituirse en un campo de estudios acotado por la teoría feminista, sino en relación con los presupuestos de las ciencias próximas, en particular con las humanidades y las ciencias sociales. Señalan también que la práctica de esta historia no debe de ser un campo reservado de las mujeres sino abierto a los hombres. Así escriben: “Que las mujeres hayan iniciado su historia (las mujeres y algunos hombres) es un hecho. Nada hay que objetar, a no ser que ellas quieran conservar el monopolio. Que todos puedan escribir la historia de todos y de cada una es finalmente deseable”.20 En consecuencia, los hombres fueron llamados a participar en los debates de la Sorbona, igual que antes habían participado en la dirección de la obra (Georges Duby) o en su escritura. (Un 20% de las contribuciones es de autores masculinos.)21 En el debate, sin embargo, se pusieron de relieve las tensiones. Así se abordarían las críticas provenientes de la academia que acusan la ideología —feminista— de los estudios de las mujeres, nacidos a impulsos del feminismo y sospechosos por tanto de militantismo. En las intervenciones de las historiadoras se reconoce la impronta del feminismo que, en los primeros momentos, propiciaría algunos temas y enfoques; el estudio de las víctimas o la simpatía por las rebeldes y en general el interés por las mujeres que condujeron sus destinos de manera inesperada, etcétera, pero defienden también la profesionalidad de sus prácticas: en las páginas de los libros que se presentan no hay hagiografías y queda claro que los que participan en este libro conocen el rol de la subjetividad en la escritura de la historia y procuran su control. En este debate se pone de relieve la voluntad de las historiadoras por defender su prestigio académico en un territorio que sigue siéndoles hostil. Su actitud podía compararse con la de las mujeres 20 Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat”, Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995.”, p. 71. 21 Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire…
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 40
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
41
intelectuales en el pasado, las cuales, excluidas del saber, se vieron obligadas a asumir la carga de la prueba para mostrar su capacidad intelectual y la bondad de sus productos. Se podría pensar, como se ha dicho, que su actitud defensiva responde a la debilidad histórica de las mujeres en el mundo del saber. Pero en los argumentos de las historiadoras se nota también demanda de responsabilidad a los que formulan las sospechas: ¿por qué se acusa de ideología y de dispersar las reglas de la disciplina a la historia de las mujeres cuando los historiadores han debido admitir que la subjetividad existe en todos los casos? Como concluye Arlette Farge, “sabemos que la Historia es mortal”.22 Un segundo aspecto a destacar en el debate de los estudios feministas en Francia es la consideración de que estos estudios no debían construirse como un campo de estudios aparte sino en relación con las disciplinas afines; así lo defienden las historiadoras al afirmar que la historia de las mujeres no pretende tanto poner en cuestión todos los supuestos afirmados por la historia sino que ofrece un nuevo paradigma para la historia. En su favor argumentan contra el voluntarismo inicial que supone que después de diez años de trabajo no se ha dado la anunciada ruptura epistemológica ni parece que ésta vaya a darse en un futuro próximo. Dados los obstáculos que se observan en el camino, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se niega la cronología convencional para estudiar los periodos históricos sólo en función de su significado para las mujeres?, ¿hasta qué punto no permanecen o se cruzan las cronologías habituales? Los dilemas y las preguntas que se plantean son si la historia de las mujeres puede aspirar a reescribir la historia general o sólo a interrogarla desde otros ángulos y si puede querer modificar los modelos interpretativos de los historiadores. En este debate, aún abierto, se pone de relieve la diferencia de la estrategia adoptada por las estudiosas feministas, que, sobre todo en Estados Unidos, defienden una mayor autonomía teórica que lleva incluso a abrir la posibilidad de construir una “ciencia feminista”. Esto implicaría también una mayor independencia organizativa; la creación de departamentos, disciplinas, etcétera.23 Se podría pensar, como se ha dicho, que en las estrategias el feminismo anglosajón se manifiesta no sólo una mayor confianza y ambición intelectual sino sobre todo una voluntad más reivindicativa, pero en el discurso y en las estrategias que adoptan las feministas francesas, ya Michelle Perrot, “Escribir la historia de las mujeres...”, p. 71. Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat…”, p. 70-71.
22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 41
01/02/2017 06:20:29 p.m.
42
Isabel Morant
desde el siglo xviii, puede darse la misma voluntad de cambio; al poner en entredicho la falacia ilustrada del principio de universalidad las feministas francesas exigen que se cumpla la igualdad. Es decir que las leyes actúen para asegurar la presencia femenina en las instituciones y la paridad del saber. El eco del coloquio nos permite referirnos por último a la recepción de la historia de las mujeres. En el balance de Michelle Perrot y Arlette Farge se destaca la buena acogida de la Histoire des femmes, no sólo en Francia, por parte de los medios, sino también por el público lector. Se muestra particularmente el afecto de las mujeres, que se consideran reivindicadas por una obra que las comprende. En contraste, estas autoras señalan la frialdad de los colegas que, si bien podían saludar el éxito de la obra y felicitar por ello a sus responsables, en general no pasarían de aquí, en una actitud que manifestaba la indiferencia ante un objeto que no acaban de reconocer como propio. Podría decirse que, a pesar de los esfuerzos de las historiadoras por integrar la historia de las mujeres en la historia, los recelos —o los celos— permanecen y la distancia no se acorta, al menos al ritmo que cabría esperar. El conflicto sigue, pues, abierto. Historia de las mujeres en España y América Latina [La] historiografía naciente en América Latina que se pliega al objetivo central de ofrecer memoria e identidad a las incipientes naciones, y que por lo tanto no difiere en absoluto de los grandes dictados de la “historia científica” decimonónica, se consagra a la operación celebratoria de la potencia masculina y no encuentra razón eficiente para vislumbrar a los sujetos secundarios. Dora Barrancos, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana. Balance y perspectivas”, en Pilar PérezFuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, 2012
Al igual que había ocurrido en otros países, la construcción de la historia de las mujeres en España y en América Latina estuvo ligada al desarrollo del feminismo. Pero los tiempos no fueron los mismos. En España, la dictadura de Franco —que puso freno a la evolución social e intelectual del país— retrasaría la emergencia del feminismo, pero con la muerte del militar, en 1975, se iniciaría un proceso político de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 42
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
43
cambio, la llamada “transición democrática” que propiciaría la aparición del movimiento de mujeres. Éstas, sobre todo las jóvenes —muchas universitarias o profesionales— descubrían entonces su discriminación, la desigualdad, en relación con los hombres, impuesta por la educación, las costumbres o las leyes. Comprobarían, además, el desinterés de los nuevos partidos y sindicatos sobre la llamada cuestión de las mujeres, y las que militaban contra la dictadura fueron conscientes de su relegación en los órganos de dirección política. En consecuencia, se produjo un distanciamiento; las mujeres crearon sus propias organizaciones, círculos y plataformas, cuyos objetivos se fueron desplazando desde la denuncia general de la opresión y discriminación hacia la construcción de una agenda feminista que demandaba mayores derechos y libertades, así como la igualdad de derechos entre los sexos. No cabe duda de que las leyes demandadas por las mujeres —el divorcio o la igualdad de derechos en el matrimonio, la despenalización de los anticonceptivos, el derecho al aborto o la escuela mixta— aportaron un plus de modernidad y libertad a la nueva democracia española, pero no es menos cierto que la conjunción entre democracia y feminismo propició un mayor y más rápido avance en la condición de las mujeres, con altibajos según los gobiernos, y las feministas pudieron plantear sus propias exigencias y apoyarse en la política, particularmente con la izquierda en el poder. El feminismo trajo consigo un nuevo despertar intelectual. Las integrantes del movimiento querían saber y devoraban la literatura feminista que nos llegaba de fuera. Los libros, en su versión original o traducidos, circularon como no lo habían hecho antes. Recuerdo, por ejemplo, que El segundo sexo de Simone de Beauvoir, entre otros, llegó a España desde México. Este contexto permitiría que, como había ocurrido poco antes en Europa, la academia fuera interpelada: profesoras, estudiantes o profesionales feministas criticaban el sesgo de los estudios y reclamaban otro enfoque de la ciencia. Comenzaron entonces los encuentros, los seminarios y las primeras investigaciones. Las historiadoras que se afanaron en promover la “visibilidad” de las mujeres no eran ajenas a un clima político del momento en que la salida de la dictadura marcaba los objetos de estudio: el interés por el periodo contemporáneo, particularmente por la II República, aplastada por el fascismo, y por las mujeres que se habían destacado políticamente; las republicanas, comunistas, anarquistas y por las defensoras de los derechos de las mujeres.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 43
01/02/2017 06:20:29 p.m.
44
Isabel Morant
En América Latina la política también marcaría el desarrollo del feminismo. Así se pone de relieve en el relato de Dora Barrancos, en su análisis sobre la emergencia de los estudios feministas en los distintos países latinos, en que se valoran los estudios pioneros dedicados a las mujeres que participaron y tuvieron algún protagonismo en momentos álgidos de la política americana. Señala también que fueron trabajos amateurs, realizados por fuera de la academia, cuyos miembros —destaca— no veían el interés de fijarse en las mujeres, pero observa también que en los primeros estudios se reproducen los tópicos de la feminidad; la imagen de la mujer de todos los tiempos que permanecía fuertemente anclada en la mentalidad de historiadores y lectores. Así, las mujeres políticamente activas o intelectuales se representaban, e incluso se veneraban, como una singularidad, como la excepción que venía a confirmar la regla del sexo femenino, sometido a su destino natural, la maternidad, el cuidado físico y moral y la felicidad de las familias. Dedicadas a estos menesteres, las mujeres habrían estado básicamente ausentes en los espacios que interesan a la Historia con mayúsculas: el saber, la economía o la política. También en América Latina la política, que interrumpió el desarrollo social e intelectual de los países, puso trabas a la emergencia del feminismo. Como ha explicado la propia Barrancos, la dictadura en Argentina afectó significativamente la renovación de la historia, que había vivido un buen momento en contacto con la renovación historiográfica en Europa, representada por la escuela de Annales. En Chile la dictadura fue aún más devastadora: la muerte y el exilio de muchos intelectuales hizo retroceder el pensamiento varias décadas. Matiza, sin embargo, que el clima político no influyó del mismo modo en todos los países. En México, por ejemplo, la política no ahogó del mismo modo el desarrollo cultural del país, de forma que la producción intelectual se mantuvo, si bien con altibajos. El feminismo había tenido aquí, además, un desarrollo más temprano: los primeros movimientos de mujeres surgen con anterioridad a la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, que la onu convocó precisamente en México, en 1975. Este encuentro, según Barrancos, señala un punto de inflexión del movimiento y la emergencia de los primeros estudios en las universidades: la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México.24 Idem.
24
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 44
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
45
Pero el crecimiento generalizado y continuado de los estudios de historia de las mujeres en los centros académicos data de los años ochenta y se nota —las fechas no fueron muy diferentes en España— sobre todo a partir de mediados de esta década y en los noventa.25 Las feministas mirábamos entonces hacia afuera, hacia las producciones del feminismo internacional que nos llegaban desde Francia, Italia y del mundo anglosajón. En España, al menos en un primer momento, se destaca la influencia del feminismo francés y la historiografía próxima a la escuela de los Annales. Posteriormente se nota un mayor contacto con la producción inglesa, básicamente estadounidense, que comienza a circular a principios de los noventa gracias a los trabajos de Joan Scott: el primero de sus artículos, “El género, una categoría útil para la historia”, fue publicado en castellano en 1990 y después la “Historia de las mujeres” aparece en 1993. Pero un debate en profundidad sobre la obra de Joan Scott no se produjo sino hasta 2005, en un seminario organizado para tal efecto por la Asociación Española para la Investigación en Historia de las Mujeres.26 En América Latina, en cambio, se nota una influencia más temprana y generalizada del feminismo anglosajón.27 En los últimos años, sobre todo a partir de finales de los noventa, la categoría género se ha impuesto de manera generalizada en España, tanto en el mundo académico, como en el lenguaje de la política y de los medios. El abandono de la categoría “mujeres” ha producido también algunas reticencias procedentes del feminismo, que considera que la categoría “género” —en muchos casos se hace servir para dar legitimidad académica a los estudios— oscurece los objetivos políticos del feminismo. Ocurre, además, que muchas mujeres, que no están en la academia, se sienten excluidas de lo que consideran un lenguaje —una jerga— que las aleja de las estudiosas, cuyo objetivo político se les escapa.28 Pero en las universidades los estudios de las mujeres se denominan ahora de género, igual que en los estudios de historia, de forma que la denominación “historia de las mujeres” casi ha desparecido de los títulos de los 25 Ibid., p. 34-35; Mary Nash, Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984, p. 137-161. 26 Los resultados del encuentro pueden verse en Cristina Borderías (ed.), Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006. 27 Dora Barrancos, “Mujeres y género...”, p. 19-44. 28 Silvia Tubert (ed.), Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra, 2003; Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2008.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 45
01/02/2017 06:20:29 p.m.
46
Isabel Morant
cursos, y de los artículos y libros académicos, sustituida por “historia de género o de las relaciones de género o perspectiva de género”. La categoría género, en efecto, sirve para indicar una posición teórica o para marcar el carácter feminista de los estudios, pero su uso generalizado no siempre garantiza los enfoques de los trabajos. Así, escribe Joan Scott que en la mayor parte de los casos la categoría género se utiliza —impropiamente— de manera descriptiva: “El género es un tema nuevo, un nuevo departamento de investigación histórica pero no tiene el poder analítico para dirigir (ni cambiar) los paradigmas históricos existentes”.29 Estas observaciones nos inducen a reflexionar sobre los equívocos que se producen en el uso de este concepto: la palabra género, que proviene del inglés, no se traduce fácilmente al castellano o al francés y, por lo tanto, se entiende vagamente; preocupan también las falsas apariencias de los estudios que se dicen de género sin mayores implicaciones teóricas y, por último, los historiadores debemos de ser sensibles a los abusos de los estudios que se conforman con redundar la teoría sin dar oportunidad a la historia. Como advirtiera en su día Gisela Bok: “Al considerar el pasado sólo en función del presente o como un instrumento de éste, corremos el peligro de sucumbir al vicio profesional de muchos historiadores de evitar, de ese modo, la posibilidad de sostener un verdadero diálogo con el pasado”.30 Para la reflexión sobre estos problemas nuevos resulta muy estimulante la lectura de uno de los últimos libros de Genevieve Fraisse, que la autora titula, no sin intención: A côté du genre. Sexe et philosophie de l’égalité, publicado en 2010. Por otro lado, en los escritos de historia de las mujeres publicados en los últimos veinte años se pone de relieve la diversidad de los enfoques que ponen el acento en la historia social de las mujeres, las relaciones entre los sexos o el género. Ésta es una realidad que se percibe en las revistas especializadas o en las obras colectivas: en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, que se publica en España desde 1995, y también en los cuatro volúmenes de Historia de las mujeres en España y América Latina, que publicamos entre 2005 y 2006. Lo que se muestra en estos ejemplos es la convivencia de las categorías y los procedimientos, se diría incluso que el concepto mujeres domina sobre el de géne29 Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Janes S. Anaelang y Mary Nosh (eds.), Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfins el Magnánim, 1990, p. 52. 30 Gisela Bock, “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 58.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 46
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
47
ro y, del mismo modo, se percibe la mayor influencia de la historia social y cultural y un menor manejo de los presupuestos del giro lingüístico. La diversidad y la complejidad, incluso el debate, agrio en muchos casos, que hoy observamos son resultado de nuestra propia trayectoria intelectual; de las particularidades adoptadas por el feminismo o mejor por los feminismos en nuestros países y también del desarrollo de nuestra historiografía. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo podemos manejar el desconcierto aparente? Nos interesa mantener los aspectos que unen los estudios y también la diversidad y la complejidad que los caracteriza. El debate continúa en nuestros días. La historia de las mujeres: entre dos orillas La historia de las mujeres en España y América Latina es una obra que publicó la editorial Cátedra entre 2005 y 2006. Dirigida la obra por mí misma, la parte americana fue coordinada por Asunción Lavrin, Pilar Pérez Cantó, Gabriela Cano y Dora Barrancos. Sus cuatro volúmenes son sólo una parte de la producción acumulada en los últimos 25 años en los países de habla castellana (incluido Brasil), pero su contenido nos sirve de referencia para evaluar los estudios de historia de las mujeres; los temas y los enfoques privilegiados, así como sobre los resultados obtenidos, y las semejanzas y las diferencias de la historia de las mujeres, a uno y otro lado del Atlántico. En los cuatro volúmenes que componen la obra podemos señalar los estudios que, desde la perspectiva de la historia social de las mujeres, ponen el acento en el estudio de la agencia colectiva como en las estrategias individuales de los sujetos femeninos. Así, se estudian: las formas de trabajo o el papel que las mujeres desempeñaron en las economías familiares así como en el desarrollo económico de los países; en la sociabilidad femenina se destaca el papel en la familia, así como las relaciones con la religión o con la comunidad y la política. Desde un enfoque diferente, influido por los procedimientos de la nueva historia cultural, se estudian los discursos, las representaciones y, en general, las prácticas culturales que definen lo femenino y lo masculino, así como la posición —jerárquica— que se atribuye a los sexos. En la obra se refieren las acciones del poder masculino, pero no hemos buscado construir una historia victimista, sino que nos hemos preguntado también por el poder o por la influencia de las mujeres en determinados
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 47
01/02/2017 06:20:29 p.m.
48
Isabel Morant
espacios sociales o familiares, así como en los momentos en que se producen cambios en las relaciones. En este sentido se ha privilegiado el estudio de la palabra de las mujeres, de la voz femenina que no se descubre fácilmente y se ha de buscar en los silencios, en los pequeños gestos o en los textos inesperados que consienten, disienten o revolucionan las leyes u opiniones comunes que se refieren a ellas.31 Debemos señalar, por otro lado, los grandes temas, que se repiten en los distintos periodos cronológicos, y, sobre todo, los cambios que se producen en los momentos que consideramos clave en la historia de las mujeres en España y en los países de América Latina. Así, por ejemplo, resulta especialmente interesante y novedoso el estudio de las grandes civilizaciones de la América precolonial, un periodo sobre el que pesa la escasez y la dificultad de las fuentes, pero en el que se logra descubrir el papel social de las mujeres, el protagonismo e incluso el poder que ejercieron los personajes femeninos de las elites y, por otro lado, se avanza en la comprensión de los significados culturales de la feminidad. La incidencia de la religión en las vidas femeninas es, sin duda, uno de los temas mejor estudiados y representados. Los estudios analizan el pensamiento de la Iglesia católica sobre la feminidad y la masculinidad, así como su incidencia en las relaciones de los sexos, en el matrimonio y en la vida conyugal. Otros trabajos abren la puerta a la vida en los conventos, para asistir a las formas de la espiritualidad femenina o para enfrentarse con el poder carismático de algunas religiosas. Por otro lado, en los capítulos dedicados a las mujeres pertenecientes a las casas reales y a las aristócratas al servicio de la realeza, la política se descubre como un privilegio y campo de acción y de atracción para estas mujeres de las elites. Por último podemos destacar los estudios que se dedican a la relación de las mujeres con el mundo del saber y de la ciencia; las religiosas o laicas que estudian o que se presentan como autoras o que pretenden formar parte de las instituciones que representan o construyen los conocimientos.32 En los estudios dedicados al siglo xix cobra especial importancia la revisión de las revoluciones nacionales que dieron lugar a la construcción de las naciones modernas. En ellos se analizan los efectos de los cambios políticos en las vidas de las mujeres y se señalan los lími31 Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. i, Madrid, Cátedra, 2006, p. 7-16. 32 Isabel Morant, Historia de las mujeres..., v. i y ii.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 48
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
49
tes del liberalismo y de las democracias modernas. Se pone de relieve también la presencia y la participación de las mujeres en estos acontecimientos; pero los trabajos referentes a este periodo se refieren preferentemente a la construcción ideológica de la feminidad, la norma y la conducta moral, el matrimonio o la maternidad, señalando su penetración entre los hombres y las mujeres de las clases medias, intelectuales y políticos, de distintas tendencias. Sin embargo, como señalan las coordinadoras del volumen, hace falta seguir indagando sobre la emergencia de un pensamiento crítico y sobre la acción social y política de las mujeres de las clases medias y de los sectores urbanos más modernos, cuyas figuras han quedado oscurecidas por las potentes imágenes de las mujeres domésticas, del ángel del hogar que se representa como la única forma posible y deseable de identidad femenina.33 El siglo xx se señala como un periodo de grandes cambios en las vidas de las mujeres. Así se dice en la “Introducción” del volumen iv dedicado a este periodo cronológico: Si las primeras luces del siglo mostraron una tenue rendija que lo diferencia del constrictor siglo xix, sus momentos finales flanquearon notablemente la vida de las mujeres. Tal como cuentan las narrativas de este volumen, en todos los países latinoamericanos tuvieron lugar cambios de su condición revelados en los más diversos sistemas relacionales.
En efecto, los estudios que abordan la dinámica de la política y los movimientos sociales y culturales, que se producen, sobre todo, a partir de los años veinte, comprueban el cambio en las vidas de las mujeres, las cuales, ahora más que antes, ejercen como profesionales de la enseñanza, la medicina o el derecho, son pioneras en estos campos, pero ya no son únicas. Los nombres que conocemos han aumentado exponencialmente y sus figuras, representadas en los grabados que acompañan los textos que las describen, son sin duda más modernas. El cambio se nota en los vestidos y también las costumbres parecen más desenvueltas, pero, al mismo tiempo, se descubren las marcas de la feminidad en la moral social o en las relaciones familiares y en las instituciones que se resisten a darles paso. En este contexto se destaca el feminismo, y su historia se cuenta en estudios que abarcan desde los 33 Dora Barrancos y Gabriela Cano (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2005, p. 547-556.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 49
01/02/2017 06:20:30 p.m.
50
Isabel Morant
momentos iniciales del sufragismo, cuya debilidad es patente en estos países, hasta la emergencia del moderno movimiento de mujeres, en los años setenta. De este periodo se destaca tanto la particularidad de su nacimiento y desarrollo en los países latinos como sus conexiones con el feminismo internacional. Interesa particularmente el estudio del papel político que las mujeres han desempeñado en distintos frentes: en defensa de sus derechos, pero también contra las dictaduras, en favor de las revoluciones y en la construcción de las democracias modernas.34 El balance de la obra, que tomamos de Dora Barrancos, nos permite señalar los puntos débiles que se observan en las investigaciones que se han dedicado a la historia de las mujeres en España y América Latina. Esta autora indica el menor conocimiento que tenemos sobre las mujeres de las clases populares, en relación con lo que sabemos sobre las mujeres de las elites. Se destaca también el menor número de trabajos que se dedican al estudio de la familia; falta notable en España. El matrimonio y la familia, temas privilegiados desde la historia social renovada, aún no han sido suficientemente tratados desde la perspectiva de la historia de las mujeres. Si bien es cierto que se han estudiado la leyes y las costumbres matrimoniales o la composición de las familias, se ha indagado mucho menos sobre las relaciones de poder o sobre los cambios y el papel que tienen los sentimientos en las relaciones de las parejas. La sexualidad es también un tema poco tratado en nuestra obra. Por extraño que parezca, el tema no parece haber interesado particularmente a las feministas, al menos hasta fechas recientes, pero la cuestión parece haber sido retomada a impulso de los estudios de género. También es reciente el interés por masculinidad, de modo que, en la obra que venimos comentando, sólo se le dedica un capítulo en el volumen iii. Cabe esperar, sin embargo, que la progresiva pérdida de rigidez que notamos en la formulación del objeto de estudio trabaje a favor de que se amplíen los objetivos de unos estudios que interesen y comprendan también a los hombres.35 En otro orden de cosas, la construcción de la Historia de las mujeres en España y América Latina ha permitido estrechar las relaciones entre las dos orillas. Cabe recordar con agradecimiento el papel de las pioneras, en las figuras señeras de Reyna Pastor y Asunción Lavrin. Los Ibid., t. iv, p. 497-508. Isabel Morant, Historia de las mujeres...; “Historia de las mujeres...”
34 35
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 50
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Mujeres e historia
51
contactos se han ampliado y las personas que hemos diseñado y las que han escrito los distintos apartados de las obras —120 autoras y autores— conocemos mejor que antes la práctica y los resultados de la historia de las mujeres en los distintos países. Internet, que nos ayudó en la construcción de la obra, nos permite ahora continuar una comunicación intelectual que nos enriquece. En este sentido quiero referirme particularmente al Coloquio Internacional Mujeres e Historia: Diálogos entre España y América Latina, organizado por la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres (aeihm) celebrado en Bilbao, en noviembre de 2012, bajo la dirección de Pilar Pérez Fuentes y su equipo. El objetivo de este encuentro era “propiciar un espacio de encuentro entre las investigadoras de la historia de las mujeres y de género de España y América Latina que permitiese establecer un diálogo fructífero sobre el estado de los estudios y sus perspectivas de futuro”.36 Este acontecimiento permitió la reunión de las coordinadoras y de muchas de las historiadoras que habían contribuido a la escritura de la historia de las mujeres en España y América Latina. Y resultó un encuentro mágico: al explicar en público el proyecto que habíamos puesto en pie, pudimos valorar nuestra labor como historiadoras, pero también nos percibíamos como usuarias de una historia que nos concierne particularmente, porque los problemas que se plantean, así como los relatos de vida y los análisis que producen en los libros, se refieren particularmente a las mujeres, a las relacionales que mantenemos y a las formas de vida que estamos cambiando. Como se dice en el prólogo a la obra: El público al que se dirige nuestra historia es aquel que reconoce que las cuestiones desveladas por la historia de las mujeres constituye un saber nuevo y, quizás, más cercano sobre nosotros mismos, un saber relacionado con nuestras vidas y con las relaciones que mantenemos con los demás. Un público que sabe que la historia que aquí se cuenta puede servir para pensar la vida que vivimos.37
Un mes antes de este encuentro viajé a la ciudad de México para participar en el coloquio internacional Las mujeres en la Nueva España, 36 Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 7. 37 Isabel Morant, “Mujeres e historia. Los años de la experiencia”, en Virginia Maqueira (ed.), Democracia, feminismo y universidad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, p. 16.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 51
01/02/2017 06:20:30 p.m.
52
Isabel Morant
organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquel encuentro, celebrado ente el 22 y el 24 de octubre de 2012, una vez más se puso de relieve el carácter internacional de la historia de las mujeres, así como el interés que despierta, particularmente entre los estudiantes, que llenaron las salas del coloquio. Agradezco sinceramente a sus organizadores, Estela Roselló y Alberto Baena, la oportunidad que me dieron de presentar allí algunos de los episodios vividos en la construcción de la historia de las mujeres y también la posibilidad de ponerlos en forma escrita como una reflexión que nos lleve a conocernos y conocer mejor las preguntas y los enfoques que nos permitan seguir avanzando en las formas de hacer la historia de las mujeres. Fuentes concultadas Bibliografía Aresti, Nerea, Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo xx, Madrid, Cátedra, 2010. Barrancos, Dora, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana. Balance y perspectivas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 19-44. y Gabriela Cano (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina. t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2005, y iv. , Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iv, Del siglo xx a los umbrales del xxi, Madrid, Cátedra, 2005. Beauvoir, Simone de, Le deuxième sexe, 2 v., París, Gallimard, 1949. Bock, Gisela, “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 55-77. Bolufer, Mónica, e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 317-352. Borderías, Cristina (ed.), Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006. Burguera, Mónica, “La influencia de Joan Scott en la historia contemporánea de España: historia social, género y giro ‘lingüístico’”, en Cristina
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 52
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Mujeres e historia
53
Borderías (ed.), Joan Scott y las políticas de la Historia, Barcelona, Icaria, 2006, p. 179-212. Duby, Georges y Michelle Perrot, Femmes et histoire, 5 v., París, Plon, 1992 (edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993). Farge, Arlette, “Pratique et effets de l’histoire des femmes”, en Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, París, Rivages, 1984, p. 17-36. y Michelle Perrot, “Débat”, en Geirges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 67-80. Ferrante, Lucía et al. (eds.), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nelle storia delle donne, Turino, Rosenberg & Sellier, 1988. Fraisse, Geneviève, Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferencia de los sexos, trad. de Alicia H. Puleo, Madrid, Cátedra, 1991. , À côté du genre. Sexe et philosophie de l’égalité, París, Le Bord de l’Eau, 2010. Galster, Ingrid (ed.), Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. Le livre fondateur du féminisme moderne en situation, París, Honoré Champion, 2004. Morant, Isabel, “El sexo de la historia”, en Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995, p. 29-66. , “Mujeres e historia. Los años de la experiencia”, en Virginia Maqueira (ed.), Democracia, feminismo y universidad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, p. 215-225. , “La historia de las mujeres en Francia. Análisis comparativo”, en Ana Iriarte y Gloria A. Franco (eds.), Nuevas rutas para Clío, Barcelona, Icaria, 2009. (coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 v., Madrid, Cátedra, 2006. , “Histoire des femmes en Espagne et en Amérique Latine”, Genre et Histoire, Association Mnénosyrepour le Développement de l’Histoire des Femmes et du Genre, 2011, p. 20-32. , “Historia de las mujeres. El debate continúa”, Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, Universidad de Granada, 2013 (en prensa). Nash, Mary (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984. , “Nuevas dimensiones en la historia de la mujer”, en Mary Nash (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984, p. 9-50. Pérez-Fuentes, Pilar (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 53
01/02/2017 06:20:30 p.m.
54
Isabel Morant
Perrot, Michelle (ed.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, París, Rivages, 1984. , “Introduction”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, 5 v., París, Plon, 1992 (Edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993). , “Escribir la historia de las mujeres. La experiencia francesa”, Ayer, Madrid, n. 17, 1995, p. 67-84. Pomata, Giovanna, “Histoire des femmes, histoire de genre”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 25-37. Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang y Mary Nash (eds.), Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfons el Magnànim, 1990, p. 23-58. , “Historia de las mujeres”, en Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia, trad. de José Luis Gil Aristu, Madrid, Alianza, 1993, p. 83-99. , La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998. , Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. Sohn, Anne-Marie y Franóise Thélamon (coords.), L’Histoire sans les femmes est-elle possible ?, Perrin, 1998. Thébaud, Françoise, Écrire l’histoire des femmes, Lyon /Ecole Normale Supérieure de Lyon Editions, 1998. , “Género e historia en Francia: los usos de un término y de una categoría de análisis”, en G. Gómez-Ferrer, y G. Nielfa, (coords.), Mujeres, hombres, historia, Madrid, Cuadernos de Historia Contemporánea, 2006, v. 28, p. 41-56. Tubert, Silvia (ed.), Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra, 2003. Valcárcel, Amelia, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2008. Dauphin, Cécile et al., “Culture et pouvoir des femmes. Essai d’historiographie”, Annales, marzo-abril de 1986, p. 271-293. (Edición en castellano: Farge, Arlette, «La historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres. Ensayo de historiografía”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 79-102. Dufrancatel, Christiane et al., L’histoire sans qualités, París, Galilée, 1979.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 54
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Javier Sanchiz “El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres” p. 55-88
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
El Condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres Javier Sanchiz Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas En la literatura, la documentación de archivo, incluso en el imaginario colectivo, no es extraño encontrar referencias a “la médica”, “la boticaria”, para referirse a la mujer de cada uno de dichos profesionales. Muchos años tardarían las mujeres en acceder de pleno derecho al ejercicio de una profesión liberal, como las mencionadas. Hay otros oficios (considerados manuales), como el del molino y la panadería, que fueron ejercidos desde antaño por las mujeres; a veces de manera independiente al trabajo que ejercía el cónyuge, otras como parte del quehacer cotidiano de la sociedad conyugal. Como parte de ese quehacer en la sociedad conyugal —a veces traducido en una incipiente empresa—, encajarían los numerosos casos de mujeres que encontramos en la ciudad de México dedicadas al mundo de la imprenta: la viuda de Juan Pablos, la viuda de Calderón, la viuda de M. Fernández y la viuda de José Bernardo de Hogal. La in eludible referencia a la figura del marido es propia del concepto de que la mujer estaba por lo general condicionada por la presencia de la figura masculina en su vida. Sin ahondar en ello, pues requeriría muchos y muy variados matices, recordemos la figura del padre o tutor, hasta que tomaba estado, o el marido, a quien una vez casada debía solicitar licencia para actuar. El fenómeno de asimilación de nomenclatura profesional referido también alcanzó a los empleos honoríficos en la sociedad del Antiguo Régimen. Tal pareciera que la sociedad conyugal permitía este tipo de extensiones. En la bibliografía sobre el virreinato es lugar común encontrar referencias a las virreinas, que jamás obtuvieron nombramiento para ejercer como tales. En el imaginario colectivo mexicano está asimismo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 55
21/02/2017 11:36:34 a.m.
56
Javier Sanchiz
la figura de la corregidora, así llamada por el simple hecho de haberse casado con un corregidor. Hay tres ámbitos dentro del mundo de las dignidades en donde la mujer sí tuvo pleno derecho jurídico a la intitulación: el primero de ellos, en el de la Corona, donde encontramos solamente un caso de reina titular en el periodo que abarca la historia virreinal, con la reina Juana, que compartió la titularidad con su hijo, Carlos I. El resto fueron consortes —con la salvedad de Mariana de Austria, habilitada para ejercer el gobierno bajo la minoría de edad de Carlos II, con el calificativo de “reina regente” de 1665 a 1675. La llegada de los Borbones, y el haberse adoptado la Ley Sálica en tiempos de Felipe V (por auto acordado de 1713), asestaría un rudo golpe a lo anterior, derogando las reglas sucesorias de las Partidas y anteponiendo el derecho de todos los varones del linaje real a heredar el trono frente al derecho de las mujeres. Junto al ejercicio de la monarquía, hay otro ámbito en donde las mujeres llegaron a ser titulares de oficios honoríficos concedidos a varones, tales como regidurías en ayuntamientos y cancillerías en Audiencias, y fue posible cuando dichos oficios fueron vinculados a unos bienes y la mujer los recibió por vía de herencia. En el mismo sentido entrarían dignidades de origen militar como las de Adelantada y Mariscala. El tercer espacio sobre el que me detendré es el referido a los títulos nobiliarios —de duque, marqués, conde, vizconde o barón—, donde a las consortes de los titulares se las denominó, duquesa, marquesa, condesa, vizcondesa o baronesa. Es probable que el origen de ello se encuentre en los postulados que establecían las leyes de las Partidas donde al hablar de los cónyuges se marcaba que participaban de una misma suerte.1 También en las Partidas encontramos la regulación de la sucesión de la Corona —hasta la llegada de los Borbones—, de la cual se asimiló cómo sería el mecanismo de sucesión en los empleos honoríficos vinculados y en los títulos nobiliarios. A dicho cuerpo jurídico se sumaría posteriormente lo legislado en las Leyes de Toro. Tanto en el origen de la monarquía como en los empleos honoríficos o los títulos nobiliarios, el primero que los detentaría fue siempre un hombre. Al respecto llama poderosamente la atención un caso novohispano, en donde tras haberse concedido el marquesado del Valle de Oaxaca a favor de Hernán Cortés, dos de los siguientes títulos 1 Gregorio López, Las Siete Partidas del muy noble rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Compañía General de Impresores y Libreros del Reino, 1844, Partida 4, Ley 1, título 2.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 56
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
57
nobiliarios creados en el siglo xvii por Felipe III tuvieron como beneficiarias a dos mujeres. Ambas situaciones son casos raros, y casi podemos decir que aislados en la forma de concesión de este tipo de dignidades. Lo anómalo de la situación provocó que se elaboraran, junto a las cartas de merced de ellas, otras paralelas para uno de sus hijos. No en balde el peso histórico de ser un espacio creado para los varones seguía presente. La primera de las cartas mencionadas fue concedida a María de Velasco Ircio y Mendoza, como condesa de Santiago de Calimaya, el 6 de diciembre de 1616.2 La segunda fue otorgada a Marina Vázquez de Coronado y Estrada, como marquesa de Villamayor de las Ibernias, el 27 de mayo de 1627.3 En ellas no obstante se recogían los méritos de las figuras varoniles del linaje. A María de Velasco se la ensalzaba por ser esposa de Hernán Gutiérrez Altamirano y sobre todo por ser hija de Luis de Velasco. En el caso de doña Marina principalmente se reconocían los servicios prestados por su padre, que había sido gobernador de Nueva Galicia. En ambos casos los padres llevaban décadas ya fallecidos, pero el peso de los ancestros no dejaba de estar presente. No había, por tanto, un reconocimiento explícito a la figura sobresaliente de la mujer. De doña Marina sabemos que fue célebre en su tiempo no sólo por su belleza, asunto que la llevó a ser cortejada por el II marqués del Valle de Oaxaca. Según Suárez de Peralta, era la señora con quien Martín Cortés “traya requiebro y servía”, por lo que al “sacar un día un lienzo de narices de las calzas hayó un papel en ellas que decía en él esta letra: Por Marina, soy testigo, / que ganó esta tierra un buen hombre / y otra por este nombre / la perderá quien yo digo”.4 Doña Marina fue señora de vasta cultura; hablaba y escribía el latín perfectamente y tenía grandes pláticas con los teólogos más ilustres sobre temas bíblicos y de exégesis. Fray Alonso Franco dice de ella que fue una “de las insignes mujeres que ha producido la ciudad de México, [...] resplandeció en ella toda virtud, junto con gravedad humilde y señorío con llaneza y apacibilidad [...] dióle Dios muchos años de vida 2 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México. Volumen I, Casa de Austria, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008, p. 187. 3 Ibid., p. 285. 4 Juan Suárez de Peralta, Noticias históricas de la Nueva España publicadas por Justo Zaragoza, Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1878, p. 200.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 57
21/02/2017 11:36:35 a.m.
58
Javier Sanchiz
y vio en sí y en su casa grandes altibajos de fortuna y siempre una en lo próspero y en lo adverso”.5 Estas pequeñas notas aisladas sobre ella, y el hecho de no haber localizado mucho más, nos hablan también de una ausencia de estudios biográficos sobre mujeres que llegaron a ocupar un lugar destacado en su momento. Dentro de la historia de cada uno de los títulos nobiliarios la figura de la mujer era primordial, desde numerosos puntos de vista. Desde el biológico y reproductivo, ya que sin mujer no había posibilidad de sucesión; hasta el económico, toda vez que gran parte del éxito económico del cónyuge dependía de la dote o las herencias que aportaba la mujer al matrimonio, y el social a través de una larga red de parentescos consanguíneos y de afinidad que fortalecían el discurrir del esposo y de los hijos; o el administrativo ya que son ellas preferentemente las elegidas —si sobreviven al cónyuge— para ser tutoras de la descendencia en su minoría de edad o albaceas para ejecutar la última voluntad del esposo. La importancia de la mujer novohispana ha quedado patente en algunos estudios en los que he participado, también como hilo conductor de negocios y casas comerciales a través de las generaciones.6 Un hilo conductor que a la vez nos reportaba la necesaria incursión en su pasado familiar. No en balde la sociedad virreinal, sobre todo durante los dos primeros siglos de vida, pero incluso extensible a los siglos xviii y xix, está condicionada por las calidades y méritos de los antepasados. Descender de conquistadores y primeros pobladores del territorio, permitía a los sujetos acceder con mayor facilidad a un lugar de preferencia en la sociedad traducible en encomiendas, puestos de gobierno, e incluso dignidades nobiliarias. Poder demostrar la existencia de méritos en los antepasados y calidades como las de nobleza y limpieza de sangre facilitaba el acceso a colegios universitarios. También situaciones contrarias, como la de descender notoriamente de judeo-conversos o penitenciados por el Santo Oficio traía consecuencias traducibles en la exclusión. No es por ello extraño que en la elección de la pareja aquellos individuos que trazaban estratégicamente una carrera de prestigio tuvie5 Fray Alonso Franco, Segunda parte de la Historia de la Provincia de Santiago de México, México, Imprenta del Museo Nacional, 1900, p. 500. 6 Javier Sanchiz Ruiz, “Francisco Gil y el comercio veracruzano. Una historia de relevos mercantiles generacionales a través de las mujeres”, en Janet Long Towell y Amalia Attolini Lecón (coords.), Caminos y mercados de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, p. 517-549.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 58
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
59
ran especial cuidado en las calidades sociales de la mujer. No en vano, si sus hijos querían ingresar a alguna de las órdenes militares como las de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa o San Juan de Jerusalén, tendrían que demostrar la calidad de nobleza de las líneas maternas. Analizar el devenir de las mujeres dentro de los títulos nobiliarios en el virreinato de la Nueva España, no es tarea sencilla, si tenemos en cuenta que hubo más de 150 títulos nobiliarios presentes en el virreinato, número que habría que multiplicar por las generaciones que lo detentaron. Por ello, en el presente artículo, y como un ejercicio de sistematización de datos biográficos, me detendré en las historias de vida de las nobles tituladas que, bien como consorte o como titular plena, formaron parte de uno de los títulos más significativos en el imaginario colectivo de la ciudad de México: el condado del Valle de Orizaba, que entre otras pervivencias dieron nombre a una de las calles del centro histórico de esta ciudad conocido como el Callejón de la Condesa. También abordaré sus ascendencias, aspecto que trataré de hilvanar con algunas cuestiones documentales relativas al ciclo de la vida. El condado del Valle de Orizaba7 En 1627, por despacho del rey Felipe IV, se creaba el título de conde del Valle de Orizaba a favor de Rodrigo de Vivero y Aberrucia,8 famoso por haber naufragado en uno de sus viajes a Filipinas y haber llegado sano al Japón, en donde su actuación permitió que años después se consolidaran las relaciones diplomáticas entre España y aquel país. Hombre también famoso por haber sido un redomado revoltoso y funcionario incómodo para la Corona, que al concederle el título negoció con él para que abandonara el gobierno de la Audiencia de Panamá.9 Al momento de obtener la preciada carta era casado. Lo había hecho en 1591 en la ciudad de México10 con Leonor de Luna y de Ircio, a 7 Para una completa secuencia de titulares del condado del Valle de Orizaba, extensión del grupo familiar, etcétera, véase el capítulo correspondiente en mi libro Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 25-94. El presente trabajo tiene como antecedente la obra mencionada y su contenido se adecuó al objetivo del coloquio internacional Las Mujeres en la Nueva España. 8 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229. 9 agi, Panamá, 1, n. 365. 10 La fecha fue deducida de documentación coetánea. No se encuentra, sin embargo, la partida de matrimonio en los libros sacramentales de dicho año en la ciudad de México.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 59
21/02/2017 11:36:35 a.m.
60
Javier Sanchiz
quien las fuentes presentan también con los nombres de Leonor de Ircio y Mendoza, Leonor de Mendoza e Ircio, nacida en la ciudad de México. Ambos contrayentes eran criollos. Doña Leonor procedía de una de las familias más encumbradas de la sociedad novohispana del siglo xvi; su padre Carlos de Luna y Arellano, criollo nacido en México, detentaba la dignidad nobiliaria de mariscal de Castilla y era en España señor jurisdiccional de las villas de Ciria y Borovia,11 quien había conseguido una relevante posición social y económica a través de su desempeño como encomendero y en el ejercicio del comercio, mismo que compaginó con importantes cargos en gobiernos municipales como los de Antequera y Puebla de los Ángeles; su madre, Leonor de Ircio y Mendoza, era cuñada del virrey Luis de Velasco, y había vivido en otros tiempos una historia un tanto escandalosa para la época, pues su madre, según escribió al rey en abril de 1569, “le fue quitada a viva fuerza para que se casara con don Carlos”.12 El hecho nos remite fundamentalmente a los conflictos sociales que podía provocar la “libre voluntad” en el matrimonio, y que éste estaba sujeto por lo general a la conveniencia familiar en un determinado momento, y por ello la política matrimonial se orientaba en función de las necesidades y querencias del clan. No se nos olvide que, ante todo, el continuismo social y económico era fundamental. En este breve análisis de los antecedentes de doña Leonor hay que tener presente que era nieta de María de Mendoza, medio hermana del virrey Antonio de Mendoza, y que la familia Ircio fue el vehículo social en el que se fusionaron dos de los grupos políticos antagónicos de su momento, los Mendoza y los Velasco. La que sería futura condesa consorte del Valle de Orizaba había llevado al matrimonio una dote estimada en 30 000 pesos de oro común —1 000 de ellos en unas casas y tienda en la calle de la Celada de México, 6 003 pesos en reales, 3 000 en juros, 10 000 más en censos impuestos en las haciendas de García de Albornoz y 10 000 pesos más en concepto de las arras que el marido le ofreció al momento de celebrarse el ma11 Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902, p. 101. 12 Confrontar con Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, México, Antigua Librería Robredo de J. Porrúa e hijos, 1940, v. x, p. 292-308. doc. 620: “Carta al rey de doña María de Mendoza, viuda de Martín de Ircio, haciendo extensa relación de los agravios que les inferían el virrey, oidores y otras justicias de México, con motivo de los pleitos que le promovían sus yernos D. Luis de Velasco y D. Carlos de Arellano”, México, 7 de abril de 1569.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 60
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
61
trimonio—.13 El monto de la dote es relativamente alto para la época, sirva como ejemplo la cantidad de 4 000 pesos en que fue dotada la madre de la condesa consorte de Miravalle, o la de esta misma que alcanzó los 9 904 pesos.14 Si bien no se conocen muchos datos de Leonor de Ircio sobre su paso en la vida, aparte de la de ser hija, esposa y madre, debe haber tenido una relevancia social destacada, pues el 16 de noviembre de 1610 recibió en su ingenio de Orizaba la visita del ilustrísimo señor Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Puebla-Tlaxcala.15 Hay constancia de que testó en Tecamachalco el 30 de junio de 1642 ante el mismo escribano Francisco Miguel Ferrera, sin embargo su defunción no ha podido ser localizada por la pérdida de los libros parroquiales de españoles de dicho lugar. Doña Leonor sólo tuvo un hijo varón. Asunto que nos remite a la fragilidad de muchas de las casas nobles, donde la falta de descendencia “legítima” ponía en grave peligro la continuación del linaje. Fue este hijo Luis de Vivero e Ircio de Mendoza, quien en 1636 sucedería como II conde del Valle de Orizaba. En la siguiente generación no hubo quien pudiera usar el título de condesa del Valle de Orizaba, pues las esposas del futuro conde fallecieron antes de que él detentara el título. Y hablo en plural pues don Luis, el segundo conde, contraería matrimonio en dos ocasiones. Cabe tener presente que en ambas ocasiones lo hizo siendo solamente “sucesor” en el condado. El primer matrimonio lo realizó en Tulancingo,16 el 19 de marzo de 1613, con la criolla Graciana Suárez de Peredo y Acuña —también nombrada Graciana de Acuña y Jasso—, nacida entre 1600 y 1602. Llama la atención que para la celebración de este enlace precediera la realización de capitulaciones matrimoniales en la ciudad de México, ante el escribano Antonio Gómez.17
José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 30. Javier Sanchiz Ruiz, “La dote entre la nobleza novohispana”, en Nora Siegrist y Edda O. Zamudio (coords.), Dote matrimonial y redes de poder en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes, 2006, p. 176. 15 Memoriales, publicados en Anales del Museo Nacional, 5a. época, t. i, p. 252; Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995, p. 33-34. 16 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229. 17 Aguirre dice haber capitulado en Orizaba el 23 de febrero de 1613. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 36. 13 14
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 61
21/02/2017 11:36:35 a.m.
62
Javier Sanchiz
Si bien al estudiar los documentos notariales generados por el matrimonio solemos encontrarnos con cartas de promesa de dote, y a veces la carta de pago de la misma, en las familias nobles no es extraño encontrar ese documento de capitulaciones mencionado, mucho más complejo, en donde quedaban fijadas las consecuencias económicas que un enlace reportaba y que nos habla de intensas negociaciones por parte de los progenitores. Asunto no por demás trivial, si tenemos en cuenta que doña Graciana aportaba a la sociedad conyugal en concepto de dote la cantidad de 100 000 pesos. Las capitulaciones matrimoniales dejaban bien claro que todo estaba “atado y bien atado”; por ello, jurídicamente se consideraban desde entonces casados por palabras de futuro, frente a la ceremonia de la boda en donde el matrimonio quedaba instituido por “palabras de presente”. Cuatro años después de estar casada, doña Graciana se convirtió en la primera poseedora del mayorazgo de Suárez de Peredo, que instituyeran sus padres a su favor.18 Asunto, por otro lado, nada trivial en la historia del condado, pues implicó, la imposición del apellido de “Suárez de Peredo” y el uso de las armas de la familia. A partir de entonces, con la esposa de Luis de Vivero, y a pesar de no haber sido condesa consorte, se dio un vuelco a la historia del condado. Desde ella, todos los descendientes pasaron a apellidarse como ella. O al menos, cada vez que aparecían en un documento relacionado al mayorazgo de Suárez de Peredo, debían aparecer con dichos apellidos (véase figura 1). Como resultado de las capitulaciones matrimoniales, los bienes que aportó doña Graciana quedaron vinculados al título nobiliario. Además de numerosas tierras de labor y estancias de ganado sitas en los valles de Tepeapulco y Macatepec, con una extensión superficial de 741 kilómetros cuadrados en pastos y tierras de pan llevar y otras propiedades en Tulancingo, se encontraban unas casas principales “con sus altos y bajos y todo lo a ella anexo y perteneciente y la plaza que es de la misma casa” que su padre había comprado de Hernando de Ávila y asimismo “la casita pequeña que se va labrando en el callejón pegada a esta casa y asimismo la que está a su lado en el mesmo callejón que hube y compre de doña Catalina Pérez”.19
agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 136. rah, Madrid, Colección Salazar y Castro, ref. M-9, f. 236.
18 19
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 62
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
63
Figura 1. Escudo de armas del condado del Valle de Orizaba, tras la incorporación de los bienes vinculados de los Suárez de Peredo. agn, Universidad, v. 286, f. 560
Sobra decir que las casas a las que se referían las capitulaciones, son en las que posteriormente se construyera la “famosa Casa de los Azulejos”. Y el callejón mencionado que se conocía como Callejón de los Dolores, fuese después llamado Callejón de la Condesa. No obstante respecto a este último punto, no puede referirse el callejón a doña Graciana, pues ella, como vimos, ni siquiera fue condesa consorte. Otro asunto importante en la época era la prosapia familiar genealógica que aportaba Graciana a la descendencia y que nos remitía a numerosos conquistadores y primeros pobladores del territorio. Una de sus bisabuelas, incluso había sido cuñada de Hernán Cortés (véase figura 2).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 63
21/02/2017 11:36:35 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 64
Diego López Peredo
Constanza Suárez Marcalda
8
9
Diego Yanguas Pangua
Luisa Bazán Pulgar
10
11
Juan Suárez Peredo
María Nájera Yanguas
4
11
Luis Acuña
Ana Martínez de Arellano
12
Juan Jasso
Isabel Payo Patiño
13 14 15
Pedro Acuña
Graciana Jasso
6
7
Diego Suárez de Peredo Aguilera
María Acuña Jasso
2
3
Graciana Suárez de Peredo Acuña-Jasso, 1600-1622
Figura 2. Árbol de ascendencia de Graciana Suárez de Peredo (elaboración propia) 21/02/2017 11:36:35 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
65
Después de sólo nueve años de matrimonio doña Graciana falleció en Tulancingo dejando de su matrimonio cinco hijos. El segundo conde volvió a casar en 1631 con su pariente en tercer grado de consanguinidad, Catalina Pellicer Aberrucia.20 El matrimonio entre consanguíneos fue una práctica social, bastante frecuente, no sólo entre los grupos nobles. Un ejemplo de ello nos lo ofrecen las inscripciones de los libros de matrimonio en el noroeste novohispano o la zona de Nueva Galicia, como consecuencia de la ausencia de pretendientes con similares características socio-raciales. En otros espacios, como las urbes y sobre todo entre las clases privilegiadas, hay que leer en ellas la práctica que tendía a disminuir la posibilidad de disgregación de los bienes, situación que solía ocurrir al sacar los bienes de la familia con motivo de la boda de las hijas. La consanguinidad normalmente acarreaba el pago de fuertes cantidades de dinero para conseguir la dispensa eclesiástica. En este caso la consanguinidad parece haber sido una estrategia trazada por los padres de doña Catalina, quienes disfrutaban del mayorazgo fundado en 1574 por Miguel Rodríguez de Acevedo y su mujer, Catalina Pellicer de Aberruza. En el libro de amonestaciones del Sagrario de México, existe referencia del trámite hecho ante el Vaticano para conseguir la dispensa.21 Si atendemos a la inscripción de las amonestaciones, Luis de Vivero aparece como vizconde del Valle de San Miguel, anotación sobre la que cabe hacer una aclaración (véase figura 3). Administrativamente, antes de crearse un título nobiliario de conde, marqués, etcétera, solía crearse el título de vizconde, lo que permitía a la Corona, entre otras cosas, cobrar varias veces por la merced otorgada. Este título nobiliario de vizconde quedaba suprimido y cancelado cuando se concedía el siguiente. A pesar de ello, en la historia de Nueva España vemos usar a los nobles titulados tanto el válido como el suprimido, para dar más ínfulas al honor accedido. No ocurrió así cuando se creó el condado del Valle de Orizaba. La carta de creación no canceló la del vizcondado de San Miguel, por lo agn, Indiferente Virreinal, Matrimonios, caja 5727, exp. 90. Sobre estas dispensas, Benedetta Albani ha venido trabajando en los últimos años una muestra de sus aportaciones. Véase Benedetta Albani, “La concesión de dispensas matrimoniales en la Nueva España, materia ardua y de mucho peso”, ponencia presentada en el Colloque International Nouveaux Chrétiens, nouvelles Chrétientés dans les Amériques (16e-19e siècle), París, 8-10 de abril de 2010. 20 21
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 65
21/02/2017 11:36:35 a.m.
66
Javier Sanchiz
Figura 3. Amonestaciones de Catalina Pellicer de Aberruza. Parroquia del Sagrario de la Ciudad de México, Libro de Amonestaciones
cual los condes usaron en un principio de forma legal ambos títulos. Sin embargo, sólo pagaron impuestos por el de Orizaba, de forma que pasada una generación estuvieron usurpando el de San Miguel.22 De manera consuetudinaria, el heredero del condado, adquirida la mayoría de edad, usaba socialmente el título de vizconde para destacar. El apunte del libro parroquial recoge la mezcla de Valle, San Miguel, vizconde, con poca precisión. Si bien doña Catalina no fue condesa, sólo vizcondesa, la documentación conservada sobre ella, elaborada posteriormente a su fallecimiento y relativa a la fundación de una capellanía, nos la mencionan como “condesa del Valle”. De ella sabemos que nació en la ciudad de México y fue bautizada en el Sagrario el 19 de marzo de 1608.23 Falleció antes que su marido, y otorgó testamento el 13 de abril de 1633 ante el notario Pedro Santillán, dejando por heredera de sus bienes a su tía Leonor de Acevedo, por cuanto no tuvo descendencia,24 consiguiendo con ello que los bienes aportados a su matrimonio y el destino del mayorazgo regresaran al linaje de los Rodríguez de Acevedo. El segundo conde, no obstante, sí había conseguido descendencia de sus nupcias con Graciana. Por tanto en ella fincaría la sucesión al condado. Cinco hijos. Dos de ellos varones y tres mujeres. El mayor, José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 15. Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles (1606-1611), f. 106. 24 agncm, Notario 627, l. de 1633, f. 103-106. 22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 66
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
67
Nicolás, sobre el que continuaremos; el menor Rodrigo, que casó pero no tuvo descendencia, y de las mujeres conviene tener presente a la mayor de ellas, llamada María de San Diego Vivero y Suárez de Peredo, dado que regresaremos sobre su vida y circunstancias. Nicolás accedió al condado como tercer conde del Valle de Orizaba, al fallecer su padre en 1643,25 y celebró su matrimonio tres años después. Por vez primera, socialmente y por matrimonio, una novohispana se convertía en condesa del Valle de Orizaba. Nuestra protagonista fue Juana Urrutia de Vergara y Bastida Bonilla, nacida en la ciudad de México y bautizada en el Sagrario el 28 de mayo de 1633.26 El calibre de la consorte no puede ser apreciado suficientemente sin mencionar quién era su padre. Fue éste Antonio Urrutia de Vergara y García de Espinaredos. Andaluz, avecindado en Nueva España desde el primer tercio del siglo xvii, y quien acumuló, entre otros, los empleos y grados militares de juez repartidor (1627), alcalde mayor de Tacuba (1638), alférez, capitán de infantería, sargento mayor, maestre de Campo (1643) y correo mayor (1651).27 Hasta aquí una simple carrera de méritos y logros, pero Urrutia de Vergara fue mucho más que eso y su protagonismo en la vida del virreinato todavía espera un profundo estudio. Fue privado (¿) del virrey marqués de Cerralbo, y sus grandes diferencias con el tesorero, Francisco de la Torre, lo llevarían a la cárcel, de donde consiguió escapar.28 El virrey, obispo Palafox y Mendoza (1642), lo declaró culpable de sedición y le impuso una multa simbólica de 2 000 ducados y la condena de ser deportado de la Nueva España, pero, tras manejar sus influencias, no se cumplió la sentencia. El virrey duque de Alburquerque lo llamó “el comerciante más grande de las Indias” tanto por sus dotes personales como por su enorme fortuna.29 En 1655 prestó a la Corona 60 000 pesos; en 1659 obtuvo el remate del monopolio de los naipes en la Nueva España, y agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 136, exp. 2, f. 53 y v. 218. Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles (1 de octubre de 1629-26 de oc tubre de 1634), f. 271. 27 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, n. 97, p. 197. 28 Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, p. 201-202 y 208. 29 Confróntese con Virgilio Fernández Bulete, “El poder del dinero en el México del siglo xvii. El financiero D. Antonio Urrutia Vergara”, en Antonio Gutiérrez Escudero y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre América, siglos xvi-xx, Sevilla, Asociación Española de Americanistas, 2005, p. 653-672. 25 26
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 67
21/02/2017 11:36:36 a.m.
68
Javier Sanchiz
entregó para ello 810 000 pesos. Entre sus muestras de fidelidad a la Corona dio como donativo por el nacimiento del príncipe Carlos José 1 000 000 de pesos. El virrey conde de Baños lo desterró nuevamente de la ciudad de México en 1663, cuando Urrutia de Vergara se pasó al bando en el que se encontraban el arzobispo Diego Osorio de Escobar y los criollos que se hallaban en conflicto con el virrey,30 pero un año después, al sustituir el arzobispo al virrey en el cargo, el destierro quedó insubsistente. Además de fundar tres mayorazgos, al fallecer Antonio Urrutia de Vergara dejó un caudal que excedía los 2 000 000 de pesos. Con esos antecedentes de fortuna familiar y de importancia política de la familia, no es extraño que la futura condesa del Valle de Orizaba fuera objeto de una nueva estrategia, tanto paterna como del novio, y al igual que en la generación anterior se realizaron capitulaciones matrimoniales celebradas en México el 15 de septiembre de 1646 ante Juan de Sariñana.31 La condesa consorte aportó al matrimonio 300 000 pesos, más las haciendas de San Antonio y San Nicolás en jurisdicción de Tepeaca, las cuales, por cláusulas de la capitulación, quedaron vinculadas al mayorazgo de Suárez de Peredo. Juana Urrutia de Vergara fue, desde 1686 “condesa viuda de”, nomenclatura que es la correcta para su designación una vez fallecido el titular. No obstante, desde muchos años antes parece haber tenido una actuación destacada e importante que nos habla de una gran capacidad de gestión. Así, en 1679 presentó los recibos de la testamentaría de Juan de Chavarría Valera del que había sido albacea su esposo.32 Doña Juana falleció en su casa de la calle de San Francisco de la ciudad de México (Sagrario) el 26 de abril de 1701.33 Testó cuatro días antes ante Juan Leonardo de Sevilla y dejó por heredero de su fortuna al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue enterrada. Sobra con ello decir que no dejó descendencia, situación que años antes, a la muerte del conde, provocó una crisis sucesoria, que se tradujo en dos pleitos paralelos. El primero de ellos por la posesión de los bienes, relativos al condado del Valle de Orizaba y mayorazgo de Vive Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales..., p. 265. rah, Madrid, Colección Salazar y Castro, ref. M-9, f. 236. 32 agn, Bienes Nacionales, v. 64, exp. 14, y v. 913, exp. 107. 33 Antonio de Robles, Diario de sucesos notables, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1853, p. 32. 30 31
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 68
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
69
ro. El otro fue el tocante a la posesión del mayorazgo de Suárez de Peredo. La Compañía de Jesús trató de constituirse como beneficiaria de este segundo mayorazgo, oponiéndose a ello el sobrino del tercer conde, Nicolás Diego de Vivero —hijo natural de María de San Diego—, quien conseguiría sentencia de la Real Audiencia a su favor el 20 de abril de 1690; aunque la Compañía de Jesús se inconformó poco después, se ratificó el mandamiento de posesión a don Nicolás el 2 de mayo de dicho año.34 En lo que respecta al condado del Valle de Orizaba, Luis Serrano y Vivero siguió pleito ante la Real Audiencia con la condesa viuda del Valle de Orizaba, Juana Urrutia de Vergara, quien durante cuatro años rehusó entregar escrituras, testimonios y propiedades vinculadas en el condado, alegando sus derechos prioritarios por haberse utilizado su dote de más de 300 000 pesos, en los menesteres del ingenio, en el mantenimiento y compostura de la Casa de los Azulejos y en otros muchos menesteres.35 Luis Serrano obtuvo sentencia a su favor el año de fecha 29 de agosto de 1686 y entró en la posesión del mayorazgo de Vivero por auto de Pedro de Escalante y Mendoza, alcalde ordinario de la ciudad de México. No obstante, el auto anterior asumió el título y los bienes vinculados hasta 1690, compartiendo con la viuda del III conde el rol de la cobranza en el Valle de Orizaba.36 En vida de la condesa viuda hubo dos condes más del Valle de Orizaba: José Serrano y Vivero y su hermano, el mencionado Luis de Serrano y Vivero, quienes permanecieron sin casar, por lo cual no hubo condesas consortes ni sucesión. Acabada aquella línea de descendencia, recayeron los derechos al título en la línea de la hija mujer que tuvo, Graciana Suárez de Peredo, y a quien ya mencioné, llamada María de San Diego Vivero y Peredo, la cual había nacido en 1616 y quien en 1646 contrajo matrimonio —previa escritura de dote en Tlaxcala en 1646 por 12 000 pesos de oro común— con Diego de Ulloa Pereyra y Bazán, gobernador de Tlaxcala,37 del que no tuvo descendencia.
José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 37-38. Ibid., p. 38. 36 Idem. 37 Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1995, p. 279. 34
35
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 69
21/02/2017 11:36:36 a.m.
70
Javier Sanchiz
Pareciera que al no haber sucesión había que buscar nuevas líneas de sucesión, pero he aquí que doña María, antes de casar, tuvo una relación amorosa y secreta —muy amorosa debe haber sido ya que produjo tres hijos, y poco secreta para un espacio tan reducido como Orizaba— con Nicolás de Velasco y Altamirano —de la familia de los condes de Santiago de Calimaya—, de la que procedieron tres hijos: el mayor de ellos, Nicolás Diego de Velasco y Vivero, continuaría años después como VI conde del Valle de Orizaba.38 El hijo secreto de María de San Diego salió a relucir en el primer testamento que otorgó la hermana de ésta, llamada Leonor de Vivero y Mendoza. En dicho instrumento señaló: Y para descargo de mi conciencia declaro que don Nicolás de Velasco es mi sobrino carnal, hijo de una de mis hermanas legítimas, que fuimos cinco hermanos y es hijo de una de estas, natural, habido en persona noble con quien se pudo tomar estado de casamiento, y dicho don Nicolás de Velasco mi sobrino es nieto de don Luis de Vivero y Velasco, mi señor, y de doña Graciana de Jaso y Acuña, y biznieto de don Rodrigo de Vivero y Diego Suárez de Peredo, mis abuelos, por cuya causa lo he fomentado y valga esta declaración en todo tiempo aunque haya otros testamentos y la firme en 20 de agosto de setenta y cuatro años.39
Nicolás Diego de Velasco y Vivero, también llamado Nicolás Diego Suárez de Peredo Velasco y Altamirano, nació en el ingenio azucarero nombrado San Juan Bautista en jurisdicción de Orizaba y dado su origen ilegítimo fue bautizado allí como hijo de la iglesia el 25 de junio de 1634, apadrinando el acto Nicolás de Vivero y María Ana de Vivero.40 Tras su bautizo fue llevado a Orizaba donde una mulata esclava lo alimentó y crio a su pecho, para luego ser conducido a Tecali, encomienda del castellano de Ulúa, a cargo del cura beneficiado Pedro del Castillo Tineo, quien se desempeñó como padre subrogado y tutor.41 Estuvo avecindado en Puebla de los Ángeles, desde los diez años, y en 1687 era vecino de la jurisdicción de Tulancingo. Realizó información de ser hijo natural el 25 de junio de 1687 ante el capitán 38 Miguel Malo y de Zozaya, Genealogía, nobleza y armas de la familia Malo, San Miguel de Allende, La Impresora Azteca, 1971, p. 244; José Ignacio Conde y Javier Sachiz, Historia genealógica de los títulos..., v. i, p. 191. 39 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229, exp. 3. 40 agn, Vínculos y Mayorazgos, f. 285. 41 Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 54.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 70
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
71
Diego de Carballido y Zurita, caballero de Santiago, alcalde ordinario de México. Tras el fallo de la Real Audiencia a su favor fue designado legalmente VI vizconde de San Miguel y poseedor del mayorazgo de Vivero; para entonces, las propiedades vinculadas al título se hallaban muy gravadas y deterioradas; tanto así que las edificaciones del ingenio de Oztipac estaban en completa ruina y tuvo que hacer frente al embargo realizado por la Inquisición en 1702.42 El origen natural de don Nicolás, revelado como vimos en 1674, curiosamente el mismo año en que decidió contraer matrimonio, teniendo ya la avanzada edad de 43 años, y tres hijos habidos con diferentes mujeres con las que no formalizó relación, influyó sin duda en la calidad a su vez de la consorte: Isabel Francisca Zaldívar de Castilla, originaria de Celaya, en Guanajuato, que si bien provenía de antiguas familias con cierta calidad social, era resultado de líneas segundonas de parientes que se habían asentado en el interior del territorio dedicándose al ejercicio de la minería.43 Sobra decir que los recursos económicos de su familia distaban bastante de las anteriores consortes de quienes fueron condes del Valle de Orizaba (véase figura 4). La presencia de los Vivero atestiguando el matrimonio es una prueba indudable de que el muchacho era bien conocido y ubicado en el grupo familiar. A pesar de ello, al hacerse las amonestaciones en el Sagrario, se maquilló la información haciéndolo pasar por hijo legítimo de otros padres y además se obviaba el grado de parentesco que tenía con la desposada en 4° grado (véase figura 5). Tras 24 años de sociedad conyugal, Isabel Francisca Zaldívar de Castilla fallecería en México (Sagrario) el 3 de febrero de 1698, estando todavía viva la anterior condesa del Valle44 y, si bien se la menciona con las titularidades, parece que el hecho de no haber otorgado testamento puede haber sido causa el no tener bienes para hacerlo. No se ha localizado de ella carta de dote ni capitulaciones, y su matrimonio
Ibid., p. 51. Javier Sanchiz Ruiz y Amaya Garritz Ruiz, “Ozaeta y Oro. Apuntes biográficos y genealógicos de una familia guipuzcoana en distintos escenarios de los reinos de ultramar”, ponencia presentada en la XVII Reunión Americana de Genealogía, Quito, septiembre de 2011, en. 44 Parroquia del Sagrario, Libro de defunciones de españoles, 1 de enero de 1693-1 de octubre de 1698, f. 281v. 42 43
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 71
21/02/2017 11:36:36 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 72 21/02/2017 11:36:36 a.m.
Figura 4. Matrimonio de Isabel Francisca Altamirano, Parroquia del Sagrario de la Ciudad de México, Libro de matrimonio de españoles
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 73
Hernán Gutiérrez Altamirano y Francisca Osorio Castilla
Isabel Gutiérrez Altamirano Osorio de Castilla
Cristóbal Saldívar Castilla
Isabel Francisca Saldívar Castilla, 1655
Juan Altamirano Castilla
Fernando Altaminaro Velasco, 1589-1657
Nicolás Altamirano Velasco
Nicolás Diego Vivero-Peredo Velasco, conde del Valle de de Orizaba, 1634-1702
Figura 5. Consanguinidad de Nicolás de Vivero y su esposa. Elaboración propia 21/02/2017 11:36:36 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
74
Javier Sanchiz
da la idea de haber sido alguien óptimo, sin muchas pretensiones, para la estrategia en busca del condado que trazase su marido. Poco más sabemos de ella. De su derredor, tenemos noticia de la existencia de varias esclavas y sirvientas mulatas que se vieron envueltas en un proceso de nigromancia ante el Tribunal del Santo Oficio en 1693,45 así como otro sirviente que fue acusado por adivino.46 De su matrimonio, sólo nació una hija mujer, la cual —según las estipulaciones de los mayorazgos, que como dije estaban fijadas desde las Leyes de las Partidas— heredó los bienes paternos y la titularidad. Fue bautizada con los nombres de María Graciana de San Diego: Graciana, en recuerdo de su bisabuela, y María de San Diego, en los extremos, por la abuela secreta. En las fuentes aparece como María Graciana Altamirano de Velasco y Zaldívar de Castilla, otras veces mencionada como María Graciana Suárez de Peredo Velasco Zaldívar y Castilla, o María Graciana de Peredo Vivero y Velasco, y también Graciana María Fernández de Velasco Vivero Osorio y Mendoza. De ella sabemos que nació en Tulancingo ca. 1683, que era huérfana de madre desde los 18 años y que estuvo avecindada en la ciudad de México desde al menos 1708.47 El hecho de ser unigénita, su condición de mujer —en una sociedad en la que era necesario un hombre cerca— y la cuantiosa herencia recibida marcaron sin duda su existencia. La mayoría de las referencias documentales sobre ella nos hablan de una dedicación piadosa y una actitud reiterada como mecenas de la iglesia del convento de San Francisco, sita enfrente de sus casas. Fundó y fue patrona de la Congregación y fiesta de los Desagravios de Nuestro Señor, una fundación para la que conseguiría incluso un breve papal y lo agregó al mayorazgo de los Suárez de Peredo.48 Fue mecenas en la construcción del retablo dedicado a San Juan de Alcalá y también a su costa se realizó la edición del folleto del sermón predicado con motivo de la bendición del altar —el 30 de junio de ese año— por fray José López.49 Incursionó en el mundo de las artes e hizo un nacimiento que se valuó a su muerte en 500 pesos. agn, Inquisición, v. 539, exp. 15. agn, Inquisición, v. 689, exp. 2. 47 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 42. 48 agn, Bienes Nacionales, v. 514, exp. 2. 49 Confróntese con Guillermo Tovar y de Teresa, Bibliografía novohispana de arte, p. 105; José Toribio Medina, La imprenta en México, 8 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, v. iv, p. 65 (n. 2, 642). 45 46
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 74
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
75
Su destacada presencia social se ve reflejada en el hecho de haber sido escogida numerosas veces para amadrinar el bautizo de varios niños, tanto sola como con su consorte. Reconstruyó la Casa de los Azulejos, uniendo la casa patrimonial heredada por el mayorazgo Suárez de Peredo y la residencia adjunta que Juana Urrutia aportó al condado como parte de su dote; también puso la fábrica de la residencia en manos del maestro arquitecto Diego Durán.50 No me queda la menor duda de que es a ella a quien hace mención la denominación del callejón que había frente a sus casas. A principios de 1739 recibió la noticia de que Juan de Carvajal, viii conde de Fuensaldaña —quien representaba la línea legítima del mayorazgo de los Vivero, como descendiente del hermano mayor de Rodrigo de Vivero y Velasco—, le había puesto litigio por la titularidad del condado y los bienes a él vinculados.51 Ese mismo año falleció en la ciudad de México, en su casa de la calle de San Francisco, el 11 de noviembre de 1739. Contaba 53 años de edad y su cuerpo “fue tendido sobre un petate con cuatro luces a los lados y amortajada con el hábito de tercera descubierta de Nuestro Padre San Francisco”.52 Como ocurrió con la mayoría de los miembros de la familia de los condes, se le enterró en el convento franciscano, ubicado frente a las casas principales. Meses antes del deceso formalizó su testamento el 13 de agosto ante el escribano José de Molina.53 Los inventarios de sus bienes libres se realizaron el 25 de enero de 1740 resultando un monto de 1 400 pesos.54 Dado que al suceder a su padre tenía en su haber una cuantiosa fortuna, al menos en bienes inmuebles, ya que el líquido parece haber estado para entonces muy mermado, no es extraño que, asimismo, precediera a su matrimonio la formalización de capitulaciones matrimoniales.55 La estrategia matrimonial tenía como reto encontrar a un candidato cuyos antecedentes familiares dejaran fuera de toda duda un asunto que iba a poner en la cuerda floja a toda la historia del condado: la legitimidad del padre de la condesa. El candidato fue Javier Hurtado de Mendoza y Vidarte, criollo de la Nueva Galicia, hijo de agncm, José de Molina, notario 400, 13 agosto 1739. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 57. 52 Ibid., p. 58. 53 agn, Bienes Nacionales, v. 396, exp. 12. 54 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 2. 55 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 44. 50 51
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 75
21/02/2017 11:36:36 a.m.
76
Javier Sanchiz
padres nobles, con adscripción a órdenes militares, y una aparente carrera profesional promisoria pues era regidor perpetuo de México. Poseía un modesto mayorazgo de su familia en Soria, si bien su fortuna era bastante parca, pues al casar su capital se calculaba en solamente 2 400 pesos, pero en consideración a lo que calculaba heredar ofreció en concepto de arras a su esposa 10 000 pesos.56 El matrimonio se celebró en Puebla de los Ángeles el 19 de mayo de 1695.57 Hurtado de Mendoza no fue alguien hábil en los negocios y lo encontramos constantemente mencionado solicitando préstamos, con pleitos por el endeudamiento y la falta de pago y liquidez. Como conde consorte del Valle de Orizaba continuó con los pleitos mantenidos con el conde de la Quinta de Enjarada, Bernardino Carvajal, por la posesión del mayorazgo de Vivero; asimismo, tuvo que atender numerosos litigios con los naturales de numerosos distritos en donde se ubicaban las propiedades de su esposa. También, en nombre de su esposa, en 1726 aparece recurriendo la sentencia de vista dada el 18 de junio de 1721 en el pleito contra los naturales del pueblo de Orizaba sobre la propiedad y posesión de dos sitios nombrados Escamela y Massapa, que Rodrigo de Vivero había comprado el año de 1570.58 En 1738, según declararía su esposa, se hallaba “quasi demente”, corriendo ella con todos los negocios de la casa, muy mermados de por sí pues, aunque siempre había contradicho a su marido, éste había fundado siete haciendas de labor aperadas y aviadas de sus ganados cada una y “las trabajó y se privó del acrecentamiento de gananciales a favor de las haciendas del mayorazgo”.59 La vejez de la condesa, con el estado deteriorado de su marido y de los bienes patrimoniales, todavía le deparó otro sinsabor con el hijo varón y sucesor al condado, que ocurrió entre 1735 y 1739.60 Debe haber sido muy tirante el asunto, pues la condesa llegó a modificar su último testamento y desheredó en parte al primogénito. Su voluntad se inclinó por la mayor de sus hijas, Nicolasa Hurtado de Mendoza y Velasco, a quien escogió para suceder en el vínculo de los Suárez de Peredo, amparándose en el escrito de fundación de Jerónimo Alemán Idem. Sagrario de Puebla de los Ángeles, Libro de matrimonios de españoles, n. 9, f. 31bis, 31r y 31v. 58 José Toribio Medina, La imprenta en México..., p. 173. 59 agn, Civil, v. 881, exp. 7. 60 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 2. 56 57
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 76
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
77
de Figueroa en Tulancingo, ya que en una de las cláusulas se decía que “teniendo el poseedor dos hijos o hijas pueda elegir a voluntad el más virtuoso y de mejores calidades para suceder en el mayorazgo”. Al fallecimiento de la condesa del Valle de Orizaba su hijo buscó, en primer lugar, la manera de anular el testamento materno y llegó a un acuerdo con su hermana para recuperar el control sobre el mayorazgo de Suárez de Peredo. Respecto al mayorazgo de Vivero, que sí se le había respetado en la última voluntad materna, el asunto de por sí estaba bastante enredado. Los duques de Abrantes, descendientes del hermano mayor del primer conde del Valle de Orizaba, exigían que se hiciera válida una de las cláusulas de fundación del mayorazgo de Vivero, en la que se exigía que quien lo detentara fuera hijo legítimo de legítimo matrimonio, por lo cual la línea del vi conde no podía ostentar el condado. El embrollo jurídico era mayúsculo, pues al condado había quedado vinculado el mayorazgo de Suárez de Peredo —realmente el que sustentaba al condado— y al que no tenían derecho los parientes Vivero españoles.61 Por auto favorable de la Real Audiencia de 17 de febrero de 1741, y tras sentencia de vista y revista, Juan de Carvajal, duque de Abrantes, fue designado conde del Valle de Orizaba.62 No habían transcurrido tres años de lo anterior cuando la Real Hacienda comenzó a acosar a Juan de Carvajal por los adeudos de los títulos tanto del Valle de Orizaba como de San Miguel. No habiendo conseguido que se hiciera válida la incorporación plena del mayorazgo de Suárez de Peredo, Carvajal buscó transigir con el hijo de la anterior condesa y en 1744 firmaron documento por el que el duque cedió a José Hurtado de Mendoza y a sus hijos y sucesores todo el derecho que competía al mayorazgo y estado, obligándose don José a pagar al duque 3 000 pesos anuales calculados sobre un principal de 60 000 pesos en que se valuó el mayorazgo; con posibilidad de redimir la pensión anual pagando 100 000 pesos.63 Cuando la anterior condesa del Valle había decidido separar a su hijo del mayorazgo de Suárez de Peredo, y según su propio testimonio, lo hizo “por haber incurrido en causa criminal, al haber extraído a un
agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 1. Guillermo S. Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, p. 165. 63 agi, Indiferente, 1609. 61 62
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 77
21/02/2017 11:36:36 a.m.
78
Javier Sanchiz
preso (llamado Antonio de Cáceres), de la cárcel de Tulancingo cuyo hecho fue de mucho escándalo a las repúblicas y no de los que los fundadores quieren y por ser también notorio el pleito que me ha puesto en la Real Audiencia arguyéndome de que no lo alimento, siendo falso y arguyendo mi pureza (aunque civilmente) de una falsedad cuyos hechos en un hijo son injurias atroces las cuales en lo que toca a mi persona y para delante de Dios nuestro señor se las perdono y amándolo como madre le pido a Dios lo bendiga como yo lo bendigo y le pido a su majestad lo prospere en todo”.64 Esta actitud de una noble titulada novohispana, que pudiera parecernos muy rígida y estricta, no es sin embargo aislada. En el siglo xviii la condesa consorte de San Clemente escribiría al rey solicitando que se cancelara el título de conde que le correspondía a su hijo, pues éste no era merecedor de tal y fundamentaba su solicitud en la inclinación del hijo a las bebidas y el juego, además de haberlo sorprendido en amores con una mulata.65 El viii conde, José Fernando [Javier] Hurtado de Mendoza y de Velasco —también llamado José Javier Suárez de Peredo—, estaba ya casado con Francisca Ignacia de Villanueva Cervantes cuando accedió al condado. Por eso no aparece la titulación en la partida de matrimonio. La escogida procedía de una familia con renombre en la burocracia virreinal y cargos importantes desarrollados en la Audiencia. Tras 23 años de vida conyugal, falleció sin descendencia en 175166 (véase figura 6). Cuatro meses después el conde —quizá por la presión de conseguir descendencia pues ya contaba 48 años de edad— volvía a casarse en México (Sagrario) el 25 de julio de 175167 con Josefa María Matiana Malo de Villavicencio y Castro. La nueva condesa había nacido en la ciudad de México y fue bautizada en el Sagrario el 3 de marzo de 1733.68 Fue una de los 14 hijos de uno de los virreyes interinos de Nueva España, el doctor Pedro Malo de Villavicencio. Diez años sobrevivió a su marido y falleció en México el 4 de mayo de 1781 en su casa de la calle de Vergara.69 Otorgó testamento en agi, México, 682; agi, Escribanía, 210 A. Los autos relativos a la petición se encuentran en ahml, Guanajuato, caja 1786. 66 Parroquia del Sagrario, Libro de defunciones de españoles, n. 16, f. 9v. 67 Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 23, 29 marzo 1751, f. 18. 68 Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles, 1 de enero de 1733-31 de enero de 1734, f. 29. 69 Parroquia del Sagrario, Libro de defunciones de españoles, México, n. 25, f. 116v. 64 65
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 78
21/02/2017 11:36:36 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 79
Figura 6. Matrimonio de Francisca Ignacia de Villanueva Cervantes, Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles 21/02/2017 11:36:37 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
80
Javier Sanchiz
México el 1 de mayo de 1781 ante José A. Troncoso. Sin embargo, su figura quedó opacada por el protagonismo de su hijo y la nueva consorte. Ese hijo fue este José Diego Hurtado de Mendoza y Malo, quien sucedió a su padre como ix conde del Valle de Orizaba. Si bien la prosapia familiar de las mujeres del condado había ido incrementándose poco a poco, el siguiente sucesor al condado aquilató las estrategias matrimoniales como ningún otro. Sus miras estuvieron en una de las ricas herederas que pertenecía además al grupo de las escasas familias que vivían para entonces en la ciudad de México y pertenecían a la rancia nobleza titulada: la elegida fue María Ignacia de Gorráez Beaumont de Navarra y Berrio, y contrajo matrimonio con ella en México (Sagrario) el 8 de septiembre de 1769, en la capilla de los marqueses de Salvatierra.70 (Véase figura 7.) Doña María Ignacia había nacido en México el 5 de octubre de 1752 y era la siguiente sucesora a los mayorazgos de la casa de los mariscales de Castilla y marqueses de Ciria, y sobrina de los marqueses de Jaral de Berrio y condes de San Mateo de Valparaíso.71 Sobrevivió a su marido y falleció viuda en México el 30 de abril de 1820, con testamento otorgado allí mismo, ante la fe del escribano Ignacio de la Barrera, el 11 de abril de dicho año.72 El mayor de sus hijos fue Andrés Diego Hurtado de Mendoza Gorráez, que continuó como x conde del Valle de Orizaba. La última de las condesas del Valle de Orizaba, y a la que tocó vivir el tránsito de la Nueva España al México independiente, fue María Dolores Josefa Ana Andrea Pantaleona Caballero de los Olivos y Rodríguez de Sandoval, nacida en la ciudad de México el 25 de julio de 1781 y bautizada en el Sagrario el 27,73 y quien había contraído matrimonio en el Sagrario de México el 23 de marzo de 180174 con el entonces sucesor al condado. Doña María Dolores era ahijada de bautismo de su futuro suegro, lo que nos muestra los cercanos lazos de familiaridad que existían entre ambas familias, mismos que sufrieron una fuerte fractura pues el matrimonio de la pareja tuvo que sortear numerosas dificultades impuestas Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 29, f. 27v. Confróntese con los artículos respectivos al marquesado de Ciria, al marquesado de Jaral de Berrio y al condado de San Mateo de Valparaíso en Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos..., p. 98, 92 y 174. 72 agncm, Ignacio de la Barrera, notario 90, 11 de abril de 1820. 73 Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles, 1 de enero de 1781-31 de diciembre de 1781, f. 109v. 74 Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 38, f. 22. 70 71
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 80
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 81
Teobaldo GorráezBeaumont Navarra 1656-1700
Juana Luna-Arellano Altamirano 1666-1715
Juana Luna-Arellano Altamirano † 1715
María Rosa de Guadalupe Gómez Matías Berrio Ortiz de de Cervantes Velázquez de la Landázuri Cadena 16361673-1740
María de Paz Díez-Palacios Villalba-Ayala 1643-
Dámaso Saldívar Retes 1643-1695
Beatriz Rita Paz Vera 1657-1694
8 9 10 11 12 13 14 15
José Antonio GorráezBeaumont Navarra-Luna
María Rosa Luyando-Bermeo Gómez de Cervantes, 1703-1745
Andrés Berrio Díez-Palacios, 1669-1728
Teresa Josefa Saldívar Paz Vera, 1680-1760
4 5 6 7
José Gorráez Luyando, 1724-
Rosa María Berrio Saldívar, 1723-1755
2 3
María Ignacia Gorráez Berrio, 1752-1820
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Figura 7. Árbol de ascendencia de María Ignacia Gorráez y Berrio. Elaboración propia
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
82
Javier Sanchiz
por la oposición del ix conde del Valle. Cerca de cuatro años duró el pleito entre don Andrés y su padre, ya que este último alegaba “disenso de matrimonio” por considerar que la novia era hija de espurios.75 Con el fin de contrarrestar el descrédito que con tal acción se ocasionaba, y para demostrar la óptima calidad social de la consorte, se presentó ante el virrey Marquina la ejecutoria de hidalguía de los Caballero de los Olivos. El virrey concedió la licencia matrimonial y fue posteriormente aprobada por cédula real del 27 de diciembre de 1802. Cabe tener presente que los Caballero de los Olivos habían registrado sus papeles de nobleza desde 1789 en el Nobiliario de la ciudad de México.76 La vida conyugal se tradujo en seis hijos y se vio interrumpida de forma súbita el 4 de diciembre de 1828, al ser asesinado el conde del Valle por el alférez de artillería Mateo Palacios, hecho enmarcado en los sucesos de la llamada Revolución de la Acordada y que, además del ataque al Parián de la ciudad, desató enconadas acciones en contra de la población española.77 En 1830, ya viuda y en unión de sus hijas, la condesa solicitó al gobierno que se hiciese justicia con el asesino de su esposo, consiguiendo que éste fuese procesado y condenado a muerte, ejecutándose la sentencia en la plazuela de Guardiola, frente a la casa del conde.78 Su prematura viudez, aunada a su relativa longevidad, permiten contar con una nutrida documentación en la que participó tanto en su carácter de albacea como de forma personal, atendiendo los pleitos pendientes, reconociendo deudas, arrendando las propiedades rurales y otorgando poderes y fianzas. El análisis de dicha documentación permite comprender cómo las sucesivas ventas, cesiones de bienes y sobre todo los pleitos con sus hijos por el disfrute de las propiedades en donde hubo que nombrar numerosos árbitros y llegar a convenios, implicaron el inicio de la decadencia de la familia. Gran parte de la documentación, realizada ya en el México independiente la refieren como la ex condesa del Valle de Orizaba. La inclusión de dicha partícula, si bien marcaba el rompimiento con la Corona española, que agn, Criminal, v. 136, exp. 123, f. 372v-373. Ayuntamiento de la Ciudad de México, Nobiliario, v. vii, exp. 7, f. 524-559v. 77 Luis González Obregón, Las calles de México. Leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos, México, Porrúa, 1988, p. 21; México. Revista de sociedad, Artes y Letras, Imprenta El Nacional, México, t. i, 1983, p. 5. 78 Confróntese con la nota periodística firmada por El Gladiador, “Ejecución de justicia en el asesino del Conde del Valle”, El Censor, Veracruz, t. v, n. 895, martes 25 de enero de 1831. 75 76
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 82
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
83
había otorgado los títulos, permitía mantener la calificación distintiva social que había tenido la dignidad. Sobre esta señora se cuenta que durante la epidemia de cólera morbo de 1833, llamada el cólera grande, fue dada por muerta cuando sólo sufría un ataque de catalepsia, siendo depositada en la iglesia de San Diego. Al despertar en la noche tuvo que emprender la caminata a través de la Alameda hasta su palacio, con sólo su mortaja por vestimenta y uno de los gruesos cirios que alumbraban su catafalco, causando el pánico de quienes con ella se tropezaron.79 A la complejidad administrativa de los bienes manejados por doña Dolores, hubo que sumar nuevos pleitos que se suscitaron tras la muerte de su hijo primogénito, ca. 1849, y que involucraban a la testamentaría de su difunto esposo, en donde además de nuevos árbitros y abogados hubo que recurrir a la comandancia general. A lo largo del proceso se trataba de dar solución a los reclamos que hiciese su hijo, Agustín Suárez de Peredo, de 38 659 pesos que le correspondían por la mitad que se le reservaba del vínculo en que fue inmediato sucesor. La testamentaría del conde le reclamaba a su vez 10 000 pesos de la mitad del censo que se pagaba al conde de Santiago de Calimaya y 24 000 pesos del gravamen que el vínculo debía al duque de Abrantes. Asimismo, Dolores Caballero de los Olivos reclamaba 7 468 pesos anuales en concepto de alimentos —que constituían la quinta parte de los líquidos del mayorazgo— y demandaba a Agustín el pago de los mismos desde 1828 a 1837, que ascendían a 80 000 pesos. Además de lo anterior, la testamentaría del conde del Valle de Orizaba tenía pendiente el reclamo de deudas de varios particulares y el pago de la dote de sus dos hijas, María Josefa y Ramona Hurtado de Mendoza, según lo establecido en la cláusula 17 de la fundación del mayorazgo, realizada por fray Diego Suárez de Peredo —correspondiendo a cada una 30 000 pesos que debían pagar por mitad y en partes iguales la testamentaría de Andrés y la de don Agustín.80 Tras sucesivos intentos por llegar a una solución a fines de 1852 y principios de 1853, en donde prevaleció el deseo de la condesa por dividir en vida las fincas y ante la constante reticencia de la viuda de don 79 Son numerosos los autores que han tratado el caso, entre ellos Magdalena E. de Rangel, La Casa de los Azulejos. Reseña histórica del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, México, San Ángel Ediciones, 1986, p. 86; Marco Antonio Campos, El café literario en ciudad de México en los siglos xix y xx, México, Aldus, 2001, p. 58. 80 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 75-76.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 83
21/02/2017 11:36:37 a.m.
84
Javier Sanchiz
Agustín, se llegó a un convenio el 25 de septiembre de 1855 protocolizándolo ante Ramón de la Cueva.81 Por dicho documento se ratificó el avenimiento de 1853 y no se alteró la aplicación de las fincas que disfrutaba en concepto de alimentos doña Dolores. Se adjudicó a la testamentaría de don Agustín la hacienda de Santa Ana Chichihuatla, reconociendo deber a la testamentaria del padre los réditos de 14 000 pesos (la mitad de ellos al 6% anual sobre las fincas de Santiago, San Rafael y Buenavista, y los otros 7 000 al mismo interés sobre las haciendas de Palo Hueco, Tecámacac y Amolucan, siendo mil de ellos pertenecientes a los réditos que se adeudaban del arbitramiento del señor Molinos). Dichos réditos cubrirían, mientras viviese, los alimentos de doña Dolores. Dolores Caballero de los Olivos otorgó numerosos testamentos: el primero del que tenemos noticia fue del 16 de mayo de 1835, ante Ignacio Peña;82 un segundo del 23 de mayo de 1837 ante Francisco Calapiz,83 al que siguió otro el 7 de septiembre de 1847 ante Ramón de la Cueva,84 otro el 4 de abril de 1849 ante Ignacio Peña,85 y uno más el 1 de marzo de 1852 ante Fermín Villa,86 en el que dejaba instrucciones secretas a sus albaceas Andrés Davis y Manuel Sandoval. Falleció en la ciudad de México (Sagrario) el 28 de noviembre de 1857,87 bajo un último testamento del 11 de agosto de dicho año ante Ignacio Peña.88 A manera de conclusión La historia del condado de Orizaba, a través de sus mujeres, nos muestra ante todo la dificultad de realizar un estudio de la mujer en el estamento noble sin interrelacionarlas con el varón. La documentación que nos han legado las condesas, bien consortes o titulares, suele remitirnos invariablemente a su papel como gestoras de la “casa nobiliaria”, relegándose en cierto sentido su protagonismo; pero la casuística del condado muestra a su vez que la longevidad que ocurrió en varios de los casos y su condición de viudas activas generaron numerosa docu agncm, Ramón de la Cueva, notario 169, 25 de septiembre de 1855. agncm, Ignacio Peña, notario 529, 16 de mayo de 1835. 83 agncm, Francisco Calapiz, notario 155, 23 de mayo de 1837. 84 agncm, Ramón de la Cueva, notario 169, 7 de septiembre de 1847. 85 agncm, Ignacio Peña, notario 529, 4 de abril de 1849. 86 agncm, Fermín Villa, notario 719, 1 de marzo de 1852. 87 Parroquia del Sagrario, Libro de Testamentos, v. xii, s. f. 88 agncm, Ignacio Peña, notario 529, 11 de agosto de 1857. 81 82
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 84
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
85
mentación, la cual aparece ausente en la historia de otros títulos nobiliarios donde se dio una situación inversa. Dentro de los valores sociales imperantes, el varón —bien en su calidad de cónyuge o bien en su calidad de padre— siguió teniendo un papel predominante que marcó el destino de las condesas al haberse trazado una selectiva política matrimonial. De forma distintiva, hubo en el condado del Valle de Orizaba una cuestión heráldica en la que pesó sobremanera la figura femenina. Al casar con el futuro segundo conde, Graciana Suárez de Peredo aportó, junto a numerosos bienes vinculados, la imposición de apellido y armas a su descendencia. A partir de ella, las armas de los que detentaron el condado tuvieron que colocar en el primer cuartel del blasón las armas de los Suárez de Peredo. La búsqueda de las historias de vida de las mujeres dentro del condado del Valle de Orizaba muestra cómo durante los primeros siglos del virreinato novohispano la ausencia de información sobre las protagonistas es asimismo notoria, a veces limitándose a fechas extremas del ciclo de la vida y al hecho de haber otorgado o no testamento; una realidad que llega incluso a afectar a la cúspide social del virreinato.89 El título nobiliario, como hilo conductor de su relativo protagonismo, nos muestra a su vez aspectos compartidos con otros estudios de caso, en donde hay una fragilidad del matrimonio consecuencia de la muerte prematura de las mujeres, en la mayoría de los casos como resultado del parto. Esa fragilidad ponía en riesgo la sucesión del título, el cambio de línea sucesoria y en ellas la búsqueda de incrementar el prestigio social, con los aportes genealógicos de las subsecuentes condesas consortes. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de Indias, Sevilla, España (agi) Archivo General de la Nación, México (agn)
89 Un ejemplo de ello lo proporciona el reciente trabajo de titulación de Daniela Pastor Téllez, Mujeres y poder. Las virreinas novohispanas de la Casa de Austria, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2013.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 85
21/02/2017 11:36:37 a.m.
86
Javier Sanchiz
Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (agncm) Archivo Histórico Municipal de León, Guanajuato (ahml) Ayuntamiento de la Ciudad de México Parroquia del Sagrario, Ciudad de México Real Academia de la Historia, Madrid, España (rah) Sagrario de Puebla de los Ángeles
Bibliografía Aguirre Beltrán, Gonzalo, Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995. Albani, Benedetta, “La concesión de dispensas matrimoniales en la Nueva España: materia ardua y de mucho peso”, ponencia presentada en el Colloque International Nouveaux Chrétiens, Nouvelles Chrétientés dans les Amériques (16e-19e siècle), París, 8-10 de abril de 2010. , “Sposarsi nel Nuovo Mondo: il matrimonio tridentino a Città del Messico (secoli xvi-xvii)”, ponencia presentada en el seminario xvi-xvii, Università Alma Mater Studiorum, Boloña, Italia, 14 de mayo de 2009. Anales del Museo Nacional, 5a. época, v. i, 1934. Campos, Marco Antonio, El café literario en ciudad de México en los siglos xix y xx, México, Aldus, 2001. Conde, José Ignacio y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México, 2 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2012. El Gladiador, “Ejecución de justicia en el asesino del Conde del Valle”, El Censor, Veracruz, t. v, n. 895, 25 de enero de 1831. Fernández de Recas, Guillermo S., Mayorazgos de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. Franco, fray Alonso, Segunda parte de la Historia de la Provincia de Santiago de México, México, Imprenta del Museo Nacional, 1900. González Obregón, Luis, Las calles de México. Leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos, México, Porrúa, 1988. Gutiérrez Escudero, Antonio y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre América. Siglos xvi-xx, Sevilla, Asocación Española de Americanistas, 2005.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 86
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
87
Israel, Jonathan I., Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670, México, Fondo de Cultura Económica, 1980. Long Towell, Janet y Amalia Attolini Lecón (coords.), Caminos y mercados de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. López, Gregorio, Las Siete Partidas del muy noble rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Compañía General de Impresores y Libreros del Reino, 1844. Malo y de Zozaya, Miguel, Genealogía, nobleza y armas de la familia Malo, San Miguel de Allende, La Impresora Azteca, 1971. Medina, José Toribio, La imprenta en México, 8 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, v. iv. México. Revista de Sociedad, Artes y Letras, Imprenta El Nacional, México, v. i, 1893. Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo, Estudios genealógicos, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902. Paso y Troncoso, Francisco del, Epistolario de la Nueva España, 16 v., México, Antigua Librería Robredo de J. Porrúa e hijos, 1940, v. 10. Pastor Téllez, Daniela, Mujeres y poder. Las virreinas novohispanas de la Casa de Austria, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2013. Rangel, Magdalena E. de, La Casa de los Azulejos. Reseña histórica del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, México, San Ángel Ediciones, 1986. Robles, Antonio de, Diario de sucesos notables, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1853. Sanchiz Ruiz, Javier y Amaya Garritz Ruiz, “Ozaeta y Oro. Apuntes biográficos y genealógicos de una familia guipuzcoana en distintos escenarios de los reinos de ultramar”, ponencia presentada en la XVII Reunión Americana de Genealogía, Quito, septiembre de 2011 en. Siegrist, Nora y Edda O. Zamudio (coords.), Dote matrimonial y redes de poder en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes, 2006. Suárez de Peralta, Juan, Noticias históricas de la Nueva España publicadas por Justo Zaragoza, Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1878. Tovar de Teresa, Guillermo, Bibliografía novohispana de arte. Segunda parte, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Zapata y Mendoza, Juan Buenaventura, Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1995.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 87
21/02/2017 11:36:37 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 88
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Rosalva Loreto López “Hermanas en Cristo. Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano” p. 89-118
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Hermanas en Cristo Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano
Rosalva Loreto López Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Introducción La presencia de conventos femeninos se asocia con la historia de las ciudades del Nuevo Mundo que más rápidamente adquirieron importancia política, económica y cultural. En algunos casos su fundación fue auspiciada directamente por los obispos, en otros partieron de iniciativas de miembros del clero secular y regular. En ambos casos también fue recurrente el apoyo de fervorosos seglares y piadosas mujeres. En el amplio proceso fundacional del monacato de manera específica, los frailes mendicantes aportaron a sus filiales femeninas elementos de la organización general, jerárquica y carismática que se implantó en la España de la reconquista y que se reprodujeron en América. En ambos hemisferios la expansión gradual de conventos y monasterios coincidió con una política urbanizadora en la que frailes y monjas formaban parte esencial con la estructura interior de las ciudades en mutua interacción. En este sentido es factible entender a la cristianización americana como parte del proyecto de colonización impulsado precisamente a raíz de la experiencia del repoblamiento territorial peninsular.1 Durante los siglos xvi y xvii el auge del monacato feme1 El surgimiento de las órdenes mendicantes en América siguió de manera muy parecida el mecanismo de implantación europeo, aunque asociado con el reordenamiento territorial. En una primera oleada, arribaron los representantes de la orden religiosa masculina, coincidiendo su labor con la castellanización y la evangelización. Este proceso se vio impulsado por disposiciones reales mediante las cuales los ayuntamientos les dotaban de bienes inmuebles, servicios y mano de obra para su establecimiento a la vez que conformaban una
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 89
01/02/2017 06:20:35 p.m.
90
Rosalva Loreto López
nino fue compatible con los intereses específicos de la Corona, misma que se sirvió de la religión para alcanzar objetivos políticos empleándola como instrumentum regni.2 En América la expansión poblacional a la par que la espiritual comprendió la necesidad de integrar a las españolas y más tarde también a las criollas en este proyecto proporcionándoles orientación, instituciones y espacios semejantes a los establecidos en España. Esta dinámica se enriqueció con las iniciativas de familias tan poderosas como piadosas que incentivaron, promovieron, financiaron y legaron parte de lo que más amaban a la Iglesia, sus hijas. De esta manera fueron surgiendo los claustros en los que se albergaron y educaron a las mujeres que por vocación, orfandad, pobreza o viudez, no podían o no habían contraído matrimonio. Como parte de la tradición monástica y concretamente a partir de la llegada de los franciscanos, la Nueva España heredó además de la transmisión de la palabra evangélica mediante el sermón, la práctica educativa y la integración de grupos de mujeres a prácticas penitenciales. Fueron una comunidad que puso especial empeño en la congregación organizada de laicas en segundas y terceras órdenes bajo la dirección espiritual de la orden articulando una política religiosa de integración social a lo largo de dos siglos. Cabe destacar que en el caso del virreinato novohispano la expansión del monacato no partió de la iniciativa de las tradicionales órdenes medievales existentes en la península, como las benedictinas o las cistercienses. Para su establecimiento se contó tan sólo con el influjo de la tradición mendicante que albergó y promovió, desde las disposiciones emanadas en el Concilio de Trento, la difusión de las órdenes contemplativas de clausura absoluta y obligatoria. Otra novedad tuvo que ver con los particulares patrones evolutivos que las corporaciones conventuales desarrollaron para su subsistencia y reproducción. Se puede considerar que en América el monacato como proyecto de integración social fue exitoso pues al terminar el siglo xviii un poco más de medio centenar de naciente división provincial. Así se conformó, por ejemplo, la Provincia del Santo Evangelio de los franciscanos o la de Santiago de los dominicos. 2 Jesús Suberbiola Martínez, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno (1486-1516). Estudio y documentos, Granada, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1985, citado en María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación del franciscanismo femenino en el reino de Granada (1492-1570)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 535.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 90
01/02/2017 06:20:35 p.m.
Hermanas en Cristo
91
conventos albergaba a las hijas de descendientes de conquistadores, de pobladores notables o de connotados caciques [y principales] indígenas. En este capítulo, en la medida en que ya se cuenta con avances historiográficos que plantean de manera pormenorizada la presencia de las órdenes dominicas, carmelitas y jerónimas en el virreinato,3 se presenta un acercamiento a la problemática de la implantación del monacato en el virreinato de la Nueva España, sus variados mecanismos de expansión y las exitosas adecuaciones de la rama femenina de los mendicantes.4 En un segundo apartado se pretende aproximarse 3 Para el caso de las dominicas de Oaxaca, véase Juan Bustamante, “Notas sobre el convento de Santa Catalina de Oaxaca”, Boletín del Centro Regional de Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Oaxaca, n. 5, suplemento n. 3, enero de 1976. Para el de las dominicas de Guadalajara, véase José Francisco Román Gutiérrez, “Presencia dominica en Guadalajara (México). El convento de Nuestra Señora de Gracia (1588-1609)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, p. 129-136. También se cuenta con trabajos emergentes, por iniciativa de la misma orden, como María de Cristo Santos Morales y Esteban Arroyo González, Las monjas dominicas en la cultura novohispana, México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 1993; Eugenio Martín Torres Torres (coord.), Anuario dominicano, 4 v., México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 2005. Para el caso de la fundación dominica de Pátzcuaro, véase José Martín Torres Vega, “El proceso de fundación del convento de Santa María Inmaculada de la Salud en Pátzcuaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 211-231. Desde hace varias décadas, las carmelitas han sido objeto de monografías históricas más específicas, como Ramón Martínez, Las carmelitas descalzas en Querétaro, México, Jus, 1963. De más recientemente publicación, también se cuenta con Manuel Ramos Medina, Imagen de santidad en un mundo profano. Historia de una fundación, México, Universidad Iberoamericana, 1990; Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España, México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1997. Para el caso de Puebla, véase Rosalva Loreto López (ed.), Una empresa divina. Las hijas de Santa Teresa de Jesús en América, México, Universidad de las Américas-Puebla, 2004. Por su parte, dos de las tres fundaciones jerónimas en la Nueva España ya han sido abordadas desde las perspectivas arqueológica e histórica. Véanse, respectivamente, Daniel Juárez Cossío, El convento de San Jerónimo. Un ejemplo de arqueología histórica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1989; Alicia Bazarte Martínez y Enrique Tovar Esquivel, El convento de San Jerónimo en Puebla de los Ángeles. Crónicas y testimonios, Puebla, Litografía Magno Graf, 2000; Alicia Bazarte Martínez, Enrique Tovar Esquivel et al., El convento jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001. Las clarisas recientemente también han sido objeto de atención. Al respecto, y para el caso de las clarisas de la ciudad de México, véase Alan Rojas Orzechowski, “Un patronazgo del siglo xvii: Andrés Arias Tenorio y el convento de Santa Clara de la ciudad de México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina…, p. 107-122. Para el de las monjas de esta orden en la ciudad de Oaxaca, véase Alejandro Hernández García, “El convento del Sagrado Corazón de Jesús y Patrocinio del Glorioso Patriarca San José de clarisas capuchinas recoletas españolas de Oaxaca. Fundación, apogeo y desaparición”, en idib, p. 167-192. 4 La historiografía mexicana cuenta ya con dos trabajos importantes que plantean de manera general y descriptiva la problemática del monacato novohispano. Nos referimos al clásico texto de Josefina Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, México, Santiago,
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 91
01/02/2017 06:20:35 p.m.
92
Rosalva Loreto López
al estudio del aporte del franciscanismo femenino como corriente cultural en el desarrollo del monasticismo novohispano con el objeto de sopesar la importancia de la orden en este proceso social.5 Se establecerán las diferencias entre las hermanas de la orden —concepcionistas, clarisas y capuchinas— con el objeto de marcar las continuidades con el caso español y las singularidades que definieron esta forma de religiosidad femenina en el contexto de la modernidad americana.6 1946, el cual se refiere a estas instituciones en la ciudad de México, y al de María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas. Fundaciones en el México virreinal, México, Grupo Condumex, 1995, el cual incluye de manera pormenorizada los datos fundacionales de cada monasterio. Abocado al estudio de la significación social de los once conventos localizados en la segunda ciudad del virreinato, se cuenta con el aporte de Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2000. La obra global más reciente y de corte más explicativo sobre las diversas problemáticas sociales generadas al interior del mundo conventual es la de Asunción Lavrin, “Indian Brides of Christ. Creating New Spaces for Indigenous Women in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. xv, n. 2, verano de 1999, p. 225-260. 5 Se ha adoptado el término “franciscanismo femenino” como parte del esquema cultural y de conducción aportado por la orden masculina hacia las congregaciones de mujeres. Esto tuvo que ver con las prácticas sociales y los mensajes de rango espiritual o doctrinal específicos y con las opciones de vida ofrecidas por los mendicantes. Al respecto, véase María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 523. 6 La historiografía ya cuenta para cada una de estas órdenes con algunos trabajos sobre conventos específicos. Para los conventos de la orden concepcionista, véanse Rosalva Loreto López, “La fundación del convento de la Concepción. Identidad y familias en la sociedad poblana (1593-1643)”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias novohispanas, siglos xvi al xix, México, El Colegio de México, 1991, p. 163-180; María Concepción Amerlinck de Corsi, “Los primeros beaterios novohispanos y el origen del convento de La Concepción”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n. 15, octubre-diciembre de 1991, p. 6-21; Ana Eugenia Reyes y Cabañas, “Templo de San Bernardo. Ciudad de México”, en Mini guías, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. Para el convento de Jesús María, véanse Nuria Salazar de Garza, “Historia artística del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. ii, León, Universidad de León, 1990, p. 147-160; Nuria Salazar de Garza, Salud y vida cotidiana en la clausura femenina. El convento de Jesús María de México, 15801860, tesis de maestría, México, Universidad Iberoamericana, 2003. Véanse también Isabel Arenas Frutos, “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 475-484; Isabel Arenas Frutos, “Nuevos aportes sobre las fundaciones de conventos femeninos de la orden concepcionista en la ciudad de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 261-283. Cierra la serie de trabajos sobre esta orden Margaret Chowning con su texto sobre el caso del convento de la Purísima Concepción de la ciudad de San Miguel de Allende. Véase Margaret Chowning, Rebellious Nuns. The Troubled History of a Mexican Convent, 1752-1863, Nueva York, Oxford University Press, 2006. Mayor atención han merecido las clarisas. Sobre ellas, y para los casos de la capital mexicana y de Querétaro, véase Ann Miriam Gallagher, The Family Background of the Nuns of Two Monasterios in Colonial Mexico. Santa Clara, Querétaro, and Corpus
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 92
01/02/2017 06:20:35 p.m.
Hermanas en Cristo
93
Implantación del monacato en Nueva España. Etapas de expansión y adecuaciones En los siglos xvi y xvii de manera general, la sobrevivencia del monacato occidental puede verse como continuidad espiritual heredada de la tradición tardomedieval, con el surgimiento de congregaciones monásticas como las jerónimas y las carmelitas y con la madurez de las segundas órdenes mendicantes. En este sentido América es directamente heredera de las tendencias reformistas que acompañaron a la implantación de estas últimas.7 De manera específica en el virreinato novohispano, el proceso fundacional monástico se asoció con el de la consolidación política, demográfica y espiritual de una nueva sociedad que demandó la apertura de monasterios en el marco de condiciones materiales y étnicas Christi, Mexico City (1724-1822), tesis de doctorado, Washington, D. C., The Catholic University of America, 1972. De manera analítica, Asunción Lavrin estudió la administración de los bienes del convento de Santa Clara de Querétaro. Específicamente, este último caso ha sido descrito centrándose en los aportes artísticos presentes en Mina Ramírez Montes, “Del hábito y de los hábitos en el convento de Santa Clara de Querétaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional del Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 565-571; Mina Ramírez Montes, Niñas, doncellas, vírgenes eternas. Santa Clara de Querétaro (1607-1864), México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005. Respecto a la misma orden, merece lugar aparte el estudio del monasterio de indias caciques adscrito a la primera regla de las clarisas. Para este tema, véanse Josefina Muriel, Las indias caciques de Corpus Christi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963; Asunción Lavrin, “Indian Brides of Christ…”, p. 225-260. María Justina Sarabia Viejo aborda el tema de la problemática étnica comparativamente. Véase María Justina Sarabia Viejo, “La Concepción y Corpus Christi. Raza y vida conventual femenina en México, siglo xviii”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 15-28. La orden de las capuchinas resulta la menos estudiada. Al respecto, y para el caso de la ciudad de Puebla, véase Isabel Arenas Frutos, “Mecenazgo femenino y desarrollo conventual en Puebla de los Ángeles (1690-1711)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 29-41. Para la fundación de Lagos de Moreno, en Jalisco, véanse Salvador Reynoso, Fundación del convento de capuchinas de la Villa de Lagos, México, Jus, 1960; Emilia Alba González, “México, 1665: convento de San Felipe de Jesús de pobres capuchinas. Fundación toledana”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. i, p. 137-142; Luisa Zahino Peñafort, “La fundación del convento para indias cacicas de Nuestra Señora de los Ángeles de Oaxaca”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 331-340. 7 Al cardenal Jiménez de Cisneros se le atribuyen en gran medida las reformas que reestructuraron las órdenes mendicantes a finales del siglo xv, de manera particular la de los franciscanos y, en consecuencia, la de las clarisas; sus preceptos definieron la evolución de la orden hasta el Concilio de Trento. Uno de los objetivos de Cisneros era la uniformización de las religiosas franciscanas bajo la orden de Santa Clara.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 93
01/02/2017 06:20:36 p.m.
94
Rosalva Loreto López
que requerían mantener los límites sociales con el resto de la población no hispana. Una característica particular de este proceso inicial es que de entrada, a lo largo del siglo xvi, no se fundaron conventos a partir de la migración voluntaria de monjas profesas de origen peninsular. Aquí, los espacios de reclusión voluntaria nacieron de la confluencia de intereses vocacionales de españolas viudas, doncellas y huérfanas que necesitaban agruparse para sobrevivir, de la iniciativa del clero que se vio en la necesidad de crearles espacios de salvaguarda, de proporcionarles orientación espiritual y de facilitar la transmisión de la cultura que ellas aportaban. Durante la segunda mitad del siglo xvi las primigenias fundaciones en el Nuevo Mundo surgieron a partir de beaterios.8 De esta manera nacieron los primeros monasterios de las concepcionistas, clarisas y dominicas.9 Ya en el siglo xvii esta tendencia fue seguida por carmelitas descalzas y agustinas. Estas instancias pueden considerarse como parte de una evolución propia del monacato femenino hispanoamericano.10 Es importante señalar que en el desarrollo de cada orden monástica femenina el camino de su expansión no fue siempre el mismo. En algunos casos confraternidades de mujeres seglares cambiaron de vocación al sumar sus intenciones y decidir convivir juntas cohesionándose voluntariamente en torno a una devoción específica y habilitando casas particulares como beaterios. Esta modalidad se percibe en los 8 En España, el modelo del beguinaje como forma espontánea de asociacionismo femenino en un sentido estricto no formó parte de ninguna orden religiosa; su emergencia se asocia con la importación de un modelo religioso extendido en Andalucía y en el resto de la corona castellana que con toda probabilidad llevaron consigo las repoblaciones o que incluso fue establecido desde arriba por los poderes fácticos con vistas a la cristianización del territorio. El beguinaje es un fenómeno social de corte moderno que no floreció plenamente por tratarse de agrupaciones espontáneas ligadas tangencialmente al clero que coexistieron con los monasterios formales sin evolucionar necesariamente como tales, salvo en excepciones asociadas con los mendicantes que los cobijaron y recondujeron. María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 524-525. 9 El de la Concepción de la ciudad de México procede del beaterio de la Madre de Dios, mientras que el de las clarisas lo hace del de las recogidas de San Nicasio. Al respecto, véase María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas..., p. 31. Por su parte, el de las dominicas de Santa Catalina tiene como antecedente el de Nuestra Señora Santa Ana. Véase Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 75. 10 Esta modalidad fue compartida por las carmelitas descalzas en 1604 en la ciudad de Puebla. Véase Rosalva Loreto López (ed.), Una empresa divina…; Carmen Castañeda, “Relaciones entre beaterios, colegios y conventos femeninos en Guadalajara, época colonial”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 455-476. A esta tendencia respondieron el convento de Santa Teresa, el de Jesús María y el de Santa Mónica, todos en Guadalajara.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 94
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
95
conventos concepcionistas de Nuestra Señora de Balvanera y de Regina Coeli, en la capital del virreinato, y de Santa Teresa y de Santa Rosa, en Puebla. En estos casos, cada poblamiento conventual se completó con monjas profesas procedentes de los monasterios de la misma orden a la que habían decidido acogerse las beatas. Otra modalidad surgió a partir de fundaciones directas de protomonasterios o monasterios “matrices” cuyas habitantes promovían cada nueva fundación conventual garantizando los rituales traslados de una primera generación de religiosas de velo negro y coro, ya experimentadas en el seguimiento de su regla. Otra problemática se define durante el siglo xvii para algunos procesos fundacionales pues en repetidas ocasiones las fundadoras salieron de un convento ya establecido, por ejemplo de concepcionistas, a fundar uno de nueva regla como jerónimas, razón por la cual las monjas estaban conscientes de la posibilidad de mutar de regla con permiso papal.11 Finalmente, a lo largo de dos centurias y media y de manera paralela se instauró la reclusión femenina forzosa en recogimientos de casadas, “perdidas” o “arrepentidas”, los cuales fueron adaptándose y mutando lentamente hacia colegios y posteriormente a monasterios, ya en forma permanente.12 11 Esta dinámica de poblamiento fue más o menos recurrida. También pueden mencionarse los casos de dominicas, como sor Mencia de Santo Tomás, que era sobrina del fundador de la Concepción y que salió del primero como fundadora (véase aclcp), o como las hermanas Raboso de la Plaza, que salieron de la Concepción en 1748 para fundar el monasterio dominico de Santa Rosa, también en Puebla (véase acsrp). 12 Durante la segunda mitad del siglo xviii, el clero intervino directamente en la transformación de espacios de clausura forzosa y voluntaria, considerados marginales, hasta lograr su transformación en conventos. Aunque existen excepciones tempranas, tenemos el caso de Lima (1580-1660), como lo muestra Nancy van Deusen, “La casa de las divorciadas, la casa de La Magdalena y la política de recogimiento de Lima, 1580-1660”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 395-406; Nancy van Deusen, “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo xvii en Lima”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 65-87. Este fenómeno por lo regular fue tardío y compartido tanto en la península como en México. Esto se muestra en María Dolores Pérez Baltasar, “Beaterios y recogimientos para la mujer marginada en el Madrid del siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 381-195. Para el caso mexicano, véase Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964. En Puebla, un ejemplo es el caso del recogimiento de mujeres de Santa María Magdalena, que se transformó en colegio y luego en un asilo de mujeres casadas, para posteriormente dedicarse a las “arrepentidas” y de mala vida hasta derivar en el convento de Santa Mónica gracias al financiamiento y promoción del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. También se localizan ejemplos en el Brasil tardo colonial, como el caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia, el cual se estudia en Maria Beites Manso, “Mujeres en el Brasil colonial. El caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada teresa de Jesús”, en María Isabel
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 95
01/02/2017 06:20:36 p.m.
96
Rosalva Loreto López
Las fundaciones conventuales atendiendo a cualquiera de estas variantes obedecieron a razones bien diferenciadas. Por eso conviene distinguir qué promovió la creación de cada instituto y a qué procesos sociales estuvieron vinculados. Si bien es cierto que el primer monasterio del virreinato se fundó hacia 1540 por iniciativa del obispo Zumárraga, resulta que el periodo de mayor expansión y consolidación legal y real se ubica a partir de 1567.13 Dado que para la precisión del periodo contamos con fechas fluctuantes que incluyen desde las cartas en que se manifiesta por primera vez el deseo de fundar hasta la fecha de poblamiento definitivo, hemos privilegiado cerrar como etapa inicial de la expansión del monacato las fechas de 1567 a 1633. Fue en este periodo cuando se fundan los primeros 30 monasterios en la Nueva España, lo que representa un poco más de la mitad de estos institutos religiosos. La eclosión conventual en el territorio novohispano durante este periodo se asoció con una demanda social endogámica producto del crecimiento poblacional y a consecuencia de importantes oleadas migratorias. Cabe destacar que durante este tiempo se vive un periodo de religiosidad muy intenso en España caracterizado por la influencia de Santa Teresa y el fortalecimiento y expansión de las concepcionistas. La primera fundación concepcionista fue apoyada y promovida por el alto clero, complementándose y combinándose las subsecuentes fundaciones gracias a la iniciativa de los mendicantes. Este proceso formó parte del compromiso religioso de apoyar las necesidades políticas de la Corona de estabilizar socialmente al asentamiento español en América. Esta propuesta se sustenta en interpretar a las fundaciones conventuales como sinónimo de arraigo material y espiritual, pues además de funcionar como mecanismos de regulación económica que permiViforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 339-367; en Manila, como los casos estudiados en Marya Svetlana Camacho, “Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo xviii: acomodación religiosa y aportación social”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 367-391; en Argentina, como se expone en Adriana Porta, “‘La Residencia’: un ejemplo de reclusión femenina en el periodo tardo colonial rioplatense (1777-1805)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 391-416; y en Ecuador, como el caso estudiado en María Isabel Viforcos Marinas, “Los recogimientos, de centros de integración social a cárceles privadas: Santa Marta de Quito”, Anuario de Estudios Americanos, v. l, n. 2, 1993, p. 59-92. 13 Dada la variabilidad cronológica entre las primeras agrupaciones femeninas, llámense cofradías, beaterios o colegios, para la precisión de las oleadas fundacionales he considerado el arribo de las bulas de reconocimiento canónico del convento como las fechas de fundación legal.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 96
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
97
tieron la consolidación de capitales familiares, también fueron expresión de la reproducción de los esquemas culturales y simbólicos españoles en América. El monacato floreció sobre todo en las ciudades cabeceras de obispados, como México y Puebla y en menor medida en otras urbes de más tardía fundación y desarrollo.14 Predominaron las fundaciones de concepcionistas (13), clarisas urbanistas (5), dominicas y jerónimas calzadas (6 y 3 respectivamente) y carmelitas descalzas (1).15 Una de las posibles razones del inusitado éxito fundacional tuvo que ver con la implantación de un modelo religioso femenino que respondió a los requerimientos sociales impuestos tras la conquista, como fueron la cohesión y fortalecimiento de un grupo definido por su origen peninsular, con el proceso de maduración del grupo criollo, con la creciente difusión de las órdenes mendicantes y el fortalecimiento de sus provincias religiosas como corporaciones, las cuales, para este periodo, se encontraban fuertemente vinculadas a la realidad social novohispana.16 Esta etapa se cierra con la presencia del obispo virrey Juan de Palafox y Mendoza, quien en 1641 inicia el proceso de secularización de las parroquias de los regulares y adscribe como atribuciones del episcopa14 En este rubro, y dentro de esta primera oleada fundacional, quedan incluidas las ciudades donde, entre los siglos xvi y xvii, se erigió un solo monasterio, como Guadalajara, Oaxaca, Valladolid, Querétaro, Mérida, San Cristóbal de las Casas y villa de Atlixco. Será después de 1695 cuando en algunos de estos centros urbanos se expandió el monacato, fundándose entre tres y cuatro monasterios filiales más. 15 Se definieron como modalidades conventuales de calzadas, descalzas y recoletas en función de la interpretación del voto colectivo e individual de pobreza. Dado que a las monjas no les es permitido mendigar, todas pagaban dote y se les permitía poseer propiedades que garantizarían el sustento de un determinado número de religiosas de velo negro y blanco. Las calzadas usaban chapines o zapatos, podían tener esclavas y sirvientas y educaban niñas en sus muros. En sus conventos, aunque por constituciones tenían un número fijo, por licencia se permitió la entrada de numerarias cuyas familias pagaban, además de la dote, su peculio semanal. Las clarisas urbanistas, las carmelitas descalzas y las agustinas recoletas no variaban en su número constitucional, tenían rentas y monjas de velo blanco en número limitado, no educaban niñas y hacían de la pobreza colectiva parte de su carisma fundacional. 16 El periodo de difusión del monacato femenino, que coincide con el de la consolidación institucional fundada en el corporativismo religioso, tuvo mucho que ver en el proceso del logro de la independencia de las provincias de los regulares de España y su expansión territorial. Los franciscanos tenían seis provincias que administraban 200 conventos, los dominicos tres provincias que incluían 90 casas conventuales, mientras los agustinos contaban con dos provincias con 77 conventos. Antonio Rubial, “Las órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios estructurales durante los siglos virreinales”, en Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 218 y 221.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 97
01/02/2017 06:20:36 p.m.
98
Rosalva Loreto López
do la administración de las rentas conventuales y la emisión, uniformidad y edición de las reglas y constituciones en los monasterios de calzadas de la ciudad de Puebla.17 Estos intentos de ejercicio de control y ordenamiento al interior del clero no fueron aislados. Otro ejemplo de esto fueron los autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de concepcionistas entre 1672 y 1675.18 Quizás a raíz del conflicto iniciado entre las diversas instancias del clero secular y regular se percibe un vacío fundacional a lo largo de 33 años, hasta que da inicio una segunda tendencia perceptible entre 1666 y 1761 cuando 19 conventos más se erigieron, algunos como filiales de las originales y primigenias fundaciones. De manera sobresaliente se definieron en este periodo nuevas tendencias en la religiosidad femenina. Esta oleada es coincidente con la consolidación del grupo criollo y su afianzamiento en ciertas urbes, las cuales a su vez se inscriben en un proceso de auge y crecimiento urbano.19 Este lapso también incluye la emergencia de algunos centros de segundo orden ligados a circuitos mercantiles regionales asociados con el mercado interno del Bajío, como Pátzcuaro y Lagos de Moreno y San Miguel el Grande, hoy de Allende. Esta etapa es rica en cambios y adecuaciones históricas ligadas a los primitivos ideales de las órdenes mendicantes, pues se trató de conventos donde la pobreza y la sencillez asociadas a las funciones de la Iglesia primitiva se convirtieron en partes fundamentales de su carisma fundacional. Entre las innovaciones de este nuevo influjo del catolicismo se establecen las capuchinas (7, descalzas), las hermanas de la Compañía de María (1, educadoras), carmelitas (3, descalzas), agustinas y dominicas recoletas (3 y 3, respectivamente), clarisas de primera regla (1) y concepcionistas y brígidas, también recoletas (1 y 1). Veinte años definen la diferencia con la siguiente, y última, oleada fundacional que corre entre 1782 y 1811. Este lapso es coincidente con
17 Uno de los conflictos más importantes del periodo tiene que ver con la política episcopal de control más estricto. Una de sus atribuciones se centró en someter a los frailes a su influencia y convertir las antiguas doctrinas regulares en parroquias seculares. Palafox despojó a los regulares de 36 parroquias indígenas en la diócesis de Puebla. Éste sería el más importante antecedente de ejercicio de control político episcopal que se completaría en 1766 en las diócesis de México y Michoacán. 18 Véase Leticia Pérez Puente (comp.), Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad, 2005. 19 En este periodo se fundaron en Guadalajara y en Oaxaca cuatro y dos monasterios más, respectivamente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 98
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
99
el declive del monacato novohispano y un cambio en su papel dentro de la sociedad asociado con el advenimiento de obispos reformistas borbónicos. Sus logros en el ámbito del monasticismo femenino pueden resumirse en la aplicación de las reformas a la vida común en los monasterios de calzadas de las ciudades de México, Puebla y Querétaro, Guadalajara y San Miguel el Grande, y en el condicionamiento y adecuación de las demandas fundacionales a una nueva política eclesiástica tendiente a limitar el crecimiento e importancia de la Iglesia en su conjunto.20 Ocho monasterios más abrieron sus puertas en este lapso entre los que sobresalen las capuchinas (4) y las hermanas de la Compañía de María (3) y carmelitas (1). Cabe señalar que en este periodo
20 Desde 1754, Fernando VI comenzó a dar visos de lo que sería la política de la Corona respecto a las órdenes regulares, pues se acordó su injerencia en el dictado de los testamentos y se ejerció un estricto control en la aprobación de las nuevas fundaciones conventuales femeninas. De manera paralela, se aplicó una serie de reformas encaminadas a la prescripción de una vida claustral más apegada a la Iglesia primitiva, pugnando por el seguimiento de un modelo de pobreza colectiva a imitar en los conventos de calzadas de las ciudades de México, Puebla y Querétaro. Para las consecuencias de este proceso, véase Asunción Lavrin, “Ecclesiastical Reform of Nunneries in New Spain in the Eighteenth Century”, The Americas, v. xxii, n. 2, octubre de 1965, p. 182-203. Luis Sierra Nava-Lasa hizo un primer acercamiento asociando la llegada de prelados como Lorenzana con los procesos sociopolíticos que desencadenaron las primeras medidas reformistas. Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. De igual manera, el tema es analizado desde sus implicaciones políticas en David Brading, Orbe indiano. De la monarquía española a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Las consecuencias de las reformas en el interior de los conventos se trataron en Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla, México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1990. En dicho trabajo, la autora hace una recopilación documental de los pareceres de las monjas de ambas facciones sobre el acatamiento de las reformas. Por su parte, María Justina Sarabia Viejo analizó algunos de los factores que orillaron a las monjas a aceptar el cambio de vida. Véase María Justina Sarabia Viejo, “Controversias sobre ‘la vida común’ ante la reforma monacal femenina en México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 583592. Un nuevo enfoque que incluyó la expulsión de las niñas de los claustros lo realizó Pilar Gonzalbo Aizpuru ligando por primera vez el problema de la expulsión de las educandas y la implementación y acogida en los colegios. Véanse Pilar Gonzalbo Aizpuru, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, México, El Colegio de México, 1987, p. 23; Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Reffugium Virginum. Beneficencia y educación en los colegios y conventos novohispanos”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 429-443. En el mismo sentido, Isabel Arenas aborda las adecuaciones que se pusieron en marcha para dar solución a la problemática mencionada. Véase Isabel Arenas Frutos, “Innovaciones educativas en el mundo conventual femenino. Nueva España, siglo xviii: el Colegio de Niñas de Jesús María”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 443-454. Rosalva Loreto dedica parte importante de su investigación a tratar de explicar la asimilación y las consecuencias sociales y arquitectónicas de las transformaciones propuestas por el obispo Fabián y Fuero. Véase Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 85-167.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 99
01/02/2017 06:20:36 p.m.
100
Rosalva Loreto López
se deben considerar otros indicadores en la validación de la última propuesta del expansionismo conventual, pues uno de sus aportes más importantes fue su adecuación a la realidad hispanoamericana que se abrió a la recepción de mujeres caciques indígenas; más tarde, bajo la modalidad de colegios, se dio cabida además a otras de diversas calidades étnicas.21 La importancia del franciscanismo femenino Del total de los 57 conventos fundados en la Nueva España entre los siglos xvi y xviii, más de la mitad de ellos procedieron de iniciativas en donde la orden franciscana tuvo injerencia directa. Esto representa un problema historiográfico sobre el que merece la pena reflexionar. La época de oro del movimiento franciscano coincidió con la expansión de la orden en América, donde representó la inicial y más importante corriente evangelizadora y cultural. Su posterior desarrollo constituye uno de los hitos fundamentales en la historia de la Iglesia de la Europa occidental pues marcó una huella definitiva sobre los comportamientos ético-religiosos de los hombres y mujeres de la historia de la modernidad. Es recientemente cuando se ha comenzado a estudiar a fondo la relación entre los franciscanos, las ciudades, la población femenina que en ellas habitaba y las repercusiones que sobre la misma pudo tener su mensaje doctrinal y devocional. Este proceso, de manera práctica, aglutinó una serie de aspectos institucionales que llaman la atención. Partimos de considerar que esta orden ofreció el mayor número de posibilidades de realización religiosa que cualquier otra. Las mujeres podían optar por ser cofrades, beatas o acogerse como terciarias franciscanas con el debido cumplimiento de los votos temporales. Otra posibilidad, no menos importante, tuvo que ver con el ofrecimiento de los frailes para lograr que las mujeres pudieran abrazar la vida religiosa canónica y regiamente constituida. En cualquiera de sus vertientes su estudio pormenorizado está aún por profundizarse con el fin de 21 Al respecto, además de la bibliografía de Muriel, Lavrin y Zahino sobre las indias caciques, se debe considerar la fundación de los cuatro colegios de la Compañía de María. Véase Pilar Foz y Foz, La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), 2 v., Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 100
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
101
revalorar el impacto que esta función social tuvo en el ordenamiento territorial en el Nuevo Mundo. Si bien la rama femenina de la orden franciscana por antonomasia fue la de Santa Clara, para el siglo xvi en Europa se vinculó con ésta, de diversas maneras y en distintos momentos, a la de la Inmaculada Concepción, pasando esta última, por momentos, a formar parte de la familia contemplativa franciscana.22 En Nueva España la particular dinámica fundacional y la asociación entre ambas permitió, sin lugar a dudas, el florecimiento de las diversas variantes de las segundas órdenes franciscanas. A lo largo de casi 300 años la presencia de monasterios definió en gran medida a la religiosidad femenina en el Nuevo Mundo. De manera concreta las advocaciones conventuales concepcionistas predominaron avasalladoramente en la primera oleada fundacional que duró cerca de 70 años. Esta primera etapa puede caracterizarse asociada al momento clave del desarrollo de la orden en Hispanoamérica bajo influjo real y episcopal.23 22 Un problema dentro de la historiografía del monacato proviene de delimitar la adscripción institucional de la orden concepcionista. Dos tendencias se confrontan continuamente: una a favor de la autonomía y otra vinculada indisociablemente con la orden franciscana. El sustento de esta última procede de varios hechos históricos. Al principio, esta hermandad, por disposición canónica, fue acogida bajo la orden del Císter en 1489, lo que constituyó un mecanismo práctico y legal previo al reconocimiento de un nuevo instituto monástico. Posteriormente, en 1494 las monjas solicitaron adscribirse bajo la regla de Santa Clara por ser ésta más afín a su carisma. Hacia 1511, mediante la bula de Julio II, se aprobó su independencia y el seguimiento de sus propias reglas, constituciones y estatutos específicos, mismos en los que participaron activamente los franciscanos. De acuerdo con el documento papal, se confiaba la nueva orden de manera especialísima al cuidado y solicitud pastoral de la primera orden de los franciscanos. Véase Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción: su identidad y novedad en los umbrales de la Edad Moderna”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, p. 175. Se considera el nacimiento de este nuevo instituto religioso como un producto modelado por los franciscanos, pues sus postulados personificaban los ideales de la reforma cisneriana en relación con las mujeres. De hecho, la observancia femenina franciscana se presenta en España como concepcionista. Véase Luis Suárez Fernández, “Religiosidad femenina en la época de los Reyes Católicos”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 35. 23 El nacimiento de la orden de la Inmaculada Concepción se produjo en el marco de las reformas cisnerianas a la orden franciscana. La rigidez de la regla concepcionista que incluía la clausura estricta constituyó el modelo acabado de comunidad monástica femenina postulado por los reformadores. Es en torno a la definición del carisma fundacional donde se perciben diferencias entre una orden y otra. Las concepcionistas no pretendían definirse como una comunidad más de la segunda orden franciscana. Su carisma se asoció directamente al misterio de fe de la Inmaculada Concepción de María Santísima, lo que les permitió tener un “oficio específico y designación de hábito y regla”. Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción…”, p. 180. Cabe hacer una precisión en el reconocimiento de regla propia hacia 1511: en el capítulo cuarto se pide que los visitadores de la
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 101
01/02/2017 06:20:37 p.m.
102
Rosalva Loreto López
Se puede sugerir que en América el amor a la Madre de Dios fue un precepto de fe que alcanzó un auge extraordinario. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno social reside en el haber logrado una articulación cultural y sincrética, tanto en ciudades como en pueblos, lo que explica su presencia como dedicaciones y patronatos marianos, pero sobre todo en el éxito alcanzado en el número de fundaciones conventuales en Nueva España.24 Parte de su rápida difusión se debió a la solidez que el carisma concepcionista había alcanzado en la península como instituto religioso. El siguiente cuadro muestra la secuencia de las fundaciones de la orden concepcionista (véase cuadro i). Aunque en cada ciudad los grupos de mujeres laicas contaron con la cercanía de los franciscanos, tanto como promotores o como confesores y directores espirituales, en principio las fundaciones concepcionistas fueron promovidas por iniciativas del clero secular, como en el caso de las concepcionistas de las ciudades de México y Puebla. Dentro de la
orden fuesen franciscanos, sometiéndose a su jurisdicción. Resulta importante señalar esto, pues es uno de los temas que causan diferencias historiográficas con motivo de la adscripción institucional de la orden. Lo que resulta relevante es señalar que esta articulación permitió que lo que a nivel de dogma defendían los franciscanos, las concepcionistas con su ayuda se comprometían a vivirlo a nivel de culto; de ahí proviene parte fundamental de la afinidad espiritual entre ambas órdenes. Este respaldo teológico facilitó la difusión de un paradigma. Véase José García Santos, “La regla de Santa Beatriz de Silva. Estudio comparado”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. ii, p. 185-186. 24 A principios del siglo xvii, el culto mariano en la Nueva España había alcanzado una importancia semejante al reconocido en la ciudad de Toledo, cuna de la orden concepcionista. Para una comparación de la festividad en las dos ciudades, véanse María Isabel Viforcos Marina, “La festividad de la Inmaculada en León en el siglo xvii”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 341-348; Rosalva Loreto López, “La fiesta de la Concepción y las identidades colectivas, Puebla (1619-1636)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 87-104. Para el siglo xviii, el reconocimiento de este misterio de fe había alcanzado tal madurez que se expresaba a través de múltiples devociones. Una fuente documental importante se estudia en Thomas Calvo, “El zodiaco de la nueva Eva: el culto mariano en la América septentrional hacia 1700”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 117- 31. En el mismo tenor, los jesuitas fueron, junto con los franciscanos, una orden que promovió de manera sobresaliente el culto a la Madre de Dios. Véase Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Las devociones marianas en la vieja provincia de la Compañía de Jesús”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 105-116. Como reflejo de esta creciente y continua aceptación, Asunción Lavrin describe este esquema de devociones a través de las advocaciones conventuales. Véase Asunción Lavrin, “Devocionario y espiritualidad en los conventos femeninos novohispanos. Siglos xvii y xviii”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 149-162.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 102
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 103
Cuadro i Fundaciones Concepcionistas en Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
1540
La Concepción
México
Beaterio de la Madre de Dios
1573
Nuestra Señora de Balvanera
México
Recogimiento del Nombre de Jesús
1578
Regina Coeli
México
Cofradía de santa Lucía-Recogimiento
1581
Jesús María
México
Convento filial de La Concepción de México
1592
Regina Coeli
Oaxaca
Convento filial de Regina Coeli y de la Concepción de México.
1593
Nuestra Señora de la Encarnación
México
Convento filial de La Concepción de México
1593
La Purísima Concepción
Puebla
Convento filial de La Concepción de México
1596
Santa Inés
México
Convento filial de La Concepción de México
1596
Nuestra Señora de la Consolación
Mérida
Convento filial de La Concepción de México
1610
San José de Gracia
México
Convento filial de La Concepción y de Nuestra Señora de la Encarnación de México
1619
La Santísima Trinidad
Puebla
Convento filial de la Purísima Concepción de Puebla
1633
San Bernardo
México
Convento filial de Regina Coeli, México
1756
La Purísima Concepción (recoletas) San Miguel de Allende Convento filial de Regina Coeli de México
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Fuente: Todos los cuadros fueron elaborados por la propia autora.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
104
Rosalva Loreto López
política eclesiástica esta situación resultaba por demás importante si se considera a estos últimos monasterios como semilleros vocacionales, en todos los casos, y los monasterios fueron administrados y regidos de acuerdo con la política de cada obispado donde se localizaron. En Nueva España, una vez que cada orden lograba su aprobación legal y canónica para realizar la primera fundación conventual, la ruta de crecimiento fue la promoción de conventos filiales procedentes del monasterio más antiguo. De esta manera también en las fundaciones concepcionistas fueron la simiente de las fundaciones de clarisas entre 1570 y 1617. Sobre este último proceso el siguiente cuadro expresa esta idea (véase cuadro ii). La primera fundación de clarisas siguió el patrón de transformación de beaterio por carecerse de fundadoras directas de la orden. Las “recogidas” comenzaron su vida de formación en el noviciado bajo la dirección de una monja concepcionista que más tarde mudó de regla.25 Las siguientes generaciones de monasterios acataron las constituciones y reglas de las urbanistas.26 La fundación de San Juan de la Penitencia 25 Del monasterio de la Concepción salió la primera abadesa de las clarisas a fundar el primer instituto de esta orden en 1570. De ahí se originaron los siguientes: San Juan de la Penitencia y Santa Isabel, en la capital, y Santa Clara de Querétaro. Véase Isabel Arenas Frutos, “Nuevos aportes sobre las fundaciones…”, p. 261-283. De los dos conventos iniciales se pobló en 1617 el de Atlixco en el obispado de Puebla. 26 Los primeros estatutos de la segunda orden fueron redactados por San Francisco y seguidos por la santa (1212). No obstante, Santa Clara tuvo que profesar como monja benedictina dado que el canon 13 del IV Concilio de Letrán (noviembre de 1215) prohibía la aprobación de nuevas reglas. Las clarisas no la aceptaron por diferir de prescripciones como el título de abadesa o la posibilidad de tener propiedades. Para evitar esto último, Clara obtuvo de Inocencio III (julio de 1216) un singular “privilegio de pobreza”, por el cual nadie podría obligarlas a tener rentas o posesiones. Así nació la primera regla, a cuyas seguidoras se les conoció como damianitas. A la muerte de la santa, las hermanas solicitaron una adecuación menos rígida de sus constituciones, la cual aprobó el papa Urbano IV el 8 de octubre de 1263. Con la nueva regla se abolía el privilegio de pobreza, pues se establecían las rentas y propiedades como medio normal de subsistencia para las religiosas. Eso provocó una división en la orden entre los monasterios que seguían observando la primera regla de Santa Clara y las “urbanistas”. Sin embargo, con el tiempo casi todos los monasterios terminaron por admitir las propiedades en común. Otras reformas menores dieron lugar a las coletinas (1406), a las concepcionistas (1489), a las capuchinas (1530) y a las clarisas reformadas (1631). Jesús Álvarez Gómez, Historia de la vida religiosa, t. ii, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1989, p. 331. Las clarisas urbanistas fueron las más extendidas en España y en América y siempre estuvieron bajo la jurisdicción de los franciscanos observantes —entre 40 y 50 monjas—. Para el caso peninsular, Graña Cid explica que el interés de la jerarquía en la orden definida por el cardenal Cisneros, la centralización y el control, antes que en la difusión de nuevas órdenes es una explicación de la amplia difusión de esta orden en detrimento de las fundaciones concepcionistas. María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 533. Esta aseveración se puede matizar
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 104
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 105
Cuadro ii Fundaciones clarisas en Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
1570
Santa Clara
México
Recogimiento de San Nicasio, beaterio franciscano, abadesa concepcionista
1598
San Juan de la Penitencia (primera regla)
México barrio indígena de San Juan Moyotla
Convento filial de Santa Clara de México
1600
Santa Isabel
México
Convento filial de Santa Clara de México
1607
Santa Clara
Puebla
Convento filial de Santa Clara y de San Juan de la Penitencia de México
1617
Santa Clara
Atlixco
Convento filial de San Juan de la Penitencia
1633
Santa Clara de Jesús (real monasterio)
Querétaro
Convento filial de Santa Clara y de San Juan de la Penitencia de México
1723
Corpus Christi (primero para indias caciques) Clarisas de primera regla
México
Nueva creación.
01/02/2017 06:20:37 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
106
Rosalva Loreto López
en 1598 significa un parteaguas en la historia del monacato novohispano pues fue el primero de clarisas de primera regla,27 aunque se destinó a monjas de origen español, y fue promovido y financiado por el alcalde, los regidores y los nobles del barrio indígena de San Juan Moyotla; ahí comenzó la educación de las primeras niñas indígenas y mestizas, aunque estas no fueron nunca monjas profesas. De este convento salió el grupo de religiosas criollas que enseñarían a las novicias en el primer monasterio para indias caciques y nobles de Corpus Christi.28 Este modelo sirvió de antecedente a las otras tres fundaciones de este tipo, únicas en la historia del catolicismo occidental. A partir de la segunda mitad del siglo xvii, la erección de los conventos de capuchinas completaría el esquema de la herencia espiritual de la orden de San Francisco en las ciudades más importantes del virreinato. La fundación en 1666 del monasterio de San Felipe de Jesús en la ciudad de México dio inicio a un nuevo modelo de implantación conventual pues resultó de la confluencia de intereses locales y ultramarinos que lograron ligar la religiosidad de ambos mundos. Por primera vez llegó a América, con el objetivo concreto de instaurar una nueva orden, un grupo de religiosas profesas españolas como fundadoras expresas de un convento.29
si se considera que hacia 1526 había 40 conventos fundados bajo este carisma. Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción…”, p. 175. Situación semejante a la que se dio en la Nueva España con 13 conventos, promoción en la que en gran medida tuvieron que ver tanto los franciscanos como el clero secular. Quizás la expansión del concepcionismo sea una expresión de la fuerza que el ordinario había alcanzado hacia la segunda mitad del siglo xvi, bajo cuya jurisdicción quedaron estas monjas.. 27 Estas religiosas siguen el modelo de vida claustral de las urbanistas, pero aceptan un mayor rigor en el acatamiento colectivo de pobreza, pues tienen prohibido poseer rentas y se limitan a vivir de limosna. 28 El monasterio también se fundó en seguimiento de la primera regla de Santa Clara. En este caso concreto, cabe suponer que para evitar conflictos étnicos, después de las primeras profesiones y elecciones y una vez que el monasterio caminaba por sí mismo, las monjas españolas volverían a su monasterio de origen mediante traslado canónico y licencia papal. 29 A partir del siglo xviii, este esquema de fundación peninsular fue recurrente en otros dos casos: Santa Brígida en 1744 y Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de la Compañía de María en 1753. Para el primero, véanse Josefina Muriel, Crónica del convento de Nuestra Señora de las Nieves, Santa Brígida de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001; Anne Sofie Sifvert, “Historia de la primera fundación brigidana en México (1743)”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 265-273; Luisa Martínez de Salinas Alonso, “La fundación del convento de Santa Brígida de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. ii, p. 163-173.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 106
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Hermanas en Cristo
107
Este proceso de migración femenina con un objetivo específico implicaba un procedimiento legal y práctico bastante complejo pues además de las autorizaciones reales y papales se requería la participación y acuerdos entre instancias ultramarinas de los ordinarios, tanto el del lugar de origen de la orden “matriz” como el correspondiente al obispo del nuevo territorio de implantación. En este último caso se involucraban también a los ayuntamientos y el clero local. Estos trámites presuponían la erogación de fuertes sumas de dinero, lo que a su vez indicaba la participación de pudientes y piadosos seglares, como el caso de doña Isabel de la Barrera, viuda y patrona del convento de la Concepción de México, de cuyo peculio se financió el viaje de cinco monjas y dos legas capuchinas toledanas y fundó el primer monasterio de esa orden bajo la advocación del que sería santo americano. Este ejemplo muestra que para la erección formal, construcción, mantenimiento y ornamentación de un monasterio, además del capital político y espiritual, era necesario contar con el económico y familiar.30 También conviene reflexionar en que las fundaciones promovidas por seglares, además de coincidir con los intereses de la Corona, perseguían la materialización de inversiones de capital simbólico y de poder individual, colectivo y urbano corporativo.31 La expansión posterior de la orden se asoció con la fortaleza de grupos criollos locales que ejercieron control supeditando las fundaciones a un modelo específico de piedad y devoción. Las capuchinas, en seguimiento del carisma franciscano, imitaron el ejemplo de sus hermanas
30 La propuesta inicial de esta fundación fue del arzobispo Mateo Sagade Bugueiro, quien había sido capellán y confesor de las religiosas capuchinas de Toledo antes de su estancia en la Nueva España; aunque fue apoyado por el cardenal y por el rey, la iniciativa no prosperó. En 1661, se conoció el testamento de la fundadora en el que se especificaba el financiamiento del traslado y de la nueva fundación; el costo aproximado del viaje fue cercano a los 4 000 pesos, que incluyeron el pasaje marítimo de las religiosas y sus criadas, la ropa correspondiente y, ya en Veracruz, el alquiler de mulas, mozos y literas. agn, Bienes Nacionales, legajo 773, exp. 19, citado en María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas..., p. 116. Para este caso, véase también Emilia Alba González, “México, 1665: convento…”, p. 137-142. 31 Para ejemplos de este proceso fundacional, véanse, para el caso de las capuchinas y de las concepcionistas, respectivamente, Isabel Arenas Frutos, “Mecenazgo femenino y desarrollo…”, p. 29-41; Rosalva Loreto López, “La fundación del convento…”, p. 163-180; Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 199-227. Este poder se traduciría en capital simbólico, a partir de la definición del patronato, en la elección de la advocación del convento y en la elección de la orden, de las reglas y constituciones que un grupo de mujeres están dispuestas a seguir voluntariamente. Se trataba de fundar donde, sin lugar a dudas, se era poderoso.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 107
01/02/2017 06:20:37 p.m.
108
Rosalva Loreto López
clarisas y fundaron en tierra de indios, en Valladolid y Oaxaca, dos conventos para mujeres indígenas.32 El siguiente cuadro muestra el recorrido de esta orden nueva en América (véase cuadro iii). Cabe destacar el reconocimiento de esta orden a la religiosidad indígena (aunque tardíamente) como una nueva tendencia dentro del monacato novohispano. Con ésta se cerraría una antigua función monástica, la especialización educativa para niñas, aunque tardíamente, de diversos orígenes étnicos en colegios asociados a conventos al iniciar el siglo xix.33 A manera de reflexión A partir de este recuento general del monacato novohispano varios temas sugieren una mayor profundización con la idea de contribuir a establecer las líneas directrices y características del esquema del monacato novohispano. Una primera aproximación procede del estudio de las oleadas fundacionales, considerando que a lo largo de los siglos xvii y xviii los conventos no funcionaron siempre de la misma manera ni las monjas se comportaron ni fueron vistas por la sociedad de igual manera. Una segunda línea tendría que tomar en consideración la coexistencia de las diversas órdenes monásticas con el objetivo de diferenciarlas entre sí y percibir sus propios caminos de evolución. De esta manera se definirían los rasgos propios y los mecanismos adaptativos sui generis. El estudio de la vida conventual institucional, sus lazos de dependencia, su relación con los grupos de poder dentro y fuera del virreinato, las redes sociales de las que las monjas y sus instituciones forman parte, han mostrado que su análisis puede dar algunas respuestas explicativas al sistema de funcionamiento político parental de ciudades de antiguo régimen. 32 Los monasterios capuchinos para indígenas fueron el de Nuestra Señora de Cosamaloapan, en Valladolid, y el de los Siete Príncipes, en Oaxaca. El poblamiento de este último inició con monjas profesas de Corpus Christi que dejaron de ser clarisas de primera regla. Este esquema educativo hacia este grupo étnico se complementó con el monasterio de La Enseñanza Nueva de la Compañía de María en la ciudad de México en 1811. 33 Me refiero a la obra de la Compañía de María, que abrió sus puertas en Irapuato, en Aguascalientes y en México entre 1803 y 1811.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 108
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 109
Cuadro iii Fundaciones de capuchinas en la Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
01/02/2017 06:20:38 p.m.
1666
San Felipe de Jesús
México
Nueva creación
1703
Santa Ana
Puebla
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1721
San José de Gracia
Santiago de Querétaro
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1735
San José
Oaxaca
Nueva creación de capuchinas españolas
1737
Nuestra Señora de Cosamaloapan
Valladolid (Morelia) indias caciques y criollas
Convento filial de clarisas de primera regla de Corpus Christi, Santa Clara y Santa Isabel
1755
Señor San José
Lagos de Moreno (Jalisco) Convento filial de San Felipe de Jesús de México
Beaterio de clarisas urbanistas
1761
La Purísima Concepción y San Ignacio de Loyola
Guadalajara
Convento filial de Señor San José de Lagos de Moreno
1782
Nuestra Señora de los Ángeles (Siete príncipes)
Oaxaca para Indias caciques
Convento filial de clarisas de Corpus Christi
1787
Nuestra Señora de Guadalupe (capuchinas de la Villa)
México
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1798
La Purísima y San Francisco
Salvatierra, Guanajuato
Convento filial de capuchinas de San José de Gracia de Querétaro
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
110
Rosalva Loreto López
La función social y material de los monasterios en las trazas urbanas merece especial atención no sólo por su papel en el abasto del agua, sino como articuladores de recursos, de insumos y de fuerza de trabajo. Poco se ha estudiado sistemáticamente la relación entre la presencia de los conventos, su edificación y los costos sociales y materiales de su mantenimiento y su conexión con el desarrollo de las artes plásticas, la escultura y la arquitectura. También debe mencionarse el papel bancario de estas instituciones y su importante proyección en la economía local. Caracterizar la política fundacional de cada periodo y los nexos de dependencia con el ordinario y con el clero regular, los límites jurisdiccionales y los reclamos de autonomía, son algunos de los aspectos que aún merecen ser estudiados. Lugar aparte en el análisis merecería centrarse en diferenciar las diversas adscripciones administrativas de cada monasterio, así como las variaciones entre sus estatutos, reglas y constituciones. También merece atención especial el análisis de las prácticas espirituales que en el interior de los conventos se generaron, pues la escritura femenina en sus variantes autobiográficas, biográficas, epistolares, espirituales, literarias, contables, artísticas y musicales, aún continúan esbozando el diseño de la vida de perfección femenina y sus variaciones a lo largo de 300 años. Fuentes consultadas Archivos Archivo del Convento de la Concepción, Puebla (aclcp) Archivo del Convento de Santa Rosa, Puebla (acsrp) Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Alba González, Emilia, “México, 1665: Convento de San Felipe de Jesús de pobres capuchinas. Fundación toledana”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. i, León, Universidad de León, 1993, p. 137-142. Álvarez Gómez, Jesús, Historia de la vida religiosa, t. ii, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1989.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 110
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
111
Amerlinck de Corsi, María Concepción, “Los primeros beaterios novohispanos y el origen del convento de La Concepción”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n. 15, octubre-diciembre de 1991, p. 6-21. y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas. Fundaciones en el México Virreinal, México, Grupo Condumex, 1995. Arenas Frutos, Isabel, “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, p. 475-484. , “Mecenazgo femenino y desarrollo conventual en Puebla de los Ángeles (1690-1711)”, Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 29-41. , “Innovaciones educativas en el mundo conventual femenino. Nueva España, siglo xviii: el Colegio de Niñas de Jesús María”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 443454. , “Nuevos aportes sobre las fundaciones de conventos femeninos de la orden concepcionista en la ciudad de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 261-283. Bazarte Martínez, Alicia y Enrique Tovar Esquivel, El convento de San Jerónimo en Puebla de los Ángeles. Crónicas y testimonios, Puebla, Litografía Magno Graf, 2000. et al., El convento jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001. Beites Manso, Maria, “Mujeres en el Brasil colonial. El caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada Teresa de Jesús”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 339-367. Brading, David, Orbe indiano. De la monarquía española a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Bustamante, Juan, “Notas sobre el convento de Santa Catalina de Oaxaca”, Boletín del Centro Regional de Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Oaxaca, n. 5, suplemento n. 3, enero de 1976.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 111
01/02/2017 06:20:38 p.m.
112
Rosalva Loreto López
Camacho, Marya Svetlana, “Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo xviii: acomodación religiosa y aportación social”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 367-391. Calvo, Thomas, “El zodiaco de la nueva Eva: el culto mariano en la América septentrional hacia 1700”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 117-131. Castañeda, Carmen, “Relaciones entre beaterios, colegios y conventos femeninos en Guadalajara, época colonial”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 455-476. Chowning, Margaret, Rebellious Nuns. The Troubled History of a Mexican Convent, 1752-1863, Nueva York, Oxford, University Press, 2006. Curiel Zárate, Nidia Angélica, “Vida cotidiana de las monjas de San Juan de la Penitencia, siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 593-595. Deusen, Nancy van, “La casa de las divorciadas, la casa de La Magdalena y la política de recogimiento de Lima, 1580-1660”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II congreso Internacional El Monacato femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 395-406. , “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo xvii en Lima”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995, p. 65-87. Fernández, Justino, “El convento de Santa Brígida”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, n. 35, 1996, p. 15-24. Foz y Foz, Pilar, La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), 2 v., Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981. , El convento de La Enseñanza de México, ambivalencia de una joya colonial, Bogotá, Congreso Episcopal Latinoamericano, 1990. , “Los monasterios de la enseñanza y la educación de la mujer en España e Iberoamérica”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. i, León, Universidad de León, 1993, p. 67-84.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 112
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
113
Gallagher, Ann Miriam R.S.M., The Family Background of the Nuns of Two Monasterios in Colonial Mexico de Santa Clara, Querétaro and Corpus Christi, Mexico City (1724-1822), tesis de doctorado, Washington, D. C., The Catholic University of America, 1972. García de Pesquera, Eusebio, “La orden de la Concepción: su identidad y novedad en los umbrales de la Edad Moderna”, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 173-180. García Santos, José, “La regla de Santa Beatriz de Silva. Estudio comparado”, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 181-201. Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, México, El Colegio de México, 1987. , “Las devociones marianas en la vieja provincia de la Compañía de Jesús”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial Americano, México, Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 105-116. , “Reffugium Virginum. Beneficencia y educación en los colegios y conventos novohispanos”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memorias del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 429-443. Graña Cid, María del Mar, “Reflexiones sobre la implantación del franciscanismo femenino en el reino de Granada”, en María Isabel Viturcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 523-550. Hernández García, Alejandro, “El convento del Sagrado Corazón de Jesús y Patrocinio del Glorioso Patriarca San José de clarisas capuchinas recoletas españolas de Oaxaca. Fundación, apogeo y desaparición”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 167-192. Juárez Cossío, Daniel, El convento de San Jerónimo. Un ejemplo de arqueología histórica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1989. Lavrin, Asunción, “Ecclesiastical Reform of Nunneries in New Spain in the Eighteenth Century”, The Americas, v. xxii, n. 2, octubre de 1965, p. 182203. , “El convento de Santa Clara de Querétaro. La administración de sus propiedades en el siglo xvii”, Historia Mexicana, v. xxv, n. 97, julio-septiembre de 1975, p. 76-117.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 113
01/02/2017 06:20:38 p.m.
114
Rosalva Loreto López
, “Indian Brides of Christ. Creating New Spaces for Indigenous Women in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. xv, n. 2, verano de 1999, p. 225-260. , “Devocionario y espiritualidad en los conventos femeninos novohispanos. Siglos xvii y xviii”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 149-162. , Brides of Christ. Conventual Life in Colonial México, Stanford, Stanford University Press, 2008. Loreto López, Rosalva, “La fundación del convento de La Concepción. Identidad y familias en la sociedad poblana (1593-1643)”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), en Familias novohispanas, siglos xvi al xix, México, El Colegio de México, 1991, p. 163-180. , “La fiesta de la Concepción y las identidades colectivas, Puebla (1619-1636)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 87-104. , Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2000. Martínez, Ramón, Las carmelitas descalzas en Querétaro, México, Jus, 1963. Martínez de Salinas Alonso, María Luisa, “La fundación del convento de Santa Brígida de México”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 163-173. Muriel, Josefina, Conventos de monjas en la Nueva España, México, Santiago, 1946. , Las indias caciques de Corpus Christi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963. , Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974. , “Introducción”, Crónica del convento de Nuestra Señora de las Nieves. Santa Brígida de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001. Pérez Baltasar, María Dolores, “Beaterios y recogimientos para la mujer marginada en el Madrid del siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 381-195.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 114
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
115
Pérez Puente Leticia (comp.), Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobe la Universidad, 2005. Porta, Adriana, “‘La Residencia’: un ejemplo de reclusión femenina en el periodo tardo colonial rioplatense (1777-1805)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 391-416. Ramírez Montes, Mina, “Del hábito y de los hábitos en el convento de Santa Clara de Querétaro”, en Manuel ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional del Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 565-571. , Niñas, doncellas, vírgenes eternas. Santa Clara de Querétaro (1607-1864), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005. Ramos Medina, Manuel, Imagen de santidad en un mundo profano. Historia de una fundación, México, Universidad Iberoamericana, 1990. , Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España, México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1997. Reyes y Cabañas, Ana Eugenia, “Templo de San Bernardo. Ciudad de México”, en Mini guías, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. Reynoso, Salvador, Fundación del convento de capuchinas de la Villa de Lagos, México, Jus, 1960. Rojas Orzechowski, Alan, “Un patronazgo del siglo xvii: Andrés Arias Tenorio y el convento de Santa Clara de la ciudad de México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p.107-122. Román Gutiérrez, José Francisco, “Presencia dominica en Guadalajara (México). El convento de Nuestra Señora de Gracia (1588-1609)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 14921992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 129-136. Rubial, Antonio, “Las órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios estructurales durante los siglos virreinales”, en Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 215-236.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 115
01/02/2017 06:20:39 p.m.
116
Rosalva Loreto López
Salazar de Garza, Nuria, “Historia artística del convento de Jesús María de México”,en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. ii, León, Universidad de León, 1990, p. 147-160. , La vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla, México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1990. , Salud y vida cotidiana en la clausura femenina. El convento de Jesús María de México, 1580-1860, tesis de maestría, México, Universidad Iberoamericana, 2003. Santos Morales, María de Cristo y Esteban Arroyo González, Las monjas dominicas en la cultura novohispana, México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 1993. Sarabia Viejo, María Justina, “La Concepción y Corpus Christi. Raza y vida Conventual femenina en México, siglo xviii”, en Clara García Alvardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/ Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 15-28. , “Controversias sobre la ‘vida común’ ante la reforma monacal femenina en México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 583-592. Sierra Nava-Lasa, Luis, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. Sifvert, Anne Sofie, “Historia de la primera fundación brigidana en México (1743)”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 265-273. Suárez Fernández, Luis, “Religiosidad femenina en la época de los Reyes Católicos”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, v. 1, p. 33-38. Suberbiola Martínez, Jesús, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno (1486-1516), Granada, Caja General de Ahoros y Monte de Piedad de Granada, Estudio y documentos, 1985. Torres Torres, Eugenio Martín (coord.), Anuario dominicano, 4 v., México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, 2005. Torres Vega, José Martín, “El proceso de fundación del convento de Santa María Inmaculada de la Salud en Pátzcuaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina, siglos xvi-xix, México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 211-231. Loreto López, Rosalva (ed.), Una empresa divina. Las hijas de Santa Teresa de Jesús en América, México, Universidad de las Américas-Puebla, 2004.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 116
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Hermanas en Cristo
117
Viforcos Marinas, María Isabel, “Los recogimientos de centros de integración social a cárceles privadas: Santa Marta de Quito”, Anuario de Estudios Americanos, v. l, n. 2, 1993, p. 59-92. Viforcos Marinas María Isabel y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007. , “La festividad de la Inmaculada en León en el siglo xvii”, La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, p. 341-348. Zahino Peñafort, Luisa, “La fundación del convento para indias cacicas de Nuestra Señora de los Ángeles de Oaxaca”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 331-340.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 117
01/02/2017 06:20:39 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 118
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Antonio Rubial García “Las beatas. La vocación de comunicar” p. 119-142
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Las beatas. La vocación de comunicar Antonio Rubial García Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras El modelo de la Virgen María, casta y esposa, fue el que marcó los ideales de vida para las mujeres en el mundo cristiano, el de monja y el de casada. Sin embargo, esa exigencia que partía del ámbito masculino, no siempre fue respetada y, de manera no excepcional, existió desde la Edad Media un número no determinado de laicas que no tomaron uno u otro estado. Desde el siglo xiii las órdenes terciarias franciscanas y dominicanas intentaron atraer hacia sus filas a esas mujeres para ejercer mayores controles sobre su religiosidad y en España y Flandes se les encerró en beaterios y beguinages. Con todo, muchas quedaron fuera de los controles eclesiásticos y así se mantuvieron, incluso después del concilio de Trento. Así, desde la Edad Media el término beata describía en el ámbito hispánico tanto a aquellas mujeres encerradas en un beaterio como a las que seguían un tipo de vida más libre. Desde entonces éstas debieron ser las más numerosas pues a principios del siglo xvii el diccionario de Covarrubias ya menciona el término con esta definición: “Mujer en hábito religioso que fuera de la comunidad, en su casa particular, profesa el celibato y vive con recogimiento, ocupándose en oración y en obras de caridad…”. El nombre parece en sí arrogante, pero está muy recibido, no embargante que en rigor, “nemo in hac vita dici potest beatus”.1 En Nueva España las referencias sobre estas mujeres provienen de dos fuentes: la Inquisición y la hagiografía. En ellas se registraron más de medio centenar de casos que corresponderían a esa definición. Sin embargo, entre las beatas enjuiciadas por la Inquisición y aquellas 1 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turrer, 1979, p. 202. La frase latina significa: A nadie en esta vida se le puede llamar beato.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 119
01/02/2017 06:20:39 p.m.
120
Antonio Rubial García
denominadas venerables, existió un sinnúmero de mujeres que debieron desempeñar también actividades similares, pero cuya actuación desconocemos pues no fueron castigadas ni biografiadas.2 Una noticia del diarista José Manuel de Castro a mediados del siglo xviii nos permite suponer que esas beatas no sólo eran numerosas, sino que además se les reconocía un importante papel en algunas órdenes como la dominicana. Primero y dos de agosto de 1752. La religión de nuestro padre santo Domingo para el jubileo salió con el escudo que llevaba un tercero descubierto, seguía un crecido número de señoras terceras encubiertas, después ochenta y seis beatas descubiertas, con mantos de añascote, cubiertas los rostros y a su continuación los terceros, encubiertos y descubiertos, precedidos por su prior, después los donados y hermanos laicos [legos], novicios, coristas, predicadores, lectores, presentados y maestros, cerrando la religión su actual provincial, quienes se encaminaron a la santa iglesia catedral, casa Profesa, San Francisco y por último su iglesia.3
¿Quiénes son las beatas? Dentro del mundo hispánico, el espacio beateril abarcaba una gran variedad de situaciones que iban desde la absoluta libertad hasta el encerramiento en casas o recogimientos sujetos a reglas y a las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, lo que unificaba bajo este apelativo a todas esas mujeres era el hecho de vestirse de un modo particular y de hacer gala de un comportamiento piadoso. Aunque el ideal social era el encerramiento en un beaterio, la existencia de una categoría (“la beata”) aprobada por la ideología imperante hizo posible que bajo ella se cobijaran muchas personas que vivían en los límites, es decir sin pertenecer a ninguno de los dos estados (casadas o profesas en un monasterio o beaterio) que por su condición femenina debían tener.4
2 Para ampliar sobre este tema, véase Antonio Rubial, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2006. El presente ensayo está basado en este libro. 3 José Manuel de Castro Santa Anna, Diario de sucesos notables, 3 v., t. i, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1854, p. 12. 4 Carmelo Lisón Tolosana, Demonios y exorcismos en los siglos de oro, Madrid, Akal, 1990, p. 46. Este autor cita un sermón de fray Alonso de la Fuente en el que éste excluyó del
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 120
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
121
En Nueva España tenemos las primeras noticias de beatas autónomas en dos juicios de la Inquisición de fines del siglo xvi: el de Marina de San Miguel y el de Ana de Peralta o de Guillamas. Estas mujeres peninsulares, seguidoras del balanzario Juan Núñez, fueron acusadas como él de la herejía alumbradista en 1598.5 Diez años después fue llamada a la Inquisición Magdalena del Castillo, una viuda mulata que inventaba oraciones, pero no encontramos otra mención a beatas alumbradas sino hasta 1649 cuando fueron hechas prisioneras las cuatro hermanas Romero; después de ellas tenemos diez casos más en el siglo xvii y otros veintidós en el xviii, aparte de las cinco que recibieron el privilegio de ser biografiadas: Catalina de San Juan, Francisca Carrasco, Ana Guerra de Jesús y Salvadora de los Santos, por los jesuitas, y Josefa Antonia Gallegos y Díaz, por un clérigo secular. Las edades de las beatas fluctuaban entre los 20 y los 60 años y la mayoría pertenecían al sector criollo, pero también las había indias, mestizas, negras, mulatas y españolas. Casi todas eran mujeres solas —doncellas, viudas y divorciadas—, aunque algunas también fueron casadas, pero que se habían sujetado a un voto de castidad. Por otro lado, varias habían ingresado a alguna de las órdenes terceras franciscanas o dominicas; sin embargo, la mayoría rechazaba este tipo de controles institucionales, a pesar de habérseles ofrecido tomar los votos religiosos o ingresar como terciarias. Además, debemos mencionar que una cantidad no determinada de religiosas durante algún tiempo de su vida desempeñó actividades como beatas antes de ingresar en un monasterio.6 Muchas de esas mujeres laicas para subsistir se dedicaban a labores relacionadas con la costura o la fabricación de textiles. En algunas, como en la terciaria franciscana Antonia de Ochoa, las labores manuales ocupaban tanto tiempo como la oración, según un horario que fue entrecielo a las beatas, como gente sin estado, pues “son vírgenes sin castidad, casadas sin débito conyugal, religiosas sin clausura y continentes sin limpieza”. 5 Álvaro Huerga, Historia de los alumbrados, 5 v., t. iii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986. El balanzario era quien pesaba en la Casa de Moneda los metales antes y después de su amonedación. 6 Por ejemplo, el caso de sor María de San Joseph, quien durante su infancia y juventud vivió en una hacienda llevando una vida de ascetismo pero como laica. Véase Kathleen Myers y Amanda Powell (eds.), A Wild Country out in the Garda. The Spiritual Journals of a Colonial Mexican Nun, Bloamington, Indiana Universitu Press, 1999, p. 263, insisten en el hecho de que varias de las mujeres santas en la América hispánica, como Rosa de Lima y Mariana de Quito, eran laicas, aunque la primera estuvo adscrita a la orden tercera de Santo Domingo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 121
01/02/2017 06:20:39 p.m.
122
Antonio Rubial García
gado por su confesor al Tribunal.7 Por otro lado, en ellas la vestimenta era un elemento de diferenciación respecto al resto de las mujeres: un elevado número portaba hábitos franciscanos, agustinos o carmelitas, cuyo uso les permitía vivir bajo el signo protector de una corporación religiosa, aunque no fueran forzosamente terciarias. Ana de Guimallas, quien había llegado de España en la última década del siglo xvi como parte del servicio de Francisco Tello, gobernador de Filipinas, se separó del séquito de su amo en México y tomó el hábito del Carmen, por la admiración que tenía por la aún no canonizada Teresa de Jesús. En cambio, Salvadora de los Santos, adscrita a un beaterio carmelita, usaba “una como capita de sayal pardo raído, una toca desaseada que la cubría la cabeza, de lienzo burdo, a las espaldas un gran sombrero blanco de los que usan en sus caminos los padres carmelitas, y debajo del brazo un cesto en que juntar sus limosnas”. Con todo, su peculiar forma de vestir “con hábito desusado”, causaba mucha novedad “viéndolo en una india”, por lo que “el vulgo la silbaba como a simple, unos la tenían por hipócrita, otros le decían palabras burlescas, otros la reprendían llamándola beata embustera, ilusa y ceremoniática”.8 Para evitar este tipo de acusaciones, algunas beatas se adscribieron a las terciarias franciscanas o dominicanas, aunque estas últimas no tuvieron hábito exterior sino a partir de fines del siglo xvii y se le denominó de Santa Rosa. Josefa Antonia Gallegos, cofrade de cinta de San Agustín, traía el hábito de esa orden, con el que murió, pero era además terciaria franciscana y portaba los escapularios del Carmen y de la Merced.9 El hábito de terciaria o cualquier otro tipo de sayal no era obstáculo, sin embargo, para que algunas de estas mujeres usaran debajo algún aditamento más secular. La terciaria Antonia de Ochoa usaba, por ejemplo, “debajo de dicha saya, un faldellín de grana de cochinilla guarnecido con galón de plata fina ya usado; naguas y camisa de cotense; las enaguas, y la camisa de Ruan ordinario, labrada de azul; 7 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy. A Social and Coltural History of Ilwas and Alumbrados in Colonial Mexico, tesis de doctorado, Nueva York, Columbia University, 2000, p. 179. 8 Antonio de Paredes, Carta edificante en que el padre Antonio de Paredes de la extriguda Compañía de Jesús refiere la vida ejemplar de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, que reimprimen las parcialidades de San Juan y Santiago de la capital mexicana, México, Herederos de José de Jáureguí, 1784, p. 32. 9 José Antonio Eugenio Ponce de León, La abeja de Michoacán. La venerable señora doña Josefa Antonia de Nuestra Señora de la Salud, México, Imprenta Nuevo resado de Doña María de Ribera, 1752, p. 50.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 122
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
123
medias de Bruselas azules; zapatos de cordobán viejos, un medio pañuelo viejo al cuello; y en una de las bolsas de la saya de abajo un poco de tabaco y un real; un cordón de san Francisco con que tiene ceñida la cintura grande; y una faja de hilo y seda cruda”. Por encima de estos vestidos la beata portaba rosarios, medallas, cruces y cuentas, toda una parafernalia de objetos sagrados.10 Para algunos sacerdotes el usar ese tipo de hábitos no era más que una manera de aparentar virtud sin tenerla realmente. El bachiller Antonio del Rincón y Mendoza opinaba al respecto que “por lo que mira a estas mujeres que visten semejantes hábitos exteriores, nunca he tenido concepto bueno, por las experiencias que tengo en cuarenta años de cura y sesenta y siete de edad, pues […] les parece a estas pobres mujeres, que van muy seguras con el exterior de los hábitos”.11 En el siglo xviii tales hábitos (que a veces cubrían los rostros) se habían convertido en un disfraz para los criminales. Esto llevó a la prohibición episcopal en 1790 de vestirse como “beata”, pues se había llegado a excesivos abusos. La orden señalaba que muchas mujeres usaban el vestuario de beata “por su arbitrio y voluntad” y otras “aunque obtienen licencia de los prelados regulares y comisario de sus respectivos órdenes terceros […] no la tienen del Ordinario”.12 Junto con el vestido, también el cambio de nombre era un medio para conseguir respetabilidad, siendo el uso más común el de agregar al propio el apelativo de un santo o de un dogma cristiano, tal y como lo hacían las religiosas a su ingreso a los monasterios. Es notable que a pesar de su condición femenina muchas beatas sabían leer y algunas también escribir. Josefa Antonia Gallegos llegó a ser tan perita en la escritura y en las cuentas que desde muy joven se dedicó a administrar la hacienda de su padre. Sin embargo, pocas dejaron constancia escrita de sus vivencias, aunque hubo sacerdotes que se prestaron a hacerlo. Casos representativos al respecto fueron el de la viuda mulata María Cayetana Loria en la ciudad de México, cuya vida fue registrada por su confesor Ángel Vázquez a mediados del siglo xviii, el de la esclava hindú Catalina de San Juan en Puebla, de cuya vida se “Juicio a Antonia de Ochoa”, 1686, agn, Inquisición, v. 538, exp. 1, f. 160r.-161r. “Carta del Bachiller Antonio del Rincón y Mendoza”, 22 de febrero de 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r. 12 “Noticia del 2 de febrero de 1790”, en Manuel Antonio Valdés, Gazetas de México. Compendio de noticias de Nueva España, t. iv, México, D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1791, p. 19-21. 10 11
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 123
01/02/2017 06:20:40 p.m.
124
Antonio Rubial García
imprimieron tres obras a fines del siglo xvii (una de ellas en tres volúmenes) y el de la viuda michoacana Josefa Antonia Gallegos y Díaz, asociada con la fundación del monasterio de dominicas de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. La terciaria dominica mexicana Francisca Carrasco, la salvadoreña Ana Guerra, la queretana Francisca de los Ángeles y la poblana Ana de Zayas fueron en este sentido una excepción. Las tres primeras dejaron unos apuntes sobre su vida por orden de sus confesores, sobre los cuales éstos construyeron sendas hagiografías. La cuarta tomó la pluma por propia iniciativa para transmitir sus vivencias.13 Se puede intuir que la motivación de la mayoría de las beatas para su actuación era la falta de medios económicos, el afán de prestigio o el poner a la sociedad al servicio de sus deseos, pero no se pueden excluir otras causas, como la búsqueda de la perfección espiritual y una fe religiosa genuina. El padre de Antonia de Ochoa, por ejemplo, era mercader y ella sabía leer y escribir pues le enseñó su padre y su condición no era marginal por lo que, en su caso, la razón de sus raptos estaba más relacionada con la aceptación social que con lo económico. Marina de San Miguel, por su parte, tenía una casa propia, con varias habitaciones que alquilaba y una criada, aunque siempre estaba dispuesta a recibir alguna limosna o regalos por sus servicios.14 En general las beatas no atacaban ni a la institución ni a los dogmas, querían ser aceptadas y por tanto se esforzaban por demostrar que sus experiencias místicas eran ortodoxas y estaban avaladas por sus confesores y por las autoridades eclesiásticas y asumían que no habían roto con las enseñanzas de la Iglesia.15 Aunque a menudo las razones que daban para haber realizado sus engaños eran la indigencia y la falta de recursos, no debe descartarse que en algunos casos la pobreza de estos personajes no fuera tan extrema como ellos decían. Debemos suponer también que en algunos casos este argumento fue más bien 13 “Expediente del juicio a Ana de Zayas”, 1694, agn, Inquisición, v. 692, exp. 2, f. 234v. y 235v. 14 Jacqueline Holler, “Más pecadora que la reina de Inglaterra. Mariana de San Miguel ane la Inquisición mexicana”, en Mary E. Gilles (ed.), Mujeres en la Inquisición. La persecución del Santo Oficio en España y el Nuevo Mundo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000, p. 262. “Marina de San Miguel fue una mujer que tuvo que valerse por sí misma desde muy joven […] que utilizó su fe y su considerable energía para sobrevivir y prosperar. Prácticamente sola aprendió a leer y a escribir, compró una casa, y durante treinta años desafió la creencia hispánica de que las mujeres tenían que casarse o vivir en un convento. Marina se forjó su propio camino en la sociedad colonial, usando su talento como costurera y sus dones como mujer santa”. 15 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy..., p. 12 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 124
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
125
una excusa para obtener clemencia de los jueces. Por otro lado, hay evidencia de que el comportamiento de algunas beatas estaba motivado por la epilepsia y es muy posible también que un número elevado de ellas haya sufrido trastornos psíquicos. Uno de estos casos, el de la jalapeña Bárbara de Echagaray, presa en 1785, nos muestra a una mujer con una infancia de brutal maltrato materno que desarrolló dos personalidades, una entregada a la devoción y al ascetismo y otra que vivía una fantasiosa vida sexual (culpó falsamente de solicitación a uno de sus confesores). Bárbara expulsaba sangre a borbotones por la boca y el sexo, por lo que fue calificada de “histérica” por los inquisidores.16 No debemos excluir tampoco que para algunas su actuación se convirtió en un recurso para escapar de una situación intolerable. María Josefa Piña era una niña maltratada por su padre, quien la amenazaba con cuchillos y la golpeaba, y por su madre, que la llamaba hechicera. Una vecina, que había quedado tullida después de haberla golpeado, la culpó de su mal y la denunció ante el Santo Oficio por prácticas mágicas. Gracias a dos frailes carmelitas que la adoptaron como hija de confesión, esta muchacha enfermiza encontró en las visiones una manera de recibir aceptación y de recuperar la autoestima que su familia y sus vecinos no le daban.17 Apoyos y espacios de actuación La reputación de una persona como “santa” tenía mucho que ver con la publicidad que hacían sus seguidores, la cual predisponía a los nuevos espectadores a considerar los actos del santo como milagrosos, sobre todo en una sociedad sedienta de prodigios. Esto se veía reforzado aún más cuando existía una autoridad religiosa que avalaba con sus actitudes la ortodoxia de tales personas.18 A veces esas autoridades podían ser los confesores, en otras ocasiones los clérigos eran familiares y hasta benefactores de aquellas que mostraban señales de santidad. Hubo también casos, como el de Francisca de los Ángeles, en los que el apoyo provino “Juicio de Bárbara de Echagaray”, 1785, agn, Inquisición, v. 1251, exp. 1, f. 428-473. “Juicio de María Josefa Piña”, 1784, agn, Inquisición, v. 1239, exp. 3, f. 179r y siguientes. 18 Aviad M. Kleinberg, Prophets in Their Own Country. Liuiy Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, p. 114 y siguientes. 16
17
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 125
01/02/2017 06:20:40 p.m.
126
Antonio Rubial García
de una institución como el colegio de Propaganda Fide de Querétaro. Finalmente, hubo beatas que tuvieron el apoyo de personajes nobles e incluso del virrey, como el caso de Gertrudis Rosa Ortiz. Todos esos vínculos se establecían gracias a que la mayor parte de las beatas vivía en las ciudades, matrices sociales y culturales en las que eran posibles los intercambios y la interacción social. Dos fueron, sobre todo, los espacios urbanos en los cuales coincidían estas redes: el hogar y el templo. En ellos las beatas pudieron actuar y relacionarse. Uno de los ejemplos más significativos de la importancia del ámbito doméstico y de las relaciones que en él se establecían fue el de María de Poblete, hermana del deán de la catedral de México y esposa del escribano Juan Pérez de Ribera. La beata molía unos panecillos que se fabricaban en el convento de Regina Coelli con la imagen de santa Teresa, los colocaba en una tinajuela con agua hervida y, después de algunas horas, la imagen de la santa se volvía a formar al ras del agua mientras quedaba en el fondo el residuo de la harina. Con el apoyo de su hermano el deán, en cuya casa se realizaba el prodigio, el “milagro” fue ratificado por el mismo arzobispo fray Payo Enríquez de Ribera y le dio a María de Poblete suficientes limosnas para sostener a un marido tullido y, una vez viuda, a sus seis hijos. A pesar de haber sido delatada a la Inquisición por algunos frailes que la consideraban una timadora, el aval oficial la libró de la cárcel y murió en olor de santidad. Además del ámbito doméstico, todas las beatas tuvieron en el templo un espacio privilegiado para ser objeto de las miradas de sus vecinos. María Manuela Picazo iba al santuario del Tepeyac y en él hacía pública humillación, en unas cuevas cercanas se hacía azotar por una india a quien le pagaba por el servicio.19 Como Manuela, las beatas no necesitaban manifestar en el templo sus dones y poderes sobrenaturales como lo hacían en sus hogares; bastaba con mostrar ascetismo, permanecer de rodillas ante una imagen sagrada por largas horas, asistir a varias misas durante el día, confesar y comulgar con frecuencia y manifestar con su vestimenta y con sus gestos compungidos su gran virtud, para que las personas comunes las vieran como seres especiales. Los que acudían a ese lugar de comunicación y de convivencia pública que era el templo se encargarían de comentar y difundir su fama y harían el resto. 19 “Declaración de Francisco Antonio Garivaldo”, 17 de octubre de 1712, agn, Inquisición, v. 748, exp. 1, f. 49r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 126
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
127
Dentro de los templos estaba además el ámbito donde beatas se relacionaban más cercana y directamente con el clero que tenía capacidad de intermediario e interlocutor. Ese espacio estaba centrado en un mueble que la cultura barroca creó para fortalecer la presencia sacramental y para evitar el contacto corporal entre los fieles y el sacerdote: el confesionario. En la teoría, cada fiel debía elegir como confesor y director de conciencia a aquel sacerdote que tuviera la sabiduría y la calidad moral necesarias para servir de guía en el azaroso mundo de la vida espiritual; pero en la práctica estas mujeres y hombres (al igual que muchos otros laicos) tendían a preferir a aquellos más flexibles y tolerantes con las debilidades humanas y, en el caso de las beatas, a aquellos que se mostraran más proclives a aceptar sus visiones o que les dieran mayor prestigio. Teresa Romero, por ejemplo, eligió por confesor al carmelita fray Juan de San Pablo durante el tiempo en el que su probidad moral se ponía en duda, “pues oyendo decir que la confesaba un padre del Carmen la dejarían sus émulos”.20 Sus elecciones anteriores de confesor no habían sido menos veleidosas, además de haberlas acompañado con todo un aparato “visional”. Así fue la nominación que hizo del clérigo Diego Juárez entre todos los curas de la parroquia de Santa Catalina, al cual llegó siguiendo una visión en la que Cristo con la cruz a cuestas la llevaba hasta el confesionario que ocupaba ese sacerdote en el templo. Teresa, como muchas beatas, tenía confesores reconocidos para no despertar sospechas, aunque no hicieran ningún caso a su dirección espiritual. Para ejercer un mayor control sobre las conciencias y evitar la expansión de las ideas heréticas, en el siglo xvi se consolidó la pastoral sobre este sacramento que estaba basado en un acto de comunicación. En él, el sujeto construía su propia verdad a partir de lo que suponía estaba dispuesto a escuchar el confesor. Con ello se establecía una dependencia por ambas partes, pues junto al control del acto dirigido por quien tenía la autoridad moral, existía también la posibilidad de manipulación de aquel que estaba dando el informe de su vida interior.21 Sucedía incluso, a veces, que la relación se revertía y los confesores solicitaban el consejo o hacían uso de las capacidades intercesoras de sus
20 “Carta testimonial de fray Lorenzo Maldonado”, 21 de febrero de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 438v. 21 Michel Foucault, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. de Horacio Pons, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 187 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 127
01/02/2017 06:20:40 p.m.
128
Antonio Rubial García
confesados, trocando su papel activo por uno pasivo y dependiente. Por otro lado, la promoción que los sacerdotes hacían de estas beatas se debía a que cumplían con ciertas expectativas: promovían las devociones locales, demostraban la veracidad de los dogmas y eran intermediarias con las ánimas del purgatorio cuyo culto se estaba impulsando. Así, en esta relación no sólo las beatas se beneficiaban con el prestigio o ratificación de los clérigos, éstos también obtenían un reconocimiento público al dirigir a tan virtuosas almas, además de obtener las limosnas por las misas de ánimas que ellas les conseguían con sus visiones. Las confesadas establecían fuertes vínculos con sus confesores, a pesar de lo poco recomendable de las relaciones entre laicas y clérigos, para no mencionar los prejuicios existentes contra las mujeres solas y los estrictos códigos que regulaban la aprobación de los auténticos místicos que había generado la Iglesia de la Contrarreforma.22 Las relaciones de Antonia de Ochoa con sus confesores son una muestra de ello. En 1686 la beata confabuló con fray Clemente de Ledesma, ministro de la tercera orden de san Francisco, para que saliera electo como hermano mayor de ella el presbítero Villarreal; por medio de sus visiones manipuló a la congregación para que eligiera a este protegido de fray Clemente contra el candidato de la mayoría, Antonio Rodríguez.23 Esas relaciones propiciaron incluso que algunas beatas fueran promovidas por sus mismos confesores como “santas” vivas difundiendo sus vidas entre los fieles. Catalina de San Juan era una esclava hindú que había llegado a Puebla en 1621 y contaba de sí misma una historia prodigiosa. Raptada desde niña por unos piratas del palacio de sus nobles padres en el Gran Mogol, bautizada por los jesuitas en Cochín y vendida como esclava en Manila donde la compró un mercader que la llevó a Puebla, Catalina se mostraba como un prodigio viviente. Después de su manumisión a la muerte de su amo, pues su ama entró al monasterio de las carmelitas, y de un breve matrimonio forzado con un esclavo chino del que enviudó, la beata comenzó a tener fama de visionaria y profetisa; acosada por demonios y enfermedades y visitada por Cristo, esta mujer fue venerada y admirada por la sociedad poblana a lo largo de los 67 años que vivió en esa ciudad. Una vez liberada, Catalina se dedicó al servicio del templo de la Compañía en Puebla y ahí encontró apoyo y protección. De hecho fue entre los jesuitas de esa Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy..., p. 65. “Juicio de Antonia de Ochoa”, 1686, agn, Inquisición, v. 671, exp. 2, f. 10r.
22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 128
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
129
ciudad que Catalina eligió a sus principales confesores y fueron ellos quienes la promovieron, llevaron a cabo un suntuoso funeral cuando murió en 1688 y la enterraron en su iglesia. Pero, por otro lado, también estaba el caso, y lo sabemos por testimonios de varios juicios, que algunos confesores se burlaban de las ocurrencias descabelladas de sus dirigidas y las comentaban en las tertulias. Muchos pensaban incluso que no se les debía tomar en serio, por lo que no las denunciaban. Estas actitudes de burla o de indiferencia nos dan otra visión de lo que era la sociedad, crédula por un lado, pero también con algunos rasgos de escepticismo. Sin duda una de las razones por las que estas beatas visionarias recibieron el apoyo de sus confesores y pudieron continuar con sus actividades fue la actitud humilde y sumisa que mostraban ante ellos. Sin embargo, esa relación armoniosa no podía durar por mucho tiempo; la mayor parte de los directores de conciencia no veían con buenos ojos el concurso de gente alrededor de sus dirigidas (“recelaban a que tanta virtud se enfriase con la publicidad y el aplauso”), ni tampoco el aparato que rodeaba a las visiones. En una ocasión, fray Lorenzo Maldonado, confesor de Josefa de San Luis Beltrán, le aconsejó que pidiese a Cristo la llevase por camino de amar, más que por camino de ver, pues aquél era más seguro y este otro muy peligroso. Juan Romero, su padre, que estaba escuchando el consejo se disgustó mucho y dijo al sacerdote que no se entrometiera, que en eso no tenían jurisdicción los confesores, pues eso era gobernar su casa.24 Prohibiciones y límites, el excesivo cuestionamiento o el escepticismo eran a menudo causa suficiente para cambiar de confesor, aunque muchas veces este mismo era quien abandonaba la dirección de conciencia, no sin dejar siempre un sustituto. Ana de Zayas cambiaba de confesores continuamente porque no la dirigían por el camino que ella pensaba que era el correcto, y Josefa Romero se mostró tan insumisa a sujetarse a los dictados de los confesores que al final de su actuación, antes de caer presa, les llamaba tiranos y embusteros. Ana de Guillamas, beata acusada de alumbradismo en 1598, decía de sus confesores “que eran unos idiotas”.25
24 “Carta testimonial de fray Lorenzo Maldonado”, 21 de febrero de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 440v. 25 agn, Inquisición, v. 176, exp. 9, f. 69r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 129
01/02/2017 06:20:40 p.m.
130
Antonio Rubial García
Técnicas para hacerse pasar por santo Para conseguir adeptos y benefactores, las beatas hacían uso de una serie de técnicas, como utilizar la publicidad de boca a boca, prometer a sus benefactores bienes espirituales y realizar representaciones de gran teatralidad para llamar la atención del público. Ayudaba también tener un buen manejo de la información, preguntar a todo el mundo sobre sus vecinos y crear un banco de datos que después serían muy bien usados para adquirir prestigio como conocedoras de conciencias. Por último, era indispensable utilizar el argumento de que sus actos estaban avalados por las autoridades eclesiásticas y por lo tanto eran ortodoxos. Junto con la ortodoxia, para ser reconocidos como santos, la sociedad cristiana requería de otras dos condiciones básicas: ser virtuoso y obrar milagros. La posibilidad de tener acceso a los temas teológicos y a los ejemplos virtuosos se daba gracias al manejo de una información obtenida a menudo, directa o indirectamente, del mundo de la escritura. La presencia de lo milagroso, en cambio, se relacionaba con lo que el santo podía ofrecer en materia de bienes materiales y espirituales y con la forma espectacular como los ofrecía. La ortodoxia de las beatas provenía de un mundo en el que la escritura estaba influyendo profundamente los ámbitos de la oralidad, un mundo en el que la difusión de los mensajes tenía como una de sus vías el libro impreso, sobre todo tratados de oración, vidas de santos, libros de horas o los ejercicios de San Ignacio, aunque también llegaron a influir en ellas algunos libros místicos. Por medio de esos textos las beatas obtenían información teológica y mística, modelos virtuosos de comportamiento y los tópicos narrativos de sus visiones. De hecho, la difusión de prácticas meditativas por medio del impreso fue un fenómeno generalizado desde fines del siglo xvii como consecuencia de la búsqueda de una interiorización y emotivización de la religión de los laicos, entregada a prácticas externas. Además del uso de libros es notable también el proceso que se ha llevado a cabo para evangelizar el ámbito urbano por medio de sermones, pinturas y teatro que funcionaron también como importantes fuentes de información para las beatas. Esos conocimientos teológicos y místicos se mezclaban a menudo en sus actuaciones con las prácticas mágicas dirigidas a la solución de las necesidades materiales de la vida cotidiana. En cuanto a los modelos femeninos de virtudes imitados en la Nueva España por las beatas se destacaron las terciarias santa Catalina
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 130
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
131
de Siena (1347-1380), santa Rosa de Viterbo (1235-1252) y la venerable Juana de la Cruz (1481-1534). También era mencionada la ermitaña santa Rosalía de Palermo (1130-1160) cuyo culto recibió un gran impulso por parte de la Compañía de Jesús, como abogada contra “contagios, pestes y temblores”. Estos modelos eran muy atractivos para mujeres que vivían en el mundo y no en un monasterio, aunque estuvieran dedicadas a la penitencia y a la oración. Sin embargo, el modelo monacal difundido ampliamente por la Contrarreforma dejó también una fuerte huella, sobre todo las vidas de santa Teresa de Jesús (1515-1582) y de santa Gertrudis de Helfta (1256-1302). En el siglo xviii se agregaron dos modelos más: la recién canonizada (1671) terciaria dominica criolla Rosa de Lima (1586-1617) y la escritora concepcionista sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665). Las vidas de todas estas mujeres se difundieron ampliamente en América por medio de una profusa literatura hagiográfica impresa, principal fuente alimentadora de modelos como hemos visto. Sin embargo, los modelos se iban adaptando poco a poco a la vida cotidiana, a la historia personal de quienes los utilizaban y a las necesidades locales. Las aspirantes a santas en Nueva España, al igual que en el resto de la cristiandad, daban a conocer su anhelo de perfección por medio de varios signos visibles, imitados de los modelos de santidad sacralizados. Uno de ellos era mostrar prácticas externas de piedad (rezos, utilización de imágenes, asistencia a procesiones y ceremonias) y de ascetismo y mortificación extremos (pasaban largos periodos sin comer o usaban cilicios). Esos signos externos tenían a menudo que ver con la imitación de Cristo en su pasión, como cargar cruces o usar coronas de espinas durante la Semana Santa, algo que era muy común entre los laicos que buscaban mostrar arrepentimiento o pedir favores a Dios. Por último, el modelo de santidad femenino exigía experimentar estados de éxtasis, acompañados de la narración de las visiones acaecidas durante ellos. El impacto de los modelos hagiográficos sobre las beatas novohispanas está ampliamente documentado. Juana de los Reyes construyó una ermita en su propia casa a la manera de santa Rosa y de santa Catalina.26 Rosa Gertrudis Ortiz era conocida por sus seguidores como la Viterbo, por la constante mención a la vida y obras de la santa italiana, quien también inspiró a la terciaria Francisca de los Ángeles. Esta 26 Solange Alberro, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 510.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 131
01/02/2017 06:20:41 p.m.
132
Antonio Rubial García
beata queretana decía que “para que no la echasen de menos en su lugar quedaba santa Rosa de Viterbo” y bajo su protección puso el beaterio que fundó.27 En materia de visiones, uno de los modelos que ejerció mayor impacto fue el de Catalina de Siena. A imitación de esta terciaria dominica, que dictó cartas y tratados que dejaron una fuerte huella en la reforma de la Iglesia, Josefa de San Luis Beltrán mandó, con la voz de Jesús y durante un arrobo místico, que uno de sus seguidores tomara nota de todo lo que Cristo le comunicaba mientras estaba en éxtasis. Entre las visiones de Catalina, una de las más imitadas por las beatas fue aquella en la que Cristo le dio a escoger entre dos coronas, una de oro y otra de espinas, y ella escogió la segunda, por lo que sintió en la cabeza agudos dolores. Las visiones de Teresa de Jesús, sobre todo aquellas narradas por ella misma en su Vida, fueron también una fuente de la que bebieron muchas beatas novohispanas. La conocida escena (repetida hasta la saciedad en narraciones, pinturas y esculturas) del ángel que atraviesa el corazón de Teresa con la flecha del amor divino, llegó hasta Ana de Aramburu, una beata que a fines del siglo xviii tuvo una visión semejante.28 Sin embargo su influencia fue más acentuada en el xvii como consecuencia de la publicidad que recibieron su vida y sus obras a raíz de su canonización en 1622. Teresa Romero tomó incluso el nombre de la santa de Ávila y algunas de sus actuaciones la tuvieron como modelo, siendo esto tan notorio que una de las recomendaciones de los inquisidores que juzgaron su caso fue que no leyera libros de revelaciones.29 Su hermana Josefa, por su parte, utilizó algunas frases de Teresa de Jesús sobre los directores de conciencia para liberarse del yugo de unos confesores que ejercían cada vez mayores controles sobre sus visiones: “Bastaba para desengaño de este yerro la confusión que ha metido a los doctos Teresa de Jesús [quien] contra el sentir de los de su tiempo se afirmaba en la verdad que sentía su alma y enseñó después el tiempo que supo más una pobre mujer con ciencia del cielo que con toda su
27 Las declaraciones contra Josefa, Nicolasa, Teresa y María se encuentran en los volúmenes 432, 433 y 1499 del ramo Inquisición del agn. Este último es el único publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación, t. xvii, México, 1946, p. 35 y ss. El juicio a Rosa Gertrudis Ortiz se encuentra en agn, Inquisición, v. 805, exp. 1-2, f. 1-237; el de Francisca de los Ángeles, en agn, Inquisición, v. 639, 2a. parte, exp. 6, f. 407r. 28 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy…, p. 256. 29 Solange Alberro, Inquisición y sociedad..., p. 498.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 132
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
133
ciencia los hombres de su mundo”.30 En el controvertido tema que enfrentaba el conocimiento adquirido por el estudio de la teología dogmática con aquel que procedía de la experiencia mística, Josefa aducía la autoridad de una santa que, como ella, se enfrentó a confesores ignorantes e incompetentes. Uno de los recursos más comunes que tenían las beatas para comunicar sus mensajes era teatralizarlos. Las puestas en escena con profusos gestos y con la utilización de imágenes y reliquias fueron parte fundamental para atraer seguidores y benefactores. Josefa de San Luis Beltrán era una actriz consumada en lo que hoy en día llamaríamos espectáculos unipersonales. Por los testimonios de su juicio sabemos que todos sus raptos iban acompañados con actuaciones, gestos, tullimientos y movimientos corporales. Joseph Bruñón testimonió que levantaba los ojos con fijeza o los cerraba, inclinaba la cabeza hacia las espaldas, los brazos los apretaba contra su cuerpo o los ponía en forma de cruz y se arrastraba por el piso. Colocaba los dedos hacia afuera o los doblaba sobre la palma de las manos, ponía un pie sobre el otro y demudaba el semblante.31 En los llamados “raptos de simpleza” hablaba como criatura, tiraba la comida y pedía tabaco y chocolate. Algunas veces en estos raptos el balbuceo de las palabras era inaudible por lo que se hacía necesario que su padre Juan Romero acercara el oído e interpretara “sus razones y acciones de sus raptos y exageraba y ponderaba lo que veía y oía”.32 Josefa incluso llegó a anunciar, haciendo gala de un gran sentido publicitario, lo que se podía esperar de las próximas representaciones. En un rapto dijo a su confesor fray Alonso de Contreras que había de tener una batalla con el enemigo y señaló día y hora. Su anuncio fue tan convincente que el confesor llegó el día de la función armado con estola y libro de exorcismos y conjuros y, junto con él, un numeroso auditorio. Ante ellos, la joven hizo aparecer gracias a la conjunción mágica de la palabra, la actuación y la imaginación, dragones y negros demonios con mazas en las manos; se arrastró por el suelo, mostró sus manos llenas de polvo quemado de azufre, se exhibió aporreada y desgreñada, acudió a la intercesión 30 “Estaciones de Josefa de San Luis Beltrán”, agn, Inquisición, v. 1593, folio suelto sin numerar. 31 “Testimonio de Joseph Bruñón de Vértiz”, 7 de octubre de 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 359r y s. 32 “Testimonio de Francisco Antonio de Loaysa”, 1 de junio de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 141r y s.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 133
01/02/2017 06:20:41 p.m.
134
Antonio Rubial García
de san Francisco y de santa Catarina, utilizó cordones y reliquias y se levantó en vilo con los pies hacia arriba. El Demonio finalmente se alejó cuando ella se aproximó a Joseph Bruñón quien, además de elegido y conocedor de conciencias y milagros, se había vuelto espantador de diablos.33 Esos mismos recursos utilizaba María Manuela Picazo, quien traía sobre su hábito de carmelita cilicios y disciplinas visibles, decía pasar veinte días sin comer y colgaba en su aposento hieles de carnero para mostrar que con ellas condimentaba su escaso alimento. La beata utilizaba trapos “chamuscados en el purgatorio”, calaveras y cruces para predicar y en la iglesia de Regina se tiraba boca abajo en el piso para simular que estaba en un arrobo (que ella llamaba flato) y usaba un perrito amaestrado para que se le subiera arriba de la espalda. La utilización de esos recursos y su publicidad eran para los inquisidores una prueba clara de la falsedad de su misticismo, pero para sus seguidores eran testimonio de su santidad.34 Las beatas utilizaban a menudo las imágenes como elementos importantes de sus puestas en escena. Muy a menudo esas imágenes eran regalos (Josefa recibió de Pedro López de Covarrubias un “retrato” de la virgen de Copacabana que la misma beata le mandó fabricar porque era “muy milagrosa”), pero la mayoría de las veces eran prestadas.35 El mismo Pedro López le permitía utilizar una pequeña escultura de “cera de Agnus Dei” del niño Jesús que tenía fama de milagrosa y había pertenecido a sor Isabel de Jesús (una afamada monja de Santa Clara). Josefa la usaba cuando estaba enferma y se la ponía cerca del pecho y le decía lindezas. En una ocasión sacó al niño Dios de la cajita de plata y oro con vidriera en que estaba guardado, y lo alzó en alto como si fuera la hostia. Cuando lo bajó, después de un rato de arrobamiento, la imagen traía en la barriguita, encajada en el ombligo, una cuenta azul que regaló a don Joseph de Vértiz. La escultura del niño Jesús, propiedad de Gertrudis Rosa Ortiz, también hacía milagros, charlaba con la beata y circulaba por las casas del vecindario; durante los nueve días que estuvo en la de un tal don 33 “Testimonio de Pedro López de Covarrubias”, México, 4 de abril de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 456v. 34 “Varias declaraciones en el juicio de María Manuela Picazo”, 1712, agn, Inquisición, v. 748, exp. 1, f. 11r y siguientes. 35 “Testimonio de Pedro López de Covarrubias”, 4 de abril de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 464v. López mandó pintar la imagen a fray Diego Becerra.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 134
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
135
Miguel, “el niño amanecía volteado hacia la pared” porque, según explicó la beata, no quería estar en una casa donde había una mala amistad, pues el señor vivía amancebado.36 El niño Jesús de Ana de Aramburu, en cambio, se había inclinado para caber en un nicho regalado por su confesor que era más pequeño que él. Esta imagen, además, se había restaurado a sí misma “siendo antes feo y descarnado quedó hermoso y perfecto”, anécdota que recuerda al Santo Cristo de Ixmiquilpan que se veneraba en el templo de Santa Teresa de la capital. Este manejo externo de las imágenes que tenía la beata contrastaba sin embargo con lo que hacía con ellas en la intimidad. Durante su juicio, María de la Encarnación Mora declaró que ella misma, la Aramburu y su amiga Ana María de la Colina tiraban las imágenes y los rosarios en el excremento y en los bacines, las azotaban y se masturbaban con ellas.37 El sacrilegio, al igual que la blasfemia o el acto devoto, era efecto de la intensidad con la que se vivía la religión en la vida cotidiana: la línea divisoria entre lo sagrado y lo profano se traspasaba con gran facilidad y las corrosivas consecuencia de esa familiaridad llevaban a los creyentes bien a una práctica mecánica, bien a los límites de la blasfemia o el sacrilegio. El culto a las imágenes compartía su importancia en el instrumental comunicativo de beatas y ermitaños con otros objetos con cualidades similares: las reliquias. Aunque algunas imágenes podían convertirse también en reliquias, lo más común era que se consideraran como distintas. Las reliquias funcionaban como amuletos y en este sentido las beatas compartían ciertas prácticas con las hechiceras. En esto las hermanas Romero también eran expertas. Su padre cargaba un relicario en el cuello y con él hacía la señal de la cruz sobre sus hijas “para desentumirlas cuando estaban tullidas”.38 En el proceso comunicativo que se generaba entre las beatas y su público, lo que importaba no era tanto si sus raptos y revelaciones estaban o no avalados por la autoridad como verdaderos o falsos, como demoniacos o divinos, sino que funcionaran, es decir que cumplieran las expectativas de lo que se esperaba de ellos. En este sentido estamos ante un fenómeno colectivo en el que emisores, seguidores y hasta los 36 “Declaración de Gertrudis Rosa Ortiz en su juicio”, 13 de mayo de 1723, agn, Inquisición, v. 805, exp. 1, f. 93v. 37 “Declaración de María de la Encarnación Mora”, 1802, en Bravo y Herrera, p. 81 y 162. 38 “Juicio de Josefa Romero”, 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 222v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 135
01/02/2017 06:20:41 p.m.
136
Antonio Rubial García
mismos censores participaban de la misma comunidad de creencias. Las beatas vivían así en un mundo ávido de milagros, sumamente crédulo y condicionado al lugar común, a la reiteración, a la analogía como medio de interpretación; su espacio era proclive a las prácticas mágicas utilizadas como solución de los problemas de la vida diaria. Esa comunidad receptora estaba abierta a admitir la existencia de seres humanos excepcionales, considerados como “santos vivos”, y de sus milagros, así como a aceptar las prácticas y objetos que éstos les presentaban. Podemos asegurar, por tanto, que fueron en buena medida los receptores quienes forjaron a estos “ídolos”, a los cuales azuzaban y les impedían detenerse. Bienes espirituales y temporales que ofrecen Como consecuencia de su marginación de las esferas del culto las mujeres se vieron obligadas a buscar otros modos de tener presencia activa en la vida religiosa, modos que a veces invadían las esferas de actuación sacerdotales pero que a menudo actuaban en espacios a los cuales los clérigos no tenían acceso. Josefa Antonia Gallegos, por ejemplo, cuando asistía a los moribundos realizaba actos propios de un sacerdote, echaba agua bendita alrededor de la cama, tomaba un crucifijo y exhortaba a la persona a tener confianza y contrición; llegó incluso a expulsar a quien ella pensaba hacía daño a la salvación del moribundo, como una mujercilla que se subía a la cama del enfermo y lo ponía en tentación arrimándoselo al pecho. Incluso desde su lecho de muerte, “convirtió su cama en cátedra” y daba consejos a todo el que se acercaba a hablar con ella. Sus actividades en el hospital de Pátzcuaro la convirtieron además en una activa promotora del culto al beato Camilo de Lelis, fundador de los padres agonizantes.39 La beata Josefa Gallegos estaba totalmente apoyada por el clero y su hagiógrafo menciona estos actos como parte de las obligaciones cristianas que tenía toda mujer. Otra Josefa, la Romero, en cambio, se encontraba en el límite de la heterodoxia pues, con gran soberbia, aseguraba que Cristo hacía siempre lo que ella le pedía de esta manera: “por los méritos de tu sagrada pasión y por la leche que te dio mi
José Antonio Eugenio Ponce de León, La abeja de Michoacán…, p. 44 y 126.
39
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 136
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
137
nana santa María en Betlem, pido le des a fulano lo que necesita para su niño”.40 Si brindar consejos en todos los aspectos de la vida (matrimonio, ascetismo, empresas) era una actividad en la que las beatas competían con los clérigos, en cambio mostrar poderes sobrenaturales era algo que ponía a las beatas en otro nivel. Entre los más comunes estaban la expulsión de demonios, el don de profecía para anunciar hechos futuros o encontrar objetos perdidos, el conocimiento de las conciencias y la comunicación con las ánimas del Purgatorio. Beatriz de Jesús, la Flores, una terciaria residente en el beaterio de San Juan del Río, poseía también esas habilidades: daba consejos, les tomaba cuentas de su espíritu a algunas mujeres, exorcizaba a las personas, liberaba casas de los demonios y hasta hacía llover. Tenía además visiones, las cuales el padre Trejo leía en la comunidad del beaterio. De hecho los franciscanos la tenían por una mujer de gran espíritu.41 Uno de los hechos que se repetían constantemente en las puestas en escena de las beatas era el “enviar” a bendecir al cielo cuentas, rosarios y otros objetos o el materializarlos en presencia de sus seguidores, es decir la creación de reliquias. Las hermanas Romero utilizaban esto como un recurso constante y casi cien años después que ellas, en 1723, otra de esas beatas, la terciaria Beatriz de Jesús, la Flores, que habitaba en el beaterio de san Juan del Río, decía llevar los rosarios de sus compañeras al cielo y después de nueve días regresaban benditos gracias a que eran rociados por la Virgen con su leche y por Cristo con su sangre. Fray Antonio Trejo, un franciscano que la apoyaba en todos sus desvaríos, fue el encargado de recoger los rosarios de la comunidad pues Beatriz le había dicho que con las bendiciones celestiales los rosarios poseerían infinidad de indulgencias. El padre Trejo quiso predicar en la parroquia lo que había pasado pero los bachilleres del clero secular se negaron y fueron a ver a Beatriz que los recibió con gran violencia. El bachiller Espínola mandó recoger los rosarios y los colocó en el sagrario, en un acto tan mágico como el de la beata, para que se descontaminaran y los regresó a sus poseedoras mandando el caso a la Inquisición.42 40 “Testimonio de Nicolasa de Santo Domingo”, 13 de enero de 1650, agn, Inquisición, v. 433, exp. 1, f. 134v. 41 “Juicio a Beatriz de Jesús”, 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r-393r. 42 “Juicio de María de Jesús La Flores”, 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r393r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 137
01/02/2017 06:20:41 p.m.
138
Antonio Rubial García
Las Romero y la Flores no estaban inventando nada nuevo; todas ellas se inspiraron, y lo decían explícitamente, en la venerable Juana de la Cruz, monja franciscana protegida del cardenal Cisneros que vivió en el siglo xvi y que recogía los rosarios de su comarca y los enviaba con un ángel al cielo para ser bendecidos. Las cuentas y rosarios de la madre Juana eran solicitados como remedio para múltiples enfermedades y para expulsar demonios, con el prodigio agregado de que cualquier cuenta o rosario que entraba en contacto con las originales adquiría la misma virtud. La nueva moda de las cuentas de la madre Juana fue difundida ampliamente gracias a la biografía que de ella escribió el padre Antonio de Daza (impresa en Madrid en 1610, 1613 y 1614), obra citada en varias ocasiones durante el juicio de las hermanas Romero.43 Por otro lado, en las ciudades de Nueva España circulaban varias de esas cuentas, según consta por algunos manuscritos recogidos por el Santo Oficio.44 De hecho, la misma Teresa Romero decía que su cuenta de vidrio azul había sido “tocada a las de santa Juana”, y que a ella se la dio un religioso (seguramente un franciscano) de Texcoco. Josefa utilizaba varias de esas cuentas colgadas de una cruz para expulsar a los demonios y, desprendidas, las prestaba para curar dolores de cabeza o de muelas y para conceder gracias e indulgencias.45 La fabricación de reliquias no se daba sólo aduciendo que se tenía una de las sacralizadas por la tradición o por haber entrado en contacto con una de ellas, también se elaboraban como objetos nuevos. Tal era el caso de los panes de santa Teresa, de María de Poblete, mencionado páginas atrás, aparecidos además en una época en la que los “panes benditos” estaban cayendo en desuso.46 De hecho los panecillos 43 Antonio Daza, Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada virgen sor Juana de la Cruz, Madrid, Luis Sánchez Impresor del Rey, 1614, f. 45v. Los milagros de las cuentas están descritos en los capítulos del x al xiii. 44 agn, Inquisición, v. 305, exp. 4; v. 467/1, exp. s/n, f. 239r y siguientes; v. 471/1, exp. 64, f. 221r. y ss.; v. 478/2, exp. s/n, f. 308r. y ss.; v. 604/1, exp. 39, f. 318r. y siguientes. Véase también Dorota Bieñko Peralta, Azucena mística. Isabel de la Encarnación, una monja poblana del siblo xvii, tesis de licenciatura en Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 36. 45 “Juicio a Teresa Romero”, 1649, Boletín del agn, v. xvii, p. 400; “Juicio a Josefa Romero”, 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 399v. y 402r. 46 “Mas ya en nuestros tiempos la vemos tan del todo olvidada, que sólo nos han que dado, nacido sin duda de aquella antigua santa costumbre, dice nuestro doctísimo Raynaudo, los panecitos, que ya en honra de San Nicolás, ya de Santa Teresa, y ya de otros santos se bendicen. Y aún en estos, cuando los achicó el olvido, tanto los engrandecen las maravillas, que Dios obra por ellos. En la vida de San Nicolás se refieren de sus panecitos atropados milagros. En los de Santa Teresa ya vio México aquel milagro, o aquellos milagros
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 138
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
139
muy pronto comenzaron a recibir el título de “reliquias” y como tales los repartía el deán Juan de Poblete en México y en Puebla. La mayor parte de los testigos que depusieron en la causa poseían una de estas “reliquias” y hasta competían para ver quien tenía la mejor conservada, la más hermosa o la más milagrosa, pues todo el mundo la aplicaba “en sus aflicciones, achaques y enfermedades”.47 Según el bachiller Pedro de Vega y Vique, el milagro provocó “grandísima admiración, horror y espanto, espeluzándose los cabellos e interiormente una emoción y ardiente fervor a dar gracias a Dios […] por tan admirable prodigio”.48 Leer conciencias, comunicarse con las almas del Purgatorio o fabricar reliquias eran actividades en las que las beatas no tenían otra competencia. En el caso de las curaciones, en cambio, las beatas invadían un campo que pertenecía a otros especialistas: las curanderas y hechiceras. Más que ninguna otra de las mujeres consideradas como beatas, las hermanas Rangel se movían en ese ámbito intermedio que existía entre las prácticas cristianas y las paganas, espacio que separaba a las beatas de las hechiceras y curanderas. Aunque ambos grupos eran canales de contacto y comunicación con lo sobrenatural, pues hacían curaciones, tenían relación con las fuerzas benéficas o maléficas y utilizaban recursos comunicativos y teatrales similares, sus métodos, su procedencia étnica y sus apoyos los hacían diferentes. Mientras que las beatas estaban más cercanas al ámbito urbano y al sector español y criollo, eran avaladas por instituciones eclesiásticas y utilizaban recursos reconocidos por la ortodoxia, las hechiceras y curanderas no eran reconocidas por el clero, estaban más relacionadas con prácticas mágicas populares indígenas y africanas, por lo que eran más susceptibles de ser acusadas de idolatría o de superstición, y tenían mayores vínculos con el ámbito rural, aunque de hecho muchas de ellas actuaban también en las ciudades. Salvo aquellas beatas que tenían su sustento asegurado en una institución, como un beaterio (las menos), la mayoría utilizaba sus dones “sobrenaturales” como un medio de supervivencia. La remuneración juntos, que tan poco ha fueron palpable asombro de nuestra fe. No lo refiero, porque todos lo saben.” Juan Martínez de la Parra, Pláticas doctrinales sobre los Sacramentales de el Agua bendita y Pan bendito, México, Imprenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1754, p. 49. 47 “No hay otro en toda esta ciudad de su forma y hechura”, decía en su testimonio el bachiller Pedro de Vega y Vique, 27 de noviembre de 1674, agn, Bienes Nacionales, v. 969, f. 76r-77r. 48 agn, Bienes Nacionales, v. 969, f. 71v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 139
01/02/2017 06:20:42 p.m.
140
Antonio Rubial García
que se les daba consistía muy a menudo de limosnas en dinero, pero también recibían azúcar o tabaco, e incluso ropa, es decir bienes suntuarios que se consideraban más como regalos que como limosnas. A veces incluso los benefactores daban una renta mensual para el mantenimiento de la “santita”. Pero debemos aclarar que algunas de las limosnas que recibían no eran para ellas sino para misas por las ánimas del purgatorio. Quizás por ello las autoridades no veían con malos ojos que recibieran dinero a cambio de los favores espirituales. De hecho, la persecución contra algunas de estas personas no se dio por las limosnas que obtenían sino por los aspectos relacionados con la ortodoxia religiosa. A través de la manipulación de lo sagrado, estos grupos marginados crearon estrategias efectivas de acomodación, mediación y resistencia ante la institución, pero todos estos casos nos muestran que la sociedad también era muy flexible para integrarlas y aceptarlas, a pesar de la propaganda contraria de algunos sacerdotes. Finalmente las beatas cumplían funciones (como el curandero y la hechicera en sus campos) que no podían llenar los sacerdotes. En las sociedades donde la comunicación oral era fundamental, los emisores de mensajes poseían papeles y funciones que les otorgaban un gran poder, el poder que tiene la palabra para crear realidades y esperanzas. La imaginación tenía en esa sociedad un papel más importante que la solución de las necesidades materiales. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Alberro, Solange, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Bieñko de Peralta, Dorota, Azucena mística. Isabel de la Encarnación, una monja poblana del siglo xvii, tesis de licenciatura en Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2001. Boletín del Archivo General de la Nación, t. xvii, México, 1946. Castro Santa Anna, José Manuel de, Diario de sucesos notables, 3 v., t. i, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1854.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 140
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
141
Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1979. Daza, Antonio, Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada virgen sor Juana de la Cruz, Madrid, Luis Sánchez Impresor, 1614. Foucault, Michel, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. de Horacio Pons, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. Holler, Jacqueline, “Más pecadora que la reina de Inglaterra. Marina de San Miguel ante la Inquisición mexicana”, en Mary E. Gilles (ed.), Mujeres en la Inquisición. La persecución del Santo Oficio en España y el Nuevo Mundo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000, p. 255-277. Huerga, Álvaro, Historia de los alumbrados, 5 v., v. iii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986. Jaffary, Nora Elizabeth, Deviant Orthodoxy. A Social and Cultural History of Ilusos and Alumbrados in Colonial Mexico, tesis de doctorado, Nueva York, Columbia University, 2000. Kleinberg, Aviad M., Prophets in Their Own Country. Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages, Chicago, The University of Chicago Press, 1997. Lisón Tolosana, Carmelo, Demonios y exorcismos en los siglos de oro, Madrid, Akal, 1990. Martínez de la Parra, Juan, Pláticas doctrinales sobre los Sacramentales de el Agua bendita y Pan bendito, México, Imprenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1754. Myers Kathleen y Amanda Powell (eds.), A Wild Country out in the Garden. The Spiritual Journals of a Colonial Mexican Nun, Bloomington, Indiana University Press, 1999. “Noticia del 2 de febrero de 1790”, en Manuel Antonio Valdés, Gazetas de México, Compendio de noticias de Nueva España, t. iv, México, D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1791. Paredes, Antonio de, Carta edificante en que el padre Antonio de Paredes de la extinguida Compañía de Jesús refiere la vida ejemplar de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, que reimprimen las parcialidades de San Juan y Santiago de la capital mexicana, México, Herederos de José de Jáuregui, 1784. Ponce de León, José Antonio Eugenio, La abeja de Michoacán del Rey. La venerable señora doña Josefa Antonia de Nuestra Señora de la Salud, México, Imprenta Nuevo Rezado de Doña María de Ribera, 1752. Rubial, Antonio, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2006.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 141
01/02/2017 06:20:42 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 142
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Andreia Martins Torres “La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal” p. 143-180
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
La joyería femenina novohispana Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal Andreia Martins Torres Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar Portuguese Centre for Global History Faculdade de Ciências Sociais e Humanas El estudio pretende analizar la joyería novohispana del siglo xviii como uno de los aspectos de la cultura material capaz de sintetizar diferentes vertientes del diálogo intercultural. Durante ese periodo, los escenarios económicos y políticos situaron a Nueva España en el eje de varias rutas comerciales, permitiendo la circulación de personas de distintos orígenes y, con ellas, de todo su equipaje material y conceptual. Esto desencadenó lo que podríamos designar como una “estética mexicana” muy peculiar, que tuvo como protagonistas a los indígenas americanos, los españoles europeos, los negros africanos o los chinos asiáticos que constituyeron la base del sistema de castas. Si por un lado es posible percibir un “gusto” singular, las circunstancias señaladas lo vuelven también profundamente diverso. Estamos hablando no de una moda sino de un ambiente estético perfilado por varias prácticas en permanente diálogo. Para identificar los particularismos de la joyería usada en el virreinato nos basaremos en el análisis iconográfico, sobre todo en los “cuadros de castas”. Éstos expresan de forma muy evidente el entorno de vivencias compartidas y percepciones diferenciadas a que nos referimos. Con excepción de los chinos, que en este contexto no indican un origen asiático, sus principales protagonistas son precisamente esos cuerpos oriundos de continentes diversos. Asimismo, trataremos de asociar las joyas representadas en estas pinturas con las que encontramos en las fuentes, tanto en los modelos inventariados por comerciantes o en recibos de dotes como en los
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 143
01/02/2017 06:20:42 p.m.
144
Andreia Martins Torres
inventarios post mortem, mexicanos. Dicha documentación complementa, en cierta medida, los límites de la interpretación iconográfica, a pesar de que la cantidad de información disponible para las clases más bajas es, evidentemente, menor. Por ello, de momento nos centraremos en la contribución de cada uno de estos cuatro grupos principales a la conformación de una identidad femenina, diferenciada según el estatus, a través de la joyería. La importancia de la joyería en la definición del género Antes de iniciar el estudio de la joyería per se nos proponemos hacer una breve reflexión sobre la relevancia de estos complementos en el ámbito femenino y, más concretamente, en la construcción de una historia de género. En el conjunto de trabajos que trata de integrar a la mujer en las muchas vertientes de la realidad novohispana, el análisis de este segmento de la cultura material constituye un ejemplo atípico. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de las investigaciones, donde se tiende a excluir o no profundizar en el papel de las mujeres, en lo que respecta a la joyería “ellas” han sido casi siempre el objeto de interés por excelencia. En este sentido, no se pueden argumentar las críticas tradicionales asociadas a su marginalización historiográfica y que la historia de género intenta compensar. En los estudios sobre la joyería existe claramente un desplazamiento del eje de análisis tradicional. El hombre fue siempre considerado como un elemento secundario en el panorama general y no es viable estudiar este aspecto de la indumentaria bajo la luz de la discriminación de la mujer.1 A nuestro entender, sería más útil explicar la peculiaridad de los ámbitos de maniobra femeninos en el virreinato para entender el alcance de su intervención en una sociedad jerárquica. Puesto que a cada escalafón cabía un comportamiento concreto, la mujer estuvo 1 Existen, no obstante, algunas excepciones: Pilar Andueza, “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de Historia (México)”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, v. xxxiv, n. 100, 2012, p. 41-83; Natalia Horcajo Palomero, “Amuletos y talismanes en el retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxii, n. 288, 1999, p. 521-530; Natalia Harcajo Palonero, “La imagen de Carlos V y Felipe II en las joyas del siglo xvi”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxv, n. 297, 2002, p. 23-38.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 144
01/02/2017 06:20:42 p.m.
La joyería femenina novohispana
145
confinada a límites preestablecidos, también exclusivos de su condición. Esa discriminación se aplicó tanto a mujeres como a hombres y nos parece más interesante enfocar nuestro trabajo en la importancia de las alhajas en la vida social femenina. Nos referimos concretamente al estudio del impacto del uso de determinada joya en la vida social, pero sobre todo económica y política. Esto sucedió porque las mujeres encontraron en la indumentaria, y muy particularmente en la joyería, un modo propio de expresión que superó los límites estrictos de la apariencia. ¿Cuál es entonces el motivo por el que los atavíos femeninos destacan en cualquier catálogo de exposición museográfica o en artículos de revistas? Ante todo cabría preguntarse si existe algún tipo de afinidad entre la persona que realiza estos estudios y el tema elegido. Excluyendo las publicaciones de índole coleccionista o sobre el arte de la platería, es cierto que la gran mayoría de los investigadores son mujeres, tanto en España como en México. Nombres como María Antonia Herradón, Amelia Aranda Huete, Letizia Arbeteta Mira, Natalia Horcajo Palomero, Mary L. Davis, Greta Pack, Guillermina Solé Peñalosa y Teresa Castelló Yturbide se han constituido como referentes, pese a que ninguna de sus producciones destaca precisamente por un enfoque de género. No obstante, de existir una asociación directa entre sujeto y objeto de interés, los estudios de género estarían vedados a todo investigador del sexo opuesto, lo que no sólo es falso sino que también existen trabajos realizados por hombres que se centran en estos atuendos.2 Lo que conocemos de las colecciones museográficas nos permite afirmar que han sido las joyas femeninas las que se han conservado en mayor número y cuyas representaciones iconográficas fueron también más comunes. Esto no significa que en aquellas épocas las mujeres acumularan más alhajas sino que esto tiene que ver con los criterios de formación de los acervos museográficos y de las construcciones simbólicas de la apariencia.3 Asimismo, el último aspecto indica que la joyería desempeñó mayor preeminencia en la definición del cuerpo de la mujer. Con este tipo de análisis no pretendemos excluir a los hombres de dichas tendencias, ni minusvalorar esta vertiente de su identidad social. Tanto en Europa como en América la construcción de la imagen hacia 2 Citemos sólo algunos nombres como Cots Morató, Céa Gutierrez, Casado Lobato o Cruz Valdovinos. 3 La austeridad exigida a la clase noble durante algunos periodos se reflejó en el género pictórico del retrato. Tanto los hombres como mujeres posan casi sin joyas, aunque esas piezas siguieran constando entre sus inventarios de bienes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 145
01/02/2017 06:20:42 p.m.
146
Andreia Martins Torres
el colectivo fue fundamental en cualquier acto en el que estuviera implícita la mirada del otro. Los adornos corporales han tenido una importancia independiente de las cuestiones de género y el aspecto fue un recurso social común que se mantiene en nuestros días. Pese a que la joyería no fue un atributo exclusivamente femenino, verificamos que fue especialmente importante para su definición social, constituyendo una oportunidad excelente para la demostración del lujo. En algunos momentos, dicho rasgo estuvo asociado a juicios de valor como la vanidad, pero si atendemos a las representaciones simbólicas, fácilmente nos damos cuenta de la relevancia de la ostentación más allá de la frivolidad. Las pragmáticas suntuarias del siglo xviii, al contrario de lo que sucedía en el periodo anterior, sirvieron más para establecer diferencias de estatus que para condenar de forma absoluta la ostentación. En efecto, esto permitió reconocer al individuo de clase noble, al cual se le exigía igualmente una grandeza de espíritu, de su imagen y de los materiales elegidos para complementar su apariencia.4 Dicho esto, debemos entender que el impacto de la ostentación femenina no se limitó a la definición de un cuerpo en particular. La figura de estas mujeres fue el espejo en el cual se reflejó el poder de su familia o incluso de todo el grupo social al que pertenecían, funcionando como modelo.5 De este modo se pone de manifiesto la gran complejidad de los procesos de construcción del perfil femenino. El retrato social del hombre hizo uso de subterfugios y símbolos algo distintos que, en el campo específico de los complementos, fue más comedido. Es posible que esta situación se debiera en parte a que regularmente se asociara la mujer con la tradición y la cultura, siendo la apariencia una de las formas de tornarlas visibles. Importa señalar que no pretendemos colocar esta cuestión desde la perspectiva del análisis semiótico. Ello supondría asumir el trinomio “mujer-cultura-tradición” en oposición al de “hombre-ciencia-innovación”, que no es exactamente verdadero. El objetivo es destacar la asociación de la condición femenina con estos dos elementos, en el universo específico de la sociedad en estudio, sin que eso la suprima de los procesos de cambio en los cuales intervino de manera particular, como veremos.
4 Sobre la problemática del lujo en el siglo xviii, véase Rebecca Earle, Consumption and Excess in Spanish America (1700-1830), Mánchester, University of Manchester, 2003. 5 Quizás por ello su importancia quedara encubierta bajo masculinos genéricos como los “indígenas” o la “nobleza”.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 146
01/02/2017 06:20:42 p.m.
La joyería femenina novohispana
147
En el periodo sobre el cual versa este trabajo, uno de los principales papeles de la mujer estuvo asociado a su función reproductora, a la cual se incorporó también la de madre,6 con todo lo que eso significaba entonces. Se esperaba de la progenitora que cuidara y educara al hijo de acuerdo con determinados parámetros culturales7. Como transmisora de esos preceptos, ella fue primordial para la pervivencia de la sociedad en los términos en que se encontraba establecida. Más allá de la cuestión biológica y de las teorías que defienden una necesidad intrínseca de crear afinidades, la “tradición” es el hilo conductor, el “pegamento” de personas individuales que facilita el reconocimiento de semejanzas, identificación con un espacio y, consecuentemente, con la superestructura. Mientras más fuerte sea esta unión, menos permeable se vuelve hacia influencias ajenas, legitimando el poder y el orden establecidos. Estos mecanismos se reflejan en el retrato femenino y en su compromiso social relacionado, del modo expresado, con la educación y la cultura. En última instancia le cabía a ella hacer visibles las señales distintivas de ese grupo, ya sea a través de los conocimientos que pasaba mediante un contacto más cercano con el hijo, o del uso permanente de los productos culturales como la joyería. El universo simbólico, el aparato y el protocolo fueron la esfera de participación femenina por excelencia. Asimismo no siempre la mujer y la ostentación fueron sinónimos de tradición. Siéndole negada una intervención directa, por ejemplo en la política, ella pudo hacer públicas sus posiciones apoyando o rechazando determinadas estrategias oficiales simplemente a través de la manera de mostrarse en sociedad. En el campo del análisis de género sobre la joyería, o sea de los márgenes propios de actuación e impacto social de la mujer, se plantean cuestiones que van más allá de la identificación cultural. La ostentación tenía también implicaciones económicas, en el sentido que estimulaba la producción regional, alimentaba las redes comerciales y la pujanza del sistema de financiación del Estado. El éxito de las políticas ilustradas del siglo xviii, marcadas por un fuerte impulso al desarrollo manufacturero, dependió, en gran medida, de una estrategia que supo 6 Entendamos “madre” en su carga semántica de cariz social, en oposición a la de reproductora que implica un mero acto biológico. 7 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “La familia educadora en Nueva España: un espacio para las contradicciones”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educación en Iberoamérica, México, El Colegio de México, 1999, p. 163-182.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 147
01/02/2017 06:20:42 p.m.
148
Andreia Martins Torres
concertar el plan económico con una ideología de consumo. El lujo individual pasó a ser visto como una forma de estimular indirectamente el bien común, a la par que permitía una regulación y control sobre el mantenimiento de las diferencias.8 La capacidad de crear un discurso que hacía la apología del fausto, llamando a participar e implicando a toda la sociedad en este objetivo, tuvo una doble vertiente en el mundo de las mujeres. Como consumidoras, el hecho de portar una pulsera oriental reflejaba públicamente las conexiones establecidas con esta zona, a la par que ponía énfasis en el poder del Estado y apoyaba la política mercantilista mantenida por él. Como productoras, las señoras colaboraron en el desarrollo de algunas manufacturas. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en la sericicultura que, como producto estratégico, llegó a involucrar a las cortesanas europeas en el progreso pretendido.9 En América, el desarrollo preindustrial estuvo muy condicionado por políticas que limitaban la independencia económica de los espacios de la presencia española. Éstas fueron especialmente estrictas con la implementación de las reformas borbónicas, que aún así no llegaron a eliminar del todo la producción manufacturera novohispana.10 En lo que concierne específicamente a la joyería, el trabajo del oro y la plata fue oficialmente exclusivo de las clases privilegiadas. Sin embargo, en la práctica, esto era inviable, pues existía una contribución indígena importante que se refleja en las joyas elaboradas con estética muy peculiar. Además, al menos en España, el concepto de joyero se acercaría más al de artesano de bisuterías, estándole vedado el comercio de objetos en metal precioso hasta finales del siglo xviii;11 integraba el
8 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècles), París, Fayard, 1989. 9 De acuerdo con las palabras de Matos Sequeira, existió un auténtico furor entre las damas nobles por la creación de gusanos asociada a la producción de seda. Estos aspectos constituyeron el “entretenimiento predilecto de la corte” portuguesa a mediados del siglo xviii. Gustavo de Matos Sequeira, Depois do terramoto. Subsídios para a história dos bairos ocidentais de Lisboa, Lisboa, Academia das Ciências de Lysboa, 1934, p. 192. 10 La producción de vidrio es un claro ejemplo de suceso, logrando entrar en el mercado de exportaciones dentro del continente americano. Además, el consumo de las producciones locales podrá entenderse también desde la lógica de una sociedad estamental que permitía satisfacer las frustraciones de un sector de la población sin capacidad económica para adquirir bienes importados. 11 Amelia Aranda Huete, “El comercio de joyas en la corte madrileña durante el siglo xviii”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2011, Madrid, Universidad de Murcia, 2011, p. 126.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 148
01/02/2017 06:20:43 p.m.
La joyería femenina novohispana
149
gremio de merceros y se dedicaba a la venta de todo tipo de complementos con que se montaban la mayoría de las joyas, bien como piezas ya terminadas, como sortijas de latón, azabache, vidrio, pasta y alquimia, bastante más baratas que sus congéneres en metal precioso.12 En México los trabajos desarrollados sobre la organización gremial o la joyería no profundizan en estas cuestiones y suponemos que la realidad no sería muy diferente de la metropolitana.13 De hecho, en los inventarios de bienes analizados, la nobleza del metal no fue el único criterio para clasificar un objeto como alhaja, integrando esta categoría varios ejemplares en materiales de menor valor. La distribución de los géneros de joyería se realizaba, en el virreinato, en cualquier tienda de pulpería o mestiza, así como de modo ambulante.14 En esos procesos de creación y venta estuvieron involucradas las mujeres. Recordemos que ante el fallecimiento del esposo algunas viudas tomaban el control de los negocios familiares, aun cuando se tratara de grandes compañías comerciales.15 Así aparecen en el cuadro Plaza Mayor de México como vendedoras de un tipo de joya 12 En España era el gremio de merceros el que controlaba el comercio de abalorios, cascabeles, higas de cristal o azabache, lentejuelas, perlas falsas y piedras finas y ordinarias. Para más datos sobre este tema, véase Eugenio Larruga, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de España: con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, t. i, Que trata de los frutos, minas y comercio de la provincia de Madrid, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788; Francisco del Barrio Lorenzot (comp.), Ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, [s. e.], 1920; bn, “Reglamento para el gobierno y dirección de las Tiendas de Pulpería”, 20 de febrero de 1810, Ms. 1320; Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos. La organización general en Nueva España, 1521-1861, México, Ibero Americana de Publicaciones, 1954, p. 60-63. 13 Francisco Santiago Cruz, Las artes y los gremios en la Nueva España, México, Jus, 1960; Felipe Castro, La extinción de la artesanía gremial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986; Manuel Miño Grijalva, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México, 1993; Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos..., 1954. 14 La organización oficial del comercio no correspondía a la realidad. En teoría las tiendas de pulpería se dedicaban exclusivamente a la venta de géneros comestibles o lo necesario para su confección, como la leña. Era en las tiendas mestizas donde uno podía adquirir quincallerías, así como todo tipo de productos americanos, asiáticos y europeos. Éstos desempeñaron un papel importante en el aprovisionamiento de las zonas periféricas, dedicándose esencialmente al mayoreo. Quizá por eso la venta al público en general fuera más limitada y quizá también por eso encontramos productos de joyería entre los inventarios de muchas tiendas de pulpería que vendían básicamente al por menor, agn, Archivo Histórico de Hacienda (ahh), legajo 696, exp. 10. 15 Carmen Yuste, Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, p. 87-88.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 149
01/02/2017 06:20:43 p.m.
150
Andreia Martins Torres
Plaza Mayor de México (detalle), autor desconocido, siglo xviii. Colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec
elaborada con elementos premanufacturados.16 Estos objetos se producirían en sus casas y serían vendidos por las mismas en las calles, escapando al control del cabildo. Atendiendo a lo expuesto, consideramos que el estudio de la joyería abre todo un campo de reflexiones que no se circunscriben a los aspectos técnicos o económicos y, en cambio, posibilita el entendimiento de los imbricados procesos de definición y participación femenina. La joyería novohispana en la confluencia de tendencias sincréticas Empezamos este artículo refiriéndonos a la complejidad de la sociedad novohispana en la época virreinal y las dificultades que ella nos plantea en el análisis de la joyería que se usó en ese espacio-tiempo concreto. Al referente indígena se aliaron individuos y productos de origen diverso, 16 Dicha obra se encuentra en el Museo Nacional de Historia, en cual se encuentra en el Castillo de Chapultepec, México (en adelante mnh).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 150
01/02/2017 06:20:43 p.m.
La joyería femenina novohispana
151
conformando un escenario compuesto por cuerpos muy distintos. Esta percepción corporal diferenciada se refleja en los procesos de construcción de la imagen y de modo muy particular en la elección o creación de modelos de joyería. Si por un lado es el sujeto quien construye la joya, deconstruyendo modelos ajenos para tomar de ella los elementos que considera pertinentes y valorables en su campo de acción, se verifica también el fenómeno inverso. De forma casi simultánea, estos complementos contribuyeron a la formación de la identidad y al posicionamiento de la persona en su entorno. Por ello trataremos de describir las joyas “propias” de cada una de esas mujeres según su condición, cómo sus adornos conforman su imagen o definen su corporeidad y en qué medida se adoptaron o reinterpretaron modelos foráneos. a) Las indias La población nativa del virreinato estaba compuesta por diversas etnias en cuyos particularismos no podremos detenernos en un trabajo de esta naturaleza. La joyería purépecha, mixteca o zapoteca, por mencionar apenas algunas de esas comunidades, no era uniforme. La homogeneidad no existió en época prehispánica ni siguió constando a lo largo del periodo de la presencia española, caracterizándose por diferentes procesos de evolución y asimilación. Pese a lo anterior, esa realidad no quedó reflejada en la construcción pictórica de este grupo social. Fue muy escasa la personificación de un pueblo indígena específico, como sucede en los cuadros de los indios otomíes de Juan Rodríguez Juárez y de José de Ibarra, o en el de los apaches de Ramón Torres.17 El interés consistió en señalar las diferencias entre los considerados indios “gentiles”, “bárbaros” o “mecos”18 —en un estado salvaje y sin mezcla o cruce de ningún tipo— y los civilizados, nombrados 17 Todos estos cuadros pertenecen a colecciones particulares. El primero pertenece a la Breamore House, en Inglaterra (en adelante bhi): de los demás se desconoce su propietario. Éstos están publicados en Ilona Katzew, La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo xviii, Madrid, Turner, 2004, fig. 92 y 161, respectivamente. 18 Según distintas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española, este término tiene su raíz etimológica en “chichimeca”. No obstante, esta palabra se ha usado como sinónimo de salvaje o para designar al indio que conserva sus tradiciones y costumbres. La primera edición en que aparece recogida es la de 1869, aunque su uso es muy anterior, como lo demuestran las pinturas del indio y la india chichimecos de Manuel Arellano que se encuentran en el Museo de América de Madrid (en adelante mam).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 151
01/02/2017 06:20:44 p.m.
152
Andreia Martins Torres
simplemente “indios” o “indios mexicanos”, como se observa en la serie de Juan Rodríguez Juárez.19 El rasgo específico de la india bárbara fue, sobre todo, su desnudez, en contraste con la abundancia de plumas multicolores. Éstas se emplearon en la confección de brazaletes, collares y tocados, como se observa en las obras de Andrés de Islas o José de Páez.20 Curiosamente, los ejemplares en oro y pedrería fueron más parcos, estando representados por diademas en chapa dorada, decoradas con alguna que otra piedra. Es difícil precisar si en pleno siglo xviii seguirían existiendo indígenas que se vestirían de esta forma. De acuerdo con algunas teorías, muchas obras pictóricas se destinaban al mercado europeo que, ajeno a la realidad americana, tenía algunas expectativas sobre el ambiente sociocultural del virreinato. Los relatos clásicos de cronistas americanos y sus descripciones sobre el oro indígena, las piedras preciosas o la precariedad de su indumentaria, condicionarían ciertamente la visión del “otro”. El estereotipo responde a los paradigmas de la filosofía rousseauniana acerca del mito del buen salvaje latente en la mente de los compradores. En este contexto, no es extraño que los materiales representados fueran los que tradicionalmente se asociaron a la joyería primigenia. Ellos son, en parte, los que se encuentran en los niveles prehispánicos de las excavaciones arqueológicas realizadas durante la tardía época colonial que despertaron el interés de los europeos y que siguen sirviendo de base a la construcción de la identidad nacional. Contradiciendo un poco esta tendencia y acercándose más a lo que sería la realidad estética del siglo xviii, Miguel Cabrera retrata a una india gentil con un tipo de joya muy similar a la de las demás indias.21 Los modelos son esencialmente los mismos pero, paradójicamente, los pequeños detalles distintivos son higas,22 iconos peninsulares. Los objetos, y muy probablemente parte de los conceptos a ellos asociados, se interiorizaron más allá de los límites del grupo social que los introdujo en el ámbito americano. Éstos se adoptaron y difundieron de tal modo que en la época en que fueron pintados los cuadros, no existía Colección bhi. El primero del mam y el segundo de colección particular, publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas…, figura 32. 21 Colección del mam. 22 Dije en forma de puño cerrado, con el dedo pulgar por entre el dedo índice y el cordial. Ese gesto servía para señalar a las personas infames y se pensaba que el colgante con la misma forma protegía del mal de ojo a quien lo usaba. 19 20
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 152
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
153
memoria de sus orígenes. Se tomaron así como propios de las indígenas, esa clase popular mexicana que encarna simbólicamente los valores de la religiosidad popular metropolitana aunque, en realidad, las concepciones asociadas a estas piezas pudieran ser muy distintas.23 El cuerpo de la india de clase alta, o que simplemente vivía en la ciudad, y creó una familia fuera del entorno estricto de su comunidad, era algo diferente. En estas ocasiones, y dependiendo de la “casta” del esposo, la indígena se llegó a cubrir de prendas de gran calidad, contrastando con la relativa sencillez de sus complementos de adorno. Los collares corresponden al tipo ahogador, conformados por una única sarta de cuentas a la que se podían dar varias vueltas alrededor del cuello, cuando el tamaño de la misma lo permitía. De hecho, es bajo la forma de sarta o mazo24 que llegan determinadas cuentas importadas, para luego venderlas igualmente en hilos o por unidad, en cualquier tienda de pulpería, de cristales, o incluso en los puestos de tianguis. Los modelos más complejos fueron decorados con dijes o compuestos por varios hilos entramados, formando diseños calados que obedecen a una técnica de origen prehispánico. En estos casos se requería una mano de obra más especializada, poseedora de un conocimiento que venía pasando a lo largo de generaciones y que evolucionaba a la par que el gusto del consumidor. Sus producciones se circunscribirían al ámbito regional, adaptándose a las modas de cada comunidad. Efectivamente, en los registros de aduanas que se refieren al comercio interno fueron más comunes las guías de complementos para la elaboración de joyas que las piezas terminadas propiamente; con excepción quizás de las gargantillas o hilos de cuentas que podrían usarse sin grandes ajustes. La contribución artística local se hizo recurriendo a materiales autóctonos y de importación, vendiéndose por sus propias artesanas de modo ambulante, como sucede en la actualidad.25
23 Para averiguarlo, sería interesante analizar los documentos de agn, Inquisición, los cuales aluden precisamente a procesos contra la “brujería”. 24 Varios hilos de cuentas unidos normalmente a modo de collar. 25 Los pecios de algunos galeones españoles han revelado grandes cargas de estos objetos. Por ejemplo, del Matanceros se recuperaron varios crucifijos Robert F. Marx y Jenifer Marx, Em busca dos tesouros submersos. A exploraçao dos maiores naufrágios do mundo, Venda Nove, Bertrand, 1994, p. 88. En la actualidad, estas joyas siguen produciéndose de modo más o menos artesanal con materiales importados. Durante nuestro trabajo de campo en la Sierra de Oaxaca, observamos cómo las mujeres mixes siguen dirigiéndose a la ciudad para comprar medallas de plata y cuentas de plástico para confeccionar los collares rojos y blancos que complementan el traje tradicional. Estos collares son los mismos que usan y
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 153
01/02/2017 06:20:44 p.m.
154
Andreia Martins Torres
En el cuadro de la india casada con un negro, pintada por Miguel Cabrera, además del ahogador, ella usa simultáneamente lo que parece un broche en forma de concha.26 Éste es el único ejemplo donde se identifican moluscos en la joyería, remitiéndonos a una tradición compartida por los nativos americanos y africanos. Los registros prehispánicos confirman el empleo de spondylus y strombus en varios tipos de adorno, y resulta muy interesante la particularización de su ostentación, precisamente por una india casada con un negro. La singularidad de esta joya y el entorno estricto de su uso podría asociarse a una materialización simbólica del comercio de kauris y otras conchas a lo largo de la costa africana durante toda la época moderna.27 Los miembros de estas etnias fueron los que emigraron a América con todo su equipaje cultural y, aunque las limitaciones de la interpretación iconográfica no permiten asegurar el material que quiso representar el pintor, el valor alegórico sigue siendo relevante. Al menos puntualmente se lograron comercializar en México joyas de concha y el carey se usó como complemento decorativo de varios objetos portátiles.28 En general, el panorama vislumbrado en estas pinturas se caracteriza por la abundancia de collares entre las indias, pudiendo usar varios modelos de modo simultáneo. Esto era ciertamente un indicativo económico, puesto que las mujeres con parejas de condición social baja no siempre se representan con ellos. Por el contrario, todas ellas, sin excepción, lucen pendientes de chorrera o doble chorrera compuestos por un aro de metal y sarta(s) de cuentas.29 Sólo muy puntualmente los autores de dichos cuadros las pintan con pulseras en los brazos o muñecas, posiblemente para demarcar el uso de aderezos como algo
llevan a vender en una cestita a los mercados semanales, que se realizan todos los días en un pueblo distinto. 26 Colección del mam. 27 Durante mucho tiempo, el comercio de esclavos a lo largo de la costa africana estuvo dominado por los portugueses, quienes, según los registros de la Casa da Mina de Lisboa, traficaban con conchas y caracolas marinas además de otros productos. 28 En la Guía de la Real Aduana de Oaxaca —4 de abril de 1791—, se puede leer “1 collar de concha en 10r.s - 001.2”. Véase agn, Alcabalas, caja 6154, exp. 10, f. 69r. Entre los objetos de nácar constan también joyas como los “6 pares de sarcillos de Nacar à 5r.s cada uno, que se compran para vender en el Real de Bolaños, en Jalisco, en 1787”. Véase agn, Consulados, v. li, exp. 5, f. 221. 29 A pesar del predominio de este modelo en la iconografía, no encontramos muchos ejemplares de este tipo descritos en los inventarios de bienes, lo que suponemos se debe a que la mayoría de los documentos analizados se refieren a los sectores más altos de la sociedad.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 154
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
155
exclusivo de las clases más altas.30 En todo caso, nos parece curioso que las mujeres indígenas, con excepción de las que pertenecieron a tribus supuestamente salvajes, no fueran pintadas con joyas doradas o plateadas. Los aros de los pendientes y algún que otro dije son extrañamente los únicos elementos en metal. Desde tiempos ancestrales existió una tecnología nativa acostumbrada a la elaboración de complejas piezas de orfebrería y durante el virreinato siguió existiendo un mercado para esas producciones.31 Este tipo de objetos respondía a necesidades prácticas de una(s) comunidad(es) con sus propios sistemas rituales, por lo que los nativos seguirían asegurando este sector de mercado. Los collares y pendientes que observamos en los cuadros de castas se realizaron a base de cuentas azules, blancas y sobre todo rojas o negras, no siendo posible determinar si representan ejemplares en piedra, coral, azabache, perlas o simplemente abalorios. Las cuentas de vidrio o las perlas falsas de papelillo fueron sustancialmente más baratas que las demás, haciéndolas más asequibles a la población de menos recursos. No obstante, deducir que las clases más bajas no pudieran acceder nunca a joyas de mayor calidad no es verosímil. Sabemos que existió un esfuerzo considerable por parte de algunas de estas familias por crear un patrimonio con base en este tipo de bienes y que claramente no queda reflejado en la pintura.32 Esta acumulación de dinero estaba, en muchos casos, relacionada con el deseo de ofrecer una buena dote a sus hijas permitiendo aspirar a un buen casamiento y a la distinción social de su casa.33 Mucho más difícil es identificar las etnias elegidas por los pintores para personificar la “esencia” indígena, porque si bien algunos huipi30 El aderezo es el conjunto de joyas realizadas a juego y que pueden incluir aguja para el pelo, pendientes, collar, broche, pulsera y anillo. Existen no obstante aderezos más sencillos, como pudimos ver en la documentación mexicana. 31 En Mesoamérica, el trabajo del metal es conocido desde el Postclásico, o sea, hacia 900-1000 d. C. 32 En un testamento realizado en la década de 1830, se expresa claramente que las joyas de la pareja que no pertenecía propiamente a la clase privilegiada fueron adquiridas con el fruto de su trabajo en el campo: “Todas las alhajas así de oro, perlas y plata fueron hechas del sudor y trabajo que tuvimos en las acumilladuras de Grana Doña Josefa Gijon y yo”. Véase Archivo Histórico Nacional, en adelante ahno, v. cccii, f. 337, 1936. En el inventario se mencionan algunos diamantes y otras piezas de gran calidad que demostraban, al menos en ciertos casos, que las personas de condición social inferior invirtieron considerablemente en adquirir joyas de mayor valor. 33 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “De la penuria y el lujo en la Nueva España. Siglos xvixviii”, Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lvi, n. 206, 1996, p. 70-73.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 155
01/02/2017 06:20:44 p.m.
156
Andreia Martins Torres
les fueron característicos de ciertas zonas, se mezclaron elementos de la indumentaria de diferentes grupos. Tampoco se puede determinar si su uso estuvo asociado a conceptos esencialmente autóctonos, o hasta qué punto fueron permeables a otro tipo de influencias externas. En el siglo xviii las pervivencias simbólicas de esas culturas originarias estarían ya muy transformadas aunque convendría puntualizar la importancia del verde y el azul entre gran parte de los grupos culturales que venían habitando el territorio mexicano. Estos colores se siguieron empleando en la joyería indígena y es muy posible que aludieran a la pervivencia de la jadeíta, esmeralda o turquesa en el periodo colonial. En náhuatl la palabra chalchihuitl denominaba tanto el jade como la esmeralda, estableciéndose muchas variantes en función del tono.34 Además del valor económico, expresado en el lenguaje en su empleo como sinónimo de “precioso”,35 el chalchihuitl era fuente de energía vital, usándose con finalidades curativas.36 El poder de estas piedras o de los collares elaborados con ellas se veía reforzado con su exposición solar, ritual perseguido por la Inquisición.37 Esas creencias penetraron 34 Como escribe Sahagún, “les daban grandes piedras labradas, verdes, y otros chalchihuites verdes labrados, largos, y otros chalchihuites colorados, y otros que se llaman quetzalchalchihuitl, que son esmeraldas, que ahora se llaman quetzalitztli, y otras esmeraldas que se llaman tlilayótic quetzalitztli, y otras piedras que se llaman xouhchimalli, otras que se llaman quetzalichpetztli tzalayo”. Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923, p. 806. 35 Reflejándose en la teología azteca por la advocación de Chicomecóatl —la diosa terrestre-lunar— como Chalchiuhcihuatl, o sea, “mujer preciosa”, y que es también sinónimo de abundancia. Véase Gutierre Tibón, El jade de México. El mundo esotérico del “chalchihuitle”, México, Panorama, 1983, p. 15. 36 Existía la costumbre de colocar pequeños corazones de este material en una cavidad presente en el pecho de las estatuas de las divinidades para darles sustancia. Se entendía que esta piedra tenía un valor propio; por eso en la mitología azteca protagoniza la concepción de personajes importantes. Según Juan de Torquemada, “andando barriendo la dicha Chimalma halló un chalchihuitl y lo tragó, y de esto se empreñó y que así parió al dicho Quetzalcóatl”. Juan de Torquemada, Monarquia indiana, Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1723, p. 80. Alvarado relata una situación similar al afirmar que “se debe al chalchihuitl que el rey de México Huitzilihuitl echó a la princesa Miahuaxihuitl, hija del rey de Cuernavaca, ella tragó gema con la cual dio principio su embarazo y concepción de Moctezuma Ilhuicamina” (Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, México, Imprenta Universitaria, 1949, p. 149). 37 Como afirma Sahagún, “los pochteca calentaban al sol todas las cosas preciosas, las quemaban al sol, el jade, las cosas de jade, las cosas de jade precioso, las redondas, gruesas, acañutadas, todos los collares”. Alfredo López Austin, Augurios y abusiones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1969, p. 146148. El ritual mencionado queda reflejado en las preguntas de confesionario de fray Bartolomé de Alva, de 1634: “Posees hoy día pequeños ídolos de piedra verde o ranas hechas de ellas? Las pones al sol para que se calienten? Crees tu y sostienes por verdadero que esas
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 156
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
157
entre la población española, que no dudó en hacerse con los medios de protección autóctonos para curar las dolencias locales.38 Pero su difusión entre las mujeres de alta sociedad se debería sobre todo al estatus que conferían. La esmeralda tenía un valor bastante elevado como queda reflejado en el recibo de dote de Ana Josepha de Villamonte Galán y Zárate, hija del capitán Diego de Villamonte. En él figuran varios anillos y pulseras en este material, destacándose un aderezo de cruz y aretes de esmeraldas en 250 pesos que no estaría al alcance de cualquiera.39 En los siglos xvii-xviii las joyas en jade y turquesa son muy escasas en las fuentes. Por ello es necesario completar estos datos con los hallazgos arqueológicos para averiguar su empleo por parte de mujeres que no dejan memoria de sus bienes. Atendiendo a los fondos de la división de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no son del todo representativos, las “piedritas” verdes y azules corresponden a ejemplares de vidrio. En la pintura el tono opaco de las joyas de las indias contrasta con el translúcido de las piedras clavadas o incrustadas en los aderezos de las señoras de alta sociedad. A nuestro entender, se trata de un claro intento de distinción de estos materiales en relación con las esmeraldas, perviviendo su uso entre las indígenas con mayor poder adquisitivo. En realidad, en los pocos cuadros en que se localizaron cuentas de estos tonos, las mujeres se visten con telas y prendas bastante fastuosas, como en el de Miguel Cabrera que personifica la unión de una indígena con un chino cambujo. La pintura y algunas narrativas del siglo xviii revelan, de igual forma, la adopción de joyas de influencia europea, como fue la proliferación de adornos de perlas. En los cuadros de castas éstas son usadas esencialmente por las indias casadas con negros o españoles, ostentando, en este último caso, modelos más elaborados o que derivan claramente de arquetipos peninsulares.40 piedras verdes dan el alimento y la bebida como creían los antepasados que murieron en la idolatría? Crees tu que ellos te dan ventura y prosperidad y buenas cosas y todo lo que quieres y deseas?”. Gutierre Tibón, El jade de México..., p. 27-28. 38 Bernal Díaz del Castillo escribe: “los cuatro [chalchihuis] me fueron muy buenos para curar mis heridas y comer del valor de ellos”. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, París, Librería de Vda, de Ch. Bouret, 1937, p. 106. 39 ahno, v. ccxxiii, f. 5, 1769. 40 En el caso de la india casada con negro, pintada por Miguel Cabrera (mam), se conjuga un collar de cuentas negras con pendientes de perlas irregulares, designadas de berrueco, y que por eso serían más baratas. En los cuadros de Miguel Cabrera (mam) y de José Joaquín
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 157
01/02/2017 06:20:44 p.m.
158
Andreia Martins Torres
La diversidad de modelos y tradiciones joyeras que acabamos de mencionar reflejan la complejidad de este grupo. El cuerpo de estas mujeres no era igual y, más que la ropa, los particularismos que permitían establecer diferencias en función del origen de su pareja fueron las joyas. Esa unión significó la incorporación de tradiciones ajenas que se materializaron en esta elaborada imagen que diseñamos. b) Las españolas La progresiva llegada de población española y el incremento de la clase criolla exigieron la creación de todo un sistema de comercialización y producción de los bienes suntuarios a los que estaban acostumbrados.41 La apariencia como elemento diferenciador, al que ya aludimos varias veces en este texto, se produjo, en parte, recurriendo a elementos habitualmente exclusivos de origen europeo. Éstos llegaron dentro del equipaje de las españolas que lograron pasar a América, importados por los comerciantes que acudían a Veracruz, o incluso como obras novohispanas de imitación. Independientemente de ello, cabe destacar la posible influencia de la “joyería popular” usada en Castilla, sobre algunos modelos de collares adoptados en México. En los museos españoles42 se conservan ejemplares de la Alberca, Salamanca, La Bañeza y Astorga, similares a algunos que vemos en el retrato virreinal y que se siguen manteniendo en la actualidad entre algunas comunidades. Las piezas más antiguas están datadas para el siglo xvii o xviii componiéndose, generalmente, de una a varias vuelMagón (Museo Nacional de Antropología, en adelante mna) de una “india con español”, los trajes son claramente indígenas y las joyas de perlas sobresalen. Uno de los mejores ejemplos de adaptación de modelos españoles se representa en la india casada con español de la autoría de José Guiol perteneciente a una colección particular y publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 44. Los pendientes de tres lágrimas y botón tienen su origen en el tipo girándole, extendiéndose su uso por la población criolla y española. 41 Esto se refleja muy claramente en el comercio de ropa, donde, pese a la calidad de las telas orientales y el bajo precio a que se vendían, siguieron demandándose trajes y tejidos europeos. Véanse también los relatos de Francisco de Ajofrín, Diario del viaje que, por orden de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hizo a la América septentrional en el siglo xviii el P. Fray Francisco Ajofrín, México, Instituto Cultural Hispano-Mexicano, 1964, p. 77. 42 Entre ellos se destaca el Museo Nacional del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico o el Museo Etnográfico de Castilla León, que cuentan con una importante colección de joyería regional, muchas veces asociada a la indumentaria típica regional.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 158
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
159
tas —completas o medias vueltas—43 decoradas con cuentas de coral y azabache, también conocidas popularmente como cuentas moras.44 En la mayoría de los casos estos materiales acabaron siendo sustituidos por abalorios de vidrio del mismo color sin que su designación coloquial de “coraladas” se viera alterada, en una clara alusión a la trasposición de significados.45 Para complementar su decoración se emplearon cuentas de oro, un medallón o cruz central, medallitas votivas, crucifijos o incluso relicarios, dependiendo de la zona y el periodo en cuestión.46 En ocasiones se trata de piezas de dimensiones extraordinarias, que llegan casi a la altura de la cintura. Sin embargo, hay otras bastante más modestas en tamaño que se acercan mucho al modelo mexicano de collar compuesto por cuentas y múltiples dijes al que ya nos referimos anteriormente cuando hablamos de las indígenas.47 Su característica más significativa es la asociación con el universo de las creencias populares paganas en el ámbito peninsular y que pensamos que, hasta cierto punto, se trasladaron a América.48
43 Por media vuelta se debe entender el hilo que empieza y termina en el lado delantero del cordón principal, no dando la vuelta por detrás. 44 En España, el coral se puso de moda sobre todo durante el período en que algunos territorios italianos como Milán, Nápoles. las islas de Cerdeña y Sicilia estuvieron bajo el dominio de la Corona de Aragón. María Fernanda Puerta, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 198. El nombre popular de “cuentas moras” atribuido a los ejemplares de azabache alude al color negro y la forma del fruto de la zarza. Olga Cavero y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional de La Bañeza y su comarca, León, España, Instituto Leonés de Cultura, 2002, p. 29. 45 Las cuentas podrían ser redondas o tubulares, totalmente rojas o con cierne de color blanco o amarillo. En algunos pueblos de la provincia de Zamora se utiliza el término “borracho” para definir los abalorios cilíndricos y de mayor tamaño, con el interior blancoamarillento y el exterior rojo muy oscuro, del cual deriva su nombre. Véase María Lena Mateu, Joyería popular de Zamora, Fondos etnológicos de la Caja de Ahorros provincial de Zamora, Zamora, España, 1985, p. 11). Ésta es la misma técnica usada en la producción de gran parte de las cuentas designadas de “grano de granada” en México, aunque estas últimas sean de tamaño más reducido y forma variada. Véase Olga Cavero y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional..., p. 214, . 46 En esta zona pervivieron modelos de cuentas de oro de influencia musulmana aplicadas en los collares y que se designan de bollagras y alconciles. Sus características principales son su forma redonda y tubular, respectivamente, y están decoradas normalmente con motivos de círculos en relieve, a modo de filigrana. 47 Véase, por ejemplo, el collar perteneciente al antiguo Museo del Pueblo Español, con el número de inventario 8782, que está compuesto por múltiples dijes. Entre ellos se conserva un corazón de vidrio, una media luna, un real y diferentes medallas y cruces. 48 Puntualizamos que estas transferencias podrían haber ocurrido dentro de determinados límites, ya que las gramáticas simbólicas están en permanente recreación, pudiendo tomarse el objeto y atribuirle un significado sustancialmente diferente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 159
01/02/2017 06:20:45 p.m.
160
Andreia Martins Torres
Las “coraladas” constituyeron una reserva de dinero que en territorio novohispano conllevó la formación de grandes sartas de cuentas rojas. Ellas se enrollaban alrededor del cuello o de la muñeca suponiendo, entre las clases populares, la inclusión de monedas a modo de medalla. De este modelo se conservan todavía algunos ejemplares con monedas antiguas, que seguían en uso hasta hace muy poco tiempo.49 Sin embargo, su representación iconográfica es difícil de determinar puesto que la imprecisión del pincel impide distinguir un simple dije devocional de una moneda.50 En la península estas piezas desempeñaron igualmente funciones profilácticas o curativas. El coral, o simplemente las cuentas rojas de vidrio, constituyeron “amuletos” con cualidades medicinales y mágicas. Se creía que ellas ayudaban a restañar la sangre, demostrando su eficiencia contra la epilepsia, así como enfermedades relacionadas con los dientes.51 La curación se realizaba normalmente mediante la ingestión del mineral molido, pero el contacto directo con el cuerpo sería lo bastante fuerte como para propiciar sus beneficios. De todos modos, por la observación de algunos inventarios de boticas, también en México se reconocieron usos terapéuticos al polvo de coral, muy probablemente contra los males referidos y quizás lo mismo sucediera con respecto a los collares. En el siglo xviii, las joyas de este material estarían en desuso entre las clases privilegiadas. Los cuadros de castas raramente representan a una española con aderezos rojos, contrastando con la proliferación de los mismos entre las clases más bajas. Dichos cambios se reflejan en las relaciones de bienes consultados donde predominan las perlas, diamantes, rubíes, topacios, diamantes y otras piedras preciosas. Los pocos ejemplares de coral son esencialmente amuletos contra el mal de ojo, como ramitas de cabuchón en plata y oro, chupadores o higas. Éstos conferían una protección extra a los niños colocándose en la cintura, a modo de 49
En el Museo de las Culturas de Oaxaca existen algunos ejemplares de los siglos
xviii-xix.
50 Esto sucede, por ejemplo, en los cuadros “de negro e india, sale lobo” (mna) y “de calpamulato e india, sale jíbaro” (mna), ambos de José Joaquín Magón, o en el de “indios gentiles”, de Miguel Cabrera (mam). 51 “el coral colorado sirve al flujo de la sangre de las narices” y “contra la epilepsia, si en naciendo la criatura se tomare un escrúpulo del polvo colorado”. Además, “cuenta Galeno que aplicando el polvo del coral a los dientes que se comienzan a corroer, los preserva de la corrupción, encorece las encías, y limpia los dientes y es cordial”. Gaspar de Morales, De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas, Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 304.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 160
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
161
dije.52 Los modelos identificados derivan de congéneres europeos que varían entre la simple cinta con una higa hasta múltiples dijes, pudiendo incluir relicarios, ramas de coral y chupadores de cristal.53 Esta finalidad protectora está patente también en el empleo del azabache que originó la producción de una gran variedad de complementos de joyería que fueron después imitados en vidrio. El reconocimiento de sus facultades para bajar la menstruación y hacer abortar a las mujeres embarazadas favorecía una demanda para usos puntuales que muy difícilmente quedan reflejados en las fuentes elegidas para este trabajo.54 En los inventarios de bienes o de puestos comerciales esta piedra aparece de modo recurrente como base de rosarios, gargantillas, pulseras y pendientes, cuyo color los hacía especialmente apropiados a la indumentaria de luto.55 Este material consta igualmente entre las importaciones europeas, muy posiblemente de Galicia, aunque en la pintura las españolas usaron casi exclusivamente perlas.56 Es sólo entre las castas intermedias que 52 El bebé se considera especialmente frágil ante el mal de ojo y los malos aires: “[…] los niños corren más peligros que los hombres por ser más ternecitos y tener la sangre tan delgada, y por este miedo le ponen algunos amuletos o defensivos y algunos dixes, ora sea creyendo tienen alguna virtud para evitar este daño, ora para divertir al que mira, porque no clava los ojos de hito al que mira”. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla, 1987, p. 128-129. Entre los zapotecos contemporáneos se usa el coral o abalorios rojos para la protección de los niños. Los mismos consideran que el objeto absorbe la enfermedad y en ese proceso se vuelve más claro. Véase Chloë Sayer, Mexican Costume, Londres, British Museum Press, 1985, p. 223. 53 Véase, por ejemplo, el cuadro de Andrés de Islas De español y mestiza, castizo (mam). 54 Concepción Alarcón, Catalogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1987, p. 27. 55 En la “Memoria de las Alhajas, Ropa, y demás Bienes, pertenecientes á la Muy Ylustre Archicofradia de Nuestra Señora del Rosario, fundada en su Capilla cituada, en la Yglesia del Convento Ymperial de Nuestro Padre Santo Domingo de esta Corte”, se menciona “un Rosario de cinco Misterios, que parece de azabache, guarnecido de concha, Cruz de lo mismo”: agn, ahh, legajo 290, exp. 35, f. 4r. En la “factura para Don franco de la Torre por Don Pedro Echeverria”, con guía de Veracruz y destino a Oaxaca (1791), se refiere un cajón con “35 gruesas gargantillas de Azabache á 2p.s - 70.0”. Véase agn, Alcabalas, caja 6154, exp. 10, f. 65-69. Véase aun el cuadro de Patricio Morlete Ruiz, De español y morisca, albino, donde destaca la pulsera de cuentas blancas y negras, muy posiblemente ensartadas en crina de caballo de acuerdo a la moda de la época, y que se hace acompañar de un collar con cuentas a juego. De esta pieza pende una higa, muy pareado a la que observamos en el dije del niño (ahh) y que corresponde a un modelo muy similar a los producidos en Santiago de Compostela. Como ejemplo de pendientes, referimos el “Balanze hecho en 23 de Mayo de 1783 de las Tiendas N.º 1”2” y 3” propias de Don Jossef Gomez Campos”. Constan unos “pendientes dorados de azabache entreverados de oro en su caxita”. Véase agn, Consulado, v. ccxliv, exp. 25, f. 341r. 56 En el despacho de bienes procedentes de Veracruz, se señalan varios rosarios de azabache. agn, legajo 1196, f. 479-481r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 161
01/02/2017 06:20:45 p.m.
162
Andreia Martins Torres
observamos la conjugación de cuentas negras con otras de color rojo o blanco y es posible que las mismas hicieran alusión a otro tipo de materiales como la obsidiana.57 El recurso a la ostentación de los modelos tradicionalmente metropolitanos está íntimamente asociado a un deseo permanente de exhibir la última moda de la península, muchas veces compuesta por manufacturas de otras zonas de Europa.58 Esto sucede principalmente por parte de las criollas, quienes pretendían presentarse como la verdadera nobleza mexicana. Por eso siempre estuvieron muy atentas a las tendencias peninsulares, materializadas en la figura de la virreina y sus damas.59 El impacto que tenía la llegada de cada uno de estos personajes era de tanta importancia que llegó a ocasionar episodios anecdóticos como el protagonizado por Carlota La Grúa y Godoy, marquesa de Branciforte.60 Pese a su breve estancia en la Nueva España, entre 1794 y 1798, ha pasado a la historia por haber convencido a las señoras del reino de que se deshiciesen de sus perlas a bajo precio. Aprovechándose de la influencia que ejercía sobre la moda del reino empezó por hacerse ver con joyas de coral. De esta forma, dio a entender que las perlas ya no se usaban en Europa para después comprarlas y revenderlas en la península con altos márgenes de ganancia. Casi todos los inventarios de bienes registran variadas alhajas de perlas netas de bonita hechura, pero también falsas de cristal, metal o de cera. Su utilidad se extendió desde los adornos para la cabeza hasta los bordados, o incluso en la decoración de medallas y relojes, normalmente aljófares.61 Su calidad y tamaño fueron factores especialmente
57 Esto se puede observar, por ejemplo, en el cuadro de José Joaquín Magón “de español y mestiza” (mam). 58 Ejemplo de ello es la frecuente importación de las llamadas “piedras de Bohemia” o “piedras de Francia”, que no eran más que cuentas de vidrio. También encontramos varias referencias a joyas de producción inglesa o francesa. Véase, por ejemplo, el inventario de alhajas de Beltrán Laparra de 1753, donde figuran “treze sortijas de oro hechura Inglesa con piedra verde de Bohemia cada una à 6p.s- 78p”. agn, Indiferente Virreinal, caja 1354, exp. 26, f. 10. 59 Artemio de Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México, Jus, 1947, p. 44; Alberto Baena Zapatero, “Las virreinas novohispanas y sus cortejos: vida cortesana y poder indirecto (siglos xvi-xvii)”, en José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa. Las casas de las reinas (siglos xv-xix), t. ii, Madrid, Polifemo, 2009, p. 819-840. 60 Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923. 61 Perlas de pequeñas dimensiones.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 162
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
163
considerados a la hora de valorar cada ejemplar, dando origen a una multitud de denominaciones cuyos precios variaban sustancialmente. Las joyas más originales y complejas las vemos, no obstante, en los cuerpos de las mestizas, albinas y castizas, normalmente casadas con españoles. Ellas incorporan la evolución de los modelos peninsulares adaptados al gusto que se desarrolla en territorio novohispano.62 Los ahogadores con piedras clavadas y los petos en forma de lazo o de medallón con varios dijes aparecen regularmente en la iconografía, con pequeñas variantes.63 Lo mismo sucede con los pendientes de botón y pinjante (muy característicos por su forma de lágrima), aunque en las fuentes el modelo más mencionado sea quizás el de calabacilla. Los más complejos, que coinciden también con los más representados, llegaban a tener tres colgantes y su material podía variar bastante.64 En esta época se advierte la proliferación de aderezos a juego, pautados por el uso de pulseras exactamente iguales, una en cada brazo. La mayor parte de las veces son relativamente sencillas, muy ceñidas a la muñeca y decoradas únicamente con un broche, cierre o hebilla. En cuanto a los brazaletes en metal detectamos un solo caso en la pintura de José de Páez, en el brazo de una albina casada con español.65 Este panorama nos permite percibir los procesos de construcción de modelos estéticos y redes de concepciones, como resultado del diálogo permanente entre los tres continentes con que México tenía contacto privilegiado. Las tradiciones metropolitanas se conjugan con la
62 Entendamos el término incorporar en su acepción literal, o sea, como sinónimo de algo que pasa a ser parte del cuerpo. 63 Compárense los modelos representados en los cuadros “de español y mestiza” (mam), de Miguel Cabrera, con el de “español y castiza” de José de Páez (colección particular), publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 34. También de la autoría de este artista es la pintura de “español y albina” (colección particular), publicado en ibid., figura 41, donde figura una variante con lazada y cruz interesante y que se acerca mucho al modelo pintado sobre el cuello de una castiza casada con español, de José Joaquín Magón (mna). 64 La variedad de colores en que estaba disponible y la gran difusión que tuvo este modelo se aprecia muy bien en las obras de Andrés de Islas (mam), donde aparece colgando de las orejas de mestizas, moriscas y albinas. Aunque a través de la pintura no podamos identificar los materiales, la documentación respalda esta idea. Así, en la “Memoria de los generos que embio a tancan con Ruiche a vender en veinte y dos de febrero de 1706” constan piezas como: “sinquenta y sinco docenas y dos pares de sarsillos lozados a Real el par 82p6, por treinta y dos docenas de sarsillos de bidrio a medio real cada par 24p, por quarenta y quatro pares de sarsillos de almendra asules negros y verdes a dos rreales par 11p”. agn, Indiferente Virrreyes, caja 3723, exp. 1, f. 33. 65 Colección particular, publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 41.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 163
01/02/2017 06:20:45 p.m.
164
Andreia Martins Torres
atracción por las curiosidades de Filipinas, usándose joyas que siguen parámetros más o menos semejantes en todo el imperio español, con particularismos reforzados por nuevos signos de ostentación foráneos. A todo ello se aliaron los impulsos de las élites por crear una identidad mexicana diferenciada. Por este motivo, en los cuadros de castas las piezas más originales son las que adornan los cuerpos de esas mujeres nacidas en América y que se casan con españoles, a quienes se reservaban los altos cargos políticos. d) Las chinas Las representaciones de mujeres orientales durante el virreinato se realizaron esencialmente sobre muebles pintados y otro tipo de artes decorativas que imitaban bienes de importación. Al contrario de lo que solía suceder, los “chinos” pintados en los cuadros de castas denominan un cruce y no un origen asiático.66 Por ello, tampoco nos podremos basar en estas fuentes para determinar en qué medida las joyas definían sus cuerpos, o sea hasta qué punto la reducida inmigración asiática siguió manteniendo su indumentaria. Aunque esas mujeres tendrían a su disposición un conjunto de mercancías que llegaban desde Asia, no es posible suponer que seguirían vistiendo los mismos trajes de donde eran naturales. Las “curiosas” modas de esos parajes penetraron en el imaginario novohispano esencialmente por vía del comercio de géneros que se adaptaban permanentemente al gusto del cliente.67 La población “china” representaba tan sólo una minoría en la Nueva España y por ello difícilmente se tendría en cuenta como mercado consumidor por parte de los grandes comerciantes. Debido a las circunstancias mencionadas para conocer la joyería asiática o hecha de acuerdo con sus modelos habría que hacer todo un trabajo de análisis iconográfico más allá de las pinturas de castas. De momento nos dedicaremos exclusivamente a analizar los modelos rescatados en la documentación, independientemente del origen y grupo social de sus compradoras, ya que estos rasgos no siempre se
66 Recordemos que el vocablo “chino” se usaba, con algunas excepciones, para señalar todo producto de proveniencia oriental. 67 Como sucede, por ejemplo, con los kimonos, tema que llevamos investigando algún tiempo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 164
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
165
especifican. En el contexto global del comercio del galeón de Manila, las joyas fueron claramente un pequeño nicho de mercado, destacándose esencialmente las filigranas, los esmaltados y los famosos bejuquillos o cadenas de oro. En lo que respeta al primer tipo encontramos varios testimonios del uso de filigrana importada directamente a través de Manila.68 A finales del siglo xviii se podían comprar “alfileteros de filigrana de china” en una de las tiendas de la calle Monterilla, de la ciudad de México y, entre los bienes embargados al mercader Josef Julien y Ricarte, en 1790, constan igualmente “tres Peines, con Casquillos de Plata dorados, de filigrana de china ûsados â quatro rr.s - 001.4”.69 La filigrana asiática llegaba efectivamente a los consumidores novohispanos. En los registros de mercancías constan sobre todo abanicos de filigrana que lograron exportarse a la península, como podemos ver por algunos ejemplares de museos españoles. Este comercio no era muy significativo, como ya mencionamos, pero permitiría suficiente margen de ganancia para despertar el interés de algunas compañías comerciales.70 Pese a ello, no se encuentran muchos ejemplares de adornos corporales, expresamente confeccionados con esta técnica, a los que se les pueda atribuir un origen oriental. La mayoría de los inventarios de bienes mencionan simplemente “filigrana” sin particularizar el origen del taller, pudiendo tratarse de importaciones asiáticas, europeas o incluso hechas en la tierra.71 Los ejemplares que han llegado hasta nuestros días, como parte integrante de acervos museográficos, son mayoritariamente producciones mexicanas. Durante el virreinato existió un interés especial por estas alhajas, así como una asimilación de la técnica por parte de los 68 En el aforo de la Real Aduana de México para los géneros de China que se introdujeron en ella conducidos por el navío San José de Gracia en 1787, constan varios objetos de filigrana de oro y plata. agn, Indiferente Virreyes, caja 6450, exp. 90. Lo mismo sucede en el libro de registro de los efectos que se embarcaran para Acapulco en 1791, donde se apuntan, entre encargos llevados a México, botellas de plata afiligranada con sus platos correspondientes, dos vasos de lo mismo, granadas de plata afiligranada, ramilletes también de lo mismo, o incluso cajitas y abanicos en esta técnica. agn, Indiferente Virrreyes, caja 5861, exp. 6, f. 381. 69 agn, Consulado, v. ccxliv, exp. 25, f. 341; agn, Consulado, v. cxxvii, exp. 4, f. 87r. 70 La famosa compañía de Ignacio Yraeta llegó a importar varias piezas en filigrana, como escupideras y alfileteros. “De compras de efectos de China en Acapulco”, abril de 1801, Archivo Yraeta, libro 2.8.5. f. 15. 71 En 1786, entre la cesión de bienes para pago de los acreedores de Mateo Corral, dueño de una tienda mestiza en la Plaza del Volador, consta un abanico de plata dorada de filigrana a 18 pesos. agn, Consulado, v. viii, exp. 6, f. 305.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 165
01/02/2017 06:20:45 p.m.
166
Andreia Martins Torres
artesanos novohispanos para satisfacer la demanda del mercado interno.72 El origen de los ejemplares que inspiraron estos modelos no está todavía debidamente trabajado; tanto en Asia como en Europa existió una tradición en este arte que pudo haber influido de igual modo en las manufacturas locales. En la actualidad la filigrana tiene mayor expresión en la región de Oaxaca, sobre todo en la zona del istmo de Tehuantepec, donde las mujeres siguen exhibiendo grandes arracadas de este trabajo en oro y plata, además de otros complementos de joyería. Esta moda se dilata en el tiempo y nos remite a un pasado tan lejano en cuanto la documentación de notarías local nos permite conocer. Entre la muestra consultada estos géneros llamados de “china” son, en el siglo xviii, una minoría entre el patrimonio femenino.73 Por eso nos parece interesante profundizar en las circunstancias del mercado que favorecieron el desarrollo de esta labor, precisamente en Oaxaca. En la época virreinal esta zona constituyó un importante eje de conexión terrestre entre el Pacífico y el Atlántico y pudo haber sufrido influencias de ambos lados. Curiosamente, la estética de las producciones oaxaqueñas las acerca mucho a los ejemplares de joyería portuguesa elaborados con esta misma técnica, más que a los españoles.74 Esto puede deberse a que ambas potencias ibéricas se proveían de artículos en los mismos centros manufactureros o, incluso, a una exportación directa desde la península. En este caso las mercancías entrarían vía Veracruz, como ocurrió por ejemplo con los linos portugueses, conocidos como “hilo de Portugal”, los que lograron penetrar en la América hispana.75 Más que una influencia directa de las filigranas lusas, creemos que las transferencias culturales ocurrieron por vía asiática. Es cierto que en el Museo Nacional de Historia se conserva una corbata portuguesa con una fina labor de pedrería perteneciente a la antigua 72 Tendencia que se verificó igualmente en el virreinato peruano, donde se produjeron piezas de muy buena calidad. 73 En un testamento redactado en Antequera, León Mateos de Segura deja “dos cañuteras de china de filigrana”, 1781, ahno, v. cxxxii, f. 77. 74 Con excepción de algunos ejemplares, la mayoría de la filigrana española presenta características muy distintas. 75 Este producto fue exportado a México al menos desde el siglo xvi, constando igualmente en fuentes del siglo xviii e inicios del xix. Véanse, por ejemplo, Archivo General de Notarías del Distrito Federal (en adelante agndf), Fondo Antiguo, 58/579; agn y ahh, legajo 797, exp. 1.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 166
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
167
colección Ramón Alcázar, pero ese hombre era un aficionado que fácilmente pudo adquirirla en los circuitos internacionales del comercio de antigüedades, por lo que no debemos tomar esta pieza como una eventual prueba de un comercio de joyas portuguesas hacia México, ya que además no podemos asegurar que ése fuera su contexto de uso. El empleo del vocablo “china” para referirse al origen de las filigranas orientales es demasiado laxo. En este sentido, sería conveniente tener presentes las redes comerciales establecidas por ambas potencias en ese continente, a fin de investigar los proveedores comunes. Los chinos eran los grandes intermediarios en el trato de todo tipo de productos asiáticos que se exportaban desde Filipinas. Ellos lograban colocar sus manufacturas en el galeón, como sería muy probablemente el caso de las filigranas en oro de Cantón. Esta ciudad adquirió importancia estratégica como centro de distribución de las manufacturas chinas a partir del momento en que Nagasaki cerró sus puertos a todos los extranjeros, con excepción de los holandeses. Además, con el desarrollo del Sistema Comercial de Cantón a partir de 1757 la presencia de comerciantes extranjeros en la ciudad se limitaba al periodo de la feria que ahí tenía lugar. Durante el invierno estos individuos se instalaban en Macao, contribuyendo también a la difusión de estos productos entre los circuitos comerciales portugueses. Esto podría justificar, hasta cierto punto, las semejanzas entre los objetos que circulaban entre los espacios de las monarquías ibéricas. De todos modos, los portugueses lograron inmiscuirse en el comercio de Filipinas, sobre todo durante el periodo de unión de las Coronas, época en la que los controles parecen haber sido menos estrictos. Estos intercambios se realizaban vía Macao o Goa, en algunos casos por individuos que lograron el título de vecino de Manila y que, por lo tanto, colocaban mercancías en el galeón con destino a México. No obstante, hasta el momento no conocemos ninguna mención explícita al comercio de joyas.76 Además de exportar sus productos los sangleyes77 lograron penetrar en los circuitos locales para acceder a los géneros más demandados, 76 Sabemos, no obstante, que entre el equipaje que el gobernador de Filipinas, don Fausto Cruzat y Góngora, llevaba a México constaban varias joyas, de las cuales es posible que una parte fuera efectivamente adquirida ahí, como la petaquilla de filigrana de plata referida en sus albaceas. agn, Civil, cont. 63, v. cxiv, exp. 1, f. 62. 77 Población de origen chino que se instaló en la ciudad de Manila.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 167
01/02/2017 06:20:46 p.m.
168
Andreia Martins Torres
llegando incluso a abrir talleres en Manila. Por ello, habría que explorar las semejanzas de estas piezas con ciertas producciones de Goa o Ceilán en esas labores de joyería muchas veces aplicadas en otras artes decorativas como el mobiliario.78 De hecho, en la documentación mexicana los únicos ejemplares de la India portuguesa que encontramos hasta el momento se circunscriben a unos pocos muebles que dejan entrever una apertura del mercado a estas producciones. Pero no deberá menospreciarse aun una eventual contribución extranjera a la difusión de estas joyas: durante la guerra que enfrentó a españoles e ingleses el comercio con Filipinas se vio afectado. La Corona legalizó entonces los navíos de permiso y algunas potencias europeas aprovecharon la ocasión para penetrar en el mercado americano con mercancías orientales, fundamentalmente textiles.79 El otro grupo del que nos propusimos hablar son los esmaltados. Entre la carga del galeón aparecen sobre todo bajo la forma de platos y otro tipo de piezas de uso cotidiano. Las alhajas realizadas con esta técnica sólo las encontramos en guías de transporte o en inventarios, pero raramente se especifica su origen. La excepción encontrada es un par de brazaletes “nº. 5 esmaltadas ultima moda de Philipinas con 4 pelicanos sumptuosos con [email protected] 3 tomines a 4 pesos” que se llevan desde México al puerto de Veracruz en el año de 1748.80 Mucho más abundantes fueron las cadenas de oro o bejuquillo que ya merecieron la atención de algunos investigadores.81 Según estos autores se trataba de una producción de la India o incluso China que en México integró el adorno femenino y constituyó una reserva de dinero. Estos bejucos pudieron usarse como collares, pero también muy probablemente como cadenas de reloj, uniendo los juegos de llaves y sellos que colgaban del mismo, como de hecho se menciona en las importaciones de Acapulco. En cuanto a que las cadenas constituían una forma de atesoramiento, nos gustaría mencionar que tuvimos la oportunidad de consultar 78 Sobre este tema, se puede consultar Letizia Arbeteta Mira, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la joyería india”, en Jesís Carmena (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2009, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, p. 123-145. 79 Geoffrey J. Walker, Política española y comercio colonial. 1700-1789, Barcelona, Ariel, 1979, p. 95-123. 80 agn y ahh, legajo 67, exp. 1. 81 Yayoi Kawamura, “Envío de unos bejuquillos de oro de China por la ruta del galeón de Manila”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2010, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 347-356.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 168
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
169
varios inventarios de tiendas de pulpería donde se empeñaban objetos a cambio de dinero corriente. Sin embargo, la mayoría son ropas y telas, detectándose un único caso en que el propietario, en esta ocasión una mujer, decidió dar un bejuquillo como garantía.82 Las alhajas eran claramente un símbolo de riqueza que sólo muy raramente se usaba para conseguir crédito. Esta noción de patrimonio se refleja en la presencia de cadenas de China en los registros de dotes.83 Los bienes que las mujeres llevaban al casarse eran, al final de cuentas, todo el capital propio que aportaban a la pareja. El valor de estas joyas o el de la calidad del metal con que fueron realizadas ocasionó algunas confusiones, como la que originó la formación de un auto contra Ildefonso Quintana, ya en 1803.84 Hechas en plata y recubiertas de oro, a veces en filigrana, su apariencia dorada indujo la falsa creencia en el comprador de que se trataba de piezas totalmente constituidas de metal noble. Difícilmente sabremos si el engaño alentado por el vendedor era intencional. Es posible que se tratase de una excusa para recuperar el dinero de una mala inversión ya que, aparentemente, la demanda de bejuquillos se vio afectada negativamente por los conflictos bélicos con Inglaterra. Los motivos reales no constan en el documento y únicamente se menciona que antes de la guerra los mismos se vendían en Acapulco por grandes sumas sin importar su calidad. Las joyas orientales mencionadas y tantas otras a las que no pudimos referirnos tuvieron su mercado consumidor en México y también en España, a dónde se exportaban para el consumo de las mujeres de gusto curioso.85 Éstas permitían complementar los escenarios achinados que tanto se pusieron de moda y que se reflejaban en la indumentaria. No obstante, como muy bien señala Yayoi Kawamura en el artículo citado anteriormente, esas alhajas de metal precioso eran también una forma de mover capitales y evitar el tributo exigido sobre el
82 En la pulpería de José Montes de Oca, Duda [sic] empeña una “gargantilla de granates y bexucos” que consta del inventario de 1795. agn , Consulado, v. clxxx , exp. 5, f. 377. 83 En 1788, doña María Gertrudis Magro, hija expósita del regidor honorario de Antequera, recibió de dote “un bejuquillo de 8 de china en 50 pesos y un relicario de lo mismo en 8 pesos”. 1788, ahno, n. 68, f. 256-259. Lo mismo sucedió con María Nicolasa de Manero e Yrizar, en el año de 1784. ahno, n. 248, f. 134. 84 agn, Consulado, v. ccx, exp. 2. 85 Como las tumbagas de metal de china, de la cual tenía un ejemplar Félix Antonio Díaz de Vega, en 1737. agn y ahh, legajo 32, exp. 10, f. 1. O las alhajas de cristal de china que constan entre la almoneda de los bienes del gobernador Alonso Morales. agn y ahh, v. cmxcii, f. 63.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 169
01/02/2017 06:20:46 p.m.
170
Andreia Martins Torres
oro y la plata, situación que se venía arrastrando al menos desde finales del siglo xvi.86 Todas estas joyas que acabamos de describir gozaron de gran aceptación en el virreinato, como lo reflejan los inventarios de bienes o incluso la pintura de retrato. No obstante, este tipo de fuentes nos permiten vislumbrar únicamente la estética adoptada por las mujeres de clase alta. Las españolas y las criollas, que logaron dejar constancia de sus géneros personales y se hicieron pintar, claramente se vistieron con estas piezas. No obstante, es más complicado determinar hasta qué punto las clases más bajas pudieron también haber juntado el dinero necesario para comprarlas. De ésas, muy raramente nos llegan algunos testimonios que no son concluyentes. c) Las negras La imagen de las mujeres negras dibujada en los cuadros de castas no es muy diferente a la de las indias. Lo que sí es muy distinto es el modo en que cada pintor las ha reflejado. Sorprendentemente José de Ibarra y José de Páez representan a una negra casada con un español, con una indumentaria muy pobre y sin alhajas.87 Este perfil contrasta con el del negro casado con española, de autor desconocido, cuyo traje es verdaderamente el de un peninsular.88 José de Alcíbar tampoco es generoso en el retrato que hace de esa pareja y la adorna tan sólo con un par de pendientes.89 ¿Reflejaría esto que el reconocimiento social de la mujer negra era más tímido? ¿Qué no se legitimaba la adopción de los símbolos de estatus de su esposo en la misma medida que a un negro casado con una española? Desde luego no es ésa la percepción que transmiten Gemelli Careri90 o Thomas Gage en el siglo xvii. Según las palabras del autor inglés “hasta las negras y las esclavas atezadas tienen 86 Pilar Martínez López-Cano, “La venta de oro en cadenas. Transacción crediticia, controversia moral, y fraude fiscal. Ciudad de México, 1590-1616”, Estudios de Historia Novohispana, Universidad Nacional Autónoma de México, n. 42, enero-junio de 2010, p. 17-56. 87 La de José de Ibarra pertenece al Denver Art Museum y la de José de Páez a una colección particular publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 37. 88 Colección de Malo y Alexandra Escandón (México). 89 Este cuadro pertenece al dam. 90 Giovanni Francesco Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva España. México a finales del siglo xviii, 2 v., t. i, México, Libro-Mex, 1955, tomo 1, p. 87.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 170
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
171
sus joyas, y no hay una que no salga sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y sus pendientes con alguna piedra preciosa”.91 Para estos extranjeros que pasan por la Nueva España sería difícil distinguir una fina joya de una de imitación de vidrio. Posiblemente una mirada menos atenta llevaría a equívocos en cuanto al material, pero es evidente que las negras hicieron uso abundante de complementos de vestuario. Esta realidad seguiría vigente en el siglo siguiente cuando Ajofrín se pierde en los detalles de la indumentaria de las negras y mulatas con “sus guardapiés, que llaman enaguas, de tela de China, con flecos de Holanda o encajes ricos, y calzado honesto”.92 La referencia concreta a los guardapiés es claramente una demostración de lujo, ya que su precio podría superar al de un vestido completo, por no mencionar el acceso a telas de importación. La corporeidad de estas mujeres se define por el uso de collares de varias vueltas, elaborados con cuentas rojas o alternando con otras azules.93 En otros casos se perciben modelos algo más elaborados, con pendientes de lágrima de color blanco o collares con medalla en el centro, también del mismo tono.94 Una vez más se nos presenta la duda sobre si tales alhajas eran de vidrio o de perlas; sobre todo en este grupo social es difícil encontrar documentación sobre sus bienes que pueda complementar esta imprecisión. De todos modos, los modelos que observamos están muy lejos de la estética de la mayoría de las comunidades africanas de donde eran naturales los negros que llegaban a América. Los abalorios de vidrio, las conchas y las manillas de metal fueron los productos más utilizados por los tratantes de esclavos para adquirir su mercancía y sería con ellos con los que la población local adornaría sus cuerpos. Por lo tanto, sería de esperar que fueran también los preferidos por las negras novohispanas pero en la pintura están prácticamente ausentes. Las pinturas de castas no han reflejado toda la parafernalia material y conceptual que originó la profusión de cultos y rituales de influencia africana en el virreinato o por qué eran marginales o simplemente marginados por el artista.
91 Thomas Gage, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, introd. y ed. de Elisa Ramírez México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 180. 92 Francisco de Ajofrín, Diario del viaje..., p. 81. 93 Como sucede en la obra De lobo y negra, de Andrés de Islas, y en la De español y negra, de Juan Rodríguez Juárez (bhi). 94 Véanse De español y negra nace mulata, de Andrés de Islas (mam), y Chino con negra sale lobo, de Luis Berrueco (mam), respectivamente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 171
01/02/2017 06:20:46 p.m.
172
Andreia Martins Torres
Consideraciones finales Al estructurar nuestro análisis de la joyería novohispana con base en los cuadros de castas, y muy particularmente en los cuatro grupos sociales a partir de los cuales se organizó, pudimos observar hasta qué punto estos actores fueron determinantes. Desde el punto de vista simbólico el virreinato asentó su complejo sistema social en personajes de diferentes continentes, aunque en la práctica las castas intermedias raramente se mencionaran. Para todos los efectos, fueron las indias, las españolas, las negras y las chinas las principales actrices, quienes asimilaron los varios signos externos dentro de los límites de su estructura mental, o sea en el marco estricto del contexto cognitivo impuesto culturalmente. En este sentido, se podría decir que la singularidad de la joyería mexicana resulta de estas “añadiduras” o simplemente del modo singular con que se combinaron los diversos objetos por parte de una población de “calidad” heterogénea. Si bien nuestra fuente principal es la iconografía de castas que contribuyó a la creación de estereotipos, pudimos percibir hasta qué punto la moda fue modelada por esa circulación permanente de personas y objetos. Aunque la realidad fuera algo diferente a la que nos transmiten estas imágenes, el gusto estuvo definido por la capacidad económica de adquirir esta o aquella joya, pero sobre todo por aspiraciones sociales que exigieron una permanente actualización de los elementos de distinción. Por eso, la percepción de los extranjeros que pasaron por Nueva España es la de una sociedad donde el lujo se generalizó y en la que se confundían los símbolos de estatus propios de cada clase. Las representaciones pictóricas basaron la identidad en joyas que, en el imaginario popular, se relacionaban con esos lugares de donde eran naturales. Sin embargo, asociadas a las mismas, se conjugaron también otras piezas cuya relevancia superaría el simple hecho de que viniesen de un lugar distante. Además de estos aspectos de carácter económico, el éxito de determinados modelos foráneos dependió de la capacidad de reconocer utilidades o propiedades a un objeto nuevo. La joyería que llegaba de Europa y de Asia fue incorporada y usada por distintos grupos con significados muy diferentes, favoreciendo la transformación y consolidación de los varios sistemas conceptuales. Se podría decir que estas piezas fueron vehículos de transferencias culturales que respondían
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 172
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
173
a las necesidades que en cada momento se iban planteando dentro de un grupo. Otro de nuestros objetivos fue demostrar en qué medida las joyas definieron los cuerpos exteriores de esas mujeres que se pretendían diferentes. Pero ¿qué dicen estos objetos de la complejidad de su cuerpo interior, de esas metáforas culturales que siguen presentándose en el modo en cómo se eligen los objetos que construyen una identidad? De ello pudimos rescatar únicamente lo que fue capaz de percibir o quiso transmitir el pintor. En la práctica, el gusto o los conceptos que están en la base de determinados usos sólo muy parcialmente podrán descifrarse. Percibir esos mundos conceptuales femeninos a partir de la imagen y de las transferencias culturales que ocurrieron en la Época Moderna en el territorio novohispano nos resultó un ejercicio interesante. Asociando los “valores tradicionales” de cada grupo social con los objetos que supuestamente seleccionaron para definir su imagen, tratamos de rescatar las continuidades culturales de cada una de esas mujeres de origen distinto; e incluso hasta qué punto su convivencia en un contexto mexicano permitió que protagonizaran fenómenos de sincretismo e hibridismo cultural. No obstante, las consideraciones que fuimos tejiendo a lo largo del texto, no dejan de ser aclaraciones cimentadas en la visión de un “otro” masculino (el pintor), complementada por registros materiales que se producen en el ámbito de la burocracia estatal. Las relaciones establecidas acerca de las intenciones que están detrás de esos usos, de ese deseo de portar esta o aquella joya, serán siempre una interpretación histórica, tan viable y cierta como cualquier otra que construya un discurso articulado. Preguntarse y querer saber sobre “¿quién habla por esa boca?”,95 la de esos cuerpos de mujer cuyos perfiles fueron pintados en los cuadros de castas, es estar dispuesto a asumir varias ideas: que es el espectador actual quien los ve, que fue el pintor quien los percibió como cuerpos, y que es a través del autor de la narrativa y de sus ojos como éstos hablan.
95 Ludwig Wittgenstein, Sobre la certeza, trad. de Lluís Prades y Vicent Raga, Barcelona, Gedisa, l988.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 173
01/02/2017 06:20:46 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 174
Andrés de Islas, Indios mecos bárbaros. Museo de América de Madrid
Andrés de Islas, De español
01/02/2017 06:20:47 p.m.
y mestiza, castiza (detalle), Museo de América de Madrid
Andrés de Islas, De español y negra, nace mulata. Museo de América de Madrid
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 175 01/02/2017 06:20:48 p.m.
Miguel Cabrera, De negro e india, china cambuja (detalle). Museo de América de Madrid
Miguel Cabrera, De español e india, mestiza (detalle). Museo de América de Madrid
Miguel Cabrera, Indios gentiles (detalle). Museo de América de Madrid
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 176
Miguel Cabrera, De español y mestiza, castiza (detalle). Museo de América de Madrid
Luis Berrueco, Chino con negra, lobo. Museo de América de Madrid
01/02/2017 06:20:48 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
La joyería femenina novohispana
177
Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn) Archivo General de Notarías del Distrito Federal, México (agndf) Archivo Histórico de Hacienda, México (ahh) Archivo Histórico Nacional, Madrid (ahno) Archivo Yraeta, México Biblioteca Nacional, México (bn) Breamore House, Hampshire, Inglaterra (bhi) Colección de Malo y Alexandra Escandón (México Denver Art Museum, Denver, Colorado, eua (dam) Museo de América de Madrid, España (mam) Museo Nacional de Antropología, Madrid (mna) Museo de las Culturas de Oaxaca, México Museo Etnográfico de Castilla León, España Museo Nacional de Historia, México (mnh) Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Madrid, España
Bibliografía Ajofrín, Francisco de, Diario del viaje que, por orden de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hizo a la América septentrional en el siglo xviii el P. fray Francisco Ajefrín, México, Instituto Cultural Hispano-Mexicano, 1964. Alarcón, Concepción, Cat´slogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1987. Alvarado Tezozómoc, Fernando, Crónica mexicáyotl, México, Imprenta Universitaria, 1949. Andueza, Pilar, “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de Historia (México)”, Anales del Instituto
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 177
01/02/2017 06:20:48 p.m.
178
Andreia Martins Torres
de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, v. xxxiv, n. 100, 2012, p. 41-83. Aranda Huete, Amelia, “El comercio de joyas en la corte madrileña durante el siglo xviii”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2011, Murcia, Universidad de Murcia, 2011, p. 125-141. Arbeteta Mira, Letizia, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la joyería india”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2009, Murcia, Universidad de Murcia, 2009. Baena Zapatero, Alberto, “Las virreinas novohispanas y sus cortejos: vida cortesana y poder indirecto (siglos xvi-xvii)”, en José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa. Las casas de las reinas (siglos xv-xix), t. ii, Madrid, Polifemo, 2009, p. 819-840. Barrio Lorenzot, Francisco del (comp.), Ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, [s. e.], 1920. Carrera Stampa, Manuel, Los gremios mexicanos. La organización gremial en Nueva España, 1521-1861, México, Ibero Americana de Publicaciones, 1954. Castro, Felipe, La extinción de la artesanía gremial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986. Cavero, Olga y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional de La Bañeza y su comarca, León, España, Instituto Leonés de Cultura, 2002. Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla, 1987. Cruz, Francisco Santiago, Las artes y los gremios en la Nueva España, México, Jus, 1960. Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, París, Librería de la Vda. de Che. Bouret, 1937. Earle, Rebecca, Consumption and Excess in Spanish America (1700-1830), Mánchester, University of Manchester, 2003. Gage, Thomas, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, introd. y ed. de Elisa Ramírez, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Gemelli Careri, Giovanni Francesco, Viaje a la Nueva España. México a finales del siglo xviii, 2 v., t. i, México, Libro-Mex, 1955. Gonzalbo Aizpuru, Pilar, “La familia educadora en Nueva España: un espacio para las contradicciones”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educación en Iberoamérica, México, El Colegio de México, 1999, p. 163-182. , “De la penuria y el lujo en la Nueva España. Siglos xvi-xviii”, Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lvi, n. 206, 1996, p. 49-75.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 178
01/02/2017 06:20:48 p.m.
La joyería femenina novohispana
179
Horcajo Palomero, Natalia, “Amuletos y talismanes en el retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxii, n. 288, 1999, p. 521-530. , “La imagen de Carlos V y Felipe II en las joyas del siglo xvi”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxv, n. 297, 2002, p. 23-38. Katzew, Ilona, La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo xviii, Madrid, Turner, 2004. Kawamura, Yayoi, “Envío de unos bejuquillos de oro de China por la ruta del galeón de Manila”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2010, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 347-356. Larruga, Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de España. Con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, t. i, Que trata de los frutos, minas y comercio de la provincia de Madrid, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788. López Austin, Alfredo, Augurios y abusiones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1969. Mateu, María Lena, Joyería popular de Zamora. Fondos etnológicos de la Caja de Ahorros de Zamora, Zamora, España, Caja de Ahorros Provincial de Zamora, 1985. Matos Sequeira, Gustavo de, Depois do terramoto. Subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, t. iii, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1934. Martínez López-Cano, Pilar, “La venta de oro en cadenas. Transacción crediticia, controversia moral, y fraude fiscal. Ciudad de México, 15901616”, Estudios de Historia Novohispana, Universidad Nacional Autónoma de México, México, n. 42, enero-junio de 2010, p. 17-56. Marx, Robert F. y Jenifer Marx, Em busca dos tesouros submersos. A exploração dos maiores naufrágios do mundo, Venda Nova, Bertrand, 1994. Miño Grijalva, Manuel, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México, 1993. Morales, Gaspar de, De las virtudes y propiedades maravillosasde las piedras preciosas, Madrid, Editora Nacional, 1977. Puerta, María Fernanda, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005. Roche, Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècle), París, Fayard, 1989.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 179
01/02/2017 06:20:48 p.m.
180
Andreia Martins Torres
Romero de Terreros, Manuel, Las artes industriales en la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923. Sahagún, Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, 2 v., introd., paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002. Sayer, Chloë, Mexican Costume, Londres, British Museum Press, 1985. Tibón, Gutierre, El jade de México. El mundo esotérico del “chalchihuite”, México, Panorama, 1983. Torquemada, Juan de, Monarquía indiana, Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1723. Valle Arizpe, Artemio de, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México, Jus, 1947. Walker, Geoffrey J., Política española y comercio colonial. 1700-1789, Barcelona, Ariel, 1979. Wittgenstein, Ludwig, Sobre la certeza, trad. de Josep Lluís Prades y Vicent Raga, Barcelona, Gedisa. l988. Yuste, Carmen, Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 17101815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 180
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Lizzette Amalia Alegre González, Gonzalo Camacho Díaz, Lénica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo “Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras” p. 181-204
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Surcando el lado oscuro de la luna Mujeres fandangueras Lizette Amalia Alegre González Gonzalo Camacho Díaz Lénica Reyes Zúñiga
Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Música
José Miguel Hernández Jaramillo Universidad de Sevilla Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Música
Allá va esa fandanguera que trae al mundo perdido por decir que canta bien y que baila con prodigio Alejandro Ortiz, Teatro y vida novohispana. Siete ensayos
Bajo la luna sonriente y sobre la vieja tarima, enmohecida por la humedad y por el sudor de los bailadores, las mujeres zapatean ese fandanguito que surca la cálida noche sotaventina anunciando la cercanía de la madrugada y el irremediable ocaso del fandango. Pies volátiles aferrados a los itinerarios impredecibles del son, empeñados en seguir los cambios de posturas de las jaranas, los vaivenes melódicos del arpa y el requinto, los ritmos “atravesados” que los rasgueos mantienen obsesivamente. Es un son para que bailen sólo las mujeres, son ellas las únicas que asedian el tablado; los hombres están excluidos, quedan relegados a ser meros espectadores.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 181
01/02/2017 06:20:49 p.m.
182
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Los músicos jarochos explican que el fandanguito es un “son de mujeres” y si algún despistado se sube a bailar “lo bajan a chiflidos y sombrerazos”. Ellas se invitan a bailar, se buscan con los ojos, una sola mueca basta para concertar el encuentro en la plataforma que por esa noche se instituye como centro del mundo, referente a partir del cual la vida tiene una orientación, un sentido del ser. Las mujeres se colocan en parejas, una frente a otra; en hileras invaden la tarima cuyas duelas, a fuerza de taconeos y cambios de peso por las mudanzas, se pandean pero no se quiebran. Son cuerpos etéreos hendiendo mares imaginarios, forjando emociones y fantasías, desbordando límites, cruzando temporalidades y navegando memorias, “bergantines de vela con viento en popa”. Vaivén de caderas, oleaje de enaguas y espuma de holanes. El saber y la memoria de los viejos músicos de Veracruz ayuda a incursionar en esas historias de antes, de antaño, de antiguas, de la época de los “anteburros”. Comentan que el fandanguito era un son para “echar bombas”, es decir, para improvisar versos; coplas pícaras que hacían reír a la gente. Había bombas para los hombres y bombas para las mujeres. Los versadores gritaban “alto la música, bomba pa’ la’ mujere’ […]” y ponían su pie en la tarima, deteniendo con la suela del calzado el transcurso del baile. Se paraba el son y el público ponía atención al poeta que había tenido la osadía de interrumpir el baile, que no era poca cosa. El verso, que podía ser cuarteta, sexteta o, incluso décima, recorría el espacio del fandango, causaba alegría y gozo entre los presentes. Las risas celebraban la agudeza, la creatividad del coplero, los versos bien construidos y las rimas precisas, hilarantes. Después del verso los músicos volvían a iniciar ese fandanguito que se había quedado en vilo, suspendido en el silencio entreverado con el son que formaba el marco de la poesía. Las bailadoras reiniciaban el baile, continuaban sus mudanzas y devolvían el ensueño a los espectadores en esa coyuntura donde ellas eran las dueñas del mundo. En el transcurso del son alguna mujer decía “alto la música: bomba pa’ lo’ hombre’ […]”. Por lo general se daba respuesta a la bomba que se había versado y se buscaba contravenir, ridiculizar y mofarse de lo antes dicho. La presencia de la mujer como poeta en un espacio público era altamente valorada, deseable y anhelada. Todavía en los huapangos de la Huasteca se busca constantemente que las mujeres participen en estas confrontaciones. Algunas de ellas tienen fama de poseer una lengua bien afilada y por ello son muy respetadas. Son pocos los hombres que se atreverían a desafiarlas, pues se corre el riesgo de ser ridiculizado
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 182
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
183
en público, estigma que se carga más allá del jolgorio y que pesa como lápida en una sociedad machista. La poesía se forja en el fandango, a golpe de jarana y pespunteos. Es el decir para no decir y el no decir para decir. Es el momento en que la fiesta trastoca el tiempo y espacio cotidiano, lo subvierte y abre la posibilidad de asaltar el orden promovido, establecido y naturalizado. Es el instante de cuestionar las disposiciones y reglamentos que controlan el cuerpo social. Los poetas son la voz de la comunidad; su individualidad es sólo un cuerpo prestado, a través del cual “fuenteovejuna” habla y se hace presente. Los “versos sabidos” subrayan ese canon que encuadra un saber que se mantiene en la memoria; los “versos improvisados” son los mensajes referenciales del aquí y el ahora. Estos últimos son las palabras que permiten pensar, evidenciar y enunciar el momento que se vive: textualizan la circunstancia. Su carga significativa permite su metamorfosis en elemento de un texto-código, en el sentido lotmaniano,1 que conformará parte de la memoria compartida. En pocas palabras, pasará de ser un verso improvisado a ser parte de los versos sabidos que se repetirá en el devenir de cada fandango. En ese recordar, el verso se va sedimentando para ser parte de la historia musical, de las huellas sonoras que dejan mujeres y hombres en su estar en el mundo. Para ello, el saber-hacer, el arte de la poesía es fundamental. Los músicos del Sotavento señalaban: “Esos poetas de antiguas tenían mucho arte” y “No, si esos versadores competían con el mismo diablo”, y ahí venía otra vez la historia sabida de cuando el demonio llegó al fandango desafiando a los buenos poetas y cómo “se lo chingaron”, con la oportuna santiguada, y de cómo en su huida dejó todo oliendo a azufre. El maestro Julián Cruz Figueroa, quien fuera músico de la población de Alvarado, señalaba la distinción entre fandango y fandanguito. La fiesta es el fandango y se realiza para festejar a la Santa Cruz y a la virgen de la Candelaria, para celebrar a los santos patrones. Sobre todo de aquellos que “son fiesteros” y siempre quieren que en “su día” haya música, tarima, caña y son. El fandanguito es parte del repertorio que ejecutan los músicos del Sotavento, pero también integra los repertorios de los músicos de la Huasteca, de Oaxaca y de Tabasco. Se toca en los fandangos al rayar la madrugada, es un “son por menor”, un “son 1 Iuri M. Lotman, La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, trad. de Desiderio Navarro, Madrid, Cátedra, Universitat de València, 1996.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 183
01/02/2017 06:20:49 p.m.
184
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de mujeres” y un son que convoca a la décima a hacerse presente, a dar la voz a la comunidad. El fandango, como fiesta, convite y convivio, como compartir y convivir, se encuentra en diferentes geografías de México asumiendo distintos rostros, ya sea como huapango, fandango tixtleco, fandango costeño u otras versiones. Incluso, el fandango en el occidente, mejor conocido como mariachi,2 es un indicador más de su amplia difusión territorial, de su poder simbólico, de su vigor subalterno. Esta presencia nos habla de la importancia que seguramente tuvo antaño, de su fuerte aceptación en diferentes lugares, de la fuerza y continuidad de las culturas subalternas. Estos ejemplos de fandango son destellos de una configuración del tiempo, de un sistema musical cuyas transformaciones se desplazan sobre los carriles de la historia. La presencia de las mozas en el fandanguito jarocho, protagonistas en el baile, trovadoras, nos lleva a pensar en el papel que las mujeres desempeñaron en la configuración de las culturas musicales de México. Los datos etnográficos de los fandangos de hoy nos remiten irremediablemente a evocar ese pasado, a pensar ese trayecto recorrido a través de los años, atravesando siglos y circunstancias. El fandango se manifiesta hoy como un destello de esa fuerza configurada en otros tiempos, de su importancia social en un universo pretérito que nos abraza, que nos interpela y del cual nos apropiamos para ubicarnos en un trayecto de devenir. Como un saber-hacer que mujeres y hombres forjaron con su sangre, con su estar en el mundo, con sus ansias de vivir y con su deseo, y que hoy se encuentra y se empalma con nuestro deseo. La historia de la música mexicana tiende a soslayar las expresiones musicales de las culturas subalternas y la participación de las mujeres. Olvido intencional que margina y soterra un elemento de subversión: el cuerpo femenino. Este vacío nos ha llevado a plantear varias interrogantes referidas al papel que han ejercido las mujeres en la historia de las expresiones musicales de México. Así, el objetivo que se persigue en este trabajo es rastrear las huellas de las mujeres en ese pasado enterrado, en esa ausencia que es presencia. Intentamos seguir los pasos de ese vivir que transformó y configuró nuestro presente de los vestigios de ese olvido que lleva a reconocer que lo olvidado confronta a una sociedad patriarcal: la mu2 Véase Álvaro Ochoa Serrano, Mitote, fandango y mariacheros, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 184
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
185
jer como símbolo de subversión. Presencia que desde el pasado subvierte el orden del presente y cuestiona el porvenir. Desde el bajel de la etnomusicología Tradicionalmente, la etnomusicología se ha representado como una disciplina dedicada principalmente, o incluso exclusivamente, al estudio del presente. No obstante, como apunta Richard Widdes,3 al abordar la etnomusicología histórica, cada música es el resultado de procesos históricos continuos. Estos procesos se pueden observar tanto en el pasado reciente como en el más remoto e incluyen lo mismo importantes cambios como continuidades. En cuanto a la evidencia, ésta abarca registros sonoros tempranos, historia oral, documentos escritos y datos organológicos, iconográficos y arqueológicos. Las metodologías requeridas para estudiar estos materiales a menudo derivan de otras disciplinas y, por supuesto, son diferentes de aquellas más identificadas con la etnomusicología, ya que uno no puede hacer trabajo de campo en el pasado. En un sentido similar a lo apuntado, Juan Pablo González y Claudio Rolle,4 al hablar de la historia social de la música, señalan que los historiadores han descubierto las ricas posibilidades que ofrecen las fuentes musicales para la mejor comprensión de la historia. En el caso de la música popular, apuntan, se abre una atractiva ventana para conocer las formas de reaccionar de una sociedad frente a procesos y circunstancias históricas de cambio profundo. Es así que el enfoque histórico social de la música se interesa en descubrir cómo una sociedad recibió, seleccionó, transformó, hizo suya y preservó determinadas propuestas musicales, cuáles fueron sus condiciones de producción y consumo y cómo se sustituyeron sus posibles sentidos. Por su parte, Regula Qureshi5 señala la necesidad de producir nuevas historias de la música mediante una amalgama consistente en 3 Richard Widdess, “Historical Ethnomusicology”, en Helen Myers (ed.), Ethnomusicology. An Introduction, Londres, MacMillan Press, 1992, p. 219-231. 4 Juan P. González y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en Chile, 18901950, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 2004. 5 Regula Burckhardt Qureshi, “Music Anthropologies and Music Histories: a Preface and an Agenda”, Journal of the American Musicological Society, v. xlviii, n. 3, otoño de 1995, p. 331-342.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 185
01/02/2017 06:20:49 p.m.
186
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
una historia antropologizada o antropología historizada. La etnomusicología, como la antropología, ha estado enfocada en las conexiones entre experiencia y conceptos, acción y reflexión, por lo que privilegia el presente sobre el pasado y la experiencia vivida sobre los relatos textualizados. Se ha enfocado, principalmente, en el estudio de culturas que se encuentran fuera de la órbita de la alta cultura occidental, tanto geográficamente como por su posición de subalternidad, y ha utilizado el método etnográfico. La musicología, por su práctica, está gobernada no sólo por las prioridades disciplinarias más amplias de la historiografía sino también por su énfasis en el texto, es decir, en el “disciplinamiento” histórico de un proceso auditivo en un producto o texto visualmente accesible. Antropologizar la historia de la música supone, por lo tanto, ubicar el producto musical en el campo de la experiencia, es decir, concebirlo como un proceso de producción cultural, de performance, impensable sin la participación de agentes humanos. Esto significa hacer un movimiento hacia un humanismo antropologizado que ve a la música como una experiencia y al objeto musical como un proceso, producto de la interacción entre los participantes. La formulación de la antropología de la experiencia o antropología del performance pertenece al antropólogo Victor Turner, quien retomó los planteamientos acerca de la experiencia del filósofo Wilhelm Dilthey.6 De acuerdo con este último, la realidad sólo existe para nosotros en los hechos de conciencia dados por la propia experiencia. Entonces, la antropología de la experiencia trata con el modo en que los individuos experimentan su cultura. La dificultad con la experiencia, sin embargo, es que sólo podemos experimentar lo que recibimos por nuestra propia conciencia. No obstante, dice Dilthey, trascendemos la esfera estrecha de la experiencia interpretando y comprendiendo expresiones, es decir representaciones, performances, objetivaciones o textos, pues éstas son encapsulaciones de la experiencia de otros. Ahora bien, una expresión nunca es un texto separado y estático, ya que siempre implica un proceso, una forma verbal y una acción inscrita en una situación social, en una cultura particular y en una época histórica concreta. Un ritual debe ser actuado, un mito recitado, una narración dicha, una novela leída, un drama “performativizado” 6 Edward Bruner, “Experience and Its Expressions”, en Victor Turner y Edward Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Urbana, University of Illinois Press, 2001, p. 3-30.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 186
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
187
y un fandango cantado y bailado. Las expresiones son tanto constitutivas como configurantes, no como textos abstractos sino en la actividad que actualiza el texto. En este sentido, para ser “performados” los textos deben ser experimentados. Como expresiones o textos “performados”, las unidades estructuradas de la experiencia, como los performances, son unidades de significado socialmente construidas. Si antropologizar la historia de la música implica ver a la música como una experiencia y al objeto musical como un proceso que resulta de las relaciones interactivas entre los participantes, esto significa también acercarse a las expresiones musicales como unidades de significado socialmente construidas. Pero ¿cómo acercarnos a la experiencia musical del pasado y más aún, a la experiencia musical de los sectores populares o de las mujeres en este caso? La pregunta implica un reto que se configura desde su enunciación y aún estamos lejos de poder dar respuestas adecuadas. No obstante, es necesario dar los primeros pasos y tropiezos. Sin duda el trabajo interdisciplinario es un gran apoyo y el presente texto se vuelve una invitación a proporcionarnos la ayuda y orientación necesaria para sortear los espinosos caminos que ya se vislumbran. El andar inicia desde la etnomusicología y partimos de algunas de sus herramientas: el recurso de la analogía etnográfica que nos permite contrastar el pasado con el presente; el concepto de sistema musical que considera el estudio de las relaciones en que se encuentran las prácticas musicales; y finalmente el enfoque que se centra en el estudio del ser musical y no sólo del objeto musical. Con estas herramientas se ha intentado una primera aproximación al estudio de las “mujeres fandangueras”. El fandango en el sistema musical Como ya lo menciona Gonzalo Camacho,7 las expresiones musicales son un universo sonoro que transita en el tiempo y en el espacio como parte integrante de los procesos sociales a los cuales se encuentran articuladas. La relación con dichos procesos es compleja; si bien está 7 Gonzalo Camacho, “El baile del Señor del Monte. A propósito de la danza de Montezumas”, en Pilar Barrios Manzano y Marta Serrano Gil (coords.), Danzas rituales en los países iberoamericanos. Muestras del patrimonio compartido. Entre la tradición y la historia, España, Universidad de Extremadura/Junta de Extremadura. Fondo Social Europeo, Consejería de Educación y Cultura, 2011, p. 129-151.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 187
01/02/2017 06:20:49 p.m.
188
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
determinada por las condiciones materiales de existencia de un momento histórico particular, también implica mediaciones, agencia, diálogos, traducciones, interinfluencias y contradicciones, además de la multiplicidad de factores que se acoplan en cada sistema musical particular y en cada momento histórico. Todo lo anterior está aunado a las acciones creativas de las personas que encarnan formas concretas de expresión y recepción musical. El encuentro de diferentes culturas pone en contacto sistemas musicales y no sólo expresiones y prácticas específicas. Cada elemento del sistema trae consigo la herencia de una lógica poiética que lo ubica en la red de relaciones y de su articulación con otras dimensiones culturales que, en conjunto, configuran sus vectores de sentido. Así, se hace posible un dialogismo multidireccional, mediado por la movilización y el entrecruzamiento de estas direcciones de sentido. El estudio de los sistemas musicales no sólo permite observar las variantes que éstos presentan en un corte sincrónico; también es posible aproximarnos a sus transformaciones a través del tiempo. Una parte importante de las prácticas musicales del México actual se configuró históricamente mediante las relaciones dialógicas constituidas a través del Atlántico, como lo demuestra la gran cantidad de expresiones musicales y dancísticas que conformaban un repertorio compartido entre España y sus territorios en América y configuraron un gran sistema musical. La noción de sistema musical aborda el conjunto de los diferentes espacios de ejecución así como de las relaciones que fundan al entrar en contacto. Esta visión de conjunto revela las relaciones dialógicas que intercambian información y generan nuevos textos.8 Las ocasiones de ejecución de las “mujeres fandangueras” exponen los heterogéneos espacios que se vinculaban gracias a ellas, a sus repertorios musicales, a sus coreografías y a sus indumentos. Muestran las diferentes conexiones entre latitudes y estamentos sociales. Las citas siguientes ejemplifican las relaciones entre España y el México novohispano, en donde las mujeres iban de un escenario a otro. La artista Felipa Mercado, apodada “La Gata”, aparece en la nómina del Coliseo. Fue llevada a España: “El 17 de octubre de 1783, salió para España el Sr. D. Pascual Cisneros, inspector que había sido en este reino, y se llevó á Felipa la Gata una de las mejores músicas que Iuri M. Lotman, La semiosfera I...
8
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 188
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
189
había tenido este coliseo”.9 Otro ejemplo significativo es el de la artista criolla María Luz Vallecillo, quien llegó a tener los puestos de primera dama en el Coliseo de México y que en el año de 1807 también lo fue del Coliseo de La Habana, para regresar en 1809 a la capital de la Nueva España. El repertorio musical de esta artista, que consignan los programas de las funciones dadas en Cuba, incluye sonecitos “del Reyno”, los que se bailaban y cantaban en la Nueva España: la morenita, el pan de xarabe, etcétera.10 Los dos casos anteriores muestran la circularidad de las prácticas musicales entre los escenarios novohispanos y españoles. Este ir y venir instauró una relación entre sistemas musicales y no sólo entre piezas aisladas. Las referencias también ilustran que a pesar de que se intentaban restringir las expresiones músico-coreográficas de las clases subalternas, finalmente nutrieron las prácticas musicales de la élite.11 La movilidad entre los diferentes estamentos sociales se ejemplifica con el caso de María Martínez, artista del Coliseo de México, a quien después de reportarse enferma con certificados médicos que justificaban su imposibilidad de presentarse en el teatro, se le vio cantando en una “diversión” que tuvo lugar en un barrio de la ciudad.12 Las diferentes fuentes muestran las relaciones entre los oratorios, escapularios, pastorelas, conventos, bodas y teatros.13 Las “mujeres fandangueras” fueron uno de los vehículos de contacto, cadenas de transmisión de repertorios, piezas musicales, formas de canto, significados y controversias. Los repertorios compartidos también son una muestra de las diferentes relaciones que se establecieron entre los espacios de ejecución. Como sugieren las fuentes, parte de estos repertorios se generaron y difundieron a través de las mujeres artistas. Esta circularidad influyó en la conformación de repertorios de ida y vuelta que a pesar de su apropiación siempre mostraron que la música desborda las fronteras.
9 José Gómez, Documentos para la historia de México, t. vii, México, Antigua Imprenta de la Voz de la Religión de Tomás S. Gardida, 1854,p. 168-169. 10 Citado en José Luis Ortiz Nuevo, en Tremendo asombro al peso, Diario Curioso de México, t. i, Sevilla, Libros con Duende, 2012, p. 23. 11 Véase Correo de Madrid (ó de los ciegos), Madrid, 28 de noviembre de 1786, n. 15, p. 60. 12 “Carta de D. Cosme de Mier y Tres Palacios al virrey conde de Revillagigedo”, México, 31 de octubre de 1791, agn, Indiferente Virreinal, caja 1262, exp. 018, f. 3-6. 13 Véase Gonzalo Camacho, “Del oratorio al fandango: la subversión del orden social”, en Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 189
01/02/2017 06:20:50 p.m.
190
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
En el intento por mostrar esta complejidad de relaciones, en breve se ahondará en un caso: el fandango. No se pretende hacer un análisis exhaustivo, sino ilustrar la complejidad de un fenómeno, a partir tan sólo de una pieza musical particular y acudiendo a la analogía etnográfica y a la noción de sistema, con el objetivo de aproximarnos a las posibilidades de comprensión de la música como proceso y como experiencia. Se ha hablado de que uno de los factores importantes en el proceso de conformación de las actuales expresiones musicales de México han sido los “sonecitos de la tierra” y las tonadillas que se presentaban en los coliseos hacia finales de la época virreinal.14 Las tonadillas escénicas fueron parte vital de las representaciones teatrales de los coliseos y abundaban sobre todo desde la segunda mitad del siglo xviii. De forma muy general se puede decir que eran piezas para canto que seguían un argumento de carácter sencillo y alegre, las cuales incluían música y baile y eran interpretadas en los intermedios de las comedias. Comenzaron siendo unas piezas de corta duración, pero gozaron de tanta aceptación del público que con el paso de los años fueron convirtiéndose en una forma más larga y más compleja. Usualmente tenían tres partes: la entrada, la tonadilla propiamente dicha donde se cantaban las coplas, y concluían con unas seguidillas, las cuales eran piezas favoritas del público. Según Begoña Lolo, hacia finales de la década de 1770, las tonadillas se convirtieron: […] en una obra de un acto que se conformaba en una sucesión de pequeñas formas musicales articuladas en torno a la seguidilla que la caracterizará. Del minué a la seguidilla manchega, del aria a la copla, del recitado a la pastoral, del canon al villancico, de la canzoneta a la cavatina, del jopeo a la tirana, del caballo a la jota, del zarambeque al fandango, de todo esto y mucho más nos podemos encontrar en la tonadilla […].15 14 Véanse Vicente T. Mendoza, “Música tradicional de Guerrero”, Nuestra Música, México, año iv, n. 15, julio de 1949, p. 198-214; Vicente T. Mendoza, “Música en el Coliseo de México”, Nuestra Música, México, año vii, n. 26, 2o. trimestre de 1952, p. 108-133; Vicente T. Mendoza, “La música tradicional española en México”, Nuestra Música, México, año viii, n. 29, primer trimestre de 1953; Gabriel Saldívar, Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial), México, Secretaría de Educación Pública/Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934, p. 201-309. 15 Begoña Lolo, “Itinerarios musicales en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro/Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 20.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 190
01/02/2017 06:20:50 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
191
Esta autora también comenta que en la última década del siglo xviii la tonadilla era tan larga que hasta los artistas se quejaban de su duración y que pasó de ser parte del intermedio a una obra más en el programa teatral. La música de bailes dentro de las tonadillas servía muchas veces para caracterizar contextos, personajes, situaciones, etcétera.16 De acuerdo con Vicente T. Mendoza, las formas referidas arriba desfilaron por los escenarios novohispanos, y añade: […] mas haciendo a un lado las obras traídas de España, desde un principio se pensó en la conveniencia de proporcionar al público de México temas familiares de su vida diaria, dejándose de majas, manolas y chispero, y así se pensó en introducir en las representaciones de nuestro Coliseo diversas manifestaciones de música regional, tomándola del campo o de la ciudad, presentando en una forma más lógica, los tipos de nuestra sociedad y nuestro pueblo, con lo cual se lograron dos objetos: darle mayor gusto al público, no todo formado de españoles y criollos […].17
Cabe resaltar que en numerosos manuscritos musicales de tonadillas el turno del baile se especificaba sólo con el nombre del mismo, sin acompañarlo de la partitura. No obstante, existen varias piezas sueltas “de vaile [sic]” que al parecer eran utilizadas para insertarse en las tonadillas. En el caso que nos ocupa, el del fandango, tenemos la fortuna de que existen manuscritos de tonadillas escénicas que lo incluyen, así como de partituras sueltas. Dado que los sistemas musicales se han ido conformando sobre un eje diacrónico, es pertinente preguntarse si algunas variantes actuales del fandanguito jarocho tienen relación con las variantes incluidas en las tonadillas escénicas. A partir de esta pregunta, se realizó un análisis musical comparativo. Plantear este vínculo no es algo nuevo; de hecho, en la actualidad ya existen propuestas de interpretaciones musicales que vinculan al fandango del siglo xviii con el fandanguito jarocho.18 No obstante, dichas propuestas se han hecho con base en partituras que no están directamente relacionadas con las piezas escé16 María José Ruiz Mayordomo, “El papel de la danza en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid..., 2003, p. 61. 17 Vicente T. Mendoza, “Música en el Coliseo de México…”, p.123. 18 Ensamble Continuo, Laberinto en la guitarra. El espíritu barroco del son jarocho, México, Urtext Digital Classics/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 191
01/02/2017 06:20:50 p.m.
192
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
nicas, de modo que para los fines de este trabajo se compararon algunos fandangos insertos en tonadillas escénicas con versiones actuales del fandanguito jarocho. Los fandangos del siglo xviii analizados se obtuvieron de diversas tonadillas cuyos manuscritos se conservan en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. El primero de ellos corresponde a la tonadilla a cuatro de la segunda parte de El examen de espexo de Luis Misón (1760), 19 cuya transcripción se ofrece aquí:
Figura 1
El segundo ejemplo fue tomado de la tonadilla Las músicas de Blas de Laserna,20 donde aparece un fragmento de esta pieza tras la anotación “vaila el fandango”. Además de estos dos fandangos, también se analizaron los contenidos en las siguientes tonadillas: Lo que pasa en la calle de la comadre el día de la Minerva, de Luis Misón (ca. 1760), Las cautivas, de autor anónimo (1778), y El baile sin mezcolanza de Blas de Laserna (ca. 1785), transcritos todos ellos por Guillermo Castro Buendía.21
Luis Misón, “La Segunda parte de El examen de espejo”, Música, bhmm, Mus 180-7. Blas de Laserna, “Las Músicas”, Música, bhmm, Mus 79-22. 21 Citado en Guillermo Castro Buendía, “A vueltas con el fandango. Nuevos documentos de estudio y análisis de la evolución rítmica en el género del fandango”, Sinfonía Virtual, n. 24, enero de 2013, p. 96-99. 19 20
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 192
01/02/2017 06:20:51 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
193
Figura 2
En cuanto al corpus del fandanguito jarocho, se seleccionaron las siguientes grabaciones para su análisis: a) Antología del son jarocho, México, Discos Musart [s.f.], (Folklore Mexicano v. ii). Intérpretes: Andrés Alfonso Canto, arpa grande; Julián Cruz Figueroa, canto y jarana tercera. b) Conjunto Tlacotalpan, México, Radio Corporation of America Victor, 1981 (Serie Folclore Latinoamericano n. 24). Intérpretes: Andrés Aguirre Chacha, arpa; Cirilo Promotor Decena, requinto; José Aguirre Vera, jarana; Evaristo Silva Vera, pandero. c) Sones de México, Antología, México, Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, v. 15. 1974. Intérprete: Francisco Trujillo, guitarra cuarta; Ángel Trujillo, guitarra tercera; Dionisio Vichi Maza, guitarra segunda; Juan Zapata, requinto (Santiago Tuxtla, Veracruz). d) Sones de Veracruz, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ediciones Pentagrama, (Colección Testimonio Musical de México), v. 6, 2002. Intérprete: Antonio García de León, jarana y voz.
Como resultado del análisis comparativo de estas obras, se observa que todas ellas comparten el patrón rítmico que se muestra en la figura 3.22 En el caso del fandango de la segunda parte de El examen Este patrón ha sido identificado en trabajos anteriores. Véase ibid., p. 3.
22
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 193
01/02/2017 06:20:51 p.m.
194
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de espexo el violón realiza dicho patrón, en el de Las músicas corre a cargo del guión, y en las tres obras restantes aparece indicado en el bajo. Por otra parte, en las muestras del son jarocho se advierte este patrón en el acompañamiento de las jaranas. En las tres primeras grabaciones los músicos siempre realizan la estructura antes mencionada, mientras que en la última el intérprete ejecuta algunas variaciones que, no obstante, no alteran el patrón básico.
Figura 3 Aunque este patrón rítmico no es el único que aparece, sí es predominante. Cabe señalar que nos encontramos ante la expresión mínima de una serie de variantes que admiten un cierto grado de improvisación que, por otra parte, caracteriza a la música de tradición oral así como a la del periodo que nos ocupa. Esta estructura rítmica está acompañada de un patrón armónico también compartido, consistente en una secuencia repetida, a modo de ostinato, de los acordes dominante (D) – tónica menor (T), comenzando y concluyendo la pieza en el acorde de dominante. La estructura rítmicoarmónica puede representarse de esta forma:
Figura 4 Todos los fandangos del siglo xviii analizados aquí presentan este patrón armónico.23 En cuanto a las grabaciones de fandangos jarochos, la correspondiente al inciso c emplea tónica mayor en lugar de menor, 23 Cabe señalar que Russel también encuentra esta estructura armónica en fandangos provenientes de tratados del siglo xviii. Craig H. Russell, Santiago de Murcia’s “Códice Saldívar no. 4”. A Treasury of Secular Guitar Music from Baroque Mexico, Urbana, University of Illinois, 1995, p. 50-52. Por otra parte, el patrón descrito se observa ya desde una de las primeras muestras musicales más antiguas del fandango conocidas hasta ahora: tres fandangos datados en 1705 que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España y transcritos por Francisco Alfonso Valdivia Sevilla. Véase Francisco Alfonso Valdivia Sevilla, Libro de diferentes cifras M/811 (1705), Madrid, Sociedad de la Vihuela, 2008, p. 51-52, 58 y 69.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 194
01/02/2017 06:20:51 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
195
si bien se mantiene la característica de comenzar y terminar el son en la dominante. La tendencia mayoritaria a usar la tónica menor coincide con el señalamiento de los músicos acerca de que el fandanguito es un “son por menor”. En las grabaciones correspondientes a los incisos c y d aparece una ligera variante de esta estructura armónica, en la que se añade un acorde de paso de la tónica a la dominante. Nuevamente, debemos tener presente que, dado que se trata de prácticas musicales de tradición oral, la estructura presentada funciona como la base a partir de la cual los músicos realizan variaciones. Esta primera aproximación a las estructuras musicales de los fandangos muestra la permanencia del patrón rítmico-armónico desde las obras escénicas del siglo xviii hasta nuestros días. Debemos advertir que, a pesar de que en este caso están coincidiendo las denominaciones de las piezas analizadas y las estructuras musicales, la comparación de partituras musicales diversas de la época colonial, los registros fonográficos tempranos y los repertorios de tradición oral actuales, tanto en México como en España, han permitido observar lo siguiente: 1) que existen piezas denominadas del mismo modo aunque no mantienen similitud en sus estructuras musicales; 2) que hay piezas con denominación diferente y básicamente presentan la misma configuración musical; y 3) que hay fragmentos de piezas insertos en otras de diferente denominación. Lo anterior expone la necesidad de estudios de largo aliento que analicen la mayor cantidad posible de repertorio musical de la época colonial así como de las músicas de tradición oral con la finalidad de aproximarnos a la comprensión del sistema de transformaciones y los procesos socioculturales que resignificaron y dieron su especificidad a las prácticas musicales de tradición oral contemporáneas. No obstante, el fandango/fandanguito constituye un ejemplo en el que están coincidiendo la denominación y ciertas estructuras musicales. El fandango es son, baile, poesía, canto y una ocasión musical; multivocidad que campea eximida en la oralidad, abertura en el significado, y economía sígnica que resulta incomprensible, chocante incluso, en la lógica de la escritura. A partir de una palabra se evoca un conjunto de significados, una red de relaciones. Es una mínima configuración simbólica que da cuenta de una realidad compleja, multirrelacional y renuente a ser reducida a categorías unívocas. Sonido de palabra y resonancia musical se entreveran para referir a los disímiles significados que se anudan en esa sonoridad que a su vez se derrama
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 195
01/02/2017 06:20:52 p.m.
196
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
sobre otros sentidos expandiendo su campo semántico: enfandangado, fandanguillo y fandanguera. En cualquiera de sus advocaciones significantes, el fandango fue constantemente perseguido en el México novohispano y en España por contravenir la moralidad y las buenas costumbres, pero los esfuerzos por testimoniar su carácter indecente, deshonesto y escandaloso, para detener su existencia misma, terminaron por dotarlo de una presencia histórica. Denuncias y referencias han terminado por mostrar su amplia difusión tanto en España como en territorio novohispano, en la calle, en los oratorios, en las fiestas patronales, en los templos, en los teatros populares y en los coliseos. Va de las plazas públicas a las comedias, a las tonadillas, de lo oral a lo escrito y de la partitura a la obra sinfónica. Circula en todas las direcciones posibles, adecuándose a los caprichos de quienes lo han saboreado. Extraña circularidad que atraviesa todas las fronteras, sea entre lo divino/humano, eclesiástico/civil, calle/teatro y hegemónico/subalterno. Desdibuja todo límite, haciendo evidente que son meras convenciones sociales y que detrás de cada línea divisoria se revela la unidad de lo humano. La censura y las prohibiciones fueron insuficientes para detener ese don de ubicuidad, esa fuerza que todo trastocaba. Su presencia en diferentes y diversas ocasiones musicales revela su importancia social y la lucha por parte de la clase hegemónica para apropiarse de un producto cultural subalterno que su propia violencia instituida había generado. Las mujeres están presentes en estas ocasiones de ejecución y constituyen un blanco a donde se dirigen los ataques. Ellas son llevadas, traídas y denunciadas por sus meneos deshonestos, sus movimientos obscenos y por sus vestidos vulgares. Sí, por entonar versos criticando a los frailes libidinosos, pero también porque cantar es encantar: voces de sirena. Una referencia ilustradora: […] Y si esto sucede en los templos, mucho más se verifica en los espectáculos mundanos […]. Y por si conviniere que vuestra señoría ilustrísima sepa los nombres propios de dichas composiciones, diré las que conozco, aunque ciertamente hay otras muchas. Pan de manteca, Garbanzos, Perejiles, Chimisclanes, Lloviznita, Paterita, muchas clases de boleras, otras muchas de Tiranas, Merolico, Sacamandú, Catacumba, Bergantín, Suá, Fandango, Mambrú. Éstas son las que he podido tener presentes, habiendo ciertamente otras, cuyos nombres no me ha sido posible retener, siendo costumbre que ya casi no hace fuerza, cantar por
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 196
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
197
ellas unas letras llenas de expresiones las más torpes, unidas a unos movimientos indignísimos.24
La tendencia de las denuncias, que dicho sea de paso mostraban a un denunciante conocedor del repertorio fandanguero, se dirige al cuerpo de la mujer. Se apunta a los meneos lascivos del baile, movimientos indignos, al canto y la indumentaria. Por otra parte, la exaltación de las habilidades de las “mujeres fandangueras” se comentaba: “Entre las preciosidades que allí se dixeron, fué una la de exagerar la destreza con que la Sra. Pelosini executó el bayle español el fandango, en uno de los que executaron en el Coliseo de los Caños del Peral”.25 Las “mujeres fandangueras” fueron protagonistas de este fenómeno que al parecer penetró todos los estamentos sociales. Mujer y fandango constituyeron la unidad vituperada y al mismo tiempo reclamada, invitada, cuestionada, querida y enarbolada: deseo encarnado en esa armonía polifónica. Sólo quedan unos cuantos nombres de las actoras, en el doble sentido de la palabra, pero bastan para hacer presentes a las mujeres que se quedaron en el anonimato, y desde la ausencia configuraron una manera de sentir el mundo contrapuesto al hegemónico. De algunas fandangueras denunciadas los nombres se perdieron, sólo quedaron las referencias a sus cuerpos. El cuerpo de la luna El transitar por el pasado musical de México, tomando como brújula las relaciones que se construyen en el andar de las “mujeres fandangueras”, lleva a plantear nuevos retos. Más que llegar a conclusiones estamos de cara ante las distintas brechas de investigación que se han inaugurado, las cuales invitan a emprender un recorrido que se vislumbra fascinante y complejo a la vez. En este último apartado se despliegan algunas de las reflexiones obtenidas después de este primer desbroce. Como suele suceder, la primera remoción revela la amplitud del campo de trabajo y la dimensión del problema, delinea un horizonte más realista y más lejano.
24 Citado en Georges Baudot y María Águeda Méndez (comp.), Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo xxi, 1997, p. 27. 25 Diario de Madrid, Madrid, 6 de abril de 1790, p. 381.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 197
01/02/2017 06:20:52 p.m.
198
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Los datos localizados permiten suponer que las prácticas musicales novohispanas, en donde participaban las “mujeres fandangueras”, se hallaban insertas de manera particular en el proceso de construcción de la cultura hegemónica de la Nueva España. La especificidad de estas prácticas, la participación de las mujeres en ellas, el impacto que tenían, o que al menos se pensaba que deberían tener y sus múltiples contradicciones, es el paraje de problematización que se traza. Es una primera mirada sobre un terreno recién rozado. El proceso de construcción/imposición de la cultura hegemónica recurre a las formas artísticas con la finalidad de reforzar el objetivo de construir una manera de sentir y ver el mundo, hegemonía necesaria para el ejercicio del poder. Las expresiones artísticas son encauzadas para acentuar las formas de sentir el mundo, ya que la experiencia, que delinea el ser aquí, el ser en el mundo, es intensificada por las emociones. Las expresiones artísticas, en tanto experiencia, movilizan esas emociones y a través de su exacerbación, furor y juego, van proveyendo corporalidad a los cuerpos físicos y sociales dentro de un proyecto de sociedad. La construcción de la hegemonía cultural es un proceso complejo que conlleva las contradicciones generadas en toda acción de imposición y dominación. La violencia simbólica ejercida sobre los dominados también implica procesos y expresiones de resistencia, agencia y subversión: genera la cultura subalterna. Por consiguiente, los diferentes espacios sociales, como en este caso las ocasiones musicales, son campos de creación simbólica y disputa por la apropiación de los símbolos generadores de consenso y, en consecuencia, de posiciones hegemónicas y contrahegemónicas. La lucha por los símbolos implicó una serie de estrategias de apropiación y control, una dinámica de permisibilidad y censura. Al mismo tiempo, las ocasiones musicales abrían un tiempo y un espacio diferenciado de la vida cotidiana, un momento en que las reglamentaciones y las normas quedaban suspendidas. Tiempo y espacio aprovechado por las culturas subalternas para expresar su concepción del mundo, controvertido, marginado y alejado de la visión oficial. En respuesta, las instituciones de poder establecen una estrecha vigilancia de las ocasiones de performance musical. La moral misma, interiorizada y puesta en acción, se vuelve una forma de “vigilar y castigar”. Las expresiones artísticas tuvieron ese carácter masivo necesario para imponer y mantener la cultura hegemónica. La cantidad de re-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 198
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
199
cursos empleados en los espectáculos, así como la creatividad y la energía desplegadas para dar un fuerte carácter de verosimilitud a las representaciones en los diferentes escenarios, son muestra de su importancia en la construcción de un bloque histórico. Solange Alberro señala que “los efectos especiales” de los espectáculos novohispanos tenían por finalidad hacer verosímil una realidad.26 Verosimilitud que se fundamentaba en la construcción y aceptación de una historia particular, la historia oficial de España. Los trabajos de Kenneth Burke relativos a la retórica27 han planteado la importancia del papel que ha tenido el teatro en la construcción de la cultura hegemónica. Retomando a Gramsci, señalamos que es fundamental considerar el estudio de la retórica para comprender las formas en que el teatro logra realizar este efecto. Bruce McConachie28 apunta que el aporte de Kenneth fue desarrollar la teoría de Gramsci explorando con profundidad las diferentes formas en que se logra imponer una hegemonía. De hecho, McConachie señala que a partir de este autor es que ha sido posible considerar la importancia del concepto de hegemonía cultural dentro de la investigación de los denominados estudios teatrales. Los trabajos de Burke nos llevan a pensar en la posibilidad de que no sólo el teatro novohispano era un espacio en donde se ejercía una retórica que permitía la identificación del público con determinados personajes y situaciones, sino también los diferentes tipos de espectáculos que se realizaban en la Nueva España bajo el control de la Iglesia y de la Corona. Los espectáculos reunían las diferentes expresiones artísticas en un solo momento. Su eficacia simbólica se basaba en el empleo de éstas y de su reforzamiento mutuo para construir un discurso hegemónico que, gracias a una retórica también basada en el emocionar y en el conmover, daba una experiencia vivida que convencía de la existencia
26 Solange Alberro, “Los efectos especiales en las fiestas virreinales de Nueva España y Perú”, Historia Mexicana, El Colegio de México, México, v. lix, n. 3, enero-marzo de 2010, p. 837-875. 27 Véase Kenneth Burke, La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica, trad. de Javier García Rodríguez y Olga Pardo Torío, Madrid, Antonio Machado, 2003. 28 Bruce A. McConachie, “El uso del concepto de hegemonía cultural en la historia del teatro”, en Thomas Postlewait y Bruce A. M. Conachie (eds.), La interpretación del pasado teatral. Ensayos sobre historiografía de la escenificación, trad. de Dolores Ponce, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 199
01/02/2017 06:20:52 p.m.
200
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de esa realidad más allá de su contenido logocéntrico. La realidad no sólo es pensada, es vivida. La conjunción de las artes en los espectáculos seguramente constituyó un saber artístico que se reunía en una sola persona. Las mujeres podían tocar algún instrumento, cantar, bailar y actuar. Estos saberes las dotaban de herramientas muy poderosas para lograr conmover a los diferentes públicos y para movilizar emociones. En esa confrontación entre lo hegemónico y lo subalterno las mujeres artistas constituyeron símbolos en disputa. Su fuerza simbólica radicaba en que su cuerpo era ya un símbolo primigenio, instituyente y “fundante”, utilizado por el poder hegemónico en el control del cuerpo social. A esta simbología primordial se suma el saber-hacer del arte, fuerza que pulsa las subjetividades, rasguea las cuerdas del emocionar, apasionar y sentir. Hay que recordar que el disciplinamiento corporal de las mujeres ha tenido el objetivo de asegurar y controlar la reproducción biológica y social. La vigilancia y el disciplinamiento corporal de la sociedad patriarcal han llegado al punto de fragmentar y escindir a la propia mujer de su cuerpo. Deja de ser suyo, de poseerlo para sí, y pasa a ser propiedad de otro. Es cosificado y enajenado, pues sólo en esta condición es que puede constituirse en un símbolo manipulado desde una voluntad ajena, desde una estrategia hegemónica. La diferencia de las mujeres actrices, cantarinas y bailadoras, en relación con otras mujeres, se basaba en la exaltación de estos atributos artísticos. Si bien se consideraba que la educación de la mujer novohispana de las clases altas requería del aprendizaje de un instrumento musical, de cantar y de bailar, estas actividades se daban en los espacios privados, dentro del ámbito familiar. La práctica musical de estas mujeres se hallaba bajo el control patriarcal. Algunas mujeres que poseían estas habilidades y que además eran sobresalientes podían ubicarse en los espacios públicos en donde tenían cierto tipo de aceptación social e ingresos económicos. Su cuerposímbolo y su saber-hacer, en tanto fuerza simbólica, fueron empleados por las diferentes instituciones para reproducir la cultura hegemónica, pero al mismo tiempo se integraron en el discurso contrahegemónico. La conformación de la unidad-diversidad de las culturas subalternas llevó poco a poco a la configuración de formas alternativas de ser mujer novohispana dentro de una visión del mundo subalterna, alejadas de las impuestas por la Iglesia y la aristocracia.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 200
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
201
Primero los oratorios y escapularios, posteriormente los fandangos, son muestras de la constitución de espacios en donde las expresiones musicales y dancísticas también adquirían formas alternativas, rebasando en gran medida las normas puestas por las instituciones de poder. Se conformaban como espacios de subversión del orden, de una religiosidad popular que se alejaba cada vez más de la visión oficial de la Iglesia. Aquí, el performance musical favorecía la constitución de comunidad en la medida en la que juntos se daba vuelta al emocionar. Los “sonecitos de la tierra”, también denominados “aires nacionales”, expresaban un sentir y un ver el mundo alternativo, desde esa otra mirada, desde ese otro sentir que se diferenciaba de lo hegemónico. Las “mujeres fandangueras” se apropiaban de su enajenado cuerpo en esas fisuras del poder, en las coyunturas emergentes que brindan las contiendas simbólicas. Utilizaban la fuerza simbólica de su cuerpo para subvertir el orden, para caminar por los límites de su propia marginalidad, de su particular subalternidad, exhibiendo a una sociedad que las negaba como personas y que sólo reconocía un cuerpo-símbolo sin voluntad propia. La represión y la censura fue la respuesta a ese desbordamiento del orden, fue la réplica al atrevimiento de las mujeres de recuperar, en ese espacio de fiesta, aunque fuera un instante, su propio cuerpo. La censura y la prohibición son la clara expresión del reclamo de ese cuerpo que ya no les pertenecía. Las expresiones artísticas nos llevan a evocar la experiencia de las “mujeres fandangueras” a partir de esta reyerta simbólica que las transfería de un espacio a otro, de un escenario a otro y de un deseo a otro, conformando la historia musical de México y España, portando canciones, piezas, versos, gestos, indumentos, coreografías y mudanzas, que movilizaban de un lugar a otro, en donde era requerida esa fuerza simbólica. Y por si fuera poco, también brindaba dividendos económicos a los empresarios de los teatros, a la Iglesia y a la Corona española para subvencionar a los hospitales de indios: otros cuerpos fracturados por la explotación. Constantemente utilizadas y manipuladas hallaban estrategias para negociar su cuerpo-símbolo y de esta manera encontrar algún beneficio que les permitiera sobrevivir en el mismo mundo que las negaba. Su canto, baile y actuación eran también expresiones de un vivir fragmentado, de un ser escindido; mente y cuerpo deja de ser una metáfora y pasa a ser una realidad injuriosa.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 201
01/02/2017 06:20:52 p.m.
202
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
A través de la música, el canto, el baile y la actuación, el cuerpo es sentido y pensado. Posiblemente el fandango, como convivio, como encuentro comunal, o como pieza musical que se incrustaba en diferentes ocasiones musicales, haya servido de vehículo para tener un instante en que el cuerpo sea escuchado interiormente, sentido como “sí mismo”, presencia en su propia experiencia. El fandanguito despliega nuevamente sus acordes, inunda la noche cálida del Sotavento, las mujeres suben a la tarima, sus cuerpos siguen hablando y continúan contando su propia versión de la historia. Inicia el zapateo y las mudanzas, se detiene el tiempo… vemos el cuerpo de la luna surcar el cielo. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn) Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, España (bhmm) Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México (bnah)
Bibliografía Aguilar Piñal, Francisco, Sevilla y el teatro en el siglo xviii, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1974. Alberro, Solange, “Los efectos especiales en las fiestas virreinales de Nueva España y Perú”, Historia Mexicana, El Colegio de México, México, v. lix, n. 3, enero-marzo de 2010, p. 837-875. Baudot, Georges y María Águeda Méndez (comps.), Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo xxi, 1997. Bruner, Edward, “Experience and Its Expressions”, en Víctor Turner y Edward Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Evanston, University of Illinois Press, 2001, p. 3-30. Burckhardt Qureshi, Regula, “Music Anthropologies and Music Histories: a Preface and an Agenda”, Journal of the American Musicological Society, v. xlviii, n. 3, otoño de1995, p. 331-342. Burke, Kenneth, La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica, trad. de Javier García Rodríguez Torío, Madrid, Antonio Machado, 2003.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 202
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
203
Camacho, Gonzalo, “Del oratorio al fandango: la subversión del orden social”, en Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011. , “El baile del Señor del Monte. A propósito de la danza de Montezumas”, en Pilar Barrios Manzano y Marta Serrano Gil (coords.), Danzas rituales en los países iberoamericanos. Muestras del patrimonio compartido. Entre la tradición y la historia, España, Universidad de Extremadura/Junta de Extremadura/Consejería de Educación y Cultura/Fondo Social Europeo, 2011, p. 129-151. Castro Buendía, Guillermo, “A vueltas con el fandango. Nuevos documentos de estudio y análisis de la evolución rítmica en el género del fandango”, Sinfonía Virtual, n. 24, enero de 2013, p. 1-132. Correo de Madrid (ó de los ciegos), Madrid, 28 de noviembre de 1786, n. 15. Daniel, Lorenzo y Alonso Antonio Quadrado Fernández de Anduga, La toma de San Felipe por las armas españolas, Valencia, Joseph Estevan y Cervera, 1783. Diario de Madrid, Madrid, 6 de abril de 1790. Gómez, José, Documentos para la historia de México, t. vii, Diario curioso de México, México, Antigua Imprenta de la Voz de la Religión de Tomás S. Gardida, 1854. González, Juan P. y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 2004. Lamadrid, Luis Armando y Maya Ramos, “El teatro profano. Reglamentación y censura”, Performance y Censura en el México Virreinal, México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, http://www.citru.bellasartes.gob.mx/investigacionesenlinea/html/ archivos/nuevay/web/html/home.htm (consulta: 16 de diciembre del 2012). Lolo, Begoña, “Itinerarios musicales en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro, Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 15-30. Lotman, Iuri M., La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, trad. de Desiderio Navarro, Madrid, Cátedra, Universitat de València, 1996. Mañón, Manuel, Historia del Teatro Principal de México, 2a. ed., México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes, 2009. McConachie, Bruce A. “El uso del concepto de hegemonía cultural en la historia del teatro”, en Thomas Postlewait y Bruce A. Mc-Conachie (eds.), La interpretación del pasado teatral. Ensayos sobre historiografía de la escenificación, trad. de Dolores Ponce, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 203
01/02/2017 06:20:53 p.m.
204
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Mendoza, Vicente T., “Música tradicional de Guerrero”, Nuestra Música, México, año iv, n.15, julio de 1949, p. 198-214. , “Música en el Coliseo de México”, Nuestra Música, México, año vii, n. 26, 2o. trimestre de 1952, p. 108-133. , “La música tradicional española en México”, Nuestra Música, México, año viii, n. 29, 1er. trimestre de 1953, p. 5-34. Ochoa Serrano, Álvaro, Mitote, fandango y mariacheros, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000. Ortiz, Alejandro, Teatro y vida novohispana. Siete ensayos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2011. Ortiz Nuevo, José Luis, Tremendo asombro al peso, t. i, Sevilla, Libros con Duende, 2012. Ruiz Mayordomo, María José, “El papel de la danza en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro/Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 61-71. Russell, Craig H., Santiago de Murcia’s “Códice Saldívar no. 4”. A Treasury of Secular Guitar Music from Baroque Mexico, Urbana, University of Illinois, 1995. Saldívar, Gabriel, Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial), México, Secretaría de Educación Pública/Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934. Valdivia Sevilla, Francisco Alfonso, Libro de diferentes cifras M/811 (1705), Madrid, Sociedad de la Vihuela, 2008. Widdess, Richard, “Historical Ethnomusicology”, en Helen Myers (ed.), Ethnomusicology. An Introduction, Londres, MacMillan Press, 1992, p. 219-231.
Fonogramas Conjunto Tlacotalpan, Conjunto Tlacotalpan, México, Radio Corporation of America Victor, 1981. Ensamble Continuo, Laberinto en la guitarra. El espíritu barroco del son jarocho, México, Urtext Digital Classics/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002. Varios intérpretes, Folklore mexicano, Antología del son jarocho, México, Discos Musart, s. f. Varios intérpretes, Sones de México, Antología, v. 15, México, Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1974. Varios intérpretes, Sones de Veracruz, v. 6, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Ediciones Pentagrama, 2002.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 204
01/02/2017 06:20:53 p.m.
Andrea Rodríguez Tapia “’La Castrejón’, una ‘alcahueta’ o ‘lenona’ ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812” p. 205-232
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona” ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812 Andrea Rodríguez Tapia La “Panochera Carrillos” en su casa tiene varios, persuade a los mozalbillos con habilidad o treta, y estando lo que la inquieta, la carne que sin disputa, a unos les sirve de puta y a otros también de alcahueta. Décimas a las prostitutas de México (1782)1
Introducción En enero de 1782 un tal Juan Fernández escribió un cuaderno de poemas con fuertes tintes eróticos y un contenido poco decoroso intitulado Décimas a las prostitutas de México. En esas décimas aparecían personajes como “La Panochera Carrillos”, Anita “La Tlaxcalteca”, Pepa “La Cotorra”, “La Huesitos”, “La Villalobos”, “La Toreadora” o “La Culo Alegre”, entre una veintena más, a quienes se caracterizaba por su belleza o su fealdad y sus particularidades o habilidades en el amor. Más allá del interés que despiertan en quienes estudian la literatura popular, estos poemas nos recuerdan que la prostitución y la alcahuetería en Nueva España eran actividades cotidianas y relativamente toleradas en un mundo donde las estrictas normas sociales y religiosas podían relajarse en ciertos momentos. En el presente trabajo estudiaré el proceso judicial formado por la Real Sala del Crimen contra María Manuela González Castrejón, una mujer acusada de “lenona” y de haber tenido un “público lupanar” en 1 Archivo General de la Nación (en adelante agn), Inquisición, v. dxlviii, exp. 6, f. 542r-555r. Las décimas que constituyen este singular cuaderno de poemas también pueden consultarse en la antología preparada por Georges Baudot y María Águeda Méndez, Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo XXI, 1997, p. 166-195.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 205
01/02/2017 06:20:53 p.m.
206
Andrea Rodríguez Tapia
1809.2 El interés por conocer el modo en que se desarrolló su proceso criminal se inserta en la preocupación por entender el fenómeno de la prostitución en el mundo novohispano y en particular en la ciudad de México de principios del siglo xix. Sin embargo, este trabajo no se centra en las prácticas sociales, ni en las implicaciones teológicas y morales de dicho fenómeno —lo que no significa que sea incapaz de ignorarlos del todo, pues estos elementos están presentes en las fuentes consultadas —. Tampoco busca encontrar las razones socioeconómicas que llevaban a una mujer a tomar la decisión de ejercer la prostitución o de “alcahuetear” a otras. En realidad, lo que intentaré mostrar aquí es la complejidad de un proceso criminal —uno de los poquísimos casos de lenocinio que aparecen en las guías del Archivo General de la Nación— formado en años tan difíciles como los que corrieron entre 1808 y 1812.3 En un tiempo en que la prioridad de las autoridades debía ser atender los acontecimientos políticos, pues la monarquía había quedado acéfala ante la ausencia del monarca borbón y la península española en poder del ejército de Napoleón, llama la atención que algunas instancias y autoridades de justicia encontraran tiempo para vigilar y castigar los aspectos relacionados con el mantenimiento del orden y la regulación de los “pecados públicos”. Ante las denuncias de los vecinos de “La Castrejón”, en las que se sostenía que a su casa llegaban hombres y mujeres a deshoras de la noche para mantener encuentros sexuales, las autoridades decidieron frenar el “desorden público”, las “malas costumbres”, el “pecado” y el “vicio” provocado por las mujeres “públicas” o “escandalosas”.4 Como han señalado varios historiadores, se necesita volver a los expedientes judiciales con ánimo de entender con mayor claridad la criminalidad en la Nueva España; se requieren estudios comparativos para identificar nuevos problemas y conocer las diferencias en distintos espacios 2 El caso también ha sido analizado en Marcela Suárez Escobar, Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de México y las postrimerías del virreinato, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1999, p. 205-217. 3 Uno de los primeros casos de lenocinio en la Nueva España fue el seguido por el arzobispado de México contra Martín de Vildósola por ser lenón de Juana Rodríguez, su mujer. Ana María Atondo Rodríguez, “Un caso de lenocinio en la ciudad de México en 1577”, El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 83-101. Atondo señala que en los dos primeros siglos de vida colonial la prostitución se ejercía prioritariamente en los ámbitos domésticos y familiares. 4 “Causa criminal contra Manuela Castrejón González y su hija Francisca Carbajal por tener público lupanar, la primera, en el callejón de la Condesa, y la segunda, por los motivos que dentro se expresan”, agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 206
01/02/2017 06:20:53 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
207
del mundo hispánico.5 La impartición de justicia, el ejercicio de la abogacía y el funcionamiento carcelario son temas que aún falta explorar a profundidad.6 A las observaciones anteriores, agregaría que es indispensable indagar más la criminalidad femenina. Como ha señalado Silvia M. Arrom, “el sexo atravesaba todas [las] categorías legales” y la ley distinguía entre las mujeres “honestas” y “decentes” (esposas, monjas, viudas y vírgenes) y las mujeres “viles” o “sueltas” (adúlteras, bígamas y prostitutas).7 Así pues, es fundamental responder cómo y bajo qué circunstancias las mujeres salían de los ámbitos privados y domésticos a cometer delitos como el hurto, la ebriedad, la vagancia, el adulterio, el concubinato o el lenocinio. ¿Cómo interpretaban las autoridades estas acciones? ¿Qué papel jugaba la “condición femenina” de quienes delinquían? ¿Las penas y castigos eran los mismos para hombres que para mujeres? El funcionamiento de la maquinaria judicial del Antiguo Régimen frente a los delitos sexuales merece una mayor atención; no tanto para señalar sus problemas e indeterminaciones como para mostrar que, a pesar de éstas, los individuos recurrían a las instancias de justicia y que, en caso de ser consignados por ellas, existían los mecanismos de defensa y apelación. El objetivo último de este trabajo es ayudar a entender cómo se castigaba, perseguía y reprimía la prostitución y el lenocinio en la ciudad de México a principios del siglo xix. Prostitución y lenocinio ¿delitos o pecados? Lotte van de Pol sostiene que en términos simples la prostitución puede entenderse como sexo por dinero, y que la definición y el empleo de la palabra dependen de la época y la cultura desde la cual se pronuncie. Entre las definiciones jurídicas del término señala que la más antigua, 5 William Taylor, “Algunos temas de la historia social de México en las actas de juicios criminales”, Relaciones, v. iii, verano de 1982, p. 89-97. Véase también Teresa Lozano Armendares, La criminalidad en la ciudad de México. 1800-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1987. 6 Por supuesto, existen investigaciones muy sólidas que abrieron el camino a estos temas. Para el caso del Tribunal de la Acordada contamos con el trabajo de Alicia Bazán Alarcón, “El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva España”, Historia Mexicana, v. xiii, n. 51, enero-marzo de 1964, p. 317-345, y el trabajo clásico de Colin M. MacLachlan, La justicia criminal del siglo xviii en México. Un estudio sobre el Tribunal de la Acordada, México, Secretaría de Educación Pública, 1976. 7 Silvia M. Arrom, Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI, p. 70-72.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 207
01/02/2017 06:20:53 p.m.
208
Andrea Rodríguez Tapia
“procedente del Codex Justinianux del Bajo Imperio Romano, define a una prostituta (meretrix) como una mujer que ofrece servicios sexuales públicamente (palam omnibus) por dinero (pecunnia accepta) y sin distinción (sine delectu)”.8 Desde entonces y a lo largo del tiempo, los diferentes sistemas legales se han pronunciado en algún sentido sobre la prostitución y los distintos actores que intervienen en ella: la prostituta, el alcahuete y el cliente. En este apartado intentaremos abordar cómo la religión y la teología configuraron la forma de entender la prostitución y cómo funcionaba la legislación y el aparato judicial para frenar o combatir dicha práctica en la ciudad de México a principios del siglo xix. En Nueva España los términos más comunes para referirse a las mujeres que se dedicaban a la prostitución fueron los mismos que se usaban en la península española: “puta”, “prostituta”, “ramera” y “mujer pública”. Igualmente, los mecanismos legales de contención empleados en el Nuevo Mundo tuvieron como referente principal el derecho penal y canónigo provenientes de Europa. Para James A. Brundage, buena parte de la ambivalencia con que el cristianismo trató a la prostitución tuvo su origen en las polémicas de los teólogos medievales. La prostitución fue una actividad desaprobada por ellos pues la consideraban una actividad moralmente ofensiva y repugnante. Sin embargo, aunque en principio buscaron prohibirla, en la práctica los clérigos y las autoridades eclesiásticas fueron relativamente tolerantes. san Agustín, según señala Brundage, fue uno de los primeros pensadores de la Iglesia que intentó justificar dicha política de tolerancia, aseverando que de no existir las prostitutas se ponían en peligro los patrones establecidos en torno al orden social. Para este santo, la prostitución podía ser vista como una actividad necesaria para el bien público.9 Santo Tomás de Aquino fue otro de los teólogos que más indagó sobre los comportamientos sexuales y sus desviaciones. Al igual que san Agustín, Aquino consideraba que había que tolerar la prosti8 Lotte Van de Pol, La puta y el ciudadano. La prostitución en Ámsterdam en los siglos xvii y xviii, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 4. En este excelente trabajo, se estudia el fenómeno de la prostitución en Ámsterdam durante los siglos xvii y xviii. Van de Pol analiza numerosos
procesos judiciales y recurre a la literatura y al testimonio de los viajeros para estudiar los discursos jurídicos, religiosos y morales que jueces, autoridades de gobierno, clérigos, moralistas y predicadores formularon en torno a la prostitución. Al mismo tiempo, intenta explicar cómo era la estructura organizativa sobre la cual funcionaba la prostitución en una de las capitales europeas consideradas con mayor “libertinaje”. 9 James A. Brundage, “Prostitution in the Medieval. Cano Law”, Sigas, v. i, n. 4, verano de 1976, p. 830.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 208
01/02/2017 06:20:53 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
209
tución para evitar trastornar el orden moral y, por otra parte, defendió como legítimo el que la prostituta retuviera la retribución que se le había otorgado.10 A la luz del derecho canónico medieval, la prostituta “era culpable, pero no severamente culpable, por su conducta”. Se consideraba que las mujeres dedicadas a la prostitución no actuaban de forma consciente, sino que era su naturaleza femenina la que las llevaba al pecado. Por lo tanto, los castigos hacia ellas no debían ser tan graves: “cuando se trataba de imponer penas [los teólogos] pusieron mayor atención a los castigos que se infligirían a los que utilizaban los servicios de la prostituta y a los chulos, proxenetas y dueños de burdeles que hacían estos servicios regularmente disponibles”.11 En España fue a partir del siglo xv que comenzaron los intentos más contundentes por regular el fenómeno de la prostitución mediante la creación de casas de mancebía que eran reglamentadas y vigiladas por los municipios.12 Mary Elizabeth Perry ha sugerido que, por lo menos en el caso de Sevilla, durante los siglos xvi y xvii las prostitutas formaban parte integral de la comunidad, a pesar de que en el discurso moral eran consideradas “mujeres perdidas” y confinadas a los márgenes de la ciudad.13 Sin embargo, como ha señalado María Eugenia Monzón, fue también en el siglo xvii cuando la prostituta comenzó a ser vista no sólo como pecadora, sino también como delincuente. Para Monzón es posible hablar de un proceso de “desinstitucionalización de la prostitución” que encontró su momento más álgido en 1623 con la publicación de la Pragmática de Felipe IV que prohibía cualquier burdel o mancebía.14 Diversos historiadores han analizado la construcción de este doble discurso de la Iglesia y las autoridades civiles en el que por un lado se condenaba a la “mujer públi10 Sergio Ortega Noriega, “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”, en El placer de pecar...”, p. 33. 11 Janes A. Brundage, “Prostitution in the Medieval...”, p. 835. Traducción mía. 12 El municipio era el encargado de verificar que cada nueva prostituta que entraba a trabajar a una de estas casas cumpliera con una serie de requisitos, tales como ser mayor de 12 años, no ser virgen, ser huérfana o no tener familia. Los jueces de barrio daban la autorización para que se pudiera ejercer legalmente la prostitución. María Eugenia Monzón, “Marginalidad y prostitución”, en Margarita Ortega, Asunción Lavrín y Pilar Pérez Cantú (coords.) Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2006,p. 383. 13 Mary Elizabeth Perry, “’Lost Woman’ in Early. Modern Seville: the Politics of Prostitution”, Feminist Studies, v. iv, n. 1, febrero de 1978, p. 195-214. 14 María Eugenia Monzón, “Marginalidad y prostitución...”, p. 385.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 209
01/02/2017 06:20:54 p.m.
210
Andrea Rodríguez Tapia
ca” y por otro lado se mantenía una actitud misericordiosa (el perdón a la arrepentida) y de tolerancia de facto. Durante la Edad Moderna, en la monarquía hispánica se entendió la prostitución como un mal necesario para preservar la “honra de las mujeres” honestas.15 La figura y los símbolos en torno a la virgen María, la prostituta y María Magdalena ayudaron a reforzar estas actitudes condenatorias y tolerantes y tuvieron fines didácticos durante la Contrarreforma. La imagen de la virgen personificaba el bien y la prostituta el mal (el sexo fuera del matrimonio, la fornicación sin fines de procreación, etcétera), mientras que Magdalena representaba la posibilidad del arrepentimiento.16 Esta última se convirtió en la santa de las prostitutas y con el paso del tiempo, como ha mostrado Estela Roselló para el caso novohispano, otras mujeres se identificarían con ella, pues su imagen pudo dar “un lugar especial a la dimensión femenina del cuerpo joven, sensual y lozano de todas aquellas que, sin ser prostitutas, vivieron su corporalidad desde la sexualidad y el encuentro físico con los hombres”.17 Como hemos podido observar, en las últimas décadas se han elaborado estudios muy útiles y sugerentes sobre la prostitución en España entre los siglos xv y xviii, enfocados a distintas realidades del ámbito peninsular. En contraste, han faltado no sólo estudios comparativos entre España y América, sino también trabajos especializados sobre el reino de Nueva España. No obstante, contamos con el estudio pionero y bien realizado de Ana María Atondo Rodríguez, quien se esforzó en explorar de manera exhaustiva las representaciones de la prostitución en la sociedad novohispana, la vida cotidiana de las mujeres públicas durante el periodo colonial y los cambios de actitud frente al fenómeno de la prostitución en el siglo xviii. Su trabajo responde a una perspectiva de historia de las mentalidades, que privilegia las coincidencias y los elementos que podrían considerarse representativos, por lo que no suele sistematizar cronológicamente la información sobre las modificaciones legislativas, ni profundiza en las particularida15 Véase Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar, Poder y prostitución en Sevilla. Siglos xiv al xx, t. i, La Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995. 16 Mary Elizabeth Perry, “’Lost Women’ in Early...”, p. 205-206. Cristina Segura Graíño señala que la mujer pecadora solía representarse como María Magdalena. Véase Cristina Segura Graíño, “El pecado y los pecados de las mujeres”, en Ana Isabel Carrasco y María del Pilar rábado (coords.), Pecar en la Edad Mecia, Madrid, Sílex, 2008, p. 217. 17 Estela Roselló Soberón, “El cuerpo de María Magdalena en un devocionario novohispano: la capturalidad femenina en la historia de salvación del siglo xviii”, Estudios de Historia Novohispana, n. 42, enero-junio de 2010, p. 59.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 210
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
211
des de los expedientes utilizados.18 Para los efectos del presente trabajo, el libro de Atondo ha sido importante para hacer una primera aproximación al fenómeno del “lenocinio” en el ámbito novohispano. A diferencia de la prostitución simple, el lenocinio o la alcahuetería, es decir, la presencia de un intermediario entre un hombre y la prostituta, era tipificado como delito. Estaba condenado desde Las Siete Partidas de Alfonso X y para evitarlo habitualmente la Corona había promovido y regulado la instauración de “casas públicas”. Atondo señala que carecemos de datos y fuentes documentales que comprueben la existencia de casas públicas o de mancebía en la ciudad de México,19 por lo que debemos suponer que la prostitución y la alcahuetería se practicaban mayoritariamente en casas o en mercados, pulquerías, mesones, portales y calles.20 Sabemos que la prostitución y la alcahuetería eran actividades cotidianas en la capital de Nueva España,21 y aunque hemos visto que no era un delito prostituirse, ni cobrar por sexo, se efectuó mayoritariamente dentro de la clandestinidad. Las prostitutas, las alcahuetas y los lenones aparecen en innumerables expedientes judiciales o inquisitoriales relacionados con todo tipo de delitos de orden común como robo, homicidio, vagancia, ebriedad, riñas, heridas y golpes, entre otros. Según Teresa Lozano en el ramo Criminal del Archivo General de la Nación es posible encontrar un total de 39 personas aprehendidas por delitos sexuales entre 1800 y 1812. El caso de “la Castrejón” es uno de los tres casos de delitos sexuales que, de acuerdo con la
18 Ana María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina en el México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. 19 Atondo señala que existe una real cédula de 1538 en la que Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, concedió abrir la primera “casa pública de mancebía” en Nueva España. En noviembre de 1587, el cabildo determinó que un tal Diego de Velasco construyera la casa de mancebía detrás del hospital de Jesús Nazareno; sin embargo no hay ningún dato que compruebe la existencia de dicho recinto. Ana María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina..., p. 38 y 41. 20 Desde luego, podría considerarse también la posibilidad de la existencia de casas de prostitución masculina, si bien sólo se ha podido documentar un caso. Véase Serge Gruzinski, “Las cenizas del deseo: homosexuales novohispanos a mediados del siglo xviii”, en Sergio Ortega (comp.), De la santidad a la perversión, o de pequeño se cumplía la ley de Dios en la sociedad novohispana, México, Grijalbo, 1986, p. 255-281. 21 A partir del número de “mujeres arrepentidas” en recogimientos y del testimonio de viajeros y juristas como Jaidar de la Torre y Gemelli Careri, Atondo calcula que a finales del siglo xvii había en la ciudad de México más de 2 000 prostitutas. María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina..., p. 180-181.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 211
01/02/2017 06:20:54 p.m.
212
Andrea Rodríguez Tapia
misma autora, fueron instruidos en el año de 1808 y que corresponderían al 17% de los delitos consignados ese año.22 Recientemente Domingo Coss y León ha estudiado distintos casos de transgresiones sexuales en Guadalajara a comienzos del siglo xix, para analizar cómo operaba el ahora llamado “derecho de transición”. Siguiendo a autores como Francisco Tomás y Valiente y María Isabel Marín Tello, señala que “con la disminución del influjo religioso sobre el derecho, quedó determinado que en la dualidad pecado/delito fuera cada vez más importante castigar las conductas externas transgresoras del orden social que aquellas que afectaban a la moral y a la conciencia del individuo”.23 La prostitución en Nueva España era en cierta medida una actividad tolerada, pero esto no quiere decir que a nivel discursivo no se pretendiese erradicarla o, por lo menos, regularla. A esta animadversión social y judicial se enfrentó María Manuela Castrejón y las mujeres detenidas con ella. El extraordinario caso da cuenta de un momento en el que las autoridades quisieron dar un paso para frenar el desorden público y recordar a la población que el ejercicio del sexo extramarital no debía provocar escándalos públicos. Como hemos podido observar, la prostitución en aquellos años no era un delito que se castigara o una actividad prohibida, pues desde la Edad Media se habían encontrado los recursos jurídicos para justificarla. La prostitución sí era considerada un pecado, pues su esencia era la fornicación, implicaba lujuria y, por lo general, atentaba también contra el sacramento del matrimonio y el voto de castidad. Más que la Iglesia, fueron las autoridades políticas las más interesadas en limitar la prostitución y en castigar el lenocinio, que sí estaba tipificado como un delito. Los lupanares del callejón de la Condesa El 2 de junio de 1809 el licenciado Antonio Torres Torrija, alcalde del Crimen, dio instrucciones precisas al alcalde de barrio para averiguar qué estaba aconteciendo en el callejón de la Condesa, pues se habían recibido denuncias de que ahí existían dos casas en las que se habían ins Teresa Lozano Armendares, La criminalidad en la ciudad de México..., p. 87 y 90-91. Domingo Coss y León, Los demonios del pecado. Sexualidad y justicia en Guadalajara en una época de transición (1800-1830), Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2009, p. 149. 22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 212
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
213
talado lupanares donde “con el mayor escándalo se prostituyen varias jóvenes con personas de distintas clases”.24 Torres Torrija era en ese momento rector del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México y, como ha señalado María del Refugio González, los miembros de esa corporación lo habían elegido en diversas ocasiones por haber conseguido “establecer permanentemente la más estrecha y apreciable armonía entre la nobilísima ciudad y el mismo Colegio”.25 Precisamente en aquellos años Torres Torrija se encargó de encauzar a dicha corporación hacia la “ortodoxia institucional”, cuando algunos de sus miembros tomaron posturas radicales sobre lo que debía hacerse frente a la ausencia del rey en 1808 y se vivían momentos de gran tensión.26 Agustín Coronel, alcalde del cuartel menor número 2 (perteneciente al cuartel mayor número 1), fue comisionado para encargarse de la averiguación y los primeros interrogatorios y para que verificara la aprehensión de quienes se encontraran en los presuntos lupanares. Él trasladaría a los acusados a la Real Cárcel de Corte, donde quedarían en custodia del alcaide mientras se realizaban las indagatorias, se rendía un informe a la Real Sala y se dictaba la sentencia.27 Para esas fechas la ciudad de México se encontraba dividida en cuarteles mayores y menores, a imitación de los que se habían trazado en Madrid. Como ha estudiado Guadalupe de la Torre, dicha demarcación significó el establecimiento de una nueva jurisdicción dentro de la ciudad con la finalidad de mejorar la administración de justicia. Así, los alcaldes del Crimen, el corregidor y los alcaldes ordinarios se convirtieron en los encargados del mantenimiento del orden público. En cada cuartel debía nombrarse un alcalde de casa y corte y ocho alcaldes de barrio, mismos que eran elegidos por ser personas que por agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 5r. Citado en María del Refugio González , “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, ¿una corporación política”, p. 13. 26 También puede revisarse María del Refugio González, “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México frente a la Revolución francesa. (1808-1827)”, en Salange Albeno, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.), La Revolución francesa en México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 111-135. 27 Como ha estudiado Valeria Sánchez Michel, la Real Cárcel de Corte, al igual que el resto de las cárceles en el mundo hispánico a finales del siglo xviii, era un lugar en el que los reos esperaban la sentencia del juez. En sí misma no representaba el sitio donde debía pagarse la pena por el delito cometido, aunque, como la autora sugiere, fue precisamente por esa época cuando se generó la idea y se plasmó en la legislación que “la privación de la libertad que conlleva el encierro” podía servir como “un castigo ejemplar”. Valeria Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel de Custe a frailes del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2008, p. 15. 24 25
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 213
01/02/2017 06:20:54 p.m.
214
Andrea Rodríguez Tapia
su “calidad y arregladas costumbres” fuesen respetadas y obedecidas por los vecinos. Según describe la autora, tanto los jueces de cuartel como los alcaldes de barrio “estaban obligados a residir en el cuartel de su competencia” y “debían portar uniforme de casaca y calzón azul, vuelta de manga encarnada y en medio de ella un ‘alamar de plata’ y ‘un bastón de vara y media de ato de color negro con puño de hueso o marfil’ como insignia de Real Justicia”.28 El 8 de julio Agustín Coronel se dispuso a cumplir con la comisión que se le había dado. Mandó llamar a la patrulla de Capa y dio la ronda nocturna por el callejón de la Condesa, localizado en el corazón de la ciudad de México (a un costado de la actual “Casa de los Azulejos”). Según el informe que entregó a la Real Sala, alrededor de las diez de la noche llegaron primero a la casa de María Manuela González, una accesoria ubicada en los bajos de la casa del conde del Valle, donde ésta se encontraba acompañada de las siguientes mujeres: Antonia Aguilera, Ignacia Ávila, Francisca Carbajal, Catalina Molina, María Antonia Olea, Úrsula Solís y una tullida de nombre Petra Ríos. En el “otro lupanar” se encontró a una sorda llamada María Josefa Toledo, “muy malcriada y llena de orgullo”; a una anciana, Rosa Ontiveros; a su hija Ignacia Ontiveros, “que según se advierte la iba a llevar a entregar”; a Santiago Flori, quien llevaba “unos calzones o pantalones en la mano”, y a otros dos hombres.29 A los dos últimos, quienes declararon que estaban casados y que trabajaban en la Real Fábrica de la Villa de Guadalupe, uno como interventor y el otro como contador, se les dejó ir, cosa que no debe extrañarnos pues no estaban cometiendo ningún delito, aun en el supuesto de que hubiesen ido a la casa a solicitar alguna prostituta. Todas las demás mujeres, con excepción de Úrsula Solís y Catalina Molina, quienes por comprobarse que eran esposas de soldados fueron consignadas a otras autoridades, fueron detenidas y llevadas a la Real Cárcel en calidad de reas. Al día siguiente comenzaron las primeras declaraciones, que formarían parte de la averiguación sumaria. El primero en ser interrogado fue Santiago Flori, quien dijo tener 19 años, 28 Guadalupe de la Torre Villalpando, “La demarcación de cuarteles. Establecimiento de una nueva jusdireccción en la Ciudad de México del siglo xviii”, en Sonia Lombardo de Ruz (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las ciudades. Un enfoque corporativo, México, Gobierno de la Ciudad de México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2000, p. 98. 29 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 8r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 214
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
215
ser natural de Italia y trabajar como mayordomo en un café de la calle de Mesones. Ante la pregunta de qué hacía en la accesoria de Josefa Toledo, dijo que había ido al callejón a buscar a un conocido suyo, quien le había pedido que le llevara unos pantalones puesto que los suyos se los habían robado cuando estuvo enfermo en un hospital. Aseguró que la ronda lo había metido a la casa, pero que él no conocía a ningunas de las mujeres que ahí estaban. Luego, en la reja de mujeres, Agustín Coronel interrogó a María Antonia Olea, quien dijo ser mestiza, de 16 años de edad, que no sabía por qué motivo estaba presa y que “la cogió la Ronda en la casa de Manuela González, la que se mantiene de corredora de alhajas que tendrá en su casa, y que la exponente es su criada el tiempo de dos meses y gana dos pesos cada mes”. Negó que a la casa de su ama concurriesen hombres y mujeres, y que las que ahí se encontraron el día de la aprehensión habían ido con diferentes fines, pero no a prostituirse.30 Ignacia Ávila, originaria de Puebla y de 16 de edad, declaró ser hija de Josefa Toledo, supuesta dueña del otro lupanar, y sostuvo que en medio de la revuelta que había ocasionado la ronda, los soldados la metieron a casa de Manuela González, a quien conocía desde hacía dos años, pues habían sido vecinas cuando vivían en la calle del Parque, pero con la que no tenía ningún trato, menos visitarla en su casa. Aseguró que ella trabajaba cosiendo ropa para una “mercadera” del callejón de los Betlemitas y que con los tres o cuatro reales que ganaba al día sostenía a su madre. Un día después, Coronel interrogó a Antonia Aguilera, española, natural de la ciudad de México, soltera y de 15 años de edad, quien dijo ser amiga de Francisca Carbajal, la hija de Manuela González, y que había asistido esa noche a la casa de dichas mujeres a pedirles “le echaran un Escapulario a una hermana suya”. Rechazó haberse prostituido alguna vez en casa de Manuela y manifestó que le ayudaba a su madre en el sostenimiento de ellas y unas hermanas cosiendo zapatos.31 De inmediato, Coronel procedió a interrogar a las principales implicadas: Manuela Castrejón y su hija Francisca. Como se señaló anteriormente, el alcalde estaba familiarizado con la vida y actividades de las personas del barrio, y conocía personalmente a Manuela González. Tal vez más de lo que estaba dispuesto a notificar a sus superiores. En agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 12r. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 13r.
30 31
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 215
01/02/2017 06:20:54 p.m.
216
Andrea Rodríguez Tapia
el parte que entregó a la Sala del Crimen, Coronel informó que hacía tiempo, “con máscara de hipocresía”, esta última le había solicitado la custodia de dos muchachitas huérfanas. El alcalde estaba convencido de que Manuela era una alcahueta que regenteaba a pequeñas e indefensas mujeres: […] ignorando yo su conducta vino aquí, [sabiendo] que tenía yo dos muchachas españolas muy bien parecidas […] y creído yo en su buen parecer se las entregué. Después supe lo mismo que V.S. tiene olvidado acerca de dicha mujer sobre su conducta; supe que aquellas muchachas ni paños tenían en la primera ocasión que yo las cogí, ahora son ya de túnicos. Por aguardar a justificar la evidencia no había dado paso a recogerlas; pero habiéndosenos presentado esta ocasión, suplico a V.S. haga las entregue porque es la mayor lástima, pues la una tendría 16 años y la otra no llega a 14.32
Las declaraciones de Francisca y Manuela fueron muy similares. La declaración de la hija, castiza de 15 años de edad, coincidió con la de Antonia Aguilera, pues sostuvo que ésta había ido a que le “echaran un Escapulario a su hermana”, que Ignacia Ávila nunca había entrado a su casa, que María Antonia Olea era su criada, que a Úrsula Solís nunca la había visto, pero que Matilde Molina había ido seguramente a pagarle a su madre algún abono. Aseguró que ella y Manuela no prostituían a ninguna mujer y que se dedicaban a corredoras de alhajas y ropa. Frente a la pregunta de si había conocido a Gloria y a Clara Ximénez, las huérfanas que el alcalde de barrio recordaba haber dejado en depósito en casa de Manuela, dijo que sí, por haber vivido en su casa como mes y medio, pero que después se habían mudado a vivir con un hermano suyo y que nada sabía de ellas. Por su parte, Manuela González Castrejón aseguró ser mestiza, natural de la ciudad de México, de 40 años de edad y casada con Ignacio Carbajal, quien en ese momento se hallaba preso en la cárcel pública por haberla golpeado. Ante la pregunta de cuál pensaba ser la causa de su prisión, respondió “que se halla presa por suponerle haber consentido en su casa algunas mujeres que se prostituyen, lo que es falso, pues aunque en su casa se aprendió a Antonia Aguilera, María Antonia Olea, Catarina Molina, una tal Úrsula y otra muchacha tullida […] ninguna de éstas se ha prostituido en su casa, como dará testigos agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 7r y 7v.
32
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 216
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
217
de cómo se porta”. El alcalde de barrio no desaprovechó la oportunidad para preguntarle por las hermanas Ximénez, a lo que Manuela respondió que las conocía “por habérselas entregado depositadas el presente alcalde y no sabe el paradero de éstas, pues se las llevó su hermano que es soldado de los verdes”.33 En los días siguientes, el alcalde interrogó a las mujeres que faltaban, Rosa e Ignacia Ontiveros, españolas originarias de Tenancingo, la madre como de 40 años y la hija de 14, quienes vivían en el callejón de las Damas y negaron tener cualquier relación con las mujeres que se encontraban en la casa. Josefa Toledo, la supuesta dueña del otro lupanar en el callejón de la Condesa, también negó dedicarse a la prostitución y con un dejo de ironía aseveró que “si fuese cierto que la declarante es mujer mala como la acusaron tuviera siquiera qué comer y no que le están dando de la caridad en la prisión donde se halla”.34 Como puede observarse, ninguno de los reos confesó o sugirió que en las casas del callejón de la Condesa se ejerciera la prostitución o hubiera casas con “matronas”, “lenonas” o “alcahuetas” que ofrecieran divertimentos sexuales con muchachitas. El alcalde Coronel tuvo entonces que recurrir a otro tipo de indagatorias, en busca de alguien que testificara contra Manuela. Así, regresó al lugar donde supuestamente se efectuaban los crímenes, para recaudar el testimonio de los vecinos. En los siguientes días testificaron Esteban de Mata, Josefa Escorzo y Escalante y Ana María Gutiérrez, quienes vivían en las accesorias contiguas a la de la Castrejón. Los dos primeros aseguraron que a casa de Manuela entraban “hombres y mujeres decentes” a horas poco apropiadas. La última comentó que conocía a Manuela de tiempo atrás y que, efectivamente, algo en su actitud y condición social había cambiado: […] conoce a la vecina Manuela y a su hija Francisca como diez y ocho años que será la edad que ésta tenga o menos, porque Manuela era lavandera de la casa del Marqués de Rivascacho, y hace como dos meses que se halla de vecina allí delante de la morada de la que habla muy decente y lo mismo su hija, y que habiendo oído decir que ésta es Alcahueta lo [h]a agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 15r y 15v. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 17v. En la Real Cárcel de Corte, los presos podían ser alimentados por sus familiares, quienes podían llevarles comida del exterior. Los presos pobres tenían que vivir de la caridad, es decir, de las comidas ofrecidas en la propia cárcel. Según Sánchez Michel, la comida de la Cárcel de Corte, comparada con la de la cárcel de la Ciudad o de la Acordada, era menos variada, pues se basaba en atole, frijoles, una porción de carne y pambazos. Valeria Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel…, p. 64-65. 33 34
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 217
01/02/2017 06:20:55 p.m.
218
Andrea Rodríguez Tapia
creído porque ha visto entrar hombres y mujeres decentes en su casa y como la que depone la había conocido muy pobre y ahora está muy decente acredita lo que le han dicho.35
Al mismo tiempo, Coronel consiguió averiguar dónde estaban las hermanas Ximénez y pidió que éstas se presentaran ante Manuela, para hacer un careo y poder finalmente encontrar pruebas más sólidas de su culpabilidad. El resultado de dicho encuentro seguramente no fue el esperado por el alcalde, pues ni Gloria ni Clara Ximénez pudieron asegurar que en la casa de Manuela los hombres y las mujeres que entraban fuesen con el propósito de “mezclarse carnalmente”. Durante el careo Manuela se mantuvo en el dicho de que en su casa nadie se prostituía, pero, al mismo tiempo, quizá para desarrollar otra estrategia a su favor, logró mostrar que las hermanas no eran tan inocentes como el alcalde suponía, pues hizo declarar a la hermana mayor que no era doncella y a la pequeña que había sido sorprendida con un cochero recostado sobre sus piernas.36 El delito de lenocinio y el problema de la reincidencia A un mes de haberse efectuado las detenciones nada se resolvía aún y no había pruebas tajantes de la culpabilidad de alguno de los implicados. Los ministros de la Real Sala del Crimen recibieron diversos escritos, dirigidos al rey, en los que se pedía la libertad de algunos de los reos por esta causa. Agustín Flori había solicitado por voz propia clemencia y remedio a los males que sufría estando encarcelado. La madre de Antonia Aguilera también suplicó que dejaran en libertad a su hija, quien había sido presa por haber ido a pagar el abono de la ropa que Manuela González les fiaba pero que no sabía nada de los “pasajes lícitos o ilícitos” que pudieran ocurrir en dicha casa y que ellas se mantenían “honradamente” bordando zapatos “de los muchos que se expenden en el Parián”, cosa que aseguró podían testificar diversas personas. El hijo de Rosa Ontiveros (y hermano respectivamente de Ignacia) también solicitó que dejaran en libertad a sus familiares y que él se encargaría de cuidarlas.37 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 20r y 20v. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 26r. 37 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 27r y 27v. 35 36
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 218
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
219
El 5 de julio el gobernador y los ministros de la Sala ordenaron el encierro de Manuela por 24 horas en la “bartolina”, amenazando a los demás reos de esta causa con hacer lo mismo si no confesaban quiénes eran los concurrentes a la casa de Manuela. En los siguientes días cada una de las mujeres comenzó a rendir su confesión. A las más jóvenes, es decir, a María Antonia Olea, Ignacia Ávila, Antonia Aguilera, Francisca Carbajal e Ignacia Ontiveros, se les asignó un procurador de la Real Audiencia para su defensa. A grandes rasgos cada una ratificó lo que había aseverado en el primer interrogatorio hecho por Coronel, negando que las mujeres que ahí se encontraran fueran “mujeres públicas”. Ante tal situación, podría pensarse que cabía la duda sobre la culpabilidad de la Castrejón y las otras mujeres detenidas en su casa. Sin embargo, algo muy importante cambiaría el curso del proceso: Torres Torrija revisó el expediente instruido contra Manuela González un año antes, cuando el alcalde del cuartel número 19, ubicado en uno de los extremos de la ciudad, Rafael José de Ocaña, la había detenido a ella y a otra mujer llamada María Gertrudis Rojano. Esta última aseguró estarse prostituyendo “con los hombres que se le proporcionaba, y de lo que le daban, si eran tres pesos, le daba seis reales a la Castrejón; si eran cuatro, un peso, y si era un peso, dos reales; y por separado dos reales diarios que le suministraba la que habla para sus alimentos; que de lo que juntó la que habla de los hombres referidos compró el túnico que tiene puesto y unas medias y unos zapatos”. Un año antes, la Castrejón había dicho que era verdad lo que la Rojano sostenía, pero que lo había hecho por necesidad, pues su marido estaba preso y no tenía con qué sostener a sus hijos.38 El delito en aquella ocasión había sido lenocinio y la Castrejón se había declarado culpable, pero fue puesta en libertad tras haber pasado algunos días en la cárcel. Así, habiendo “comprobado” la culpabilidad de la Castrejón con tremendo antecedente, la Sala determinó que las mujeres involucradas y hechas prisioneras en el callejón de la Condesa fuesen liberadas, especificando que el alcalde de barrio debía vigilar su comportamiento en lo subsecuente y, en caso de mostrar alguna actitud sospechosa, debía verificarlo inmediatamente. A partir de ese momento ya no se esforzaron por comprobar si efectiva38 “Causa criminal contra Manuela Castrejón y Gertrudis Rojano, la primera por lenona, y la segunda por prostituta”, agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 3r-4v. El expediente antiguo se juntó con el nuevo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 219
01/02/2017 06:20:55 p.m.
220
Andrea Rodríguez Tapia
mente todas eran prostitutas. Lo que interesaba ahora era la reincidencia de la Castrejón. La causa pasó a la vista del fiscal del crimen, Francisco Robledo, quien presentó la acusación formal el 5 de agosto de 1809: Que a pesar de la constante negación de Manuela Castrejón, por las deposiciones de los testigos examinados en esta sumaria, resulta convicta en el detestable crimen de lenocinio, el qual ya confesó otra vez, según aparece de la certificación agregada por principio del proceso. Por tanto, el Fiscal acusa grave y criminalmente a Manuela Castrejón y V.A. siendo servido podrá condenarla con arreglo a la Ley 6ta. tit. 18 lib. 8 de la Recopilación de Castilla a vergüenza pública y seis años de Recogidas; y por lo respectivo a su hija Francisca Carbajal, no habiendo contra ella iguales convencimientos, podrá dársele por compurgada de las presunciones, poniéndose a servir en una casa de honra, donde se encargue el cuidado de su conducta.39
A partir de ese momento comenzó una nueva etapa del juicio contra Manuela González, “la Castrejón”, quien ahora debía elegir un abogado y preparar su defensa. Si bien el fiscal anticipaba las penas que podían imponerse al reo, es sabido que en el Antiguo Régimen era el juez quien decidía la sentencia, aprobando, rechazando o modificando el parecer fiscal según considerase conveniente. Eran los jueces, pues, quienes con las herramientas que les proporcionaba un amplio corpus legal (Leyes de Castilla, Nobilísima recopilación de Indias, Siete Partidas, etcétera) podían adoptar decisiones muy diversas respecto de un mismo delito. En palabras de Alejandro Agüero, el momento determinante del derecho radicaba en “el momento de la interpretación (es decir, en la actividad de los magistrados) y no en las propiedades sistemáticas del campo normativo” por lo que el autor, siguiendo a otros, confirma que se trataba de una “justicia de jueces y no de leyes”.40 La primera vez que la Castrejón fue juzgada por lenocinio no recibió una pena demasiado grave: un poco de cárcel, amonestación y la advertencia de no volver a cometer el delito. Sin embargo, en la segunda ocasión en que fue acusada, aun sin haber tenido una confesión agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 51r y 51v. Alejandro Agüero, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Marta Llorente Sariñena (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes. Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Centro de ocumentación Judicial, 2007, p. 34. 39
40
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 220
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
221
tajante o un testimonio que la involucrara directamente, el fiscal propuso desde un comienzo una pena mayor para la mujer. El juez, como veremos más adelante, también trataría con mayor severidad a la rea. En el último interrogatorio que se le hizo a Francisca Carbajal en la Cárcel de Corte, todavía insistió en la “arreglada conducta” de su madre, pero a esas alturas los alcaldes del Crimen estaban ya convencidos de que Manuela había incurrido en lenocinio, corroborado por el “hecho de haberse aprehendido en su casa a una hora irregular a otras cinco mujeres de distintos estados que sin duda habían ido a ella con el fin de prostituirse, pues es inverosímil que casi a un mismo tiempo fuesen todas éstas con distintos objetos”. A la propia Manuela le habían advertido que confesara que “era su casa un lupanar vergonzoso” donde las mujeres se prostituían “con perjuicio y grave escándalo del público”, por lo que debía sujetarse a “las penas que imponen las Leyes a las lenonas que prestan su consentimiento para comercios tan ilícitos y reprobados”.41 Luego, argumentaron que estaba reincidiendo en el mismo delito: “agregándose a esto las constancias del proceso agregado en el que la confesante resultó convicta y confesa en el delito de lenona de María Gertrudis Rojano por el vil interés que ésta le franqueaba, por lo que fue presa y usándose de equidad puesta en libertad, apercibida que de no arreglar su conducta y reincidiendo en sus excesos se le castigaría con todo rigor, como así se le notificó”. Para la Real Sala del Crimen estaba probada “superabundantemente” su reincidencia, “por lo que se le apercibe por último que sin volverse a perjurar, añadiendo delito a delito, confiese llanamente la verdad, entendida de que por el mismo hecho de su tenaz negativa, se dará por confesa y se la aplicarán, a más de las penas que merece, las de perjura, en que tantas veces ha incurrido”. La Castrejón insistió en que no había cometido nuevamente el delito: […] que si permitió que Gertrudis Rojano se mezclase carnalmente unas cuantas ocasiones en el tiempo que la tuvo en su casa con los hombres que ella misma solicitaba fue por una suma fragilidad y desde que se puso en libertad no ha vuelto a incurrir en semejante exceso, y antes si se ha manejado con conducta, manteniéndose con su ejercicio de corredora y su hija de coser, con lo que ha adquirido la regular decencia que tiene, sin darle mal ejemplo a sus hijos.42 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 46r agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 49r.
41 42
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 221
01/02/2017 06:20:55 p.m.
222
Andrea Rodríguez Tapia
Las diligencias y argumentos esgrimidos por Manuela no fueron oídos y tendría que esperar al juicio para dar más elementos que la deslindaran del crimen. Su hija Francisca, en cambio, corrió con mejor suerte. Dirigió un escrito a la Real Sala en el que dio a conocer las “incomodidades de una molesta prisión a pesar de su honradez”, insinuando que tal vez había sido el resultado de “el odio de algún enemigo oculto que acaso fue el denunciante”. Alegaba que siendo una mujer “de corta edad y no mal parecer” era más lógico pensar que se “prostituyera primero [antes] que alcahuetear”. Finalmente, solicitaba ser entregada en custodia a su padre (no se explica si ésta ya había salido de la cárcel pública), “para que la cuide y socorra ínterin concluya la madre [su proceso]”.43 El 5 de septiembre, el gobernador y los ministros del Crimen de la Real Audiencia, Blaya, Virraurrutia, Campo y Torres, dictaminaron que tras haber revisado los autos y causa contra Manuela Castrejón y Francisca Carbajal “por lenona la primera y prostituta la segunda”; iban a revisar los cargos y los testimonios de la primera y, en lo respectivo a la hija, mandaron que se pusiera en manos de su padre o en el lugar que el alcalde de barrio considerara más pertinente. Una semana después Francisca fue puesta en libertad, pero Coronel decidió que en lugar de irse con el padre debía ser puesta “a servir en casa de honra”, bajo el encargo de José Copado y su mujer María Marina Maya, quienes debían cuidar de su conducta y arreglo.44 Los argumentos de la defensa y la sentencia A mediados del mes de agosto, Juan José Monroy se convirtió en el procurador de María Manuela Castrejón.45 Entre las primeras medidas agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 55v. En el proceso no se especifica por qué el alcalde de barrio decidió enviar a Francisca Carbajal con dichas personas. En el caso de María Antonia Olea, Ignacia Dávila, Antonia Aguilera e Ignacia Ontiveros, Torres Torrija les había dado por “curador” a Francisco Ríofrío, procurador de número de la Audiencia. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 30r. 45 Víctor Gayol, quien ha realizado uno de los estudios más interesantes sobre este oficio, define al procurador de número como “a uno de los personajes del aparato de administración de justicia del rey, de sus audiencias, más cercano a los litigantes, ya que se trataba de los representantes jurídicos de los que obligatoriamente se debía servir cualquier persona que llevase algún asunto frente a los tribunales con preferencia sobre la innumerable cantidad de gestores que había producido la cultura del litigio en esa sociedad, pues era un cargo que ofrecía más garantías en su desempeño a los vasallos por ser un oficio 43 44
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 222
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
223
que tomó fue la de redactar, en nombre de la rea, un escrito en el que señalaba los puntos centrales que más adelante constituirían la defensa y un argumento interesante: Aunque es constante y cierto en una bien gobernada República [que] el castigo de los delincuentes sea absolutamente necesario para exterminar los delitos; lo es igualmente que para imponer la pena al reo debe aparecer probada con evidencia su culpa, pues el bien de la sociedad no interesa menos en la conservación de los buenos, que en la corrección de los malos. Veamos si el Lenocinio que se imputa a la Castrejón está suficientemente justificado, examinando previamente las excepciones con que en su confesión se defiende.46
Monroy consideraba que los escasos testimonios dados por los vecinos y las hermanas Ximénez no eran convincentes. La información que habían dado sobre que en la casa de la Castrejón entraban y salían hombres y mujeres de distintas calidades, decía el procurador, había sido refutada por la misma rea al asegurar que era corredora de alhajas, por lo que había concurrencia de personas, “unas a comprar y otras a vender como sucede en todas las casas de trato”. Para él, era “infelicísima consecuencia inferir que una casa sea un lupanar, porque es frecuentada de muchos”. El otro punto sobre el que se concentraba, era la acusación de que la Castrejón había adquirido una mejor condición económica por sus actividades delictivas, afirmando que de eso se debía inferir que “todos los que pasan aun repentinamente de la mendiguez a la opulencia deberán ser precisa y necesariamente Alcahuetes”. Con esto, se intentó demostrar que el mediano caudal con el que Manuela contaba no se había hecho por prostituir jovencitas.47 El 28 de septiembre, después de las diligencias hechas por Monroy para que declararan los testigos de María Manuela, la Real Sala del Crimen autorizó que se aplicara el interrogatorio preparado por la defensa de la rea, el cual consistía en las siguientes preguntas: 1. Cómo y desde hacía cuánto tiempo conocían a la Castrejón. 2. Si sabían si la Castrejón se había mantenido de lavar ropa en varias casas principales de la ciudad. público venal”. Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), 2 v., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007, p. 17. 46 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 52v. 47 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 53r y 53v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 223
01/02/2017 06:20:56 p.m.
224
Andrea Rodríguez Tapia
3. Si sabían o les constaba que hubiese tomado el giro de comprar y vender alhajas y ropa, bien en el Parián o en algún otro sitio. 4. Si sabían o les constaba que hasta el momento de ser presa se había mantenido como corredora, y si por esa razón podía entrar mucha gente a su casa. 5. Si sabían que Gloria y Clara Ximénez eran “mujeres de mal vivir” o habían sido tenidas o reputadas por “públicas prostitutas”.48
De lo anterior puede inferirse que la estrategia del abogado fue mostrar las desproporciones de los testigos de la sumaria. Entre las personas que declararon a favor de la Castrejón se encontraban Octaviana Buitrón, Bartola Camacho, Joaquín Ibarra y Mariano Fernández. La mayoría coincidió en que Manuela se había dedicado por muchos años al oficio de lavandera en casas de gran prestigio, como las de Mariano Fagoaga o la del marqués de Santa Cruz. Algunos comentaron que había puesto una atolería, pero que casi inmediatamente había optado por convertirse en corredora de alhajas y ropa. Uno de los testigos, incluso, dijo dedicarse al mismo oficio y que él mismo había asistido muchas veces a la casa de la Castrejón, para cerrar tratos o intercambiar productos. Finalmente, la pregunta sobre las hermanas Ximénez no tuvo un papel muy importante dentro del interrogatorio de la defensa, pues resultaron más sólidas las pruebas de la buena conducta de Manuela, y no fue necesario probar (tal vez porque no era fácil) que ella no había sido quien había corrompido a las muchachas.49 Así, después del interrogatorio, la defensa argumentaba que no se había podido comprobar el delito, por lo que la rea debía ponerse en libertad, dada la “evidencia física [de] su inocencia y honrado modo de vivir”, y solicitó al gobernador y a los alcaldes de la Real Sala que se cotejaran las deposiciones de los testigos de la sumaria con los testigos presentados por él. Finalmente, los alegatos sirvieron de algo, pues el 9 de diciembre, el fiscal del Crimen, Francisco Robledo, modificó su postura: Que la prueba que ha producido la parte de la reo Manuela Castrejón González, debilita los fundamentos que en esta sumaria resultan en su contra, acerca del crimen de lenocinio porque ha sido procesada. Por lo que el Fiscal, en uso de la buena fe de su oficio, y consultando a mayor abundamiento a los méritos que la misma prueba ministra los considera bastantes para moderar en algún modo su respuesta de 5 de Agosto del agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14., f. 209r y 209v. agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14., f. 210r. y siguientes.
48 49
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 224
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
225
presente año, en la que pidió se condenase a la González a vergüenza pública y seis años de Recogidas. Allí pues, V.A. siendo servido podrá condenarla solamente a dos años de reclusión en la casa de Recogidas o resolver sobre todo lo que fuere de su superior agrado.50
Como solía ocurrir en los procesos judiciales del Antiguo Régimen, después de meses de averiguación, burocracia administrativa y litigios, la sentencia dada por la Real Sala fue breve y escueta. El 20 de diciembre condenaron a María Manuela González Castrejón a “quatro años en la casa de Recoxidas con prevención que de sus bienes embargados pague las costas”.51 La Castrejón había conseguido convencer al fiscal a reducir la pena, pero en cambio no había conseguido que los alcaldes del crimen se mantuvieran en la determinación de un castigo que podía muy bien servir como advertencia pública. Dado que no había motivación de la sentencia, no sabemos con exactitud qué pudieron llegar a pensar los jueces del caso particular de Manuela. Lo que si conseguimos observar es que su sentencia era, hasta cierto, punto flexible y negociable, pues unas horas después de conocida la determinación, el alcaide de la Cárcel de Corte solicitó que Manuela se quedara presa en ese sitio. Así pues, la Castrejón no fue enviada a la Casa de Recogidas, como lo habían decidido los jueces, y muy pronto consiguió que la nombraran “presidenta” de la cárcel: una rea que desempeñaba funciones especiales como cerrar las puertas, atender la enfermería y adjudicarles a sus compañeras tareas específicas.52 Como se infiere por los testimonios y los propios argumentos de la Castrejón, ésta era una mujer inteligente y hábil. Sin llegar a especular más, no sorprendería que hubiera conseguido acercarse al alcaide para convencerlo de ocupar ese cargo por si era finalmente condenada a irse a la Casa de Recogidas donde, como se ha documentado, la vida era mucho más estricta y rígida que en la Cárcel de Corte.53 Por supuesto, la libertad siempre agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 219r y 219v. agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 226r. 52 agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 227r y 227v. Sobre la “presidenta” de la cárcel, véase Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel..., p. 41. 53 Véase el ya clásico trabajo de Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1974. Muriel consigna que en noviembre de 1810 había 122 reas en el Recogimiento de Santa María Magdalena de la ciudad de México. La mayoría habían sido condenadas por adulterio, incontinencia, escándalo en vía pública, unión libre, prostitución, homicidio, robo y ebriedad. Los horarios en dicho recogimiento eran sumamente estrictos, pues todos los días había que levantarse a las 5:30 horas para ir a misa, 50 51
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 225
01/02/2017 06:20:56 p.m.
226
Andrea Rodríguez Tapia
sería la libertad, razón por la cual, en noviembre de 1810, la Castrejón solicitaría que se le extendiera un informe sobre su buen comportamiento, con el fin de que le rebajaran la pena a dos años y le permitieran salir a la calle cada quince días. Hizo un intento más en 1811, más por convencer a las autoridades de que le permitieran cubrir su condena haciendo algún trabajo dentro de la cárcel, pero con la posibilidad de regresar por las noches a su casa y así poder cuidar de sus hijos. Finalmente, el último registro que tenemos de la Castrejón data del 7 de octubre de 1812, cuando Manuel del Campo y Juan Antonio de la Riva, del Tribunal de Indultos, le negaron la posibilidad de acogerse al indulto publicado en la capital con motivo de la proclamación de la nueva Constitución de la monarquía.54 Conclusiones A través del proceso judicial formado por la Real Sala del Crimen contra María Manuela González Castrejón, he pretendido acercarme a la cultura jurídica de aquella época, no sólo para conocer los distintos procedimientos y el funcionamiento de la justicia en el Antiguo Régimen, sino también para entender cómo se procedía contra un delito particular: el lenocinio. En un mundo donde la prostitución no era una actividad delictiva, sino apenas un pecado que podía ser perdonado por los miembros de la comunidad religiosa, las prostitutas no estaban exentas de la vigilancia y el control por parte de las autoridades gubernamentales. Incluso, como hemos podido apreciar en este caso con Francisca Carbajal, la hija de Manuela, era posible acusar y castigar a las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Por otra parte, el lenocinio estaba reconocido como delito desde Las Siete Partidas. Precisamente para evitarlo, durante la Edad Moderna los ayuntamientos habían facilitado la instalación de burdeles o “casas públicas” en ciudades como Madrid y Sevilla, donde una persona se encargaba de cuidar de las “mujeres públicas” y era la responsable de pagar la renta del local. En teoría, los encargados de esta
trabajar hilando algodón, haciendo tortillas o preparando comida para otros reos y rezar el rosario antes de ir a dormir. Los momentos de descanso eran restringidos y sólo en días de fiesta se les permitía hablar con sus parientes. Ibid., p. 119-123. 54 agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 233r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 226
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
227
actividad no eran proxenetas ni meretrices, pero en la cotidianidad seguramente actuaban como tales. Hasta ahora no se han encontrado pruebas fehacientes que comprueben que en Nueva España se hubiera instalado una casa de este tipo. Por lo tanto, es de suponer que la mayoría de estos encuentros ilícitos terminaron casi siempre en casas particulares, acaso a partir de encuentros informales en otros espacios públicos como fondas, mesones o pulquerías. A la Castrejón se le acusó de tener un “público lupanar”, es decir, de permitir que a su casa llegaran mujeres dispuestas a ofrecer sus servicios a hombres “decentes”. Ella probablemente se encargaría de facilitar los encuentros, recibiendo una comisión por ello. Puede decirse, por lo tanto, que la actitud de las autoridades y de la sociedad hacia la prostitución era un tanto ambigua y que solía predominar un doble discurso. Por un lado, su práctica era vista con malos ojos y la mujer que incurría en ella solía ser criminalizada o señalada como trasgresora social. En cambio, el hombre que se relacionaba con “rameras” o “mujeres públicas” no cometía ninguna infracción; era parte de las costumbres, de la “naturaleza” o de la fragilidad de la carne propia de su género. En el caso aquí analizado, Santiago Flori fue el único hombre interrogado por el alcalde de barrio, mientras que los otros dos sujetos encontrados en casa de la Castrejón fueron liberados sin cuestionárseles nada. Es probable que —además de haberlo descubierto con los pantalones en las manos— su condición de extranjero haya hecho que desconfiasen de él. En un primer momento, lo que preocupó a las autoridades no fue tanto el ejercicio de la prostitución, sino el haber recibido denuncias y quejas de que algo “escandaloso” estaba sucediendo en el callejón de la Condesa. Sin duda alguna, la comunidad de vecinos tuvo un papel fundamental al llamar la atención sobre la “vergonzosa” situación que se estaba viviendo en casa de Manuela. El deber de las autoridades era oír esas denuncias y mantener el orden público. Quizá si la casa de la Castrejón hubiera estado en otra parte de la ciudad y no en medio del convento de San Francisco, la casa del marqués del Valle y la Plazuela de Guardiola, las cosas hubieran sido menos graves. Recordemos que en 1808 Manuela ya había sido detenida por el alcalde del cuartel número 19, una zona en los márgenes de la ciudad, a un costado de los barrios indígenas, pero en esa ocasión, acusada por el mismo delito, sólo había recibido una advertencia por parte del juez, tras haber pasado un par de días en la cárcel.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 227
01/02/2017 06:20:56 p.m.
228
Andrea Rodríguez Tapia
El proceso de Manuela tuvo su curso entre los meses de junio y noviembre de 1809. Tras haberlo seguido no podríamos determinar si era culpable o no. ¿Cómo distinguir, además, a una lenona de una prostituta? Ella nunca se declaró culpable, rechazó los cargos que se le hicieron y no se obtuvo su confesión cuando se le mandó a la “bartolina”. Las pruebas presentadas contra ella no fueron contundentes y se basaron en el testimonio de unos cuantos vecinos y conocidos a quienes les habían llegado rumores o les había parecido sospechosa la gente que entraba y salía de la casa. En los interrogatorios algunos infirieron que la Castrejón podía estarse dedicando a la alcahuetería, pues desde su perspectiva el ascenso social (de lavandera a corredora de alhajas) así lo sugería. En un mundo en el que la imparcialidad no era algo determinante y necesario, donde el juez era quien aplicaba la sentencia en consideración de la “calidad” de la persona y de un derecho que se componía de diversas fuentes, la impartición de justicia era muchas veces algo subjetivo. A pesar de eso, es evidente que existían ciertos mecanismos y códigos culturales que permitían regular lo anterior y que mantuvieron un orden social en el que la gente confiaba.55 Manuela buscó defenderse por todos los medios a su alcance, es decir, mediante un procurador y aportando testigos que declararan a su favor, pero no consiguió que se le pusiera en libertad. Probablemente el fiscal aceptó que no había pruebas contundentes o no estuvo seguro del grado de culpabilidad de la Castrejón. Como vimos con este caso, por falta de leyes o decretos claros al respecto no era fácil determinar las características del lenocinio y, por lo tanto, las de una “lenona”. Por otra parte, la defensa desempeñó un buen papel, pues puso en duda algunas de las acusaciones principales y consiguió que se rebajara la pena que el fiscal había marcado en un principio, lo que significa que en esa época existían los medios y las formas de conseguir misericordia. Al final, sin embargo, en la Real Sala no se convencieron de la inocencia de Manuela y pesó más la sospecha de reincidencia, lo que explica que no redujeran la pena a dos años en una Casa de Recogidas, sino sólo a cuatro. A primera vista, la sanción impuesta por los jueces no fue tan grave. Tal vez lo suficiente para hacer una advertencia a quienes ejercían la
55 Víctor Gayol considera que la “idea de la confianza” era uno de los puntos centrales sobre los que “se asentaba todo el aparato judicial en el modelo castellano e indiano”. Víctor Gayol, Laberintos de justicia..., p. 290.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 228
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
229
prostitución o alcahueteaban mujeres. Sin embargo, no podemos pasar por alto que no hubo escarnio público y que Manuela consiguió quedarse en la cárcel y no ser enviada a la Casa de Recogidas. Se trató, pues, de una advertencia limitada y dirigida probablemente al grupo de hombres y mujeres cercano a la Castrejón. Como el proceso mismo lo sugiere, a principios del siglo xix los delitos sexuales como el lenocinio eran hasta cierto punto crímenes menores. Al lado de las circunstancias políticas que en ese momento se vivían, el escándalo público provocado por desviaciones o trasgresiones sexuales era mucho más fácil de contener. Bastó con alejar a Manuela de su entorno cotidiano y dejar a las mujeres implicadas en el caso bajo la vigilancia o tutela de hombres “decentes”, y evitar así que continuaran con la práctica de la prostitución o que cayeran en manos de alguna otra lenona. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Agüero, Alejandro, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Marta Llorente Sariñena (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes. Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2007, p. 21-58. Arrom, Silvia M., Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI, 1988. Atondo Rodríguez, Ana María, El amor venal y la condición femenina en el México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. , “Un caso de lenocinio en la ciudad de México en 1577”, en El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 83-101. Baudot, Georges y María Águeda Méndez, Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo XXI, 1997. Bazán Alarcón, Alicia, “El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva España”, Historia Mexicana, v. xiii, n. 51, enero-marzo de 1964, p. 317-345.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 229
01/02/2017 06:20:56 p.m.
230
Andrea Rodríguez Tapia
Brundage, James A., “Prostitution in the Medieval Canon Law”, Signs, v. i, n. 4, verano de 1976, p. 825-845. Coss y León, Domingo, Los demonios del pecado. Sexualidad y justicia en Guadalajara en una época de transición (1800-1830), Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2009. Gayol, Víctor, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), 2 v., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007. González, María del Refugio, “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, ¿una corporación política?”, Secuencia, n. 27, septiembre-diciembre de 1993, p. 5-26. , “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México frente a la Revolución Francesa (1808-1827)”, en Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.), La Revolución francesa en México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 111-135. Gruzinski, Serge, “Las cenizas del deseo: homosexuales novohispanos a mediados del siglo xvii”, en Sergio Ortega (comp.), De la santidad a la perversión, o de por qué no se cumplía la ley de Dios en la sociedad novohispana, México, Grijalbo, 1986, p. 255-281. Lozano Armendares, Teresa, La criminalidad en la ciudad de México, 18001821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1987. Maclachlan, Colin M., La justicia criminal del siglo xviii en México. Un estudio sobre el Tribunal de la Acordada, México, Secretaría de Educación Pública, 1976. Monzón, María Eugenia, “Marginalidad y prostitución”, en Margarita Ortega, Asunción Lavrín y Pilar Pérez Cantó (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2006, p. 379-395. Muriel, Josefina, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1974. Ortega Noriega, Sergio, “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”, en El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 13-78. Perry, Mary Elizabeth, “‘Lost Women’ in Early Modern Seville: the Politics of Prostitution”, Feminist Studies, v. iv, n. 1, febrero de 1978, p. 195-214. Roselló Soberón, Estela, “El cuerpo de María Magdalena en un devocionario novohispano: la corporalidad femenina en la historia de salvación
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 230
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
231
del siglo xviii”, Estudios de Historia Novohispana, n. 42, enero-junio de 2010, p. 57-79. Sánchez Michel, Valeria, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel de Corte a finales del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2008. Segura Graíño, Cristina, “El pecado y los pecados de las mujeres”, en Ana Isabel Carrasco y María del Pilar Rábade (coords.), Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2008, p. 209-225. Suárez Escobar, Marcela, Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de México y las postrimerías del virreinato, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1999. Taylor, William, “Algunos temas de la historia social de México en las actas de juicios criminales”, Relaciones, v. iii, n. 11, verano de 1982, p. 89-97. Torre Villalpando, Guadalupe de la, “La demarcación de cuarteles. Establecimiento de una nueva jurisdicción en la ciudad de México del siglo xviii”, en Sonia Lombardo de Ruiz (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las ciudades. Un enfoque comparativo, México, Gobierno de la Ciudad de México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2000, p. 89-102. Van de Pol, Lotte, La puta y el ciudadano. La prostitución en Ámsterdam en los siglos xvii y xviii, Madrid, Siglo XXI, 2005. Vázquez García, Francisco y Andrés Moreno Mengíbar, Poder y prostitución en Sevilla. Siglos xiv al xx, t. i, La Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 231
01/02/2017 06:20:56 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 232
01/02/2017 06:20:57 p.m.
Estela Roselló Soberón “El mundo femenino de las curanderas novohispanas” p. 233-250
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
El mundo femenino de las curanderas novohispanas Estela Roselló Soberón Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas A principios del xv, Cristina de Pizán escribió la primera defensa consistente a favor del valor que tenían las mujeres en la historia y en la sociedad.1 La ciudad de las damas reflejaba la preocupación de una mujer medieval cansada y molesta frente a todas aquellas ideas que durante siglos habían circulado en contra del sexo femenino y que habían originado una corriente de pensamiento presente entre muchos teólogos y literatos de la Edad Media. En su obra, Cristina de Pizán aparecía como protagonista de un diálogo imaginario con la Razón. En él, la dama francesa, de origen veneciano, preguntaba a su interlocutora sobre las capacidades e incapacidades femeninas para acceder al conocimiento y a la sabiduría. A lo largo de su conversación, la Razón explicaba a Cristina que, en realidad, las mujeres eran tan aptas como los hombres para aprender prácticamente cualquier cosa y por lo tanto que las mujeres estaban absolutamente calificadas para ejercer también cualquier oficio.2 El problema, continuaba la célebre interlocutora de la dama francesa, era que las mujeres vivían en una situación de muchas desventajas frente a los hombres. Entre ellas, decía Razón, se encontraba, sobre todo, la falta de experiencia. Su argumento era contundente: de manera contraria a lo que ocurría con los hombres que conocían y vivían 1 Cristina de Pizán fue hija del médico y astrólogo veneciano Tomasso de Pizzano, a quien el rey francés, Carlos V de Valois, llamó a trabajar a su corte. Fue allí, en la corte francesa, donde Cristina creció y años más tarde contrajo matrimonio. La ciudad de las damas fue escrita en 1405. 2 Cristina de Pizán, La ciudad de las damas, trad. de Marie-José Lemarchand, Madrid, Siruela, 2006, p. 119-120.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 233
01/02/2017 06:20:57 p.m.
234
Estela Roselló Soberón
tantas cosas distintas, las mujeres “se limitan a los cuidados del hogar, se quedan en casa, mientras que no hay nada tan instructivo para ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar cosas variadas”.3 Efectivamente, durante siglos, las autoridades civiles y religiosas de la Edad Media insistieron en que las mujeres debían limitarse a vivir de manera discreta y silenciosa dentro de sus hogares y comunidades domésticas. En principio, y de acuerdo con este discurso, las mujeres debían relegarse a los espacios privados y alejarse de los públicos. Esta postura ante la vida fue uno más de los rasgos de la cultura medieval que siglos más tarde cruzó el océano para convertirse en pilar de la mentalidad religiosa que dio sentido al orden social novohispano. Ahora bien, tanto en las sociedades europeas de la Edad Media como en la Nueva España, no obstante el interés de las autoridades en replegar a las mujeres a los espacios domésticos y alejarlas de la vida fuera de sus casas, la cotidianidad femenina fue muy distinta. En realidad, en aquellas sociedades siempre hubo muchas mujeres que tuvieron una importante presencia en diversos espacios de la vida pública y más aún en muchos ámbitos que vincularon lo público con lo privado. En este sentido, dichas mujeres no sólo no carecieron de experiencia, sino que funcionaron como mediadoras e intermediarias culturales muy importantes que vincularon sus experiencias privadas y propiamente “femeninas” con la experiencia de sus actividades públicas, al exterior de sus hogares. Ése fue el caso, precisamente, de las mujeres sobre las que trata la reflexión de las siguientes páginas y que no son otras que las curanderas que vivieron en la Nueva España a mediados del siglo xvii y principios del siglo xviii. Existen en el Archivo General de la Nación de México muchos expedientes inquisitoriales de aquella época que hablan de acusaciones contra curanderas a quienes se calificó de supersticiosas y embusteras. Al leer dichos documentos con cuidado, es fácil advertir que uno de los principales atributos que caracterizó a estas mujeres fue, precisamente, el gran cúmulo de experiencias que formaron parte de su existir. Es decir, contrariamente a lo que las autoridades civiles y religiosas de la Nueva España defendían, las curanderas de aquella sociedad fueron mujeres que no se limitaron a atender sus casas, a solazar a sus maridos o a criar y educar a sus hijos. Ibid., p. 119.
3
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 234
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
235
Y no se limitaban porque no es que muchas de ellas no cumplieran con estas obligaciones propias de su condición femenina, sino que algunas, además de fungir como esposas y madres de familia, ejercieron también un oficio que les abrió la puerta de su casa para recorrer calles, pueblos, plazas, rancherías y haciendas cercanas a sus lugares de origen o residencia. En pocas palabras, si algo caracterizó a estas mujeres novohispanas fue, precisamente, su gran dinamismo, movilidad y participación activa en la vida de sus comunidades. En efecto, las curanderas de la Nueva España salieron de sus casas constantemente y al hacerlo conocieron poblados, se vincularon con gente, averiguaron secretos, percibieron gran variedad de ambientes, exploraron hogares y visitaron boticas. Esta diversidad de actividades generó en cada una de ellas una suma de conocimientos que las enriqueció como personas y además les dio una perspectiva particular de lo que era la vida. Es interesante pensar que esta nutrida mirada se constituyó como una mirada propiamente femenina, ya que incorporó, por un lado, los aprendizajes adquiridos a partir de todo aquello que se veía en el mundo, y por otro, elementos típicos de las experiencias privadas que entonces se asociaban con diversas funciones y roles desempeñados, exclusivamente, por las mujeres. De esta manera, las curanderas salieron de sus casas, miraron el mundo y se relacionaron con él y con la vida pública a partir de prácticas que incluían la capacidad para cuidar, para curar, para contener, nutrir y alimentar, así como para entender ciertos fenómenos desde la intuición y la emoción, más que desde la razón.4 Por otro lado, el oficio de estas mujeres también supuso el ejercicio de una costumbre y un hábito que los detractores más feroces de las mujeres calificaron como esencial de las mismas y que todos ellos lamentaron constantemente: el de hablar, departir y conversar con todo el mundo. Y es que ciertamente estas mujeres “parleras” hicieron de aquel tan criticado defecto una herramienta de enorme utilidad para el ejercicio eficaz de su quehacer cotidiano.5 4 Es la antropología la que ha demostrado la introducción de elementos “femeninos” en las prácticas curativas de estas mujeres. Dichos elementos corresponden, en gran medida, a la función maternal y nutricia relacionada tradicionalmente con las mujeres. Carol Shepherd McClain (ed.), Women as Healers: Cross Cultural Perspectives, Nueva Jersey, Rutgers, University Press, 1989, p. 6. Véase Mireya Alejo, Mujeres que curan, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, p. 87-90. 5 Robert Archer ha estudiado diversos textos literarios de la Edad Media en los que los autores exageraron de manera grotesca muchos de los defectos atribuidos a las mujeres.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 235
01/02/2017 06:20:57 p.m.
236
Estela Roselló Soberón
El estudio de las curanderas novohispanas del siglo xvii (me refiero a un largo siglo xvii que abarcaría un período entre las primeras décadas del siglo xvii y la primera mitad del siglo xviii) da la oportunidad de acercarse a sujetos que se constituyeron a sí mismos por un lado como “personas”, con una poderosa identidad femenina, y por otro, a sujetos que se construyeron como “personajes” públicos en donde lo femenino adquirió ciertos significados culturales particulares del mundo en el que vivieron.6 Como personas, acercarse a estas mujeres permite reconstruir la historia de sujetos históricos que se alejaron de los estereotipos de sumisión y subordinación femenina de la época y que actuaron de acuerdo con un oficio y una serie de saberes y habilidades que les confirieron fama, prestigio y autoridad.7 En su vida cotidiana las curanderas se hicieron personas a partir de la construcción de una identidad que implicó distintos elementos: su estado civil, sus características físicas, el tipo de hogar o de domicilio donde residían, la calidad y el conjunto de bienes que formaban parte de su patrimonio y, por lo tanto, de su propia historia de vida.8 Entre ellos, Archer recuerda las palabras del Arcipreste de Talavera, quien en su famoso libro del Corbacho señalaba: “La mujer ser mucho parlera, regla general es de ello, que no es mujer que no quisiese siempre hablar y ser escuchada. Y no es de su costumbre dar lograr a que otra hable delante de ella; y, si el día un año durase, nunca se hartaría de hablar y no se enojaría ni de día ni de noche”. Véase Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia, Universitat de València/Cátedra, 2001, p. 33. 6 Al hablar de la oscilación entre la persona y el personaje, me refiero a la idea de la construcción de la identidad de las mujeres como sujetos con una conciencia particular de quiénes eran ellas mismas y, al mismo tiempo, de una identidad individual construida a partir de lo que sus comunidades esperaban de ellas. Tal como lo han explicado Mónica Bolufer e Isabel Morant, los individuos se definen a sí mismos a partir de la relación entre lo colectivo y lo individual, entre el sujeto y su contexto. Véase Mónica Bolufer e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 318-323. 7 En un interesante estudio sobre el prestigio cultural, el antropólogo Jerome H. Barkow ha explicado que el prestigio de las personas en una comunidad les da poder para influir en los actos y en las emociones de los demás miembros de la misma. Es en ese sentido que se habla del prestigio, la fama y la autoridad de las curanderas novohispanas. Véase Jerome H. Barkow, “Prestige and Culture: a Biosonal Interpreativa”, Current Anthropology, v. xvi, n. 4, diciembre de 1975, p. 561. 8 Estudiar a las curanderas novohispanas como “personas” tiene el objetivo de explorar de qué manera se construyeron diferentes identidades femeninas e identidades individuales entre mujeres que actuaron de manera consciente, autónoma y responsable. De acuerdo con algunos autores como Mariano Moreno Villa, el concepto de “persona” se originó con el cristianismo. El pensamiento cristiano rescató el término de la cultura latina, en la que “persona” significaba “la voz que resuena detrás de la máscara”. Véase Roberto Mariano Moreno Villa, El hombre como persona, 2a. ed., Madrid, Caparrós Editores, 2005, p. 16.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 236
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
237
Como personajes, aproximarse a las curanderas permite explorar los procesos mediante los cuales una comunidad definía la mirada con que se veía a las mujeres que llevaban una vida de este tipo. En gran medida el personaje de la curandera se miró y se construyó de acuerdo con la satisfacción o la insatisfacción de las expectativas sociales que se tenía de estas mujeres. Cuando las curanderas cumplían con lo que la gente esperaba de ellas adquirían reconocimiento y respeto. Cuando no lo lograban, lo más seguro es que la mirada pública las transformara en brujas o hechiceras.9 Es importante señalar que las curanderas de la Nueva España fueron consultadas lo mismo por hombres que por mujeres; sin embargo, si bien este tipo de mujeres atendió lo mismo a la población masculina que a la femenina, para los historiadores de las mujeres en la Nueva España es especialmente revelador explorar las relaciones, imágenes, representaciones, rituales, conductas, hábitos, emociones, sensaciones, espacios, objetos e intercambios propios más bien de las pacientes o clientes que se vincularon con ellas en su vida cotidiana. En este sentido, es importante enfatizar, también, que estudiar la cultura y la cotidianidad femeninas alrededor de las curanderas no puede ni debe excluir, evidentemente, la presencia de hombres que participaron de manera indiscutible en la conformación de ese mundo femenino.10 La historia de las mujeres en la Nueva España sólo puede hacerse de esa manera, es decir, tomando en cuenta la constante interacción e interdependencia entre ellas y los hombres. Pensar en la historia de las mujeres como una historia de entes aislados implicaría, claramente, cometer un grave error.11 9 En su libro El nahualismo, Roberto Martínez ha explicado dicha transformación. El historiador-antropólogo señala cómo en el mundo prehispánico un terapeuta que acumulaba muchos fracasos dejaba de mirarse como un médico especialista y bajo la mirada de la comunidad se convertía en un brujo del que todos comenzaban a sospechar. Véase Martínez, El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2011, p. 374-375. Roberto Martínez retoma esta teoría de antropólogos clásicos como Evans Pritchard, Radcliffe Brown y Levi-Strauss. 10 Es Steve J. Sterne quien ha insistido en dicha idea. Para Sterne, la historia de las mujeres sólo puede realizarse si se estudian las relaciones entre ellas y los hombres así como las relaciones de género en las que se generaban conflictos de poder y negociaciones. Véase Steve Stern, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 9. 11 Como especialista en la historia de las mujeres en la Nueva España, en muchas intervenciones orales Pilar Gonzalbo ha retomado las ideas de Sterne y ha insistido en este punto.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 237
01/02/2017 06:20:57 p.m.
238
Estela Roselló Soberón
Una de las maneras más eficaces para acercarse a la historia de las curanderas en la Nueva España es la reconstrucción de las historias de vida que pueden desprenderse de los procesos inquisitoriales antes referidos. Este tipo de documentos arroja información de gran riqueza y utilidad para el historiador interesado en la cotidianidad y el universo simbólico femenino de aquella sociedad. Así pues, el método de la microhistoria aparece como el camino más eficaz para asomarse a rincones que aún tienen mucho que decir sobre la vida de las mujeres en la sociedad novohispana. Las siguientes páginas son sólo un ejemplo de lo sugerentes que pueden resultar los documentos inquisitoriales, así como de las preguntas e interrogantes que uno puede plantear a partir de su cuidadosa lectura y análisis.12 En noviembre de 1698, en el Real de Minas de Tlalpujahua, en la hacienda de San Pedro, cayó enferma una doncella de doce años llamada Rosa de Santa María. La niña era hija de don Nicolás de Arellano, español vecino de Ixtlahuaca, y de doña Margarita de Torres y Mendoza, también española. Frente a una enfermedad que no cedía, los padres de la niña se encontraban francamente desesperados. Así los encontró su vecino, otro español de nombre Francisco de Berrio, quien contó a sus paisanos que él conocía a una vecina curandera que vivía en casa de Diego de Piña, misma a la que, si querían, él mismo podía llamar. Ni tardos ni perezosos, los padres aceptaron el ofrecimiento y pronto mandaron traer a la tal curandera, una mestiza llamada María Calderón que estaba casada con un mulato. María acudió al llamado de la familia y salió de su casa para ir a visitar a la enferma. Una vez que revisó a Rosa de Santa María, la curandera ofreció sanarla y se quedó en la hacienda por cosa de varios días. De acuerdo con el testimonio de la propia enferma, apenas se instaló para curarla, María “[...] le hizo unas untas en el estómago y 12 El método que se sigue en este estudio sigue muy de cerca los trabajos de Natalie Zemon Davis y de Carlo Ginzburg. Además, para escribir historias de vida también es de gran utilidad el trabajo de François Dosse El arte de la biografía. Tanto en El regreso de Martin Guerre, de Zemon Davis, como en El queso y los gusanos, de Ginzburg, el historiador descubre la importancia de reconstruir las historias de personajes en apariencia “comunes y corrientes” que en realidad son parte del entramado cultural, social y económico en el que vivieron. De esa manera, el estudio de la escala microscópica da indicios para reconstruir fenómenos de índole global que dieron sentido a la organización social y al universo cultural de una época. Véanse Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, Barcelona, Península, 1976; Natalie Zenon Dans, El regreso de Marta Guerre, Barcelona, Artori Bosch, 1984.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 238
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
239
luego con el tizne de un comal le hizo diferentes señales untando de aquella tizne por los pechos y las espaldas”. Este primer procedimiento de curación se realizó en presencia de la madre de la niña, así como de varias sirvientas indias que entraron a la habitación para ver cómo trabajaba la curandera. Mientras María ejecutaba su práctica terapéutica, al mismo tiempo platicaba con las mujeres quienes, a su vez, hablaban con ella mientras observaban la escena. De esta manera, María contó a doña Margarita y a sus criadas cómo la esposa de don Diego de Piña “pasaba muy mala vida con el dicho su marido”, pues al parecer, éste no la quería más. Por ello, decía la curandera, ella le daría “unos quereres con que se muera por ella”. De hecho, aprovechando la ocasión, la curandera llegó a ofrecer a la propia doña Margarita un remedio igual para ella misma, oferta que parece haber disgustado bastante a la madre de Rosa de Santa María, quien respondió a la curandera “que no quería ningún amor y que lo que quería era el amor de Dios”. No obstante, y a pesar de la negativa ante este ofrecimiento, ya fuera por disgusto o por miedo, doña Margarita sí contó a María que tenía problemas con un hermano al que temía mucho, situación que la curandera también ofreció solucionar, dándole unas yerbas “para que su hermano la quisiese mucho”. Una vez que terminó con su procedimiento, María dejó descansar a su paciente durante cuatro días, periodo que, como se verá más adelante, ocupó en otros provechosos menesteres. Efectivamente, al cuarto día de haber untado y tiznado a la enferma, María volvió a visitarla en su habitación, esta vez, para suministrarle una bebida que ella misma había preparado a base de algunas yerbas. Obediente, Rosa de Santa María bebió la pócima y dos horas más tarde, “[...] se empezó a rabiar y a trabar del juicio y a hablar disparates y a decir que vía visiones y muchachos”. Mientras eso sucedía, María le sacó a la enferma de la boca varios gusanos y algunos gusanillos negros y peludos. Fue justamente gracias a lo que María vio en estas visiones que la familia de la enferma se enteró de que, durante su estancia en la hacienda, la curandera había empleado muy bien sus conocimientos para “atar” a Manuel de Arellano, un muchacho de 20 años, hermano de la enferma, con quien, todo parecía indicar, la curandera se había acostado. De esta manera, después de sufrir sus alucinaciones, Rosa de Santa María reprendió a Manuel y le dijo que “cómo se había revuelto con
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 239
01/02/2017 06:20:57 p.m.
240
Estela Roselló Soberón
la dicha María Calderón, que mirase lo que hacía y que aquella amistad era muy mala, pues en los ataderos estaba aquel maleficio y que si seguía con su amistad le habían de matar”. Al parecer, las visiones de Rosa, así como su poca mejoría, movieron a doña Margarita y a don Nicolás a sospechar que María Calderón no era una curandera, sino más bien, una hechicera. La idea generó en ellos miedo y preocupación y pronto ambos decidieron denunciar a la que antes habían considerado su bienhechora. La antigua confianza que los padres de Rosa habían tenido en esta mujer se convirtió, así, en suspicacia y temor, sentimientos que pronto se materializaron en una denuncia frente al Santo Oficio de la Inquisición. De esta manera, el 20 de diciembre de 1688, don Nicolás de Arellano acudió al Santo Tribunal para declarar en contra de María Calderón. En su testimonio, el padre de Rosa de Santa María explicó cómo, después de tomar las yerbas que la curandera le administró, su hija comenzó a tener una serie de visiones que no sólo revelaron la relación amorosa entre María y el hijo de Arellano, sino también lo que deparaba el futuro. Para el padre de la enferma, todo ello era suficiente evidencia de que la curandera tenía, en realidad, un vínculo particular con las fuerzas oscuras de la magia. Don Nicolás sostuvo su sospecha mediante el argumento de que tanto él como otros testigos que conocían a don Diego de Piña habían visto cómo él, que antes aborrecía a su mujer, “hoy la quiere mucho” y que este cambio de actitud seguramente se había debido a que María le habría dado un “medicamento” una ocasión que ésta acudió a curar a su hijo. Por otro lado, don Nicolás de Arellano intentó dar mayor fuerza a su evidencia al declarar que efectivamente, María tenía “atontado” a su hijo, quien no paraba ya de noche por su casa. Para don Nicolás, esto último confirmaba algunos rumores que había sobre la identidad de María. Entre ellos, el padre de Rosa recordaba cómo en alguna ocasión escuchó que Joseph Pérez de Cabrera había dicho que aquella mujer “era hechicera y [...] tenía de costumbre dar encantos a los hombres para aborrecer a unos y para querer a otros”. Por lo demás, don Nicolás también había escuchado decir a Joseph Pérez que María solía decir que “ella sabía muy bien lo que cada uno tenía en su corazón y hacía en su casa”. Quince días después de que don Nicolás lo hiciera, doña Margarita y Rosa de Santa María también acudieron al Santo Oficio para denun-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 240
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
241
ciar a quien ahora aparecía ante ellas como hechicera. El testimonio de la niña era el siguiente: habiendo caído enferma, sus padres llevaron a su casa a una mujer para que la curara. Después de que la untó y la tiznó, la dicha mujer le suministró una bebida que la hizo ver muchas visiones. Al parecer, estas imágenes asustaron mucho a la muchacha quien en su declaración refirió cómo una vez que recobró la razón, le dijo a María que se sentía mal “porque había visto muchas visiones que la habían causado mucho miedo”. Como el del padre, el testimonio de la madre es también interesante pues muestra el peso que tuvieron los rumores cotidianos en la construcción colectiva de estas mujeres como personajes. En él, doña Margarita dijo explícitamente que ante la enfermedad de su hija, su marido y ella habían llamado a María Calderón “por tener fama de curandera”. Pero que después de varios procedimientos para curar a la muchacha, ésta había tenido muchas visiones. Además, la madre de Rosa expuso cómo María le había ofrecido unas yerbas para calmar a su hermano y lograr que éste la quisiera mucho, pero que cuando la mujer se las dio, ella juzgó que eran “cosa del demonio y las quemó”. Por último, cuando los comisarios del Santo Oficio le preguntaron qué más sabía de la vida y de las costumbres de María Calderón, doña Margarita respondió que “a diferentes personas ha oído decir que la dicha María Calderón no tiene muy buena fama y que la tienen en opinión de hechicera”. Por lo demás, más allá de estos rumores, doña Margarita estaba cierta de que María “traía atontado e inquieto” a su hijo Manuel. El proceso de Inquisición sólo refiere esta parte de la historia. Como muchos casos parecidos, en los que otras curanderas fueron acusadas de hechiceras y supersticiosas, la Inquisición no continuó con las investigaciones ni castigó a las acusadas. De todos los procesos inquisitoriales similares que se han encontrado en el archivo, son muy pocos los que realmente procedieron y terminaron ya fuera con una sentencia condenatoria o con una sentencia de absolución. Al parecer, en el mayor número de casos el Tribunal no dio gran importancia a las acusaciones contra este tipo de mujeres. Cuando lo hizo y condenó a las acusadas, las sentencias fueron casi siempre las mismas: el destierro, el embargo de los bienes y 200 azotes. Pero más allá de que en el caso de María Calderón no podamos conocer su destino final, su proceso inquisitorial es ejemplo de cómo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 241
01/02/2017 06:20:57 p.m.
242
Estela Roselló Soberón
este tipo de documentos arroja datos de enorme interés para el estudio de la historia de las mujeres y el mundo femenino de la Nueva España. Son muchos los indicios que se pueden rastrear en estos documentos si se sigue la pista de mujeres como esta mestiza y de su quehacer cotidiano. Como muchas otras curanderas de su época, María no fue una mujer que se subordinara al estereotipo femenino de encierro, pasividad y silencio. Por el contrario, su oficio la obligaba a salir de su casa, recorrer distancias lejanas y deambular a lo largo de pueblos, haciendas, villas, ciudades y rancherías ajenas a su propia localidad. Es decir, el mundo de las curanderas nos abre una realidad en la que las mujeres se movían, circulaban y participaban en distinto tipo de intercambios y relaciones sociales fuera de sus domicilios e incluso barrios y poblaciones. En esos intercambios cotidianos las curanderas fueron actores fundamentales que participaban en diferentes experiencias propias de la intimidad y la privacidad de sus clientes y pacientes. Un universo de prácticas, conductas, rituales, emociones, sensaciones, espacios, objetos y relaciones que nos revelan mucho de la vida íntima de las mujeres novohispanas.13 Ahora bien, si se mira con atención, en realidad, el mundo de las curanderas y el universo femenino que se tejía a su alrededor nos habla, sobre todo, de la manera en que las mujeres de aquella sociedad vivieron y resolvieron problemas relacionados con su cuerpo.14 En ese sentido, estudiar a las curanderas novohispanas nos abre la posibilidad de acercarnos a diversas representaciones y experiencias femeninas en torno al amor, el deseo y la vida sexual; también a la cotidianidad relacionada con las vivencias de la salud y la enfermedad, lo mismo que a aquellas prácticas y costumbres vinculadas con el embarazo, el parto y la maternidad. De esta manera, asomarse al mundo de las curanderas es hacerlo a una dimensión en la que las mujeres tocan su cuerpo, lo untan, lo 13 Retomo aquí las ideas de Isabel Morant, quien habla de la vida íntima como todo ese universo de relaciones personales que ocurre dentro de las casas en espacios reducidos en los que se experimentaban sentimientos, apegos y formas de vida relacionados con la individualidad. Véase Isabel Morant, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002, p. 13. 14 Martha Few sugiere que estas mujeres basaron su poder y prestigio en el conocimiento que tuvieron del cuerpo así como en sus saberes sobre el mundo natural. Véase Martha Few, Women Who Live Evil Lives. Gender, Religion, and the Politics of Power in Colonial Guatemala, Texas, University of Texas Press, 2002, p. 3.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 242
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
243
soban, lo lavan y lo sahúman. Porque contrariamente a lo que se cree, las mujeres de la Nueva España conocían y exploraban su cuerpo en su vida íntima y privada. Y más aún, lo hacían, muchas veces, en espacios que se construían a partir de la presencia de otras mujeres. Así, por ejemplo, las camas o las habitaciones como aquéllas en las que convalecía Rosa de Santa María constituían espacios de sociabilidad femenina, rincones personales que cobraban realidad, paradójicamente, a partir de las relaciones que se establecían entre las mujeres que compartían aquellos sitios de intimidad.15 Temazcales, patios, camas, habitaciones, las casas de las pacientes o las de las propias curanderas eran sitios donde las mujeres conversaban de sus problemas privados y sus secretos. Ahora bien, más allá de la construcción de aquellos espacios, el cuidado, la representación y el uso del cuerpo en la vida cotidiana de las mujeres también originó un universo de emociones y sensaciones propiamente femeninas, universo que se convirtió en un ámbito privilegiado para que las curanderas ejercieran sus habilidades, saberes y capacidades especiales. Y es que, en gran medida, el mundo de las curanderas cobró vida gracias a la manera en que estas especialistas supieron conducir y guiar los deseos, los anhelos, las preocupaciones, sueños, miedos, gozos, amores, sufrimientos, odios, envidias y alegrías de aquellas mujeres que las buscaban para pedir sus servicios.16 Por otro lado, es importante señalar que al mundo emocional que se tejió a su alrededor lo acompañó, también, todo un universo de olores, sonidos, imágenes, sabores y texturas que configuró el escena-
15 Entre los autores que han estudiado al espacio como una categoría cultural se encuentra Doreen Massey, quien en sus estudios plantea que el espacio es una dimensión que se construye mediante las relaciones sociales y las prácticas materiales que se dan en dichos lugares. Véase Doreen Massey, “Política y espacio tiempo”, en Boris Berenzon y Georgina Calderón (coords.), Coordenadas sociales. Más allá del tiempo y el espacio, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005, p. 255-258. 16 Los pocos estudios que existen sobre curanderas en la Nueva España no han profundizado en la función social que tuvieron dichas mujeres en ese sentido. En su trabajo sobre hechiceras veracruzanas Solange Alberro sugiere que las hechiceras fueron importantes al ocuparse de resolver problemas relacionados con la dimensión emocional de la sociedad. Véase Solange Alberro, “Templando destemplanzas: hechiceras veracruzanas ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos xvi-xvii”, en Del dicho al hecho. transgresiones y pautas culturales en la Nueva España. Memoria del Tercer Simposio de Historia de las Mentalidades, 2a. ed., México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 99-113.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 243
01/02/2017 06:20:58 p.m.
244
Estela Roselló Soberón
rio sensual donde las mujeres, orientadas por las curanderas, realizaron rituales caseros y se sometieron a prácticas terapéuticas especiales. De esta manera, las experiencias íntimas y cotidianas de dolor y de alivio se habrían construido, en gran medida, a partir de la asociación que estas mujeres hicieron de diversas emociones con diferentes sensaciones experimentadas durante las sesiones de sus tratamientos. Es importante señalar que, contrariamente a lo que se cree, en la Nueva España las curanderas no sólo fueron mujeres indias, negras o mestizas. Tal como lo muestran los documentos de Inquisición, algunas de ellas fueron también españolas. Lo que sí parece un elemento común entre todas es que trabajaron por necesidad, ya fuera para mantenerse a ellas mismas o para contribuir con sus maridos en el sustento de la economía familiar.17 Tampoco sus clientas pertenecieron a un solo sector social. Es decir, a ellas acudieron lo mismo españolas, criollas y mestizas, que indias, negras y mulatas de todos los niveles socioeconómicos. De esta manera, las redes sociales que se tejieron a su alrededor fueron extensas. Fueron precisamente estas redes las que hicieron posible que las curanderas ganaran fama y autoridad dentro de sus comunidades; al mismo tiempo, fueron también aquellas redes la fuente de los rumores que muchas veces terminaban por condenarlas y desprestigiarlas. Los vínculos que se establecieron entre las curanderas y las mujeres que las rodearon nos hablan de muy distintos tipos de relaciones femeninas. Amistades entre vecinas, solidaridades y empatías entre madres e hijas o entre hermanas e incluso entre las pacientes y las curanderas mismas, pero también relaciones de poder entre estas últimas y sus clientas, lo mismo que relaciones de subordinación entre las curanderas y aquellas mujeres que las acompañaron y auxiliaron en el desempeño de su trabajo cotidiano. Como parte de estas redes de relaciones sociales, las mujeres que formaron parte de las mismas entraron en una serie de intercambios materiales y culturales que también vale la pena estudiar. En primer
17 Cristina Ayuso Sánchez ha insistido en que la participación de la mujer de las sociedades medievales en diversas actividades laborales no significó, evidentemente, una acción de tipo emancipación feminista. Ayuso señala que las mujeres que trabajan en aquella época lo hacían por necesidad y muchas de ellas se exponían a ser mal vistas o excluidas. Se retoma esta idea para explicar el caso de las curanderas novohispanas que se veían orilladas a trabajar para subsistir o para subsidiar al marido o a su familia.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 244
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
245
lugar, las curanderas ejercieron su oficio como un modus vivendi y por lo tanto recibieron diferente tipo de remuneración. Por otro lado, a lo largo de su vida, estas mujeres nutrieron sus saberes y conocimientos mediante la incorporación de elementos que iban adquiriendo a partir de su contacto con algunos médicos hombres, lo mismo que con otras mujeres que podían enseñarles nuevas técnicas, recetas o procedimientos de diversas tradiciones culturales como eran la indígena, la europea o la africana.18 Pero además de este tipo de intercambios cotidianos, hay otro más que también es de gran riqueza cuando se trata de reconstruir la intimidad cotidiana de las mujeres novohispanas: el de la circulación de objetos de todo tipo, vinculados con las preocupaciones, deseos, representaciones y experiencias relacionadas con la corporalidad. ¿Qué cosas guardaban las mujeres de aquella época? ¿Dónde lo hacían? ¿Por qué y para qué? Al revisar los procesos inquisitoriales contra las curanderas, hay un mundo de objetos cotidianos que las mujeres conservaban y ponían debajo de sus camas, en cajones o en las tablas del piso de sus habitaciones. Reliquias de todo tipo, pedazos de tela, distintas partes del cuerpo como podían ser pelos, uñas, dientes y amuletos. Descifrar qué significados emocionales y prácticos tuvieron todos estos objetos también ofrece nuevas claves para la explicación de cómo vivían, qué sentían y en qué pensaban las mujeres novohispanas en su vida cotidiana. Algunas consideraciones finales Como es fácil imaginar, en la Nueva España las curanderas tuvieron roles y funciones muy particulares que las colocaron en un lugar distinto al que ocuparon otras mujeres dentro de su sociedad. Lejos de tratarse de sujetos marginales, pasivos o sin iniciativa, las curanderas tuvieron un cometido central en la configuración de la vida cotidiana de sus comunidades.
18 Noemí Quezada es quien más se ocupó de estudiar a las curanderas y a los curanderos en la Nueva España. En sus libros Enfermedad y maleficio y Amor y magia amorosa entre los aztecas. Supervivencia en el México colonial, la autora menciona el problema del mestizaje cultural en las prácticas médicas y amorosas de la Nueva España.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 245
01/02/2017 06:20:58 p.m.
246
Estela Roselló Soberón
Efectivamente, al resolver situaciones y problemas en donde el cuerpo de las mujeres estaba en el centro, estas especialistas lograron negociar y mediar en asuntos tan importantes como fueron la experiencia del erotismo, la vida matrimonial, la resolución de los celos y las envidias, así como la administración de muchas experiencias relacionadas con el placer, el dolor, el alivio y el desahogo físico. Conocedoras de la naturaleza femenina, de sus secretos, encantos, poderes y debilidades, las curanderas se convirtieron en actores muy importantes en el juego de pesos y contrapesos en el que descansaron tanto el conflicto como el orden dentro de sus comunidades. Y es que en gran medida, el oficio y el quehacer de estas profesionales influyó en la conservación y recuperación de los equilibrios cotidianos, aunque muchas veces, también es importante decirlo, esto se haya logrado mediante la creación de tensiones y problemas entre los vecinos de las localidades en donde dichas mujeres ejercían su trabajo. Es decir, ciertamente las curanderas novohispanas fueron negociadoras culturales que guiaron, condujeron e incluso administraron un mundo de emociones y sensaciones cruciales en la articulación de muy diverso tipo de vínculos y relaciones sociales. En general, su labor permitió liberar un sinnúmero de tensiones cotidianas que se acumulaban de manera natural en todas las comunidades. Sin embargo, en ocasiones, estas mujeres crearon y propiciaron enfrentamientos, sospechas y conflictos entre los propios vecinos que las buscaban. Su poder radicó, precisamente, en la manera en que dichas mujeres lograron jugar con el equilibrio de las relaciones en las que se veían involucradas. Las curanderas de la Nueva España fueron mujeres que, tal como señalara Razón a Cristina de Pizán en el siglo xv, tuvieron todas las cualidades para ejercer un oficio de gran importancia dentro de sus comunidades, pero más aún, muchas de estas curanderas fueron sujetos que supieron hacer buen uso de su experiencia de vida y con ello lograron hacerse de un lugar respetable dentro de su sociedad. Un lugar reconocido, incluso, por los propios médicos hombres. Si estas páginas de reflexión se iniciaron evocando a la célebre escritora del siglo xv y a su afamada interlocutora, la Razón, ahora concluyen recordando la obra de otro personaje de aquella misma época: fray Martín de Córdoba. En 1468 fray Martín escribió a la futura reina Isabel de Castilla un tratado para que conociera las virtudes y defectos propios de las mu-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 246
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
247
jeres y lograra, con ello, gobernar sabiamente, no obstante su condición femenina. En su Jardín de nobles doncellas, fray Martín enumeraba algunas de las peores condiciones que caracterizaban a las mujeres. En primer lugar, decía el religioso, éstas eran parleras y porfiosas, en segundo, actuaban siempre de manera extrema, y en tercero, siempre tenían mucho deseo de folgar.19 Si pensamos en el caso de María Calderón, así como en muchas otras curanderas novohispanas contemporáneas, parecería que fray Martín las hubiera conocido personalmente. Ciertamente, tanto María como Juana la Pasilla, Manuela la Chapulina, Isabel Hernández y muchísimas otras de sus congéneres fueron mujeres que necesariamente tuvieron que actuar de forma extrema para superar las dificultades propias de subsistir y mantenerse a ellas mismas. Por otro lado, y como ya dijimos en un principio, su condición de parleras y porfiosas, lejos de ser un defecto, en su caso, les sirvió como medio perfecto para hacerse de secretos y emociones privadas que, tal como alguna vez declarara Joseph Pérez, les permitieron saber muy bien “aquello que cada quien tenía en su corazón”. Y sobre la última característica que fray Martín mencionara como defecto femenino principal, basta con pensar en el atontado Manuel de Arellano, quien durante varios días no paró más en casa de sus padres, satisfaciendo el deseo de la que durante un tiempo se miró como bienhechora de su hermana. En todo caso, ¿por qué insistir en la importancia de estudiar a las curanderas de la Nueva España en el siglo xvii? Como he intentado probar a lo largo de estas páginas, la vida de estos personajes abre al historiador un abanico de inmensa riqueza para seguir indagando en torno al universo femenino y alrededor de la construcción de identidades muy diversas que formaron parte de la experiencia de ser y vivir como mujer en aquella sociedad. La construcción de estas identidades habría estado marcada por todas aquellas prácticas, hábitos y rutinas que formaron parte del universo femenino novohispano más íntimo y cotidiano. Efectivamente, las historias de vida de estas mujeres nos permiten confrontar muchos lugares historiográficos comunes con realidades novohispanas poco exploradas; su estudio hace posible contrastar el 19 Robert Archer seleccionó algunos fragmentos de la obra de fray Martín de Córdoba en su antología de textos medievales antes citada. Véase Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres…, p. 160-167.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 247
01/02/2017 06:20:58 p.m.
248
Estela Roselló Soberón
lugar que ocuparon muchas mujeres tanto en los espacios públicos como en los privados, comparar aquellas situaciones en las que las mujeres actuaron ciertamente como sujetos subordinados con aquéllas en las que lo hicieron como actores poderosos. Es decir, las historias de vida de las curanderas nos ponen frente a ese espectro vital en el que se movieron las mujeres de la Nueva España: un espectro cuyos polos fueron la sumisión y el prestigio, la renuncia y la vida. Y es que, no obstante el discurso oficial dominante que promovía un tipo de mujer y comportamiento femenino ideal, como muchas otras mujeres de su época las curanderas de la Nueva España encontraron otra manera de mirarse, comportarse y relacionarse con los demás y con ellas mismas, una manera de estar en el mundo que estuvo muy lejos de tener que superar o luchar en contra de su condición femenina. Porque como se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas, las curanderas hallaron muchos modos particulares para ejercer su sabiduría y su experiencia en una sociedad ciertamente patriarcal pero que, sin embargo, no tuvo problema en reconocer que las mujeres, al menos éstas, tenían capacidades y conocimientos muy valiosos. Capacidades y saberes que sostuvieron el prestigio particular de estas especialistas, mujeres hábiles que siempre supieron vender y prometer la recuperación del consuelo, el descanso y la tranquilidad aquí en la Tierra. Fuentes consultadas Bibliografía Alberro, Solange, “Templando destemplanzas: hechiceras veracruzanas ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos xvi-xvii”, en Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España. Memoria del Tercer Simposio de Historia de las Mentalidades, 2a. ed., México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 99-113. Alejo, Mireya, Mujeres que curan, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1992. Archer, Robert, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia, Universitat de València/Cátedra, 2001. Barkow, Jerome H., “Prestige and Culture: a Biosocial Interpretation”, Current Anthropology, v. xvi, n. 4, diciembre de 1975, p. 553-572.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 248
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
249
Bolufer, Mónica e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 317-352. Few, Martha, Women Who Live Evil Lives. Gender, Religion, and the Politics of Power in Colonial Guatemala, Texas, University of Texas Press, 2002. Ginzburg, Carlo, El queso y los gusanos, Barcelona, Península, 1976. Martínez, Roberto, El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2011. Massey, Doreen, “Política y espacio tiempo”, en Boris Berenzon y Georgina Calderón (coords.), Coordenadas sociales. Más allá del tiempo y el espacio, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005. Morant, Isabel, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002. Moreno Villa, Mariano, El hombre como persona, 2a. ed., Madrid, Caparrós Editores, 2005. Pizán, Cristina de, La ciudad de las damas, trad. de Marie-José Lemarchand, Madrid, Siruela, 2006. Quezada, Noemí, Enfermedad y maleficio. El curandero en el México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1989. , Amor y magia amorosa entre los aztecas. Supervivencia en el México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1984. Shepherd Mclain, Carol (ed.), Women as Healers: Cross Cultural Perspectives, Nueva Jersey, Rutgers University Press, 1989. Stern, Steve, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Zemon Davis, Natalie, El regreso de Martin Guerre, Barcelona, Antoni Bosch, 1984.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 249
01/02/2017 06:20:58 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 250
01/02/2017 06:20:58 p.m.
Esperanza Mó Romero “Salir del silencio: lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del XIX” p. 251-276
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Salir del silencio Lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del xix
Esperanza Mó Romero Universidad Autónoma de Madrid Departamento de Historia Moderna Introducción A lo largo del siglo xviii la prensa fue consolidándose como medio de transmisión de noticias, hechos relevantes, divulgación de ideas y opiniones, y fue utilizada bien como plataforma desde la que se pretendía influir en la política, bien como portavoz de las reformas políticas diseñadas desde el poder, bien por aquellos grupos que buscaban difundir sus puntos de vista. En los siglos posteriores esta tendencia no haría sino acentuarse, y si en el siglo xix la prensa se reveló como instrumento poderosísimo con el que afianzar la ideología y valores de un nuevo régimen político (al que el patriarcado continuaría dando fundamento), en el xx resulta imposible abordar el estudio de los cambios en las relaciones de género sin atender al papel que la prensa tendría en la conquista de la ciudadanía y en el acceso a la igualdad, o, por el contrario, visualizar las resistencias a dichos cambios. En este escrito nos centramos en destacar la participación de algunas mujeres en las discusiones periodísticas a través del Diario de México en los primeros años del siglo xix. Desde este enfoque abordamos el modelo que la nueva sociedad ilustrada planteó a las mujeres y también las propuestas que las propias mujeres hicieron con sus escritos en ese espacio de debate público; ellas fueron capaces de plantear sus puntos de vista contribuyendo a los cambios de la sociedad, atendiendo a la necesidad de incorporarse como sujetos activos al espacio de discusión pública.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 251
01/02/2017 06:20:58 p.m.
252
Esperanza Mó Romero
De la lectura a la expresión pública: los espacios de sociabilidad a través de la mirada femenina Desde las páginas de los periódicos se animaba al “bello sexo” a suscribirse a sus publicaciones, generando un acercamiento de las mujeres a la lectura de los artículos periodísticos. El formato de los artículos ofrecidos en la prensa resultaba un buen vehículo de adquisición de saberes que no exigía demasiada erudición para su comprensión y podían ser leídos en tiempos cortos sin tener que abandonar sus quehaceres. Las mujeres podían acceder a novedades y temáticas de debate que aportaban una ampliación de su espacio vital y las conectaban con otras gentes y otras vivencias, haciéndolas partícipes del espacio de debate y sociabilidad que se ha denominado como “esfera pública ilustrada”.1 Tras el debate sobre la igualdad racional entre los sexos, iniciado por Feijoo, las mujeres españolas y también las de Nueva España, especialmente aquellas pertenecientes a los grupos sociales elevados, intervinieron de manera novedosa en las conversaciones originadas en los salones, tertulias, paseos y cafés que surgieron en la mayoría de los territorios de la monarquía hispana. Tanto los salones como los cafés se convirtieron en lugares en los que se leían en voz alta textos literarios, y sobre todo la prensa local, y a ellos acudían los miembros de la sociedad pudiente que participaban en acalorados debates.2 Las mujeres fueron accediendo poco a poco a la lectura de periódicos y a la participación y organización de salones y tertulias, saliendo del ámbito doméstico, del espacio del no reconocimiento, y romper su silencio para intervenir en las conversaciones y debates que se originaron en estos lugares, con lo que obtuvieron una proyección, un poder y un reconocimiento público que a su sexo le estaba negado en la sociedad patriarcal del setecientos y de principios del ochocientos. Ahora ellas fueron gobernadoras de salones, espectadoras de las representaciones teatrales, miembros de asociaciones y tertulias, autoras de novelas, y lectoras y autoras de artículos. 1 Rocío de la Nogal Fernández, Españolas en la arena pública (1758-1808), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006; Pilar Pérez Cantó y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena pública”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y en América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005. 2 Víctor Mínguez y Manuel Chust (eds.), El imperio sublevado.Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 205-207.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 252
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
253
Los salones fueron espacios de acceso femenino donde el intercambio de ideas y los debates se desarrollaron a lo largo de toda la centuria. Estos lugares de reunión, originados en el ambiente francés, supusieron un desafío a la sociedad tradicional porque reunieron a la aristocracia, a intelectuales y a miembros de la emergente burguesía, auspiciando una vida intelectual desvinculada de la tutela monárquica y eclesiástica. Fueron espacios que combinaban lo público con lo doméstico pues se celebraban en casas particulares a las que se acudía con diversos fines. Al mismo tiempo, frente a la mayoría de las instituciones masculinas de sociabilidad, fue un espacio de emancipación femenina, creado y sostenido por mujeres, las llamadas salonières.3 Tanto en Madrid como en México, en la década de 1780, las mujeres de la élite patrocinaban en sus salones tertulias a las que asistían los personajes más afamados de la sociedad, tanto los pertenecientes al mundo político como al literario.4 En estos salones se debatían ideas y novedades, lo mismo literarias que de otros campos de la ciencia, y se charlaba y opinaba sobre diversos temas que se consideraban primicias que había divulgado la prensa; se escuchaban, a veces sin mucho éxito, escritos de autoría novel o simplemente se bailaba. Estos espacios, auspiciados en muchas ocasiones por mujeres de la alta sociedad, trataron de emular a los salones franceses, a la vez que supusieron un modo de encarar los problemas de censura y persecución que pesaban sobre la sociedad hispana del siglo xviii.5 Estos lugares privados de confluencia y discusión intelectual tuvieron una amplia aceptación y apoyo porque se convirtieron en esferas de acogida de todo lo considerado como novedoso, generando un círculo de sociabilidad en la que participaron hombres y mujeres. En definitiva eran espacios menos rígidos y más cotidianos en los que algunas mujeres expresaron sus pensamientos en pie de igualdad con los hombres. 3 En Francia fueron famosos los salones regentados por madame Necker, madame Geoffrin o madame de L’Espinasse, bajo cuya hospitalidad conversaron filósofos como D’Alembert, Turgot y Hume. En Inglaterra destacaron los salones de Elizabeth Montagu y Mary Monckton. Véase Verena von der Heyden-Rynsch, Los salones europeos. Los cimas de una cultura femenina desaparecida, trad. de José Luis Gil Aristu, Barcelona, Península, 1998, p. 11-81. 4 Carlos Herrejón Peredo, “México: luces de Hidalgo y de Abad y Queipo”, Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-brésilien, n. 54, 1990, p. 107-135. 5 Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Las mujeres madrileñas y su ciudad: una relación ambigua, siglos xviii-xix”, en N. Marcondes y M. Bellotto (coords.), Ciudades. Histórias, mutaçoes, desafios, São Paulo, Arte & Ciencia, 2006, p. 217-242.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 253
01/02/2017 06:20:59 p.m.
254
Esperanza Mó Romero
El paseo por los jardines y calles de la ciudad fue también un espacio público de sociabilidad, frecuentado por mujeres y hombres, en el que además de fraguarse grupos de conversación, se iniciaban y consolidaban las amistades y cortejos. A estos eventos, al igual que la asistencia a los teatros, se iba a ver y a dejarse ver. A los paseos se sumaban las diversiones públicas tradicionales de las corridas de toros y la comedia, y los nuevos cafés, botillerías y la ópera italiana. En el último cuarto del siglo xviii también surgieron, como instrumentos de difusión de las “luces”, en el virreinato de Nueva España, espacios de sociabilidad ilustrada formales e informales semejantes a los peninsulares. Las sociedades económicas de Amigos del País, “papeles periódicos”, cafés, tertulias o paseos hicieron su aparición, a lo que hemos de añadir que tampoco fue desdeñable la influencia ejercida en este sentido por las distintas misiones científicas que recorrieron los territorios americanos. Añadiremos que estos espacios públicos modernos surgidos en ámbitos privados se hicieron presentes tomando el nombre de salones o tertulias,6 no obstante, en el espacio colonial la denominación se tornaba ambigua pues conservaban muchos rasgos de la sociedad tradicional y dieron forma a prácticas distintas según los lugares. La mayor parte de ellos estaban íntimamente relacionados con la aparición de la prensa y una de sus principales actividades fue la lectura y la discusión pública de la misma: Fueron espacios frecuentados por mujeres y hombres y las primeras o bien como anfitrionas o como socias tomaron parte activa en los mismos […]. Algunos autores han visto en el surgimiento de estas nuevas formas de sociabilidad el marco en el que por primera vez se empezaba a forjar “una sociedad de opinión y de libre examen”, una especie de laboratorio de ideas que resultó central en el momento de la crisis desencadenada por la invasión napoleónica de España que obligó a las colonias a redefinir quién ostentaba la representación del reino y convirtió a los participantes en un grupo que generaba y representaba opiniones.7
Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género: el siglo
6
xviii español”, en Pilar Pérez Cantó (ed.), También somos ciudadanas, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 2000, p. 122-140; Mónica Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo xviii, Valecia, Institució Alfuns el Magnànum, 1998, p. 341-371. 7 Pilar Pérez Cantó y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena…”, p. 776-778. Véase también Silva Renán, “Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno”, en François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (eds.),
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 254
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
255
A partir de 1760, en Nueva España se pueden destacar algunas de las tertulias más relevantes que fueron conocidas y referidas como espacios de intercambio cultural y político, así se pueden citar las regentadas por doña Lorenza Martín Romero, que puso a disposición su casa para los debates de corte literario, incluyendo entre sus participantes a importantes literatos y políticos de la época. A esta tertulia se fueron sumando otras de temática cada vez mas política, como las que se desarrollaron en los salones de doña Mariana Rodríguez del Toro, o las aún más famosas de María Ignacia “la Güera” Rodríguez de Velasco y Osorio, además de las de Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez.8 En estos espacios, las mujeres participaron no sólo como anfitrionas, sino que mostraron interés por demostrar su inquietud cultural e intelectual y cobraron protagonismo debatiendo sobre lecturas de poesía, u otros temas, apadrinaron a intelectuales y lucharon por ocupar un lugar importante en el debate político del virreinato. Entre los diferentes espacios de sociabilidad que proliferaron a lo largo del siglo xviii, la participación femenina más novedosa e importante, por las consecuencias que tuvo tanto a corto como a largo plazo, fue como lectoras y escritoras de artículos de periódicos. La prensa fue el principal instrumento a través del cual los nuevos planteamientos ilustrados de la igualdad, la libertad, la tolerancia y la felicidad pudieron penetrar en capas más amplias de la población, masculina y femenina, propiciando cambios en la conciencia y despertando nuevas actitudes críticas, no sólo contra las injusticias sociales, económicas y políticas que vertebraban la vida en sociedad durante el Antiguo Régimen, sino también contra la subordinación y relegación en el ámbito doméstico que padecían todas las mujeres. Por lo que se refiere a las mujeres, su presencia en la prensa y en los debates públicos que ésta provocaba fue un hito ya que no sólo lograron entrar en los nuevos espacios públicos sino que también pudieron participar en la creación de la “opinión pública”,9 sobre todo en lo que concernía al nuevo papel que la sociedad estaba diseñando Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xviii-xix, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p- 80-106. 8 Lucrecia Infante Vargas, “Del ‘diario’ personal”, Diario de México. Escritura femenina y medios impresos durante la primera mitad del siglo xix en México”, Destiempos, México, n. 19, marzo-abril de 2009, p. 156. 9 Mónica Jurgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, México-Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 255
01/02/2017 06:20:59 p.m.
256
Esperanza Mó Romero
para ellas: esposas educadas, respetuosas, educadoras de ciudadanos y buenas administradoras de su hogar. Los cambios que los ilustrados introducían en el modelo de antaño eran de matiz, pero en tanto que propugnaban la educación para las mujeres, entreabrían una puerta por la que una minoría avanzó hacia la igualdad feijoniana, aquella que reconocía igual intelecto entre mujeres y hombres. Una de las cuestiones que nos parece digna de resaltar es el esfuerzo que la prensa hizo por atraerse a las mujeres como lectoras: no escatimó artículos dirigidos a ellas o protagonizados por las mismas para conseguirlo. Los ilustrados colocaron a las mujeres en el centro de un vivo debate en el que se trataba de comprender su “naturaleza” y normar su papel en la sociedad. En los territorios americanos este discurso se dirigía a las mujeres de la élite criolla y es en ese sentido en el que se manifiestan ingredientes del criollismo de fines del periodo colonial. Se trataba de construir la identidad de las mujeres criollas desde una mirada ilustrada pero masculina. No obstante, la intencionalidad de la prensa era doble, se pretendía aleccionar a las mujeres para que interiorizaran el modelo que para ellas había diseñado la nueva sociedad, pero también ampliar el número de personas lectoras, y fue esta circunstancia la que propició que las mujeres, a pesar de fines tan restringidos, percibieran la igualdad de trato que, como lectoras o autoras, la prensa les otorgaba y se sintieran partícipes de los cambios sociales en los que cada vez más fueron aportando sus inquietudes y sus puntos de vista.10 Los escritos periodísticos atendían a una demanda de educación y de saberes que acercara a las mujeres al conocimiento tanto de la cultura europea como de problemas del virreinato, por lo tanto más cercanos a ellas y de los que se sentían partícipes. Aunque el número de mujeres que se expresaron con voz propia, por ejemplo en el Diario de México, fue exiguo, el de lectoras suponemos que alcanzó un número mayor porque tenían a acceso al periódico, ya que éste entraba en sus casas a través de las suscripciones de sus maridos y padres “[…] se leer y escribir, y que procuro imponerme en lo que leo, y corregir lo que escribo: tengo, a mas, fuerte afición a la lectura, gracias a la buena educación que me dieron mis padres; en fuerza de esta loable inclinación, el rato que de noche me deja libre la aguja, lo paso útil y alegremente con una prima mia le-
Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración..., p. 24.
10
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 256
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
257
yendo el diario, que compra su marido […]”.11 A otras muchas les llegaban los ecos a través de tertulias o conversaciones privadas, de tal modo que prensa y tertulias se retroalimentaban, la primera se comentaba en las segundas y desde éstas se escribían comentarios y cartas a los periódicos. La lectura de libros tampoco les fue ajena y aunque la educación formal no contemplaba la formación intelectual de las mujeres, ellas, tal como iremos viendo más adelante, poseyeron un amplio conocimiento cultural y escribieron con dominio de las letras al igual que los varones de su época.12 Desde la doble perspectiva, lectoras y autoras de artículos periodísticos, estudiaremos este medio como instrumento protagonista de la ruptura del silencio femenino en la Nueva España, no tanto analizando los escritos como cuestión literaria sino como mujeres que participan del debate político presentando sus aportaciones y en con traposición al pensamiento masculino. Aunque la empresa periodística se consolida en la segunda mitad del siglo xviii, desde la centuria anterior existieron una suerte de publicaciones, hojas sueltas, relaciones de sucesos y “avisos”, que constituyen los antecedentes del Diario de México, objeto de nuestro estudio, y que han sido denominados como la prehistoria de la prensa. Aunque su rastreo es complicado, se sabe que existieron y que eran demandados cuando tenía lugar algún acontecimiento importante y trascendental como el inicio o fin de conflictos bélicos, catástrofes naturales, ceremonias reales, motines, etcétera. Los y las lectoras de estos avisos y panfletos, un grupo muy reducido de la población, mostraron un profundo interés por las informaciones que recogían. Acontecimientos tales como los descubrimientos de minas en México o Potosí, u otros hechos notables acontecidos en América hispana, o los éxitos de los tercios hispanos en las guerras europeas, fueron conocidos a través de estos medios de comunicación.13
“Impugnación al proyecto sobre las mujeres”, Diario de México, México. Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 2 v., México, El Colegio de México, 1990; también véase Esperanza Mó Romero y Margarita E. Rodríguez García, “Educar: ¿a quién y para qué?”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres…, t. ii, El mundo moderno, p. 729-756. 13 En la mayoría de las ocasiones, las noticias viajaban con los comerciantes de las ferias y eran las ciudades en las que se celebraban estos eventos comerciales las que estaban mejor informadas. Así, por ejemplo, en 1625 surgieron en Sevilla los Avisos de Italia, Flandes, Roma, Portugal y otras partes... Conforme se mejoraron las vías de transporte y el correo, 11 12
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 257
01/02/2017 06:20:59 p.m.
258
Esperanza Mó Romero
De manera gradual se pasó de la publicación ocasional de sucesos a la periodicidad de estos escritos, originándose de este modo lo que conocemos hoy como periódicos. Fueron apareciendo las primeras gacetas del espacio hispano14 con la pretensión de dar continuidad a la transmisión de noticias15 y que los y las lectoras estuvieran al tanto de los acontecimientos más notables de su tiempo, incorporando sobre todo noticias locales. Siguiendo esta dinámica se publicó la Gazeta de México (1722), la Gazeta de Guatemala (1729), la Gazeta de Lima (1743), la Gazeta de La Havana (1764). Las gacetas sirvieron de vehículo de información a personas particulares sobre las noticias cercanas y de sucesos internacionales, la promulgación de nuevas leyes, el inicio y fin de guerras o la firma de acuerdos de comercio, tratando de formar siempre un estado de opinión favorable en torno a las medidas políticas que se tomaban desde las diferentes estructuras de gobierno. En México, la denominada Gaceta de México y noticias de Nueva España salió a la luz en 1722 por iniciativa de Juan Ignacio de Castorena y Ursúa.16 En su número de 6 de junio hace referencia a su afán de emular a las naciones europeas que cuentan con este instrumento para dar a conocer noticias de cada mes. Castorena tenía la intención de que estas noticias pudieran dar como resultado un compendio que
fue posible una mayor amplitud e inmediatez en el conocimiento de estos sucesos que acaecían en lugares lejanos. 14 “Presentación al público del primer número de la Gaceta de Madrid”, en Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, Historia del periodismo español, Madrid, Síntesis, 1997, p. 35. 15 La Gazeta vinguda a esta ciutat de Barcelona…, publicada por Jaume Romeu en 1641, puede considerarse como la primera publicación periódica en España. En 1661 apareció en Madrid la Gazeta Nueva, periódico que a partir de 1697 se publicaría semanalmente con la cabecera Gaceta de Madrid. En el prólogo de la Gaceta de Madrid se justificaba la necesidad de este tipo de publicaciones en la capital de la monarquía puesto que en “las más populosas Ciudades de Italia, Flandes, Francia y Alemania se imprimen cada semana (además de las relaciones de sucesos particulares) otra con título de Gacetas”. Su objetivo era el de dar “noticia de las cosas más notables, así Políticas como Militares, que han sucedido en la mayor parte del orbe”, para que los lectores hispanos, al igual que sus homónimos europeos, estuvieran al tanto de todo lo que acontecía en el mundo. 16 Con autorización del virrey Baltasar de Zúñiga, y con una periodicidad mensual, en esta primera etapa se publicaron seis números, de los cuales sólo los cuatro primeros conservaron el título, pasando el quinto a denominarse Gaceta de México y Florilogio historial de las noticias de Nueva España y el sexto Florilogio Historial de México y noticias de Nueva España. Véase Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México. 500 años de historia, México, Club Primera Plana/Editores Asociados Mexicanos, 1974, capítulo iv.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 258
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
259
conformaría un anuario que podría ser de utilidad para que Europa tuviese un mayor conocimiento de América.17 Esta línea de pensamiento estaría dando más una imagen de cronista o historiador que de periodista amante de lo nuevo, de la noticia novedosa. En estos textos se van a publicar acontecimientos pasados, relatos históricos que pueden también interpretarse bajo el prisma de dar a conocer la historia de Nueva España, como un hecho singular y por tanto como una construcción identitaria. Junto a las primeras muestras de la prensa noticiera, fueron apareciendo otros periódicos de información literaria y científica que también contaron con el apoyo de las autoridades gubernativas. A través de su publicación se pretendía aparecer ante las cortes europeas como una monarquía moderna, con gran riqueza intelectual, en la que se habían sembrado las semillas de las nuevas ciencias y las ideas de “las luces” en todos sus dominios. Por ello era importante dar a conocer, tanto a los nacionales como a los extranjeros, el amplio repertorio de creaciones literarias y tratados científicos publicados en España y en sus dominios americanos, poniendo en marcha un programa apologético del pensamiento intelectual hispano.18 En México vieron la luz el Diario Literario de México19 (1768), El Mercurio Volante (1772),20 Asuntos Varios Sobre
Gaceta de México, 1 de enero de 1622. Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género…”, p. 96-97; Jean Canavaggio (coord.), Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1995, p. 117-143; María Dolores Saíz García, Historia del periodismo en España, t. i, Los orígenes. El siglo xviii, Madrid, Alianza, 1983, p. 114-120. 19 Fue el primer periódico de corte ilustrado que apareció en el espacio hispanoamericano. Dirigido por José Antonio de Alzate y Ramírez, científico y crítico literario considerado como uno de los primeros periodistas, de México, el periódico tuvo una vida muy corta el 17 de marzo de 1768 publicó su primer número y en mayo de ese mismo año el virrey marqués de Croix lo surimió alegando motivos justos por entender que los escritos de Alzate iban contra los intereses de la Corona. Impreso en México, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, en el Puente del Espíritu Santo, en donde se hallara este y los demás, así como también en la Librería del Arquillo, frontero al Real Palacio. Ver Sara Herbert, “José Antonio de Alzate y Ramírez: una empresa periodística sabia en el Nuevo Mundo” en TINKUY, Boletín de Investigación..., p. 157, http://www.littlm.umontreal.ca/recherche/ publications.html. También de A José Antonio lzate y Ramírez, Obras, t. i. Periódicos, introd. notas y ed. de roberto Moreno de los Arcos, México, Universidd Nacional Autóna de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1980, p. 157-168. 20 Serge Gruzinski, La ciudad de México. Una historia, México Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 100-137. Su nombre proviene de la fábula que aludía que Mercurio era el mensajero de los dioses y que volaba con celeridad hacia cualquier parte que se le enviase. Véase José Ignacio Bartolache, Mercurio Volante, 1772-1773, 3a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 9. 17 18
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 259
01/02/2017 06:21:00 p.m.
260
Esperanza Mó Romero
Ciencias y Artes (1722-1773), Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles (1787-1788) y la Gaceta de Literatura (1788-1795).21 Estas publicaciones fueron transformando el saber colectivo al incluir en sus páginas un abanico de materias en gran parte inéditas para los y las lectoras, puesto que durante siglos sus lecturas estuvieron limitadas a la Biblia, libros devocionales y a ficciones literarias. La variedad de materias tratadas por los periódicos desbordó las noticias nacionales e internacionales para abarcar todas las temáticas posibles: artículos de historia, agricultura o industria se mezclaban con reflexiones acerca de la naturaleza humana, las diferencias entre los sexos, la educación, la vida familiar, las conductas de mujeres y hombres, la familia o la crianza de los hijos. También fueron abundantes los artículos sobre las clases sociales ociosas, la corrupción de las costumbres, la crisis de los matrimonios, el lujo o las diversiones públicas. La lectura extensiva, al ilustrar a los y las lectoras en una gran variedad de temas, contribuyó a hacerlos más aptos para emitir juicios críticos con base en la reflexión, la comparación y la confrontación de diferentes enfoques sobre todo tipo de cuestiones. Por lo tanto, los periódicos publicados contribuyeron, en palabras de Sempere y Guarinos, a crear un espíritu crítico y a que los lectores y las lectoras reflexionaran “sobre la forma del globo en que habitan, sobre la constitución del gobierno que obedecen (o) sobre los objetos que miran y tocan continuamente”.22 Los diarios mexicanos del siglo xviii apuntaban, con sus temas y sobre todo con su afán de dar a conocer de manera directa y con conocimiento, a la realidad de las cuestiones que resaltan las luces patrias, dando datos de literatura y de geografía, e intervenían en polémicas sobre expediciones científicas y representaciones teatrales para dar idea del auge y esplendor cultural de la capital virreinal y de otros territorios de Nueva España. Contribuyeron, sin duda, a la difusión y creación de un pensamiento propio que alguna bibliografía denomina como la maduración del pensamiento criollo.23 21 Alberto Dallal, Lenguajes periodísticos, 1a. reimp., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007, p. 26-43. 22 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, t. iv, Madrid, Imprenta Real, 1787, en http://www.cervantesvirtual.com/ obra/ensayo-de-una-biblioteca-espanola-de-los-mejores-escritores-del-reinado-de-carlos-iiitomo-tercero--0/. 23 José Miguel Lemus, De la patria criolla a la nación mexicana. Surgimiento y articulación del nacionalismo en la prensa novohispana del siglo xviii en su contexto transatlántico, tesis de doctorado en Filosofía, Urbana-Champaign, University of Illinois, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 260
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
261
La mayoría de los periódicos publicados en este periodo, inspirados directamente por el pensamiento ilustrado y enciclopedista, fue financiada y redactada por hombres procedentes de diferentes grupos sociales, mayoritariamente de la mesocracia urbana: funcionarios, escritores, profesores, abogados, militares e incluso clérigos que se enrolaron en la empresa periodística para promocionar profesionalmente o para divulgar conocimientos útiles que estimulasen al público lector a reformar la realidad de sus territorios y, en este sentido, contaron con el apoyo y la colaboración de los diferentes gobiernos ilustrados.24 Un buen ejemplo de esta línea fue el promotor de la primera época de la Gaceta de México, Juan Ignacio Castorena y Ursúa.25 Pese a las limitaciones de la propia empresa periodística, y a las censuras y prohibiciones oficiales, podemos afirmar que en la segunda mitad de siglo los periódicos ofrecían la imagen de una prensa variada, madura y consolidada. Gacetas, correos, diarios, mercurios y espectadores, circulaban avivando las conversiones y debates de los súbditos de la monarquía hispana. Su reducido formato, un precio moderado, la venta en imprentas, librerías, puestos callejeros o a través del sistema innovador de la suscripción; su lectura en cafés y tertulias y, en otro orden de cosas, la variedad temática y la sencillez del lenguaje, hacían de ellos un producto cultural más asequible y apetecible que los libros y tratados. Añadimos que destacaba la brevedad del formato como la gran novedad aportada por los periódicos puesto que contribuía a fomentar la lectura, “pues no hay duda que una obra pequeña se lee sin molestia, y dexa descansar el gusto para continuar la lectura […]”.26 La brevedad no sólo era una cualidad, sino en cierto sentido una obligación para reducir gastos. Para otros editores, el mayor atractivo para la lectura de los periódicos era la variedad de las materias que trataban. Por último, hay también quien insistía en que la actualidad y la novedad informativa, su tamaño reducido y las facilidades para adquirirlo, eran las cualidades que se necesitaban para cumplir con su principal Luis Miguel Enciso Recio, Don Francisco Mariano Nipho y el periodismo español del siglo
24
xviii, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956, p. 152-157; Francisco Aguilar Piñal, “Introducción al siglo xviii”, en Ricardo de la Fuente (ed.), Historia de la Literatura Españo-
la, Madrid, Júcar, 1991, p. 152-157. 25 Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en…, p. 59-60. 26 Francisco Navarro Nifo y Cagigal, Caxon de Sastre, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1761, p. xxxiv.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 261
01/02/2017 06:21:00 p.m.
262
Esperanza Mó Romero
propósito: instruir a sus lectores. Para conseguir este último fin, algunos periódicos no dudaron en utilizar un lenguaje sencillo y en vulgarizar las noticias políticas, agrícolas, industriales y literarias a la medida del pueblo, puesto que “habiendo de hablar en este Diario con el común de las gentes, es preciso un método acomodado a todos”.27 Todas estas características analizadas hacían de los periódicos el principal soporte y cauce de las ideas ilustradas. Junto a los debates promovidos por el reformismo borbónico, que buscaban el aumento de la producción agraria, el desarrollo de las manufacturas y del comercio, erradicar la ociosidad y mejorar el nivel cultural de la población de los territorios de la monarquía hispana. Las diferencias entre los sexos, sus conductas y ámbitos de actuación fueron otros de los temas transversales y recurrentes de reflexión pública, constituyendo por tanto una parte sustantiva del programa de reformas planificadas para modernizar el entramado social hispano.28 En este sentido, los ilustrados, tanto los gobernadores como los gobernados, no dudaron en utilizar a fondo la prensa como instrumento principal para educar a sus lectores y lectoras en los nuevos conocimientos útiles y modelos de conducta que se creían necesarios para remover hábitos y valores arcaicos y, de este modo, poder reorganizar, entre todos, la sociedad tanto española como americana. La mayoría de los periódicos insistían, desde sus cabeceras, en el uso de la razón crítica y en su carácter didáctico por lo que se ofrecían igualmente a diagnosticar y desterrar abusos perniciosos de la sociedad existente, así como a informar sobre varios conocimientos útiles y nuevos planteamientos sobre los cuales reconstruirla. La pretensión de todos ellos fue la de que sus noticias y enseñanzas llegasen al mayor número de personas posibles y de contribuir así a la utilidad pública y al desarrollo cultural, social y económico del país. Sin duda alguna una de las novedades más significativas fue la inclusión de las mujeres dentro del grupo receptor del mensaje periodístico. Desde el momento que los gobiernos ilustrados consideraron 27 “Plan del diario”, Diario Noticioso, Curioso-erudito y Comercial, Público y Económico, Madrid, 1758, n. 1. Véase Carmen Labrador Herráiz y Juan Carlos de Pablos Ramírez, La educación en los papeles periódicos de la Ilustración española, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, p. 47-51. 28 Bolufer Peruga, “De la historia de las ideas a la de las prácicas culturales: reflexiones sobre la historiografía de la Ilustración”, en Josep Lluís Barona Vilar, Javier Moscoso y Juan Pimentel (eds.), La Ilustración y las ciencias. Para una historia de la objetividad, Lacencia, Universitat de València, 2003, p. 33.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 262
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
263
a las mujeres como seres útiles a la patria, las incluyeron como parte del público lector susceptible de ser educado bajo los presupuestos reformistas divulgados a través de sus páginas. Por su parte, los editores de los periódicos no dudaron en captar a la audiencia femenina conscientes de que el éxito de la publicación dependía del número de lectores, sin diferencia de sexo o condición. En los primeros años del siglo xix, vio la luz el Diario Económico de México29 que no se ocuparía, tal como figuraba en su licencia, de los temas económico-políticos propios de la Gaceta de México,30 más bien se asemejaba al formato del Diario de Madrid, y trataría de dar noticia desde descubrimientos hasta los cuidados de una parturienta, pasando por la cartelera teatral, escritos sobre médicos, abogados, boticarios y un largo etcétera, tratados en clave de caricatura y buscando presentar un modelo de comportamiento social adecuado de una sociedad en la que se veían grandes cambios. Los criollos ilustrados y hombres de letras, firmantes de esos escritos, trataron de liderar esa sociedad en transición. El Diario se vendía en los 14 puestos que existían para el efecto y en esos lugares se colocaron buzones cerrados para que los compradores/lectores pudiesen remitirles avisos, noticias y otros escritos que el diario publicaría, tras pasar una selección por parte de los editores. Esta iniciativa tuvo mucho éxito y arrojó un sorprendente y peculiar resultado, pues permitía y facilitaba la comunicación con sus lectores y lectoras de manera directa y sencilla.31 Este periódico supuso el primero que tuvo una periodicidad diaria e incorporó una nueva forma de pensamiento y sociabilidad al margen de los intereses de la Corona.32 Este espacio de comunicación y participación pública hizo que las diferentes colaboraciones incitasen contestaciones dando lugar al debate y a la inclusión de temas que los propios diaristas no pensaron.
29 Comenzó su publicación el 1 de octubre de 1805. Sus auspiciadores fueron el abogado Jacobo de Villaurrutia y el escritor Carlos María de Bustamante. Estaba dedicado al virrey José Iturrigaray y se imprimía 14 con licencia del gobierno superior, en la imprenta de Doña María Fernández Jauregui. Constaba de 14 páginas impresas que se vendían a medio real; la subscrición era de cuatro reales al mes. 30 “Idea del diario económico de México”, n. 1, 1 de octubre de 1805. 31 En el interesante artículo “El diarista y sus compañeros”, Diario de México, México, 8 de octubre de 1805, se hace un relato de cómo se organiza todo el material que los habitantes mexicanos han hecho llegar al periódico para su posible publicación. 32 Esther Martínez Luna, A, B, C, Diario de México (1805-1812). Un acercamiento, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2009.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 263
01/02/2017 06:21:00 p.m.
264
Esperanza Mó Romero
Lectoras y autoras: la sinuosa línea del desvelo Querida amiga: está por demás la palabra que te di de escribirte con freqüencia, quando son tantos los estímulos que tengo para hacerlo. Las tertulias, los bailes, las diversiones todas, que se nos proporcionan disfrutar en esta rica población, serían para mi indiferentes, y aún fastidiosas, si no las animara la esperanza de hacerte participante de sus interesantes menudencias por medio de la pluma. Sabes muy bien, que en tu amable compañía gustaba mas de empeñarte à que me hicieras tus reflecsiones sobre todas estas cosas, que de gozarlas en toda la estension del placer, con que brindan, ó por mejor decir deslumbran [...].33
En este mensaje se refleja el interés que concitó entre las mujeres la posibilidad de publicar sus relatos pues la autora de la carta escribe a una supuesta amiga contándole el ajetreo social en el que se ve inmersa y que sólo tiene interés por el mero hecho de poder relatarlo y compartir sus reflexiones con ella (o con el público); justifica con ello su inquietud por la escritura lo que la lleva a reflexionar sobre aquello que mira: un baile en el cual ella y su madre son las mujeres observadas, pues son mexicanas en la corte. No obstante, frente a este mensaje positivo, hemos de puntualizar que el público lector y escritor era un grupo muy reducido de la población compuesto por miembros de la nobleza, del clero y del funcionariado y la mesocracia urbana (banqueros, comerciantes, artesanos, manufactureros, juristas, intelectuales, profesores, médicos). A pesar de sus diferencias, todos ocupaban una posición económica, social y cultural dominante en la sociedad del siglo xviii. El alto analfabetismo y el escaso poder adquisitivo de la mayor parte de la población explican el carácter minoritario de los lectores.34 Si bien podemos sostener que a lo largo del periodo estudiado prácticamente todos los hombres pertenecientes a la nobleza, al clero y a las profesiones liberales sabían firmar, no podemos decir lo mismo de sus esposas ya que el aterrador analfabetismo femenino afectaba también a las altas esferas.35 33 “Carta de una Señorita Mexicana que reside por ahora fuera de su patria, a una amiga suya que se halla en esta corte”, Diario de México, México, 11 de mayo de 1806. 34 Roger Chartier, “El hombre de letras”, en Michel Vovelle (ed.), El hombre de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1995, p. 153-195. 35 Pilar Gonzalbo, Historia de la educación..., t. i, también François López, “La educación en la España del siglo xviii. Coordenadas y cauces de la vida literaria”, en Guillermo Carre-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 264
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
265
Las listas de suscriptores y suscriptoras que incluyen algunos de los periódicos son una de las fuentes que poseemos para averiguar el número de lectoras de prensa.36 No obstante, aunque estas listas reflejan únicamente la participación de algunas mujeres de la nobleza y de la mesocracia urbana, debemos tener en cuenta que bajo los nombres de los suscriptores varones se ocultaban sus esposas, hijas o madres, por lo que el número de lectoras sería mayor.37 En el listado de suscriptores del primer número del Diario de México, hemos localizado cinco suscriptoras: doña Mariana del Valle, doña María Francisca Serón, doña Ana Josefa Ximénez, doña Teresa Dávila Infante, doña Gertrudis Obregón, quienes se repiten como suscriptoras en el Diario de México en el que se añaden dos más: doña Mariana Gamboa y doña María Dolores Vivanco, llegando hasta 16. En esta última publicación podemos rastrear hasta 28 pseudónimos femeninos y hasta 6 mujeres firmaron sus contribuciones al periódico. Uno de los hechos importantes que debemos indicar es la relación directa que se dio entre aquellas que formaron parte del público lector de prensa y las que participaron en tertulias donde se discutían las noticias periodísticas y en las que ellas expresaban su propia opinión dando lugar a que las más preparadas acudieran a las páginas de los periódicos para defenderse de las acusaciones que recibían de los hombres, exponer sus razonamientos o simplemente para opinar sobre aspectos que les interesaban. Los editores de los periódicos buscaron dialogar con su público y hacerlo copartícipe de la empresa, comprometiéndose a publicar sus colaboraciones, “sus cartas al director”. A mi me parece, (y creo que no me engaño) que las Señoras Mugeres pueden ocupar algunos ratos, de los muchos que les ofrece su natural y sedentario ocio en leer, lo primero todo lo que conduce al gobierno del corazón, y después todas las galanterías del discurso, que guarden mas conformidad y parentesco con la modestia, e inviolables leyes de su estado.38
ro (coord.), Historia de la literatura española. Siglo xviii, t. i, Madrid, Espasa Calpe, 1995, v. i. 36 Nigel Glendinning, Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1993, p. 46-47; Paul Guinard, La presse espagnole espagnole de 1737 à 1791. Formaica et significatien d’un genre, París, Centre de Rechorches Hispaniques, Institut d’Études Hupaiques, 1973, p. 85. 37 Mónica Bolufer Perga, Mujeres e Ilustración..., p. 300-301. 38 Francisco Manaro Nifo y Gagigal, Caxon de Sastre…, p. xxxiii-xl.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 265
01/02/2017 06:21:01 p.m.
266
Esperanza Mó Romero
Y daban un paso más al animar a sus lectoras y lectores a enviar sus comentarios e ideas sobre las materias de actualidad, estableciéndose así un canal “de ida y vuelta” entre los autores y el público lector que favorecía el diálogo y el debate social: Me hallaba hoy sin material para escribirte, que sabes que es mi única diversión; pero un Diario que llegó a mis manos, me hace tomar la pluma. Mil gracias pues al Sr Diarista […] amo apasionadamente a la sabiduría, por consiguiente ¿detestaré a los diarios que traen tan bellos rasgos? No antes bien estimo más a mi nación desde que adoptó una costumbre usada en la culta Europa. El Diario es útil y casi necesario. El Diario saca fruto en lo moral y lo político.39
Aunque la mayoría de las cartas, anécdotas y discursos enviados a los periódicos eran de autoría desconocida, incluso algunos de ellos redactados por los propios editores con el fin de nutrir las páginas de sus publicaciones y mantener el interés de los posibles lectores, aunque de forma tímida al principio, hemos de destacar a aquellas mujeres que respondieron a las invitaciones de los editores enviando cartas, artículos y poemas a los periódicos, algunas, las menos, con su nombre propio y otras, las más, utilizando seudónimos como Clarita, La Colegita, Miss Harrington y Miss Norwich, Una del Bello Sexo, La Currutaca Juiciosa, Una Señorita Mexicana, Conchita Pimiento, Pachita Precisa, La Inocente Engañada, La Vizcaína Semierudita…,40 y hubo incluso quienes escribieron ocultándose bajo nombres de hombres. Si bien las aportaciones fueron minoritarias, no cabe duda de que los periódicos permitieron a algunas mujeres expresar con su propia voz opiniones, juicios e ideas; defenderse de las acusaciones que recibían de los hombres, o comentar sus propias experiencias. Los editores de los periódicos se dirigieron al público lector masculino o al público femenino en función de los temas tratados en los artículos. Así, aquellas noticias que hacían referencia a la política, la economía o la cultura iban dirigidas a una audiencia masculina, puesto que estas cuestiones eran intrínsecas a las ocupaciones y responsa39 “Carta de una señorita a otra que se halla ausente de esta ciudad”, Diario de México, México, 3 de septiembre de 1810. 40 María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo, Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias. Usados por los escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2000.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 266
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
267
bilidades que los hombres tenían asignadas en la sociedad patriarcal. Aunque esto no era impedimento para que en la práctica las mujeres leyeran también estos artículos, a ellas iba dirigido otro tipo de noticias, ensayos y “pensamientos”, elaborados en su mayoría por hombres, orientados a canalizar sus intereses y a crear otros nuevos, dentro de los límites fijados por el patriarcado, es decir, acordes con las funciones de esposa y madre y con el espacio donde debían desarrollarlas, en el interior de los hogares. Los artículos dirigidos a ellas criticaban sus conductas frívolas, su afán de lujo, las costumbres del paseo y asistencia a teatros; se reflexionaba sobre su educación, el matrimonio y la vida familiar, y se divulgaba un nuevo modelo que, como novedad, hacía especial hincapié en su función como madre. Por lo tanto, ellas fueron las protagonistas de todos aquellos artículos que trataban materias consideradas tradicionalmente como “femeninas”. A través de cartas, diálogos, sueños alegóricos y coplillas publicadas en la prensa periódica, podemos visualizar y analizar no sólo las críticas y el modelo que los ilustrados proponen a las lectoras, sino también hasta qué punto las mujeres se incorporaron a los debates abiertos por los periódicos como autoras de cartas y escritos que enviaron a los mismos tratando de incorporar su pensamiento al debate y tratando de forzar los límites del modelo impuesto para ellas. La frivolidad de las damas, su afán excesivo por las modas, la dejación de sus tareas domésticas, el desacato a padres y maridos y el abandono de la crianza de sus hijos, fueron lugares comunes. Si hacemos caso a las opiniones vertidas en las páginas de las publicaciones periódicas, las mujeres eran ociosas, frívolas, caprichosas, vanidosas, coquetas, derrochadoras, perezosas, que dedicaban todo su tiempo a engalanarse y maquillarse a la última moda, a recibir o ir de visita, a pasear, y a asistir a la comedia, a la ópera y a los bailes que se celebraban en casas privadas de las ciudades. En muchos artículos estas mujeres eran llamadas despectivamente “petimetras” o “damitas de nuevo cuño”. Junto a este tipo de artículos que recogían los nuevos usos y conductas de las mujeres, los periódicos, en un tono más severo, insertaron otros discursos en los que se relacionaba el gasto ostentoso de las casadas con la ruina económica de las familias e incluso con la ruina económica del país, puesto que las mujeres preferían los productos extranjeros, como las muselinas inglesas, a los de producción autóctona. En muchas ocasiones fueron supuestos maridos quienes escribían a los periódicos para quejarse del carácter autoritario de sus mujeres, de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 267
01/02/2017 06:21:01 p.m.
268
Esperanza Mó Romero
la cantidad de dinero que invertían en productos a la última moda, de la infelicidad de sus matrimonios. En este último sentido, escribe una carta un amigo a otro para darle consuelo por la infelicidad matrimonial que manifestaba y el origen de tal infelicidad aseguraba que estaba en “[…] tu propia condescendencia; la que por no mortificar a tu muger la permitía un porte y una conducta que al fin vino a parar en desvaratada […].”41 A nuestro entender, estos artículos, que muchas veces han pasado inadvertidos como temas menores, son parte importante para entender la sociedad en la que se produjeron, pues a través de ellos se podían hacer críticas de calado político ya que en estas “secciones” no se fijaban tanto los posibles censores. Es un buen argumento para visualizar no sólo los temas del mundo femenino, sino que se extendían hacia amplios espacios de transmisión de determinados mensajes. Creemos que por ello tuvieron interés algunos hombres que escribieron con pseudónimos femeninos, por ejemplo La Coquetilla que fue usado por Carlos María de Bustamante. Ellos también usaron la vía del periódico para trasladar sus críticas, opiniones y posturas ante la realidad que estaban viviendo. Las mujeres también leían en estos artículos la opinión que sobre ellas vertían sus maridos, amigos, padres, y podían contrarrestarlos con sus propios escritos, aunque a veces les fuera complicado que publicasen sus textos: “Diarios van y diarios vienen, y nada de sacar V. mis producciones; había V. de considerar que cuando una señorita como yo, toma la pluma, lo hace movida del deseo de brillar y lucir sus talentos en el gran mundo […] mismo ; y aún varias de mis tertulianos han corrido la propia suerte, v. g. la del Lord Will, y la de los críticos del café. Reniego de V. tan socarrón, y tan inconsecuente.”42 Así diremos que realmente fue en el Diario de México donde encontramos más escritos de mujeres y fue en sus “remitidos” donde se concentraron gran número de misivas y escritos que versaban sobre las mujeres y el mundo femenino; así, en los primeros años del siglo xix la prensa publicó las cuestiones que preocupaban al público lector tanto masculino como femenino. En el Diario de México,43 edición del día 3 de octubre de 1805, se incluía una carta que titula “Del cortejo”, Carta de Miss Harrington a Miss Norwich, la primera residente en Bristol y “Carta de un amigo”, Diario de México, México, 26 de diciembre de 1807. “La coquetilla”, Diario de México, México, 28 de diciembre de 1807. 43 Lucrecia Infante Vargas, “De la escritura personal a la redacción de revistas femeninas. Mujeres y cultura escrita en México durante el siglo xix”, Relaciones, v. xxix, invierno de 2008. 41 42
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 268
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
269
la segunda en Londres,44 en esta misiva se hace referencia al peligro que corre la virtud de las jóvenes, a las que no se las educa para resistir y discernir las intenciones de los pretendientes, que buscan tan sólo la satisfacción de sus instintos carnales. Miss Harrington relata a su interlocutora que los hombres son criaturas engreídas que creen que las mujeres estaban ansiosas por recibir sus cortejos, sus lisonjas, sus palabras huecas y formuladas de manera artificiosa. Las damas han de estar prevenidas y no creer sus falsedades pues es fácil que caigan enamoradas y por tanto se vean esclavizadas por el amor. Lo interesante del caso es que se incluye una correspondencia entre dos mujeres que si bien exponen sus pensamientos y sentimientos no pertenecen a la esfera mexicana, ¿por qué se incluía este relato?, sin duda lo que interesaba eran los planteamientos que se explicitan y sin duda ligar esos argumentos a las naciones europeas que ayudaban a justificar y a plantear testimonios que se fueron incorporando al espacio del virreinato mexicano. También hemos de tener en cuenta que al plantearlos en un espacio externo no se podría achacar falta de decoro o sufrir críticas demasiado ácidas, pues servía como ejemplo de las temáticas que se estaban incorporando en Europa, y que sin duda eran demandadas por las y los lectores del virreinato. Sin duda, también se buscaba que sirviese de estímulo para que las mujeres mexicanas escribiesen al Diario y pudiesen expresar sus opiniones y propusieran temas de debate. Ello explicaría que unos días más tarde el mismo Diario imprimiera el relato de “Una Coquetilla” que planteaba el tema de la frivolidad femenina tildándola de despiadada y plasmando la imagen de las mujeres que sólo piensan en vestidos, encajes y peinados,45 en una vida de continuo relajo y ociosidad. Se criticaba y sin duda se estimulaba la búsqueda de un comportamiento femenino más sesudo y que su condición no siguiese los caminos que se explicitan en los textos. Este escrito tiene una contestación por otro, denominado “maridos indolentes”,46 que en una tertulia se sometió a juicio y discusión lo publicado en el periódico bajo el título “Una Coquetilla”. En ese tribunal, según comenta el autor, se juzgó y condenó a las mexicanas por “sus modas, sus cortejos y por sus provocativos trajes”; los argumentos
44 Diario de México, México, 3 de octubre de 1810. Continúa en los días siguientes hasta el día 6. 45 Diario de México, México, 7 y 8 de octubre de 1810. 46 Diario de México, México, 14 de mayo de 1806.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 269
01/02/2017 06:21:01 p.m.
270
Esperanza Mó Romero
de este hombre continuaban para señalar que los maridos estaban siendo negligentes y descuidados en conservar aquellos derechos que Dios y la naturaleza les habían concedido sobre sus mujeres. Los maridos se afirman en los comienzos del matrimonio por dar gusto a sus mujeres, las consienten dándole todos los caprichos y ellas van tomando libertad superando la subyugación, y “poco a poco se usurpan la dominación”. Los argumentos son constantes y conocidos, pero es interesante comprobar cómo la carta de “la Coqueta” concitó tanto interés y se convirtió en argumento de discusión pública. Las cartas de una señorita mexicana que reside por ahora fuera de su patria a una amiga suya que se alla en esta corte, se me ha franqueado por esta última y creyendo que puede tener algún lugar en el diario le remito la siguiente y se hara lo mismo con las demás, si le merece alguna aceptación,47 relata los pensamientos y sentimientos de una mujer a otra que es su amiga. En este escrito se hacen públicas cuestiones personales que se cree pueden ayudar a otras mujeres a ejercer su expresión escrita; la fórmula que algunos de estos escritos adoptaron fueron la epistolar y además iban dirigidos a otra mujer, generalmente una amiga. Estos escritos se mantenían en una frontera difusa entre una correspondencia48 doméstica y los escritos públicos. Esta fórmula permitía incorporar un lenguaje más cercano y fácilmente comprensible y además los argumentos esgrimidos podían ser más osados y saltarse ciertas normas, siempre se podía aludir que eran escritos en confianza, casi íntimos. La autora “una señorita mexicana fuera de su patria”, hace de relatora de fiestas, bailes y otros eventos a los que asiste, con el afán de compartirlos con su amiga a través de una serie de misivas que contribuyen al conocimiento y participación de eventos que son ajenos al espacio mexicano, en este caso asistir a un baile importante en la corte. El relato de un tema aparentemente frívolo (describe vestidos, joyas) introduce una reflexión sobre el comportamiento público de las mujeres que expresan su modo de ser y actuar en sociedad a través de la moda Después de todo, tal como insinúa la autora, es el único argumento por el que las damas son consideradas: la belleza y sus formas de expresión. En el propio título se hace alusión también a la intención de mantener una especie de relato por entregas con sucesivas cartas. La autora se ofrece por este medio a servir de corresponsal y nos parece Diario de México, México, 11 de mayo de 1806. Lucrecia Infante Vargas, “Del ‘diario’ personal...”, p. 163.
47 48
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 270
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
271
interesante porque todo ello da cuenta de este camino hacia la escritura de mujeres que irá eclosionando de manera continua y que con el tiempo se hace más extensa y pasarán a ser firmados por sus autoras de manera explícita. Pero, además, también podemos ver la importancia que tuvieron estos escritos en una sociedad que busca puntos de referencia y madura comportamientos, se parangona con espacios europeos y hace acopio de argumentos propios. En el escrito se señala que las damas de origen mexicano están a la altura y se comparan con las de la Corte. Nos interesa resaltar esta participación activa de las mujeres en este camino de apertura hacia ideas y escenarios de los que ellas se sienten partícipes. Se denuncia de manera directa la falta de instrucción que lleva a las mujeres a mantenerse en actitudes de ignorancia y frivolidad, desaprovechando talentos y fuerzas que pueden rendir mejores frutos si se les provee de las herramientas necesarias para desarrollar sus capacidades de manera provechosa para la sociedad en la que viven: Las mugeres son las mas abandonadas en orden a la ilustración, lo que debe atribuirse a la barbara costumbre de que solo han de emplear sus luces en las ocupaciones caseras, y otros exercicios que se han echo puramente peculiares de este sexo, dexando arriconados en el hogar, tal vez los mejores talentos respectivos. Error grosero que contribuye por la mayor parte á nuestra miseria, y al baxo concepto en que tan injustamente es tenida esta bella porción de la naturaleza […]. Si las consideramos madres de familia vemos que tienen el principal influxo en las acciones de sus hijos.49
Este espacio de demanda de instrucción femenina se continuó con el texto de “Una Viuda Queretana”, publicado el 28 de mayo de 1808, que reclamaba la necesidad de una educación reglada para las mujeres de México. Ella seguramente conocía los esfuerzos que habían tenido lugar en Madrid por parte de la sociedad matritense para que se implantaran las escuelas patrióticas, las referencias de la autora a su propia experiencia y cómo llegó a aprender a leer y a escribir por sus medios: “con el caritativo reverendo aprendí la gramática, la filosofía, las matemáticas y la poética […]”, quien le procuró libros que ponía a su disposición. En esta línea explica que lee el Diario aunque no sea 49 “Carta quinta, concluye el asunto de las antecedentes”, Diario de México, México, 13 de diciembre de 1805.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 271
01/02/2017 06:21:01 p.m.
272
Esperanza Mó Romero
suscriptora y para ello se vale del ejemplar que tiene el oficial del barbero “[…] cogiéndolo hoy de esta casa y mañana de la otra”. Añadiremos que este tema de la educación de las mujeres50 provocó un amplio debate en el periódico con posiciones a favor y en contra. Se mostraba la inteligencia y capacidad de aprender de las mujeres […] aunque mi sexo es débil en la estructura natural, no lo es en las potencias racionales: y la que se dedica a la lectura suele aprovechar en ella […] llevada de este prurito, tengo en mi poder todos los periódicos […] y los leo con mucho gusto y me sirven de recreación en las horas de siesta […] veo y reviso para aprender y también hacer mis convicciones […].51
Se exponía la necesidad de que las mujeres aprendieran y fueran instruidas, se concretaban las causas de la falta de cultura y con títulos como “el Misántropo”,52 se apuntaba la falta de educación de las mujeres y acusaba de ello a las madres que no se percataban de que una joven mejor preparada conseguiría un mejor matrimonio. En otro artículo se rebatía esta afirmación puntualizando que las mujeres mexicanas de “las principales casas” poseían un buen nivel cultural y la finura de sus modos.53 En la contestación el citado “Misántropo” hacía una especie de estadística obtenida sobre datos que el autor obtuvo del “Estado general de la población de esta corte”, elaborado e impreso por el gobierno, donde afirmaba que se podía ver el bajo nivel de lectura y escritura de las mujeres mexicanas: de 59 282 mujeres de la ciudad de México (1810) no llegaban a 300 las educadas y añadía que “una golondrina no hace verano”.54 Los argumentos cobraron protagonismo, y la sociedad, reflejada en estos escritos, participaba dando sus opiniones, argumentando y refutando las razones dadas y publicadas. En este caso de la educación fue la “Viuda Queretana” la que lo puso en primer orden y de ahí se concita el debate que fue junto con otros la punta del iceberg de una
50 Lourdes Alvarado, La educación “superior” femenina en el México del siglo xix. Demanda social y reto gubernamental, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valdés, 2004, p. 25-77. 51 “Enigmas” y “La vizcaína semierudita”, Diario de México, México, 29 de diciembre de 1807. 52 Diario de México, México, 2 de julio de 1810. 53 “El defensor de las niñas”, Diario de México, México, 28 de julio de 1810. 54 Diario de México, México, México, 13 de agosto de 1810.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 272
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
273
sociedad en cambio profundo y que planteaba cuestiones de enorme importancia para su futuro, en el cual las mujeres fueron capaces de mantenerse en primera línea. A modo de conclusión No hemos tratado de realizar un análisis exhaustivo de la presencia de las mujeres en la prensa del siglo xviii y primeros años de la centuria siguiente, ni siquiera de todos los escritos que bajo epígrafes distintos las afectaban, sólo hemos intentado explicar cómo la prensa, con todas sus limitaciones de tirada y de lectoras, a través de la introducción de temas muy variados que se inclinaron hacia la crítica social y de costumbres, abrió la posibilidad para el público femenino, entendiendo por tal a las mujeres urbanas pertenecientes a un grupo social elevado, de ver impresos en los periódicos temas, problemas y debates que afectaban no a una mujer sino a todas ellas. Un mayor número de mujeres accedieron a ese mundo de artículos periodísticos fáciles de asimilar, novedosos y a la vez entretenidos, que divulgaban conocimientos sin necesidad de recurrir a grandes tratados eruditos. Los periódicos contribuyeron a que los temas considerados como femeninos y privados fueran objeto de discusiones públicas y que las cuestiones de carácter político se introdujeran también en las conversaciones de las mujeres. Al mismo tiempo, los periódicos permitieron a algunas de ellas emitir su opinión de forma pública, lo que supuso, aunque su número fuera reducido, un cambio cualitativo importantísimo al quedar proyectada una nueva imagen femenina, a la cual las lectoras podían conformarse, que desbordaba los límites del modelo tradicional que se divulgaba a través de sus páginas. Aunque el estilo o la temática de algunas de las cartas firmadas por mujeres dejaba claro que la autoría era masculina, igualmente el ejemplo dado por estas mujeres ficticias legitimaba la participación femenina en los debates públicos y, a su vez, proporcionaba a sus contemporáneas un estímulo poderoso para atreverse a escribir. En definitiva, nos parece que los periódicos facilitaron un espacio al que podían acudir las mujeres, algunas lo hicieron y sus argumentos ayudaron a centrar los debates y a intentar dar pasos hacia un universo de pensamiento heterogéneo. No estamos diciendo que las quiebras fuesen espectaculares, ni que se cuestionase de forma global el sistema
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 273
01/02/2017 06:21:02 p.m.
274
Esperanza Mó Romero
patriarcal imperante, sólo que las mujeres fueron muy poco a poco ocupando espacios, aprovechando cualquier fisura que se lo permitiese. Forzaron algunos límites y permitieron a las generaciones sucesivas, retomar la antorcha y avanzar en la conquista de derechos. Fuentes consultadas Bibliografía Aguilar Piñal, Francisco, “Introducción al siglo xviii”, en Ricardo de la Fuente (ed.), Historia de la literatura española, Madrid, Júcar, 1991, p. 152157. Alvarado, Lourdes, La educación “superior” femenina en el México del siglo xix. Demanda social y reto gubernamental, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valés, 2004. Alzate y Ramírez, José Antonio, Obras, t. i, Periódicos, introd., notas y ed. de Roberto Moreno de los Arcos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Institito de Investigaciones Bibliográficas, 1980; Terán E., María Isabel, “José Antonio de Alzate: Crítico literario”, Pensamiento Novohispano, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, n. 3, julio de 2002. Bartolache, José Ignacio, Mercurio Volante, 1772-1773, 3a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. Bolufer Peruga, Mónica, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo xviii, Valencia, Instituto Alfons el Magnànim, 1998. , “De la historia de las ideas a la de las prácticas culturales: reflexiones sobre la historiografía de la Ilustración”, en Josep Lluís Barona Vilar, Javier Moscoso y Juan Pimentel (eds.), La Ilustración y las ciencias. Para una historia de la objetividad, Valencia, Universitat de València, 2003, p. 21-52. Canavaggio, Jean (dir.), Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1995. Chartier, Roger, “El hombre de letras”, en Michel Vovelle (ed.), El hombre de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1995, p. 153-195. Dallal, Alberto, Lenguajes periodísticos, 1a. reimp., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007. Saíz, María Dolores, Historia del periodismo en España. t. i, Los orígenes. El siglo xviii, Madrid, Alianza, 1983.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 274
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
275
Enciso Recio, Luis Miguel, Don Francisco Mariano Nipho y el periodismo español del siglo xviii, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956. Fuentes, Juan Francisco y Javier Fernández Sebastián, Historia del periodismo español, Madrid, Síntesis, 1997. Glendinning, Nigel, Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1993. Gonzalbo, Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 2 v., México, El Colegio de México, 1990. Gruzinski, Serge, La ciudad de México. Una historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. Guinard, Paul, La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d’un genre, París, Centre de Recherches Hispaniques, Institut d’Études Hispaniques, 1973. Herrejón Peredo, Carlos, “México: luces de Hidalgo y de Abad y Queipo”, Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et luso-brésilien, n. 54, 1990, p. 107135. Heyden-Rynsch, Verena von der, Los salones europeos. Las cimas de una cultura femenina desaparecida, trad. de José Luis Gil Aristu, Barcelona, Península, 1998. Infante Vargas, Lucrecia, “Del ‘diario’ personal al Diario de México. Escritura femenina y medios impresos durante la primera mitad del siglo xix en México”, Destiempos, México, n. 19, marzo-abril de 2009, 143-167. , “De la escritura personal a la redacción de revistas femeninas. Mujeres y cultura escrita en México durante el siglo xix”, Relaciones, v. xxix, n. 113, invierno de 2008, p. 69-105. Labrador Herráiz, Carmen y Juan Carlos de Pablos Ramírez, La educación en los papeles periódicos de la Ilustración española, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989. Lemus, José Miguel, De la patria criolla a la nación mexicana. Surgimiento y articulación del nacionalismo en la prensa novohispana del siglo xviii en su contexto transatlántico, tesis de doctorado en Filosofía, Urbana-Champaign, University of Illinois at 2010. López, François, “La educación en la España del siglo xviii. Coordenadas y cauces de la vida literaria”, en Guillermo Carnero (coord.), Historia de la literatura española. Siglo xviii, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, t. i, p. 1-47. Martínez Luna, Esther, A, B, C, Diario de México (1805-1812). Un acercamiento, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2009.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 275
01/02/2017 06:21:02 p.m.
276
Esperanza Mó Romero
Mínguez Víctor y Manuel Chust (eds.), El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004. Mó Romero, Esperanza y Margarita E. Rodríguez García, “Educar: ¿a quién y para qué?”, en Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y América. El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 729-756. Nifo y Cagigal, Francisco Marieno, Caxón de Sastre, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1761. Nogal Fernández, Rocío de la, Españolas en la arena pública (1758-1808), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006. Pérez Cantó, Pilar y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena pública”, en Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y en América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 757-789. y Esperanza Mó Romero, “Las mujeres madrileñas y su ciudad: una relación ambigua (siglos xviii-xix)”, en N. Marcondes y M. Bellotto, (coords.), Cidades. Histórias, mutações, desafios, São Paulo, Arte & Ciência, 2006, p. 217-242. y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género: el siglo
xviii español”, en Pilar Pérez Cantó (ed.), También somos ciudadanas, Ma-
drid, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, p. 122-140.
Reed Torres, Luis y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México. 500 años de historia, México, Club Primera Plana/Editores Asociados Mexicanos, 1974. Ruiz Castañeda, María del Carmen y Sergio Márquez Acevedo, Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias. Usados por los escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2000. Sempere y Guarinos, Juan, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, t. iv, Madrid, Imprenta Real, 1787, en http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensayo-de-una-bibliote ca-espanola-de-los-mejores-escritores-del-reinado-de-carlosiii-tomo-tercero--0/. Silva, Renán, “Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno”, en François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (eds.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xviii-xix, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 80-106. Tinkuy Boletín de Investigación y Debate, n. 17, 2011.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 276
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
277
Hemerografía Diario de México, México. Diario Noticioso, Curioso-erudito y Comercial, Público y Económico, Madrid, 1758. Gaceta de México, México.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 277
01/02/2017 06:21:02 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 278
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 1
01/02/2017 06:20:24 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 2
01/02/2017 06:20:24 p.m.
MUJERES EN LA NUEVA ESPAÑA
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 3
01/02/2017 06:20:24 p.m.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Serie Historia Novohispana / 99
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 4
01/02/2017 06:20:24 p.m.
MUJERES EN LA NUEVA ESPAÑA Coordinación Estela Roselló Soberón Alberto Baena Zapatero
Lizette Amalia Alegre González • Gonzalo Camacho Díaz José Miguel Hernández Jaramillo • Rosalva Loreto López Andreia Martins Torres • Esperanza Mó Romero • Isabel Morant Pilar Pérez Cantó • Lénica Reyes Zúñiga Andrea Rodríguez Tapia • Estela Roselló Soberón Antonio Rubial García • Javier Sanchiz
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MÉXICO 2016
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 5
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Mujeres en la Nueva España / coordinación Estela Roselló Soberón, Alberto Baena Zapatero ; [autores] Lizette Amalia Alegre González, [y otros doce] 278 páginas. – (Serie Historia Novohispana ; 99) ISBN 978-607-02-8746-6 1. Mujeres – Condiciones sociales – Siglo xviii. 2. Mujeres – Historia. 3. Feminismo. 4. Roles sexuales – Historia. 5. Mujeres – Igualdad. i. Roselló Soberón, Estela, editor. ii. Baena Zapatero, Alberto, editor. iii. Alegre González, Lisette, autor. iv. Serie HQ1121 M85
Primera edición: 2016 DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria Coyoacán, 04510. Ciudad de México ISBN 978-607-02-8746-6 Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Impreso y hecho en México
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 6
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Mujeres en la Nueva España editado por el Instituto de Investigaciones Históricas, unam, se terminó de imprimir bajo demanda el 15 de diciembre de 2016 en Documaster, Plásticos 84, local 2, Ala Sur, Fracc. Industrial Alce Blanco, 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Su composición y formación tipográfica, en tipo NewBaskerville de 11:13, 10:11.5 y 8.5:9.5 puntos, estuvo a cargo de Sigma Servicios Editoriales. La edición, en papel Cultural de 90 gramos, consta de 300 ejemplares y estuvo al cuidado de Juan Domingo Vidargas, Eduardo Besares Coria y Rosalba Alcaraz Cienfuegos
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 279
21/02/2017 11:36:58 a.m.
Índice Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Introducción Pilar Pérez Cantó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mujeres e historia. La construcción de una historiografía, 1968-2010 Isabel Morant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres Javier Sanchiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Hermanas en Cristo. Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano Rosalva Loreto López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Las beatas. La vocación de comunicar Antonio Rubial García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal Andreia Martins Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras Lizette Amalia Alegre González, Gonzalo Camacho Díaz, Lénica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo . . . . . . 183 “La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona” ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812 Andrea Rodríguez Tapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 279
01/02/2017 06:21:02 p.m.
280
mujeres en la nueva españa
El mundo femenino de las curanderas novohispanas Estela Roselló Soberón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Salir del silencio: lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del xix Esperanza Mó Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 280
01/02/2017 06:21:03 p.m.
Abreviaturas Archivo del Convento de la Concepción de Puebla, Puebla, México (aclcp) Archivo del Convento de Santa Rosa, Puebla, México (acsrp) Archivo General de Indias, Sevilla, España (agi) Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México (agn) Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, México (agncm) Archivo General de Notarías del Distrito Federal, Ciudad de México, México (agndf) Archivo Histórico de Hacienda, Ciudad de México, México (ahh) Archivo Histórico Municipal de León, Guanajuato, México (ahml) Archivo Histórico Nacional, Madrid, España (ahn) Biblioteca Histórica Municipal, Madrid, España (bhmm) Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México (bnah) Breamore House, Inglaterra (bhi) Centro Nacional de Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, Ciudad de México, México (citru) Denver Art Museum, Denver, Colorado, Estados Unidos de América (dam) Diccionario de la Real Academia Española (rae) Museo de América, Madrid, España (mam) Museo de Antropología de Madrid, Madrid, España (mna) Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México (mnh) Real Academia de la Historia, Madrid, España (rah)
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 7
01/02/2017 06:20:24 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 8
01/02/2017 06:20:24 p.m.
Pilar Pérez Cantó “Introducción” p. 9-24
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Introducción Sepan, pues, las mujeres que no son en el conocimiento inferiores a los hombres: con esto entrarán confiadamente a rebatir sus sofismas, donde se disfrazan con capa de razón las sinrazones. Benito Jerónimo Feijóo, “Defensa de la mujer”, en Teatro crítico universal, 1726
En 1726, el padre Benito Jerónimo Feijóo, en el primer tomo de su obra enciclopédica El teatro crítico universal, dedicó el “Discurso xvi” a la “Defensa de la mujer” y con él rompiendo en su favor algo más que una lanza1 no sólo elevó los problemas de las mujeres a categoría científica sino que provocó lo que en su época fue llamado “debate de los sexos”, controversia en la que participaron personajes muy relevantes desde dentro y fuera de la academia y duró, en tres oleadas sucesivas, hasta más allá de la mitad del setecientos. El benedictino, heredero de la querelle des femmes que recorrió Europa desde el siglo xv y de F. Poulain de la Barre, entre otros cartesianos, recogió la antorcha y partiendo del discurso de la excelencia —rechazando toda autoridad apriorística y, como buen ilustrado, guiándose únicamente por la razón y la experiencia— afirmó que las mujeres eran iguales que los hombres en entendimiento y que sólo el papel adjudicado a ellas por la sociedad en la que vivían, regida por los varones, y la falta de instrucción las hacía comportarse de forma diferente.2 La cita elegida y la breve introducción sobre su autor nos permiten explicitar que, con escasas excepciones, la historia de la humanidad ha sido, hasta bien entrado el siglo xx, escrita por hombres y como tal muestra la manera que ellos tuvieron de ver el mundo. Para las histo1 Victoria Sau, “Introducción”, en Benito Jerónimo Feijóo, Defensa de la mujer, Barcelona, Icaria, 1997, p. 9. 2 Pilar Pérez Cantó, “La Ilustración española y el debate de los sexos, 1726-1750”, en Andreina de Clementi (ed.), Il genere dell’Europa, Roma, Biblink, 2003, p. 97-133.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 9
01/02/2017 06:20:24 p.m.
10
Pilar Pérez Cantó
riadoras feministas de hoy, la historia de las mujeres o, aceptando un concepto más amplio, los estudios de las mujeres han sido la historia de un olvido no casual sino culturalmente construido. Obras como la que presentamos tratan de dar voz a las mujeres del pasado a través de todas las manifestaciones en las que ellas estuvieron presentes, incluidas aquellas en las que el género gramatical masculino, utilizado como universal, las opaca. Se pretende reescribir una historia no androcéntrica y por tanto más real en la que mujeres y hombres coprotagonicen los hechos y cuando no es así explicar las razones que postergan u ocultan su presencia. En la segunda década del tercer milenio, creemos que son minoría los que ponen en duda que las mujeres han participado, en el devenir histórico junto a los hombres y cada vez un mayor número de ellas se pregunta que si esa fue la realidad cuál es la razón para que la historia tradicional las haya ignorado y todavía hoy las siga dejando al margen. Las respuestas son múltiples y desde los años ochenta se insiste en la escasez de las fuentes, en la calidad de las mismas o en el modo “ideologizado” que de ellas han hecho algunas historiadoras.3 Recordar el camino recorrido por las historiadoras e historiadores en el intento de reescribir una historia inclusiva, y como tal no androcéntrica, creemos que nos aclararía hasta dónde hemos llegado y lo que nos queda por hacer. Para Joan Scott, “La historia de las mujeres debe enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes, y así empieza inevitablemente la reescritura de la historia”.4 Empecemos por señalar que el sujeto histórico abstracto, representado por un individuo poseedor de derechos, convertido en el centro del debate político a lo largo de los siglos xvii y xviii, por las razones ya conocidas de una Ilustración que, tras afirmar que todos los seres humanos nacían libres e iguales, se olvidó de la mitad de ellos, se encarnó en la figura masculina y esa es la historia que durante siglos nos han contado. No obstante, desde ese momento histórico, finales del siglo xvii y todo el siglo xviii, un grupo de mujeres privilegiadas supo que era posible vindicar la igualdad que hasta entonces les había sido vedada e iniciaron un largo camino hacia el logro de la ciudadanía, concepto que ocupó un lugar central en el debate de la Modernidad y que revoluciones mediante había convertido a los súbditos en ciudadanos. Las muje3 Joan W. Scott, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. 4 Ibid., p. 47.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 10
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
11
res, en el camino emprendido, tuvieron que vencer los límites de la razón ilustrada y no les resultó fácil, algunas como Olivia de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pagaron con su vida. Para Celia Amorós, una lectura desde el feminismo del discurso ilustrado se convierte en un test que pone de manifiesto: […] en qué medida la matriz ilustrada desarrolla o no de modo coherente sus propias posibilidades emancipatorias, qué peculiaridades revisten sus conceptualizaciones diferenciales cuando son aplicadas para “trampear” la universalidad de sus propios postulados y hasta qué punto estas mismas peculiaridades son sintomáticas de contradicciones y tensiones internas en la Ilustración misma.5
Sin embargo, a pesar de las trampas teóricas de la mayor parte de los ilustrados, Rousseau entre ellos, y de las contradicciones señaladas, feminismo e Ilustración son dos fenómenos complejos que se prestan a lecturas muy diferentes. En esta ocasión nos referimos a ellos como un conjunto de ideas que eclosionan en un momento histórico más o menos preciso, fundamentalmente en el siglo xviii, como respuesta de un grupo social determinado, la burguesía, y a una situación política, económica y social precisa, el absolutismo. No obstante, la Ilustración, que invocó la razón para luchar contra todo apriorismo y en su nombre luchó contra todo prejuicio, incumplió sus promesas: “[…] la razón no es la Razón Universal. La mujer queda fuera de ella como aquel sector que las Luces no quieren iluminar”.6 Señalar los límites del discurso ilustrado no es óbice para admitir que el feminismo es hijo de la Ilustración, aunque, como indica la filósofa Amelia Valcárcel, fue un hijo no deseado. La vindicación de la igualdad, para la autora, es un rasgo distintivo de cierta literatura del siglo xviii, que sólo fue posible en el seno de las Luces y que no puede considerarse heredera de textos anteriores.7 La presencia de mujeres en los orígenes de la vindicación circuló por la ocupación de espacios antes vedados como salones privados devenidos en públicos por voluntad de las anfitrionas, participación en la prensa como escritoras, lectoras o protagonistas, vinculación más o menos plena en sociedades y presencia en paseos, teatros o reuniones. 5 Celia Amorós, Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/Universitat de València, 1997, p. 142. 6 Cristina Molina, Dialéctica feminista de la Ilustración, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 20. 7 Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/ Universitat de València, 1997, p. 53 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 11
01/02/2017 06:20:25 p.m.
12
Pilar Pérez Cantó
Los nuevos espacios de sociabilidad ilustrada proliferaron en todo el territorio de la Monarquía, si bien hay que señalar que en los territorios ultramarinos el proceso fue más tardío y con diferencias de un virreinato a otro, aunque la mayor parte vinculados al movimiento emancipador. No obstante, no podemos olvidar que la historia de las mujeres en la América hispana durante la Edad Moderna es el fruto de una conjunción de experiencias de influencia dispar que acabó por redefinir un modelo diferente de aquel diseñado para ellas por la sociedad castellana y trasportado al Nuevo Mundo por los conquistadores como parte de su bagaje cultural; a ella se sumó la experiencia autóctona anterior proveniente de potentes civilizaciones poseedoras de su propio diseño social en el que las mujeres tenían un protagonismo determinado y la de un tercer grupo procedente de África que llegó a América de forma compulsiva. A la complejidad cultural se añadió la biológica y a ambas unas relaciones políticas que en el marco de la conquista no dieron las mismas oportunidades de influencia y desarrollo a un grupo humano que a otro. Como resultado del proceso, la historia de las mujeres en los territorios de ultramar distó mucho de la evolución peninsular, no sólo por el hecho de que en una sociedad de frontera, como la surgida en el nuevo continente, el modelo hispano se desdibujó, sino porque las diferentes etnias, las interrelaciones culturales y la coexistencia de intereses vitales diferentes dio lugar a un modelo distinto donde algunas mujeres tuvieron oportunidades de influir en la sociedad ocupando espacios que según el modelo patriarcal no le eran propios: el ámbito político y el económico. Antes de finalizar este breve recorrido por el momento fundacional del feminismo al que algunas filósofas como Celia Amorós o historiadoras, entre otras la que escribe, han denominado “primera ola” del feminismo, no parece baladí señalar que fueron las interpelaciones a la historia desde el feminismo las que propiciaron en diferentes momentos el avance de la historia de las mujeres y nos han permitido hacer las siguientes preguntas: ¿cómo escribir la historia de las mujeres de las épocas en que las fuentes las ignoran?, ¿qué hacer para desentrañar sus vivencias cuando carecemos de su voz?, ¿en qué fuentes debemos apoyarnos para desentrañar el protagonismo de las mujeres en la América hispana? Las respuestas son variadas y ya en 1997, en una reflexión metodológica compartida con estudiantes de doctorado y colegas preocupados por
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 12
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
13
los estudios de las mujeres en la Universidad de Málaga,8 tuvimos ocasión de plantear algunas de ellas que no repetiré por extenso aquí; sin embargo, me permitiré recordarlas, no sin antes señalar que es requisito imprescindible releer las fuentes desde otra mirada y, sin abandonar el rigor científico, buscar nuevas fuentes. En aquella ocasión, advertía: No podemos definir el modelo construido para ellas por una sociedad determinada, en un momento histórico concreto sólo a partir de las normas culturales, educativas o jurídicas que pautaban la vida de las mujeres, despreciando el estudio de los resultados reales obtenidos por la aplicación o no de dichas normas. Tampoco podemos fijar nuestra atención en la vida de mujeres excepcionales que por el hecho de serlo no son representativas de la mayoría de las mujeres. Ambas fuentes, normativas y biográficas, son importantes pero deben ser completadas, buscando siempre aquellas que muestren el comportamiento de colectivos de mujeres: viudas, casadas, monjas, solteras, mayores de edad, solas, etcétera.9
En aquella reflexión propuse algunas de las fuentes posibles, que hoy deben ser ampliadas, para reescribir la historia de las mujeres coloniales. Algunas de ellas serían: las opciones educativas que se ofrecían a las mujeres, por quién y cuál fue su cumplimiento; los textos costumbristas incluidos en los relatos de viajeros; la legislación que fijaba los límites al comportamiento de las mujeres y, por tanto, señalaba su estatus en la sociedad. En este sentido se debe tener en cuenta no sólo el Derecho indiano y el Derecho castellano, sino también la costumbre como fuente del derecho10 y la jurisprudencia; los archivos eclesiásticos y, de modo especial los de la Inquisición, proporcionan información sobre mujeres que no aceptaron el modelo diseñado para ellas, pleitos por herencia o separación conyugal. Sin dejar de lado el mundo privado, espacio adjudicado a ellas como prioritario, debemos bucear en el público y quizá redefinir para la Edad Moderna lo que era público y privado, ¿acaso las mujeres no producían excedentes para los mercados internos?, ¿cómo catalogar a las mujeres viudas que gobernaban haciendas y encomiendas? La familia sería un tema estrella, la antropología y la sociología, antes 8 Pilar Pérez Cantó, “La mujer colonial a través de los textos: una reflexión metodológica”, en Isabel Jiménez Morales y Amparo Quilez Faz (coords.), De otras miradas. Reflexiones sobre la mujer de los siglos xvii al xx, Málaga, Universidad de Málaga, 1998, p. 19-51. 9 Ibid., p. 20. 10 José María Ots Capdequí, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de Indias, Madrid, Reus, 1920.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 13
01/02/2017 06:20:25 p.m.
14
Pilar Pérez Cantó
que la historia se han ocupado de él; sin embargo, hoy existen equipos de investigación consolidados. Sirvan como muestra los trabajos de Pilar Gonzalbo para México o de Pablo Rodríguez para América del Sur11 y la compilación de Scarlett O’Phelan y Margarita Zegarra para la América Latina a partir del siglo xviii,12 o el más antiguo de Sonia Montecino13 sobre la familia mestiza en Chile; la demografía histórica, aun tratándose de una época preestadística, nos puede proporcionar datos de interés para aproximarnos a comportamientos colectivos: familias españolas, criollas, indígenas, mestizas, negras, de esclavos, todas ellas con modos de vida distintos. Se debería rastrear todo aquello que rodea la vida cotidiana de las mujeres de los diferentes grupos étnicos: productos de uso personal, mobiliario, joyas, medicina casera,14 descripciones de cronistas. No despreciar las fuentes visuales: grabados, ilustraciones como las de Martínez Compañón para el xviii peruano y materiales expuestos en los museos (pintura, cerámica, textiles). Documentar su protagonismo en la esfera pública es el aspecto más complejo pero no inabordable, su actividad como agentes económicos no siempre ha dejado huellas pero las testamentarias, los protocolos notariales, las contabilidades de haciendas o los registros de impuestos como la alcabala pueden ser muy útiles. Requiere un esfuerzo añadido para hacerlas visibles y éste abarca un doble sentido: llegar a un acuerdo en qué se entiende por actividad económica y ampliar el objeto de estudio a todas las mujeres y no sólo a las españolas y criollas. A través de documentos visuales hemos encontrado mujeres populares que ejercen todo tipo de trabajos: recolectan, limpian y maceran el maíz, tejen, lavan oro, trabajan en la fragua, dan apoyo a la minería, cuidan el ganado, acarrean alimentos, preparan la chicha y la venden en mercados y pulperías, recolectan hierbas medicinales, actúan como parteras y curanderas; valgan de ejemplo las crónicas de Bernardino de Sahagún para México, los dibujos de la crónica de Gua11 Pilar Gonzalbo, “Ordenamiento social y relaciones familiares en México y América Central”, Isabel Morant y Pablo Rodríguez (coord.), “La familia en sudamérica colonial”, en Historia de las mujeres en España y América Latina, ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 613-664. 12 Scarlett O’Phelan y Margarita Zegarra (eds.), Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina. Siglos xviii-xxi, Lima, Centro de Documentación sobre la Mujer/Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. 13 Sonia Montecino, “La conquista de las mujeres”, en M. Barring y N. Henríquez (comps.), Otras pieles. Género, historia y cultura, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 14 Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres..., v. v, Madrid, Cátedra, 2006.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 14
01/02/2017 06:20:25 p.m.
introducción
15
mán Poma de Ayala o los ya citados de Martínez Compañón para el xvii y xviii peruanos o los de Mariño de Lovera para Chile. El problema, en ocasiones, radica en que muchos de estos trabajos no se consideraban productivos sino una prolongación de las tareas domésticas; sin embargo no sólo se trataba de una economía complementaria sino de trabajos esenciales para la comunidad y muchos de ellos el único medio de subsistencia de las mujeres que los practicaban y de su familia. Otras mujeres mejor situadas en la sociedad heredan casas y haciendas que administran, venden o alquilan. En las actas de los cabildos aparecen mujeres que piden licencias para explotar minas, pujan por los ejidos o acuden a remates para prestar un servicio al cabildo. En los protocolos notariales son protagonistas de testamentos, contratos de compraventa, reciben u otorgan poderes. Así mismo, en los archivos eclesiásticos los conventos de monjas actúan como prestamistas o percibiendo rentas de edificios alquilados. El asociacionismo femenino en los aledaños de las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, es más difícil de rastrear, pero se debería intentar conocer su modo de vida y su repercusión económica cuando la hay, como se hace en uno de los artículos de esta obra al que más adelante me referiré. Una atención especial merecen las viudas criollas cuyo poder económico era relevante; algunas de ellas, a pesar de la recomendación de la Corona de volver a contraer matrimonio, prefieren mantener su independencia y convertirse en administradoras de sus bienes y tutoras de sus hijos. Sirvan como ejemplo para el México del siglo xviii la saga de mujeres de la familia aristocrática Regla-Miravalle o doña Bernarda Rebolledo, madre de ocho hijos que administró y conservó su hacienda hasta su muerte en el Perú del siglo xvii. Expuestas algunas de las posibles fuentes, el recuento no pretende ser exhaustivo. Debemos reflexionar sobre dos aspectos: el primero, que la diversidad de las fuentes merece una lectura comparada, y el segundo, no olvidar que los intermediarios de esas fuentes eran varones y tras sus construcciones culturales sobre las mujeres subyace un modelo patriarcal. La imagen de las mujeres fue una creación de hombres, intelectuales, educadores, eclesiásticos, todos ellos con preeminencia sobre ellas ya que ocupaban el papel protagonista que la sociedad les había adjudicado. Ambas dificultades deben ser compensadas con una lectura crítica. Otra pregunta a la que debemos responder sería ¿cómo utilizar el género como instrumento de análisis histórico para estas épocas del pasado siendo así que es un concepto nacido a mediados de los ochenta? Sin
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 15
01/02/2017 06:20:25 p.m.
16
Pilar Pérez Cantó
entrar ahora en los equívocos, rechazos o pertinencia de su uso,15 que de todo ha habido y que Isabel Morant recoge de forma, a nuestro modo de ver, acertada y minuciosa en su contribución a esta obra y a la que me referiré más tarde, creemos que el género resulta útil como instrumento de análisis ya que nos permite conocer la construcción cultural mediante la cual la sociedad moderna adjudicó papeles diferenciados a mujeres y hombres y explicitó no sólo los espacios donde debían ejercerse sino también cómo ellas y ellos debían relacionarse. La matriz intelectual de la construcción genérica fue en gran parte hispana y pasó a América, como ya hemos comentado, como parte de la transferencia cultural a través de la literatura normativa, costumbrista y de los sermones eclesiásticos. Definir el modelo como construcción cultural nos permite despojarlo de su “naturalización” y una vez negado su esencialismo admitir que éste puede y debe ser de-construido y reconocer, por un lado, las razones de la ausencia de las mujeres en la historia, y por otro, el lento camino que las mujeres han recorrido interpelando a la historia tradicional para convertirla en una historia no androcéntrica. La contemporaneidad nos dio más y mejores fuentes, instrumentos de análisis y nuevos conceptos para reescribir la historia de las mujeres, sin olvidar a las mujeres ilustradas en el siglo xviii y a las sufragistas y algunas de ellas también teóricas feministas del siglo xix; sin embargo, no será hasta el siglo xx cuando de forma menos excepcional las mujeres dejarán oír su voz. No obstante, el camino no fue fácil y la metodología para lograrlo no nos fue dada de una sola vez; estuvo plagada de preguntas, contradicciones, debates y desencuentros. Los problemas que se plantearon, y aún hoy perduran, las historiadoras serán epistemológicos. En América Latina, al igual que en Europa y Estados Unidos, el camino estuvo marcado por pautas semejantes aunque en ocasiones difieran en el tiempo o se vean retrasados o interrumpidos por acontecimientos políticos; las dictaduras del siglo xx tanto en España como en varios países de Iberoamérica no fueron propicias para el desarrollo del feminismo y la historia de las mujeres vio afectada su evolución. No incidiré en estos aspectos porque de ellos deja constancia Isabel Morant, por extenso, en esta misma obra. Cabe, no obstante, señalar las influencias recibidas y los intercambios acaecidos entre las historiografías de las dos orillas del Atlántico: influencias de los países anglo Joan W. Scott, Género e historia…
15
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 16
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
17
sajones (sobre todo Estados Unidos), de Francia y de España son visibles y, al menos en el último caso, para las y los profesionales de la historia de la América de habla hispana y portuguesa los préstamos recorren caminos en las dos direcciones. Aunque no pretendemos abandonar el enfoque metodológico y la referencia a las fuentes posibles, creo que es conveniente señalar de la mano de Dora Barrancos, Gabriela Cano y Asunción Lavrin el contexto en el que se desenvolvió la historia de las mujeres en América Latina en general y especialmente en México, ya que fuentes y metodología corren paralelas a situaciones políticas y posibilidades ofertadas a las mujeres. Dora Barranco señala que a finales del siglo xix surgieron en diferentes lugares de América Latina trabajos que hacían referencia al protagonismo femenino y que si bien su raigambre patriarcal era evidente y en ocasiones también su amateurismo, no por ello debemos olvidar su contribución al rescate histórico de la biografía de ciertas mujeres, en ocasiones con ribetes de heroínas, en el momento fundacional de sus naciones. El empeño, aunque marginal, fue meritorio y, según la autora, debería hacerse una relectura de esa protohistoriografía de las mujeres y preguntarse cuáles de los relatos fueron escritos por hombres y cuáles por mujeres y desde qué circunstancias, si queremos realmente entender su significado. No obstante, no fue hasta los años ochenta de la centuria pasada cuando “la disciplina histórica fue sacudida por la emergencia de la vertiente especializada en las mujeres, con resonancia diferencial”.16 A partir de ese momento, en todos los países latinoamericanos, la crítica feminista y los estudios de las mujeres utilizaron el género como instrumento de análisis sin resistencia alguna y pronto el término anglosajón fue también adoptado por la academia y permitió a las historiadoras y los historiadores, desde 1990, prescindir de los esencialismos en su interpelación a la historia tradicional haciendo posible la historia de las mujeres como una corriente historiográfica que ganaba espacio y potencia. El caso de México ofrece algunas singularidades, pues su estabilidad política, aunque con ciertas limitaciones por el predominio del pri durante décadas, permitió la eclosión de un movimiento feminista heterogéneo en diferentes ciudades, no todas en el Distrito Federal, 16 Dora Barrancos, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana”, en Pilar Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 19-43.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 17
01/02/2017 06:20:26 p.m.
18
Pilar Pérez Cantó
circunstancias a las que se sumó la convocatoria por la onu de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en este país, en julio de 1975, que contó con una nutrida representación de mujeres mexicanas y de la que el movimiento feminista salió reforzado. Al inicio de los ochenta los estudios de las mujeres y de género entraron en las universidades, siendo la uam Xochimilco y El Colegio de México las primeras receptoras a las que siguió la unam. Además, el país conoció desde los años setenta una renovación historiográfica de gran calado que facilitó el diálogo entre teorías diferentes y fue ese movimiento de reconsideración histórica el que a la vez estimuló la historiografía sobre las mujeres. Historiadoras como Gabriela Cano, Silvia Arrom o Carmen Ramos Escandón fueron protagonistas de esa construcción historiográfica, pero, al igual que el resto de los países tanto de Europa como de América, las influencias y los préstamos circularon en varias direcciones y al final las historiografías anglosajonas, francesas e hispánicas se cruzaron de forma reiterada. Una obra reciente, dirigida por Isabel Morant, da buena cuenta de la realidad que aquí esbozamos.17 Las fuentes en la edad contemporánea y sobre todo en las primeras décadas del siglo xxi no sólo han aumentado en cantidad y calidad sino que, y esto nos parece lo más relevante, se han vuelto asequibles, pues la globalización creciente que caracteriza el momento histórico en que vivimos ha afectado el modo de realizar la investigación; cada vez más fuentes del pasado, las ya señaladas anteriormente y algunas a las que no teníamos acceso, están siendo digitalizadas y mediante webs institucionales puestas al alcance de cualquier estudiosa o estudioso en cualquier momento y lugar. Valga como ejemplo el Archivo General de Indias cuya digitalización avanza sin pausa, la Biblioteca digital Cervantes y las secciones de parte de los archivos nacionales de todos los países latinoamericanos. Esta accesibilidad se complementa con los intercambios bibliotecarios internacionales que en tiempo prudencial ponen en manos del investigador la obra requerida. A las facilidades enunciadas para la historia de las mujeres y los estudios de género en general, debemos añadir la voz de las propias mujeres que, desde inicios del siglo xx y cada vez con mayor fuerza a lo largo de la centuria y hasta nuestros días, prescindió progresivamente de la mediación masculina para expresar sus vivencias y se hizo presente en todos los ámbitos de la vida. Los estudios de las mujeres, y Idem; Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres..., v. iii y iv.
17
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 18
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
19
entre ellos la historia, están presentes en la mayor parte de las universidades de lo que denominamos mundo occidental, organismos internacionales llevan a cabo y divulgan estadísticas y encuestas, un horizonte de igualdad entre mujeres y hombres preside las políticas de la mayor parte de los países y la inequidad se considera un déficit democrático. Las mujeres hoy son escritoras, ingenieras, arquitectas informáticas, académicas, biólogas, directoras de cine, historiadoras, magistradas, presidentas de gobierno, ministras y un largo etcétera. Reciben premios y son reconocidas. ¿Significa que todos los avances citados han unificado el modo de escribir la historia de las mujeres?, ¿hemos logrado homogeneizar el método empleado o por el contrario seguimos interpelando a la historia tradicional y buscando nuevas respuestas? y, lo más importante, ¿las mujeres están presentes en los libros de historia? De nuevo las respuestas son múltiples y en el mundo académico conviven trabajos cuyas características pertenecen a distintos enfoques: discurso de la excelencia, historia contributiva, biografías de mujeres, historia de las mujeres, historia del género. En ocasiones la diferencia entre la historia de las mujeres y la historia del género es meramente nominal, lo relevante es si la teoría que sustenta el discurso se apoya o no en las teorías de género. Desde el feminismo se sigue leyendo de forma crítica la historia más tradicional y aportando teoría a los planteamientos más renovadores. No obstante, pese a todos los avances, las mujeres no coprotagonizan la historia de forma tan normalizada que hiciese innecesaria una historia de las mujeres. En la parte del mundo a la que nos referimos, mujeres y hombres tienen reconocidos los mismos derechos y los mismos deberes, pero este aserto no siempre refleja la realidad y sigue siendo necesario hacer visibles a las mujeres y dejar constancia de sus huellas en la historia. Finalizaré esta introducción con una breve referencia a las/los autoras/es y al contenido de la obra que presentamos aunque de alguna de sus contribuciones ya hemos hecho mención. Se trata de un grupo internacional e interdisciplinario de investigadoras e investigadores, la mayor parte de historia, avezados en estudios de las mujeres, pero también hay una antropóloga/arqueóloga y cuatro profesores de escuelas de música, tanto de México como de España. Tienen en común su lengua hispana, con la excepción de Andreia Martins que es portuguesa, y ciertas raíces culturales ibéricas. Los diez trabajos se pueden agrupar desde el punto de vista del planteamiento: dos que se ocupan del estado de la cuestión, el trabajo de Isabel Morant de la construcción de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 19
01/02/2017 06:20:26 p.m.
20
Pilar Pérez Cantó
una historiografía, la de las mujeres, y el de Rosalva Loreto que presenta un balance sobre el monacato novohispano. El resto se enmarca en la microhistoria y cuatro de ellos se ocupan de colectivos de mujeres: curanderas, prostitutas, fandangueras y beatas; dos más tienen como protagonistas a mujeres privilegiadas (virreinas y mujeres nobles y profesionales), y, finalmente, dos de las contribuciones tratan de la prensa como espacio de sociabilidad ilustrada y de la joyería como adorno corporal y simbólico de las mujeres que la portan. Si nos ocupamos de su contenido, destacaríamos aquellos trabajos teóricos como el ya citado de Isabel Morant, “Mujeres e historia. La construcción de una historiografía, 1968-2010”, en el que se profundiza no sólo en las diferentes etapas por las que ha pasado la historia de las mujeres sino en los debates, las contradicciones, los problemas epistemológicos, las autoras más determinantes y los acuerdos o desacuerdos frutos de las diferentes aportaciones, y se hace con la claridad y maestría de quien domina los saberes del oficio. Las aportaciones que se ocupan de reescribir la historia de colectivos de mujeres y desentrañar, como indica una de las autoras: “Cómo fue posible que estas mujeres que vivían más bien en los márgenes del orden social lograron adquirir poder y convertirse en mediadoras para resolver diferentes problemas que alteraban el funcionamiento de las relaciones cotidianas comunitarias”. Esta cita, tomada de “El mundo femenino de las curanderas novohispanas”, podría servir para todas las biografías colectivas que integran la obra, con excepción de las de las monjas. En este caso Estela Roselló, al centrarse en las curanderas, lleva a cabo un análisis teórico sobre lo que suponía actuar desde los márgenes de la sociedad como “negociadoras culturales” teniendo en cuenta en todo momento las relaciones de género consagradas por la sociedad novohispana en el siglo xvii y evidenciando los estereotipos que esas mujeres superaron hasta adquirir reconocimiento y poder. En la segunda parte de su trabajo, ilustra sus teorías de género con un fragmento de vida de la curandera María Calderón. Los conventos femeninos y por ende las hermanas de Cristo son los protagonistas de la aportación de Rosalva Loreto; en ella, tras una introducción sobre la implantación del monacato, se centra en los conventos de mujeres en especial en la orden franciscana que era la más importante corriente evangelizadora y cultural, sin dejar de referirse al resto de órdenes que surgieron para satisfacer la demanda social. No obstante, la parte más novedosa de su trabajo es el balance historiográfico hispanoamericano sobre el monacato, fruto de su profundo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 20
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
21
conocimiento del tema y la aportación bibliográfica que es un regalo inestimable para expertas y neófitas. Desde una temática cercana, Antonio Rubial nos presenta un interesante ensayo sobre Las beatas y su vocación de comunicar y a través de él nos introduce en un mundo de mujeres desubicadas, ni casadas ni monjas, de toda edad, etnia y condición, que desean vivir su independencia sin estridencias y si es posible en los márgenes de una orden religiosa que les prestase cierto grado de legitimidad. Se trataba, según el autor, de hacer de su piedad el instrumento para ser reconocidas y respetadas. El artículo de Andrea Rodríguez, basado en el proceso judicial contra la Castrejón, es asimismo un estudio del lenocinio en la ciudad de México a principios del siglo xix, e ilustra la práctica judicial frente a los delitos sexuales en el momento de la transición del antiguo régimen al pretendidamente liberal que se interesó por castigar lo que entendía como pecados públicos, cuyas protagonistas eran las mujeres porque el sexo atravesaba todas las categorías legales y catalogaba a las mujeres en honestas y decentes o viles y sueltas. Resulta relevante la diferencia entre prostitución y lenocinio y su relación con la naturaleza femenina propensa al pecado o libre albedrío para comerciar con los cuerpos de otras. En definitiva lo que pone de manifiesto el trabajo es el intento de la sociedad por el cumplimiento del modelo diseñado para las mujeres y el castigo y la marginalidad para todas aquellas que pretenden confrontarlo. El fandanguito es un “son de mujeres”, así definían los músicos jarochos de la época al fandango bailado por las mujeres y en torno a esta pieza musical cuatro profesoras/es de la Escuela Nacional de Música de la unam, Gonzalo, Lénica, José Miguel y Lizzette, nos regalan una interesante y bella aportación. Las mujeres bailadoras hacen de la danza una construcción cultural que les permite expresar su lirismo, ser dueñas de sus cuerpos, ser admiradas en público y convertirse en portavoces de la comunidad. Los autores/as señalan el papel jugado por las mujeres en la creación de las culturas musicales de México, sin embargo ésta ha sido olvidada y el olvido margina y soterra el cuerpo femenino como elemento de subversión. Era objetivo de prédicas eclesiásticas y leyes civiles que en ocasiones perseguían y prohibían el fandanguito. Entienden que a través de la música se produce cierta movilidad social y geográfica. Las mujeres privilegiadas son objeto de dos aportaciones de distinto significado Las virreinas y el ejercicio del poder en Nueva España y El
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 21
01/02/2017 06:20:26 p.m.
22
Pilar Pérez Cantó
condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres. Javier Sanchiz, por su parte, centrándose en el valle de Orizaba y con una metodología histórica con préstamos de la sociología, recupera el protagonismo de las mujeres vinculadas al condado de Orizaba. El autor hace hincapié en el valor estratégico de las mujeres en varios sentidos: como aportadoras de categoría social por sus antecedentes familiares o por su contribución con su dote al patrimonio común; el caso más relevante fue el de doña Graciana Suárez de Peredo, que aportó el mayorazgo del mismo nombre y, además, porque de su fertilidad dependía la pervivencia del linaje. Esperanza Mó y Andreia Martins aprovechan los recursos de la microhistoria para profundizar en dos temas que afectan a las mujeres, ambas inician sus trabajos en el siglo xviii aunque la primera abarca hasta principios del xix. “Salir del silencio” es el título elegido por la profesora Mó para explicitar lo que la prensa, a partir de la segunda mitad del setecientos y en México a principios de la centuria siguiente, significó para las mujeres: un nuevo espacio de sociabilidad, un espacio en el que ni el género ni el estatus social impedían que se expresaran e intercambiaran noticias, preocupaciones y novedades. A partir del Diario económico de México la autora profundiza en la incorporación de las mujeres como lectoras y autoras y su papel al contestar el modelo que la prensa reproducía para ellas. La importancia de los papeles periódicos no se limitaba al número de mujeres que los leían sino al efecto multiplicador que ejercían al ser comentados en tertulias, salones y sociedades. Andreia Martins, desde la antropología, a la que añade sus conocimientos arqueológicos, contribuye a esta obra con un trabajo en el que analiza la joyería utilizada por las mujeres novohispanas como uno de los aspectos de la cultura material capaz de sintetizar diferentes vertientes del diálogo cultural. Entiende la autora que el mestizaje biológico y cultural de la población autóctona, española, africana y asiática acabó por conformar una estética mexicana muy peculiar. Con una mirada crítica, que le permite analizar las intermediaciones sufridas por las colecciones que ha podido estudiar, no sólo museísticas sino también por la influencia política o religiosa de un momento determinado, nos indica que las joyas han sido un recurso social común para expresar el estatus y el poder de la familia. Su universo simbólico trasciende al material en el que se presenta la joya y es diferente en la iconografía de cada grupo étnico analizado. Pilar Pérez Cantó
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 22
01/02/2017 06:20:26 p.m.
introducción
23
Fuentes consultadas Bibliografía Amorós, Celia, Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/ Universitat de València, 1997. Barrancos, Dora, “Mujeres y género en la historiografía latinoameriana”, en Pilar Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 236-241. Feyjoó, Benito Jerónimo, “Defensa de la mujer”, en Teatro crítico universal, Madrid, Joachim Ibarra Impresor de S. M., 1726, t. i, discurso xvi, párrafo 155. Gonzalbo, Pilar, “Ordenamiento social y relaciones familiares en México y América Central”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 613636. Molina, Cristina, Dialéctica feminista de la Ilustración, Barcelona, Anthropos, 1994. Montecino, Sonia, “La conquista de las mujeres”, en M. Barring y N. Henríquez (comps.), Otras pieles. Género, historia y cultura, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. Morant, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, coordinación de M. Ortega, A. Lavrin y P. Pérez Cantó, Madrid, Cátedra, 2005. , Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2008. , Historia de las mujeres en España y América Latina, iv. Del siglo xx a los umbrales del xxi, Madrid, Cátedra, 2008. O’Phelan, Scarlett y Margarita Zegarra (eds.), Mujeres, familia y sociedad en la historia de América Latina. Siglos xviii-xxi, Lima, Centro de Documentación sobre la Mujer/Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto RivaAgüero/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. Ots Capdequí, José María, Bosquejo histórico de los derechos de la mujer en la legislación de Indias, Madrid, Reus, 1920. Pérez Cantó, Pilar, “La mujer colonial a través de los textos: una reflexión metodológica”, en Isabel Jiménez Morales y Amparo Quilez Faz (coords.), De otras miradas. Reflexiones sobre la mujer de los siglos xvii al xx, Málaga, Universidad de Málaga, 1998, p. 19-51.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 23
01/02/2017 06:20:27 p.m.
24
Pilar Pérez Cantó
, “La Ilustración española y el debate de los sexos, 1726-1750”, en Andreina de Clementi (ed.), Il genere dell’Europa, Roma, Biblink, 2003, p. 97-133. Rodríguez, Pablo, “La familia en Sudamérica colonial”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 v., Madrid, Cátedra, 2005-2008, v. ii. El mundo moderno, p. 637-634. Sau, Victoria, “Introducción”, en Benito Jerónimo Feijóo, Defensa de la mujer, Barcelona, Icaria, 1997, p. 9-11. Scott, Joan W., Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. Valcárcel, Amelia, La política de las mujeres, Madrid, Cátedra/Instituto de la Mujer/Universitat de València, 1997.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 24
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Isabel Morant “Mujeres e historia. La construcción de una historiografía” p. 25-54
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Mujeres e historia La construcción de una historiografía 1968-2010 Isabel Morant Universidad de Valencia1 Introducción He dudado mucho antes de escribir un libro sobre la mujer. Es un tema irritante, sobre todo para las mujeres, y no es ninguna novedad. La polémica del feminismo ha hecho correr tinta suficiente, y ahora está prácticamente cerrada: punto en boca. Y sin embargo, seguimos hablando de ello. Y no parece que las voluminosas tonterías proferidas durante este último siglo hayan arrojado ninguna luz sobre el problema. Además, ¿hay un problema? ¿Cuál es? Simone de Beauvoir, El segundo sexo
La publicación de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, en 1949, puso de relieve un problema que según la propia autora parecía olvidado. Así manifiesta sus dudas respecto de la cuestión que pretende abordar. De las mujeres —escribe— se ha hablado mucho, pero después de tanta polémica se ha impuesto un silencio clamoroso. En la mente de los filósofos las cosas parecían perfectamente ordenadas: las mujeres eran diferentes de los hombres y sus vidas se ajustaban a la condición y a las capacidades que eran naturales en el sexo femenino. Así, pues, ¿existe realmente un problema?, ¿cuál es? El problema para Beauvoir era la consideración de las mujeres como un “segundo sexo”, en relación con los hombres, cuyas cualidades y valores se consideraban superiores. La autora acude a Poulain de la Barre 1 Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación HAR2011-26129: El proceso civilizador y la cuestión de los individuos. Normas, prácticas y subjetividades (siglos xvii-xix).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 25
01/02/2017 06:20:27 p.m.
26
Isabel Morant
para poner de relieve la sospecha respecto de las teorías que defienden la desigualdad de los sexos. Este clérigo cartesiano había escrito ya en el siglo xvii un tratado titulado De l’égalité des deux sexes para mostrar el pre-juicio, mayoritario en su época, de los que sostenían que los hombres y las mujeres no eran iguales. Coincide con el filósofo cuando dice: Todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es digno de sospecha, porque son a un tiempo juez y parte [...]. Los que hicieron y compilaron las leyes eran hombres, por lo que favorecieron a su sexo, y los jurisconsultos convirtieron las leyes en principios, dice también Poulain de la Barre. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores, sabios, se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y provechosa en la tierra.2
En sus reflexiones sobre las mujeres, Beauvoir se enfrenta a la herencia del pasado, representada por la obra de Rousseau, en cuya obra Emilio se dice que “El macho es macho solo en ciertos momentos, la hembra es hembra toda la vida o, al menos, mientras es joven”. Esta interpretación de la biología servirá de base para la construcción de un potente discurso cultural sobre la diferencia de los sexos, en el cual, por otro lado, se apoyarían las políticas de diferenciación y segregación sexual que habían comenzado a aplicarse desde finales del siglo xviii. Con gran aceptación social. Como explica Geneviève Fraisse, el régimen político surgido de la revolución en Francia llevaba la marca de los hombres de espíritu roussoniano que hicieron las leyes de la democracia: la segregación educativa en la escuela pública, la diferenciación de los derechos y deberes ciudadanos, la democracia exclusiva de los hombres y el gobierno de la familia que correspondería a las mujeres.3 Beauvoir no niega la causa de la biología, admite que en los orígenes de la humanidad las mujeres debieron estar constreñidas por el peso de la maternidad que las habría alejado de los trabajos más duros que realizaban los hombres, pero observa también los impedimentos culturales y políticos que históricamente habrían puesto trabas al progreso social de éstas. Su idea de que “una mujer no nace sino que se hace” abriría la puerta a otro modo de pensar la historia, sin las trabas de las explicaciones que redundaban en la repetición de los determi Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 2 v., París, Gallimard, 1949, p. 56. Genevière Fraisse, Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferencia de los sexos, trad. de Alicia H. Puleo, Madrid, Cátedra, 1991. 2 3
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 26
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
27
nismos producidos por la naturaleza, el cuerpo biológico o la voluntad de la razón práctica. En defensa de su argumento aduce los cambios producidos en las formas de vida femeninas: la progresiva incorporación al mundo del trabajo, la mayor educación que habría propiciado la entrada de algunas en las instituciones del saber y la mayor presencia femenina en los mismos espacios sociales y políticos de los hombres, incluso en las guerras y revoluciones. Beauvoir espera que la igualdad se acelere de manera significativa en el presente, gracias a los avances de la ciencia que permite a las mujeres controlar la maternidad, trabajar y tener ingresos propios y alcanzar mayores cuotas de autonomía económica, libertad e influencia social. El segundo sexo, publicado en 1949, en general fue muy mal acogido. Intelectuales, políticos y creadores de opinión se apresuraron a censurarlo desde distintos ángulos: unos se aferraron a los argumentos tradicionales de la inmutable y perfecta Naturaleza; otros, con más sutileza, defendieron que era razonable y necesario que las mujeres se ocuparan en asegurar el buen orden y la felicidad de la sociedad y de las familias. Pero más allá de las razones mejor o peor expuestas, este tipo de escritos ponen de relieve una violencia inesperada, incluso para la propia autora, que se queja del tono de las críticas que se dirigen no tanto al contenido del libro como a su persona. Algunos pudieron deducir entonces que la obra reflejaba el malestar de Beauvoir, una filósofa reconocida pero cuya vida no podía ser feliz; amante de un filósofo conocido, no se había casado, no había tenido hijos y su sexualidad era más que dudosa. Alguno se atrevió a comentar entonces que después de leer el libro de Beauvoir sabía todo lo que había que saber sobre la vagina de la autora. Estos textos, publicados de nuevo con motivo de cumplirse los cincuenta años de la edición de esta obra, ponen de relieve la interesada confusión que se cernía sobre determinados temas relacionados con las identidades, los sentimientos y la sexualidad, que muchos preferirían que no salieran del ámbito de lo privado. Quizás por eso, el libro tuvo también una gran acogida entre el público y las mujeres mostraron su satisfacción porque se sacara a la luz pública su malestar.4 Pero ni los filósofos ni los historiadores se sintieron interpelados entonces por la obra de Beauvoir. No parecían incómodos, ni por el silencio ni por el tratamiento que sus disciplinas daban a la cuestión 4 Ingrid Galster (dir.), Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. Le livre fondateur du féminisme moderne en situation, París, Honoré Champion, 2004.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 27
01/02/2017 06:20:27 p.m.
28
Isabel Morant
de las mujeres. Todavía en los años setenta era clamorosa la falta de estudios críticos y la inexistencia de un vocabulario que sirviera para pensar la diferencia entre los sexos. Tampoco los historiadores daban importancia a la “invisibilidad” de las mujeres en sus libros, pues pensaban sencillamente que las mujeres, pertenecientes en razón de su sexo al mundo de lo privado, no habían tenido ningún protagonismo en la Historia, con mayúsculas: política, económica o cultural. Con otra sensibilidad, Virginia Wolf ya en los años treinta había manifestado su desconcierto porque en los libros de historia que manejaba para escribir su obra Una habitación propia las mujeres no aparecieran. Esta historia le parecía “un poco rara, tal como es, irreal, desequilibrada”, por lo que se pregunta si “¿acaso no se podría añadir un suplemento a la historia? Por supuesto dándole un nombre poco llamativo, así las mujeres podrían figurar en ella sin impropiedad”. La historia de las mujeres. Los inicios Cuando en el corazón de los cambios ideológicos y sociales de los años 1970 ha surgido lo que llamamos ahora “historia de las mujeres“, no era cuestión de preguntarse si esta historia era posible. Se imponía, por la fuerza de la evidencia y la necesidad, el deseo de hacerla, después de escribirla. Así nació una práctica, al mismo tiempo que un tema nuevo en el campo de la disciplina histórica. Arlette Farge, “Pratiques et effets de l’histoire des femmes”, en Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes est-elle posible?, 1984
A finales de los años sesenta, la historia debía de ser interpelada por el feminismo que denunciaría la invisibilidad de las mujeres en los libros de historia. Las historiadoras pondrían entonces de relieve la parcialidad de la disciplina que privilegiaba el estudio de los hechos y los espacios dominados por los hombres. Así, escriben que “el territorio del historiador durante largo tiempo ha sido exclusivo de un sexo, paisaje que encuadra los lugares donde se ejerce el poder de los hombres y sus conflictos, rechazando fuera de sus límites los espacios de las mujeres”. Las mujeres existieron, pero para los historiadores —hombres y mujeres— que por entonces ponían sus esfuerzos en el estudio de los grandes hechos o las estructuras económicas o sociales, se trata de una historia sin relevancia, pero aquellas historiadoras feministas que con
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 28
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
29
otra mirada habían comenzado a poner el foco sobre las mujeres sabían que estaban produciendo un desplazamiento de los límites de la historia. Se dice, entonces, que “portadoras de esta historia sin cualidades, portadoras de esta historia no identificable a través de las cualidades reconocidas por los hábitos dominantes, las mujeres desplazan, sin duda, los límites en donde queda fijada la representación del mundo”.5 En aquellos años la historia de las mujeres se impuso como una evidencia y una necesidad existencial de las propias feministas, muchas de ellas historiadoras, que se implicarían en su realización. En los primeros estudios, entre la memoria y la historia, en efecto, se trataba de dar relevancia al pasado de las mujeres; así, lejos de las ideas que incidían en la semejanza de las vidas femeninas o en su falta de protagonismo, se quería mostrar que las mujeres habían sido sujetos activos y que sus acciones, diferentes de las de los hombres, merecían ser objeto de estudio. Por este camino se descubriría la presencia activa de las mujeres en el mundo del trabajo o sus aportaciones a la economía familiar; también había sido relevante su presencia e influencia en los acontecimientos familiares y la vida de las comunidades o que muchas eran portadoras de un saber y una cultura femeninas. De manera particular se ponía el enfoque en figuras de la rebelión: las herejes, las curanderas, las brujas o las rebeldes primitivas, mujeres que, actuando en los márgenes, habrían gozado de una libertad inesperada y, en muchos casos, habrían sido influyentes y reconocidas por sus conocimientos y capacidades. En estos estudios, sin embargo, se solía obviar los costes de su rebeldía, la cárcel o la hoguera, que acogía las disidencias femeninas. En los inicios de los ochenta las historiadoras feministas, que se habían implicado en la construcción de la historia de las mujeres, podían observar, con satisfacción, el crecimiento de la producción historiográfica, pero, al mismo tiempo, comprobarían los problemas de los resultados y la necesidad de reflexionar sobre las líneas que se habían seguido en las investigaciones. Como escribe Michelle Perrot en la presentación de uno de los primeros coloquios organizados para hacer balance de la situación: “Después de un tiempo de ‘acumulación primitiva’ hecha en todas direcciones, sin plantearse problemas, como si el descubrimiento fuera suficiente en sí mismo, ha llegado el momento de la reflexión, de caminar en sentido inverso los caminos recorridos”.6 Christiane Dufrancatel et al., L’histoire sans qualités, París, Galilée, 1979, p. 9 y 11. Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes..., p. 7-8.
5 6
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 29
01/02/2017 06:20:27 p.m.
30
Isabel Morant
En este encuentro no se trataba ya, como en los primeros años, de interrogarse sobre la pertinencia o las posibilidades de hacer la historia de las mujeres, sino de analizar las prácticas y los efectos de una historia en expansión. En las universidades se habían comenzado a impartir algunos cursos o seminarios y el tema comienza a estar presente en las investigaciones. Como escribe Arlette Farge, no sin ironía, muchos estudiosos encuentran ahora interesante añadir: “un párrafo a un artículo, un capítulo a una tesis o unas hojas a un libro”. Pero la misma autora se preocupa por el peligro de banalización que corre paralelo al éxito de los estudios. Muchos de éstos se conforman con repetir los tópicos consabidos de que las mujeres visibles eran una excepción que vendría a confirmar la regla de que su historia estaba aún por llegar. En este sentido el descubrimiento de los textos normativos escritos durante siglos por los hombres —filósofos, sacerdotes y moralistas— debían servir tanto para dar cuenta —o denunciar— el vilipendio del sexo femenino, como para mostrar la permanencia del poder que las había sometido. El resultado de estos estudios fue el reforzamiento de la dialéctica de la dominación masculina y la sumisión femenina. Las historiadoras comprobarían al mismo tiempo su soledad dentro de la profesión. Los historiadores, sorprendidos en muchos casos, guardaron silencio y, en la práctica, mostraron que no se sentían involucrados por una historia que no era la suya. En este sentido Arlette Farge destacaba que en la revista Annales, que hacía bandera de la renovación historiográfica, apenas se prestaba atención a los estudios de historia de las mujeres. En las publicaciones de aquellos años hubo muy pocos artículos con este enfoque y los comentarios que de ellos se hicieron fueron más bien fríos. Está claro que esta actitud disgustaba a las historiadoras que, trabajando en las mismas instituciones, hubieran esperado otra actitud hacia la historia de las mujeres, que, por otro lado, trabajaban en la misma línea de renovación historiográfica. Estas historiadoras eran conscientes además del peligro del gueto que llegó a producirse, pues en los primeros años la historia de las mujeres fue hecha por mujeres que, tomando el símil de Natalie Davis, trabajaron en los márgenes del mundo académico.7 En las publicaciones de aquellos años, sin embargo, se pone de relieve la creatividad de los primeros debates, muchas veces ruidosos, que dieron lugar a una forma particular de hacer historia. Se distingue ésta Arlette Farge, “Pratique et effets...”, p. 17-35.
7
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 30
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
31
por las preguntas suscitadas por el feminismo y, por otro lado, por la influencia de la historiografía, particularmente de la historia social renovada y por la antropología, muy desarrollada en Francia. Estos planteamientos se notan en los primeros estudios dedicados a nombrar, identificar y medir la presencia de las mujeres en lugares, instancias y papeles que les son propios, nos aparece como una etapa necesaria, un justo retomar de las cosas. Se ponen así al descubierto las categorías de lo masculino y lo femenino, hasta ahora sofocadas por un neutralismo sexual sólo provechoso para el mundo masculino. En estos estudios, en efecto, a los temas habituales de los antropólogos se suman otros antes descuidados, en relación con las mujeres. Así se ponen al descubierto los trabajos de las mujeres, incluidos el parto y la maternidad; los espacios de sociabilidad femeninos, como las casas o el lavadero; o la vida cotidiana en las comunidades rurales, donde se nota la influencia femenina. Se señala sin embargo que, del mismo modo que en los estudios clásicos, la mirada se dirige hacia los espacios y las acciones de los hombres en los nuevos estudios dirigidos ahora a las mujeres, se mantiene el criterio y la imagen de la separación; así, se dice que después de que los estudios de antropólogos e historiadores se hubieran fijado en “los modos de la sociabilidad masculina tales como las abadías de juventud, quintas, cafés y cabarets, camarillas o la partida de caza, es lícito estudiar la sociabilidad femenina siguiendo el mismo criterio de no mixicidad”.8 En estos estudios se refuerza la imagen de la diferencia de las mujeres, a las que se descubren como poseedoras de una cultura femenina, que implicaba un poder y un saber específico suyo, pero la idea de una cultura específica femenina sería muy pronto cuestionada por las historiadoras que defendían un enfoque histórico más global y relacional. Entendían que las mujeres y los hombres formaban parte de una misma sociedad y compartían muchos valores, creencias y costumbres culturales. En consecuencia, los estudios debían fijarse en las relaciones de desigualdad entre los sexos, sin olvidar los conflictos generados por las diferencias que, por otra parte, quedaban ocultos en los enfoques de larga duración: “Lo que hay que hacer ahora es entender cómo se constituye una cultura femenina en el interior de un sistema de relaciones desigualitarias, cómo enmascara los fallos, reactiva los conflictos,
8 Cécile Dauphin et al., “Culture et pouvoir des femmes. Essai d’historiographie”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, marzo-abril de 1986, p. 82-83.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 31
01/02/2017 06:20:27 p.m.
32
Isabel Morant
jalona tiempos y espacios, y cómo piensa, en fin, sus particularidades y sus relaciones con la sociedad global”.9 Desde esta perspectiva se introduce la cuestión del poder, que se trataba de definir preguntándose cómo se adquiere y quién lo tiene. Había que cuestionar la imagen unidimensional de un poder sólo masculino, desde un planteamiento foucaultiano, interesado en señalar que éste debía ser comprendido y estudiado en todas sus dimensiones: actuando ciertamente de arriba abajo, según la dialéctica dominaciónopresión, pero también de abajo arriba. Así pues, proponen analizar la articulación de poderes y contrapoderes que actuaban en las relaciones entre los sexos, señalando los fallos de estas articulaciones y las brechas por donde se colaba el poder femenino o, al menos, su influencia. En este mismo sentido proponen analizar los mecanismos de compensación que se ofrecían a las mujeres, por ejemplo, mediante la galantería que exaltaba las cualidades físicas o los valores morales de la feminidad, que producían imágenes de influencia y poder femeninos, que podían ser utilizados por las mujeres. En esta propuesta se incluía también el estudio de la resistencia que las mujeres oponían a los mecanismos que servían para ocultar la dominación masculina.10 Género e historia Creo que debemos interesarnos por la historia de ambos, de mujeres y hombres, que no deberíamos trabajar sólo sobre el sexo sometido. Nuestro objetivo es comprender los significados de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro objetivo es descubrir toda la gama de símbolos y de roles sexuales en las distintas sociedades y periodos, encontrar los significados que tienen y cómo funcionan para mantener el orden social o para promover el cambio del mismo. Joan Wallach Scott, Género e historia
La categoría de género, procedente del debate del feminismo en los Estados Unidos, responde a la voluntad teórica de las estudiosas ame Ibid., p. 87. Estos debates y propuestas pueden verse en Lucía Ferrante et al. (eds.), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nelle storia delle donne, Torino, Rosenberg&Sellier, 1988; Isabel Morant, “El sexo de la historia”, Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995, p. 29-66. 9
10
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 32
01/02/2017 06:20:27 p.m.
Mujeres e historia
33
ricanas, dispuestas a mostrar su insatisfacción porque en la mayoría de los estudios orientados a este debate no se logre desprenderse de las imágenes esencialistas que tradicionalmente se asocian con las mujeres. En los años ochenta, en efecto, los trabajos parecían estancados por las explicaciones recurrentes al Sexo, escrito con mayúsculas; en ellas las mujeres se representaban marcadas por la biología o la condición social capaces de decidir sus destinos ineludibles. La categoría género permitía poner de relieve el carácter ideológico y los mecanismos del poder que actúan en la producción y reproducción de la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. Como escribe Joan Scott: “El termino género denota unas determinadas “construcciones culturales“, toda la creación social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres y los hombres”.11 Y esta teoría se extiende pronto merced al carácter internacional del feminismo que la difunde por Europa. A este respecto es de destacar la influencia de Joan Scott, particularmente su artículo “El género: una categoría útil para la Historia”, publicado en inglés en 1985, trabajo en que se analizan los cuerpos teóricos entonces manejados por las estudiosas feministas: el concepto de patriarcado, las categorías procedentes del materialismo histórico o del psicoanálisis, por más que su autora señale su insuficiencia para producir una explicación histórica. Aunque lo que me parece más significativo es la importancia que la historiadora concede a que las feministas apuesten por la renovación que se insinúa en las críticas que se dirigen a las ciencias sociales, dominadas entonces por el estructuralismo. Así, escribe que: Me parece significativo que el empleo de la palabra género haya surgido en un momento de gran confusión epistemológica que en algunos casos implica que los científicos de las ciencias sociales cambien sus paradigmas científicos por otros literarios (del énfasis puesto en las causas a otro centrado en el significado, haciendo confusos los géneros de investigación); y que, en otros casos, la forma de los debates teóricos entre quienes afirman la transparencia de los hechos y quienes insisten en que la realidad se interpreta y se construye. En el espacio que este debate ha abierto y en el de crítica de la ciencia desarrollada en el campo de las humanidades, y en el del empirismo y el humanismo de los posestructuralistas, las feministas no sólo han comenzado a encontrar una voz teórica propia sino que también
11 Joan Wallach Scott, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008, p. 53. Ibid., p. 53.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 33
01/02/2017 06:20:28 p.m.
34
Isabel Morant
han encontrado aliados académicos y políticos. Dentro de este espacio debemos formular el género como categoría analítica. Y es en el interior de este espacio que debemos articular el género como categoría analítica.12
En el contexto de este debate los historiadores, que han sido cuestionados en sus métodos, deben cambiar las formas de escribir la historia. Así dice: ¿Qué deben hacer los historiadores que, después de todo, han visto cómo algunos teóricos desechaban la historia como una reliquia del pensamiento humanista? No creo que debamos dejar los archivos o abandonar el estudio del pasado, pero tenemos que cambiar algunas de las formas con que nos hemos acercado al trabajo. Necesitamos examinar atentamente nuestros métodos de análisis, clarificar nuestras hipótesis de trabajo y explicar cómo creemos que tienen lugar los cambios.13
En este sentido, Scott señala sus nuevas influencias: Foucault y Derrida. La crítica del primero a la continuidad de la historia obliga a dejar en un segundo plano el problema de los orígenes y las causas; así, afirma que sólo el estudio de los procesos puede permitir al historiador conocer las causas: En lugar de investigar los simples orígenes, tenemos que concebir aquellos procesos que están tan interrelacionados que no pueden desenredarse. Por supuesto vamos a seguir identificando los problemas para estudiar […] Pero son los procesos los que debemos tener en cuenta. Debemos preguntarnos más a menudo cómo ocurrieron las cosas para encontrar por qué ocurrieron.
Por otro lado, se señala que el trabajo del historiador no debe fijarse tanto en establecer los hechos, sino en el estudio de los significados que adquieren los hechos: “Me parece entonces que el lugar de la mujer en la sociedad humana no es producto, en sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus actividades a través de la interacción social concreta”. En esta misma línea se distancia de la percepción habitual de los historiadores de un poder social unificado, coherente y centralizado y propone la imagen de un poder
Ibid., p. 64. Idem.
12 13
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 34
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
35
disperso que actúa como “constelaciones dispersas de relaciones desiguales, construidas discursivamente en “campos” sociales de “fuerza”.14 En cuanto a la teoría del género, Scott señala dos partes: define el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias percibidas entre los sexos; pero es también una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Como elementos constitutivos de las relaciones sociales de género señala cuatro aspectos relacionados entre sí: los símbolos disponibles que evocan diferentes representaciones de la mujer, como los de Eva o María en la tradición cristiana, pero también los mitos de pureza o corrupción, etcétera; los conceptos normativos que se expresan en las doctrinas religiosas, científicas o educativas, legales o política; que afirman de manera categórica y coactiva el sentido binario del hombre y la mujer; las instituciones sociales y las organizaciones, que imponen la segregación sexual, como la familia, pero también las formas del trabajo o la educación, etcétera, y la construcción subjetiva de la identidad, que se produce a partir del reconocimiento de los construcciones del lenguaje. La segunda parte de su teoría se refiere al género como un campo primario de las relaciones simbólicas del poder, que se construyen y conviven con otras relaciones sociales en las que interviene el poder, pero aquellas relaciones se distinguen y caracterizan por su universalidad y persistencia. Como en su día había afirmado el sociólogo Pierre Bourdieu: “La división del mundo basada en las referencias a las diferencias biológicas y especialmente a aquellas que se refieren a la división del trabajo de la producción y la reproducción opera como las que están mejor fundadas en ilusiones colectivas”.15 La propuesta de Scott fue bien acogida por las estudiosas feministas, que podían valorarla como una incitación a la reflexión teórica y también como una apertura de los temas y los métodos renovadores, pero al mismo tiempo sentían el desafío de la propuesta; el cuestionamiento de la categoría mujeres y la merma de confianza en los procedimientos de la sociología y de la historia social significaban el abandono de las preguntas sobre la agencia histórica o la igualdad de las mujeres. En este sentido se comprende la resistencia surgida entonces entre las historiadoras que, como ella misma, habían trabajado, en otro sentido, para hacer la historia social de las mujeres. La propia Ibid., p. 65. Ibid., p. 68.
14 15
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 35
01/02/2017 06:20:28 p.m.
36
Isabel Morant
Scott reconoce esta etapa de su investigación, realizada en colaboración con Louise Tilly, dedicada al estudio del trabajo femenino en el marco de la transición hacia el capitalismo. En el debate, Tilly admite el interés de la categoría de género para el análisis histórico pero mantiene su acepción sociológica. En este sentido distingue entre los estudios que permanecen aún muy descriptivos y una historia social analítica que estudia un pasado marcado por el género, pero en el relato de la propia Scott sobre la construcción de las mujeres en los años ochenta se pondrá el acento en las diferencias; entre la historia social de las mujeres y los estudios de género marcados por el posestructuralismo, que se representan como una novedad y ruptura respecto de la etapa anterior, a la cual se refiere como “historia de ellas”. La historia de las mujeres en Occidente Cristalización de un trabajo invisible, llevado a cabo por caminos diversos, esta “Historia” se inscribe ella misma en un terreno más vasto: el de las investigaciones sobre las mujeres y la diferencia de sexos, la cuestión concierne hoy, poco o mucho, a todas las disciplinas, que deben preguntarse por lo universal. Michelle Perrot, “Introduction”, en Georges Duby y M. Perrot, Histoire des femmes en Occident, 1992 (Edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993)
La publicación de Histoire des femmes en Occident entre 1988 y 1992, en cinco gruesos volúmenes, puso de relieve la consolidación de una historiografía, particularmente en Europa y Estados Unidos. Su edición fue una iniciativa de una casa editorial italiana, Laterza, activa en el sector de las ciencias humanas y sociales y al acecho de novedades, que supo ver el interés social de esta historia. Dirigida por Georges Duby y Michelle Perrot, la responsabilidad fue compartida con un grupo de historiadoras, que habían estado en vanguardia de los debates y en la producción historiográfica de los primeros años; Schmiti-Pantel, Klapsich-Zuber, Fargue-Davis, Fraisse-Perrot y Thébaud figuran en la obra como directoras de los distintos volúmenes. Gestionada esta historia desde París, se nota el peso de la producción francesa: el 60% de las contribuciones es de autores franceses y el 40% restante es básicamente de procedencia anglosajona. La menor presencia italiana produjo la queja de las historiadoras de ese país que consideraban que su par-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 36
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
37
ticipación no guardaba relación con la importancia y el volumen de los estudios hechos en Italia. Hubo ausencia total de textos de procedencia española y latinoamericana, que se trató de corregir en la edición castellana, a propuesta del editor español, introduciendo una mirada española, que figura como un apéndice, en cada uno de los volúmenes. La coordinación de estas páginas corrió a cargo de Reyna Pastor, que introdujo algunos temas latinoamericanos.16 Para dar a conocer la obra, a la vez que como consecuencia de su éxito, se tradujeron de inmediato los libros a varios idiomas, se organizó un coloquio en París, en noviembre de 1992, que fue significativo. Las responsables del encuentro eligieron la Sorbona para esta celebración, con la intención de que su gran anfiteatro, poco frecuentado por las mujeres en el pasado, fuera un espacio en que se hablara de ellas. En este coloquio masivo se puso de relieve el cruce de influencias que por entonces incidían en la construcción de la historia de las mujeres; el debate del feminismo, o mejor de los feminismos, que condicionaban sobre todo en la elección del objeto y la formulación de las preguntas y, por otro lado, el debate, entonces relevante de la historiografía, entre los procedimientos de la historia social, dominante en los medios académicos, y la historia cultural, que ganaba terreno en el panorama de la historiografía europea, particularmente entre la tercera generación de los Annales. La ponencia de Gianna Pomata sirve de ejemplo sobre el modo en que estos debates están presentes en los historiadores que se dedican a la historia de las mujeres. Pomata, una historiadora de procedencia italiana, formada en Francia y afincada en los Estados Unidos, conocedora de los presupuestos iniciales de la historia social de las mujeres, que ella misma practica, se muestra reticente respecto de los estudios que se dedican al análisis de los discursos y las representaciones de las mujeres, influidos por la historia cultural. Considera que en estos trabajos, basados en fuentes de procedencia masculina, es difícil conocer la realidad de las mujeres, cómo vivían o lo que hacían. Coincide con el pensamiento de Virginia Wolf, que en su día había escrito que en las grandes bibliotecas de Londres, “llenas de libros redactados por profesores, maestros de escuela, sociólogos, predicadores, novelistas, ensayistas, periodistas, que no tenían otro título que el de no ser mujeres, cada uno más locuaz que el otro”, no se encuentra ninguna información sólida sobre las mujeres reales, que seguían estando en la sombra. En su crítica comprende también a la historia del género, que por entonces Isabel Morant, “El sexo de la historia...”
16
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 37
01/02/2017 06:20:28 p.m.
38
Isabel Morant
comenzaba su desarrollo en la universidad americana y que conocía bien por su vinculación profesional. En su escrito late la polémica, instalada en algunas universidades de Estados Unidos, entre las historiadoras que, en la primera etapa constructiva, habían comenzado a hacer una historia social de las mujeres, y las teóricas del género que, en la línea de Scott, señalan la impropiedad de seguir pensando en las mujeres como una realidad social que pudiera ser comprendida por fuera de la retórica de los discursos o las representaciones. Así, escribe: La historia del género es un área de investigación histórica perfectamente legítima y extremadamente útil, pero no debe confundirse con la historia de las mujeres y no debe tener prioridad sobre la necesidad de una historia social de las mujeres. [Y añadía aún] Veo la principal tarea de la historia de las mujeres no como una “deconstrucción” del discurso machista, sino como un esfuerzo para superar “la escasez de hechos” acerca de sus vidas.17
Las reticencias de Pomata, compartidas por otras muchas historiadoras, presentes en el coloquio, ponían de relieve la dificultad de la recepción de la categoría de género en Europa, particularmente en Francia, donde tanto las teóricas del feminismo como las historiadoras se mostraban por entonces menos proclives a los embates de los poses tructuralismos, procedentes del mundo anglosajón. Quería destacar, por otro lado, las particularidades de la historia de las mujeres en Francia, que se aprecian en las intervenciones de las directoras de Histoire des femmes en Occident en relación con el objeto de estudio. En este sentido plantean la diferencia entre Histoire des femmes o Histoire des raports entre les sexes, y apuestan por el segundo enfoque, pero advierten, defendiéndose de las críticas que se esperan, que su elección no significaba una disminución del interés por las mujeres, que siguen siendo el objeto de los estudios, pero defienden el interés de las fuentes masculinas que, para los periodos más alejados de la historia, son casi las únicas disponibles. Más allá de esta constatación, su elección se basa en la consideración de que las mujeres no son un sexo diferente ni forman un colectivo social separado de los hombres, sino que pertenecen a la misma humanidad y son parte integrante de la misma sociedad. En consecuencia, la historia debe fijarse no tanto en las mujeres como en las relaciones sociales que las diferencian de los hombres. Por eso, 17 Giovanna Pomata, “Histoire des femmes, histoire de genre”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 26-29.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 38
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
39
[…] elegir esta segunda opción no significa abdicar de lo femenino, abandonar las mujeres, sus espacios, sus grupos, su palabra, para no estudiar en definitiva, aún y como siempre, más que a los hombres y sus discursos? Nuestra elección se funda en la hipótesis de que no existen dos sexos separados, como si fueran dos especies, sino un proceso de diferenciación sexual, con fronteras a menudo inestables, cuya comprensión constituye el centro de nuestro trabajo.18
Las historiadoras francesas acusan los problemas, ya enunciados en el primer apartado; el acento puesto en la diferencia sexual propio de los estudios específicos, que consideran que las mujeres serían portadoras de una cultura propia; o también que, separadas del mundo de los hombres, habrían desarrollado formas particulares de acción social y política que la historia desvelaría. Su planteamiento, en cambio, entroncaría con el principio de universalidad e igualdad, adoptados por el feminismo francés, que considera que las mujeres forman parte de la misma sociedad que los hombres, pero que dominadas y discriminadas por el poder aspiran a convertirse en sujetos de pleno derecho, social y político. En consecuencia, privilegian el estudio de las relaciones que producen las diferencias sexuales y la dominación y, más aún, se interesan en las acciones políticas que produjeron cambios en las relaciones, particularmente se interesan en el estudio del feminismo. Entienden además que a diferencia de los planteamientos biologicistas o naturalistas, que aún permanecen inscritos en muchos escritos de historia de las mujeres, la mayoría de los autores de la Histoire des femmes en Occident, optan por una definición cultural e histórica. Así, a la manera anglosajona distinguen el sexo (biológico) y el género (cultural) y privilegian el estudio del segundo que sería el único visible en la historia, pero al mismo tiempo mantienen las distancias respecto del giro cultural adoptado por una parte del feminismo americano. El caballo de batalla que se mantiene, aún hoy, era la de-construcción radical que se plantea en muchos de los estudios que llegaban, sobre todo, del otro lado del Atlántico. Como escribe Michelle Perrot: ¿Se puede eludir del todo la biología? Y ¿se puede negar la presencia del cuerpo y el deseo? El debate pues permanece abierto.19
18 Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat”, en Georges Duby y Michele Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 68. 19 Michelle Perrot, “Escribir la historia de las mujeres. La experiencia francesa”, p. 81.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 39
01/02/2017 06:20:28 p.m.
40
Isabel Morant
Feminismos, ciencia y sociedad En el coloquio intervino una serie de intelectuales procedentes de distintas ramas de las humanidades y de las ciencias sociales que no habían participado en la obra, a los que se les pedía que hicieran una lectura crítica de los libros. En esta puesta en escena se quería poner de manifiesto la idea, defendida de un modo particular desde la historiografía feminista en Francia, de que la historia de las mujeres no debía constituirse en un campo de estudios acotado por la teoría feminista, sino en relación con los presupuestos de las ciencias próximas, en particular con las humanidades y las ciencias sociales. Señalan también que la práctica de esta historia no debe de ser un campo reservado de las mujeres sino abierto a los hombres. Así escriben: “Que las mujeres hayan iniciado su historia (las mujeres y algunos hombres) es un hecho. Nada hay que objetar, a no ser que ellas quieran conservar el monopolio. Que todos puedan escribir la historia de todos y de cada una es finalmente deseable”.20 En consecuencia, los hombres fueron llamados a participar en los debates de la Sorbona, igual que antes habían participado en la dirección de la obra (Georges Duby) o en su escritura. (Un 20% de las contribuciones es de autores masculinos.)21 En el debate, sin embargo, se pusieron de relieve las tensiones. Así se abordarían las críticas provenientes de la academia que acusan la ideología —feminista— de los estudios de las mujeres, nacidos a impulsos del feminismo y sospechosos por tanto de militantismo. En las intervenciones de las historiadoras se reconoce la impronta del feminismo que, en los primeros momentos, propiciaría algunos temas y enfoques; el estudio de las víctimas o la simpatía por las rebeldes y en general el interés por las mujeres que condujeron sus destinos de manera inesperada, etcétera, pero defienden también la profesionalidad de sus prácticas: en las páginas de los libros que se presentan no hay hagiografías y queda claro que los que participan en este libro conocen el rol de la subjetividad en la escritura de la historia y procuran su control. En este debate se pone de relieve la voluntad de las historiadoras por defender su prestigio académico en un territorio que sigue siéndoles hostil. Su actitud podía compararse con la de las mujeres 20 Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat”, Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995.”, p. 71. 21 Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire…
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 40
01/02/2017 06:20:28 p.m.
Mujeres e historia
41
intelectuales en el pasado, las cuales, excluidas del saber, se vieron obligadas a asumir la carga de la prueba para mostrar su capacidad intelectual y la bondad de sus productos. Se podría pensar, como se ha dicho, que su actitud defensiva responde a la debilidad histórica de las mujeres en el mundo del saber. Pero en los argumentos de las historiadoras se nota también demanda de responsabilidad a los que formulan las sospechas: ¿por qué se acusa de ideología y de dispersar las reglas de la disciplina a la historia de las mujeres cuando los historiadores han debido admitir que la subjetividad existe en todos los casos? Como concluye Arlette Farge, “sabemos que la Historia es mortal”.22 Un segundo aspecto a destacar en el debate de los estudios feministas en Francia es la consideración de que estos estudios no debían construirse como un campo de estudios aparte sino en relación con las disciplinas afines; así lo defienden las historiadoras al afirmar que la historia de las mujeres no pretende tanto poner en cuestión todos los supuestos afirmados por la historia sino que ofrece un nuevo paradigma para la historia. En su favor argumentan contra el voluntarismo inicial que supone que después de diez años de trabajo no se ha dado la anunciada ruptura epistemológica ni parece que ésta vaya a darse en un futuro próximo. Dados los obstáculos que se observan en el camino, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se niega la cronología convencional para estudiar los periodos históricos sólo en función de su significado para las mujeres?, ¿hasta qué punto no permanecen o se cruzan las cronologías habituales? Los dilemas y las preguntas que se plantean son si la historia de las mujeres puede aspirar a reescribir la historia general o sólo a interrogarla desde otros ángulos y si puede querer modificar los modelos interpretativos de los historiadores. En este debate, aún abierto, se pone de relieve la diferencia de la estrategia adoptada por las estudiosas feministas, que, sobre todo en Estados Unidos, defienden una mayor autonomía teórica que lleva incluso a abrir la posibilidad de construir una “ciencia feminista”. Esto implicaría también una mayor independencia organizativa; la creación de departamentos, disciplinas, etcétera.23 Se podría pensar, como se ha dicho, que en las estrategias el feminismo anglosajón se manifiesta no sólo una mayor confianza y ambición intelectual sino sobre todo una voluntad más reivindicativa, pero en el discurso y en las estrategias que adoptan las feministas francesas, ya Michelle Perrot, “Escribir la historia de las mujeres...”, p. 71. Arlette Farge y Michelle Perrot, “Débat…”, p. 70-71.
22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 41
01/02/2017 06:20:29 p.m.
42
Isabel Morant
desde el siglo xviii, puede darse la misma voluntad de cambio; al poner en entredicho la falacia ilustrada del principio de universalidad las feministas francesas exigen que se cumpla la igualdad. Es decir que las leyes actúen para asegurar la presencia femenina en las instituciones y la paridad del saber. El eco del coloquio nos permite referirnos por último a la recepción de la historia de las mujeres. En el balance de Michelle Perrot y Arlette Farge se destaca la buena acogida de la Histoire des femmes, no sólo en Francia, por parte de los medios, sino también por el público lector. Se muestra particularmente el afecto de las mujeres, que se consideran reivindicadas por una obra que las comprende. En contraste, estas autoras señalan la frialdad de los colegas que, si bien podían saludar el éxito de la obra y felicitar por ello a sus responsables, en general no pasarían de aquí, en una actitud que manifestaba la indiferencia ante un objeto que no acaban de reconocer como propio. Podría decirse que, a pesar de los esfuerzos de las historiadoras por integrar la historia de las mujeres en la historia, los recelos —o los celos— permanecen y la distancia no se acorta, al menos al ritmo que cabría esperar. El conflicto sigue, pues, abierto. Historia de las mujeres en España y América Latina [La] historiografía naciente en América Latina que se pliega al objetivo central de ofrecer memoria e identidad a las incipientes naciones, y que por lo tanto no difiere en absoluto de los grandes dictados de la “historia científica” decimonónica, se consagra a la operación celebratoria de la potencia masculina y no encuentra razón eficiente para vislumbrar a los sujetos secundarios. Dora Barrancos, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana. Balance y perspectivas”, en Pilar PérezFuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, 2012
Al igual que había ocurrido en otros países, la construcción de la historia de las mujeres en España y en América Latina estuvo ligada al desarrollo del feminismo. Pero los tiempos no fueron los mismos. En España, la dictadura de Franco —que puso freno a la evolución social e intelectual del país— retrasaría la emergencia del feminismo, pero con la muerte del militar, en 1975, se iniciaría un proceso político de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 42
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
43
cambio, la llamada “transición democrática” que propiciaría la aparición del movimiento de mujeres. Éstas, sobre todo las jóvenes —muchas universitarias o profesionales— descubrían entonces su discriminación, la desigualdad, en relación con los hombres, impuesta por la educación, las costumbres o las leyes. Comprobarían, además, el desinterés de los nuevos partidos y sindicatos sobre la llamada cuestión de las mujeres, y las que militaban contra la dictadura fueron conscientes de su relegación en los órganos de dirección política. En consecuencia, se produjo un distanciamiento; las mujeres crearon sus propias organizaciones, círculos y plataformas, cuyos objetivos se fueron desplazando desde la denuncia general de la opresión y discriminación hacia la construcción de una agenda feminista que demandaba mayores derechos y libertades, así como la igualdad de derechos entre los sexos. No cabe duda de que las leyes demandadas por las mujeres —el divorcio o la igualdad de derechos en el matrimonio, la despenalización de los anticonceptivos, el derecho al aborto o la escuela mixta— aportaron un plus de modernidad y libertad a la nueva democracia española, pero no es menos cierto que la conjunción entre democracia y feminismo propició un mayor y más rápido avance en la condición de las mujeres, con altibajos según los gobiernos, y las feministas pudieron plantear sus propias exigencias y apoyarse en la política, particularmente con la izquierda en el poder. El feminismo trajo consigo un nuevo despertar intelectual. Las integrantes del movimiento querían saber y devoraban la literatura feminista que nos llegaba de fuera. Los libros, en su versión original o traducidos, circularon como no lo habían hecho antes. Recuerdo, por ejemplo, que El segundo sexo de Simone de Beauvoir, entre otros, llegó a España desde México. Este contexto permitiría que, como había ocurrido poco antes en Europa, la academia fuera interpelada: profesoras, estudiantes o profesionales feministas criticaban el sesgo de los estudios y reclamaban otro enfoque de la ciencia. Comenzaron entonces los encuentros, los seminarios y las primeras investigaciones. Las historiadoras que se afanaron en promover la “visibilidad” de las mujeres no eran ajenas a un clima político del momento en que la salida de la dictadura marcaba los objetos de estudio: el interés por el periodo contemporáneo, particularmente por la II República, aplastada por el fascismo, y por las mujeres que se habían destacado políticamente; las republicanas, comunistas, anarquistas y por las defensoras de los derechos de las mujeres.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 43
01/02/2017 06:20:29 p.m.
44
Isabel Morant
En América Latina la política también marcaría el desarrollo del feminismo. Así se pone de relieve en el relato de Dora Barrancos, en su análisis sobre la emergencia de los estudios feministas en los distintos países latinos, en que se valoran los estudios pioneros dedicados a las mujeres que participaron y tuvieron algún protagonismo en momentos álgidos de la política americana. Señala también que fueron trabajos amateurs, realizados por fuera de la academia, cuyos miembros —destaca— no veían el interés de fijarse en las mujeres, pero observa también que en los primeros estudios se reproducen los tópicos de la feminidad; la imagen de la mujer de todos los tiempos que permanecía fuertemente anclada en la mentalidad de historiadores y lectores. Así, las mujeres políticamente activas o intelectuales se representaban, e incluso se veneraban, como una singularidad, como la excepción que venía a confirmar la regla del sexo femenino, sometido a su destino natural, la maternidad, el cuidado físico y moral y la felicidad de las familias. Dedicadas a estos menesteres, las mujeres habrían estado básicamente ausentes en los espacios que interesan a la Historia con mayúsculas: el saber, la economía o la política. También en América Latina la política, que interrumpió el desarrollo social e intelectual de los países, puso trabas a la emergencia del feminismo. Como ha explicado la propia Barrancos, la dictadura en Argentina afectó significativamente la renovación de la historia, que había vivido un buen momento en contacto con la renovación historiográfica en Europa, representada por la escuela de Annales. En Chile la dictadura fue aún más devastadora: la muerte y el exilio de muchos intelectuales hizo retroceder el pensamiento varias décadas. Matiza, sin embargo, que el clima político no influyó del mismo modo en todos los países. En México, por ejemplo, la política no ahogó del mismo modo el desarrollo cultural del país, de forma que la producción intelectual se mantuvo, si bien con altibajos. El feminismo había tenido aquí, además, un desarrollo más temprano: los primeros movimientos de mujeres surgen con anterioridad a la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, que la onu convocó precisamente en México, en 1975. Este encuentro, según Barrancos, señala un punto de inflexión del movimiento y la emergencia de los primeros estudios en las universidades: la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México.24 Idem.
24
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 44
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
45
Pero el crecimiento generalizado y continuado de los estudios de historia de las mujeres en los centros académicos data de los años ochenta y se nota —las fechas no fueron muy diferentes en España— sobre todo a partir de mediados de esta década y en los noventa.25 Las feministas mirábamos entonces hacia afuera, hacia las producciones del feminismo internacional que nos llegaban desde Francia, Italia y del mundo anglosajón. En España, al menos en un primer momento, se destaca la influencia del feminismo francés y la historiografía próxima a la escuela de los Annales. Posteriormente se nota un mayor contacto con la producción inglesa, básicamente estadounidense, que comienza a circular a principios de los noventa gracias a los trabajos de Joan Scott: el primero de sus artículos, “El género, una categoría útil para la historia”, fue publicado en castellano en 1990 y después la “Historia de las mujeres” aparece en 1993. Pero un debate en profundidad sobre la obra de Joan Scott no se produjo sino hasta 2005, en un seminario organizado para tal efecto por la Asociación Española para la Investigación en Historia de las Mujeres.26 En América Latina, en cambio, se nota una influencia más temprana y generalizada del feminismo anglosajón.27 En los últimos años, sobre todo a partir de finales de los noventa, la categoría género se ha impuesto de manera generalizada en España, tanto en el mundo académico, como en el lenguaje de la política y de los medios. El abandono de la categoría “mujeres” ha producido también algunas reticencias procedentes del feminismo, que considera que la categoría “género” —en muchos casos se hace servir para dar legitimidad académica a los estudios— oscurece los objetivos políticos del feminismo. Ocurre, además, que muchas mujeres, que no están en la academia, se sienten excluidas de lo que consideran un lenguaje —una jerga— que las aleja de las estudiosas, cuyo objetivo político se les escapa.28 Pero en las universidades los estudios de las mujeres se denominan ahora de género, igual que en los estudios de historia, de forma que la denominación “historia de las mujeres” casi ha desparecido de los títulos de los 25 Ibid., p. 34-35; Mary Nash, Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984, p. 137-161. 26 Los resultados del encuentro pueden verse en Cristina Borderías (ed.), Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006. 27 Dora Barrancos, “Mujeres y género...”, p. 19-44. 28 Silvia Tubert (ed.), Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra, 2003; Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2008.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 45
01/02/2017 06:20:29 p.m.
46
Isabel Morant
cursos, y de los artículos y libros académicos, sustituida por “historia de género o de las relaciones de género o perspectiva de género”. La categoría género, en efecto, sirve para indicar una posición teórica o para marcar el carácter feminista de los estudios, pero su uso generalizado no siempre garantiza los enfoques de los trabajos. Así, escribe Joan Scott que en la mayor parte de los casos la categoría género se utiliza —impropiamente— de manera descriptiva: “El género es un tema nuevo, un nuevo departamento de investigación histórica pero no tiene el poder analítico para dirigir (ni cambiar) los paradigmas históricos existentes”.29 Estas observaciones nos inducen a reflexionar sobre los equívocos que se producen en el uso de este concepto: la palabra género, que proviene del inglés, no se traduce fácilmente al castellano o al francés y, por lo tanto, se entiende vagamente; preocupan también las falsas apariencias de los estudios que se dicen de género sin mayores implicaciones teóricas y, por último, los historiadores debemos de ser sensibles a los abusos de los estudios que se conforman con redundar la teoría sin dar oportunidad a la historia. Como advirtiera en su día Gisela Bok: “Al considerar el pasado sólo en función del presente o como un instrumento de éste, corremos el peligro de sucumbir al vicio profesional de muchos historiadores de evitar, de ese modo, la posibilidad de sostener un verdadero diálogo con el pasado”.30 Para la reflexión sobre estos problemas nuevos resulta muy estimulante la lectura de uno de los últimos libros de Genevieve Fraisse, que la autora titula, no sin intención: A côté du genre. Sexe et philosophie de l’égalité, publicado en 2010. Por otro lado, en los escritos de historia de las mujeres publicados en los últimos veinte años se pone de relieve la diversidad de los enfoques que ponen el acento en la historia social de las mujeres, las relaciones entre los sexos o el género. Ésta es una realidad que se percibe en las revistas especializadas o en las obras colectivas: en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, que se publica en España desde 1995, y también en los cuatro volúmenes de Historia de las mujeres en España y América Latina, que publicamos entre 2005 y 2006. Lo que se muestra en estos ejemplos es la convivencia de las categorías y los procedimientos, se diría incluso que el concepto mujeres domina sobre el de géne29 Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Janes S. Anaelang y Mary Nosh (eds.), Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfins el Magnánim, 1990, p. 52. 30 Gisela Bock, “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 58.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 46
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
47
ro y, del mismo modo, se percibe la mayor influencia de la historia social y cultural y un menor manejo de los presupuestos del giro lingüístico. La diversidad y la complejidad, incluso el debate, agrio en muchos casos, que hoy observamos son resultado de nuestra propia trayectoria intelectual; de las particularidades adoptadas por el feminismo o mejor por los feminismos en nuestros países y también del desarrollo de nuestra historiografía. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo podemos manejar el desconcierto aparente? Nos interesa mantener los aspectos que unen los estudios y también la diversidad y la complejidad que los caracteriza. El debate continúa en nuestros días. La historia de las mujeres: entre dos orillas La historia de las mujeres en España y América Latina es una obra que publicó la editorial Cátedra entre 2005 y 2006. Dirigida la obra por mí misma, la parte americana fue coordinada por Asunción Lavrin, Pilar Pérez Cantó, Gabriela Cano y Dora Barrancos. Sus cuatro volúmenes son sólo una parte de la producción acumulada en los últimos 25 años en los países de habla castellana (incluido Brasil), pero su contenido nos sirve de referencia para evaluar los estudios de historia de las mujeres; los temas y los enfoques privilegiados, así como sobre los resultados obtenidos, y las semejanzas y las diferencias de la historia de las mujeres, a uno y otro lado del Atlántico. En los cuatro volúmenes que componen la obra podemos señalar los estudios que, desde la perspectiva de la historia social de las mujeres, ponen el acento en el estudio de la agencia colectiva como en las estrategias individuales de los sujetos femeninos. Así, se estudian: las formas de trabajo o el papel que las mujeres desempeñaron en las economías familiares así como en el desarrollo económico de los países; en la sociabilidad femenina se destaca el papel en la familia, así como las relaciones con la religión o con la comunidad y la política. Desde un enfoque diferente, influido por los procedimientos de la nueva historia cultural, se estudian los discursos, las representaciones y, en general, las prácticas culturales que definen lo femenino y lo masculino, así como la posición —jerárquica— que se atribuye a los sexos. En la obra se refieren las acciones del poder masculino, pero no hemos buscado construir una historia victimista, sino que nos hemos preguntado también por el poder o por la influencia de las mujeres en determinados
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 47
01/02/2017 06:20:29 p.m.
48
Isabel Morant
espacios sociales o familiares, así como en los momentos en que se producen cambios en las relaciones. En este sentido se ha privilegiado el estudio de la palabra de las mujeres, de la voz femenina que no se descubre fácilmente y se ha de buscar en los silencios, en los pequeños gestos o en los textos inesperados que consienten, disienten o revolucionan las leyes u opiniones comunes que se refieren a ellas.31 Debemos señalar, por otro lado, los grandes temas, que se repiten en los distintos periodos cronológicos, y, sobre todo, los cambios que se producen en los momentos que consideramos clave en la historia de las mujeres en España y en los países de América Latina. Así, por ejemplo, resulta especialmente interesante y novedoso el estudio de las grandes civilizaciones de la América precolonial, un periodo sobre el que pesa la escasez y la dificultad de las fuentes, pero en el que se logra descubrir el papel social de las mujeres, el protagonismo e incluso el poder que ejercieron los personajes femeninos de las elites y, por otro lado, se avanza en la comprensión de los significados culturales de la feminidad. La incidencia de la religión en las vidas femeninas es, sin duda, uno de los temas mejor estudiados y representados. Los estudios analizan el pensamiento de la Iglesia católica sobre la feminidad y la masculinidad, así como su incidencia en las relaciones de los sexos, en el matrimonio y en la vida conyugal. Otros trabajos abren la puerta a la vida en los conventos, para asistir a las formas de la espiritualidad femenina o para enfrentarse con el poder carismático de algunas religiosas. Por otro lado, en los capítulos dedicados a las mujeres pertenecientes a las casas reales y a las aristócratas al servicio de la realeza, la política se descubre como un privilegio y campo de acción y de atracción para estas mujeres de las elites. Por último podemos destacar los estudios que se dedican a la relación de las mujeres con el mundo del saber y de la ciencia; las religiosas o laicas que estudian o que se presentan como autoras o que pretenden formar parte de las instituciones que representan o construyen los conocimientos.32 En los estudios dedicados al siglo xix cobra especial importancia la revisión de las revoluciones nacionales que dieron lugar a la construcción de las naciones modernas. En ellos se analizan los efectos de los cambios políticos en las vidas de las mujeres y se señalan los lími31 Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. i, Madrid, Cátedra, 2006, p. 7-16. 32 Isabel Morant, Historia de las mujeres..., v. i y ii.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 48
01/02/2017 06:20:29 p.m.
Mujeres e historia
49
tes del liberalismo y de las democracias modernas. Se pone de relieve también la presencia y la participación de las mujeres en estos acontecimientos; pero los trabajos referentes a este periodo se refieren preferentemente a la construcción ideológica de la feminidad, la norma y la conducta moral, el matrimonio o la maternidad, señalando su penetración entre los hombres y las mujeres de las clases medias, intelectuales y políticos, de distintas tendencias. Sin embargo, como señalan las coordinadoras del volumen, hace falta seguir indagando sobre la emergencia de un pensamiento crítico y sobre la acción social y política de las mujeres de las clases medias y de los sectores urbanos más modernos, cuyas figuras han quedado oscurecidas por las potentes imágenes de las mujeres domésticas, del ángel del hogar que se representa como la única forma posible y deseable de identidad femenina.33 El siglo xx se señala como un periodo de grandes cambios en las vidas de las mujeres. Así se dice en la “Introducción” del volumen iv dedicado a este periodo cronológico: Si las primeras luces del siglo mostraron una tenue rendija que lo diferencia del constrictor siglo xix, sus momentos finales flanquearon notablemente la vida de las mujeres. Tal como cuentan las narrativas de este volumen, en todos los países latinoamericanos tuvieron lugar cambios de su condición revelados en los más diversos sistemas relacionales.
En efecto, los estudios que abordan la dinámica de la política y los movimientos sociales y culturales, que se producen, sobre todo, a partir de los años veinte, comprueban el cambio en las vidas de las mujeres, las cuales, ahora más que antes, ejercen como profesionales de la enseñanza, la medicina o el derecho, son pioneras en estos campos, pero ya no son únicas. Los nombres que conocemos han aumentado exponencialmente y sus figuras, representadas en los grabados que acompañan los textos que las describen, son sin duda más modernas. El cambio se nota en los vestidos y también las costumbres parecen más desenvueltas, pero, al mismo tiempo, se descubren las marcas de la feminidad en la moral social o en las relaciones familiares y en las instituciones que se resisten a darles paso. En este contexto se destaca el feminismo, y su historia se cuenta en estudios que abarcan desde los 33 Dora Barrancos y Gabriela Cano (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2005, p. 547-556.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 49
01/02/2017 06:20:30 p.m.
50
Isabel Morant
momentos iniciales del sufragismo, cuya debilidad es patente en estos países, hasta la emergencia del moderno movimiento de mujeres, en los años setenta. De este periodo se destaca tanto la particularidad de su nacimiento y desarrollo en los países latinos como sus conexiones con el feminismo internacional. Interesa particularmente el estudio del papel político que las mujeres han desempeñado en distintos frentes: en defensa de sus derechos, pero también contra las dictaduras, en favor de las revoluciones y en la construcción de las democracias modernas.34 El balance de la obra, que tomamos de Dora Barrancos, nos permite señalar los puntos débiles que se observan en las investigaciones que se han dedicado a la historia de las mujeres en España y América Latina. Esta autora indica el menor conocimiento que tenemos sobre las mujeres de las clases populares, en relación con lo que sabemos sobre las mujeres de las elites. Se destaca también el menor número de trabajos que se dedican al estudio de la familia; falta notable en España. El matrimonio y la familia, temas privilegiados desde la historia social renovada, aún no han sido suficientemente tratados desde la perspectiva de la historia de las mujeres. Si bien es cierto que se han estudiado la leyes y las costumbres matrimoniales o la composición de las familias, se ha indagado mucho menos sobre las relaciones de poder o sobre los cambios y el papel que tienen los sentimientos en las relaciones de las parejas. La sexualidad es también un tema poco tratado en nuestra obra. Por extraño que parezca, el tema no parece haber interesado particularmente a las feministas, al menos hasta fechas recientes, pero la cuestión parece haber sido retomada a impulso de los estudios de género. También es reciente el interés por masculinidad, de modo que, en la obra que venimos comentando, sólo se le dedica un capítulo en el volumen iii. Cabe esperar, sin embargo, que la progresiva pérdida de rigidez que notamos en la formulación del objeto de estudio trabaje a favor de que se amplíen los objetivos de unos estudios que interesen y comprendan también a los hombres.35 En otro orden de cosas, la construcción de la Historia de las mujeres en España y América Latina ha permitido estrechar las relaciones entre las dos orillas. Cabe recordar con agradecimiento el papel de las pioneras, en las figuras señeras de Reyna Pastor y Asunción Lavrin. Los Ibid., t. iv, p. 497-508. Isabel Morant, Historia de las mujeres...; “Historia de las mujeres...”
34 35
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 50
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Mujeres e historia
51
contactos se han ampliado y las personas que hemos diseñado y las que han escrito los distintos apartados de las obras —120 autoras y autores— conocemos mejor que antes la práctica y los resultados de la historia de las mujeres en los distintos países. Internet, que nos ayudó en la construcción de la obra, nos permite ahora continuar una comunicación intelectual que nos enriquece. En este sentido quiero referirme particularmente al Coloquio Internacional Mujeres e Historia: Diálogos entre España y América Latina, organizado por la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres (aeihm) celebrado en Bilbao, en noviembre de 2012, bajo la dirección de Pilar Pérez Fuentes y su equipo. El objetivo de este encuentro era “propiciar un espacio de encuentro entre las investigadoras de la historia de las mujeres y de género de España y América Latina que permitiese establecer un diálogo fructífero sobre el estado de los estudios y sus perspectivas de futuro”.36 Este acontecimiento permitió la reunión de las coordinadoras y de muchas de las historiadoras que habían contribuido a la escritura de la historia de las mujeres en España y América Latina. Y resultó un encuentro mágico: al explicar en público el proyecto que habíamos puesto en pie, pudimos valorar nuestra labor como historiadoras, pero también nos percibíamos como usuarias de una historia que nos concierne particularmente, porque los problemas que se plantean, así como los relatos de vida y los análisis que producen en los libros, se refieren particularmente a las mujeres, a las relacionales que mantenemos y a las formas de vida que estamos cambiando. Como se dice en el prólogo a la obra: El público al que se dirige nuestra historia es aquel que reconoce que las cuestiones desveladas por la historia de las mujeres constituye un saber nuevo y, quizás, más cercano sobre nosotros mismos, un saber relacionado con nuestras vidas y con las relaciones que mantenemos con los demás. Un público que sabe que la historia que aquí se cuenta puede servir para pensar la vida que vivimos.37
Un mes antes de este encuentro viajé a la ciudad de México para participar en el coloquio internacional Las mujeres en la Nueva España, 36 Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 7. 37 Isabel Morant, “Mujeres e historia. Los años de la experiencia”, en Virginia Maqueira (ed.), Democracia, feminismo y universidad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, p. 16.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 51
01/02/2017 06:20:30 p.m.
52
Isabel Morant
organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquel encuentro, celebrado ente el 22 y el 24 de octubre de 2012, una vez más se puso de relieve el carácter internacional de la historia de las mujeres, así como el interés que despierta, particularmente entre los estudiantes, que llenaron las salas del coloquio. Agradezco sinceramente a sus organizadores, Estela Roselló y Alberto Baena, la oportunidad que me dieron de presentar allí algunos de los episodios vividos en la construcción de la historia de las mujeres y también la posibilidad de ponerlos en forma escrita como una reflexión que nos lleve a conocernos y conocer mejor las preguntas y los enfoques que nos permitan seguir avanzando en las formas de hacer la historia de las mujeres. Fuentes concultadas Bibliografía Aresti, Nerea, Masculinidades en tela de juicio. Hombres y género en el primer tercio del siglo xx, Madrid, Cátedra, 2010. Barrancos, Dora, “Mujeres y género en la historiografía latinoamericana. Balance y perspectivas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 19-44. y Gabriela Cano (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina. t. iii, Del siglo xix a los umbrales del xx, Madrid, Cátedra, 2005, y iv. , Historia de las mujeres en España y América Latina, t. iv, Del siglo xx a los umbrales del xxi, Madrid, Cátedra, 2005. Beauvoir, Simone de, Le deuxième sexe, 2 v., París, Gallimard, 1949. Bock, Gisela, “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 55-77. Bolufer, Mónica, e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 317-352. Borderías, Cristina (ed.), Joan Scott y las políticas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006. Burguera, Mónica, “La influencia de Joan Scott en la historia contemporánea de España: historia social, género y giro ‘lingüístico’”, en Cristina
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 52
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Mujeres e historia
53
Borderías (ed.), Joan Scott y las políticas de la Historia, Barcelona, Icaria, 2006, p. 179-212. Duby, Georges y Michelle Perrot, Femmes et histoire, 5 v., París, Plon, 1992 (edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993). Farge, Arlette, “Pratique et effets de l’histoire des femmes”, en Michelle Perrot (ed.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, París, Rivages, 1984, p. 17-36. y Michelle Perrot, “Débat”, en Geirges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 67-80. Ferrante, Lucía et al. (eds.), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nelle storia delle donne, Turino, Rosenberg & Sellier, 1988. Fraisse, Geneviève, Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferencia de los sexos, trad. de Alicia H. Puleo, Madrid, Cátedra, 1991. , À côté du genre. Sexe et philosophie de l’égalité, París, Le Bord de l’Eau, 2010. Galster, Ingrid (ed.), Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. Le livre fondateur du féminisme moderne en situation, París, Honoré Champion, 2004. Morant, Isabel, “El sexo de la historia”, en Ayer, Asociación de Historia Contemporánea/Marcial Pons, Madrid, n. 17, 1995, p. 29-66. , “Mujeres e historia. Los años de la experiencia”, en Virginia Maqueira (ed.), Democracia, feminismo y universidad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, p. 215-225. , “La historia de las mujeres en Francia. Análisis comparativo”, en Ana Iriarte y Gloria A. Franco (eds.), Nuevas rutas para Clío, Barcelona, Icaria, 2009. (coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, 4 v., Madrid, Cátedra, 2006. , “Histoire des femmes en Espagne et en Amérique Latine”, Genre et Histoire, Association Mnénosyrepour le Développement de l’Histoire des Femmes et du Genre, 2011, p. 20-32. , “Historia de las mujeres. El debate continúa”, Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, Universidad de Granada, 2013 (en prensa). Nash, Mary (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984. , “Nuevas dimensiones en la historia de la mujer”, en Mary Nash (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Serbal, 1984, p. 9-50. Pérez-Fuentes, Pilar (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 53
01/02/2017 06:20:30 p.m.
54
Isabel Morant
Perrot, Michelle (ed.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, París, Rivages, 1984. , “Introduction”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, 5 v., París, Plon, 1992 (Edición castellana: Historia de las mujeres, Barcelona, Taurus, 1993). , “Escribir la historia de las mujeres. La experiencia francesa”, Ayer, Madrid, n. 17, 1995, p. 67-84. Pomata, Giovanna, “Histoire des femmes, histoire de genre”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Femmes et histoire, París, Plon, 1992, p. 25-37. Scott, Joan W., “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang y Mary Nash (eds.), Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfons el Magnànim, 1990, p. 23-58. , “Historia de las mujeres”, en Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia, trad. de José Luis Gil Aristu, Madrid, Alianza, 1993, p. 83-99. , La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998. , Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. Sohn, Anne-Marie y Franóise Thélamon (coords.), L’Histoire sans les femmes est-elle possible ?, Perrin, 1998. Thébaud, Françoise, Écrire l’histoire des femmes, Lyon /Ecole Normale Supérieure de Lyon Editions, 1998. , “Género e historia en Francia: los usos de un término y de una categoría de análisis”, en G. Gómez-Ferrer, y G. Nielfa, (coords.), Mujeres, hombres, historia, Madrid, Cuadernos de Historia Contemporánea, 2006, v. 28, p. 41-56. Tubert, Silvia (ed.), Del sexo al género. Los equívocos de un concepto, Madrid, Cátedra, 2003. Valcárcel, Amelia, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2008. Dauphin, Cécile et al., “Culture et pouvoir des femmes. Essai d’historiographie”, Annales, marzo-abril de 1986, p. 271-293. (Edición en castellano: Farge, Arlette, «La historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres. Ensayo de historiografía”, Historia Social, n. 9, 1991, p. 79-102. Dufrancatel, Christiane et al., L’histoire sans qualités, París, Galilée, 1979.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 54
01/02/2017 06:20:30 p.m.
Javier Sanchiz “El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres” p. 55-88
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
El Condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres Javier Sanchiz Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas En la literatura, la documentación de archivo, incluso en el imaginario colectivo, no es extraño encontrar referencias a “la médica”, “la boticaria”, para referirse a la mujer de cada uno de dichos profesionales. Muchos años tardarían las mujeres en acceder de pleno derecho al ejercicio de una profesión liberal, como las mencionadas. Hay otros oficios (considerados manuales), como el del molino y la panadería, que fueron ejercidos desde antaño por las mujeres; a veces de manera independiente al trabajo que ejercía el cónyuge, otras como parte del quehacer cotidiano de la sociedad conyugal. Como parte de ese quehacer en la sociedad conyugal —a veces traducido en una incipiente empresa—, encajarían los numerosos casos de mujeres que encontramos en la ciudad de México dedicadas al mundo de la imprenta: la viuda de Juan Pablos, la viuda de Calderón, la viuda de M. Fernández y la viuda de José Bernardo de Hogal. La in eludible referencia a la figura del marido es propia del concepto de que la mujer estaba por lo general condicionada por la presencia de la figura masculina en su vida. Sin ahondar en ello, pues requeriría muchos y muy variados matices, recordemos la figura del padre o tutor, hasta que tomaba estado, o el marido, a quien una vez casada debía solicitar licencia para actuar. El fenómeno de asimilación de nomenclatura profesional referido también alcanzó a los empleos honoríficos en la sociedad del Antiguo Régimen. Tal pareciera que la sociedad conyugal permitía este tipo de extensiones. En la bibliografía sobre el virreinato es lugar común encontrar referencias a las virreinas, que jamás obtuvieron nombramiento para ejercer como tales. En el imaginario colectivo mexicano está asimismo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 55
21/02/2017 11:36:34 a.m.
56
Javier Sanchiz
la figura de la corregidora, así llamada por el simple hecho de haberse casado con un corregidor. Hay tres ámbitos dentro del mundo de las dignidades en donde la mujer sí tuvo pleno derecho jurídico a la intitulación: el primero de ellos, en el de la Corona, donde encontramos solamente un caso de reina titular en el periodo que abarca la historia virreinal, con la reina Juana, que compartió la titularidad con su hijo, Carlos I. El resto fueron consortes —con la salvedad de Mariana de Austria, habilitada para ejercer el gobierno bajo la minoría de edad de Carlos II, con el calificativo de “reina regente” de 1665 a 1675. La llegada de los Borbones, y el haberse adoptado la Ley Sálica en tiempos de Felipe V (por auto acordado de 1713), asestaría un rudo golpe a lo anterior, derogando las reglas sucesorias de las Partidas y anteponiendo el derecho de todos los varones del linaje real a heredar el trono frente al derecho de las mujeres. Junto al ejercicio de la monarquía, hay otro ámbito en donde las mujeres llegaron a ser titulares de oficios honoríficos concedidos a varones, tales como regidurías en ayuntamientos y cancillerías en Audiencias, y fue posible cuando dichos oficios fueron vinculados a unos bienes y la mujer los recibió por vía de herencia. En el mismo sentido entrarían dignidades de origen militar como las de Adelantada y Mariscala. El tercer espacio sobre el que me detendré es el referido a los títulos nobiliarios —de duque, marqués, conde, vizconde o barón—, donde a las consortes de los titulares se las denominó, duquesa, marquesa, condesa, vizcondesa o baronesa. Es probable que el origen de ello se encuentre en los postulados que establecían las leyes de las Partidas donde al hablar de los cónyuges se marcaba que participaban de una misma suerte.1 También en las Partidas encontramos la regulación de la sucesión de la Corona —hasta la llegada de los Borbones—, de la cual se asimiló cómo sería el mecanismo de sucesión en los empleos honoríficos vinculados y en los títulos nobiliarios. A dicho cuerpo jurídico se sumaría posteriormente lo legislado en las Leyes de Toro. Tanto en el origen de la monarquía como en los empleos honoríficos o los títulos nobiliarios, el primero que los detentaría fue siempre un hombre. Al respecto llama poderosamente la atención un caso novohispano, en donde tras haberse concedido el marquesado del Valle de Oaxaca a favor de Hernán Cortés, dos de los siguientes títulos 1 Gregorio López, Las Siete Partidas del muy noble rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Compañía General de Impresores y Libreros del Reino, 1844, Partida 4, Ley 1, título 2.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 56
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
57
nobiliarios creados en el siglo xvii por Felipe III tuvieron como beneficiarias a dos mujeres. Ambas situaciones son casos raros, y casi podemos decir que aislados en la forma de concesión de este tipo de dignidades. Lo anómalo de la situación provocó que se elaboraran, junto a las cartas de merced de ellas, otras paralelas para uno de sus hijos. No en balde el peso histórico de ser un espacio creado para los varones seguía presente. La primera de las cartas mencionadas fue concedida a María de Velasco Ircio y Mendoza, como condesa de Santiago de Calimaya, el 6 de diciembre de 1616.2 La segunda fue otorgada a Marina Vázquez de Coronado y Estrada, como marquesa de Villamayor de las Ibernias, el 27 de mayo de 1627.3 En ellas no obstante se recogían los méritos de las figuras varoniles del linaje. A María de Velasco se la ensalzaba por ser esposa de Hernán Gutiérrez Altamirano y sobre todo por ser hija de Luis de Velasco. En el caso de doña Marina principalmente se reconocían los servicios prestados por su padre, que había sido gobernador de Nueva Galicia. En ambos casos los padres llevaban décadas ya fallecidos, pero el peso de los ancestros no dejaba de estar presente. No había, por tanto, un reconocimiento explícito a la figura sobresaliente de la mujer. De doña Marina sabemos que fue célebre en su tiempo no sólo por su belleza, asunto que la llevó a ser cortejada por el II marqués del Valle de Oaxaca. Según Suárez de Peralta, era la señora con quien Martín Cortés “traya requiebro y servía”, por lo que al “sacar un día un lienzo de narices de las calzas hayó un papel en ellas que decía en él esta letra: Por Marina, soy testigo, / que ganó esta tierra un buen hombre / y otra por este nombre / la perderá quien yo digo”.4 Doña Marina fue señora de vasta cultura; hablaba y escribía el latín perfectamente y tenía grandes pláticas con los teólogos más ilustres sobre temas bíblicos y de exégesis. Fray Alonso Franco dice de ella que fue una “de las insignes mujeres que ha producido la ciudad de México, [...] resplandeció en ella toda virtud, junto con gravedad humilde y señorío con llaneza y apacibilidad [...] dióle Dios muchos años de vida 2 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México. Volumen I, Casa de Austria, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008, p. 187. 3 Ibid., p. 285. 4 Juan Suárez de Peralta, Noticias históricas de la Nueva España publicadas por Justo Zaragoza, Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1878, p. 200.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 57
21/02/2017 11:36:35 a.m.
58
Javier Sanchiz
y vio en sí y en su casa grandes altibajos de fortuna y siempre una en lo próspero y en lo adverso”.5 Estas pequeñas notas aisladas sobre ella, y el hecho de no haber localizado mucho más, nos hablan también de una ausencia de estudios biográficos sobre mujeres que llegaron a ocupar un lugar destacado en su momento. Dentro de la historia de cada uno de los títulos nobiliarios la figura de la mujer era primordial, desde numerosos puntos de vista. Desde el biológico y reproductivo, ya que sin mujer no había posibilidad de sucesión; hasta el económico, toda vez que gran parte del éxito económico del cónyuge dependía de la dote o las herencias que aportaba la mujer al matrimonio, y el social a través de una larga red de parentescos consanguíneos y de afinidad que fortalecían el discurrir del esposo y de los hijos; o el administrativo ya que son ellas preferentemente las elegidas —si sobreviven al cónyuge— para ser tutoras de la descendencia en su minoría de edad o albaceas para ejecutar la última voluntad del esposo. La importancia de la mujer novohispana ha quedado patente en algunos estudios en los que he participado, también como hilo conductor de negocios y casas comerciales a través de las generaciones.6 Un hilo conductor que a la vez nos reportaba la necesaria incursión en su pasado familiar. No en balde la sociedad virreinal, sobre todo durante los dos primeros siglos de vida, pero incluso extensible a los siglos xviii y xix, está condicionada por las calidades y méritos de los antepasados. Descender de conquistadores y primeros pobladores del territorio, permitía a los sujetos acceder con mayor facilidad a un lugar de preferencia en la sociedad traducible en encomiendas, puestos de gobierno, e incluso dignidades nobiliarias. Poder demostrar la existencia de méritos en los antepasados y calidades como las de nobleza y limpieza de sangre facilitaba el acceso a colegios universitarios. También situaciones contrarias, como la de descender notoriamente de judeo-conversos o penitenciados por el Santo Oficio traía consecuencias traducibles en la exclusión. No es por ello extraño que en la elección de la pareja aquellos individuos que trazaban estratégicamente una carrera de prestigio tuvie5 Fray Alonso Franco, Segunda parte de la Historia de la Provincia de Santiago de México, México, Imprenta del Museo Nacional, 1900, p. 500. 6 Javier Sanchiz Ruiz, “Francisco Gil y el comercio veracruzano. Una historia de relevos mercantiles generacionales a través de las mujeres”, en Janet Long Towell y Amalia Attolini Lecón (coords.), Caminos y mercados de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, p. 517-549.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 58
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
59
ran especial cuidado en las calidades sociales de la mujer. No en vano, si sus hijos querían ingresar a alguna de las órdenes militares como las de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa o San Juan de Jerusalén, tendrían que demostrar la calidad de nobleza de las líneas maternas. Analizar el devenir de las mujeres dentro de los títulos nobiliarios en el virreinato de la Nueva España, no es tarea sencilla, si tenemos en cuenta que hubo más de 150 títulos nobiliarios presentes en el virreinato, número que habría que multiplicar por las generaciones que lo detentaron. Por ello, en el presente artículo, y como un ejercicio de sistematización de datos biográficos, me detendré en las historias de vida de las nobles tituladas que, bien como consorte o como titular plena, formaron parte de uno de los títulos más significativos en el imaginario colectivo de la ciudad de México: el condado del Valle de Orizaba, que entre otras pervivencias dieron nombre a una de las calles del centro histórico de esta ciudad conocido como el Callejón de la Condesa. También abordaré sus ascendencias, aspecto que trataré de hilvanar con algunas cuestiones documentales relativas al ciclo de la vida. El condado del Valle de Orizaba7 En 1627, por despacho del rey Felipe IV, se creaba el título de conde del Valle de Orizaba a favor de Rodrigo de Vivero y Aberrucia,8 famoso por haber naufragado en uno de sus viajes a Filipinas y haber llegado sano al Japón, en donde su actuación permitió que años después se consolidaran las relaciones diplomáticas entre España y aquel país. Hombre también famoso por haber sido un redomado revoltoso y funcionario incómodo para la Corona, que al concederle el título negoció con él para que abandonara el gobierno de la Audiencia de Panamá.9 Al momento de obtener la preciada carta era casado. Lo había hecho en 1591 en la ciudad de México10 con Leonor de Luna y de Ircio, a 7 Para una completa secuencia de titulares del condado del Valle de Orizaba, extensión del grupo familiar, etcétera, véase el capítulo correspondiente en mi libro Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 25-94. El presente trabajo tiene como antecedente la obra mencionada y su contenido se adecuó al objetivo del coloquio internacional Las Mujeres en la Nueva España. 8 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229. 9 agi, Panamá, 1, n. 365. 10 La fecha fue deducida de documentación coetánea. No se encuentra, sin embargo, la partida de matrimonio en los libros sacramentales de dicho año en la ciudad de México.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 59
21/02/2017 11:36:35 a.m.
60
Javier Sanchiz
quien las fuentes presentan también con los nombres de Leonor de Ircio y Mendoza, Leonor de Mendoza e Ircio, nacida en la ciudad de México. Ambos contrayentes eran criollos. Doña Leonor procedía de una de las familias más encumbradas de la sociedad novohispana del siglo xvi; su padre Carlos de Luna y Arellano, criollo nacido en México, detentaba la dignidad nobiliaria de mariscal de Castilla y era en España señor jurisdiccional de las villas de Ciria y Borovia,11 quien había conseguido una relevante posición social y económica a través de su desempeño como encomendero y en el ejercicio del comercio, mismo que compaginó con importantes cargos en gobiernos municipales como los de Antequera y Puebla de los Ángeles; su madre, Leonor de Ircio y Mendoza, era cuñada del virrey Luis de Velasco, y había vivido en otros tiempos una historia un tanto escandalosa para la época, pues su madre, según escribió al rey en abril de 1569, “le fue quitada a viva fuerza para que se casara con don Carlos”.12 El hecho nos remite fundamentalmente a los conflictos sociales que podía provocar la “libre voluntad” en el matrimonio, y que éste estaba sujeto por lo general a la conveniencia familiar en un determinado momento, y por ello la política matrimonial se orientaba en función de las necesidades y querencias del clan. No se nos olvide que, ante todo, el continuismo social y económico era fundamental. En este breve análisis de los antecedentes de doña Leonor hay que tener presente que era nieta de María de Mendoza, medio hermana del virrey Antonio de Mendoza, y que la familia Ircio fue el vehículo social en el que se fusionaron dos de los grupos políticos antagónicos de su momento, los Mendoza y los Velasco. La que sería futura condesa consorte del Valle de Orizaba había llevado al matrimonio una dote estimada en 30 000 pesos de oro común —1 000 de ellos en unas casas y tienda en la calle de la Celada de México, 6 003 pesos en reales, 3 000 en juros, 10 000 más en censos impuestos en las haciendas de García de Albornoz y 10 000 pesos más en concepto de las arras que el marido le ofreció al momento de celebrarse el ma11 Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902, p. 101. 12 Confrontar con Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, México, Antigua Librería Robredo de J. Porrúa e hijos, 1940, v. x, p. 292-308. doc. 620: “Carta al rey de doña María de Mendoza, viuda de Martín de Ircio, haciendo extensa relación de los agravios que les inferían el virrey, oidores y otras justicias de México, con motivo de los pleitos que le promovían sus yernos D. Luis de Velasco y D. Carlos de Arellano”, México, 7 de abril de 1569.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 60
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
61
trimonio—.13 El monto de la dote es relativamente alto para la época, sirva como ejemplo la cantidad de 4 000 pesos en que fue dotada la madre de la condesa consorte de Miravalle, o la de esta misma que alcanzó los 9 904 pesos.14 Si bien no se conocen muchos datos de Leonor de Ircio sobre su paso en la vida, aparte de la de ser hija, esposa y madre, debe haber tenido una relevancia social destacada, pues el 16 de noviembre de 1610 recibió en su ingenio de Orizaba la visita del ilustrísimo señor Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Puebla-Tlaxcala.15 Hay constancia de que testó en Tecamachalco el 30 de junio de 1642 ante el mismo escribano Francisco Miguel Ferrera, sin embargo su defunción no ha podido ser localizada por la pérdida de los libros parroquiales de españoles de dicho lugar. Doña Leonor sólo tuvo un hijo varón. Asunto que nos remite a la fragilidad de muchas de las casas nobles, donde la falta de descendencia “legítima” ponía en grave peligro la continuación del linaje. Fue este hijo Luis de Vivero e Ircio de Mendoza, quien en 1636 sucedería como II conde del Valle de Orizaba. En la siguiente generación no hubo quien pudiera usar el título de condesa del Valle de Orizaba, pues las esposas del futuro conde fallecieron antes de que él detentara el título. Y hablo en plural pues don Luis, el segundo conde, contraería matrimonio en dos ocasiones. Cabe tener presente que en ambas ocasiones lo hizo siendo solamente “sucesor” en el condado. El primer matrimonio lo realizó en Tulancingo,16 el 19 de marzo de 1613, con la criolla Graciana Suárez de Peredo y Acuña —también nombrada Graciana de Acuña y Jasso—, nacida entre 1600 y 1602. Llama la atención que para la celebración de este enlace precediera la realización de capitulaciones matrimoniales en la ciudad de México, ante el escribano Antonio Gómez.17
José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 30. Javier Sanchiz Ruiz, “La dote entre la nobleza novohispana”, en Nora Siegrist y Edda O. Zamudio (coords.), Dote matrimonial y redes de poder en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes, 2006, p. 176. 15 Memoriales, publicados en Anales del Museo Nacional, 5a. época, t. i, p. 252; Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995, p. 33-34. 16 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229. 17 Aguirre dice haber capitulado en Orizaba el 23 de febrero de 1613. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 36. 13 14
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 61
21/02/2017 11:36:35 a.m.
62
Javier Sanchiz
Si bien al estudiar los documentos notariales generados por el matrimonio solemos encontrarnos con cartas de promesa de dote, y a veces la carta de pago de la misma, en las familias nobles no es extraño encontrar ese documento de capitulaciones mencionado, mucho más complejo, en donde quedaban fijadas las consecuencias económicas que un enlace reportaba y que nos habla de intensas negociaciones por parte de los progenitores. Asunto no por demás trivial, si tenemos en cuenta que doña Graciana aportaba a la sociedad conyugal en concepto de dote la cantidad de 100 000 pesos. Las capitulaciones matrimoniales dejaban bien claro que todo estaba “atado y bien atado”; por ello, jurídicamente se consideraban desde entonces casados por palabras de futuro, frente a la ceremonia de la boda en donde el matrimonio quedaba instituido por “palabras de presente”. Cuatro años después de estar casada, doña Graciana se convirtió en la primera poseedora del mayorazgo de Suárez de Peredo, que instituyeran sus padres a su favor.18 Asunto, por otro lado, nada trivial en la historia del condado, pues implicó, la imposición del apellido de “Suárez de Peredo” y el uso de las armas de la familia. A partir de entonces, con la esposa de Luis de Vivero, y a pesar de no haber sido condesa consorte, se dio un vuelco a la historia del condado. Desde ella, todos los descendientes pasaron a apellidarse como ella. O al menos, cada vez que aparecían en un documento relacionado al mayorazgo de Suárez de Peredo, debían aparecer con dichos apellidos (véase figura 1). Como resultado de las capitulaciones matrimoniales, los bienes que aportó doña Graciana quedaron vinculados al título nobiliario. Además de numerosas tierras de labor y estancias de ganado sitas en los valles de Tepeapulco y Macatepec, con una extensión superficial de 741 kilómetros cuadrados en pastos y tierras de pan llevar y otras propiedades en Tulancingo, se encontraban unas casas principales “con sus altos y bajos y todo lo a ella anexo y perteneciente y la plaza que es de la misma casa” que su padre había comprado de Hernando de Ávila y asimismo “la casita pequeña que se va labrando en el callejón pegada a esta casa y asimismo la que está a su lado en el mesmo callejón que hube y compre de doña Catalina Pérez”.19
agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 136. rah, Madrid, Colección Salazar y Castro, ref. M-9, f. 236.
18 19
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 62
21/02/2017 11:36:35 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
63
Figura 1. Escudo de armas del condado del Valle de Orizaba, tras la incorporación de los bienes vinculados de los Suárez de Peredo. agn, Universidad, v. 286, f. 560
Sobra decir que las casas a las que se referían las capitulaciones, son en las que posteriormente se construyera la “famosa Casa de los Azulejos”. Y el callejón mencionado que se conocía como Callejón de los Dolores, fuese después llamado Callejón de la Condesa. No obstante respecto a este último punto, no puede referirse el callejón a doña Graciana, pues ella, como vimos, ni siquiera fue condesa consorte. Otro asunto importante en la época era la prosapia familiar genealógica que aportaba Graciana a la descendencia y que nos remitía a numerosos conquistadores y primeros pobladores del territorio. Una de sus bisabuelas, incluso había sido cuñada de Hernán Cortés (véase figura 2).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 63
21/02/2017 11:36:35 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 64
Diego López Peredo
Constanza Suárez Marcalda
8
9
Diego Yanguas Pangua
Luisa Bazán Pulgar
10
11
Juan Suárez Peredo
María Nájera Yanguas
4
11
Luis Acuña
Ana Martínez de Arellano
12
Juan Jasso
Isabel Payo Patiño
13 14 15
Pedro Acuña
Graciana Jasso
6
7
Diego Suárez de Peredo Aguilera
María Acuña Jasso
2
3
Graciana Suárez de Peredo Acuña-Jasso, 1600-1622
Figura 2. Árbol de ascendencia de Graciana Suárez de Peredo (elaboración propia) 21/02/2017 11:36:35 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
65
Después de sólo nueve años de matrimonio doña Graciana falleció en Tulancingo dejando de su matrimonio cinco hijos. El segundo conde volvió a casar en 1631 con su pariente en tercer grado de consanguinidad, Catalina Pellicer Aberrucia.20 El matrimonio entre consanguíneos fue una práctica social, bastante frecuente, no sólo entre los grupos nobles. Un ejemplo de ello nos lo ofrecen las inscripciones de los libros de matrimonio en el noroeste novohispano o la zona de Nueva Galicia, como consecuencia de la ausencia de pretendientes con similares características socio-raciales. En otros espacios, como las urbes y sobre todo entre las clases privilegiadas, hay que leer en ellas la práctica que tendía a disminuir la posibilidad de disgregación de los bienes, situación que solía ocurrir al sacar los bienes de la familia con motivo de la boda de las hijas. La consanguinidad normalmente acarreaba el pago de fuertes cantidades de dinero para conseguir la dispensa eclesiástica. En este caso la consanguinidad parece haber sido una estrategia trazada por los padres de doña Catalina, quienes disfrutaban del mayorazgo fundado en 1574 por Miguel Rodríguez de Acevedo y su mujer, Catalina Pellicer de Aberruza. En el libro de amonestaciones del Sagrario de México, existe referencia del trámite hecho ante el Vaticano para conseguir la dispensa.21 Si atendemos a la inscripción de las amonestaciones, Luis de Vivero aparece como vizconde del Valle de San Miguel, anotación sobre la que cabe hacer una aclaración (véase figura 3). Administrativamente, antes de crearse un título nobiliario de conde, marqués, etcétera, solía crearse el título de vizconde, lo que permitía a la Corona, entre otras cosas, cobrar varias veces por la merced otorgada. Este título nobiliario de vizconde quedaba suprimido y cancelado cuando se concedía el siguiente. A pesar de ello, en la historia de Nueva España vemos usar a los nobles titulados tanto el válido como el suprimido, para dar más ínfulas al honor accedido. No ocurrió así cuando se creó el condado del Valle de Orizaba. La carta de creación no canceló la del vizcondado de San Miguel, por lo agn, Indiferente Virreinal, Matrimonios, caja 5727, exp. 90. Sobre estas dispensas, Benedetta Albani ha venido trabajando en los últimos años una muestra de sus aportaciones. Véase Benedetta Albani, “La concesión de dispensas matrimoniales en la Nueva España, materia ardua y de mucho peso”, ponencia presentada en el Colloque International Nouveaux Chrétiens, nouvelles Chrétientés dans les Amériques (16e-19e siècle), París, 8-10 de abril de 2010. 20 21
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 65
21/02/2017 11:36:35 a.m.
66
Javier Sanchiz
Figura 3. Amonestaciones de Catalina Pellicer de Aberruza. Parroquia del Sagrario de la Ciudad de México, Libro de Amonestaciones
cual los condes usaron en un principio de forma legal ambos títulos. Sin embargo, sólo pagaron impuestos por el de Orizaba, de forma que pasada una generación estuvieron usurpando el de San Miguel.22 De manera consuetudinaria, el heredero del condado, adquirida la mayoría de edad, usaba socialmente el título de vizconde para destacar. El apunte del libro parroquial recoge la mezcla de Valle, San Miguel, vizconde, con poca precisión. Si bien doña Catalina no fue condesa, sólo vizcondesa, la documentación conservada sobre ella, elaborada posteriormente a su fallecimiento y relativa a la fundación de una capellanía, nos la mencionan como “condesa del Valle”. De ella sabemos que nació en la ciudad de México y fue bautizada en el Sagrario el 19 de marzo de 1608.23 Falleció antes que su marido, y otorgó testamento el 13 de abril de 1633 ante el notario Pedro Santillán, dejando por heredera de sus bienes a su tía Leonor de Acevedo, por cuanto no tuvo descendencia,24 consiguiendo con ello que los bienes aportados a su matrimonio y el destino del mayorazgo regresaran al linaje de los Rodríguez de Acevedo. El segundo conde, no obstante, sí había conseguido descendencia de sus nupcias con Graciana. Por tanto en ella fincaría la sucesión al condado. Cinco hijos. Dos de ellos varones y tres mujeres. El mayor, José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 15. Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles (1606-1611), f. 106. 24 agncm, Notario 627, l. de 1633, f. 103-106. 22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 66
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
67
Nicolás, sobre el que continuaremos; el menor Rodrigo, que casó pero no tuvo descendencia, y de las mujeres conviene tener presente a la mayor de ellas, llamada María de San Diego Vivero y Suárez de Peredo, dado que regresaremos sobre su vida y circunstancias. Nicolás accedió al condado como tercer conde del Valle de Orizaba, al fallecer su padre en 1643,25 y celebró su matrimonio tres años después. Por vez primera, socialmente y por matrimonio, una novohispana se convertía en condesa del Valle de Orizaba. Nuestra protagonista fue Juana Urrutia de Vergara y Bastida Bonilla, nacida en la ciudad de México y bautizada en el Sagrario el 28 de mayo de 1633.26 El calibre de la consorte no puede ser apreciado suficientemente sin mencionar quién era su padre. Fue éste Antonio Urrutia de Vergara y García de Espinaredos. Andaluz, avecindado en Nueva España desde el primer tercio del siglo xvii, y quien acumuló, entre otros, los empleos y grados militares de juez repartidor (1627), alcalde mayor de Tacuba (1638), alférez, capitán de infantería, sargento mayor, maestre de Campo (1643) y correo mayor (1651).27 Hasta aquí una simple carrera de méritos y logros, pero Urrutia de Vergara fue mucho más que eso y su protagonismo en la vida del virreinato todavía espera un profundo estudio. Fue privado (¿) del virrey marqués de Cerralbo, y sus grandes diferencias con el tesorero, Francisco de la Torre, lo llevarían a la cárcel, de donde consiguió escapar.28 El virrey, obispo Palafox y Mendoza (1642), lo declaró culpable de sedición y le impuso una multa simbólica de 2 000 ducados y la condena de ser deportado de la Nueva España, pero, tras manejar sus influencias, no se cumplió la sentencia. El virrey duque de Alburquerque lo llamó “el comerciante más grande de las Indias” tanto por sus dotes personales como por su enorme fortuna.29 En 1655 prestó a la Corona 60 000 pesos; en 1659 obtuvo el remate del monopolio de los naipes en la Nueva España, y agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 136, exp. 2, f. 53 y v. 218. Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles (1 de octubre de 1629-26 de oc tubre de 1634), f. 271. 27 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, n. 97, p. 197. 28 Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, p. 201-202 y 208. 29 Confróntese con Virgilio Fernández Bulete, “El poder del dinero en el México del siglo xvii. El financiero D. Antonio Urrutia Vergara”, en Antonio Gutiérrez Escudero y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre América, siglos xvi-xx, Sevilla, Asociación Española de Americanistas, 2005, p. 653-672. 25 26
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 67
21/02/2017 11:36:36 a.m.
68
Javier Sanchiz
entregó para ello 810 000 pesos. Entre sus muestras de fidelidad a la Corona dio como donativo por el nacimiento del príncipe Carlos José 1 000 000 de pesos. El virrey conde de Baños lo desterró nuevamente de la ciudad de México en 1663, cuando Urrutia de Vergara se pasó al bando en el que se encontraban el arzobispo Diego Osorio de Escobar y los criollos que se hallaban en conflicto con el virrey,30 pero un año después, al sustituir el arzobispo al virrey en el cargo, el destierro quedó insubsistente. Además de fundar tres mayorazgos, al fallecer Antonio Urrutia de Vergara dejó un caudal que excedía los 2 000 000 de pesos. Con esos antecedentes de fortuna familiar y de importancia política de la familia, no es extraño que la futura condesa del Valle de Orizaba fuera objeto de una nueva estrategia, tanto paterna como del novio, y al igual que en la generación anterior se realizaron capitulaciones matrimoniales celebradas en México el 15 de septiembre de 1646 ante Juan de Sariñana.31 La condesa consorte aportó al matrimonio 300 000 pesos, más las haciendas de San Antonio y San Nicolás en jurisdicción de Tepeaca, las cuales, por cláusulas de la capitulación, quedaron vinculadas al mayorazgo de Suárez de Peredo. Juana Urrutia de Vergara fue, desde 1686 “condesa viuda de”, nomenclatura que es la correcta para su designación una vez fallecido el titular. No obstante, desde muchos años antes parece haber tenido una actuación destacada e importante que nos habla de una gran capacidad de gestión. Así, en 1679 presentó los recibos de la testamentaría de Juan de Chavarría Valera del que había sido albacea su esposo.32 Doña Juana falleció en su casa de la calle de San Francisco de la ciudad de México (Sagrario) el 26 de abril de 1701.33 Testó cuatro días antes ante Juan Leonardo de Sevilla y dejó por heredero de su fortuna al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue enterrada. Sobra con ello decir que no dejó descendencia, situación que años antes, a la muerte del conde, provocó una crisis sucesoria, que se tradujo en dos pleitos paralelos. El primero de ellos por la posesión de los bienes, relativos al condado del Valle de Orizaba y mayorazgo de Vive Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales..., p. 265. rah, Madrid, Colección Salazar y Castro, ref. M-9, f. 236. 32 agn, Bienes Nacionales, v. 64, exp. 14, y v. 913, exp. 107. 33 Antonio de Robles, Diario de sucesos notables, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1853, p. 32. 30 31
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 68
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
69
ro. El otro fue el tocante a la posesión del mayorazgo de Suárez de Peredo. La Compañía de Jesús trató de constituirse como beneficiaria de este segundo mayorazgo, oponiéndose a ello el sobrino del tercer conde, Nicolás Diego de Vivero —hijo natural de María de San Diego—, quien conseguiría sentencia de la Real Audiencia a su favor el 20 de abril de 1690; aunque la Compañía de Jesús se inconformó poco después, se ratificó el mandamiento de posesión a don Nicolás el 2 de mayo de dicho año.34 En lo que respecta al condado del Valle de Orizaba, Luis Serrano y Vivero siguió pleito ante la Real Audiencia con la condesa viuda del Valle de Orizaba, Juana Urrutia de Vergara, quien durante cuatro años rehusó entregar escrituras, testimonios y propiedades vinculadas en el condado, alegando sus derechos prioritarios por haberse utilizado su dote de más de 300 000 pesos, en los menesteres del ingenio, en el mantenimiento y compostura de la Casa de los Azulejos y en otros muchos menesteres.35 Luis Serrano obtuvo sentencia a su favor el año de fecha 29 de agosto de 1686 y entró en la posesión del mayorazgo de Vivero por auto de Pedro de Escalante y Mendoza, alcalde ordinario de la ciudad de México. No obstante, el auto anterior asumió el título y los bienes vinculados hasta 1690, compartiendo con la viuda del III conde el rol de la cobranza en el Valle de Orizaba.36 En vida de la condesa viuda hubo dos condes más del Valle de Orizaba: José Serrano y Vivero y su hermano, el mencionado Luis de Serrano y Vivero, quienes permanecieron sin casar, por lo cual no hubo condesas consortes ni sucesión. Acabada aquella línea de descendencia, recayeron los derechos al título en la línea de la hija mujer que tuvo, Graciana Suárez de Peredo, y a quien ya mencioné, llamada María de San Diego Vivero y Peredo, la cual había nacido en 1616 y quien en 1646 contrajo matrimonio —previa escritura de dote en Tlaxcala en 1646 por 12 000 pesos de oro común— con Diego de Ulloa Pereyra y Bazán, gobernador de Tlaxcala,37 del que no tuvo descendencia.
José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 37-38. Ibid., p. 38. 36 Idem. 37 Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1995, p. 279. 34
35
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 69
21/02/2017 11:36:36 a.m.
70
Javier Sanchiz
Pareciera que al no haber sucesión había que buscar nuevas líneas de sucesión, pero he aquí que doña María, antes de casar, tuvo una relación amorosa y secreta —muy amorosa debe haber sido ya que produjo tres hijos, y poco secreta para un espacio tan reducido como Orizaba— con Nicolás de Velasco y Altamirano —de la familia de los condes de Santiago de Calimaya—, de la que procedieron tres hijos: el mayor de ellos, Nicolás Diego de Velasco y Vivero, continuaría años después como VI conde del Valle de Orizaba.38 El hijo secreto de María de San Diego salió a relucir en el primer testamento que otorgó la hermana de ésta, llamada Leonor de Vivero y Mendoza. En dicho instrumento señaló: Y para descargo de mi conciencia declaro que don Nicolás de Velasco es mi sobrino carnal, hijo de una de mis hermanas legítimas, que fuimos cinco hermanos y es hijo de una de estas, natural, habido en persona noble con quien se pudo tomar estado de casamiento, y dicho don Nicolás de Velasco mi sobrino es nieto de don Luis de Vivero y Velasco, mi señor, y de doña Graciana de Jaso y Acuña, y biznieto de don Rodrigo de Vivero y Diego Suárez de Peredo, mis abuelos, por cuya causa lo he fomentado y valga esta declaración en todo tiempo aunque haya otros testamentos y la firme en 20 de agosto de setenta y cuatro años.39
Nicolás Diego de Velasco y Vivero, también llamado Nicolás Diego Suárez de Peredo Velasco y Altamirano, nació en el ingenio azucarero nombrado San Juan Bautista en jurisdicción de Orizaba y dado su origen ilegítimo fue bautizado allí como hijo de la iglesia el 25 de junio de 1634, apadrinando el acto Nicolás de Vivero y María Ana de Vivero.40 Tras su bautizo fue llevado a Orizaba donde una mulata esclava lo alimentó y crio a su pecho, para luego ser conducido a Tecali, encomienda del castellano de Ulúa, a cargo del cura beneficiado Pedro del Castillo Tineo, quien se desempeñó como padre subrogado y tutor.41 Estuvo avecindado en Puebla de los Ángeles, desde los diez años, y en 1687 era vecino de la jurisdicción de Tulancingo. Realizó información de ser hijo natural el 25 de junio de 1687 ante el capitán 38 Miguel Malo y de Zozaya, Genealogía, nobleza y armas de la familia Malo, San Miguel de Allende, La Impresora Azteca, 1971, p. 244; José Ignacio Conde y Javier Sachiz, Historia genealógica de los títulos..., v. i, p. 191. 39 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 229, exp. 3. 40 agn, Vínculos y Mayorazgos, f. 285. 41 Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 54.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 70
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
71
Diego de Carballido y Zurita, caballero de Santiago, alcalde ordinario de México. Tras el fallo de la Real Audiencia a su favor fue designado legalmente VI vizconde de San Miguel y poseedor del mayorazgo de Vivero; para entonces, las propiedades vinculadas al título se hallaban muy gravadas y deterioradas; tanto así que las edificaciones del ingenio de Oztipac estaban en completa ruina y tuvo que hacer frente al embargo realizado por la Inquisición en 1702.42 El origen natural de don Nicolás, revelado como vimos en 1674, curiosamente el mismo año en que decidió contraer matrimonio, teniendo ya la avanzada edad de 43 años, y tres hijos habidos con diferentes mujeres con las que no formalizó relación, influyó sin duda en la calidad a su vez de la consorte: Isabel Francisca Zaldívar de Castilla, originaria de Celaya, en Guanajuato, que si bien provenía de antiguas familias con cierta calidad social, era resultado de líneas segundonas de parientes que se habían asentado en el interior del territorio dedicándose al ejercicio de la minería.43 Sobra decir que los recursos económicos de su familia distaban bastante de las anteriores consortes de quienes fueron condes del Valle de Orizaba (véase figura 4). La presencia de los Vivero atestiguando el matrimonio es una prueba indudable de que el muchacho era bien conocido y ubicado en el grupo familiar. A pesar de ello, al hacerse las amonestaciones en el Sagrario, se maquilló la información haciéndolo pasar por hijo legítimo de otros padres y además se obviaba el grado de parentesco que tenía con la desposada en 4° grado (véase figura 5). Tras 24 años de sociedad conyugal, Isabel Francisca Zaldívar de Castilla fallecería en México (Sagrario) el 3 de febrero de 1698, estando todavía viva la anterior condesa del Valle44 y, si bien se la menciona con las titularidades, parece que el hecho de no haber otorgado testamento puede haber sido causa el no tener bienes para hacerlo. No se ha localizado de ella carta de dote ni capitulaciones, y su matrimonio
Ibid., p. 51. Javier Sanchiz Ruiz y Amaya Garritz Ruiz, “Ozaeta y Oro. Apuntes biográficos y genealógicos de una familia guipuzcoana en distintos escenarios de los reinos de ultramar”, ponencia presentada en la XVII Reunión Americana de Genealogía, Quito, septiembre de 2011, en
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 71
21/02/2017 11:36:36 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 72 21/02/2017 11:36:36 a.m.
Figura 4. Matrimonio de Isabel Francisca Altamirano, Parroquia del Sagrario de la Ciudad de México, Libro de matrimonio de españoles
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 73
Hernán Gutiérrez Altamirano y Francisca Osorio Castilla
Isabel Gutiérrez Altamirano Osorio de Castilla
Cristóbal Saldívar Castilla
Isabel Francisca Saldívar Castilla, 1655
Juan Altamirano Castilla
Fernando Altaminaro Velasco, 1589-1657
Nicolás Altamirano Velasco
Nicolás Diego Vivero-Peredo Velasco, conde del Valle de de Orizaba, 1634-1702
Figura 5. Consanguinidad de Nicolás de Vivero y su esposa. Elaboración propia 21/02/2017 11:36:36 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
74
Javier Sanchiz
da la idea de haber sido alguien óptimo, sin muchas pretensiones, para la estrategia en busca del condado que trazase su marido. Poco más sabemos de ella. De su derredor, tenemos noticia de la existencia de varias esclavas y sirvientas mulatas que se vieron envueltas en un proceso de nigromancia ante el Tribunal del Santo Oficio en 1693,45 así como otro sirviente que fue acusado por adivino.46 De su matrimonio, sólo nació una hija mujer, la cual —según las estipulaciones de los mayorazgos, que como dije estaban fijadas desde las Leyes de las Partidas— heredó los bienes paternos y la titularidad. Fue bautizada con los nombres de María Graciana de San Diego: Graciana, en recuerdo de su bisabuela, y María de San Diego, en los extremos, por la abuela secreta. En las fuentes aparece como María Graciana Altamirano de Velasco y Zaldívar de Castilla, otras veces mencionada como María Graciana Suárez de Peredo Velasco Zaldívar y Castilla, o María Graciana de Peredo Vivero y Velasco, y también Graciana María Fernández de Velasco Vivero Osorio y Mendoza. De ella sabemos que nació en Tulancingo ca. 1683, que era huérfana de madre desde los 18 años y que estuvo avecindada en la ciudad de México desde al menos 1708.47 El hecho de ser unigénita, su condición de mujer —en una sociedad en la que era necesario un hombre cerca— y la cuantiosa herencia recibida marcaron sin duda su existencia. La mayoría de las referencias documentales sobre ella nos hablan de una dedicación piadosa y una actitud reiterada como mecenas de la iglesia del convento de San Francisco, sita enfrente de sus casas. Fundó y fue patrona de la Congregación y fiesta de los Desagravios de Nuestro Señor, una fundación para la que conseguiría incluso un breve papal y lo agregó al mayorazgo de los Suárez de Peredo.48 Fue mecenas en la construcción del retablo dedicado a San Juan de Alcalá y también a su costa se realizó la edición del folleto del sermón predicado con motivo de la bendición del altar —el 30 de junio de ese año— por fray José López.49 Incursionó en el mundo de las artes e hizo un nacimiento que se valuó a su muerte en 500 pesos. agn, Inquisición, v. 539, exp. 15. agn, Inquisición, v. 689, exp. 2. 47 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 42. 48 agn, Bienes Nacionales, v. 514, exp. 2. 49 Confróntese con Guillermo Tovar y de Teresa, Bibliografía novohispana de arte, p. 105; José Toribio Medina, La imprenta en México, 8 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, v. iv, p. 65 (n. 2, 642). 45 46
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 74
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
75
Su destacada presencia social se ve reflejada en el hecho de haber sido escogida numerosas veces para amadrinar el bautizo de varios niños, tanto sola como con su consorte. Reconstruyó la Casa de los Azulejos, uniendo la casa patrimonial heredada por el mayorazgo Suárez de Peredo y la residencia adjunta que Juana Urrutia aportó al condado como parte de su dote; también puso la fábrica de la residencia en manos del maestro arquitecto Diego Durán.50 No me queda la menor duda de que es a ella a quien hace mención la denominación del callejón que había frente a sus casas. A principios de 1739 recibió la noticia de que Juan de Carvajal, viii conde de Fuensaldaña —quien representaba la línea legítima del mayorazgo de los Vivero, como descendiente del hermano mayor de Rodrigo de Vivero y Velasco—, le había puesto litigio por la titularidad del condado y los bienes a él vinculados.51 Ese mismo año falleció en la ciudad de México, en su casa de la calle de San Francisco, el 11 de noviembre de 1739. Contaba 53 años de edad y su cuerpo “fue tendido sobre un petate con cuatro luces a los lados y amortajada con el hábito de tercera descubierta de Nuestro Padre San Francisco”.52 Como ocurrió con la mayoría de los miembros de la familia de los condes, se le enterró en el convento franciscano, ubicado frente a las casas principales. Meses antes del deceso formalizó su testamento el 13 de agosto ante el escribano José de Molina.53 Los inventarios de sus bienes libres se realizaron el 25 de enero de 1740 resultando un monto de 1 400 pesos.54 Dado que al suceder a su padre tenía en su haber una cuantiosa fortuna, al menos en bienes inmuebles, ya que el líquido parece haber estado para entonces muy mermado, no es extraño que, asimismo, precediera a su matrimonio la formalización de capitulaciones matrimoniales.55 La estrategia matrimonial tenía como reto encontrar a un candidato cuyos antecedentes familiares dejaran fuera de toda duda un asunto que iba a poner en la cuerda floja a toda la historia del condado: la legitimidad del padre de la condesa. El candidato fue Javier Hurtado de Mendoza y Vidarte, criollo de la Nueva Galicia, hijo de agncm, José de Molina, notario 400, 13 agosto 1739. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuatro nobles titulados..., p. 57. 52 Ibid., p. 58. 53 agn, Bienes Nacionales, v. 396, exp. 12. 54 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 2. 55 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 44. 50 51
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 75
21/02/2017 11:36:36 a.m.
76
Javier Sanchiz
padres nobles, con adscripción a órdenes militares, y una aparente carrera profesional promisoria pues era regidor perpetuo de México. Poseía un modesto mayorazgo de su familia en Soria, si bien su fortuna era bastante parca, pues al casar su capital se calculaba en solamente 2 400 pesos, pero en consideración a lo que calculaba heredar ofreció en concepto de arras a su esposa 10 000 pesos.56 El matrimonio se celebró en Puebla de los Ángeles el 19 de mayo de 1695.57 Hurtado de Mendoza no fue alguien hábil en los negocios y lo encontramos constantemente mencionado solicitando préstamos, con pleitos por el endeudamiento y la falta de pago y liquidez. Como conde consorte del Valle de Orizaba continuó con los pleitos mantenidos con el conde de la Quinta de Enjarada, Bernardino Carvajal, por la posesión del mayorazgo de Vivero; asimismo, tuvo que atender numerosos litigios con los naturales de numerosos distritos en donde se ubicaban las propiedades de su esposa. También, en nombre de su esposa, en 1726 aparece recurriendo la sentencia de vista dada el 18 de junio de 1721 en el pleito contra los naturales del pueblo de Orizaba sobre la propiedad y posesión de dos sitios nombrados Escamela y Massapa, que Rodrigo de Vivero había comprado el año de 1570.58 En 1738, según declararía su esposa, se hallaba “quasi demente”, corriendo ella con todos los negocios de la casa, muy mermados de por sí pues, aunque siempre había contradicho a su marido, éste había fundado siete haciendas de labor aperadas y aviadas de sus ganados cada una y “las trabajó y se privó del acrecentamiento de gananciales a favor de las haciendas del mayorazgo”.59 La vejez de la condesa, con el estado deteriorado de su marido y de los bienes patrimoniales, todavía le deparó otro sinsabor con el hijo varón y sucesor al condado, que ocurrió entre 1735 y 1739.60 Debe haber sido muy tirante el asunto, pues la condesa llegó a modificar su último testamento y desheredó en parte al primogénito. Su voluntad se inclinó por la mayor de sus hijas, Nicolasa Hurtado de Mendoza y Velasco, a quien escogió para suceder en el vínculo de los Suárez de Peredo, amparándose en el escrito de fundación de Jerónimo Alemán Idem. Sagrario de Puebla de los Ángeles, Libro de matrimonios de españoles, n. 9, f. 31bis, 31r y 31v. 58 José Toribio Medina, La imprenta en México..., p. 173. 59 agn, Civil, v. 881, exp. 7. 60 agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 2. 56 57
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 76
21/02/2017 11:36:36 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
77
de Figueroa en Tulancingo, ya que en una de las cláusulas se decía que “teniendo el poseedor dos hijos o hijas pueda elegir a voluntad el más virtuoso y de mejores calidades para suceder en el mayorazgo”. Al fallecimiento de la condesa del Valle de Orizaba su hijo buscó, en primer lugar, la manera de anular el testamento materno y llegó a un acuerdo con su hermana para recuperar el control sobre el mayorazgo de Suárez de Peredo. Respecto al mayorazgo de Vivero, que sí se le había respetado en la última voluntad materna, el asunto de por sí estaba bastante enredado. Los duques de Abrantes, descendientes del hermano mayor del primer conde del Valle de Orizaba, exigían que se hiciera válida una de las cláusulas de fundación del mayorazgo de Vivero, en la que se exigía que quien lo detentara fuera hijo legítimo de legítimo matrimonio, por lo cual la línea del vi conde no podía ostentar el condado. El embrollo jurídico era mayúsculo, pues al condado había quedado vinculado el mayorazgo de Suárez de Peredo —realmente el que sustentaba al condado— y al que no tenían derecho los parientes Vivero españoles.61 Por auto favorable de la Real Audiencia de 17 de febrero de 1741, y tras sentencia de vista y revista, Juan de Carvajal, duque de Abrantes, fue designado conde del Valle de Orizaba.62 No habían transcurrido tres años de lo anterior cuando la Real Hacienda comenzó a acosar a Juan de Carvajal por los adeudos de los títulos tanto del Valle de Orizaba como de San Miguel. No habiendo conseguido que se hiciera válida la incorporación plena del mayorazgo de Suárez de Peredo, Carvajal buscó transigir con el hijo de la anterior condesa y en 1744 firmaron documento por el que el duque cedió a José Hurtado de Mendoza y a sus hijos y sucesores todo el derecho que competía al mayorazgo y estado, obligándose don José a pagar al duque 3 000 pesos anuales calculados sobre un principal de 60 000 pesos en que se valuó el mayorazgo; con posibilidad de redimir la pensión anual pagando 100 000 pesos.63 Cuando la anterior condesa del Valle había decidido separar a su hijo del mayorazgo de Suárez de Peredo, y según su propio testimonio, lo hizo “por haber incurrido en causa criminal, al haber extraído a un
agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 217, exp. 1. Guillermo S. Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, p. 165. 63 agi, Indiferente, 1609. 61 62
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 77
21/02/2017 11:36:36 a.m.
78
Javier Sanchiz
preso (llamado Antonio de Cáceres), de la cárcel de Tulancingo cuyo hecho fue de mucho escándalo a las repúblicas y no de los que los fundadores quieren y por ser también notorio el pleito que me ha puesto en la Real Audiencia arguyéndome de que no lo alimento, siendo falso y arguyendo mi pureza (aunque civilmente) de una falsedad cuyos hechos en un hijo son injurias atroces las cuales en lo que toca a mi persona y para delante de Dios nuestro señor se las perdono y amándolo como madre le pido a Dios lo bendiga como yo lo bendigo y le pido a su majestad lo prospere en todo”.64 Esta actitud de una noble titulada novohispana, que pudiera parecernos muy rígida y estricta, no es sin embargo aislada. En el siglo xviii la condesa consorte de San Clemente escribiría al rey solicitando que se cancelara el título de conde que le correspondía a su hijo, pues éste no era merecedor de tal y fundamentaba su solicitud en la inclinación del hijo a las bebidas y el juego, además de haberlo sorprendido en amores con una mulata.65 El viii conde, José Fernando [Javier] Hurtado de Mendoza y de Velasco —también llamado José Javier Suárez de Peredo—, estaba ya casado con Francisca Ignacia de Villanueva Cervantes cuando accedió al condado. Por eso no aparece la titulación en la partida de matrimonio. La escogida procedía de una familia con renombre en la burocracia virreinal y cargos importantes desarrollados en la Audiencia. Tras 23 años de vida conyugal, falleció sin descendencia en 175166 (véase figura 6). Cuatro meses después el conde —quizá por la presión de conseguir descendencia pues ya contaba 48 años de edad— volvía a casarse en México (Sagrario) el 25 de julio de 175167 con Josefa María Matiana Malo de Villavicencio y Castro. La nueva condesa había nacido en la ciudad de México y fue bautizada en el Sagrario el 3 de marzo de 1733.68 Fue una de los 14 hijos de uno de los virreyes interinos de Nueva España, el doctor Pedro Malo de Villavicencio. Diez años sobrevivió a su marido y falleció en México el 4 de mayo de 1781 en su casa de la calle de Vergara.69 Otorgó testamento en agi, México, 682; agi, Escribanía, 210 A. Los autos relativos a la petición se encuentran en ahml, Guanajuato, caja 1786. 66 Parroquia del Sagrario, Libro de defunciones de españoles, n. 16, f. 9v. 67 Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 23, 29 marzo 1751, f. 18. 68 Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles, 1 de enero de 1733-31 de enero de 1734, f. 29. 69 Parroquia del Sagrario, Libro de defunciones de españoles, México, n. 25, f. 116v. 64 65
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 78
21/02/2017 11:36:36 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 79
Figura 6. Matrimonio de Francisca Ignacia de Villanueva Cervantes, Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles 21/02/2017 11:36:37 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
80
Javier Sanchiz
México el 1 de mayo de 1781 ante José A. Troncoso. Sin embargo, su figura quedó opacada por el protagonismo de su hijo y la nueva consorte. Ese hijo fue este José Diego Hurtado de Mendoza y Malo, quien sucedió a su padre como ix conde del Valle de Orizaba. Si bien la prosapia familiar de las mujeres del condado había ido incrementándose poco a poco, el siguiente sucesor al condado aquilató las estrategias matrimoniales como ningún otro. Sus miras estuvieron en una de las ricas herederas que pertenecía además al grupo de las escasas familias que vivían para entonces en la ciudad de México y pertenecían a la rancia nobleza titulada: la elegida fue María Ignacia de Gorráez Beaumont de Navarra y Berrio, y contrajo matrimonio con ella en México (Sagrario) el 8 de septiembre de 1769, en la capilla de los marqueses de Salvatierra.70 (Véase figura 7.) Doña María Ignacia había nacido en México el 5 de octubre de 1752 y era la siguiente sucesora a los mayorazgos de la casa de los mariscales de Castilla y marqueses de Ciria, y sobrina de los marqueses de Jaral de Berrio y condes de San Mateo de Valparaíso.71 Sobrevivió a su marido y falleció viuda en México el 30 de abril de 1820, con testamento otorgado allí mismo, ante la fe del escribano Ignacio de la Barrera, el 11 de abril de dicho año.72 El mayor de sus hijos fue Andrés Diego Hurtado de Mendoza Gorráez, que continuó como x conde del Valle de Orizaba. La última de las condesas del Valle de Orizaba, y a la que tocó vivir el tránsito de la Nueva España al México independiente, fue María Dolores Josefa Ana Andrea Pantaleona Caballero de los Olivos y Rodríguez de Sandoval, nacida en la ciudad de México el 25 de julio de 1781 y bautizada en el Sagrario el 27,73 y quien había contraído matrimonio en el Sagrario de México el 23 de marzo de 180174 con el entonces sucesor al condado. Doña María Dolores era ahijada de bautismo de su futuro suegro, lo que nos muestra los cercanos lazos de familiaridad que existían entre ambas familias, mismos que sufrieron una fuerte fractura pues el matrimonio de la pareja tuvo que sortear numerosas dificultades impuestas Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 29, f. 27v. Confróntese con los artículos respectivos al marquesado de Ciria, al marquesado de Jaral de Berrio y al condado de San Mateo de Valparaíso en Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos..., p. 98, 92 y 174. 72 agncm, Ignacio de la Barrera, notario 90, 11 de abril de 1820. 73 Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos de españoles, 1 de enero de 1781-31 de diciembre de 1781, f. 109v. 74 Parroquia del Sagrario, Libro de matrimonios de españoles, n. 38, f. 22. 70 71
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 80
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 81
Teobaldo GorráezBeaumont Navarra 1656-1700
Juana Luna-Arellano Altamirano 1666-1715
Juana Luna-Arellano Altamirano † 1715
María Rosa de Guadalupe Gómez Matías Berrio Ortiz de de Cervantes Velázquez de la Landázuri Cadena 16361673-1740
María de Paz Díez-Palacios Villalba-Ayala 1643-
Dámaso Saldívar Retes 1643-1695
Beatriz Rita Paz Vera 1657-1694
8 9 10 11 12 13 14 15
José Antonio GorráezBeaumont Navarra-Luna
María Rosa Luyando-Bermeo Gómez de Cervantes, 1703-1745
Andrés Berrio Díez-Palacios, 1669-1728
Teresa Josefa Saldívar Paz Vera, 1680-1760
4 5 6 7
José Gorráez Luyando, 1724-
Rosa María Berrio Saldívar, 1723-1755
2 3
María Ignacia Gorráez Berrio, 1752-1820
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Figura 7. Árbol de ascendencia de María Ignacia Gorráez y Berrio. Elaboración propia
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
82
Javier Sanchiz
por la oposición del ix conde del Valle. Cerca de cuatro años duró el pleito entre don Andrés y su padre, ya que este último alegaba “disenso de matrimonio” por considerar que la novia era hija de espurios.75 Con el fin de contrarrestar el descrédito que con tal acción se ocasionaba, y para demostrar la óptima calidad social de la consorte, se presentó ante el virrey Marquina la ejecutoria de hidalguía de los Caballero de los Olivos. El virrey concedió la licencia matrimonial y fue posteriormente aprobada por cédula real del 27 de diciembre de 1802. Cabe tener presente que los Caballero de los Olivos habían registrado sus papeles de nobleza desde 1789 en el Nobiliario de la ciudad de México.76 La vida conyugal se tradujo en seis hijos y se vio interrumpida de forma súbita el 4 de diciembre de 1828, al ser asesinado el conde del Valle por el alférez de artillería Mateo Palacios, hecho enmarcado en los sucesos de la llamada Revolución de la Acordada y que, además del ataque al Parián de la ciudad, desató enconadas acciones en contra de la población española.77 En 1830, ya viuda y en unión de sus hijas, la condesa solicitó al gobierno que se hiciese justicia con el asesino de su esposo, consiguiendo que éste fuese procesado y condenado a muerte, ejecutándose la sentencia en la plazuela de Guardiola, frente a la casa del conde.78 Su prematura viudez, aunada a su relativa longevidad, permiten contar con una nutrida documentación en la que participó tanto en su carácter de albacea como de forma personal, atendiendo los pleitos pendientes, reconociendo deudas, arrendando las propiedades rurales y otorgando poderes y fianzas. El análisis de dicha documentación permite comprender cómo las sucesivas ventas, cesiones de bienes y sobre todo los pleitos con sus hijos por el disfrute de las propiedades en donde hubo que nombrar numerosos árbitros y llegar a convenios, implicaron el inicio de la decadencia de la familia. Gran parte de la documentación, realizada ya en el México independiente la refieren como la ex condesa del Valle de Orizaba. La inclusión de dicha partícula, si bien marcaba el rompimiento con la Corona española, que agn, Criminal, v. 136, exp. 123, f. 372v-373. Ayuntamiento de la Ciudad de México, Nobiliario, v. vii, exp. 7, f. 524-559v. 77 Luis González Obregón, Las calles de México. Leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos, México, Porrúa, 1988, p. 21; México. Revista de sociedad, Artes y Letras, Imprenta El Nacional, México, t. i, 1983, p. 5. 78 Confróntese con la nota periodística firmada por El Gladiador, “Ejecución de justicia en el asesino del Conde del Valle”, El Censor, Veracruz, t. v, n. 895, martes 25 de enero de 1831. 75 76
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 82
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
83
había otorgado los títulos, permitía mantener la calificación distintiva social que había tenido la dignidad. Sobre esta señora se cuenta que durante la epidemia de cólera morbo de 1833, llamada el cólera grande, fue dada por muerta cuando sólo sufría un ataque de catalepsia, siendo depositada en la iglesia de San Diego. Al despertar en la noche tuvo que emprender la caminata a través de la Alameda hasta su palacio, con sólo su mortaja por vestimenta y uno de los gruesos cirios que alumbraban su catafalco, causando el pánico de quienes con ella se tropezaron.79 A la complejidad administrativa de los bienes manejados por doña Dolores, hubo que sumar nuevos pleitos que se suscitaron tras la muerte de su hijo primogénito, ca. 1849, y que involucraban a la testamentaría de su difunto esposo, en donde además de nuevos árbitros y abogados hubo que recurrir a la comandancia general. A lo largo del proceso se trataba de dar solución a los reclamos que hiciese su hijo, Agustín Suárez de Peredo, de 38 659 pesos que le correspondían por la mitad que se le reservaba del vínculo en que fue inmediato sucesor. La testamentaría del conde le reclamaba a su vez 10 000 pesos de la mitad del censo que se pagaba al conde de Santiago de Calimaya y 24 000 pesos del gravamen que el vínculo debía al duque de Abrantes. Asimismo, Dolores Caballero de los Olivos reclamaba 7 468 pesos anuales en concepto de alimentos —que constituían la quinta parte de los líquidos del mayorazgo— y demandaba a Agustín el pago de los mismos desde 1828 a 1837, que ascendían a 80 000 pesos. Además de lo anterior, la testamentaría del conde del Valle de Orizaba tenía pendiente el reclamo de deudas de varios particulares y el pago de la dote de sus dos hijas, María Josefa y Ramona Hurtado de Mendoza, según lo establecido en la cláusula 17 de la fundación del mayorazgo, realizada por fray Diego Suárez de Peredo —correspondiendo a cada una 30 000 pesos que debían pagar por mitad y en partes iguales la testamentaría de Andrés y la de don Agustín.80 Tras sucesivos intentos por llegar a una solución a fines de 1852 y principios de 1853, en donde prevaleció el deseo de la condesa por dividir en vida las fincas y ante la constante reticencia de la viuda de don 79 Son numerosos los autores que han tratado el caso, entre ellos Magdalena E. de Rangel, La Casa de los Azulejos. Reseña histórica del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, México, San Ángel Ediciones, 1986, p. 86; Marco Antonio Campos, El café literario en ciudad de México en los siglos xix y xx, México, Aldus, 2001, p. 58. 80 José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos..., v. ii, p. 75-76.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 83
21/02/2017 11:36:37 a.m.
84
Javier Sanchiz
Agustín, se llegó a un convenio el 25 de septiembre de 1855 protocolizándolo ante Ramón de la Cueva.81 Por dicho documento se ratificó el avenimiento de 1853 y no se alteró la aplicación de las fincas que disfrutaba en concepto de alimentos doña Dolores. Se adjudicó a la testamentaría de don Agustín la hacienda de Santa Ana Chichihuatla, reconociendo deber a la testamentaria del padre los réditos de 14 000 pesos (la mitad de ellos al 6% anual sobre las fincas de Santiago, San Rafael y Buenavista, y los otros 7 000 al mismo interés sobre las haciendas de Palo Hueco, Tecámacac y Amolucan, siendo mil de ellos pertenecientes a los réditos que se adeudaban del arbitramiento del señor Molinos). Dichos réditos cubrirían, mientras viviese, los alimentos de doña Dolores. Dolores Caballero de los Olivos otorgó numerosos testamentos: el primero del que tenemos noticia fue del 16 de mayo de 1835, ante Ignacio Peña;82 un segundo del 23 de mayo de 1837 ante Francisco Calapiz,83 al que siguió otro el 7 de septiembre de 1847 ante Ramón de la Cueva,84 otro el 4 de abril de 1849 ante Ignacio Peña,85 y uno más el 1 de marzo de 1852 ante Fermín Villa,86 en el que dejaba instrucciones secretas a sus albaceas Andrés Davis y Manuel Sandoval. Falleció en la ciudad de México (Sagrario) el 28 de noviembre de 1857,87 bajo un último testamento del 11 de agosto de dicho año ante Ignacio Peña.88 A manera de conclusión La historia del condado de Orizaba, a través de sus mujeres, nos muestra ante todo la dificultad de realizar un estudio de la mujer en el estamento noble sin interrelacionarlas con el varón. La documentación que nos han legado las condesas, bien consortes o titulares, suele remitirnos invariablemente a su papel como gestoras de la “casa nobiliaria”, relegándose en cierto sentido su protagonismo; pero la casuística del condado muestra a su vez que la longevidad que ocurrió en varios de los casos y su condición de viudas activas generaron numerosa docu agncm, Ramón de la Cueva, notario 169, 25 de septiembre de 1855. agncm, Ignacio Peña, notario 529, 16 de mayo de 1835. 83 agncm, Francisco Calapiz, notario 155, 23 de mayo de 1837. 84 agncm, Ramón de la Cueva, notario 169, 7 de septiembre de 1847. 85 agncm, Ignacio Peña, notario 529, 4 de abril de 1849. 86 agncm, Fermín Villa, notario 719, 1 de marzo de 1852. 87 Parroquia del Sagrario, Libro de Testamentos, v. xii, s. f. 88 agncm, Ignacio Peña, notario 529, 11 de agosto de 1857. 81 82
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 84
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
85
mentación, la cual aparece ausente en la historia de otros títulos nobiliarios donde se dio una situación inversa. Dentro de los valores sociales imperantes, el varón —bien en su calidad de cónyuge o bien en su calidad de padre— siguió teniendo un papel predominante que marcó el destino de las condesas al haberse trazado una selectiva política matrimonial. De forma distintiva, hubo en el condado del Valle de Orizaba una cuestión heráldica en la que pesó sobremanera la figura femenina. Al casar con el futuro segundo conde, Graciana Suárez de Peredo aportó, junto a numerosos bienes vinculados, la imposición de apellido y armas a su descendencia. A partir de ella, las armas de los que detentaron el condado tuvieron que colocar en el primer cuartel del blasón las armas de los Suárez de Peredo. La búsqueda de las historias de vida de las mujeres dentro del condado del Valle de Orizaba muestra cómo durante los primeros siglos del virreinato novohispano la ausencia de información sobre las protagonistas es asimismo notoria, a veces limitándose a fechas extremas del ciclo de la vida y al hecho de haber otorgado o no testamento; una realidad que llega incluso a afectar a la cúspide social del virreinato.89 El título nobiliario, como hilo conductor de su relativo protagonismo, nos muestra a su vez aspectos compartidos con otros estudios de caso, en donde hay una fragilidad del matrimonio consecuencia de la muerte prematura de las mujeres, en la mayoría de los casos como resultado del parto. Esa fragilidad ponía en riesgo la sucesión del título, el cambio de línea sucesoria y en ellas la búsqueda de incrementar el prestigio social, con los aportes genealógicos de las subsecuentes condesas consortes. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de Indias, Sevilla, España (agi) Archivo General de la Nación, México (agn)
89 Un ejemplo de ello lo proporciona el reciente trabajo de titulación de Daniela Pastor Téllez, Mujeres y poder. Las virreinas novohispanas de la Casa de Austria, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2013.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 85
21/02/2017 11:36:37 a.m.
86
Javier Sanchiz
Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (agncm) Archivo Histórico Municipal de León, Guanajuato (ahml) Ayuntamiento de la Ciudad de México Parroquia del Sagrario, Ciudad de México Real Academia de la Historia, Madrid, España (rah) Sagrario de Puebla de los Ángeles
Bibliografía Aguirre Beltrán, Gonzalo, Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1995. Albani, Benedetta, “La concesión de dispensas matrimoniales en la Nueva España: materia ardua y de mucho peso”, ponencia presentada en el Colloque International Nouveaux Chrétiens, Nouvelles Chrétientés dans les Amériques (16e-19e siècle), París, 8-10 de abril de 2010. , “Sposarsi nel Nuovo Mondo: il matrimonio tridentino a Città del Messico (secoli xvi-xvii)”, ponencia presentada en el seminario xvi-xvii, Università Alma Mater Studiorum, Boloña, Italia, 14 de mayo de 2009. Anales del Museo Nacional, 5a. época, v. i, 1934. Campos, Marco Antonio, El café literario en ciudad de México en los siglos xix y xx, México, Aldus, 2001. Conde, José Ignacio y Javier Sanchiz, Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México, 2 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2012. El Gladiador, “Ejecución de justicia en el asesino del Conde del Valle”, El Censor, Veracruz, t. v, n. 895, 25 de enero de 1831. Fernández de Recas, Guillermo S., Mayorazgos de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965. Franco, fray Alonso, Segunda parte de la Historia de la Provincia de Santiago de México, México, Imprenta del Museo Nacional, 1900. González Obregón, Luis, Las calles de México. Leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos, México, Porrúa, 1988. Gutiérrez Escudero, Antonio y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre América. Siglos xvi-xx, Sevilla, Asocación Española de Americanistas, 2005.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 86
21/02/2017 11:36:37 a.m.
El condado del Valle de Orizaba a través de sus mujeres
87
Israel, Jonathan I., Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670, México, Fondo de Cultura Económica, 1980. Long Towell, Janet y Amalia Attolini Lecón (coords.), Caminos y mercados de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. López, Gregorio, Las Siete Partidas del muy noble rey don Alfonso el Sabio, Madrid, Compañía General de Impresores y Libreros del Reino, 1844. Malo y de Zozaya, Miguel, Genealogía, nobleza y armas de la familia Malo, San Miguel de Allende, La Impresora Azteca, 1971. Medina, José Toribio, La imprenta en México, 8 v., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989, v. iv. México. Revista de Sociedad, Artes y Letras, Imprenta El Nacional, México, v. i, 1893. Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo, Estudios genealógicos, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902. Paso y Troncoso, Francisco del, Epistolario de la Nueva España, 16 v., México, Antigua Librería Robredo de J. Porrúa e hijos, 1940, v. 10. Pastor Téllez, Daniela, Mujeres y poder. Las virreinas novohispanas de la Casa de Austria, tesis de maestría en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2013. Rangel, Magdalena E. de, La Casa de los Azulejos. Reseña histórica del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, México, San Ángel Ediciones, 1986. Robles, Antonio de, Diario de sucesos notables, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1853. Sanchiz Ruiz, Javier y Amaya Garritz Ruiz, “Ozaeta y Oro. Apuntes biográficos y genealógicos de una familia guipuzcoana en distintos escenarios de los reinos de ultramar”, ponencia presentada en la XVII Reunión Americana de Genealogía, Quito, septiembre de 2011 en
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 87
21/02/2017 11:36:37 a.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_FINAL.indd 88
21/02/2017 11:36:37 a.m.
Rosalva Loreto López “Hermanas en Cristo. Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano” p. 89-118
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Hermanas en Cristo Balances, aproximaciones y problemáticas del monacato novohispano
Rosalva Loreto López Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Introducción La presencia de conventos femeninos se asocia con la historia de las ciudades del Nuevo Mundo que más rápidamente adquirieron importancia política, económica y cultural. En algunos casos su fundación fue auspiciada directamente por los obispos, en otros partieron de iniciativas de miembros del clero secular y regular. En ambos casos también fue recurrente el apoyo de fervorosos seglares y piadosas mujeres. En el amplio proceso fundacional del monacato de manera específica, los frailes mendicantes aportaron a sus filiales femeninas elementos de la organización general, jerárquica y carismática que se implantó en la España de la reconquista y que se reprodujeron en América. En ambos hemisferios la expansión gradual de conventos y monasterios coincidió con una política urbanizadora en la que frailes y monjas formaban parte esencial con la estructura interior de las ciudades en mutua interacción. En este sentido es factible entender a la cristianización americana como parte del proyecto de colonización impulsado precisamente a raíz de la experiencia del repoblamiento territorial peninsular.1 Durante los siglos xvi y xvii el auge del monacato feme1 El surgimiento de las órdenes mendicantes en América siguió de manera muy parecida el mecanismo de implantación europeo, aunque asociado con el reordenamiento territorial. En una primera oleada, arribaron los representantes de la orden religiosa masculina, coincidiendo su labor con la castellanización y la evangelización. Este proceso se vio impulsado por disposiciones reales mediante las cuales los ayuntamientos les dotaban de bienes inmuebles, servicios y mano de obra para su establecimiento a la vez que conformaban una
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 89
01/02/2017 06:20:35 p.m.
90
Rosalva Loreto López
nino fue compatible con los intereses específicos de la Corona, misma que se sirvió de la religión para alcanzar objetivos políticos empleándola como instrumentum regni.2 En América la expansión poblacional a la par que la espiritual comprendió la necesidad de integrar a las españolas y más tarde también a las criollas en este proyecto proporcionándoles orientación, instituciones y espacios semejantes a los establecidos en España. Esta dinámica se enriqueció con las iniciativas de familias tan poderosas como piadosas que incentivaron, promovieron, financiaron y legaron parte de lo que más amaban a la Iglesia, sus hijas. De esta manera fueron surgiendo los claustros en los que se albergaron y educaron a las mujeres que por vocación, orfandad, pobreza o viudez, no podían o no habían contraído matrimonio. Como parte de la tradición monástica y concretamente a partir de la llegada de los franciscanos, la Nueva España heredó además de la transmisión de la palabra evangélica mediante el sermón, la práctica educativa y la integración de grupos de mujeres a prácticas penitenciales. Fueron una comunidad que puso especial empeño en la congregación organizada de laicas en segundas y terceras órdenes bajo la dirección espiritual de la orden articulando una política religiosa de integración social a lo largo de dos siglos. Cabe destacar que en el caso del virreinato novohispano la expansión del monacato no partió de la iniciativa de las tradicionales órdenes medievales existentes en la península, como las benedictinas o las cistercienses. Para su establecimiento se contó tan sólo con el influjo de la tradición mendicante que albergó y promovió, desde las disposiciones emanadas en el Concilio de Trento, la difusión de las órdenes contemplativas de clausura absoluta y obligatoria. Otra novedad tuvo que ver con los particulares patrones evolutivos que las corporaciones conventuales desarrollaron para su subsistencia y reproducción. Se puede considerar que en América el monacato como proyecto de integración social fue exitoso pues al terminar el siglo xviii un poco más de medio centenar de naciente división provincial. Así se conformó, por ejemplo, la Provincia del Santo Evangelio de los franciscanos o la de Santiago de los dominicos. 2 Jesús Suberbiola Martínez, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno (1486-1516). Estudio y documentos, Granada, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1985, citado en María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación del franciscanismo femenino en el reino de Granada (1492-1570)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 535.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 90
01/02/2017 06:20:35 p.m.
Hermanas en Cristo
91
conventos albergaba a las hijas de descendientes de conquistadores, de pobladores notables o de connotados caciques [y principales] indígenas. En este capítulo, en la medida en que ya se cuenta con avances historiográficos que plantean de manera pormenorizada la presencia de las órdenes dominicas, carmelitas y jerónimas en el virreinato,3 se presenta un acercamiento a la problemática de la implantación del monacato en el virreinato de la Nueva España, sus variados mecanismos de expansión y las exitosas adecuaciones de la rama femenina de los mendicantes.4 En un segundo apartado se pretende aproximarse 3 Para el caso de las dominicas de Oaxaca, véase Juan Bustamante, “Notas sobre el convento de Santa Catalina de Oaxaca”, Boletín del Centro Regional de Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Oaxaca, n. 5, suplemento n. 3, enero de 1976. Para el de las dominicas de Guadalajara, véase José Francisco Román Gutiérrez, “Presencia dominica en Guadalajara (México). El convento de Nuestra Señora de Gracia (1588-1609)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, p. 129-136. También se cuenta con trabajos emergentes, por iniciativa de la misma orden, como María de Cristo Santos Morales y Esteban Arroyo González, Las monjas dominicas en la cultura novohispana, México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 1993; Eugenio Martín Torres Torres (coord.), Anuario dominicano, 4 v., México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 2005. Para el caso de la fundación dominica de Pátzcuaro, véase José Martín Torres Vega, “El proceso de fundación del convento de Santa María Inmaculada de la Salud en Pátzcuaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 211-231. Desde hace varias décadas, las carmelitas han sido objeto de monografías históricas más específicas, como Ramón Martínez, Las carmelitas descalzas en Querétaro, México, Jus, 1963. De más recientemente publicación, también se cuenta con Manuel Ramos Medina, Imagen de santidad en un mundo profano. Historia de una fundación, México, Universidad Iberoamericana, 1990; Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España, México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1997. Para el caso de Puebla, véase Rosalva Loreto López (ed.), Una empresa divina. Las hijas de Santa Teresa de Jesús en América, México, Universidad de las Américas-Puebla, 2004. Por su parte, dos de las tres fundaciones jerónimas en la Nueva España ya han sido abordadas desde las perspectivas arqueológica e histórica. Véanse, respectivamente, Daniel Juárez Cossío, El convento de San Jerónimo. Un ejemplo de arqueología histórica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1989; Alicia Bazarte Martínez y Enrique Tovar Esquivel, El convento de San Jerónimo en Puebla de los Ángeles. Crónicas y testimonios, Puebla, Litografía Magno Graf, 2000; Alicia Bazarte Martínez, Enrique Tovar Esquivel et al., El convento jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001. Las clarisas recientemente también han sido objeto de atención. Al respecto, y para el caso de las clarisas de la ciudad de México, véase Alan Rojas Orzechowski, “Un patronazgo del siglo xvii: Andrés Arias Tenorio y el convento de Santa Clara de la ciudad de México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina…, p. 107-122. Para el de las monjas de esta orden en la ciudad de Oaxaca, véase Alejandro Hernández García, “El convento del Sagrado Corazón de Jesús y Patrocinio del Glorioso Patriarca San José de clarisas capuchinas recoletas españolas de Oaxaca. Fundación, apogeo y desaparición”, en idib, p. 167-192. 4 La historiografía mexicana cuenta ya con dos trabajos importantes que plantean de manera general y descriptiva la problemática del monacato novohispano. Nos referimos al clásico texto de Josefina Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España, México, Santiago,
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 91
01/02/2017 06:20:35 p.m.
92
Rosalva Loreto López
al estudio del aporte del franciscanismo femenino como corriente cultural en el desarrollo del monasticismo novohispano con el objeto de sopesar la importancia de la orden en este proceso social.5 Se establecerán las diferencias entre las hermanas de la orden —concepcionistas, clarisas y capuchinas— con el objeto de marcar las continuidades con el caso español y las singularidades que definieron esta forma de religiosidad femenina en el contexto de la modernidad americana.6 1946, el cual se refiere a estas instituciones en la ciudad de México, y al de María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas. Fundaciones en el México virreinal, México, Grupo Condumex, 1995, el cual incluye de manera pormenorizada los datos fundacionales de cada monasterio. Abocado al estudio de la significación social de los once conventos localizados en la segunda ciudad del virreinato, se cuenta con el aporte de Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2000. La obra global más reciente y de corte más explicativo sobre las diversas problemáticas sociales generadas al interior del mundo conventual es la de Asunción Lavrin, “Indian Brides of Christ. Creating New Spaces for Indigenous Women in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. xv, n. 2, verano de 1999, p. 225-260. 5 Se ha adoptado el término “franciscanismo femenino” como parte del esquema cultural y de conducción aportado por la orden masculina hacia las congregaciones de mujeres. Esto tuvo que ver con las prácticas sociales y los mensajes de rango espiritual o doctrinal específicos y con las opciones de vida ofrecidas por los mendicantes. Al respecto, véase María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 523. 6 La historiografía ya cuenta para cada una de estas órdenes con algunos trabajos sobre conventos específicos. Para los conventos de la orden concepcionista, véanse Rosalva Loreto López, “La fundación del convento de la Concepción. Identidad y familias en la sociedad poblana (1593-1643)”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias novohispanas, siglos xvi al xix, México, El Colegio de México, 1991, p. 163-180; María Concepción Amerlinck de Corsi, “Los primeros beaterios novohispanos y el origen del convento de La Concepción”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n. 15, octubre-diciembre de 1991, p. 6-21; Ana Eugenia Reyes y Cabañas, “Templo de San Bernardo. Ciudad de México”, en Mini guías, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. Para el convento de Jesús María, véanse Nuria Salazar de Garza, “Historia artística del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. ii, León, Universidad de León, 1990, p. 147-160; Nuria Salazar de Garza, Salud y vida cotidiana en la clausura femenina. El convento de Jesús María de México, 15801860, tesis de maestría, México, Universidad Iberoamericana, 2003. Véanse también Isabel Arenas Frutos, “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 475-484; Isabel Arenas Frutos, “Nuevos aportes sobre las fundaciones de conventos femeninos de la orden concepcionista en la ciudad de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 261-283. Cierra la serie de trabajos sobre esta orden Margaret Chowning con su texto sobre el caso del convento de la Purísima Concepción de la ciudad de San Miguel de Allende. Véase Margaret Chowning, Rebellious Nuns. The Troubled History of a Mexican Convent, 1752-1863, Nueva York, Oxford University Press, 2006. Mayor atención han merecido las clarisas. Sobre ellas, y para los casos de la capital mexicana y de Querétaro, véase Ann Miriam Gallagher, The Family Background of the Nuns of Two Monasterios in Colonial Mexico. Santa Clara, Querétaro, and Corpus
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 92
01/02/2017 06:20:35 p.m.
Hermanas en Cristo
93
Implantación del monacato en Nueva España. Etapas de expansión y adecuaciones En los siglos xvi y xvii de manera general, la sobrevivencia del monacato occidental puede verse como continuidad espiritual heredada de la tradición tardomedieval, con el surgimiento de congregaciones monásticas como las jerónimas y las carmelitas y con la madurez de las segundas órdenes mendicantes. En este sentido América es directamente heredera de las tendencias reformistas que acompañaron a la implantación de estas últimas.7 De manera específica en el virreinato novohispano, el proceso fundacional monástico se asoció con el de la consolidación política, demográfica y espiritual de una nueva sociedad que demandó la apertura de monasterios en el marco de condiciones materiales y étnicas Christi, Mexico City (1724-1822), tesis de doctorado, Washington, D. C., The Catholic University of America, 1972. De manera analítica, Asunción Lavrin estudió la administración de los bienes del convento de Santa Clara de Querétaro. Específicamente, este último caso ha sido descrito centrándose en los aportes artísticos presentes en Mina Ramírez Montes, “Del hábito y de los hábitos en el convento de Santa Clara de Querétaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional del Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 565-571; Mina Ramírez Montes, Niñas, doncellas, vírgenes eternas. Santa Clara de Querétaro (1607-1864), México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005. Respecto a la misma orden, merece lugar aparte el estudio del monasterio de indias caciques adscrito a la primera regla de las clarisas. Para este tema, véanse Josefina Muriel, Las indias caciques de Corpus Christi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963; Asunción Lavrin, “Indian Brides of Christ…”, p. 225-260. María Justina Sarabia Viejo aborda el tema de la problemática étnica comparativamente. Véase María Justina Sarabia Viejo, “La Concepción y Corpus Christi. Raza y vida conventual femenina en México, siglo xviii”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 15-28. La orden de las capuchinas resulta la menos estudiada. Al respecto, y para el caso de la ciudad de Puebla, véase Isabel Arenas Frutos, “Mecenazgo femenino y desarrollo conventual en Puebla de los Ángeles (1690-1711)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 29-41. Para la fundación de Lagos de Moreno, en Jalisco, véanse Salvador Reynoso, Fundación del convento de capuchinas de la Villa de Lagos, México, Jus, 1960; Emilia Alba González, “México, 1665: convento de San Felipe de Jesús de pobres capuchinas. Fundación toledana”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. i, p. 137-142; Luisa Zahino Peñafort, “La fundación del convento para indias cacicas de Nuestra Señora de los Ángeles de Oaxaca”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 331-340. 7 Al cardenal Jiménez de Cisneros se le atribuyen en gran medida las reformas que reestructuraron las órdenes mendicantes a finales del siglo xv, de manera particular la de los franciscanos y, en consecuencia, la de las clarisas; sus preceptos definieron la evolución de la orden hasta el Concilio de Trento. Uno de los objetivos de Cisneros era la uniformización de las religiosas franciscanas bajo la orden de Santa Clara.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 93
01/02/2017 06:20:36 p.m.
94
Rosalva Loreto López
que requerían mantener los límites sociales con el resto de la población no hispana. Una característica particular de este proceso inicial es que de entrada, a lo largo del siglo xvi, no se fundaron conventos a partir de la migración voluntaria de monjas profesas de origen peninsular. Aquí, los espacios de reclusión voluntaria nacieron de la confluencia de intereses vocacionales de españolas viudas, doncellas y huérfanas que necesitaban agruparse para sobrevivir, de la iniciativa del clero que se vio en la necesidad de crearles espacios de salvaguarda, de proporcionarles orientación espiritual y de facilitar la transmisión de la cultura que ellas aportaban. Durante la segunda mitad del siglo xvi las primigenias fundaciones en el Nuevo Mundo surgieron a partir de beaterios.8 De esta manera nacieron los primeros monasterios de las concepcionistas, clarisas y dominicas.9 Ya en el siglo xvii esta tendencia fue seguida por carmelitas descalzas y agustinas. Estas instancias pueden considerarse como parte de una evolución propia del monacato femenino hispanoamericano.10 Es importante señalar que en el desarrollo de cada orden monástica femenina el camino de su expansión no fue siempre el mismo. En algunos casos confraternidades de mujeres seglares cambiaron de vocación al sumar sus intenciones y decidir convivir juntas cohesionándose voluntariamente en torno a una devoción específica y habilitando casas particulares como beaterios. Esta modalidad se percibe en los 8 En España, el modelo del beguinaje como forma espontánea de asociacionismo femenino en un sentido estricto no formó parte de ninguna orden religiosa; su emergencia se asocia con la importación de un modelo religioso extendido en Andalucía y en el resto de la corona castellana que con toda probabilidad llevaron consigo las repoblaciones o que incluso fue establecido desde arriba por los poderes fácticos con vistas a la cristianización del territorio. El beguinaje es un fenómeno social de corte moderno que no floreció plenamente por tratarse de agrupaciones espontáneas ligadas tangencialmente al clero que coexistieron con los monasterios formales sin evolucionar necesariamente como tales, salvo en excepciones asociadas con los mendicantes que los cobijaron y recondujeron. María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 524-525. 9 El de la Concepción de la ciudad de México procede del beaterio de la Madre de Dios, mientras que el de las clarisas lo hace del de las recogidas de San Nicasio. Al respecto, véase María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas..., p. 31. Por su parte, el de las dominicas de Santa Catalina tiene como antecedente el de Nuestra Señora Santa Ana. Véase Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 75. 10 Esta modalidad fue compartida por las carmelitas descalzas en 1604 en la ciudad de Puebla. Véase Rosalva Loreto López (ed.), Una empresa divina…; Carmen Castañeda, “Relaciones entre beaterios, colegios y conventos femeninos en Guadalajara, época colonial”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 455-476. A esta tendencia respondieron el convento de Santa Teresa, el de Jesús María y el de Santa Mónica, todos en Guadalajara.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 94
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
95
conventos concepcionistas de Nuestra Señora de Balvanera y de Regina Coeli, en la capital del virreinato, y de Santa Teresa y de Santa Rosa, en Puebla. En estos casos, cada poblamiento conventual se completó con monjas profesas procedentes de los monasterios de la misma orden a la que habían decidido acogerse las beatas. Otra modalidad surgió a partir de fundaciones directas de protomonasterios o monasterios “matrices” cuyas habitantes promovían cada nueva fundación conventual garantizando los rituales traslados de una primera generación de religiosas de velo negro y coro, ya experimentadas en el seguimiento de su regla. Otra problemática se define durante el siglo xvii para algunos procesos fundacionales pues en repetidas ocasiones las fundadoras salieron de un convento ya establecido, por ejemplo de concepcionistas, a fundar uno de nueva regla como jerónimas, razón por la cual las monjas estaban conscientes de la posibilidad de mutar de regla con permiso papal.11 Finalmente, a lo largo de dos centurias y media y de manera paralela se instauró la reclusión femenina forzosa en recogimientos de casadas, “perdidas” o “arrepentidas”, los cuales fueron adaptándose y mutando lentamente hacia colegios y posteriormente a monasterios, ya en forma permanente.12 11 Esta dinámica de poblamiento fue más o menos recurrida. También pueden mencionarse los casos de dominicas, como sor Mencia de Santo Tomás, que era sobrina del fundador de la Concepción y que salió del primero como fundadora (véase aclcp), o como las hermanas Raboso de la Plaza, que salieron de la Concepción en 1748 para fundar el monasterio dominico de Santa Rosa, también en Puebla (véase acsrp). 12 Durante la segunda mitad del siglo xviii, el clero intervino directamente en la transformación de espacios de clausura forzosa y voluntaria, considerados marginales, hasta lograr su transformación en conventos. Aunque existen excepciones tempranas, tenemos el caso de Lima (1580-1660), como lo muestra Nancy van Deusen, “La casa de las divorciadas, la casa de La Magdalena y la política de recogimiento de Lima, 1580-1660”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 395-406; Nancy van Deusen, “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo xvii en Lima”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 65-87. Este fenómeno por lo regular fue tardío y compartido tanto en la península como en México. Esto se muestra en María Dolores Pérez Baltasar, “Beaterios y recogimientos para la mujer marginada en el Madrid del siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 381-195. Para el caso mexicano, véase Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964. En Puebla, un ejemplo es el caso del recogimiento de mujeres de Santa María Magdalena, que se transformó en colegio y luego en un asilo de mujeres casadas, para posteriormente dedicarse a las “arrepentidas” y de mala vida hasta derivar en el convento de Santa Mónica gracias al financiamiento y promoción del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. También se localizan ejemplos en el Brasil tardo colonial, como el caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia, el cual se estudia en Maria Beites Manso, “Mujeres en el Brasil colonial. El caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada teresa de Jesús”, en María Isabel
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 95
01/02/2017 06:20:36 p.m.
96
Rosalva Loreto López
Las fundaciones conventuales atendiendo a cualquiera de estas variantes obedecieron a razones bien diferenciadas. Por eso conviene distinguir qué promovió la creación de cada instituto y a qué procesos sociales estuvieron vinculados. Si bien es cierto que el primer monasterio del virreinato se fundó hacia 1540 por iniciativa del obispo Zumárraga, resulta que el periodo de mayor expansión y consolidación legal y real se ubica a partir de 1567.13 Dado que para la precisión del periodo contamos con fechas fluctuantes que incluyen desde las cartas en que se manifiesta por primera vez el deseo de fundar hasta la fecha de poblamiento definitivo, hemos privilegiado cerrar como etapa inicial de la expansión del monacato las fechas de 1567 a 1633. Fue en este periodo cuando se fundan los primeros 30 monasterios en la Nueva España, lo que representa un poco más de la mitad de estos institutos religiosos. La eclosión conventual en el territorio novohispano durante este periodo se asoció con una demanda social endogámica producto del crecimiento poblacional y a consecuencia de importantes oleadas migratorias. Cabe destacar que durante este tiempo se vive un periodo de religiosidad muy intenso en España caracterizado por la influencia de Santa Teresa y el fortalecimiento y expansión de las concepcionistas. La primera fundación concepcionista fue apoyada y promovida por el alto clero, complementándose y combinándose las subsecuentes fundaciones gracias a la iniciativa de los mendicantes. Este proceso formó parte del compromiso religioso de apoyar las necesidades políticas de la Corona de estabilizar socialmente al asentamiento español en América. Esta propuesta se sustenta en interpretar a las fundaciones conventuales como sinónimo de arraigo material y espiritual, pues además de funcionar como mecanismos de regulación económica que permiViforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 339-367; en Manila, como los casos estudiados en Marya Svetlana Camacho, “Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo xviii: acomodación religiosa y aportación social”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 367-391; en Argentina, como se expone en Adriana Porta, “‘La Residencia’: un ejemplo de reclusión femenina en el periodo tardo colonial rioplatense (1777-1805)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 391-416; y en Ecuador, como el caso estudiado en María Isabel Viforcos Marinas, “Los recogimientos, de centros de integración social a cárceles privadas: Santa Marta de Quito”, Anuario de Estudios Americanos, v. l, n. 2, 1993, p. 59-92. 13 Dada la variabilidad cronológica entre las primeras agrupaciones femeninas, llámense cofradías, beaterios o colegios, para la precisión de las oleadas fundacionales he considerado el arribo de las bulas de reconocimiento canónico del convento como las fechas de fundación legal.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 96
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
97
tieron la consolidación de capitales familiares, también fueron expresión de la reproducción de los esquemas culturales y simbólicos españoles en América. El monacato floreció sobre todo en las ciudades cabeceras de obispados, como México y Puebla y en menor medida en otras urbes de más tardía fundación y desarrollo.14 Predominaron las fundaciones de concepcionistas (13), clarisas urbanistas (5), dominicas y jerónimas calzadas (6 y 3 respectivamente) y carmelitas descalzas (1).15 Una de las posibles razones del inusitado éxito fundacional tuvo que ver con la implantación de un modelo religioso femenino que respondió a los requerimientos sociales impuestos tras la conquista, como fueron la cohesión y fortalecimiento de un grupo definido por su origen peninsular, con el proceso de maduración del grupo criollo, con la creciente difusión de las órdenes mendicantes y el fortalecimiento de sus provincias religiosas como corporaciones, las cuales, para este periodo, se encontraban fuertemente vinculadas a la realidad social novohispana.16 Esta etapa se cierra con la presencia del obispo virrey Juan de Palafox y Mendoza, quien en 1641 inicia el proceso de secularización de las parroquias de los regulares y adscribe como atribuciones del episcopa14 En este rubro, y dentro de esta primera oleada fundacional, quedan incluidas las ciudades donde, entre los siglos xvi y xvii, se erigió un solo monasterio, como Guadalajara, Oaxaca, Valladolid, Querétaro, Mérida, San Cristóbal de las Casas y villa de Atlixco. Será después de 1695 cuando en algunos de estos centros urbanos se expandió el monacato, fundándose entre tres y cuatro monasterios filiales más. 15 Se definieron como modalidades conventuales de calzadas, descalzas y recoletas en función de la interpretación del voto colectivo e individual de pobreza. Dado que a las monjas no les es permitido mendigar, todas pagaban dote y se les permitía poseer propiedades que garantizarían el sustento de un determinado número de religiosas de velo negro y blanco. Las calzadas usaban chapines o zapatos, podían tener esclavas y sirvientas y educaban niñas en sus muros. En sus conventos, aunque por constituciones tenían un número fijo, por licencia se permitió la entrada de numerarias cuyas familias pagaban, además de la dote, su peculio semanal. Las clarisas urbanistas, las carmelitas descalzas y las agustinas recoletas no variaban en su número constitucional, tenían rentas y monjas de velo blanco en número limitado, no educaban niñas y hacían de la pobreza colectiva parte de su carisma fundacional. 16 El periodo de difusión del monacato femenino, que coincide con el de la consolidación institucional fundada en el corporativismo religioso, tuvo mucho que ver en el proceso del logro de la independencia de las provincias de los regulares de España y su expansión territorial. Los franciscanos tenían seis provincias que administraban 200 conventos, los dominicos tres provincias que incluían 90 casas conventuales, mientras los agustinos contaban con dos provincias con 77 conventos. Antonio Rubial, “Las órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios estructurales durante los siglos virreinales”, en Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 218 y 221.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 97
01/02/2017 06:20:36 p.m.
98
Rosalva Loreto López
do la administración de las rentas conventuales y la emisión, uniformidad y edición de las reglas y constituciones en los monasterios de calzadas de la ciudad de Puebla.17 Estos intentos de ejercicio de control y ordenamiento al interior del clero no fueron aislados. Otro ejemplo de esto fueron los autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de concepcionistas entre 1672 y 1675.18 Quizás a raíz del conflicto iniciado entre las diversas instancias del clero secular y regular se percibe un vacío fundacional a lo largo de 33 años, hasta que da inicio una segunda tendencia perceptible entre 1666 y 1761 cuando 19 conventos más se erigieron, algunos como filiales de las originales y primigenias fundaciones. De manera sobresaliente se definieron en este periodo nuevas tendencias en la religiosidad femenina. Esta oleada es coincidente con la consolidación del grupo criollo y su afianzamiento en ciertas urbes, las cuales a su vez se inscriben en un proceso de auge y crecimiento urbano.19 Este lapso también incluye la emergencia de algunos centros de segundo orden ligados a circuitos mercantiles regionales asociados con el mercado interno del Bajío, como Pátzcuaro y Lagos de Moreno y San Miguel el Grande, hoy de Allende. Esta etapa es rica en cambios y adecuaciones históricas ligadas a los primitivos ideales de las órdenes mendicantes, pues se trató de conventos donde la pobreza y la sencillez asociadas a las funciones de la Iglesia primitiva se convirtieron en partes fundamentales de su carisma fundacional. Entre las innovaciones de este nuevo influjo del catolicismo se establecen las capuchinas (7, descalzas), las hermanas de la Compañía de María (1, educadoras), carmelitas (3, descalzas), agustinas y dominicas recoletas (3 y 3, respectivamente), clarisas de primera regla (1) y concepcionistas y brígidas, también recoletas (1 y 1). Veinte años definen la diferencia con la siguiente, y última, oleada fundacional que corre entre 1782 y 1811. Este lapso es coincidente con
17 Uno de los conflictos más importantes del periodo tiene que ver con la política episcopal de control más estricto. Una de sus atribuciones se centró en someter a los frailes a su influencia y convertir las antiguas doctrinas regulares en parroquias seculares. Palafox despojó a los regulares de 36 parroquias indígenas en la diócesis de Puebla. Éste sería el más importante antecedente de ejercicio de control político episcopal que se completaría en 1766 en las diócesis de México y Michoacán. 18 Véase Leticia Pérez Puente (comp.), Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad, 2005. 19 En este periodo se fundaron en Guadalajara y en Oaxaca cuatro y dos monasterios más, respectivamente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 98
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
99
el declive del monacato novohispano y un cambio en su papel dentro de la sociedad asociado con el advenimiento de obispos reformistas borbónicos. Sus logros en el ámbito del monasticismo femenino pueden resumirse en la aplicación de las reformas a la vida común en los monasterios de calzadas de las ciudades de México, Puebla y Querétaro, Guadalajara y San Miguel el Grande, y en el condicionamiento y adecuación de las demandas fundacionales a una nueva política eclesiástica tendiente a limitar el crecimiento e importancia de la Iglesia en su conjunto.20 Ocho monasterios más abrieron sus puertas en este lapso entre los que sobresalen las capuchinas (4) y las hermanas de la Compañía de María (3) y carmelitas (1). Cabe señalar que en este periodo
20 Desde 1754, Fernando VI comenzó a dar visos de lo que sería la política de la Corona respecto a las órdenes regulares, pues se acordó su injerencia en el dictado de los testamentos y se ejerció un estricto control en la aprobación de las nuevas fundaciones conventuales femeninas. De manera paralela, se aplicó una serie de reformas encaminadas a la prescripción de una vida claustral más apegada a la Iglesia primitiva, pugnando por el seguimiento de un modelo de pobreza colectiva a imitar en los conventos de calzadas de las ciudades de México, Puebla y Querétaro. Para las consecuencias de este proceso, véase Asunción Lavrin, “Ecclesiastical Reform of Nunneries in New Spain in the Eighteenth Century”, The Americas, v. xxii, n. 2, octubre de 1965, p. 182-203. Luis Sierra Nava-Lasa hizo un primer acercamiento asociando la llegada de prelados como Lorenzana con los procesos sociopolíticos que desencadenaron las primeras medidas reformistas. Luis Sierra Nava-Lasa, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. De igual manera, el tema es analizado desde sus implicaciones políticas en David Brading, Orbe indiano. De la monarquía española a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Las consecuencias de las reformas en el interior de los conventos se trataron en Nuria Salazar de Garza, La vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla, México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1990. En dicho trabajo, la autora hace una recopilación documental de los pareceres de las monjas de ambas facciones sobre el acatamiento de las reformas. Por su parte, María Justina Sarabia Viejo analizó algunos de los factores que orillaron a las monjas a aceptar el cambio de vida. Véase María Justina Sarabia Viejo, “Controversias sobre ‘la vida común’ ante la reforma monacal femenina en México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 583592. Un nuevo enfoque que incluyó la expulsión de las niñas de los claustros lo realizó Pilar Gonzalbo Aizpuru ligando por primera vez el problema de la expulsión de las educandas y la implementación y acogida en los colegios. Véanse Pilar Gonzalbo Aizpuru, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, México, El Colegio de México, 1987, p. 23; Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Reffugium Virginum. Beneficencia y educación en los colegios y conventos novohispanos”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 429-443. En el mismo sentido, Isabel Arenas aborda las adecuaciones que se pusieron en marcha para dar solución a la problemática mencionada. Véase Isabel Arenas Frutos, “Innovaciones educativas en el mundo conventual femenino. Nueva España, siglo xviii: el Colegio de Niñas de Jesús María”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 443-454. Rosalva Loreto dedica parte importante de su investigación a tratar de explicar la asimilación y las consecuencias sociales y arquitectónicas de las transformaciones propuestas por el obispo Fabián y Fuero. Véase Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 85-167.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 99
01/02/2017 06:20:36 p.m.
100
Rosalva Loreto López
se deben considerar otros indicadores en la validación de la última propuesta del expansionismo conventual, pues uno de sus aportes más importantes fue su adecuación a la realidad hispanoamericana que se abrió a la recepción de mujeres caciques indígenas; más tarde, bajo la modalidad de colegios, se dio cabida además a otras de diversas calidades étnicas.21 La importancia del franciscanismo femenino Del total de los 57 conventos fundados en la Nueva España entre los siglos xvi y xviii, más de la mitad de ellos procedieron de iniciativas en donde la orden franciscana tuvo injerencia directa. Esto representa un problema historiográfico sobre el que merece la pena reflexionar. La época de oro del movimiento franciscano coincidió con la expansión de la orden en América, donde representó la inicial y más importante corriente evangelizadora y cultural. Su posterior desarrollo constituye uno de los hitos fundamentales en la historia de la Iglesia de la Europa occidental pues marcó una huella definitiva sobre los comportamientos ético-religiosos de los hombres y mujeres de la historia de la modernidad. Es recientemente cuando se ha comenzado a estudiar a fondo la relación entre los franciscanos, las ciudades, la población femenina que en ellas habitaba y las repercusiones que sobre la misma pudo tener su mensaje doctrinal y devocional. Este proceso, de manera práctica, aglutinó una serie de aspectos institucionales que llaman la atención. Partimos de considerar que esta orden ofreció el mayor número de posibilidades de realización religiosa que cualquier otra. Las mujeres podían optar por ser cofrades, beatas o acogerse como terciarias franciscanas con el debido cumplimiento de los votos temporales. Otra posibilidad, no menos importante, tuvo que ver con el ofrecimiento de los frailes para lograr que las mujeres pudieran abrazar la vida religiosa canónica y regiamente constituida. En cualquiera de sus vertientes su estudio pormenorizado está aún por profundizarse con el fin de 21 Al respecto, además de la bibliografía de Muriel, Lavrin y Zahino sobre las indias caciques, se debe considerar la fundación de los cuatro colegios de la Compañía de María. Véase Pilar Foz y Foz, La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), 2 v., Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 100
01/02/2017 06:20:36 p.m.
Hermanas en Cristo
101
revalorar el impacto que esta función social tuvo en el ordenamiento territorial en el Nuevo Mundo. Si bien la rama femenina de la orden franciscana por antonomasia fue la de Santa Clara, para el siglo xvi en Europa se vinculó con ésta, de diversas maneras y en distintos momentos, a la de la Inmaculada Concepción, pasando esta última, por momentos, a formar parte de la familia contemplativa franciscana.22 En Nueva España la particular dinámica fundacional y la asociación entre ambas permitió, sin lugar a dudas, el florecimiento de las diversas variantes de las segundas órdenes franciscanas. A lo largo de casi 300 años la presencia de monasterios definió en gran medida a la religiosidad femenina en el Nuevo Mundo. De manera concreta las advocaciones conventuales concepcionistas predominaron avasalladoramente en la primera oleada fundacional que duró cerca de 70 años. Esta primera etapa puede caracterizarse asociada al momento clave del desarrollo de la orden en Hispanoamérica bajo influjo real y episcopal.23 22 Un problema dentro de la historiografía del monacato proviene de delimitar la adscripción institucional de la orden concepcionista. Dos tendencias se confrontan continuamente: una a favor de la autonomía y otra vinculada indisociablemente con la orden franciscana. El sustento de esta última procede de varios hechos históricos. Al principio, esta hermandad, por disposición canónica, fue acogida bajo la orden del Císter en 1489, lo que constituyó un mecanismo práctico y legal previo al reconocimiento de un nuevo instituto monástico. Posteriormente, en 1494 las monjas solicitaron adscribirse bajo la regla de Santa Clara por ser ésta más afín a su carisma. Hacia 1511, mediante la bula de Julio II, se aprobó su independencia y el seguimiento de sus propias reglas, constituciones y estatutos específicos, mismos en los que participaron activamente los franciscanos. De acuerdo con el documento papal, se confiaba la nueva orden de manera especialísima al cuidado y solicitud pastoral de la primera orden de los franciscanos. Véase Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción: su identidad y novedad en los umbrales de la Edad Moderna”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, p. 175. Se considera el nacimiento de este nuevo instituto religioso como un producto modelado por los franciscanos, pues sus postulados personificaban los ideales de la reforma cisneriana en relación con las mujeres. De hecho, la observancia femenina franciscana se presenta en España como concepcionista. Véase Luis Suárez Fernández, “Religiosidad femenina en la época de los Reyes Católicos”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 35. 23 El nacimiento de la orden de la Inmaculada Concepción se produjo en el marco de las reformas cisnerianas a la orden franciscana. La rigidez de la regla concepcionista que incluía la clausura estricta constituyó el modelo acabado de comunidad monástica femenina postulado por los reformadores. Es en torno a la definición del carisma fundacional donde se perciben diferencias entre una orden y otra. Las concepcionistas no pretendían definirse como una comunidad más de la segunda orden franciscana. Su carisma se asoció directamente al misterio de fe de la Inmaculada Concepción de María Santísima, lo que les permitió tener un “oficio específico y designación de hábito y regla”. Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción…”, p. 180. Cabe hacer una precisión en el reconocimiento de regla propia hacia 1511: en el capítulo cuarto se pide que los visitadores de la
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 101
01/02/2017 06:20:37 p.m.
102
Rosalva Loreto López
Se puede sugerir que en América el amor a la Madre de Dios fue un precepto de fe que alcanzó un auge extraordinario. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno social reside en el haber logrado una articulación cultural y sincrética, tanto en ciudades como en pueblos, lo que explica su presencia como dedicaciones y patronatos marianos, pero sobre todo en el éxito alcanzado en el número de fundaciones conventuales en Nueva España.24 Parte de su rápida difusión se debió a la solidez que el carisma concepcionista había alcanzado en la península como instituto religioso. El siguiente cuadro muestra la secuencia de las fundaciones de la orden concepcionista (véase cuadro i). Aunque en cada ciudad los grupos de mujeres laicas contaron con la cercanía de los franciscanos, tanto como promotores o como confesores y directores espirituales, en principio las fundaciones concepcionistas fueron promovidas por iniciativas del clero secular, como en el caso de las concepcionistas de las ciudades de México y Puebla. Dentro de la
orden fuesen franciscanos, sometiéndose a su jurisdicción. Resulta importante señalar esto, pues es uno de los temas que causan diferencias historiográficas con motivo de la adscripción institucional de la orden. Lo que resulta relevante es señalar que esta articulación permitió que lo que a nivel de dogma defendían los franciscanos, las concepcionistas con su ayuda se comprometían a vivirlo a nivel de culto; de ahí proviene parte fundamental de la afinidad espiritual entre ambas órdenes. Este respaldo teológico facilitó la difusión de un paradigma. Véase José García Santos, “La regla de Santa Beatriz de Silva. Estudio comparado”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. ii, p. 185-186. 24 A principios del siglo xvii, el culto mariano en la Nueva España había alcanzado una importancia semejante al reconocido en la ciudad de Toledo, cuna de la orden concepcionista. Para una comparación de la festividad en las dos ciudades, véanse María Isabel Viforcos Marina, “La festividad de la Inmaculada en León en el siglo xvii”, en La orden concepcionista…, t. i, p. 341-348; Rosalva Loreto López, “La fiesta de la Concepción y las identidades colectivas, Puebla (1619-1636)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 87-104. Para el siglo xviii, el reconocimiento de este misterio de fe había alcanzado tal madurez que se expresaba a través de múltiples devociones. Una fuente documental importante se estudia en Thomas Calvo, “El zodiaco de la nueva Eva: el culto mariano en la América septentrional hacia 1700”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 117- 31. En el mismo tenor, los jesuitas fueron, junto con los franciscanos, una orden que promovió de manera sobresaliente el culto a la Madre de Dios. Véase Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Las devociones marianas en la vieja provincia de la Compañía de Jesús”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo…, p. 105-116. Como reflejo de esta creciente y continua aceptación, Asunción Lavrin describe este esquema de devociones a través de las advocaciones conventuales. Véase Asunción Lavrin, “Devocionario y espiritualidad en los conventos femeninos novohispanos. Siglos xvii y xviii”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas…, p. 149-162.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 102
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 103
Cuadro i Fundaciones Concepcionistas en Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
1540
La Concepción
México
Beaterio de la Madre de Dios
1573
Nuestra Señora de Balvanera
México
Recogimiento del Nombre de Jesús
1578
Regina Coeli
México
Cofradía de santa Lucía-Recogimiento
1581
Jesús María
México
Convento filial de La Concepción de México
1592
Regina Coeli
Oaxaca
Convento filial de Regina Coeli y de la Concepción de México.
1593
Nuestra Señora de la Encarnación
México
Convento filial de La Concepción de México
1593
La Purísima Concepción
Puebla
Convento filial de La Concepción de México
1596
Santa Inés
México
Convento filial de La Concepción de México
1596
Nuestra Señora de la Consolación
Mérida
Convento filial de La Concepción de México
1610
San José de Gracia
México
Convento filial de La Concepción y de Nuestra Señora de la Encarnación de México
1619
La Santísima Trinidad
Puebla
Convento filial de la Purísima Concepción de Puebla
1633
San Bernardo
México
Convento filial de Regina Coeli, México
1756
La Purísima Concepción (recoletas) San Miguel de Allende Convento filial de Regina Coeli de México
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Fuente: Todos los cuadros fueron elaborados por la propia autora.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
104
Rosalva Loreto López
política eclesiástica esta situación resultaba por demás importante si se considera a estos últimos monasterios como semilleros vocacionales, en todos los casos, y los monasterios fueron administrados y regidos de acuerdo con la política de cada obispado donde se localizaron. En Nueva España, una vez que cada orden lograba su aprobación legal y canónica para realizar la primera fundación conventual, la ruta de crecimiento fue la promoción de conventos filiales procedentes del monasterio más antiguo. De esta manera también en las fundaciones concepcionistas fueron la simiente de las fundaciones de clarisas entre 1570 y 1617. Sobre este último proceso el siguiente cuadro expresa esta idea (véase cuadro ii). La primera fundación de clarisas siguió el patrón de transformación de beaterio por carecerse de fundadoras directas de la orden. Las “recogidas” comenzaron su vida de formación en el noviciado bajo la dirección de una monja concepcionista que más tarde mudó de regla.25 Las siguientes generaciones de monasterios acataron las constituciones y reglas de las urbanistas.26 La fundación de San Juan de la Penitencia 25 Del monasterio de la Concepción salió la primera abadesa de las clarisas a fundar el primer instituto de esta orden en 1570. De ahí se originaron los siguientes: San Juan de la Penitencia y Santa Isabel, en la capital, y Santa Clara de Querétaro. Véase Isabel Arenas Frutos, “Nuevos aportes sobre las fundaciones…”, p. 261-283. De los dos conventos iniciales se pobló en 1617 el de Atlixco en el obispado de Puebla. 26 Los primeros estatutos de la segunda orden fueron redactados por San Francisco y seguidos por la santa (1212). No obstante, Santa Clara tuvo que profesar como monja benedictina dado que el canon 13 del IV Concilio de Letrán (noviembre de 1215) prohibía la aprobación de nuevas reglas. Las clarisas no la aceptaron por diferir de prescripciones como el título de abadesa o la posibilidad de tener propiedades. Para evitar esto último, Clara obtuvo de Inocencio III (julio de 1216) un singular “privilegio de pobreza”, por el cual nadie podría obligarlas a tener rentas o posesiones. Así nació la primera regla, a cuyas seguidoras se les conoció como damianitas. A la muerte de la santa, las hermanas solicitaron una adecuación menos rígida de sus constituciones, la cual aprobó el papa Urbano IV el 8 de octubre de 1263. Con la nueva regla se abolía el privilegio de pobreza, pues se establecían las rentas y propiedades como medio normal de subsistencia para las religiosas. Eso provocó una división en la orden entre los monasterios que seguían observando la primera regla de Santa Clara y las “urbanistas”. Sin embargo, con el tiempo casi todos los monasterios terminaron por admitir las propiedades en común. Otras reformas menores dieron lugar a las coletinas (1406), a las concepcionistas (1489), a las capuchinas (1530) y a las clarisas reformadas (1631). Jesús Álvarez Gómez, Historia de la vida religiosa, t. ii, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1989, p. 331. Las clarisas urbanistas fueron las más extendidas en España y en América y siempre estuvieron bajo la jurisdicción de los franciscanos observantes —entre 40 y 50 monjas—. Para el caso peninsular, Graña Cid explica que el interés de la jerarquía en la orden definida por el cardenal Cisneros, la centralización y el control, antes que en la difusión de nuevas órdenes es una explicación de la amplia difusión de esta orden en detrimento de las fundaciones concepcionistas. María del Mar Graña Cid, “Reflexiones sobre la implantación…”, p. 533. Esta aseveración se puede matizar
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 104
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 105
Cuadro ii Fundaciones clarisas en Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
1570
Santa Clara
México
Recogimiento de San Nicasio, beaterio franciscano, abadesa concepcionista
1598
San Juan de la Penitencia (primera regla)
México barrio indígena de San Juan Moyotla
Convento filial de Santa Clara de México
1600
Santa Isabel
México
Convento filial de Santa Clara de México
1607
Santa Clara
Puebla
Convento filial de Santa Clara y de San Juan de la Penitencia de México
1617
Santa Clara
Atlixco
Convento filial de San Juan de la Penitencia
1633
Santa Clara de Jesús (real monasterio)
Querétaro
Convento filial de Santa Clara y de San Juan de la Penitencia de México
1723
Corpus Christi (primero para indias caciques) Clarisas de primera regla
México
Nueva creación.
01/02/2017 06:20:37 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
106
Rosalva Loreto López
en 1598 significa un parteaguas en la historia del monacato novohispano pues fue el primero de clarisas de primera regla,27 aunque se destinó a monjas de origen español, y fue promovido y financiado por el alcalde, los regidores y los nobles del barrio indígena de San Juan Moyotla; ahí comenzó la educación de las primeras niñas indígenas y mestizas, aunque estas no fueron nunca monjas profesas. De este convento salió el grupo de religiosas criollas que enseñarían a las novicias en el primer monasterio para indias caciques y nobles de Corpus Christi.28 Este modelo sirvió de antecedente a las otras tres fundaciones de este tipo, únicas en la historia del catolicismo occidental. A partir de la segunda mitad del siglo xvii, la erección de los conventos de capuchinas completaría el esquema de la herencia espiritual de la orden de San Francisco en las ciudades más importantes del virreinato. La fundación en 1666 del monasterio de San Felipe de Jesús en la ciudad de México dio inicio a un nuevo modelo de implantación conventual pues resultó de la confluencia de intereses locales y ultramarinos que lograron ligar la religiosidad de ambos mundos. Por primera vez llegó a América, con el objetivo concreto de instaurar una nueva orden, un grupo de religiosas profesas españolas como fundadoras expresas de un convento.29
si se considera que hacia 1526 había 40 conventos fundados bajo este carisma. Eusebio García de Pesquera, “La orden de la Concepción…”, p. 175. Situación semejante a la que se dio en la Nueva España con 13 conventos, promoción en la que en gran medida tuvieron que ver tanto los franciscanos como el clero secular. Quizás la expansión del concepcionismo sea una expresión de la fuerza que el ordinario había alcanzado hacia la segunda mitad del siglo xvi, bajo cuya jurisdicción quedaron estas monjas.. 27 Estas religiosas siguen el modelo de vida claustral de las urbanistas, pero aceptan un mayor rigor en el acatamiento colectivo de pobreza, pues tienen prohibido poseer rentas y se limitan a vivir de limosna. 28 El monasterio también se fundó en seguimiento de la primera regla de Santa Clara. En este caso concreto, cabe suponer que para evitar conflictos étnicos, después de las primeras profesiones y elecciones y una vez que el monasterio caminaba por sí mismo, las monjas españolas volverían a su monasterio de origen mediante traslado canónico y licencia papal. 29 A partir del siglo xviii, este esquema de fundación peninsular fue recurrente en otros dos casos: Santa Brígida en 1744 y Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de la Compañía de María en 1753. Para el primero, véanse Josefina Muriel, Crónica del convento de Nuestra Señora de las Nieves, Santa Brígida de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001; Anne Sofie Sifvert, “Historia de la primera fundación brigidana en México (1743)”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso…, p. 265-273; Luisa Martínez de Salinas Alonso, “La fundación del convento de Santa Brígida de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino…, t. ii, p. 163-173.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 106
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Hermanas en Cristo
107
Este proceso de migración femenina con un objetivo específico implicaba un procedimiento legal y práctico bastante complejo pues además de las autorizaciones reales y papales se requería la participación y acuerdos entre instancias ultramarinas de los ordinarios, tanto el del lugar de origen de la orden “matriz” como el correspondiente al obispo del nuevo territorio de implantación. En este último caso se involucraban también a los ayuntamientos y el clero local. Estos trámites presuponían la erogación de fuertes sumas de dinero, lo que a su vez indicaba la participación de pudientes y piadosos seglares, como el caso de doña Isabel de la Barrera, viuda y patrona del convento de la Concepción de México, de cuyo peculio se financió el viaje de cinco monjas y dos legas capuchinas toledanas y fundó el primer monasterio de esa orden bajo la advocación del que sería santo americano. Este ejemplo muestra que para la erección formal, construcción, mantenimiento y ornamentación de un monasterio, además del capital político y espiritual, era necesario contar con el económico y familiar.30 También conviene reflexionar en que las fundaciones promovidas por seglares, además de coincidir con los intereses de la Corona, perseguían la materialización de inversiones de capital simbólico y de poder individual, colectivo y urbano corporativo.31 La expansión posterior de la orden se asoció con la fortaleza de grupos criollos locales que ejercieron control supeditando las fundaciones a un modelo específico de piedad y devoción. Las capuchinas, en seguimiento del carisma franciscano, imitaron el ejemplo de sus hermanas
30 La propuesta inicial de esta fundación fue del arzobispo Mateo Sagade Bugueiro, quien había sido capellán y confesor de las religiosas capuchinas de Toledo antes de su estancia en la Nueva España; aunque fue apoyado por el cardenal y por el rey, la iniciativa no prosperó. En 1661, se conoció el testamento de la fundadora en el que se especificaba el financiamiento del traslado y de la nueva fundación; el costo aproximado del viaje fue cercano a los 4 000 pesos, que incluyeron el pasaje marítimo de las religiosas y sus criadas, la ropa correspondiente y, ya en Veracruz, el alquiler de mulas, mozos y literas. agn, Bienes Nacionales, legajo 773, exp. 19, citado en María Concepción Amerlinck de Corsi y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas..., p. 116. Para este caso, véase también Emilia Alba González, “México, 1665: convento…”, p. 137-142. 31 Para ejemplos de este proceso fundacional, véanse, para el caso de las capuchinas y de las concepcionistas, respectivamente, Isabel Arenas Frutos, “Mecenazgo femenino y desarrollo…”, p. 29-41; Rosalva Loreto López, “La fundación del convento…”, p. 163-180; Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos..., p. 199-227. Este poder se traduciría en capital simbólico, a partir de la definición del patronato, en la elección de la advocación del convento y en la elección de la orden, de las reglas y constituciones que un grupo de mujeres están dispuestas a seguir voluntariamente. Se trataba de fundar donde, sin lugar a dudas, se era poderoso.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 107
01/02/2017 06:20:37 p.m.
108
Rosalva Loreto López
clarisas y fundaron en tierra de indios, en Valladolid y Oaxaca, dos conventos para mujeres indígenas.32 El siguiente cuadro muestra el recorrido de esta orden nueva en América (véase cuadro iii). Cabe destacar el reconocimiento de esta orden a la religiosidad indígena (aunque tardíamente) como una nueva tendencia dentro del monacato novohispano. Con ésta se cerraría una antigua función monástica, la especialización educativa para niñas, aunque tardíamente, de diversos orígenes étnicos en colegios asociados a conventos al iniciar el siglo xix.33 A manera de reflexión A partir de este recuento general del monacato novohispano varios temas sugieren una mayor profundización con la idea de contribuir a establecer las líneas directrices y características del esquema del monacato novohispano. Una primera aproximación procede del estudio de las oleadas fundacionales, considerando que a lo largo de los siglos xvii y xviii los conventos no funcionaron siempre de la misma manera ni las monjas se comportaron ni fueron vistas por la sociedad de igual manera. Una segunda línea tendría que tomar en consideración la coexistencia de las diversas órdenes monásticas con el objetivo de diferenciarlas entre sí y percibir sus propios caminos de evolución. De esta manera se definirían los rasgos propios y los mecanismos adaptativos sui generis. El estudio de la vida conventual institucional, sus lazos de dependencia, su relación con los grupos de poder dentro y fuera del virreinato, las redes sociales de las que las monjas y sus instituciones forman parte, han mostrado que su análisis puede dar algunas respuestas explicativas al sistema de funcionamiento político parental de ciudades de antiguo régimen. 32 Los monasterios capuchinos para indígenas fueron el de Nuestra Señora de Cosamaloapan, en Valladolid, y el de los Siete Príncipes, en Oaxaca. El poblamiento de este último inició con monjas profesas de Corpus Christi que dejaron de ser clarisas de primera regla. Este esquema educativo hacia este grupo étnico se complementó con el monasterio de La Enseñanza Nueva de la Compañía de María en la ciudad de México en 1811. 33 Me refiero a la obra de la Compañía de María, que abrió sus puertas en Irapuato, en Aguascalientes y en México entre 1803 y 1811.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 108
01/02/2017 06:20:37 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 109
Cuadro iii Fundaciones de capuchinas en la Nueva España
Año de aprobación fundacional
Nombre titular del convento
Lugar de fundación
Antecedente fundacional
01/02/2017 06:20:38 p.m.
1666
San Felipe de Jesús
México
Nueva creación
1703
Santa Ana
Puebla
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1721
San José de Gracia
Santiago de Querétaro
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1735
San José
Oaxaca
Nueva creación de capuchinas españolas
1737
Nuestra Señora de Cosamaloapan
Valladolid (Morelia) indias caciques y criollas
Convento filial de clarisas de primera regla de Corpus Christi, Santa Clara y Santa Isabel
1755
Señor San José
Lagos de Moreno (Jalisco) Convento filial de San Felipe de Jesús de México
Beaterio de clarisas urbanistas
1761
La Purísima Concepción y San Ignacio de Loyola
Guadalajara
Convento filial de Señor San José de Lagos de Moreno
1782
Nuestra Señora de los Ángeles (Siete príncipes)
Oaxaca para Indias caciques
Convento filial de clarisas de Corpus Christi
1787
Nuestra Señora de Guadalupe (capuchinas de la Villa)
México
Convento filial de San Felipe de Jesús de México
1798
La Purísima y San Francisco
Salvatierra, Guanajuato
Convento filial de capuchinas de San José de Gracia de Querétaro
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
110
Rosalva Loreto López
La función social y material de los monasterios en las trazas urbanas merece especial atención no sólo por su papel en el abasto del agua, sino como articuladores de recursos, de insumos y de fuerza de trabajo. Poco se ha estudiado sistemáticamente la relación entre la presencia de los conventos, su edificación y los costos sociales y materiales de su mantenimiento y su conexión con el desarrollo de las artes plásticas, la escultura y la arquitectura. También debe mencionarse el papel bancario de estas instituciones y su importante proyección en la economía local. Caracterizar la política fundacional de cada periodo y los nexos de dependencia con el ordinario y con el clero regular, los límites jurisdiccionales y los reclamos de autonomía, son algunos de los aspectos que aún merecen ser estudiados. Lugar aparte en el análisis merecería centrarse en diferenciar las diversas adscripciones administrativas de cada monasterio, así como las variaciones entre sus estatutos, reglas y constituciones. También merece atención especial el análisis de las prácticas espirituales que en el interior de los conventos se generaron, pues la escritura femenina en sus variantes autobiográficas, biográficas, epistolares, espirituales, literarias, contables, artísticas y musicales, aún continúan esbozando el diseño de la vida de perfección femenina y sus variaciones a lo largo de 300 años. Fuentes consultadas Archivos Archivo del Convento de la Concepción, Puebla (aclcp) Archivo del Convento de Santa Rosa, Puebla (acsrp) Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Alba González, Emilia, “México, 1665: Convento de San Felipe de Jesús de pobres capuchinas. Fundación toledana”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. i, León, Universidad de León, 1993, p. 137-142. Álvarez Gómez, Jesús, Historia de la vida religiosa, t. ii, Madrid, Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1989.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 110
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
111
Amerlinck de Corsi, María Concepción, “Los primeros beaterios novohispanos y el origen del convento de La Concepción”, Boletín de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, n. 15, octubre-diciembre de 1991, p. 6-21. y Manuel Ramos Medina, Conventos de monjas. Fundaciones en el México Virreinal, México, Grupo Condumex, 1995. Arenas Frutos, Isabel, “Fundación y primeros tiempos del convento de Jesús María de México”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, p. 475-484. , “Mecenazgo femenino y desarrollo conventual en Puebla de los Ángeles (1690-1711)”, Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 29-41. , “Innovaciones educativas en el mundo conventual femenino. Nueva España, siglo xviii: el Colegio de Niñas de Jesús María”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 443454. , “Nuevos aportes sobre las fundaciones de conventos femeninos de la orden concepcionista en la ciudad de México”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 261-283. Bazarte Martínez, Alicia y Enrique Tovar Esquivel, El convento de San Jerónimo en Puebla de los Ángeles. Crónicas y testimonios, Puebla, Litografía Magno Graf, 2000. et al., El convento jerónimo de San Lorenzo (1598-1867), México, Instituto Politécnico Nacional, 2001. Beites Manso, Maria, “Mujeres en el Brasil colonial. El caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada Teresa de Jesús”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 339-367. Brading, David, Orbe indiano. De la monarquía española a la república criolla, 1492-1867, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. Bustamante, Juan, “Notas sobre el convento de Santa Catalina de Oaxaca”, Boletín del Centro Regional de Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Oaxaca, n. 5, suplemento n. 3, enero de 1976.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 111
01/02/2017 06:20:38 p.m.
112
Rosalva Loreto López
Camacho, Marya Svetlana, “Los beaterios y recogimientos en Manila en el siglo xviii: acomodación religiosa y aportación social”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 367-391. Calvo, Thomas, “El zodiaco de la nueva Eva: el culto mariano en la América septentrional hacia 1700”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 117-131. Castañeda, Carmen, “Relaciones entre beaterios, colegios y conventos femeninos en Guadalajara, época colonial”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 455-476. Chowning, Margaret, Rebellious Nuns. The Troubled History of a Mexican Convent, 1752-1863, Nueva York, Oxford, University Press, 2006. Curiel Zárate, Nidia Angélica, “Vida cotidiana de las monjas de San Juan de la Penitencia, siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 593-595. Deusen, Nancy van, “La casa de las divorciadas, la casa de La Magdalena y la política de recogimiento de Lima, 1580-1660”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II congreso Internacional El Monacato femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 395-406. , “Instituciones religiosas y seglares para mujeres en el siglo xvii en Lima”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995, p. 65-87. Fernández, Justino, “El convento de Santa Brígida”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, n. 35, 1996, p. 15-24. Foz y Foz, Pilar, La revolución pedagógica en Nueva España (1754-1820), 2 v., Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981. , El convento de La Enseñanza de México, ambivalencia de una joya colonial, Bogotá, Congreso Episcopal Latinoamericano, 1990. , “Los monasterios de la enseñanza y la educación de la mujer en España e Iberoamérica”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. i, León, Universidad de León, 1993, p. 67-84.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 112
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
113
Gallagher, Ann Miriam R.S.M., The Family Background of the Nuns of Two Monasterios in Colonial Mexico de Santa Clara, Querétaro and Corpus Christi, Mexico City (1724-1822), tesis de doctorado, Washington, D. C., The Catholic University of America, 1972. García de Pesquera, Eusebio, “La orden de la Concepción: su identidad y novedad en los umbrales de la Edad Moderna”, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 173-180. García Santos, José, “La regla de Santa Beatriz de Silva. Estudio comparado”, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 181-201. Gonzalbo Aizpuru, Pilar, Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, México, El Colegio de México, 1987. , “Las devociones marianas en la vieja provincia de la Compañía de Jesús”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial Americano, México, Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 105-116. , “Reffugium Virginum. Beneficencia y educación en los colegios y conventos novohispanos”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memorias del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 429-443. Graña Cid, María del Mar, “Reflexiones sobre la implantación del franciscanismo femenino en el reino de Granada”, en María Isabel Viturcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 523-550. Hernández García, Alejandro, “El convento del Sagrado Corazón de Jesús y Patrocinio del Glorioso Patriarca San José de clarisas capuchinas recoletas españolas de Oaxaca. Fundación, apogeo y desaparición”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 167-192. Juárez Cossío, Daniel, El convento de San Jerónimo. Un ejemplo de arqueología histórica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1989. Lavrin, Asunción, “Ecclesiastical Reform of Nunneries in New Spain in the Eighteenth Century”, The Americas, v. xxii, n. 2, octubre de 1965, p. 182203. , “El convento de Santa Clara de Querétaro. La administración de sus propiedades en el siglo xvii”, Historia Mexicana, v. xxv, n. 97, julio-septiembre de 1975, p. 76-117.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 113
01/02/2017 06:20:38 p.m.
114
Rosalva Loreto López
, “Indian Brides of Christ. Creating New Spaces for Indigenous Women in New Spain”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, v. xv, n. 2, verano de 1999, p. 225-260. , “Devocionario y espiritualidad en los conventos femeninos novohispanos. Siglos xvii y xviii”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 149-162. , Brides of Christ. Conventual Life in Colonial México, Stanford, Stanford University Press, 2008. Loreto López, Rosalva, “La fundación del convento de La Concepción. Identidad y familias en la sociedad poblana (1593-1643)”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), en Familias novohispanas, siglos xvi al xix, México, El Colegio de México, 1991, p. 163-180. , “La fiesta de la Concepción y las identidades colectivas, Puebla (1619-1636)”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 87-104. , Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2000. Martínez, Ramón, Las carmelitas descalzas en Querétaro, México, Jus, 1963. Martínez de Salinas Alonso, María Luisa, “La fundación del convento de Santa Brígida de México”, en María Isabel Vifurcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 163-173. Muriel, Josefina, Conventos de monjas en la Nueva España, México, Santiago, 1946. , Las indias caciques de Corpus Christi, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963. , Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974. , “Introducción”, Crónica del convento de Nuestra Señora de las Nieves. Santa Brígida de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001. Pérez Baltasar, María Dolores, “Beaterios y recogimientos para la mujer marginada en el Madrid del siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 381-195.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 114
01/02/2017 06:20:38 p.m.
Hermanas en Cristo
115
Pérez Puente Leticia (comp.), Autos de las visitas del arzobispo fray Payo Enríquez a los conventos de monjas de la ciudad de México (1672-1675), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobe la Universidad, 2005. Porta, Adriana, “‘La Residencia’: un ejemplo de reclusión femenina en el periodo tardo colonial rioplatense (1777-1805)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007, p. 391-416. Ramírez Montes, Mina, “Del hábito y de los hábitos en el convento de Santa Clara de Querétaro”, en Manuel ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional del Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 565-571. , Niñas, doncellas, vírgenes eternas. Santa Clara de Querétaro (1607-1864), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005. Ramos Medina, Manuel, Imagen de santidad en un mundo profano. Historia de una fundación, México, Universidad Iberoamericana, 1990. , Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España, México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1997. Reyes y Cabañas, Ana Eugenia, “Templo de San Bernardo. Ciudad de México”, en Mini guías, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. Reynoso, Salvador, Fundación del convento de capuchinas de la Villa de Lagos, México, Jus, 1960. Rojas Orzechowski, Alan, “Un patronazgo del siglo xvii: Andrés Arias Tenorio y el convento de Santa Clara de la ciudad de México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina (siglos xvi-xix), México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p.107-122. Román Gutiérrez, José Francisco, “Presencia dominica en Guadalajara (México). El convento de Nuestra Señora de Gracia (1588-1609)”, en María Isabel Viforcos Marinas y Jesús Paniagua Pérez (coords.), I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América, 14921992, t. ii, León, Universidad de León, 1993, p. 129-136. Rubial, Antonio, “Las órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios estructurales durante los siglos virreinales”, en Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 215-236.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 115
01/02/2017 06:20:39 p.m.
116
Rosalva Loreto López
Salazar de Garza, Nuria, “Historia artística del convento de Jesús María de México”,en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. ii, León, Universidad de León, 1990, p. 147-160. , La vida común en los conventos de monjas de la ciudad de Puebla, México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, 1990. , Salud y vida cotidiana en la clausura femenina. El convento de Jesús María de México, 1580-1860, tesis de maestría, México, Universidad Iberoamericana, 2003. Santos Morales, María de Cristo y Esteban Arroyo González, Las monjas dominicas en la cultura novohispana, México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de la Provincia de Santiago de México, 1993. Sarabia Viejo, María Justina, “La Concepción y Corpus Christi. Raza y vida Conventual femenina en México, siglo xviii”, en Clara García Alvardo y Manuel Ramos Medina (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex/ Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1994, p. 15-28. , “Controversias sobre la ‘vida común’ ante la reforma monacal femenina en México”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 583-592. Sierra Nava-Lasa, Luis, El cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975. Sifvert, Anne Sofie, “Historia de la primera fundación brigidana en México (1743)”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Universidad Iberoamericana/Grupo Condumex, 1995, p. 265-273. Suárez Fernández, Luis, “Religiosidad femenina en la época de los Reyes Católicos”, en La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, v. 1, p. 33-38. Suberbiola Martínez, Jesús, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno (1486-1516), Granada, Caja General de Ahoros y Monte de Piedad de Granada, Estudio y documentos, 1985. Torres Torres, Eugenio Martín (coord.), Anuario dominicano, 4 v., México, Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, 2005. Torres Vega, José Martín, “El proceso de fundación del convento de Santa María Inmaculada de la Salud en Pátzcuaro”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Vida conventual femenina, siglos xvi-xix, México, Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2013, p. 211-231. Loreto López, Rosalva (ed.), Una empresa divina. Las hijas de Santa Teresa de Jesús en América, México, Universidad de las Américas-Puebla, 2004.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 116
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Hermanas en Cristo
117
Viforcos Marinas, María Isabel, “Los recogimientos de centros de integración social a cárceles privadas: Santa Marta de Quito”, Anuario de Estudios Americanos, v. l, n. 2, 1993, p. 59-92. Viforcos Marinas María Isabel y Rosalva Loreto López (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América. Siglos xv-xix, León, Universidad de León/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007. , “La festividad de la Inmaculada en León en el siglo xvii”, La orden concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, t. i, León, Universidad de León, 1990, p. 341-348. Zahino Peñafort, Luisa, “La fundación del convento para indias cacicas de Nuestra Señora de los Ángeles de Oaxaca”, en Manuel Ramos Medina (coord.), Memoria del II Congreso Internacional El Monacato Femenino en el Imperio Español, México, Grupo Condumex, 1995, p. 331-340.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 117
01/02/2017 06:20:39 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 118
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Antonio Rubial García “Las beatas. La vocación de comunicar” p. 119-142
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Las beatas. La vocación de comunicar Antonio Rubial García Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras El modelo de la Virgen María, casta y esposa, fue el que marcó los ideales de vida para las mujeres en el mundo cristiano, el de monja y el de casada. Sin embargo, esa exigencia que partía del ámbito masculino, no siempre fue respetada y, de manera no excepcional, existió desde la Edad Media un número no determinado de laicas que no tomaron uno u otro estado. Desde el siglo xiii las órdenes terciarias franciscanas y dominicanas intentaron atraer hacia sus filas a esas mujeres para ejercer mayores controles sobre su religiosidad y en España y Flandes se les encerró en beaterios y beguinages. Con todo, muchas quedaron fuera de los controles eclesiásticos y así se mantuvieron, incluso después del concilio de Trento. Así, desde la Edad Media el término beata describía en el ámbito hispánico tanto a aquellas mujeres encerradas en un beaterio como a las que seguían un tipo de vida más libre. Desde entonces éstas debieron ser las más numerosas pues a principios del siglo xvii el diccionario de Covarrubias ya menciona el término con esta definición: “Mujer en hábito religioso que fuera de la comunidad, en su casa particular, profesa el celibato y vive con recogimiento, ocupándose en oración y en obras de caridad…”. El nombre parece en sí arrogante, pero está muy recibido, no embargante que en rigor, “nemo in hac vita dici potest beatus”.1 En Nueva España las referencias sobre estas mujeres provienen de dos fuentes: la Inquisición y la hagiografía. En ellas se registraron más de medio centenar de casos que corresponderían a esa definición. Sin embargo, entre las beatas enjuiciadas por la Inquisición y aquellas 1 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turrer, 1979, p. 202. La frase latina significa: A nadie en esta vida se le puede llamar beato.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 119
01/02/2017 06:20:39 p.m.
120
Antonio Rubial García
denominadas venerables, existió un sinnúmero de mujeres que debieron desempeñar también actividades similares, pero cuya actuación desconocemos pues no fueron castigadas ni biografiadas.2 Una noticia del diarista José Manuel de Castro a mediados del siglo xviii nos permite suponer que esas beatas no sólo eran numerosas, sino que además se les reconocía un importante papel en algunas órdenes como la dominicana. Primero y dos de agosto de 1752. La religión de nuestro padre santo Domingo para el jubileo salió con el escudo que llevaba un tercero descubierto, seguía un crecido número de señoras terceras encubiertas, después ochenta y seis beatas descubiertas, con mantos de añascote, cubiertas los rostros y a su continuación los terceros, encubiertos y descubiertos, precedidos por su prior, después los donados y hermanos laicos [legos], novicios, coristas, predicadores, lectores, presentados y maestros, cerrando la religión su actual provincial, quienes se encaminaron a la santa iglesia catedral, casa Profesa, San Francisco y por último su iglesia.3
¿Quiénes son las beatas? Dentro del mundo hispánico, el espacio beateril abarcaba una gran variedad de situaciones que iban desde la absoluta libertad hasta el encerramiento en casas o recogimientos sujetos a reglas y a las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, lo que unificaba bajo este apelativo a todas esas mujeres era el hecho de vestirse de un modo particular y de hacer gala de un comportamiento piadoso. Aunque el ideal social era el encerramiento en un beaterio, la existencia de una categoría (“la beata”) aprobada por la ideología imperante hizo posible que bajo ella se cobijaran muchas personas que vivían en los límites, es decir sin pertenecer a ninguno de los dos estados (casadas o profesas en un monasterio o beaterio) que por su condición femenina debían tener.4
2 Para ampliar sobre este tema, véase Antonio Rubial, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2006. El presente ensayo está basado en este libro. 3 José Manuel de Castro Santa Anna, Diario de sucesos notables, 3 v., t. i, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1854, p. 12. 4 Carmelo Lisón Tolosana, Demonios y exorcismos en los siglos de oro, Madrid, Akal, 1990, p. 46. Este autor cita un sermón de fray Alonso de la Fuente en el que éste excluyó del
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 120
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
121
En Nueva España tenemos las primeras noticias de beatas autónomas en dos juicios de la Inquisición de fines del siglo xvi: el de Marina de San Miguel y el de Ana de Peralta o de Guillamas. Estas mujeres peninsulares, seguidoras del balanzario Juan Núñez, fueron acusadas como él de la herejía alumbradista en 1598.5 Diez años después fue llamada a la Inquisición Magdalena del Castillo, una viuda mulata que inventaba oraciones, pero no encontramos otra mención a beatas alumbradas sino hasta 1649 cuando fueron hechas prisioneras las cuatro hermanas Romero; después de ellas tenemos diez casos más en el siglo xvii y otros veintidós en el xviii, aparte de las cinco que recibieron el privilegio de ser biografiadas: Catalina de San Juan, Francisca Carrasco, Ana Guerra de Jesús y Salvadora de los Santos, por los jesuitas, y Josefa Antonia Gallegos y Díaz, por un clérigo secular. Las edades de las beatas fluctuaban entre los 20 y los 60 años y la mayoría pertenecían al sector criollo, pero también las había indias, mestizas, negras, mulatas y españolas. Casi todas eran mujeres solas —doncellas, viudas y divorciadas—, aunque algunas también fueron casadas, pero que se habían sujetado a un voto de castidad. Por otro lado, varias habían ingresado a alguna de las órdenes terceras franciscanas o dominicas; sin embargo, la mayoría rechazaba este tipo de controles institucionales, a pesar de habérseles ofrecido tomar los votos religiosos o ingresar como terciarias. Además, debemos mencionar que una cantidad no determinada de religiosas durante algún tiempo de su vida desempeñó actividades como beatas antes de ingresar en un monasterio.6 Muchas de esas mujeres laicas para subsistir se dedicaban a labores relacionadas con la costura o la fabricación de textiles. En algunas, como en la terciaria franciscana Antonia de Ochoa, las labores manuales ocupaban tanto tiempo como la oración, según un horario que fue entrecielo a las beatas, como gente sin estado, pues “son vírgenes sin castidad, casadas sin débito conyugal, religiosas sin clausura y continentes sin limpieza”. 5 Álvaro Huerga, Historia de los alumbrados, 5 v., t. iii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986. El balanzario era quien pesaba en la Casa de Moneda los metales antes y después de su amonedación. 6 Por ejemplo, el caso de sor María de San Joseph, quien durante su infancia y juventud vivió en una hacienda llevando una vida de ascetismo pero como laica. Véase Kathleen Myers y Amanda Powell (eds.), A Wild Country out in the Garda. The Spiritual Journals of a Colonial Mexican Nun, Bloamington, Indiana Universitu Press, 1999, p. 263, insisten en el hecho de que varias de las mujeres santas en la América hispánica, como Rosa de Lima y Mariana de Quito, eran laicas, aunque la primera estuvo adscrita a la orden tercera de Santo Domingo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 121
01/02/2017 06:20:39 p.m.
122
Antonio Rubial García
gado por su confesor al Tribunal.7 Por otro lado, en ellas la vestimenta era un elemento de diferenciación respecto al resto de las mujeres: un elevado número portaba hábitos franciscanos, agustinos o carmelitas, cuyo uso les permitía vivir bajo el signo protector de una corporación religiosa, aunque no fueran forzosamente terciarias. Ana de Guimallas, quien había llegado de España en la última década del siglo xvi como parte del servicio de Francisco Tello, gobernador de Filipinas, se separó del séquito de su amo en México y tomó el hábito del Carmen, por la admiración que tenía por la aún no canonizada Teresa de Jesús. En cambio, Salvadora de los Santos, adscrita a un beaterio carmelita, usaba “una como capita de sayal pardo raído, una toca desaseada que la cubría la cabeza, de lienzo burdo, a las espaldas un gran sombrero blanco de los que usan en sus caminos los padres carmelitas, y debajo del brazo un cesto en que juntar sus limosnas”. Con todo, su peculiar forma de vestir “con hábito desusado”, causaba mucha novedad “viéndolo en una india”, por lo que “el vulgo la silbaba como a simple, unos la tenían por hipócrita, otros le decían palabras burlescas, otros la reprendían llamándola beata embustera, ilusa y ceremoniática”.8 Para evitar este tipo de acusaciones, algunas beatas se adscribieron a las terciarias franciscanas o dominicanas, aunque estas últimas no tuvieron hábito exterior sino a partir de fines del siglo xvii y se le denominó de Santa Rosa. Josefa Antonia Gallegos, cofrade de cinta de San Agustín, traía el hábito de esa orden, con el que murió, pero era además terciaria franciscana y portaba los escapularios del Carmen y de la Merced.9 El hábito de terciaria o cualquier otro tipo de sayal no era obstáculo, sin embargo, para que algunas de estas mujeres usaran debajo algún aditamento más secular. La terciaria Antonia de Ochoa usaba, por ejemplo, “debajo de dicha saya, un faldellín de grana de cochinilla guarnecido con galón de plata fina ya usado; naguas y camisa de cotense; las enaguas, y la camisa de Ruan ordinario, labrada de azul; 7 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy. A Social and Coltural History of Ilwas and Alumbrados in Colonial Mexico, tesis de doctorado, Nueva York, Columbia University, 2000, p. 179. 8 Antonio de Paredes, Carta edificante en que el padre Antonio de Paredes de la extriguda Compañía de Jesús refiere la vida ejemplar de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, que reimprimen las parcialidades de San Juan y Santiago de la capital mexicana, México, Herederos de José de Jáureguí, 1784, p. 32. 9 José Antonio Eugenio Ponce de León, La abeja de Michoacán. La venerable señora doña Josefa Antonia de Nuestra Señora de la Salud, México, Imprenta Nuevo resado de Doña María de Ribera, 1752, p. 50.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 122
01/02/2017 06:20:39 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
123
medias de Bruselas azules; zapatos de cordobán viejos, un medio pañuelo viejo al cuello; y en una de las bolsas de la saya de abajo un poco de tabaco y un real; un cordón de san Francisco con que tiene ceñida la cintura grande; y una faja de hilo y seda cruda”. Por encima de estos vestidos la beata portaba rosarios, medallas, cruces y cuentas, toda una parafernalia de objetos sagrados.10 Para algunos sacerdotes el usar ese tipo de hábitos no era más que una manera de aparentar virtud sin tenerla realmente. El bachiller Antonio del Rincón y Mendoza opinaba al respecto que “por lo que mira a estas mujeres que visten semejantes hábitos exteriores, nunca he tenido concepto bueno, por las experiencias que tengo en cuarenta años de cura y sesenta y siete de edad, pues […] les parece a estas pobres mujeres, que van muy seguras con el exterior de los hábitos”.11 En el siglo xviii tales hábitos (que a veces cubrían los rostros) se habían convertido en un disfraz para los criminales. Esto llevó a la prohibición episcopal en 1790 de vestirse como “beata”, pues se había llegado a excesivos abusos. La orden señalaba que muchas mujeres usaban el vestuario de beata “por su arbitrio y voluntad” y otras “aunque obtienen licencia de los prelados regulares y comisario de sus respectivos órdenes terceros […] no la tienen del Ordinario”.12 Junto con el vestido, también el cambio de nombre era un medio para conseguir respetabilidad, siendo el uso más común el de agregar al propio el apelativo de un santo o de un dogma cristiano, tal y como lo hacían las religiosas a su ingreso a los monasterios. Es notable que a pesar de su condición femenina muchas beatas sabían leer y algunas también escribir. Josefa Antonia Gallegos llegó a ser tan perita en la escritura y en las cuentas que desde muy joven se dedicó a administrar la hacienda de su padre. Sin embargo, pocas dejaron constancia escrita de sus vivencias, aunque hubo sacerdotes que se prestaron a hacerlo. Casos representativos al respecto fueron el de la viuda mulata María Cayetana Loria en la ciudad de México, cuya vida fue registrada por su confesor Ángel Vázquez a mediados del siglo xviii, el de la esclava hindú Catalina de San Juan en Puebla, de cuya vida se “Juicio a Antonia de Ochoa”, 1686, agn, Inquisición, v. 538, exp. 1, f. 160r.-161r. “Carta del Bachiller Antonio del Rincón y Mendoza”, 22 de febrero de 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r. 12 “Noticia del 2 de febrero de 1790”, en Manuel Antonio Valdés, Gazetas de México. Compendio de noticias de Nueva España, t. iv, México, D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1791, p. 19-21. 10 11
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 123
01/02/2017 06:20:40 p.m.
124
Antonio Rubial García
imprimieron tres obras a fines del siglo xvii (una de ellas en tres volúmenes) y el de la viuda michoacana Josefa Antonia Gallegos y Díaz, asociada con la fundación del monasterio de dominicas de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. La terciaria dominica mexicana Francisca Carrasco, la salvadoreña Ana Guerra, la queretana Francisca de los Ángeles y la poblana Ana de Zayas fueron en este sentido una excepción. Las tres primeras dejaron unos apuntes sobre su vida por orden de sus confesores, sobre los cuales éstos construyeron sendas hagiografías. La cuarta tomó la pluma por propia iniciativa para transmitir sus vivencias.13 Se puede intuir que la motivación de la mayoría de las beatas para su actuación era la falta de medios económicos, el afán de prestigio o el poner a la sociedad al servicio de sus deseos, pero no se pueden excluir otras causas, como la búsqueda de la perfección espiritual y una fe religiosa genuina. El padre de Antonia de Ochoa, por ejemplo, era mercader y ella sabía leer y escribir pues le enseñó su padre y su condición no era marginal por lo que, en su caso, la razón de sus raptos estaba más relacionada con la aceptación social que con lo económico. Marina de San Miguel, por su parte, tenía una casa propia, con varias habitaciones que alquilaba y una criada, aunque siempre estaba dispuesta a recibir alguna limosna o regalos por sus servicios.14 En general las beatas no atacaban ni a la institución ni a los dogmas, querían ser aceptadas y por tanto se esforzaban por demostrar que sus experiencias místicas eran ortodoxas y estaban avaladas por sus confesores y por las autoridades eclesiásticas y asumían que no habían roto con las enseñanzas de la Iglesia.15 Aunque a menudo las razones que daban para haber realizado sus engaños eran la indigencia y la falta de recursos, no debe descartarse que en algunos casos la pobreza de estos personajes no fuera tan extrema como ellos decían. Debemos suponer también que en algunos casos este argumento fue más bien 13 “Expediente del juicio a Ana de Zayas”, 1694, agn, Inquisición, v. 692, exp. 2, f. 234v. y 235v. 14 Jacqueline Holler, “Más pecadora que la reina de Inglaterra. Mariana de San Miguel ane la Inquisición mexicana”, en Mary E. Gilles (ed.), Mujeres en la Inquisición. La persecución del Santo Oficio en España y el Nuevo Mundo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000, p. 262. “Marina de San Miguel fue una mujer que tuvo que valerse por sí misma desde muy joven […] que utilizó su fe y su considerable energía para sobrevivir y prosperar. Prácticamente sola aprendió a leer y a escribir, compró una casa, y durante treinta años desafió la creencia hispánica de que las mujeres tenían que casarse o vivir en un convento. Marina se forjó su propio camino en la sociedad colonial, usando su talento como costurera y sus dones como mujer santa”. 15 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy..., p. 12 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 124
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
125
una excusa para obtener clemencia de los jueces. Por otro lado, hay evidencia de que el comportamiento de algunas beatas estaba motivado por la epilepsia y es muy posible también que un número elevado de ellas haya sufrido trastornos psíquicos. Uno de estos casos, el de la jalapeña Bárbara de Echagaray, presa en 1785, nos muestra a una mujer con una infancia de brutal maltrato materno que desarrolló dos personalidades, una entregada a la devoción y al ascetismo y otra que vivía una fantasiosa vida sexual (culpó falsamente de solicitación a uno de sus confesores). Bárbara expulsaba sangre a borbotones por la boca y el sexo, por lo que fue calificada de “histérica” por los inquisidores.16 No debemos excluir tampoco que para algunas su actuación se convirtió en un recurso para escapar de una situación intolerable. María Josefa Piña era una niña maltratada por su padre, quien la amenazaba con cuchillos y la golpeaba, y por su madre, que la llamaba hechicera. Una vecina, que había quedado tullida después de haberla golpeado, la culpó de su mal y la denunció ante el Santo Oficio por prácticas mágicas. Gracias a dos frailes carmelitas que la adoptaron como hija de confesión, esta muchacha enfermiza encontró en las visiones una manera de recibir aceptación y de recuperar la autoestima que su familia y sus vecinos no le daban.17 Apoyos y espacios de actuación La reputación de una persona como “santa” tenía mucho que ver con la publicidad que hacían sus seguidores, la cual predisponía a los nuevos espectadores a considerar los actos del santo como milagrosos, sobre todo en una sociedad sedienta de prodigios. Esto se veía reforzado aún más cuando existía una autoridad religiosa que avalaba con sus actitudes la ortodoxia de tales personas.18 A veces esas autoridades podían ser los confesores, en otras ocasiones los clérigos eran familiares y hasta benefactores de aquellas que mostraban señales de santidad. Hubo también casos, como el de Francisca de los Ángeles, en los que el apoyo provino “Juicio de Bárbara de Echagaray”, 1785, agn, Inquisición, v. 1251, exp. 1, f. 428-473. “Juicio de María Josefa Piña”, 1784, agn, Inquisición, v. 1239, exp. 3, f. 179r y siguientes. 18 Aviad M. Kleinberg, Prophets in Their Own Country. Liuiy Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, p. 114 y siguientes. 16
17
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 125
01/02/2017 06:20:40 p.m.
126
Antonio Rubial García
de una institución como el colegio de Propaganda Fide de Querétaro. Finalmente, hubo beatas que tuvieron el apoyo de personajes nobles e incluso del virrey, como el caso de Gertrudis Rosa Ortiz. Todos esos vínculos se establecían gracias a que la mayor parte de las beatas vivía en las ciudades, matrices sociales y culturales en las que eran posibles los intercambios y la interacción social. Dos fueron, sobre todo, los espacios urbanos en los cuales coincidían estas redes: el hogar y el templo. En ellos las beatas pudieron actuar y relacionarse. Uno de los ejemplos más significativos de la importancia del ámbito doméstico y de las relaciones que en él se establecían fue el de María de Poblete, hermana del deán de la catedral de México y esposa del escribano Juan Pérez de Ribera. La beata molía unos panecillos que se fabricaban en el convento de Regina Coelli con la imagen de santa Teresa, los colocaba en una tinajuela con agua hervida y, después de algunas horas, la imagen de la santa se volvía a formar al ras del agua mientras quedaba en el fondo el residuo de la harina. Con el apoyo de su hermano el deán, en cuya casa se realizaba el prodigio, el “milagro” fue ratificado por el mismo arzobispo fray Payo Enríquez de Ribera y le dio a María de Poblete suficientes limosnas para sostener a un marido tullido y, una vez viuda, a sus seis hijos. A pesar de haber sido delatada a la Inquisición por algunos frailes que la consideraban una timadora, el aval oficial la libró de la cárcel y murió en olor de santidad. Además del ámbito doméstico, todas las beatas tuvieron en el templo un espacio privilegiado para ser objeto de las miradas de sus vecinos. María Manuela Picazo iba al santuario del Tepeyac y en él hacía pública humillación, en unas cuevas cercanas se hacía azotar por una india a quien le pagaba por el servicio.19 Como Manuela, las beatas no necesitaban manifestar en el templo sus dones y poderes sobrenaturales como lo hacían en sus hogares; bastaba con mostrar ascetismo, permanecer de rodillas ante una imagen sagrada por largas horas, asistir a varias misas durante el día, confesar y comulgar con frecuencia y manifestar con su vestimenta y con sus gestos compungidos su gran virtud, para que las personas comunes las vieran como seres especiales. Los que acudían a ese lugar de comunicación y de convivencia pública que era el templo se encargarían de comentar y difundir su fama y harían el resto. 19 “Declaración de Francisco Antonio Garivaldo”, 17 de octubre de 1712, agn, Inquisición, v. 748, exp. 1, f. 49r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 126
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
127
Dentro de los templos estaba además el ámbito donde beatas se relacionaban más cercana y directamente con el clero que tenía capacidad de intermediario e interlocutor. Ese espacio estaba centrado en un mueble que la cultura barroca creó para fortalecer la presencia sacramental y para evitar el contacto corporal entre los fieles y el sacerdote: el confesionario. En la teoría, cada fiel debía elegir como confesor y director de conciencia a aquel sacerdote que tuviera la sabiduría y la calidad moral necesarias para servir de guía en el azaroso mundo de la vida espiritual; pero en la práctica estas mujeres y hombres (al igual que muchos otros laicos) tendían a preferir a aquellos más flexibles y tolerantes con las debilidades humanas y, en el caso de las beatas, a aquellos que se mostraran más proclives a aceptar sus visiones o que les dieran mayor prestigio. Teresa Romero, por ejemplo, eligió por confesor al carmelita fray Juan de San Pablo durante el tiempo en el que su probidad moral se ponía en duda, “pues oyendo decir que la confesaba un padre del Carmen la dejarían sus émulos”.20 Sus elecciones anteriores de confesor no habían sido menos veleidosas, además de haberlas acompañado con todo un aparato “visional”. Así fue la nominación que hizo del clérigo Diego Juárez entre todos los curas de la parroquia de Santa Catalina, al cual llegó siguiendo una visión en la que Cristo con la cruz a cuestas la llevaba hasta el confesionario que ocupaba ese sacerdote en el templo. Teresa, como muchas beatas, tenía confesores reconocidos para no despertar sospechas, aunque no hicieran ningún caso a su dirección espiritual. Para ejercer un mayor control sobre las conciencias y evitar la expansión de las ideas heréticas, en el siglo xvi se consolidó la pastoral sobre este sacramento que estaba basado en un acto de comunicación. En él, el sujeto construía su propia verdad a partir de lo que suponía estaba dispuesto a escuchar el confesor. Con ello se establecía una dependencia por ambas partes, pues junto al control del acto dirigido por quien tenía la autoridad moral, existía también la posibilidad de manipulación de aquel que estaba dando el informe de su vida interior.21 Sucedía incluso, a veces, que la relación se revertía y los confesores solicitaban el consejo o hacían uso de las capacidades intercesoras de sus
20 “Carta testimonial de fray Lorenzo Maldonado”, 21 de febrero de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 438v. 21 Michel Foucault, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. de Horacio Pons, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 187 y siguientes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 127
01/02/2017 06:20:40 p.m.
128
Antonio Rubial García
confesados, trocando su papel activo por uno pasivo y dependiente. Por otro lado, la promoción que los sacerdotes hacían de estas beatas se debía a que cumplían con ciertas expectativas: promovían las devociones locales, demostraban la veracidad de los dogmas y eran intermediarias con las ánimas del purgatorio cuyo culto se estaba impulsando. Así, en esta relación no sólo las beatas se beneficiaban con el prestigio o ratificación de los clérigos, éstos también obtenían un reconocimiento público al dirigir a tan virtuosas almas, además de obtener las limosnas por las misas de ánimas que ellas les conseguían con sus visiones. Las confesadas establecían fuertes vínculos con sus confesores, a pesar de lo poco recomendable de las relaciones entre laicas y clérigos, para no mencionar los prejuicios existentes contra las mujeres solas y los estrictos códigos que regulaban la aprobación de los auténticos místicos que había generado la Iglesia de la Contrarreforma.22 Las relaciones de Antonia de Ochoa con sus confesores son una muestra de ello. En 1686 la beata confabuló con fray Clemente de Ledesma, ministro de la tercera orden de san Francisco, para que saliera electo como hermano mayor de ella el presbítero Villarreal; por medio de sus visiones manipuló a la congregación para que eligiera a este protegido de fray Clemente contra el candidato de la mayoría, Antonio Rodríguez.23 Esas relaciones propiciaron incluso que algunas beatas fueran promovidas por sus mismos confesores como “santas” vivas difundiendo sus vidas entre los fieles. Catalina de San Juan era una esclava hindú que había llegado a Puebla en 1621 y contaba de sí misma una historia prodigiosa. Raptada desde niña por unos piratas del palacio de sus nobles padres en el Gran Mogol, bautizada por los jesuitas en Cochín y vendida como esclava en Manila donde la compró un mercader que la llevó a Puebla, Catalina se mostraba como un prodigio viviente. Después de su manumisión a la muerte de su amo, pues su ama entró al monasterio de las carmelitas, y de un breve matrimonio forzado con un esclavo chino del que enviudó, la beata comenzó a tener fama de visionaria y profetisa; acosada por demonios y enfermedades y visitada por Cristo, esta mujer fue venerada y admirada por la sociedad poblana a lo largo de los 67 años que vivió en esa ciudad. Una vez liberada, Catalina se dedicó al servicio del templo de la Compañía en Puebla y ahí encontró apoyo y protección. De hecho fue entre los jesuitas de esa Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy..., p. 65. “Juicio de Antonia de Ochoa”, 1686, agn, Inquisición, v. 671, exp. 2, f. 10r.
22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 128
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
129
ciudad que Catalina eligió a sus principales confesores y fueron ellos quienes la promovieron, llevaron a cabo un suntuoso funeral cuando murió en 1688 y la enterraron en su iglesia. Pero, por otro lado, también estaba el caso, y lo sabemos por testimonios de varios juicios, que algunos confesores se burlaban de las ocurrencias descabelladas de sus dirigidas y las comentaban en las tertulias. Muchos pensaban incluso que no se les debía tomar en serio, por lo que no las denunciaban. Estas actitudes de burla o de indiferencia nos dan otra visión de lo que era la sociedad, crédula por un lado, pero también con algunos rasgos de escepticismo. Sin duda una de las razones por las que estas beatas visionarias recibieron el apoyo de sus confesores y pudieron continuar con sus actividades fue la actitud humilde y sumisa que mostraban ante ellos. Sin embargo, esa relación armoniosa no podía durar por mucho tiempo; la mayor parte de los directores de conciencia no veían con buenos ojos el concurso de gente alrededor de sus dirigidas (“recelaban a que tanta virtud se enfriase con la publicidad y el aplauso”), ni tampoco el aparato que rodeaba a las visiones. En una ocasión, fray Lorenzo Maldonado, confesor de Josefa de San Luis Beltrán, le aconsejó que pidiese a Cristo la llevase por camino de amar, más que por camino de ver, pues aquél era más seguro y este otro muy peligroso. Juan Romero, su padre, que estaba escuchando el consejo se disgustó mucho y dijo al sacerdote que no se entrometiera, que en eso no tenían jurisdicción los confesores, pues eso era gobernar su casa.24 Prohibiciones y límites, el excesivo cuestionamiento o el escepticismo eran a menudo causa suficiente para cambiar de confesor, aunque muchas veces este mismo era quien abandonaba la dirección de conciencia, no sin dejar siempre un sustituto. Ana de Zayas cambiaba de confesores continuamente porque no la dirigían por el camino que ella pensaba que era el correcto, y Josefa Romero se mostró tan insumisa a sujetarse a los dictados de los confesores que al final de su actuación, antes de caer presa, les llamaba tiranos y embusteros. Ana de Guillamas, beata acusada de alumbradismo en 1598, decía de sus confesores “que eran unos idiotas”.25
24 “Carta testimonial de fray Lorenzo Maldonado”, 21 de febrero de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 440v. 25 agn, Inquisición, v. 176, exp. 9, f. 69r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 129
01/02/2017 06:20:40 p.m.
130
Antonio Rubial García
Técnicas para hacerse pasar por santo Para conseguir adeptos y benefactores, las beatas hacían uso de una serie de técnicas, como utilizar la publicidad de boca a boca, prometer a sus benefactores bienes espirituales y realizar representaciones de gran teatralidad para llamar la atención del público. Ayudaba también tener un buen manejo de la información, preguntar a todo el mundo sobre sus vecinos y crear un banco de datos que después serían muy bien usados para adquirir prestigio como conocedoras de conciencias. Por último, era indispensable utilizar el argumento de que sus actos estaban avalados por las autoridades eclesiásticas y por lo tanto eran ortodoxos. Junto con la ortodoxia, para ser reconocidos como santos, la sociedad cristiana requería de otras dos condiciones básicas: ser virtuoso y obrar milagros. La posibilidad de tener acceso a los temas teológicos y a los ejemplos virtuosos se daba gracias al manejo de una información obtenida a menudo, directa o indirectamente, del mundo de la escritura. La presencia de lo milagroso, en cambio, se relacionaba con lo que el santo podía ofrecer en materia de bienes materiales y espirituales y con la forma espectacular como los ofrecía. La ortodoxia de las beatas provenía de un mundo en el que la escritura estaba influyendo profundamente los ámbitos de la oralidad, un mundo en el que la difusión de los mensajes tenía como una de sus vías el libro impreso, sobre todo tratados de oración, vidas de santos, libros de horas o los ejercicios de San Ignacio, aunque también llegaron a influir en ellas algunos libros místicos. Por medio de esos textos las beatas obtenían información teológica y mística, modelos virtuosos de comportamiento y los tópicos narrativos de sus visiones. De hecho, la difusión de prácticas meditativas por medio del impreso fue un fenómeno generalizado desde fines del siglo xvii como consecuencia de la búsqueda de una interiorización y emotivización de la religión de los laicos, entregada a prácticas externas. Además del uso de libros es notable también el proceso que se ha llevado a cabo para evangelizar el ámbito urbano por medio de sermones, pinturas y teatro que funcionaron también como importantes fuentes de información para las beatas. Esos conocimientos teológicos y místicos se mezclaban a menudo en sus actuaciones con las prácticas mágicas dirigidas a la solución de las necesidades materiales de la vida cotidiana. En cuanto a los modelos femeninos de virtudes imitados en la Nueva España por las beatas se destacaron las terciarias santa Catalina
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 130
01/02/2017 06:20:40 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
131
de Siena (1347-1380), santa Rosa de Viterbo (1235-1252) y la venerable Juana de la Cruz (1481-1534). También era mencionada la ermitaña santa Rosalía de Palermo (1130-1160) cuyo culto recibió un gran impulso por parte de la Compañía de Jesús, como abogada contra “contagios, pestes y temblores”. Estos modelos eran muy atractivos para mujeres que vivían en el mundo y no en un monasterio, aunque estuvieran dedicadas a la penitencia y a la oración. Sin embargo, el modelo monacal difundido ampliamente por la Contrarreforma dejó también una fuerte huella, sobre todo las vidas de santa Teresa de Jesús (1515-1582) y de santa Gertrudis de Helfta (1256-1302). En el siglo xviii se agregaron dos modelos más: la recién canonizada (1671) terciaria dominica criolla Rosa de Lima (1586-1617) y la escritora concepcionista sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665). Las vidas de todas estas mujeres se difundieron ampliamente en América por medio de una profusa literatura hagiográfica impresa, principal fuente alimentadora de modelos como hemos visto. Sin embargo, los modelos se iban adaptando poco a poco a la vida cotidiana, a la historia personal de quienes los utilizaban y a las necesidades locales. Las aspirantes a santas en Nueva España, al igual que en el resto de la cristiandad, daban a conocer su anhelo de perfección por medio de varios signos visibles, imitados de los modelos de santidad sacralizados. Uno de ellos era mostrar prácticas externas de piedad (rezos, utilización de imágenes, asistencia a procesiones y ceremonias) y de ascetismo y mortificación extremos (pasaban largos periodos sin comer o usaban cilicios). Esos signos externos tenían a menudo que ver con la imitación de Cristo en su pasión, como cargar cruces o usar coronas de espinas durante la Semana Santa, algo que era muy común entre los laicos que buscaban mostrar arrepentimiento o pedir favores a Dios. Por último, el modelo de santidad femenino exigía experimentar estados de éxtasis, acompañados de la narración de las visiones acaecidas durante ellos. El impacto de los modelos hagiográficos sobre las beatas novohispanas está ampliamente documentado. Juana de los Reyes construyó una ermita en su propia casa a la manera de santa Rosa y de santa Catalina.26 Rosa Gertrudis Ortiz era conocida por sus seguidores como la Viterbo, por la constante mención a la vida y obras de la santa italiana, quien también inspiró a la terciaria Francisca de los Ángeles. Esta 26 Solange Alberro, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 510.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 131
01/02/2017 06:20:41 p.m.
132
Antonio Rubial García
beata queretana decía que “para que no la echasen de menos en su lugar quedaba santa Rosa de Viterbo” y bajo su protección puso el beaterio que fundó.27 En materia de visiones, uno de los modelos que ejerció mayor impacto fue el de Catalina de Siena. A imitación de esta terciaria dominica, que dictó cartas y tratados que dejaron una fuerte huella en la reforma de la Iglesia, Josefa de San Luis Beltrán mandó, con la voz de Jesús y durante un arrobo místico, que uno de sus seguidores tomara nota de todo lo que Cristo le comunicaba mientras estaba en éxtasis. Entre las visiones de Catalina, una de las más imitadas por las beatas fue aquella en la que Cristo le dio a escoger entre dos coronas, una de oro y otra de espinas, y ella escogió la segunda, por lo que sintió en la cabeza agudos dolores. Las visiones de Teresa de Jesús, sobre todo aquellas narradas por ella misma en su Vida, fueron también una fuente de la que bebieron muchas beatas novohispanas. La conocida escena (repetida hasta la saciedad en narraciones, pinturas y esculturas) del ángel que atraviesa el corazón de Teresa con la flecha del amor divino, llegó hasta Ana de Aramburu, una beata que a fines del siglo xviii tuvo una visión semejante.28 Sin embargo su influencia fue más acentuada en el xvii como consecuencia de la publicidad que recibieron su vida y sus obras a raíz de su canonización en 1622. Teresa Romero tomó incluso el nombre de la santa de Ávila y algunas de sus actuaciones la tuvieron como modelo, siendo esto tan notorio que una de las recomendaciones de los inquisidores que juzgaron su caso fue que no leyera libros de revelaciones.29 Su hermana Josefa, por su parte, utilizó algunas frases de Teresa de Jesús sobre los directores de conciencia para liberarse del yugo de unos confesores que ejercían cada vez mayores controles sobre sus visiones: “Bastaba para desengaño de este yerro la confusión que ha metido a los doctos Teresa de Jesús [quien] contra el sentir de los de su tiempo se afirmaba en la verdad que sentía su alma y enseñó después el tiempo que supo más una pobre mujer con ciencia del cielo que con toda su
27 Las declaraciones contra Josefa, Nicolasa, Teresa y María se encuentran en los volúmenes 432, 433 y 1499 del ramo Inquisición del agn. Este último es el único publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación, t. xvii, México, 1946, p. 35 y ss. El juicio a Rosa Gertrudis Ortiz se encuentra en agn, Inquisición, v. 805, exp. 1-2, f. 1-237; el de Francisca de los Ángeles, en agn, Inquisición, v. 639, 2a. parte, exp. 6, f. 407r. 28 Nora Elizabeth Jaffary, Deviant Orthodoxy…, p. 256. 29 Solange Alberro, Inquisición y sociedad..., p. 498.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 132
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
133
ciencia los hombres de su mundo”.30 En el controvertido tema que enfrentaba el conocimiento adquirido por el estudio de la teología dogmática con aquel que procedía de la experiencia mística, Josefa aducía la autoridad de una santa que, como ella, se enfrentó a confesores ignorantes e incompetentes. Uno de los recursos más comunes que tenían las beatas para comunicar sus mensajes era teatralizarlos. Las puestas en escena con profusos gestos y con la utilización de imágenes y reliquias fueron parte fundamental para atraer seguidores y benefactores. Josefa de San Luis Beltrán era una actriz consumada en lo que hoy en día llamaríamos espectáculos unipersonales. Por los testimonios de su juicio sabemos que todos sus raptos iban acompañados con actuaciones, gestos, tullimientos y movimientos corporales. Joseph Bruñón testimonió que levantaba los ojos con fijeza o los cerraba, inclinaba la cabeza hacia las espaldas, los brazos los apretaba contra su cuerpo o los ponía en forma de cruz y se arrastraba por el piso. Colocaba los dedos hacia afuera o los doblaba sobre la palma de las manos, ponía un pie sobre el otro y demudaba el semblante.31 En los llamados “raptos de simpleza” hablaba como criatura, tiraba la comida y pedía tabaco y chocolate. Algunas veces en estos raptos el balbuceo de las palabras era inaudible por lo que se hacía necesario que su padre Juan Romero acercara el oído e interpretara “sus razones y acciones de sus raptos y exageraba y ponderaba lo que veía y oía”.32 Josefa incluso llegó a anunciar, haciendo gala de un gran sentido publicitario, lo que se podía esperar de las próximas representaciones. En un rapto dijo a su confesor fray Alonso de Contreras que había de tener una batalla con el enemigo y señaló día y hora. Su anuncio fue tan convincente que el confesor llegó el día de la función armado con estola y libro de exorcismos y conjuros y, junto con él, un numeroso auditorio. Ante ellos, la joven hizo aparecer gracias a la conjunción mágica de la palabra, la actuación y la imaginación, dragones y negros demonios con mazas en las manos; se arrastró por el suelo, mostró sus manos llenas de polvo quemado de azufre, se exhibió aporreada y desgreñada, acudió a la intercesión 30 “Estaciones de Josefa de San Luis Beltrán”, agn, Inquisición, v. 1593, folio suelto sin numerar. 31 “Testimonio de Joseph Bruñón de Vértiz”, 7 de octubre de 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 359r y s. 32 “Testimonio de Francisco Antonio de Loaysa”, 1 de junio de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 141r y s.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 133
01/02/2017 06:20:41 p.m.
134
Antonio Rubial García
de san Francisco y de santa Catarina, utilizó cordones y reliquias y se levantó en vilo con los pies hacia arriba. El Demonio finalmente se alejó cuando ella se aproximó a Joseph Bruñón quien, además de elegido y conocedor de conciencias y milagros, se había vuelto espantador de diablos.33 Esos mismos recursos utilizaba María Manuela Picazo, quien traía sobre su hábito de carmelita cilicios y disciplinas visibles, decía pasar veinte días sin comer y colgaba en su aposento hieles de carnero para mostrar que con ellas condimentaba su escaso alimento. La beata utilizaba trapos “chamuscados en el purgatorio”, calaveras y cruces para predicar y en la iglesia de Regina se tiraba boca abajo en el piso para simular que estaba en un arrobo (que ella llamaba flato) y usaba un perrito amaestrado para que se le subiera arriba de la espalda. La utilización de esos recursos y su publicidad eran para los inquisidores una prueba clara de la falsedad de su misticismo, pero para sus seguidores eran testimonio de su santidad.34 Las beatas utilizaban a menudo las imágenes como elementos importantes de sus puestas en escena. Muy a menudo esas imágenes eran regalos (Josefa recibió de Pedro López de Covarrubias un “retrato” de la virgen de Copacabana que la misma beata le mandó fabricar porque era “muy milagrosa”), pero la mayoría de las veces eran prestadas.35 El mismo Pedro López le permitía utilizar una pequeña escultura de “cera de Agnus Dei” del niño Jesús que tenía fama de milagrosa y había pertenecido a sor Isabel de Jesús (una afamada monja de Santa Clara). Josefa la usaba cuando estaba enferma y se la ponía cerca del pecho y le decía lindezas. En una ocasión sacó al niño Dios de la cajita de plata y oro con vidriera en que estaba guardado, y lo alzó en alto como si fuera la hostia. Cuando lo bajó, después de un rato de arrobamiento, la imagen traía en la barriguita, encajada en el ombligo, una cuenta azul que regaló a don Joseph de Vértiz. La escultura del niño Jesús, propiedad de Gertrudis Rosa Ortiz, también hacía milagros, charlaba con la beata y circulaba por las casas del vecindario; durante los nueve días que estuvo en la de un tal don 33 “Testimonio de Pedro López de Covarrubias”, México, 4 de abril de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 456v. 34 “Varias declaraciones en el juicio de María Manuela Picazo”, 1712, agn, Inquisición, v. 748, exp. 1, f. 11r y siguientes. 35 “Testimonio de Pedro López de Covarrubias”, 4 de abril de 1650, agn, Inquisición, v. 432, f. 464v. López mandó pintar la imagen a fray Diego Becerra.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 134
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
135
Miguel, “el niño amanecía volteado hacia la pared” porque, según explicó la beata, no quería estar en una casa donde había una mala amistad, pues el señor vivía amancebado.36 El niño Jesús de Ana de Aramburu, en cambio, se había inclinado para caber en un nicho regalado por su confesor que era más pequeño que él. Esta imagen, además, se había restaurado a sí misma “siendo antes feo y descarnado quedó hermoso y perfecto”, anécdota que recuerda al Santo Cristo de Ixmiquilpan que se veneraba en el templo de Santa Teresa de la capital. Este manejo externo de las imágenes que tenía la beata contrastaba sin embargo con lo que hacía con ellas en la intimidad. Durante su juicio, María de la Encarnación Mora declaró que ella misma, la Aramburu y su amiga Ana María de la Colina tiraban las imágenes y los rosarios en el excremento y en los bacines, las azotaban y se masturbaban con ellas.37 El sacrilegio, al igual que la blasfemia o el acto devoto, era efecto de la intensidad con la que se vivía la religión en la vida cotidiana: la línea divisoria entre lo sagrado y lo profano se traspasaba con gran facilidad y las corrosivas consecuencia de esa familiaridad llevaban a los creyentes bien a una práctica mecánica, bien a los límites de la blasfemia o el sacrilegio. El culto a las imágenes compartía su importancia en el instrumental comunicativo de beatas y ermitaños con otros objetos con cualidades similares: las reliquias. Aunque algunas imágenes podían convertirse también en reliquias, lo más común era que se consideraran como distintas. Las reliquias funcionaban como amuletos y en este sentido las beatas compartían ciertas prácticas con las hechiceras. En esto las hermanas Romero también eran expertas. Su padre cargaba un relicario en el cuello y con él hacía la señal de la cruz sobre sus hijas “para desentumirlas cuando estaban tullidas”.38 En el proceso comunicativo que se generaba entre las beatas y su público, lo que importaba no era tanto si sus raptos y revelaciones estaban o no avalados por la autoridad como verdaderos o falsos, como demoniacos o divinos, sino que funcionaran, es decir que cumplieran las expectativas de lo que se esperaba de ellos. En este sentido estamos ante un fenómeno colectivo en el que emisores, seguidores y hasta los 36 “Declaración de Gertrudis Rosa Ortiz en su juicio”, 13 de mayo de 1723, agn, Inquisición, v. 805, exp. 1, f. 93v. 37 “Declaración de María de la Encarnación Mora”, 1802, en Bravo y Herrera, p. 81 y 162. 38 “Juicio de Josefa Romero”, 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 222v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 135
01/02/2017 06:20:41 p.m.
136
Antonio Rubial García
mismos censores participaban de la misma comunidad de creencias. Las beatas vivían así en un mundo ávido de milagros, sumamente crédulo y condicionado al lugar común, a la reiteración, a la analogía como medio de interpretación; su espacio era proclive a las prácticas mágicas utilizadas como solución de los problemas de la vida diaria. Esa comunidad receptora estaba abierta a admitir la existencia de seres humanos excepcionales, considerados como “santos vivos”, y de sus milagros, así como a aceptar las prácticas y objetos que éstos les presentaban. Podemos asegurar, por tanto, que fueron en buena medida los receptores quienes forjaron a estos “ídolos”, a los cuales azuzaban y les impedían detenerse. Bienes espirituales y temporales que ofrecen Como consecuencia de su marginación de las esferas del culto las mujeres se vieron obligadas a buscar otros modos de tener presencia activa en la vida religiosa, modos que a veces invadían las esferas de actuación sacerdotales pero que a menudo actuaban en espacios a los cuales los clérigos no tenían acceso. Josefa Antonia Gallegos, por ejemplo, cuando asistía a los moribundos realizaba actos propios de un sacerdote, echaba agua bendita alrededor de la cama, tomaba un crucifijo y exhortaba a la persona a tener confianza y contrición; llegó incluso a expulsar a quien ella pensaba hacía daño a la salvación del moribundo, como una mujercilla que se subía a la cama del enfermo y lo ponía en tentación arrimándoselo al pecho. Incluso desde su lecho de muerte, “convirtió su cama en cátedra” y daba consejos a todo el que se acercaba a hablar con ella. Sus actividades en el hospital de Pátzcuaro la convirtieron además en una activa promotora del culto al beato Camilo de Lelis, fundador de los padres agonizantes.39 La beata Josefa Gallegos estaba totalmente apoyada por el clero y su hagiógrafo menciona estos actos como parte de las obligaciones cristianas que tenía toda mujer. Otra Josefa, la Romero, en cambio, se encontraba en el límite de la heterodoxia pues, con gran soberbia, aseguraba que Cristo hacía siempre lo que ella le pedía de esta manera: “por los méritos de tu sagrada pasión y por la leche que te dio mi
José Antonio Eugenio Ponce de León, La abeja de Michoacán…, p. 44 y 126.
39
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 136
01/02/2017 06:20:41 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
137
nana santa María en Betlem, pido le des a fulano lo que necesita para su niño”.40 Si brindar consejos en todos los aspectos de la vida (matrimonio, ascetismo, empresas) era una actividad en la que las beatas competían con los clérigos, en cambio mostrar poderes sobrenaturales era algo que ponía a las beatas en otro nivel. Entre los más comunes estaban la expulsión de demonios, el don de profecía para anunciar hechos futuros o encontrar objetos perdidos, el conocimiento de las conciencias y la comunicación con las ánimas del Purgatorio. Beatriz de Jesús, la Flores, una terciaria residente en el beaterio de San Juan del Río, poseía también esas habilidades: daba consejos, les tomaba cuentas de su espíritu a algunas mujeres, exorcizaba a las personas, liberaba casas de los demonios y hasta hacía llover. Tenía además visiones, las cuales el padre Trejo leía en la comunidad del beaterio. De hecho los franciscanos la tenían por una mujer de gran espíritu.41 Uno de los hechos que se repetían constantemente en las puestas en escena de las beatas era el “enviar” a bendecir al cielo cuentas, rosarios y otros objetos o el materializarlos en presencia de sus seguidores, es decir la creación de reliquias. Las hermanas Romero utilizaban esto como un recurso constante y casi cien años después que ellas, en 1723, otra de esas beatas, la terciaria Beatriz de Jesús, la Flores, que habitaba en el beaterio de san Juan del Río, decía llevar los rosarios de sus compañeras al cielo y después de nueve días regresaban benditos gracias a que eran rociados por la Virgen con su leche y por Cristo con su sangre. Fray Antonio Trejo, un franciscano que la apoyaba en todos sus desvaríos, fue el encargado de recoger los rosarios de la comunidad pues Beatriz le había dicho que con las bendiciones celestiales los rosarios poseerían infinidad de indulgencias. El padre Trejo quiso predicar en la parroquia lo que había pasado pero los bachilleres del clero secular se negaron y fueron a ver a Beatriz que los recibió con gran violencia. El bachiller Espínola mandó recoger los rosarios y los colocó en el sagrario, en un acto tan mágico como el de la beata, para que se descontaminaran y los regresó a sus poseedoras mandando el caso a la Inquisición.42 40 “Testimonio de Nicolasa de Santo Domingo”, 13 de enero de 1650, agn, Inquisición, v. 433, exp. 1, f. 134v. 41 “Juicio a Beatriz de Jesús”, 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r-393r. 42 “Juicio de María de Jesús La Flores”, 1723, agn, Inquisición, v. 806, exp. 5, f. 342r393r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 137
01/02/2017 06:20:41 p.m.
138
Antonio Rubial García
Las Romero y la Flores no estaban inventando nada nuevo; todas ellas se inspiraron, y lo decían explícitamente, en la venerable Juana de la Cruz, monja franciscana protegida del cardenal Cisneros que vivió en el siglo xvi y que recogía los rosarios de su comarca y los enviaba con un ángel al cielo para ser bendecidos. Las cuentas y rosarios de la madre Juana eran solicitados como remedio para múltiples enfermedades y para expulsar demonios, con el prodigio agregado de que cualquier cuenta o rosario que entraba en contacto con las originales adquiría la misma virtud. La nueva moda de las cuentas de la madre Juana fue difundida ampliamente gracias a la biografía que de ella escribió el padre Antonio de Daza (impresa en Madrid en 1610, 1613 y 1614), obra citada en varias ocasiones durante el juicio de las hermanas Romero.43 Por otro lado, en las ciudades de Nueva España circulaban varias de esas cuentas, según consta por algunos manuscritos recogidos por el Santo Oficio.44 De hecho, la misma Teresa Romero decía que su cuenta de vidrio azul había sido “tocada a las de santa Juana”, y que a ella se la dio un religioso (seguramente un franciscano) de Texcoco. Josefa utilizaba varias de esas cuentas colgadas de una cruz para expulsar a los demonios y, desprendidas, las prestaba para curar dolores de cabeza o de muelas y para conceder gracias e indulgencias.45 La fabricación de reliquias no se daba sólo aduciendo que se tenía una de las sacralizadas por la tradición o por haber entrado en contacto con una de ellas, también se elaboraban como objetos nuevos. Tal era el caso de los panes de santa Teresa, de María de Poblete, mencionado páginas atrás, aparecidos además en una época en la que los “panes benditos” estaban cayendo en desuso.46 De hecho los panecillos 43 Antonio Daza, Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada virgen sor Juana de la Cruz, Madrid, Luis Sánchez Impresor del Rey, 1614, f. 45v. Los milagros de las cuentas están descritos en los capítulos del x al xiii. 44 agn, Inquisición, v. 305, exp. 4; v. 467/1, exp. s/n, f. 239r y siguientes; v. 471/1, exp. 64, f. 221r. y ss.; v. 478/2, exp. s/n, f. 308r. y ss.; v. 604/1, exp. 39, f. 318r. y siguientes. Véase también Dorota Bieñko Peralta, Azucena mística. Isabel de la Encarnación, una monja poblana del siblo xvii, tesis de licenciatura en Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 36. 45 “Juicio a Teresa Romero”, 1649, Boletín del agn, v. xvii, p. 400; “Juicio a Josefa Romero”, 1649, agn, Inquisición, v. 432, f. 399v. y 402r. 46 “Mas ya en nuestros tiempos la vemos tan del todo olvidada, que sólo nos han que dado, nacido sin duda de aquella antigua santa costumbre, dice nuestro doctísimo Raynaudo, los panecitos, que ya en honra de San Nicolás, ya de Santa Teresa, y ya de otros santos se bendicen. Y aún en estos, cuando los achicó el olvido, tanto los engrandecen las maravillas, que Dios obra por ellos. En la vida de San Nicolás se refieren de sus panecitos atropados milagros. En los de Santa Teresa ya vio México aquel milagro, o aquellos milagros
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 138
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
139
muy pronto comenzaron a recibir el título de “reliquias” y como tales los repartía el deán Juan de Poblete en México y en Puebla. La mayor parte de los testigos que depusieron en la causa poseían una de estas “reliquias” y hasta competían para ver quien tenía la mejor conservada, la más hermosa o la más milagrosa, pues todo el mundo la aplicaba “en sus aflicciones, achaques y enfermedades”.47 Según el bachiller Pedro de Vega y Vique, el milagro provocó “grandísima admiración, horror y espanto, espeluzándose los cabellos e interiormente una emoción y ardiente fervor a dar gracias a Dios […] por tan admirable prodigio”.48 Leer conciencias, comunicarse con las almas del Purgatorio o fabricar reliquias eran actividades en las que las beatas no tenían otra competencia. En el caso de las curaciones, en cambio, las beatas invadían un campo que pertenecía a otros especialistas: las curanderas y hechiceras. Más que ninguna otra de las mujeres consideradas como beatas, las hermanas Rangel se movían en ese ámbito intermedio que existía entre las prácticas cristianas y las paganas, espacio que separaba a las beatas de las hechiceras y curanderas. Aunque ambos grupos eran canales de contacto y comunicación con lo sobrenatural, pues hacían curaciones, tenían relación con las fuerzas benéficas o maléficas y utilizaban recursos comunicativos y teatrales similares, sus métodos, su procedencia étnica y sus apoyos los hacían diferentes. Mientras que las beatas estaban más cercanas al ámbito urbano y al sector español y criollo, eran avaladas por instituciones eclesiásticas y utilizaban recursos reconocidos por la ortodoxia, las hechiceras y curanderas no eran reconocidas por el clero, estaban más relacionadas con prácticas mágicas populares indígenas y africanas, por lo que eran más susceptibles de ser acusadas de idolatría o de superstición, y tenían mayores vínculos con el ámbito rural, aunque de hecho muchas de ellas actuaban también en las ciudades. Salvo aquellas beatas que tenían su sustento asegurado en una institución, como un beaterio (las menos), la mayoría utilizaba sus dones “sobrenaturales” como un medio de supervivencia. La remuneración juntos, que tan poco ha fueron palpable asombro de nuestra fe. No lo refiero, porque todos lo saben.” Juan Martínez de la Parra, Pláticas doctrinales sobre los Sacramentales de el Agua bendita y Pan bendito, México, Imprenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1754, p. 49. 47 “No hay otro en toda esta ciudad de su forma y hechura”, decía en su testimonio el bachiller Pedro de Vega y Vique, 27 de noviembre de 1674, agn, Bienes Nacionales, v. 969, f. 76r-77r. 48 agn, Bienes Nacionales, v. 969, f. 71v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 139
01/02/2017 06:20:42 p.m.
140
Antonio Rubial García
que se les daba consistía muy a menudo de limosnas en dinero, pero también recibían azúcar o tabaco, e incluso ropa, es decir bienes suntuarios que se consideraban más como regalos que como limosnas. A veces incluso los benefactores daban una renta mensual para el mantenimiento de la “santita”. Pero debemos aclarar que algunas de las limosnas que recibían no eran para ellas sino para misas por las ánimas del purgatorio. Quizás por ello las autoridades no veían con malos ojos que recibieran dinero a cambio de los favores espirituales. De hecho, la persecución contra algunas de estas personas no se dio por las limosnas que obtenían sino por los aspectos relacionados con la ortodoxia religiosa. A través de la manipulación de lo sagrado, estos grupos marginados crearon estrategias efectivas de acomodación, mediación y resistencia ante la institución, pero todos estos casos nos muestran que la sociedad también era muy flexible para integrarlas y aceptarlas, a pesar de la propaganda contraria de algunos sacerdotes. Finalmente las beatas cumplían funciones (como el curandero y la hechicera en sus campos) que no podían llenar los sacerdotes. En las sociedades donde la comunicación oral era fundamental, los emisores de mensajes poseían papeles y funciones que les otorgaban un gran poder, el poder que tiene la palabra para crear realidades y esperanzas. La imaginación tenía en esa sociedad un papel más importante que la solución de las necesidades materiales. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Alberro, Solange, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Bieñko de Peralta, Dorota, Azucena mística. Isabel de la Encarnación, una monja poblana del siglo xvii, tesis de licenciatura en Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2001. Boletín del Archivo General de la Nación, t. xvii, México, 1946. Castro Santa Anna, José Manuel de, Diario de sucesos notables, 3 v., t. i, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1854.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 140
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Las beatas. La vocación de comunicar
141
Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1979. Daza, Antonio, Historia, vida y milagros, éxtasis y revelaciones de la bienaventurada virgen sor Juana de la Cruz, Madrid, Luis Sánchez Impresor, 1614. Foucault, Michel, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. de Horacio Pons, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. Holler, Jacqueline, “Más pecadora que la reina de Inglaterra. Marina de San Miguel ante la Inquisición mexicana”, en Mary E. Gilles (ed.), Mujeres en la Inquisición. La persecución del Santo Oficio en España y el Nuevo Mundo, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2000, p. 255-277. Huerga, Álvaro, Historia de los alumbrados, 5 v., v. iii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986. Jaffary, Nora Elizabeth, Deviant Orthodoxy. A Social and Cultural History of Ilusos and Alumbrados in Colonial Mexico, tesis de doctorado, Nueva York, Columbia University, 2000. Kleinberg, Aviad M., Prophets in Their Own Country. Living Saints and the Making of Sainthood in the Later Middle Ages, Chicago, The University of Chicago Press, 1997. Lisón Tolosana, Carmelo, Demonios y exorcismos en los siglos de oro, Madrid, Akal, 1990. Martínez de la Parra, Juan, Pláticas doctrinales sobre los Sacramentales de el Agua bendita y Pan bendito, México, Imprenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1754. Myers Kathleen y Amanda Powell (eds.), A Wild Country out in the Garden. The Spiritual Journals of a Colonial Mexican Nun, Bloomington, Indiana University Press, 1999. “Noticia del 2 de febrero de 1790”, en Manuel Antonio Valdés, Gazetas de México, Compendio de noticias de Nueva España, t. iv, México, D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 1791. Paredes, Antonio de, Carta edificante en que el padre Antonio de Paredes de la extinguida Compañía de Jesús refiere la vida ejemplar de la hermana Salvadora de los Santos, india otomí, que reimprimen las parcialidades de San Juan y Santiago de la capital mexicana, México, Herederos de José de Jáuregui, 1784. Ponce de León, José Antonio Eugenio, La abeja de Michoacán del Rey. La venerable señora doña Josefa Antonia de Nuestra Señora de la Salud, México, Imprenta Nuevo Rezado de Doña María de Ribera, 1752. Rubial, Antonio, Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2006.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 141
01/02/2017 06:20:42 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 142
01/02/2017 06:20:42 p.m.
Andreia Martins Torres “La joyería femenina novohispana. Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal” p. 143-180
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
La joyería femenina novohispana Continuidades y rupturas en la estética del adorno corporal Andreia Martins Torres Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar Portuguese Centre for Global History Faculdade de Ciências Sociais e Humanas El estudio pretende analizar la joyería novohispana del siglo xviii como uno de los aspectos de la cultura material capaz de sintetizar diferentes vertientes del diálogo intercultural. Durante ese periodo, los escenarios económicos y políticos situaron a Nueva España en el eje de varias rutas comerciales, permitiendo la circulación de personas de distintos orígenes y, con ellas, de todo su equipaje material y conceptual. Esto desencadenó lo que podríamos designar como una “estética mexicana” muy peculiar, que tuvo como protagonistas a los indígenas americanos, los españoles europeos, los negros africanos o los chinos asiáticos que constituyeron la base del sistema de castas. Si por un lado es posible percibir un “gusto” singular, las circunstancias señaladas lo vuelven también profundamente diverso. Estamos hablando no de una moda sino de un ambiente estético perfilado por varias prácticas en permanente diálogo. Para identificar los particularismos de la joyería usada en el virreinato nos basaremos en el análisis iconográfico, sobre todo en los “cuadros de castas”. Éstos expresan de forma muy evidente el entorno de vivencias compartidas y percepciones diferenciadas a que nos referimos. Con excepción de los chinos, que en este contexto no indican un origen asiático, sus principales protagonistas son precisamente esos cuerpos oriundos de continentes diversos. Asimismo, trataremos de asociar las joyas representadas en estas pinturas con las que encontramos en las fuentes, tanto en los modelos inventariados por comerciantes o en recibos de dotes como en los
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 143
01/02/2017 06:20:42 p.m.
144
Andreia Martins Torres
inventarios post mortem, mexicanos. Dicha documentación complementa, en cierta medida, los límites de la interpretación iconográfica, a pesar de que la cantidad de información disponible para las clases más bajas es, evidentemente, menor. Por ello, de momento nos centraremos en la contribución de cada uno de estos cuatro grupos principales a la conformación de una identidad femenina, diferenciada según el estatus, a través de la joyería. La importancia de la joyería en la definición del género Antes de iniciar el estudio de la joyería per se nos proponemos hacer una breve reflexión sobre la relevancia de estos complementos en el ámbito femenino y, más concretamente, en la construcción de una historia de género. En el conjunto de trabajos que trata de integrar a la mujer en las muchas vertientes de la realidad novohispana, el análisis de este segmento de la cultura material constituye un ejemplo atípico. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de las investigaciones, donde se tiende a excluir o no profundizar en el papel de las mujeres, en lo que respecta a la joyería “ellas” han sido casi siempre el objeto de interés por excelencia. En este sentido, no se pueden argumentar las críticas tradicionales asociadas a su marginalización historiográfica y que la historia de género intenta compensar. En los estudios sobre la joyería existe claramente un desplazamiento del eje de análisis tradicional. El hombre fue siempre considerado como un elemento secundario en el panorama general y no es viable estudiar este aspecto de la indumentaria bajo la luz de la discriminación de la mujer.1 A nuestro entender, sería más útil explicar la peculiaridad de los ámbitos de maniobra femeninos en el virreinato para entender el alcance de su intervención en una sociedad jerárquica. Puesto que a cada escalafón cabía un comportamiento concreto, la mujer estuvo 1 Existen, no obstante, algunas excepciones: Pilar Andueza, “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de Historia (México)”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, v. xxxiv, n. 100, 2012, p. 41-83; Natalia Horcajo Palomero, “Amuletos y talismanes en el retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxii, n. 288, 1999, p. 521-530; Natalia Harcajo Palonero, “La imagen de Carlos V y Felipe II en las joyas del siglo xvi”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxv, n. 297, 2002, p. 23-38.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 144
01/02/2017 06:20:42 p.m.
La joyería femenina novohispana
145
confinada a límites preestablecidos, también exclusivos de su condición. Esa discriminación se aplicó tanto a mujeres como a hombres y nos parece más interesante enfocar nuestro trabajo en la importancia de las alhajas en la vida social femenina. Nos referimos concretamente al estudio del impacto del uso de determinada joya en la vida social, pero sobre todo económica y política. Esto sucedió porque las mujeres encontraron en la indumentaria, y muy particularmente en la joyería, un modo propio de expresión que superó los límites estrictos de la apariencia. ¿Cuál es entonces el motivo por el que los atavíos femeninos destacan en cualquier catálogo de exposición museográfica o en artículos de revistas? Ante todo cabría preguntarse si existe algún tipo de afinidad entre la persona que realiza estos estudios y el tema elegido. Excluyendo las publicaciones de índole coleccionista o sobre el arte de la platería, es cierto que la gran mayoría de los investigadores son mujeres, tanto en España como en México. Nombres como María Antonia Herradón, Amelia Aranda Huete, Letizia Arbeteta Mira, Natalia Horcajo Palomero, Mary L. Davis, Greta Pack, Guillermina Solé Peñalosa y Teresa Castelló Yturbide se han constituido como referentes, pese a que ninguna de sus producciones destaca precisamente por un enfoque de género. No obstante, de existir una asociación directa entre sujeto y objeto de interés, los estudios de género estarían vedados a todo investigador del sexo opuesto, lo que no sólo es falso sino que también existen trabajos realizados por hombres que se centran en estos atuendos.2 Lo que conocemos de las colecciones museográficas nos permite afirmar que han sido las joyas femeninas las que se han conservado en mayor número y cuyas representaciones iconográficas fueron también más comunes. Esto no significa que en aquellas épocas las mujeres acumularan más alhajas sino que esto tiene que ver con los criterios de formación de los acervos museográficos y de las construcciones simbólicas de la apariencia.3 Asimismo, el último aspecto indica que la joyería desempeñó mayor preeminencia en la definición del cuerpo de la mujer. Con este tipo de análisis no pretendemos excluir a los hombres de dichas tendencias, ni minusvalorar esta vertiente de su identidad social. Tanto en Europa como en América la construcción de la imagen hacia 2 Citemos sólo algunos nombres como Cots Morató, Céa Gutierrez, Casado Lobato o Cruz Valdovinos. 3 La austeridad exigida a la clase noble durante algunos periodos se reflejó en el género pictórico del retrato. Tanto los hombres como mujeres posan casi sin joyas, aunque esas piezas siguieran constando entre sus inventarios de bienes.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 145
01/02/2017 06:20:42 p.m.
146
Andreia Martins Torres
el colectivo fue fundamental en cualquier acto en el que estuviera implícita la mirada del otro. Los adornos corporales han tenido una importancia independiente de las cuestiones de género y el aspecto fue un recurso social común que se mantiene en nuestros días. Pese a que la joyería no fue un atributo exclusivamente femenino, verificamos que fue especialmente importante para su definición social, constituyendo una oportunidad excelente para la demostración del lujo. En algunos momentos, dicho rasgo estuvo asociado a juicios de valor como la vanidad, pero si atendemos a las representaciones simbólicas, fácilmente nos damos cuenta de la relevancia de la ostentación más allá de la frivolidad. Las pragmáticas suntuarias del siglo xviii, al contrario de lo que sucedía en el periodo anterior, sirvieron más para establecer diferencias de estatus que para condenar de forma absoluta la ostentación. En efecto, esto permitió reconocer al individuo de clase noble, al cual se le exigía igualmente una grandeza de espíritu, de su imagen y de los materiales elegidos para complementar su apariencia.4 Dicho esto, debemos entender que el impacto de la ostentación femenina no se limitó a la definición de un cuerpo en particular. La figura de estas mujeres fue el espejo en el cual se reflejó el poder de su familia o incluso de todo el grupo social al que pertenecían, funcionando como modelo.5 De este modo se pone de manifiesto la gran complejidad de los procesos de construcción del perfil femenino. El retrato social del hombre hizo uso de subterfugios y símbolos algo distintos que, en el campo específico de los complementos, fue más comedido. Es posible que esta situación se debiera en parte a que regularmente se asociara la mujer con la tradición y la cultura, siendo la apariencia una de las formas de tornarlas visibles. Importa señalar que no pretendemos colocar esta cuestión desde la perspectiva del análisis semiótico. Ello supondría asumir el trinomio “mujer-cultura-tradición” en oposición al de “hombre-ciencia-innovación”, que no es exactamente verdadero. El objetivo es destacar la asociación de la condición femenina con estos dos elementos, en el universo específico de la sociedad en estudio, sin que eso la suprima de los procesos de cambio en los cuales intervino de manera particular, como veremos.
4 Sobre la problemática del lujo en el siglo xviii, véase Rebecca Earle, Consumption and Excess in Spanish America (1700-1830), Mánchester, University of Manchester, 2003. 5 Quizás por ello su importancia quedara encubierta bajo masculinos genéricos como los “indígenas” o la “nobleza”.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 146
01/02/2017 06:20:42 p.m.
La joyería femenina novohispana
147
En el periodo sobre el cual versa este trabajo, uno de los principales papeles de la mujer estuvo asociado a su función reproductora, a la cual se incorporó también la de madre,6 con todo lo que eso significaba entonces. Se esperaba de la progenitora que cuidara y educara al hijo de acuerdo con determinados parámetros culturales7. Como transmisora de esos preceptos, ella fue primordial para la pervivencia de la sociedad en los términos en que se encontraba establecida. Más allá de la cuestión biológica y de las teorías que defienden una necesidad intrínseca de crear afinidades, la “tradición” es el hilo conductor, el “pegamento” de personas individuales que facilita el reconocimiento de semejanzas, identificación con un espacio y, consecuentemente, con la superestructura. Mientras más fuerte sea esta unión, menos permeable se vuelve hacia influencias ajenas, legitimando el poder y el orden establecidos. Estos mecanismos se reflejan en el retrato femenino y en su compromiso social relacionado, del modo expresado, con la educación y la cultura. En última instancia le cabía a ella hacer visibles las señales distintivas de ese grupo, ya sea a través de los conocimientos que pasaba mediante un contacto más cercano con el hijo, o del uso permanente de los productos culturales como la joyería. El universo simbólico, el aparato y el protocolo fueron la esfera de participación femenina por excelencia. Asimismo no siempre la mujer y la ostentación fueron sinónimos de tradición. Siéndole negada una intervención directa, por ejemplo en la política, ella pudo hacer públicas sus posiciones apoyando o rechazando determinadas estrategias oficiales simplemente a través de la manera de mostrarse en sociedad. En el campo del análisis de género sobre la joyería, o sea de los márgenes propios de actuación e impacto social de la mujer, se plantean cuestiones que van más allá de la identificación cultural. La ostentación tenía también implicaciones económicas, en el sentido que estimulaba la producción regional, alimentaba las redes comerciales y la pujanza del sistema de financiación del Estado. El éxito de las políticas ilustradas del siglo xviii, marcadas por un fuerte impulso al desarrollo manufacturero, dependió, en gran medida, de una estrategia que supo 6 Entendamos “madre” en su carga semántica de cariz social, en oposición a la de reproductora que implica un mero acto biológico. 7 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “La familia educadora en Nueva España: un espacio para las contradicciones”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educación en Iberoamérica, México, El Colegio de México, 1999, p. 163-182.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 147
01/02/2017 06:20:42 p.m.
148
Andreia Martins Torres
concertar el plan económico con una ideología de consumo. El lujo individual pasó a ser visto como una forma de estimular indirectamente el bien común, a la par que permitía una regulación y control sobre el mantenimiento de las diferencias.8 La capacidad de crear un discurso que hacía la apología del fausto, llamando a participar e implicando a toda la sociedad en este objetivo, tuvo una doble vertiente en el mundo de las mujeres. Como consumidoras, el hecho de portar una pulsera oriental reflejaba públicamente las conexiones establecidas con esta zona, a la par que ponía énfasis en el poder del Estado y apoyaba la política mercantilista mantenida por él. Como productoras, las señoras colaboraron en el desarrollo de algunas manufacturas. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en la sericicultura que, como producto estratégico, llegó a involucrar a las cortesanas europeas en el progreso pretendido.9 En América, el desarrollo preindustrial estuvo muy condicionado por políticas que limitaban la independencia económica de los espacios de la presencia española. Éstas fueron especialmente estrictas con la implementación de las reformas borbónicas, que aún así no llegaron a eliminar del todo la producción manufacturera novohispana.10 En lo que concierne específicamente a la joyería, el trabajo del oro y la plata fue oficialmente exclusivo de las clases privilegiadas. Sin embargo, en la práctica, esto era inviable, pues existía una contribución indígena importante que se refleja en las joyas elaboradas con estética muy peculiar. Además, al menos en España, el concepto de joyero se acercaría más al de artesano de bisuterías, estándole vedado el comercio de objetos en metal precioso hasta finales del siglo xviii;11 integraba el
8 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècles), París, Fayard, 1989. 9 De acuerdo con las palabras de Matos Sequeira, existió un auténtico furor entre las damas nobles por la creación de gusanos asociada a la producción de seda. Estos aspectos constituyeron el “entretenimiento predilecto de la corte” portuguesa a mediados del siglo xviii. Gustavo de Matos Sequeira, Depois do terramoto. Subsídios para a história dos bairos ocidentais de Lisboa, Lisboa, Academia das Ciências de Lysboa, 1934, p. 192. 10 La producción de vidrio es un claro ejemplo de suceso, logrando entrar en el mercado de exportaciones dentro del continente americano. Además, el consumo de las producciones locales podrá entenderse también desde la lógica de una sociedad estamental que permitía satisfacer las frustraciones de un sector de la población sin capacidad económica para adquirir bienes importados. 11 Amelia Aranda Huete, “El comercio de joyas en la corte madrileña durante el siglo xviii”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2011, Madrid, Universidad de Murcia, 2011, p. 126.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 148
01/02/2017 06:20:43 p.m.
La joyería femenina novohispana
149
gremio de merceros y se dedicaba a la venta de todo tipo de complementos con que se montaban la mayoría de las joyas, bien como piezas ya terminadas, como sortijas de latón, azabache, vidrio, pasta y alquimia, bastante más baratas que sus congéneres en metal precioso.12 En México los trabajos desarrollados sobre la organización gremial o la joyería no profundizan en estas cuestiones y suponemos que la realidad no sería muy diferente de la metropolitana.13 De hecho, en los inventarios de bienes analizados, la nobleza del metal no fue el único criterio para clasificar un objeto como alhaja, integrando esta categoría varios ejemplares en materiales de menor valor. La distribución de los géneros de joyería se realizaba, en el virreinato, en cualquier tienda de pulpería o mestiza, así como de modo ambulante.14 En esos procesos de creación y venta estuvieron involucradas las mujeres. Recordemos que ante el fallecimiento del esposo algunas viudas tomaban el control de los negocios familiares, aun cuando se tratara de grandes compañías comerciales.15 Así aparecen en el cuadro Plaza Mayor de México como vendedoras de un tipo de joya 12 En España era el gremio de merceros el que controlaba el comercio de abalorios, cascabeles, higas de cristal o azabache, lentejuelas, perlas falsas y piedras finas y ordinarias. Para más datos sobre este tema, véase Eugenio Larruga, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de España: con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, t. i, Que trata de los frutos, minas y comercio de la provincia de Madrid, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788; Francisco del Barrio Lorenzot (comp.), Ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, [s. e.], 1920; bn, “Reglamento para el gobierno y dirección de las Tiendas de Pulpería”, 20 de febrero de 1810, Ms. 1320; Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos. La organización general en Nueva España, 1521-1861, México, Ibero Americana de Publicaciones, 1954, p. 60-63. 13 Francisco Santiago Cruz, Las artes y los gremios en la Nueva España, México, Jus, 1960; Felipe Castro, La extinción de la artesanía gremial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986; Manuel Miño Grijalva, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México, 1993; Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos..., 1954. 14 La organización oficial del comercio no correspondía a la realidad. En teoría las tiendas de pulpería se dedicaban exclusivamente a la venta de géneros comestibles o lo necesario para su confección, como la leña. Era en las tiendas mestizas donde uno podía adquirir quincallerías, así como todo tipo de productos americanos, asiáticos y europeos. Éstos desempeñaron un papel importante en el aprovisionamiento de las zonas periféricas, dedicándose esencialmente al mayoreo. Quizá por eso la venta al público en general fuera más limitada y quizá también por eso encontramos productos de joyería entre los inventarios de muchas tiendas de pulpería que vendían básicamente al por menor, agn, Archivo Histórico de Hacienda (ahh), legajo 696, exp. 10. 15 Carmen Yuste, Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 1710-1815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, p. 87-88.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 149
01/02/2017 06:20:43 p.m.
150
Andreia Martins Torres
Plaza Mayor de México (detalle), autor desconocido, siglo xviii. Colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec
elaborada con elementos premanufacturados.16 Estos objetos se producirían en sus casas y serían vendidos por las mismas en las calles, escapando al control del cabildo. Atendiendo a lo expuesto, consideramos que el estudio de la joyería abre todo un campo de reflexiones que no se circunscriben a los aspectos técnicos o económicos y, en cambio, posibilita el entendimiento de los imbricados procesos de definición y participación femenina. La joyería novohispana en la confluencia de tendencias sincréticas Empezamos este artículo refiriéndonos a la complejidad de la sociedad novohispana en la época virreinal y las dificultades que ella nos plantea en el análisis de la joyería que se usó en ese espacio-tiempo concreto. Al referente indígena se aliaron individuos y productos de origen diverso, 16 Dicha obra se encuentra en el Museo Nacional de Historia, en cual se encuentra en el Castillo de Chapultepec, México (en adelante mnh).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 150
01/02/2017 06:20:43 p.m.
La joyería femenina novohispana
151
conformando un escenario compuesto por cuerpos muy distintos. Esta percepción corporal diferenciada se refleja en los procesos de construcción de la imagen y de modo muy particular en la elección o creación de modelos de joyería. Si por un lado es el sujeto quien construye la joya, deconstruyendo modelos ajenos para tomar de ella los elementos que considera pertinentes y valorables en su campo de acción, se verifica también el fenómeno inverso. De forma casi simultánea, estos complementos contribuyeron a la formación de la identidad y al posicionamiento de la persona en su entorno. Por ello trataremos de describir las joyas “propias” de cada una de esas mujeres según su condición, cómo sus adornos conforman su imagen o definen su corporeidad y en qué medida se adoptaron o reinterpretaron modelos foráneos. a) Las indias La población nativa del virreinato estaba compuesta por diversas etnias en cuyos particularismos no podremos detenernos en un trabajo de esta naturaleza. La joyería purépecha, mixteca o zapoteca, por mencionar apenas algunas de esas comunidades, no era uniforme. La homogeneidad no existió en época prehispánica ni siguió constando a lo largo del periodo de la presencia española, caracterizándose por diferentes procesos de evolución y asimilación. Pese a lo anterior, esa realidad no quedó reflejada en la construcción pictórica de este grupo social. Fue muy escasa la personificación de un pueblo indígena específico, como sucede en los cuadros de los indios otomíes de Juan Rodríguez Juárez y de José de Ibarra, o en el de los apaches de Ramón Torres.17 El interés consistió en señalar las diferencias entre los considerados indios “gentiles”, “bárbaros” o “mecos”18 —en un estado salvaje y sin mezcla o cruce de ningún tipo— y los civilizados, nombrados 17 Todos estos cuadros pertenecen a colecciones particulares. El primero pertenece a la Breamore House, en Inglaterra (en adelante bhi): de los demás se desconoce su propietario. Éstos están publicados en Ilona Katzew, La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo xviii, Madrid, Turner, 2004, fig. 92 y 161, respectivamente. 18 Según distintas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española, este término tiene su raíz etimológica en “chichimeca”. No obstante, esta palabra se ha usado como sinónimo de salvaje o para designar al indio que conserva sus tradiciones y costumbres. La primera edición en que aparece recogida es la de 1869, aunque su uso es muy anterior, como lo demuestran las pinturas del indio y la india chichimecos de Manuel Arellano que se encuentran en el Museo de América de Madrid (en adelante mam).
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 151
01/02/2017 06:20:44 p.m.
152
Andreia Martins Torres
simplemente “indios” o “indios mexicanos”, como se observa en la serie de Juan Rodríguez Juárez.19 El rasgo específico de la india bárbara fue, sobre todo, su desnudez, en contraste con la abundancia de plumas multicolores. Éstas se emplearon en la confección de brazaletes, collares y tocados, como se observa en las obras de Andrés de Islas o José de Páez.20 Curiosamente, los ejemplares en oro y pedrería fueron más parcos, estando representados por diademas en chapa dorada, decoradas con alguna que otra piedra. Es difícil precisar si en pleno siglo xviii seguirían existiendo indígenas que se vestirían de esta forma. De acuerdo con algunas teorías, muchas obras pictóricas se destinaban al mercado europeo que, ajeno a la realidad americana, tenía algunas expectativas sobre el ambiente sociocultural del virreinato. Los relatos clásicos de cronistas americanos y sus descripciones sobre el oro indígena, las piedras preciosas o la precariedad de su indumentaria, condicionarían ciertamente la visión del “otro”. El estereotipo responde a los paradigmas de la filosofía rousseauniana acerca del mito del buen salvaje latente en la mente de los compradores. En este contexto, no es extraño que los materiales representados fueran los que tradicionalmente se asociaron a la joyería primigenia. Ellos son, en parte, los que se encuentran en los niveles prehispánicos de las excavaciones arqueológicas realizadas durante la tardía época colonial que despertaron el interés de los europeos y que siguen sirviendo de base a la construcción de la identidad nacional. Contradiciendo un poco esta tendencia y acercándose más a lo que sería la realidad estética del siglo xviii, Miguel Cabrera retrata a una india gentil con un tipo de joya muy similar a la de las demás indias.21 Los modelos son esencialmente los mismos pero, paradójicamente, los pequeños detalles distintivos son higas,22 iconos peninsulares. Los objetos, y muy probablemente parte de los conceptos a ellos asociados, se interiorizaron más allá de los límites del grupo social que los introdujo en el ámbito americano. Éstos se adoptaron y difundieron de tal modo que en la época en que fueron pintados los cuadros, no existía Colección bhi. El primero del mam y el segundo de colección particular, publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas…, figura 32. 21 Colección del mam. 22 Dije en forma de puño cerrado, con el dedo pulgar por entre el dedo índice y el cordial. Ese gesto servía para señalar a las personas infames y se pensaba que el colgante con la misma forma protegía del mal de ojo a quien lo usaba. 19 20
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 152
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
153
memoria de sus orígenes. Se tomaron así como propios de las indígenas, esa clase popular mexicana que encarna simbólicamente los valores de la religiosidad popular metropolitana aunque, en realidad, las concepciones asociadas a estas piezas pudieran ser muy distintas.23 El cuerpo de la india de clase alta, o que simplemente vivía en la ciudad, y creó una familia fuera del entorno estricto de su comunidad, era algo diferente. En estas ocasiones, y dependiendo de la “casta” del esposo, la indígena se llegó a cubrir de prendas de gran calidad, contrastando con la relativa sencillez de sus complementos de adorno. Los collares corresponden al tipo ahogador, conformados por una única sarta de cuentas a la que se podían dar varias vueltas alrededor del cuello, cuando el tamaño de la misma lo permitía. De hecho, es bajo la forma de sarta o mazo24 que llegan determinadas cuentas importadas, para luego venderlas igualmente en hilos o por unidad, en cualquier tienda de pulpería, de cristales, o incluso en los puestos de tianguis. Los modelos más complejos fueron decorados con dijes o compuestos por varios hilos entramados, formando diseños calados que obedecen a una técnica de origen prehispánico. En estos casos se requería una mano de obra más especializada, poseedora de un conocimiento que venía pasando a lo largo de generaciones y que evolucionaba a la par que el gusto del consumidor. Sus producciones se circunscribirían al ámbito regional, adaptándose a las modas de cada comunidad. Efectivamente, en los registros de aduanas que se refieren al comercio interno fueron más comunes las guías de complementos para la elaboración de joyas que las piezas terminadas propiamente; con excepción quizás de las gargantillas o hilos de cuentas que podrían usarse sin grandes ajustes. La contribución artística local se hizo recurriendo a materiales autóctonos y de importación, vendiéndose por sus propias artesanas de modo ambulante, como sucede en la actualidad.25
23 Para averiguarlo, sería interesante analizar los documentos de agn, Inquisición, los cuales aluden precisamente a procesos contra la “brujería”. 24 Varios hilos de cuentas unidos normalmente a modo de collar. 25 Los pecios de algunos galeones españoles han revelado grandes cargas de estos objetos. Por ejemplo, del Matanceros se recuperaron varios crucifijos Robert F. Marx y Jenifer Marx, Em busca dos tesouros submersos. A exploraçao dos maiores naufrágios do mundo, Venda Nove, Bertrand, 1994, p. 88. En la actualidad, estas joyas siguen produciéndose de modo más o menos artesanal con materiales importados. Durante nuestro trabajo de campo en la Sierra de Oaxaca, observamos cómo las mujeres mixes siguen dirigiéndose a la ciudad para comprar medallas de plata y cuentas de plástico para confeccionar los collares rojos y blancos que complementan el traje tradicional. Estos collares son los mismos que usan y
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 153
01/02/2017 06:20:44 p.m.
154
Andreia Martins Torres
En el cuadro de la india casada con un negro, pintada por Miguel Cabrera, además del ahogador, ella usa simultáneamente lo que parece un broche en forma de concha.26 Éste es el único ejemplo donde se identifican moluscos en la joyería, remitiéndonos a una tradición compartida por los nativos americanos y africanos. Los registros prehispánicos confirman el empleo de spondylus y strombus en varios tipos de adorno, y resulta muy interesante la particularización de su ostentación, precisamente por una india casada con un negro. La singularidad de esta joya y el entorno estricto de su uso podría asociarse a una materialización simbólica del comercio de kauris y otras conchas a lo largo de la costa africana durante toda la época moderna.27 Los miembros de estas etnias fueron los que emigraron a América con todo su equipaje cultural y, aunque las limitaciones de la interpretación iconográfica no permiten asegurar el material que quiso representar el pintor, el valor alegórico sigue siendo relevante. Al menos puntualmente se lograron comercializar en México joyas de concha y el carey se usó como complemento decorativo de varios objetos portátiles.28 En general, el panorama vislumbrado en estas pinturas se caracteriza por la abundancia de collares entre las indias, pudiendo usar varios modelos de modo simultáneo. Esto era ciertamente un indicativo económico, puesto que las mujeres con parejas de condición social baja no siempre se representan con ellos. Por el contrario, todas ellas, sin excepción, lucen pendientes de chorrera o doble chorrera compuestos por un aro de metal y sarta(s) de cuentas.29 Sólo muy puntualmente los autores de dichos cuadros las pintan con pulseras en los brazos o muñecas, posiblemente para demarcar el uso de aderezos como algo
llevan a vender en una cestita a los mercados semanales, que se realizan todos los días en un pueblo distinto. 26 Colección del mam. 27 Durante mucho tiempo, el comercio de esclavos a lo largo de la costa africana estuvo dominado por los portugueses, quienes, según los registros de la Casa da Mina de Lisboa, traficaban con conchas y caracolas marinas además de otros productos. 28 En la Guía de la Real Aduana de Oaxaca —4 de abril de 1791—, se puede leer “1 collar de concha en 10r.s - 001.2”. Véase agn, Alcabalas, caja 6154, exp. 10, f. 69r. Entre los objetos de nácar constan también joyas como los “6 pares de sarcillos de Nacar à 5r.s cada uno, que se compran para vender en el Real de Bolaños, en Jalisco, en 1787”. Véase agn, Consulados, v. li, exp. 5, f. 221. 29 A pesar del predominio de este modelo en la iconografía, no encontramos muchos ejemplares de este tipo descritos en los inventarios de bienes, lo que suponemos se debe a que la mayoría de los documentos analizados se refieren a los sectores más altos de la sociedad.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 154
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
155
exclusivo de las clases más altas.30 En todo caso, nos parece curioso que las mujeres indígenas, con excepción de las que pertenecieron a tribus supuestamente salvajes, no fueran pintadas con joyas doradas o plateadas. Los aros de los pendientes y algún que otro dije son extrañamente los únicos elementos en metal. Desde tiempos ancestrales existió una tecnología nativa acostumbrada a la elaboración de complejas piezas de orfebrería y durante el virreinato siguió existiendo un mercado para esas producciones.31 Este tipo de objetos respondía a necesidades prácticas de una(s) comunidad(es) con sus propios sistemas rituales, por lo que los nativos seguirían asegurando este sector de mercado. Los collares y pendientes que observamos en los cuadros de castas se realizaron a base de cuentas azules, blancas y sobre todo rojas o negras, no siendo posible determinar si representan ejemplares en piedra, coral, azabache, perlas o simplemente abalorios. Las cuentas de vidrio o las perlas falsas de papelillo fueron sustancialmente más baratas que las demás, haciéndolas más asequibles a la población de menos recursos. No obstante, deducir que las clases más bajas no pudieran acceder nunca a joyas de mayor calidad no es verosímil. Sabemos que existió un esfuerzo considerable por parte de algunas de estas familias por crear un patrimonio con base en este tipo de bienes y que claramente no queda reflejado en la pintura.32 Esta acumulación de dinero estaba, en muchos casos, relacionada con el deseo de ofrecer una buena dote a sus hijas permitiendo aspirar a un buen casamiento y a la distinción social de su casa.33 Mucho más difícil es identificar las etnias elegidas por los pintores para personificar la “esencia” indígena, porque si bien algunos huipi30 El aderezo es el conjunto de joyas realizadas a juego y que pueden incluir aguja para el pelo, pendientes, collar, broche, pulsera y anillo. Existen no obstante aderezos más sencillos, como pudimos ver en la documentación mexicana. 31 En Mesoamérica, el trabajo del metal es conocido desde el Postclásico, o sea, hacia 900-1000 d. C. 32 En un testamento realizado en la década de 1830, se expresa claramente que las joyas de la pareja que no pertenecía propiamente a la clase privilegiada fueron adquiridas con el fruto de su trabajo en el campo: “Todas las alhajas así de oro, perlas y plata fueron hechas del sudor y trabajo que tuvimos en las acumilladuras de Grana Doña Josefa Gijon y yo”. Véase Archivo Histórico Nacional, en adelante ahno, v. cccii, f. 337, 1936. En el inventario se mencionan algunos diamantes y otras piezas de gran calidad que demostraban, al menos en ciertos casos, que las personas de condición social inferior invirtieron considerablemente en adquirir joyas de mayor valor. 33 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “De la penuria y el lujo en la Nueva España. Siglos xvixviii”, Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lvi, n. 206, 1996, p. 70-73.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 155
01/02/2017 06:20:44 p.m.
156
Andreia Martins Torres
les fueron característicos de ciertas zonas, se mezclaron elementos de la indumentaria de diferentes grupos. Tampoco se puede determinar si su uso estuvo asociado a conceptos esencialmente autóctonos, o hasta qué punto fueron permeables a otro tipo de influencias externas. En el siglo xviii las pervivencias simbólicas de esas culturas originarias estarían ya muy transformadas aunque convendría puntualizar la importancia del verde y el azul entre gran parte de los grupos culturales que venían habitando el territorio mexicano. Estos colores se siguieron empleando en la joyería indígena y es muy posible que aludieran a la pervivencia de la jadeíta, esmeralda o turquesa en el periodo colonial. En náhuatl la palabra chalchihuitl denominaba tanto el jade como la esmeralda, estableciéndose muchas variantes en función del tono.34 Además del valor económico, expresado en el lenguaje en su empleo como sinónimo de “precioso”,35 el chalchihuitl era fuente de energía vital, usándose con finalidades curativas.36 El poder de estas piedras o de los collares elaborados con ellas se veía reforzado con su exposición solar, ritual perseguido por la Inquisición.37 Esas creencias penetraron 34 Como escribe Sahagún, “les daban grandes piedras labradas, verdes, y otros chalchihuites verdes labrados, largos, y otros chalchihuites colorados, y otros que se llaman quetzalchalchihuitl, que son esmeraldas, que ahora se llaman quetzalitztli, y otras esmeraldas que se llaman tlilayótic quetzalitztli, y otras piedras que se llaman xouhchimalli, otras que se llaman quetzalichpetztli tzalayo”. Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923, p. 806. 35 Reflejándose en la teología azteca por la advocación de Chicomecóatl —la diosa terrestre-lunar— como Chalchiuhcihuatl, o sea, “mujer preciosa”, y que es también sinónimo de abundancia. Véase Gutierre Tibón, El jade de México. El mundo esotérico del “chalchihuitle”, México, Panorama, 1983, p. 15. 36 Existía la costumbre de colocar pequeños corazones de este material en una cavidad presente en el pecho de las estatuas de las divinidades para darles sustancia. Se entendía que esta piedra tenía un valor propio; por eso en la mitología azteca protagoniza la concepción de personajes importantes. Según Juan de Torquemada, “andando barriendo la dicha Chimalma halló un chalchihuitl y lo tragó, y de esto se empreñó y que así parió al dicho Quetzalcóatl”. Juan de Torquemada, Monarquia indiana, Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1723, p. 80. Alvarado relata una situación similar al afirmar que “se debe al chalchihuitl que el rey de México Huitzilihuitl echó a la princesa Miahuaxihuitl, hija del rey de Cuernavaca, ella tragó gema con la cual dio principio su embarazo y concepción de Moctezuma Ilhuicamina” (Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicáyotl, México, Imprenta Universitaria, 1949, p. 149). 37 Como afirma Sahagún, “los pochteca calentaban al sol todas las cosas preciosas, las quemaban al sol, el jade, las cosas de jade, las cosas de jade precioso, las redondas, gruesas, acañutadas, todos los collares”. Alfredo López Austin, Augurios y abusiones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1969, p. 146148. El ritual mencionado queda reflejado en las preguntas de confesionario de fray Bartolomé de Alva, de 1634: “Posees hoy día pequeños ídolos de piedra verde o ranas hechas de ellas? Las pones al sol para que se calienten? Crees tu y sostienes por verdadero que esas
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 156
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
157
entre la población española, que no dudó en hacerse con los medios de protección autóctonos para curar las dolencias locales.38 Pero su difusión entre las mujeres de alta sociedad se debería sobre todo al estatus que conferían. La esmeralda tenía un valor bastante elevado como queda reflejado en el recibo de dote de Ana Josepha de Villamonte Galán y Zárate, hija del capitán Diego de Villamonte. En él figuran varios anillos y pulseras en este material, destacándose un aderezo de cruz y aretes de esmeraldas en 250 pesos que no estaría al alcance de cualquiera.39 En los siglos xvii-xviii las joyas en jade y turquesa son muy escasas en las fuentes. Por ello es necesario completar estos datos con los hallazgos arqueológicos para averiguar su empleo por parte de mujeres que no dejan memoria de sus bienes. Atendiendo a los fondos de la división de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no son del todo representativos, las “piedritas” verdes y azules corresponden a ejemplares de vidrio. En la pintura el tono opaco de las joyas de las indias contrasta con el translúcido de las piedras clavadas o incrustadas en los aderezos de las señoras de alta sociedad. A nuestro entender, se trata de un claro intento de distinción de estos materiales en relación con las esmeraldas, perviviendo su uso entre las indígenas con mayor poder adquisitivo. En realidad, en los pocos cuadros en que se localizaron cuentas de estos tonos, las mujeres se visten con telas y prendas bastante fastuosas, como en el de Miguel Cabrera que personifica la unión de una indígena con un chino cambujo. La pintura y algunas narrativas del siglo xviii revelan, de igual forma, la adopción de joyas de influencia europea, como fue la proliferación de adornos de perlas. En los cuadros de castas éstas son usadas esencialmente por las indias casadas con negros o españoles, ostentando, en este último caso, modelos más elaborados o que derivan claramente de arquetipos peninsulares.40 piedras verdes dan el alimento y la bebida como creían los antepasados que murieron en la idolatría? Crees tu que ellos te dan ventura y prosperidad y buenas cosas y todo lo que quieres y deseas?”. Gutierre Tibón, El jade de México..., p. 27-28. 38 Bernal Díaz del Castillo escribe: “los cuatro [chalchihuis] me fueron muy buenos para curar mis heridas y comer del valor de ellos”. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, París, Librería de Vda, de Ch. Bouret, 1937, p. 106. 39 ahno, v. ccxxiii, f. 5, 1769. 40 En el caso de la india casada con negro, pintada por Miguel Cabrera (mam), se conjuga un collar de cuentas negras con pendientes de perlas irregulares, designadas de berrueco, y que por eso serían más baratas. En los cuadros de Miguel Cabrera (mam) y de José Joaquín
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 157
01/02/2017 06:20:44 p.m.
158
Andreia Martins Torres
La diversidad de modelos y tradiciones joyeras que acabamos de mencionar reflejan la complejidad de este grupo. El cuerpo de estas mujeres no era igual y, más que la ropa, los particularismos que permitían establecer diferencias en función del origen de su pareja fueron las joyas. Esa unión significó la incorporación de tradiciones ajenas que se materializaron en esta elaborada imagen que diseñamos. b) Las españolas La progresiva llegada de población española y el incremento de la clase criolla exigieron la creación de todo un sistema de comercialización y producción de los bienes suntuarios a los que estaban acostumbrados.41 La apariencia como elemento diferenciador, al que ya aludimos varias veces en este texto, se produjo, en parte, recurriendo a elementos habitualmente exclusivos de origen europeo. Éstos llegaron dentro del equipaje de las españolas que lograron pasar a América, importados por los comerciantes que acudían a Veracruz, o incluso como obras novohispanas de imitación. Independientemente de ello, cabe destacar la posible influencia de la “joyería popular” usada en Castilla, sobre algunos modelos de collares adoptados en México. En los museos españoles42 se conservan ejemplares de la Alberca, Salamanca, La Bañeza y Astorga, similares a algunos que vemos en el retrato virreinal y que se siguen manteniendo en la actualidad entre algunas comunidades. Las piezas más antiguas están datadas para el siglo xvii o xviii componiéndose, generalmente, de una a varias vuelMagón (Museo Nacional de Antropología, en adelante mna) de una “india con español”, los trajes son claramente indígenas y las joyas de perlas sobresalen. Uno de los mejores ejemplos de adaptación de modelos españoles se representa en la india casada con español de la autoría de José Guiol perteneciente a una colección particular y publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 44. Los pendientes de tres lágrimas y botón tienen su origen en el tipo girándole, extendiéndose su uso por la población criolla y española. 41 Esto se refleja muy claramente en el comercio de ropa, donde, pese a la calidad de las telas orientales y el bajo precio a que se vendían, siguieron demandándose trajes y tejidos europeos. Véanse también los relatos de Francisco de Ajofrín, Diario del viaje que, por orden de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hizo a la América septentrional en el siglo xviii el P. Fray Francisco Ajofrín, México, Instituto Cultural Hispano-Mexicano, 1964, p. 77. 42 Entre ellos se destaca el Museo Nacional del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico o el Museo Etnográfico de Castilla León, que cuentan con una importante colección de joyería regional, muchas veces asociada a la indumentaria típica regional.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 158
01/02/2017 06:20:44 p.m.
La joyería femenina novohispana
159
tas —completas o medias vueltas—43 decoradas con cuentas de coral y azabache, también conocidas popularmente como cuentas moras.44 En la mayoría de los casos estos materiales acabaron siendo sustituidos por abalorios de vidrio del mismo color sin que su designación coloquial de “coraladas” se viera alterada, en una clara alusión a la trasposición de significados.45 Para complementar su decoración se emplearon cuentas de oro, un medallón o cruz central, medallitas votivas, crucifijos o incluso relicarios, dependiendo de la zona y el periodo en cuestión.46 En ocasiones se trata de piezas de dimensiones extraordinarias, que llegan casi a la altura de la cintura. Sin embargo, hay otras bastante más modestas en tamaño que se acercan mucho al modelo mexicano de collar compuesto por cuentas y múltiples dijes al que ya nos referimos anteriormente cuando hablamos de las indígenas.47 Su característica más significativa es la asociación con el universo de las creencias populares paganas en el ámbito peninsular y que pensamos que, hasta cierto punto, se trasladaron a América.48
43 Por media vuelta se debe entender el hilo que empieza y termina en el lado delantero del cordón principal, no dando la vuelta por detrás. 44 En España, el coral se puso de moda sobre todo durante el período en que algunos territorios italianos como Milán, Nápoles. las islas de Cerdeña y Sicilia estuvieron bajo el dominio de la Corona de Aragón. María Fernanda Puerta, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 198. El nombre popular de “cuentas moras” atribuido a los ejemplares de azabache alude al color negro y la forma del fruto de la zarza. Olga Cavero y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional de La Bañeza y su comarca, León, España, Instituto Leonés de Cultura, 2002, p. 29. 45 Las cuentas podrían ser redondas o tubulares, totalmente rojas o con cierne de color blanco o amarillo. En algunos pueblos de la provincia de Zamora se utiliza el término “borracho” para definir los abalorios cilíndricos y de mayor tamaño, con el interior blancoamarillento y el exterior rojo muy oscuro, del cual deriva su nombre. Véase María Lena Mateu, Joyería popular de Zamora, Fondos etnológicos de la Caja de Ahorros provincial de Zamora, Zamora, España, 1985, p. 11). Ésta es la misma técnica usada en la producción de gran parte de las cuentas designadas de “grano de granada” en México, aunque estas últimas sean de tamaño más reducido y forma variada. Véase Olga Cavero y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional..., p. 214, . 46 En esta zona pervivieron modelos de cuentas de oro de influencia musulmana aplicadas en los collares y que se designan de bollagras y alconciles. Sus características principales son su forma redonda y tubular, respectivamente, y están decoradas normalmente con motivos de círculos en relieve, a modo de filigrana. 47 Véase, por ejemplo, el collar perteneciente al antiguo Museo del Pueblo Español, con el número de inventario 8782, que está compuesto por múltiples dijes. Entre ellos se conserva un corazón de vidrio, una media luna, un real y diferentes medallas y cruces. 48 Puntualizamos que estas transferencias podrían haber ocurrido dentro de determinados límites, ya que las gramáticas simbólicas están en permanente recreación, pudiendo tomarse el objeto y atribuirle un significado sustancialmente diferente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 159
01/02/2017 06:20:45 p.m.
160
Andreia Martins Torres
Las “coraladas” constituyeron una reserva de dinero que en territorio novohispano conllevó la formación de grandes sartas de cuentas rojas. Ellas se enrollaban alrededor del cuello o de la muñeca suponiendo, entre las clases populares, la inclusión de monedas a modo de medalla. De este modelo se conservan todavía algunos ejemplares con monedas antiguas, que seguían en uso hasta hace muy poco tiempo.49 Sin embargo, su representación iconográfica es difícil de determinar puesto que la imprecisión del pincel impide distinguir un simple dije devocional de una moneda.50 En la península estas piezas desempeñaron igualmente funciones profilácticas o curativas. El coral, o simplemente las cuentas rojas de vidrio, constituyeron “amuletos” con cualidades medicinales y mágicas. Se creía que ellas ayudaban a restañar la sangre, demostrando su eficiencia contra la epilepsia, así como enfermedades relacionadas con los dientes.51 La curación se realizaba normalmente mediante la ingestión del mineral molido, pero el contacto directo con el cuerpo sería lo bastante fuerte como para propiciar sus beneficios. De todos modos, por la observación de algunos inventarios de boticas, también en México se reconocieron usos terapéuticos al polvo de coral, muy probablemente contra los males referidos y quizás lo mismo sucediera con respecto a los collares. En el siglo xviii, las joyas de este material estarían en desuso entre las clases privilegiadas. Los cuadros de castas raramente representan a una española con aderezos rojos, contrastando con la proliferación de los mismos entre las clases más bajas. Dichos cambios se reflejan en las relaciones de bienes consultados donde predominan las perlas, diamantes, rubíes, topacios, diamantes y otras piedras preciosas. Los pocos ejemplares de coral son esencialmente amuletos contra el mal de ojo, como ramitas de cabuchón en plata y oro, chupadores o higas. Éstos conferían una protección extra a los niños colocándose en la cintura, a modo de 49
En el Museo de las Culturas de Oaxaca existen algunos ejemplares de los siglos
xviii-xix.
50 Esto sucede, por ejemplo, en los cuadros “de negro e india, sale lobo” (mna) y “de calpamulato e india, sale jíbaro” (mna), ambos de José Joaquín Magón, o en el de “indios gentiles”, de Miguel Cabrera (mam). 51 “el coral colorado sirve al flujo de la sangre de las narices” y “contra la epilepsia, si en naciendo la criatura se tomare un escrúpulo del polvo colorado”. Además, “cuenta Galeno que aplicando el polvo del coral a los dientes que se comienzan a corroer, los preserva de la corrupción, encorece las encías, y limpia los dientes y es cordial”. Gaspar de Morales, De las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas, Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 304.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 160
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
161
dije.52 Los modelos identificados derivan de congéneres europeos que varían entre la simple cinta con una higa hasta múltiples dijes, pudiendo incluir relicarios, ramas de coral y chupadores de cristal.53 Esta finalidad protectora está patente también en el empleo del azabache que originó la producción de una gran variedad de complementos de joyería que fueron después imitados en vidrio. El reconocimiento de sus facultades para bajar la menstruación y hacer abortar a las mujeres embarazadas favorecía una demanda para usos puntuales que muy difícilmente quedan reflejados en las fuentes elegidas para este trabajo.54 En los inventarios de bienes o de puestos comerciales esta piedra aparece de modo recurrente como base de rosarios, gargantillas, pulseras y pendientes, cuyo color los hacía especialmente apropiados a la indumentaria de luto.55 Este material consta igualmente entre las importaciones europeas, muy posiblemente de Galicia, aunque en la pintura las españolas usaron casi exclusivamente perlas.56 Es sólo entre las castas intermedias que 52 El bebé se considera especialmente frágil ante el mal de ojo y los malos aires: “[…] los niños corren más peligros que los hombres por ser más ternecitos y tener la sangre tan delgada, y por este miedo le ponen algunos amuletos o defensivos y algunos dixes, ora sea creyendo tienen alguna virtud para evitar este daño, ora para divertir al que mira, porque no clava los ojos de hito al que mira”. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla, 1987, p. 128-129. Entre los zapotecos contemporáneos se usa el coral o abalorios rojos para la protección de los niños. Los mismos consideran que el objeto absorbe la enfermedad y en ese proceso se vuelve más claro. Véase Chloë Sayer, Mexican Costume, Londres, British Museum Press, 1985, p. 223. 53 Véase, por ejemplo, el cuadro de Andrés de Islas De español y mestiza, castizo (mam). 54 Concepción Alarcón, Catalogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1987, p. 27. 55 En la “Memoria de las Alhajas, Ropa, y demás Bienes, pertenecientes á la Muy Ylustre Archicofradia de Nuestra Señora del Rosario, fundada en su Capilla cituada, en la Yglesia del Convento Ymperial de Nuestro Padre Santo Domingo de esta Corte”, se menciona “un Rosario de cinco Misterios, que parece de azabache, guarnecido de concha, Cruz de lo mismo”: agn, ahh, legajo 290, exp. 35, f. 4r. En la “factura para Don franco de la Torre por Don Pedro Echeverria”, con guía de Veracruz y destino a Oaxaca (1791), se refiere un cajón con “35 gruesas gargantillas de Azabache á 2p.s - 70.0”. Véase agn, Alcabalas, caja 6154, exp. 10, f. 65-69. Véase aun el cuadro de Patricio Morlete Ruiz, De español y morisca, albino, donde destaca la pulsera de cuentas blancas y negras, muy posiblemente ensartadas en crina de caballo de acuerdo a la moda de la época, y que se hace acompañar de un collar con cuentas a juego. De esta pieza pende una higa, muy pareado a la que observamos en el dije del niño (ahh) y que corresponde a un modelo muy similar a los producidos en Santiago de Compostela. Como ejemplo de pendientes, referimos el “Balanze hecho en 23 de Mayo de 1783 de las Tiendas N.º 1”2” y 3” propias de Don Jossef Gomez Campos”. Constan unos “pendientes dorados de azabache entreverados de oro en su caxita”. Véase agn, Consulado, v. ccxliv, exp. 25, f. 341r. 56 En el despacho de bienes procedentes de Veracruz, se señalan varios rosarios de azabache. agn, legajo 1196, f. 479-481r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 161
01/02/2017 06:20:45 p.m.
162
Andreia Martins Torres
observamos la conjugación de cuentas negras con otras de color rojo o blanco y es posible que las mismas hicieran alusión a otro tipo de materiales como la obsidiana.57 El recurso a la ostentación de los modelos tradicionalmente metropolitanos está íntimamente asociado a un deseo permanente de exhibir la última moda de la península, muchas veces compuesta por manufacturas de otras zonas de Europa.58 Esto sucede principalmente por parte de las criollas, quienes pretendían presentarse como la verdadera nobleza mexicana. Por eso siempre estuvieron muy atentas a las tendencias peninsulares, materializadas en la figura de la virreina y sus damas.59 El impacto que tenía la llegada de cada uno de estos personajes era de tanta importancia que llegó a ocasionar episodios anecdóticos como el protagonizado por Carlota La Grúa y Godoy, marquesa de Branciforte.60 Pese a su breve estancia en la Nueva España, entre 1794 y 1798, ha pasado a la historia por haber convencido a las señoras del reino de que se deshiciesen de sus perlas a bajo precio. Aprovechándose de la influencia que ejercía sobre la moda del reino empezó por hacerse ver con joyas de coral. De esta forma, dio a entender que las perlas ya no se usaban en Europa para después comprarlas y revenderlas en la península con altos márgenes de ganancia. Casi todos los inventarios de bienes registran variadas alhajas de perlas netas de bonita hechura, pero también falsas de cristal, metal o de cera. Su utilidad se extendió desde los adornos para la cabeza hasta los bordados, o incluso en la decoración de medallas y relojes, normalmente aljófares.61 Su calidad y tamaño fueron factores especialmente
57 Esto se puede observar, por ejemplo, en el cuadro de José Joaquín Magón “de español y mestiza” (mam). 58 Ejemplo de ello es la frecuente importación de las llamadas “piedras de Bohemia” o “piedras de Francia”, que no eran más que cuentas de vidrio. También encontramos varias referencias a joyas de producción inglesa o francesa. Véase, por ejemplo, el inventario de alhajas de Beltrán Laparra de 1753, donde figuran “treze sortijas de oro hechura Inglesa con piedra verde de Bohemia cada una à 6p.s- 78p”. agn, Indiferente Virreinal, caja 1354, exp. 26, f. 10. 59 Artemio de Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México, Jus, 1947, p. 44; Alberto Baena Zapatero, “Las virreinas novohispanas y sus cortejos: vida cortesana y poder indirecto (siglos xvi-xvii)”, en José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa. Las casas de las reinas (siglos xv-xix), t. ii, Madrid, Polifemo, 2009, p. 819-840. 60 Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923. 61 Perlas de pequeñas dimensiones.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 162
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
163
considerados a la hora de valorar cada ejemplar, dando origen a una multitud de denominaciones cuyos precios variaban sustancialmente. Las joyas más originales y complejas las vemos, no obstante, en los cuerpos de las mestizas, albinas y castizas, normalmente casadas con españoles. Ellas incorporan la evolución de los modelos peninsulares adaptados al gusto que se desarrolla en territorio novohispano.62 Los ahogadores con piedras clavadas y los petos en forma de lazo o de medallón con varios dijes aparecen regularmente en la iconografía, con pequeñas variantes.63 Lo mismo sucede con los pendientes de botón y pinjante (muy característicos por su forma de lágrima), aunque en las fuentes el modelo más mencionado sea quizás el de calabacilla. Los más complejos, que coinciden también con los más representados, llegaban a tener tres colgantes y su material podía variar bastante.64 En esta época se advierte la proliferación de aderezos a juego, pautados por el uso de pulseras exactamente iguales, una en cada brazo. La mayor parte de las veces son relativamente sencillas, muy ceñidas a la muñeca y decoradas únicamente con un broche, cierre o hebilla. En cuanto a los brazaletes en metal detectamos un solo caso en la pintura de José de Páez, en el brazo de una albina casada con español.65 Este panorama nos permite percibir los procesos de construcción de modelos estéticos y redes de concepciones, como resultado del diálogo permanente entre los tres continentes con que México tenía contacto privilegiado. Las tradiciones metropolitanas se conjugan con la
62 Entendamos el término incorporar en su acepción literal, o sea, como sinónimo de algo que pasa a ser parte del cuerpo. 63 Compárense los modelos representados en los cuadros “de español y mestiza” (mam), de Miguel Cabrera, con el de “español y castiza” de José de Páez (colección particular), publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 34. También de la autoría de este artista es la pintura de “español y albina” (colección particular), publicado en ibid., figura 41, donde figura una variante con lazada y cruz interesante y que se acerca mucho al modelo pintado sobre el cuello de una castiza casada con español, de José Joaquín Magón (mna). 64 La variedad de colores en que estaba disponible y la gran difusión que tuvo este modelo se aprecia muy bien en las obras de Andrés de Islas (mam), donde aparece colgando de las orejas de mestizas, moriscas y albinas. Aunque a través de la pintura no podamos identificar los materiales, la documentación respalda esta idea. Así, en la “Memoria de los generos que embio a tancan con Ruiche a vender en veinte y dos de febrero de 1706” constan piezas como: “sinquenta y sinco docenas y dos pares de sarsillos lozados a Real el par 82p6, por treinta y dos docenas de sarsillos de bidrio a medio real cada par 24p, por quarenta y quatro pares de sarsillos de almendra asules negros y verdes a dos rreales par 11p”. agn, Indiferente Virrreyes, caja 3723, exp. 1, f. 33. 65 Colección particular, publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 41.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 163
01/02/2017 06:20:45 p.m.
164
Andreia Martins Torres
atracción por las curiosidades de Filipinas, usándose joyas que siguen parámetros más o menos semejantes en todo el imperio español, con particularismos reforzados por nuevos signos de ostentación foráneos. A todo ello se aliaron los impulsos de las élites por crear una identidad mexicana diferenciada. Por este motivo, en los cuadros de castas las piezas más originales son las que adornan los cuerpos de esas mujeres nacidas en América y que se casan con españoles, a quienes se reservaban los altos cargos políticos. d) Las chinas Las representaciones de mujeres orientales durante el virreinato se realizaron esencialmente sobre muebles pintados y otro tipo de artes decorativas que imitaban bienes de importación. Al contrario de lo que solía suceder, los “chinos” pintados en los cuadros de castas denominan un cruce y no un origen asiático.66 Por ello, tampoco nos podremos basar en estas fuentes para determinar en qué medida las joyas definían sus cuerpos, o sea hasta qué punto la reducida inmigración asiática siguió manteniendo su indumentaria. Aunque esas mujeres tendrían a su disposición un conjunto de mercancías que llegaban desde Asia, no es posible suponer que seguirían vistiendo los mismos trajes de donde eran naturales. Las “curiosas” modas de esos parajes penetraron en el imaginario novohispano esencialmente por vía del comercio de géneros que se adaptaban permanentemente al gusto del cliente.67 La población “china” representaba tan sólo una minoría en la Nueva España y por ello difícilmente se tendría en cuenta como mercado consumidor por parte de los grandes comerciantes. Debido a las circunstancias mencionadas para conocer la joyería asiática o hecha de acuerdo con sus modelos habría que hacer todo un trabajo de análisis iconográfico más allá de las pinturas de castas. De momento nos dedicaremos exclusivamente a analizar los modelos rescatados en la documentación, independientemente del origen y grupo social de sus compradoras, ya que estos rasgos no siempre se
66 Recordemos que el vocablo “chino” se usaba, con algunas excepciones, para señalar todo producto de proveniencia oriental. 67 Como sucede, por ejemplo, con los kimonos, tema que llevamos investigando algún tiempo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 164
01/02/2017 06:20:45 p.m.
La joyería femenina novohispana
165
especifican. En el contexto global del comercio del galeón de Manila, las joyas fueron claramente un pequeño nicho de mercado, destacándose esencialmente las filigranas, los esmaltados y los famosos bejuquillos o cadenas de oro. En lo que respeta al primer tipo encontramos varios testimonios del uso de filigrana importada directamente a través de Manila.68 A finales del siglo xviii se podían comprar “alfileteros de filigrana de china” en una de las tiendas de la calle Monterilla, de la ciudad de México y, entre los bienes embargados al mercader Josef Julien y Ricarte, en 1790, constan igualmente “tres Peines, con Casquillos de Plata dorados, de filigrana de china ûsados â quatro rr.s - 001.4”.69 La filigrana asiática llegaba efectivamente a los consumidores novohispanos. En los registros de mercancías constan sobre todo abanicos de filigrana que lograron exportarse a la península, como podemos ver por algunos ejemplares de museos españoles. Este comercio no era muy significativo, como ya mencionamos, pero permitiría suficiente margen de ganancia para despertar el interés de algunas compañías comerciales.70 Pese a ello, no se encuentran muchos ejemplares de adornos corporales, expresamente confeccionados con esta técnica, a los que se les pueda atribuir un origen oriental. La mayoría de los inventarios de bienes mencionan simplemente “filigrana” sin particularizar el origen del taller, pudiendo tratarse de importaciones asiáticas, europeas o incluso hechas en la tierra.71 Los ejemplares que han llegado hasta nuestros días, como parte integrante de acervos museográficos, son mayoritariamente producciones mexicanas. Durante el virreinato existió un interés especial por estas alhajas, así como una asimilación de la técnica por parte de los 68 En el aforo de la Real Aduana de México para los géneros de China que se introdujeron en ella conducidos por el navío San José de Gracia en 1787, constan varios objetos de filigrana de oro y plata. agn, Indiferente Virreyes, caja 6450, exp. 90. Lo mismo sucede en el libro de registro de los efectos que se embarcaran para Acapulco en 1791, donde se apuntan, entre encargos llevados a México, botellas de plata afiligranada con sus platos correspondientes, dos vasos de lo mismo, granadas de plata afiligranada, ramilletes también de lo mismo, o incluso cajitas y abanicos en esta técnica. agn, Indiferente Virrreyes, caja 5861, exp. 6, f. 381. 69 agn, Consulado, v. ccxliv, exp. 25, f. 341; agn, Consulado, v. cxxvii, exp. 4, f. 87r. 70 La famosa compañía de Ignacio Yraeta llegó a importar varias piezas en filigrana, como escupideras y alfileteros. “De compras de efectos de China en Acapulco”, abril de 1801, Archivo Yraeta, libro 2.8.5. f. 15. 71 En 1786, entre la cesión de bienes para pago de los acreedores de Mateo Corral, dueño de una tienda mestiza en la Plaza del Volador, consta un abanico de plata dorada de filigrana a 18 pesos. agn, Consulado, v. viii, exp. 6, f. 305.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 165
01/02/2017 06:20:45 p.m.
166
Andreia Martins Torres
artesanos novohispanos para satisfacer la demanda del mercado interno.72 El origen de los ejemplares que inspiraron estos modelos no está todavía debidamente trabajado; tanto en Asia como en Europa existió una tradición en este arte que pudo haber influido de igual modo en las manufacturas locales. En la actualidad la filigrana tiene mayor expresión en la región de Oaxaca, sobre todo en la zona del istmo de Tehuantepec, donde las mujeres siguen exhibiendo grandes arracadas de este trabajo en oro y plata, además de otros complementos de joyería. Esta moda se dilata en el tiempo y nos remite a un pasado tan lejano en cuanto la documentación de notarías local nos permite conocer. Entre la muestra consultada estos géneros llamados de “china” son, en el siglo xviii, una minoría entre el patrimonio femenino.73 Por eso nos parece interesante profundizar en las circunstancias del mercado que favorecieron el desarrollo de esta labor, precisamente en Oaxaca. En la época virreinal esta zona constituyó un importante eje de conexión terrestre entre el Pacífico y el Atlántico y pudo haber sufrido influencias de ambos lados. Curiosamente, la estética de las producciones oaxaqueñas las acerca mucho a los ejemplares de joyería portuguesa elaborados con esta misma técnica, más que a los españoles.74 Esto puede deberse a que ambas potencias ibéricas se proveían de artículos en los mismos centros manufactureros o, incluso, a una exportación directa desde la península. En este caso las mercancías entrarían vía Veracruz, como ocurrió por ejemplo con los linos portugueses, conocidos como “hilo de Portugal”, los que lograron penetrar en la América hispana.75 Más que una influencia directa de las filigranas lusas, creemos que las transferencias culturales ocurrieron por vía asiática. Es cierto que en el Museo Nacional de Historia se conserva una corbata portuguesa con una fina labor de pedrería perteneciente a la antigua 72 Tendencia que se verificó igualmente en el virreinato peruano, donde se produjeron piezas de muy buena calidad. 73 En un testamento redactado en Antequera, León Mateos de Segura deja “dos cañuteras de china de filigrana”, 1781, ahno, v. cxxxii, f. 77. 74 Con excepción de algunos ejemplares, la mayoría de la filigrana española presenta características muy distintas. 75 Este producto fue exportado a México al menos desde el siglo xvi, constando igualmente en fuentes del siglo xviii e inicios del xix. Véanse, por ejemplo, Archivo General de Notarías del Distrito Federal (en adelante agndf), Fondo Antiguo, 58/579; agn y ahh, legajo 797, exp. 1.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 166
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
167
colección Ramón Alcázar, pero ese hombre era un aficionado que fácilmente pudo adquirirla en los circuitos internacionales del comercio de antigüedades, por lo que no debemos tomar esta pieza como una eventual prueba de un comercio de joyas portuguesas hacia México, ya que además no podemos asegurar que ése fuera su contexto de uso. El empleo del vocablo “china” para referirse al origen de las filigranas orientales es demasiado laxo. En este sentido, sería conveniente tener presentes las redes comerciales establecidas por ambas potencias en ese continente, a fin de investigar los proveedores comunes. Los chinos eran los grandes intermediarios en el trato de todo tipo de productos asiáticos que se exportaban desde Filipinas. Ellos lograban colocar sus manufacturas en el galeón, como sería muy probablemente el caso de las filigranas en oro de Cantón. Esta ciudad adquirió importancia estratégica como centro de distribución de las manufacturas chinas a partir del momento en que Nagasaki cerró sus puertos a todos los extranjeros, con excepción de los holandeses. Además, con el desarrollo del Sistema Comercial de Cantón a partir de 1757 la presencia de comerciantes extranjeros en la ciudad se limitaba al periodo de la feria que ahí tenía lugar. Durante el invierno estos individuos se instalaban en Macao, contribuyendo también a la difusión de estos productos entre los circuitos comerciales portugueses. Esto podría justificar, hasta cierto punto, las semejanzas entre los objetos que circulaban entre los espacios de las monarquías ibéricas. De todos modos, los portugueses lograron inmiscuirse en el comercio de Filipinas, sobre todo durante el periodo de unión de las Coronas, época en la que los controles parecen haber sido menos estrictos. Estos intercambios se realizaban vía Macao o Goa, en algunos casos por individuos que lograron el título de vecino de Manila y que, por lo tanto, colocaban mercancías en el galeón con destino a México. No obstante, hasta el momento no conocemos ninguna mención explícita al comercio de joyas.76 Además de exportar sus productos los sangleyes77 lograron penetrar en los circuitos locales para acceder a los géneros más demandados, 76 Sabemos, no obstante, que entre el equipaje que el gobernador de Filipinas, don Fausto Cruzat y Góngora, llevaba a México constaban varias joyas, de las cuales es posible que una parte fuera efectivamente adquirida ahí, como la petaquilla de filigrana de plata referida en sus albaceas. agn, Civil, cont. 63, v. cxiv, exp. 1, f. 62. 77 Población de origen chino que se instaló en la ciudad de Manila.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 167
01/02/2017 06:20:46 p.m.
168
Andreia Martins Torres
llegando incluso a abrir talleres en Manila. Por ello, habría que explorar las semejanzas de estas piezas con ciertas producciones de Goa o Ceilán en esas labores de joyería muchas veces aplicadas en otras artes decorativas como el mobiliario.78 De hecho, en la documentación mexicana los únicos ejemplares de la India portuguesa que encontramos hasta el momento se circunscriben a unos pocos muebles que dejan entrever una apertura del mercado a estas producciones. Pero no deberá menospreciarse aun una eventual contribución extranjera a la difusión de estas joyas: durante la guerra que enfrentó a españoles e ingleses el comercio con Filipinas se vio afectado. La Corona legalizó entonces los navíos de permiso y algunas potencias europeas aprovecharon la ocasión para penetrar en el mercado americano con mercancías orientales, fundamentalmente textiles.79 El otro grupo del que nos propusimos hablar son los esmaltados. Entre la carga del galeón aparecen sobre todo bajo la forma de platos y otro tipo de piezas de uso cotidiano. Las alhajas realizadas con esta técnica sólo las encontramos en guías de transporte o en inventarios, pero raramente se especifica su origen. La excepción encontrada es un par de brazaletes “nº. 5 esmaltadas ultima moda de Philipinas con 4 pelicanos sumptuosos con [email protected] 3 tomines a 4 pesos” que se llevan desde México al puerto de Veracruz en el año de 1748.80 Mucho más abundantes fueron las cadenas de oro o bejuquillo que ya merecieron la atención de algunos investigadores.81 Según estos autores se trataba de una producción de la India o incluso China que en México integró el adorno femenino y constituyó una reserva de dinero. Estos bejucos pudieron usarse como collares, pero también muy probablemente como cadenas de reloj, uniendo los juegos de llaves y sellos que colgaban del mismo, como de hecho se menciona en las importaciones de Acapulco. En cuanto a que las cadenas constituían una forma de atesoramiento, nos gustaría mencionar que tuvimos la oportunidad de consultar 78 Sobre este tema, se puede consultar Letizia Arbeteta Mira, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la joyería india”, en Jesís Carmena (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2009, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, p. 123-145. 79 Geoffrey J. Walker, Política española y comercio colonial. 1700-1789, Barcelona, Ariel, 1979, p. 95-123. 80 agn y ahh, legajo 67, exp. 1. 81 Yayoi Kawamura, “Envío de unos bejuquillos de oro de China por la ruta del galeón de Manila”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2010, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 347-356.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 168
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
169
varios inventarios de tiendas de pulpería donde se empeñaban objetos a cambio de dinero corriente. Sin embargo, la mayoría son ropas y telas, detectándose un único caso en que el propietario, en esta ocasión una mujer, decidió dar un bejuquillo como garantía.82 Las alhajas eran claramente un símbolo de riqueza que sólo muy raramente se usaba para conseguir crédito. Esta noción de patrimonio se refleja en la presencia de cadenas de China en los registros de dotes.83 Los bienes que las mujeres llevaban al casarse eran, al final de cuentas, todo el capital propio que aportaban a la pareja. El valor de estas joyas o el de la calidad del metal con que fueron realizadas ocasionó algunas confusiones, como la que originó la formación de un auto contra Ildefonso Quintana, ya en 1803.84 Hechas en plata y recubiertas de oro, a veces en filigrana, su apariencia dorada indujo la falsa creencia en el comprador de que se trataba de piezas totalmente constituidas de metal noble. Difícilmente sabremos si el engaño alentado por el vendedor era intencional. Es posible que se tratase de una excusa para recuperar el dinero de una mala inversión ya que, aparentemente, la demanda de bejuquillos se vio afectada negativamente por los conflictos bélicos con Inglaterra. Los motivos reales no constan en el documento y únicamente se menciona que antes de la guerra los mismos se vendían en Acapulco por grandes sumas sin importar su calidad. Las joyas orientales mencionadas y tantas otras a las que no pudimos referirnos tuvieron su mercado consumidor en México y también en España, a dónde se exportaban para el consumo de las mujeres de gusto curioso.85 Éstas permitían complementar los escenarios achinados que tanto se pusieron de moda y que se reflejaban en la indumentaria. No obstante, como muy bien señala Yayoi Kawamura en el artículo citado anteriormente, esas alhajas de metal precioso eran también una forma de mover capitales y evitar el tributo exigido sobre el
82 En la pulpería de José Montes de Oca, Duda [sic] empeña una “gargantilla de granates y bexucos” que consta del inventario de 1795. agn , Consulado, v. clxxx , exp. 5, f. 377. 83 En 1788, doña María Gertrudis Magro, hija expósita del regidor honorario de Antequera, recibió de dote “un bejuquillo de 8 de china en 50 pesos y un relicario de lo mismo en 8 pesos”. 1788, ahno, n. 68, f. 256-259. Lo mismo sucedió con María Nicolasa de Manero e Yrizar, en el año de 1784. ahno, n. 248, f. 134. 84 agn, Consulado, v. ccx, exp. 2. 85 Como las tumbagas de metal de china, de la cual tenía un ejemplar Félix Antonio Díaz de Vega, en 1737. agn y ahh, legajo 32, exp. 10, f. 1. O las alhajas de cristal de china que constan entre la almoneda de los bienes del gobernador Alonso Morales. agn y ahh, v. cmxcii, f. 63.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 169
01/02/2017 06:20:46 p.m.
170
Andreia Martins Torres
oro y la plata, situación que se venía arrastrando al menos desde finales del siglo xvi.86 Todas estas joyas que acabamos de describir gozaron de gran aceptación en el virreinato, como lo reflejan los inventarios de bienes o incluso la pintura de retrato. No obstante, este tipo de fuentes nos permiten vislumbrar únicamente la estética adoptada por las mujeres de clase alta. Las españolas y las criollas, que logaron dejar constancia de sus géneros personales y se hicieron pintar, claramente se vistieron con estas piezas. No obstante, es más complicado determinar hasta qué punto las clases más bajas pudieron también haber juntado el dinero necesario para comprarlas. De ésas, muy raramente nos llegan algunos testimonios que no son concluyentes. c) Las negras La imagen de las mujeres negras dibujada en los cuadros de castas no es muy diferente a la de las indias. Lo que sí es muy distinto es el modo en que cada pintor las ha reflejado. Sorprendentemente José de Ibarra y José de Páez representan a una negra casada con un español, con una indumentaria muy pobre y sin alhajas.87 Este perfil contrasta con el del negro casado con española, de autor desconocido, cuyo traje es verdaderamente el de un peninsular.88 José de Alcíbar tampoco es generoso en el retrato que hace de esa pareja y la adorna tan sólo con un par de pendientes.89 ¿Reflejaría esto que el reconocimiento social de la mujer negra era más tímido? ¿Qué no se legitimaba la adopción de los símbolos de estatus de su esposo en la misma medida que a un negro casado con una española? Desde luego no es ésa la percepción que transmiten Gemelli Careri90 o Thomas Gage en el siglo xvii. Según las palabras del autor inglés “hasta las negras y las esclavas atezadas tienen 86 Pilar Martínez López-Cano, “La venta de oro en cadenas. Transacción crediticia, controversia moral, y fraude fiscal. Ciudad de México, 1590-1616”, Estudios de Historia Novohispana, Universidad Nacional Autónoma de México, n. 42, enero-junio de 2010, p. 17-56. 87 La de José de Ibarra pertenece al Denver Art Museum y la de José de Páez a una colección particular publicado en Ilona Katzew, La pintura de castas..., figura 37. 88 Colección de Malo y Alexandra Escandón (México). 89 Este cuadro pertenece al dam. 90 Giovanni Francesco Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva España. México a finales del siglo xviii, 2 v., t. i, México, Libro-Mex, 1955, tomo 1, p. 87.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 170
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
171
sus joyas, y no hay una que no salga sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y sus pendientes con alguna piedra preciosa”.91 Para estos extranjeros que pasan por la Nueva España sería difícil distinguir una fina joya de una de imitación de vidrio. Posiblemente una mirada menos atenta llevaría a equívocos en cuanto al material, pero es evidente que las negras hicieron uso abundante de complementos de vestuario. Esta realidad seguiría vigente en el siglo siguiente cuando Ajofrín se pierde en los detalles de la indumentaria de las negras y mulatas con “sus guardapiés, que llaman enaguas, de tela de China, con flecos de Holanda o encajes ricos, y calzado honesto”.92 La referencia concreta a los guardapiés es claramente una demostración de lujo, ya que su precio podría superar al de un vestido completo, por no mencionar el acceso a telas de importación. La corporeidad de estas mujeres se define por el uso de collares de varias vueltas, elaborados con cuentas rojas o alternando con otras azules.93 En otros casos se perciben modelos algo más elaborados, con pendientes de lágrima de color blanco o collares con medalla en el centro, también del mismo tono.94 Una vez más se nos presenta la duda sobre si tales alhajas eran de vidrio o de perlas; sobre todo en este grupo social es difícil encontrar documentación sobre sus bienes que pueda complementar esta imprecisión. De todos modos, los modelos que observamos están muy lejos de la estética de la mayoría de las comunidades africanas de donde eran naturales los negros que llegaban a América. Los abalorios de vidrio, las conchas y las manillas de metal fueron los productos más utilizados por los tratantes de esclavos para adquirir su mercancía y sería con ellos con los que la población local adornaría sus cuerpos. Por lo tanto, sería de esperar que fueran también los preferidos por las negras novohispanas pero en la pintura están prácticamente ausentes. Las pinturas de castas no han reflejado toda la parafernalia material y conceptual que originó la profusión de cultos y rituales de influencia africana en el virreinato o por qué eran marginales o simplemente marginados por el artista.
91 Thomas Gage, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, introd. y ed. de Elisa Ramírez México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 180. 92 Francisco de Ajofrín, Diario del viaje..., p. 81. 93 Como sucede en la obra De lobo y negra, de Andrés de Islas, y en la De español y negra, de Juan Rodríguez Juárez (bhi). 94 Véanse De español y negra nace mulata, de Andrés de Islas (mam), y Chino con negra sale lobo, de Luis Berrueco (mam), respectivamente.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 171
01/02/2017 06:20:46 p.m.
172
Andreia Martins Torres
Consideraciones finales Al estructurar nuestro análisis de la joyería novohispana con base en los cuadros de castas, y muy particularmente en los cuatro grupos sociales a partir de los cuales se organizó, pudimos observar hasta qué punto estos actores fueron determinantes. Desde el punto de vista simbólico el virreinato asentó su complejo sistema social en personajes de diferentes continentes, aunque en la práctica las castas intermedias raramente se mencionaran. Para todos los efectos, fueron las indias, las españolas, las negras y las chinas las principales actrices, quienes asimilaron los varios signos externos dentro de los límites de su estructura mental, o sea en el marco estricto del contexto cognitivo impuesto culturalmente. En este sentido, se podría decir que la singularidad de la joyería mexicana resulta de estas “añadiduras” o simplemente del modo singular con que se combinaron los diversos objetos por parte de una población de “calidad” heterogénea. Si bien nuestra fuente principal es la iconografía de castas que contribuyó a la creación de estereotipos, pudimos percibir hasta qué punto la moda fue modelada por esa circulación permanente de personas y objetos. Aunque la realidad fuera algo diferente a la que nos transmiten estas imágenes, el gusto estuvo definido por la capacidad económica de adquirir esta o aquella joya, pero sobre todo por aspiraciones sociales que exigieron una permanente actualización de los elementos de distinción. Por eso, la percepción de los extranjeros que pasaron por Nueva España es la de una sociedad donde el lujo se generalizó y en la que se confundían los símbolos de estatus propios de cada clase. Las representaciones pictóricas basaron la identidad en joyas que, en el imaginario popular, se relacionaban con esos lugares de donde eran naturales. Sin embargo, asociadas a las mismas, se conjugaron también otras piezas cuya relevancia superaría el simple hecho de que viniesen de un lugar distante. Además de estos aspectos de carácter económico, el éxito de determinados modelos foráneos dependió de la capacidad de reconocer utilidades o propiedades a un objeto nuevo. La joyería que llegaba de Europa y de Asia fue incorporada y usada por distintos grupos con significados muy diferentes, favoreciendo la transformación y consolidación de los varios sistemas conceptuales. Se podría decir que estas piezas fueron vehículos de transferencias culturales que respondían
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 172
01/02/2017 06:20:46 p.m.
La joyería femenina novohispana
173
a las necesidades que en cada momento se iban planteando dentro de un grupo. Otro de nuestros objetivos fue demostrar en qué medida las joyas definieron los cuerpos exteriores de esas mujeres que se pretendían diferentes. Pero ¿qué dicen estos objetos de la complejidad de su cuerpo interior, de esas metáforas culturales que siguen presentándose en el modo en cómo se eligen los objetos que construyen una identidad? De ello pudimos rescatar únicamente lo que fue capaz de percibir o quiso transmitir el pintor. En la práctica, el gusto o los conceptos que están en la base de determinados usos sólo muy parcialmente podrán descifrarse. Percibir esos mundos conceptuales femeninos a partir de la imagen y de las transferencias culturales que ocurrieron en la Época Moderna en el territorio novohispano nos resultó un ejercicio interesante. Asociando los “valores tradicionales” de cada grupo social con los objetos que supuestamente seleccionaron para definir su imagen, tratamos de rescatar las continuidades culturales de cada una de esas mujeres de origen distinto; e incluso hasta qué punto su convivencia en un contexto mexicano permitió que protagonizaran fenómenos de sincretismo e hibridismo cultural. No obstante, las consideraciones que fuimos tejiendo a lo largo del texto, no dejan de ser aclaraciones cimentadas en la visión de un “otro” masculino (el pintor), complementada por registros materiales que se producen en el ámbito de la burocracia estatal. Las relaciones establecidas acerca de las intenciones que están detrás de esos usos, de ese deseo de portar esta o aquella joya, serán siempre una interpretación histórica, tan viable y cierta como cualquier otra que construya un discurso articulado. Preguntarse y querer saber sobre “¿quién habla por esa boca?”,95 la de esos cuerpos de mujer cuyos perfiles fueron pintados en los cuadros de castas, es estar dispuesto a asumir varias ideas: que es el espectador actual quien los ve, que fue el pintor quien los percibió como cuerpos, y que es a través del autor de la narrativa y de sus ojos como éstos hablan.
95 Ludwig Wittgenstein, Sobre la certeza, trad. de Lluís Prades y Vicent Raga, Barcelona, Gedisa, l988.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 173
01/02/2017 06:20:46 p.m.
Mujeres en la Nueva_4as.indd 174
Andrés de Islas, Indios mecos bárbaros. Museo de América de Madrid
Andrés de Islas, De español
01/02/2017 06:20:47 p.m.
y mestiza, castiza (detalle), Museo de América de Madrid
Andrés de Islas, De español y negra, nace mulata. Museo de América de Madrid
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 175 01/02/2017 06:20:48 p.m.
Miguel Cabrera, De negro e india, china cambuja (detalle). Museo de América de Madrid
Miguel Cabrera, De español e india, mestiza (detalle). Museo de América de Madrid
Miguel Cabrera, Indios gentiles (detalle). Museo de América de Madrid
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 176
Miguel Cabrera, De español y mestiza, castiza (detalle). Museo de América de Madrid
Luis Berrueco, Chino con negra, lobo. Museo de América de Madrid
01/02/2017 06:20:48 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
La joyería femenina novohispana
177
Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn) Archivo General de Notarías del Distrito Federal, México (agndf) Archivo Histórico de Hacienda, México (ahh) Archivo Histórico Nacional, Madrid (ahno) Archivo Yraeta, México Biblioteca Nacional, México (bn) Breamore House, Hampshire, Inglaterra (bhi) Colección de Malo y Alexandra Escandón (México Denver Art Museum, Denver, Colorado, eua (dam) Museo de América de Madrid, España (mam) Museo Nacional de Antropología, Madrid (mna) Museo de las Culturas de Oaxaca, México Museo Etnográfico de Castilla León, España Museo Nacional de Historia, México (mnh) Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Madrid, España
Bibliografía Ajofrín, Francisco de, Diario del viaje que, por orden de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, hizo a la América septentrional en el siglo xviii el P. fray Francisco Ajefrín, México, Instituto Cultural Hispano-Mexicano, 1964. Alarcón, Concepción, Cat´slogo de amuletos del Museo del Pueblo Español, Madrid, Ministerio de Cultura/Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1987. Alvarado Tezozómoc, Fernando, Crónica mexicáyotl, México, Imprenta Universitaria, 1949. Andueza, Pilar, “La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de Historia (México)”, Anales del Instituto
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 177
01/02/2017 06:20:48 p.m.
178
Andreia Martins Torres
de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, v. xxxiv, n. 100, 2012, p. 41-83. Aranda Huete, Amelia, “El comercio de joyas en la corte madrileña durante el siglo xviii”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2011, Murcia, Universidad de Murcia, 2011, p. 125-141. Arbeteta Mira, Letizia, “Influencia asiática en la joyería española. El caso de la joyería india”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2009, Murcia, Universidad de Murcia, 2009. Baena Zapatero, Alberto, “Las virreinas novohispanas y sus cortejos: vida cortesana y poder indirecto (siglos xvi-xvii)”, en José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa. Las casas de las reinas (siglos xv-xix), t. ii, Madrid, Polifemo, 2009, p. 819-840. Barrio Lorenzot, Francisco del (comp.), Ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, [s. e.], 1920. Carrera Stampa, Manuel, Los gremios mexicanos. La organización gremial en Nueva España, 1521-1861, México, Ibero Americana de Publicaciones, 1954. Castro, Felipe, La extinción de la artesanía gremial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986. Cavero, Olga y Joaquín Alonso, Indumentaria y joyería tradicional de La Bañeza y su comarca, León, España, Instituto Leonés de Cultura, 2002. Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Barcelona, Alta Fulla, 1987. Cruz, Francisco Santiago, Las artes y los gremios en la Nueva España, México, Jus, 1960. Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, París, Librería de la Vda. de Che. Bouret, 1937. Earle, Rebecca, Consumption and Excess in Spanish America (1700-1830), Mánchester, University of Manchester, 2003. Gage, Thomas, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, introd. y ed. de Elisa Ramírez, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Gemelli Careri, Giovanni Francesco, Viaje a la Nueva España. México a finales del siglo xviii, 2 v., t. i, México, Libro-Mex, 1955. Gonzalbo Aizpuru, Pilar, “La familia educadora en Nueva España: un espacio para las contradicciones”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educación en Iberoamérica, México, El Colegio de México, 1999, p. 163-182. , “De la penuria y el lujo en la Nueva España. Siglos xvi-xviii”, Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lvi, n. 206, 1996, p. 49-75.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 178
01/02/2017 06:20:48 p.m.
La joyería femenina novohispana
179
Horcajo Palomero, Natalia, “Amuletos y talismanes en el retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxii, n. 288, 1999, p. 521-530. , “La imagen de Carlos V y Felipe II en las joyas del siglo xvi”, Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, v. lxxv, n. 297, 2002, p. 23-38. Katzew, Ilona, La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo xviii, Madrid, Turner, 2004. Kawamura, Yayoi, “Envío de unos bejuquillos de oro de China por la ruta del galeón de Manila”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería. San Eloy, 2010, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 347-356. Larruga, Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fabricas y minas de España. Con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, t. i, Que trata de los frutos, minas y comercio de la provincia de Madrid, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788. López Austin, Alfredo, Augurios y abusiones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1969. Mateu, María Lena, Joyería popular de Zamora. Fondos etnológicos de la Caja de Ahorros de Zamora, Zamora, España, Caja de Ahorros Provincial de Zamora, 1985. Matos Sequeira, Gustavo de, Depois do terramoto. Subsídios para a história dos bairros ocidentais de Lisboa, t. iii, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1934. Martínez López-Cano, Pilar, “La venta de oro en cadenas. Transacción crediticia, controversia moral, y fraude fiscal. Ciudad de México, 15901616”, Estudios de Historia Novohispana, Universidad Nacional Autónoma de México, México, n. 42, enero-junio de 2010, p. 17-56. Marx, Robert F. y Jenifer Marx, Em busca dos tesouros submersos. A exploração dos maiores naufrágios do mundo, Venda Nova, Bertrand, 1994. Miño Grijalva, Manuel, La protoindustria colonial hispanoamericana, México, El Colegio de México, 1993. Morales, Gaspar de, De las virtudes y propiedades maravillosasde las piedras preciosas, Madrid, Editora Nacional, 1977. Puerta, María Fernanda, Platería madrileña. Colecciones de la segunda mitad del siglo xvii, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005. Roche, Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècle), París, Fayard, 1989.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 179
01/02/2017 06:20:48 p.m.
180
Andreia Martins Torres
Romero de Terreros, Manuel, Las artes industriales en la Nueva España, México, Librería de Pedro Robredo, 1923. Sahagún, Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, 2 v., introd., paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002. Sayer, Chloë, Mexican Costume, Londres, British Museum Press, 1985. Tibón, Gutierre, El jade de México. El mundo esotérico del “chalchihuite”, México, Panorama, 1983. Torquemada, Juan de, Monarquía indiana, Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1723. Valle Arizpe, Artemio de, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México, Jus, 1947. Walker, Geoffrey J., Política española y comercio colonial. 1700-1789, Barcelona, Ariel, 1979. Wittgenstein, Ludwig, Sobre la certeza, trad. de Josep Lluís Prades y Vicent Raga, Barcelona, Gedisa. l988. Yuste, Carmen, Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila, 17101815, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 180
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Lizzette Amalia Alegre González, Gonzalo Camacho Díaz, Lénica Reyes Zúñiga y José Miguel Hernández Jaramillo “Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras” p. 181-204
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Surcando el lado oscuro de la luna Mujeres fandangueras Lizette Amalia Alegre González Gonzalo Camacho Díaz Lénica Reyes Zúñiga
Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Música
José Miguel Hernández Jaramillo Universidad de Sevilla Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Música
Allá va esa fandanguera que trae al mundo perdido por decir que canta bien y que baila con prodigio Alejandro Ortiz, Teatro y vida novohispana. Siete ensayos
Bajo la luna sonriente y sobre la vieja tarima, enmohecida por la humedad y por el sudor de los bailadores, las mujeres zapatean ese fandanguito que surca la cálida noche sotaventina anunciando la cercanía de la madrugada y el irremediable ocaso del fandango. Pies volátiles aferrados a los itinerarios impredecibles del son, empeñados en seguir los cambios de posturas de las jaranas, los vaivenes melódicos del arpa y el requinto, los ritmos “atravesados” que los rasgueos mantienen obsesivamente. Es un son para que bailen sólo las mujeres, son ellas las únicas que asedian el tablado; los hombres están excluidos, quedan relegados a ser meros espectadores.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 181
01/02/2017 06:20:49 p.m.
182
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Los músicos jarochos explican que el fandanguito es un “son de mujeres” y si algún despistado se sube a bailar “lo bajan a chiflidos y sombrerazos”. Ellas se invitan a bailar, se buscan con los ojos, una sola mueca basta para concertar el encuentro en la plataforma que por esa noche se instituye como centro del mundo, referente a partir del cual la vida tiene una orientación, un sentido del ser. Las mujeres se colocan en parejas, una frente a otra; en hileras invaden la tarima cuyas duelas, a fuerza de taconeos y cambios de peso por las mudanzas, se pandean pero no se quiebran. Son cuerpos etéreos hendiendo mares imaginarios, forjando emociones y fantasías, desbordando límites, cruzando temporalidades y navegando memorias, “bergantines de vela con viento en popa”. Vaivén de caderas, oleaje de enaguas y espuma de holanes. El saber y la memoria de los viejos músicos de Veracruz ayuda a incursionar en esas historias de antes, de antaño, de antiguas, de la época de los “anteburros”. Comentan que el fandanguito era un son para “echar bombas”, es decir, para improvisar versos; coplas pícaras que hacían reír a la gente. Había bombas para los hombres y bombas para las mujeres. Los versadores gritaban “alto la música, bomba pa’ la’ mujere’ […]” y ponían su pie en la tarima, deteniendo con la suela del calzado el transcurso del baile. Se paraba el son y el público ponía atención al poeta que había tenido la osadía de interrumpir el baile, que no era poca cosa. El verso, que podía ser cuarteta, sexteta o, incluso décima, recorría el espacio del fandango, causaba alegría y gozo entre los presentes. Las risas celebraban la agudeza, la creatividad del coplero, los versos bien construidos y las rimas precisas, hilarantes. Después del verso los músicos volvían a iniciar ese fandanguito que se había quedado en vilo, suspendido en el silencio entreverado con el son que formaba el marco de la poesía. Las bailadoras reiniciaban el baile, continuaban sus mudanzas y devolvían el ensueño a los espectadores en esa coyuntura donde ellas eran las dueñas del mundo. En el transcurso del son alguna mujer decía “alto la música: bomba pa’ lo’ hombre’ […]”. Por lo general se daba respuesta a la bomba que se había versado y se buscaba contravenir, ridiculizar y mofarse de lo antes dicho. La presencia de la mujer como poeta en un espacio público era altamente valorada, deseable y anhelada. Todavía en los huapangos de la Huasteca se busca constantemente que las mujeres participen en estas confrontaciones. Algunas de ellas tienen fama de poseer una lengua bien afilada y por ello son muy respetadas. Son pocos los hombres que se atreverían a desafiarlas, pues se corre el riesgo de ser ridiculizado
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 182
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
183
en público, estigma que se carga más allá del jolgorio y que pesa como lápida en una sociedad machista. La poesía se forja en el fandango, a golpe de jarana y pespunteos. Es el decir para no decir y el no decir para decir. Es el momento en que la fiesta trastoca el tiempo y espacio cotidiano, lo subvierte y abre la posibilidad de asaltar el orden promovido, establecido y naturalizado. Es el instante de cuestionar las disposiciones y reglamentos que controlan el cuerpo social. Los poetas son la voz de la comunidad; su individualidad es sólo un cuerpo prestado, a través del cual “fuenteovejuna” habla y se hace presente. Los “versos sabidos” subrayan ese canon que encuadra un saber que se mantiene en la memoria; los “versos improvisados” son los mensajes referenciales del aquí y el ahora. Estos últimos son las palabras que permiten pensar, evidenciar y enunciar el momento que se vive: textualizan la circunstancia. Su carga significativa permite su metamorfosis en elemento de un texto-código, en el sentido lotmaniano,1 que conformará parte de la memoria compartida. En pocas palabras, pasará de ser un verso improvisado a ser parte de los versos sabidos que se repetirá en el devenir de cada fandango. En ese recordar, el verso se va sedimentando para ser parte de la historia musical, de las huellas sonoras que dejan mujeres y hombres en su estar en el mundo. Para ello, el saber-hacer, el arte de la poesía es fundamental. Los músicos del Sotavento señalaban: “Esos poetas de antiguas tenían mucho arte” y “No, si esos versadores competían con el mismo diablo”, y ahí venía otra vez la historia sabida de cuando el demonio llegó al fandango desafiando a los buenos poetas y cómo “se lo chingaron”, con la oportuna santiguada, y de cómo en su huida dejó todo oliendo a azufre. El maestro Julián Cruz Figueroa, quien fuera músico de la población de Alvarado, señalaba la distinción entre fandango y fandanguito. La fiesta es el fandango y se realiza para festejar a la Santa Cruz y a la virgen de la Candelaria, para celebrar a los santos patrones. Sobre todo de aquellos que “son fiesteros” y siempre quieren que en “su día” haya música, tarima, caña y son. El fandanguito es parte del repertorio que ejecutan los músicos del Sotavento, pero también integra los repertorios de los músicos de la Huasteca, de Oaxaca y de Tabasco. Se toca en los fandangos al rayar la madrugada, es un “son por menor”, un “son 1 Iuri M. Lotman, La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, trad. de Desiderio Navarro, Madrid, Cátedra, Universitat de València, 1996.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 183
01/02/2017 06:20:49 p.m.
184
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de mujeres” y un son que convoca a la décima a hacerse presente, a dar la voz a la comunidad. El fandango, como fiesta, convite y convivio, como compartir y convivir, se encuentra en diferentes geografías de México asumiendo distintos rostros, ya sea como huapango, fandango tixtleco, fandango costeño u otras versiones. Incluso, el fandango en el occidente, mejor conocido como mariachi,2 es un indicador más de su amplia difusión territorial, de su poder simbólico, de su vigor subalterno. Esta presencia nos habla de la importancia que seguramente tuvo antaño, de su fuerte aceptación en diferentes lugares, de la fuerza y continuidad de las culturas subalternas. Estos ejemplos de fandango son destellos de una configuración del tiempo, de un sistema musical cuyas transformaciones se desplazan sobre los carriles de la historia. La presencia de las mozas en el fandanguito jarocho, protagonistas en el baile, trovadoras, nos lleva a pensar en el papel que las mujeres desempeñaron en la configuración de las culturas musicales de México. Los datos etnográficos de los fandangos de hoy nos remiten irremediablemente a evocar ese pasado, a pensar ese trayecto recorrido a través de los años, atravesando siglos y circunstancias. El fandango se manifiesta hoy como un destello de esa fuerza configurada en otros tiempos, de su importancia social en un universo pretérito que nos abraza, que nos interpela y del cual nos apropiamos para ubicarnos en un trayecto de devenir. Como un saber-hacer que mujeres y hombres forjaron con su sangre, con su estar en el mundo, con sus ansias de vivir y con su deseo, y que hoy se encuentra y se empalma con nuestro deseo. La historia de la música mexicana tiende a soslayar las expresiones musicales de las culturas subalternas y la participación de las mujeres. Olvido intencional que margina y soterra un elemento de subversión: el cuerpo femenino. Este vacío nos ha llevado a plantear varias interrogantes referidas al papel que han ejercido las mujeres en la historia de las expresiones musicales de México. Así, el objetivo que se persigue en este trabajo es rastrear las huellas de las mujeres en ese pasado enterrado, en esa ausencia que es presencia. Intentamos seguir los pasos de ese vivir que transformó y configuró nuestro presente de los vestigios de ese olvido que lleva a reconocer que lo olvidado confronta a una sociedad patriarcal: la mu2 Véase Álvaro Ochoa Serrano, Mitote, fandango y mariacheros, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 184
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
185
jer como símbolo de subversión. Presencia que desde el pasado subvierte el orden del presente y cuestiona el porvenir. Desde el bajel de la etnomusicología Tradicionalmente, la etnomusicología se ha representado como una disciplina dedicada principalmente, o incluso exclusivamente, al estudio del presente. No obstante, como apunta Richard Widdes,3 al abordar la etnomusicología histórica, cada música es el resultado de procesos históricos continuos. Estos procesos se pueden observar tanto en el pasado reciente como en el más remoto e incluyen lo mismo importantes cambios como continuidades. En cuanto a la evidencia, ésta abarca registros sonoros tempranos, historia oral, documentos escritos y datos organológicos, iconográficos y arqueológicos. Las metodologías requeridas para estudiar estos materiales a menudo derivan de otras disciplinas y, por supuesto, son diferentes de aquellas más identificadas con la etnomusicología, ya que uno no puede hacer trabajo de campo en el pasado. En un sentido similar a lo apuntado, Juan Pablo González y Claudio Rolle,4 al hablar de la historia social de la música, señalan que los historiadores han descubierto las ricas posibilidades que ofrecen las fuentes musicales para la mejor comprensión de la historia. En el caso de la música popular, apuntan, se abre una atractiva ventana para conocer las formas de reaccionar de una sociedad frente a procesos y circunstancias históricas de cambio profundo. Es así que el enfoque histórico social de la música se interesa en descubrir cómo una sociedad recibió, seleccionó, transformó, hizo suya y preservó determinadas propuestas musicales, cuáles fueron sus condiciones de producción y consumo y cómo se sustituyeron sus posibles sentidos. Por su parte, Regula Qureshi5 señala la necesidad de producir nuevas historias de la música mediante una amalgama consistente en 3 Richard Widdess, “Historical Ethnomusicology”, en Helen Myers (ed.), Ethnomusicology. An Introduction, Londres, MacMillan Press, 1992, p. 219-231. 4 Juan P. González y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en Chile, 18901950, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 2004. 5 Regula Burckhardt Qureshi, “Music Anthropologies and Music Histories: a Preface and an Agenda”, Journal of the American Musicological Society, v. xlviii, n. 3, otoño de 1995, p. 331-342.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 185
01/02/2017 06:20:49 p.m.
186
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
una historia antropologizada o antropología historizada. La etnomusicología, como la antropología, ha estado enfocada en las conexiones entre experiencia y conceptos, acción y reflexión, por lo que privilegia el presente sobre el pasado y la experiencia vivida sobre los relatos textualizados. Se ha enfocado, principalmente, en el estudio de culturas que se encuentran fuera de la órbita de la alta cultura occidental, tanto geográficamente como por su posición de subalternidad, y ha utilizado el método etnográfico. La musicología, por su práctica, está gobernada no sólo por las prioridades disciplinarias más amplias de la historiografía sino también por su énfasis en el texto, es decir, en el “disciplinamiento” histórico de un proceso auditivo en un producto o texto visualmente accesible. Antropologizar la historia de la música supone, por lo tanto, ubicar el producto musical en el campo de la experiencia, es decir, concebirlo como un proceso de producción cultural, de performance, impensable sin la participación de agentes humanos. Esto significa hacer un movimiento hacia un humanismo antropologizado que ve a la música como una experiencia y al objeto musical como un proceso, producto de la interacción entre los participantes. La formulación de la antropología de la experiencia o antropología del performance pertenece al antropólogo Victor Turner, quien retomó los planteamientos acerca de la experiencia del filósofo Wilhelm Dilthey.6 De acuerdo con este último, la realidad sólo existe para nosotros en los hechos de conciencia dados por la propia experiencia. Entonces, la antropología de la experiencia trata con el modo en que los individuos experimentan su cultura. La dificultad con la experiencia, sin embargo, es que sólo podemos experimentar lo que recibimos por nuestra propia conciencia. No obstante, dice Dilthey, trascendemos la esfera estrecha de la experiencia interpretando y comprendiendo expresiones, es decir representaciones, performances, objetivaciones o textos, pues éstas son encapsulaciones de la experiencia de otros. Ahora bien, una expresión nunca es un texto separado y estático, ya que siempre implica un proceso, una forma verbal y una acción inscrita en una situación social, en una cultura particular y en una época histórica concreta. Un ritual debe ser actuado, un mito recitado, una narración dicha, una novela leída, un drama “performativizado” 6 Edward Bruner, “Experience and Its Expressions”, en Victor Turner y Edward Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Urbana, University of Illinois Press, 2001, p. 3-30.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 186
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
187
y un fandango cantado y bailado. Las expresiones son tanto constitutivas como configurantes, no como textos abstractos sino en la actividad que actualiza el texto. En este sentido, para ser “performados” los textos deben ser experimentados. Como expresiones o textos “performados”, las unidades estructuradas de la experiencia, como los performances, son unidades de significado socialmente construidas. Si antropologizar la historia de la música implica ver a la música como una experiencia y al objeto musical como un proceso que resulta de las relaciones interactivas entre los participantes, esto significa también acercarse a las expresiones musicales como unidades de significado socialmente construidas. Pero ¿cómo acercarnos a la experiencia musical del pasado y más aún, a la experiencia musical de los sectores populares o de las mujeres en este caso? La pregunta implica un reto que se configura desde su enunciación y aún estamos lejos de poder dar respuestas adecuadas. No obstante, es necesario dar los primeros pasos y tropiezos. Sin duda el trabajo interdisciplinario es un gran apoyo y el presente texto se vuelve una invitación a proporcionarnos la ayuda y orientación necesaria para sortear los espinosos caminos que ya se vislumbran. El andar inicia desde la etnomusicología y partimos de algunas de sus herramientas: el recurso de la analogía etnográfica que nos permite contrastar el pasado con el presente; el concepto de sistema musical que considera el estudio de las relaciones en que se encuentran las prácticas musicales; y finalmente el enfoque que se centra en el estudio del ser musical y no sólo del objeto musical. Con estas herramientas se ha intentado una primera aproximación al estudio de las “mujeres fandangueras”. El fandango en el sistema musical Como ya lo menciona Gonzalo Camacho,7 las expresiones musicales son un universo sonoro que transita en el tiempo y en el espacio como parte integrante de los procesos sociales a los cuales se encuentran articuladas. La relación con dichos procesos es compleja; si bien está 7 Gonzalo Camacho, “El baile del Señor del Monte. A propósito de la danza de Montezumas”, en Pilar Barrios Manzano y Marta Serrano Gil (coords.), Danzas rituales en los países iberoamericanos. Muestras del patrimonio compartido. Entre la tradición y la historia, España, Universidad de Extremadura/Junta de Extremadura. Fondo Social Europeo, Consejería de Educación y Cultura, 2011, p. 129-151.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 187
01/02/2017 06:20:49 p.m.
188
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
determinada por las condiciones materiales de existencia de un momento histórico particular, también implica mediaciones, agencia, diálogos, traducciones, interinfluencias y contradicciones, además de la multiplicidad de factores que se acoplan en cada sistema musical particular y en cada momento histórico. Todo lo anterior está aunado a las acciones creativas de las personas que encarnan formas concretas de expresión y recepción musical. El encuentro de diferentes culturas pone en contacto sistemas musicales y no sólo expresiones y prácticas específicas. Cada elemento del sistema trae consigo la herencia de una lógica poiética que lo ubica en la red de relaciones y de su articulación con otras dimensiones culturales que, en conjunto, configuran sus vectores de sentido. Así, se hace posible un dialogismo multidireccional, mediado por la movilización y el entrecruzamiento de estas direcciones de sentido. El estudio de los sistemas musicales no sólo permite observar las variantes que éstos presentan en un corte sincrónico; también es posible aproximarnos a sus transformaciones a través del tiempo. Una parte importante de las prácticas musicales del México actual se configuró históricamente mediante las relaciones dialógicas constituidas a través del Atlántico, como lo demuestra la gran cantidad de expresiones musicales y dancísticas que conformaban un repertorio compartido entre España y sus territorios en América y configuraron un gran sistema musical. La noción de sistema musical aborda el conjunto de los diferentes espacios de ejecución así como de las relaciones que fundan al entrar en contacto. Esta visión de conjunto revela las relaciones dialógicas que intercambian información y generan nuevos textos.8 Las ocasiones de ejecución de las “mujeres fandangueras” exponen los heterogéneos espacios que se vinculaban gracias a ellas, a sus repertorios musicales, a sus coreografías y a sus indumentos. Muestran las diferentes conexiones entre latitudes y estamentos sociales. Las citas siguientes ejemplifican las relaciones entre España y el México novohispano, en donde las mujeres iban de un escenario a otro. La artista Felipa Mercado, apodada “La Gata”, aparece en la nómina del Coliseo. Fue llevada a España: “El 17 de octubre de 1783, salió para España el Sr. D. Pascual Cisneros, inspector que había sido en este reino, y se llevó á Felipa la Gata una de las mejores músicas que Iuri M. Lotman, La semiosfera I...
8
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 188
01/02/2017 06:20:49 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
189
había tenido este coliseo”.9 Otro ejemplo significativo es el de la artista criolla María Luz Vallecillo, quien llegó a tener los puestos de primera dama en el Coliseo de México y que en el año de 1807 también lo fue del Coliseo de La Habana, para regresar en 1809 a la capital de la Nueva España. El repertorio musical de esta artista, que consignan los programas de las funciones dadas en Cuba, incluye sonecitos “del Reyno”, los que se bailaban y cantaban en la Nueva España: la morenita, el pan de xarabe, etcétera.10 Los dos casos anteriores muestran la circularidad de las prácticas musicales entre los escenarios novohispanos y españoles. Este ir y venir instauró una relación entre sistemas musicales y no sólo entre piezas aisladas. Las referencias también ilustran que a pesar de que se intentaban restringir las expresiones músico-coreográficas de las clases subalternas, finalmente nutrieron las prácticas musicales de la élite.11 La movilidad entre los diferentes estamentos sociales se ejemplifica con el caso de María Martínez, artista del Coliseo de México, a quien después de reportarse enferma con certificados médicos que justificaban su imposibilidad de presentarse en el teatro, se le vio cantando en una “diversión” que tuvo lugar en un barrio de la ciudad.12 Las diferentes fuentes muestran las relaciones entre los oratorios, escapularios, pastorelas, conventos, bodas y teatros.13 Las “mujeres fandangueras” fueron uno de los vehículos de contacto, cadenas de transmisión de repertorios, piezas musicales, formas de canto, significados y controversias. Los repertorios compartidos también son una muestra de las diferentes relaciones que se establecieron entre los espacios de ejecución. Como sugieren las fuentes, parte de estos repertorios se generaron y difundieron a través de las mujeres artistas. Esta circularidad influyó en la conformación de repertorios de ida y vuelta que a pesar de su apropiación siempre mostraron que la música desborda las fronteras.
9 José Gómez, Documentos para la historia de México, t. vii, México, Antigua Imprenta de la Voz de la Religión de Tomás S. Gardida, 1854,p. 168-169. 10 Citado en José Luis Ortiz Nuevo, en Tremendo asombro al peso, Diario Curioso de México, t. i, Sevilla, Libros con Duende, 2012, p. 23. 11 Véase Correo de Madrid (ó de los ciegos), Madrid, 28 de noviembre de 1786, n. 15, p. 60. 12 “Carta de D. Cosme de Mier y Tres Palacios al virrey conde de Revillagigedo”, México, 31 de octubre de 1791, agn, Indiferente Virreinal, caja 1262, exp. 018, f. 3-6. 13 Véase Gonzalo Camacho, “Del oratorio al fandango: la subversión del orden social”, en Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 189
01/02/2017 06:20:50 p.m.
190
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
En el intento por mostrar esta complejidad de relaciones, en breve se ahondará en un caso: el fandango. No se pretende hacer un análisis exhaustivo, sino ilustrar la complejidad de un fenómeno, a partir tan sólo de una pieza musical particular y acudiendo a la analogía etnográfica y a la noción de sistema, con el objetivo de aproximarnos a las posibilidades de comprensión de la música como proceso y como experiencia. Se ha hablado de que uno de los factores importantes en el proceso de conformación de las actuales expresiones musicales de México han sido los “sonecitos de la tierra” y las tonadillas que se presentaban en los coliseos hacia finales de la época virreinal.14 Las tonadillas escénicas fueron parte vital de las representaciones teatrales de los coliseos y abundaban sobre todo desde la segunda mitad del siglo xviii. De forma muy general se puede decir que eran piezas para canto que seguían un argumento de carácter sencillo y alegre, las cuales incluían música y baile y eran interpretadas en los intermedios de las comedias. Comenzaron siendo unas piezas de corta duración, pero gozaron de tanta aceptación del público que con el paso de los años fueron convirtiéndose en una forma más larga y más compleja. Usualmente tenían tres partes: la entrada, la tonadilla propiamente dicha donde se cantaban las coplas, y concluían con unas seguidillas, las cuales eran piezas favoritas del público. Según Begoña Lolo, hacia finales de la década de 1770, las tonadillas se convirtieron: […] en una obra de un acto que se conformaba en una sucesión de pequeñas formas musicales articuladas en torno a la seguidilla que la caracterizará. Del minué a la seguidilla manchega, del aria a la copla, del recitado a la pastoral, del canon al villancico, de la canzoneta a la cavatina, del jopeo a la tirana, del caballo a la jota, del zarambeque al fandango, de todo esto y mucho más nos podemos encontrar en la tonadilla […].15 14 Véanse Vicente T. Mendoza, “Música tradicional de Guerrero”, Nuestra Música, México, año iv, n. 15, julio de 1949, p. 198-214; Vicente T. Mendoza, “Música en el Coliseo de México”, Nuestra Música, México, año vii, n. 26, 2o. trimestre de 1952, p. 108-133; Vicente T. Mendoza, “La música tradicional española en México”, Nuestra Música, México, año viii, n. 29, primer trimestre de 1953; Gabriel Saldívar, Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial), México, Secretaría de Educación Pública/Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934, p. 201-309. 15 Begoña Lolo, “Itinerarios musicales en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro/Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 20.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 190
01/02/2017 06:20:50 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
191
Esta autora también comenta que en la última década del siglo xviii la tonadilla era tan larga que hasta los artistas se quejaban de su duración y que pasó de ser parte del intermedio a una obra más en el programa teatral. La música de bailes dentro de las tonadillas servía muchas veces para caracterizar contextos, personajes, situaciones, etcétera.16 De acuerdo con Vicente T. Mendoza, las formas referidas arriba desfilaron por los escenarios novohispanos, y añade: […] mas haciendo a un lado las obras traídas de España, desde un principio se pensó en la conveniencia de proporcionar al público de México temas familiares de su vida diaria, dejándose de majas, manolas y chispero, y así se pensó en introducir en las representaciones de nuestro Coliseo diversas manifestaciones de música regional, tomándola del campo o de la ciudad, presentando en una forma más lógica, los tipos de nuestra sociedad y nuestro pueblo, con lo cual se lograron dos objetos: darle mayor gusto al público, no todo formado de españoles y criollos […].17
Cabe resaltar que en numerosos manuscritos musicales de tonadillas el turno del baile se especificaba sólo con el nombre del mismo, sin acompañarlo de la partitura. No obstante, existen varias piezas sueltas “de vaile [sic]” que al parecer eran utilizadas para insertarse en las tonadillas. En el caso que nos ocupa, el del fandango, tenemos la fortuna de que existen manuscritos de tonadillas escénicas que lo incluyen, así como de partituras sueltas. Dado que los sistemas musicales se han ido conformando sobre un eje diacrónico, es pertinente preguntarse si algunas variantes actuales del fandanguito jarocho tienen relación con las variantes incluidas en las tonadillas escénicas. A partir de esta pregunta, se realizó un análisis musical comparativo. Plantear este vínculo no es algo nuevo; de hecho, en la actualidad ya existen propuestas de interpretaciones musicales que vinculan al fandango del siglo xviii con el fandanguito jarocho.18 No obstante, dichas propuestas se han hecho con base en partituras que no están directamente relacionadas con las piezas escé16 María José Ruiz Mayordomo, “El papel de la danza en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid..., 2003, p. 61. 17 Vicente T. Mendoza, “Música en el Coliseo de México…”, p.123. 18 Ensamble Continuo, Laberinto en la guitarra. El espíritu barroco del son jarocho, México, Urtext Digital Classics/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 191
01/02/2017 06:20:50 p.m.
192
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
nicas, de modo que para los fines de este trabajo se compararon algunos fandangos insertos en tonadillas escénicas con versiones actuales del fandanguito jarocho. Los fandangos del siglo xviii analizados se obtuvieron de diversas tonadillas cuyos manuscritos se conservan en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. El primero de ellos corresponde a la tonadilla a cuatro de la segunda parte de El examen de espexo de Luis Misón (1760), 19 cuya transcripción se ofrece aquí:
Figura 1
El segundo ejemplo fue tomado de la tonadilla Las músicas de Blas de Laserna,20 donde aparece un fragmento de esta pieza tras la anotación “vaila el fandango”. Además de estos dos fandangos, también se analizaron los contenidos en las siguientes tonadillas: Lo que pasa en la calle de la comadre el día de la Minerva, de Luis Misón (ca. 1760), Las cautivas, de autor anónimo (1778), y El baile sin mezcolanza de Blas de Laserna (ca. 1785), transcritos todos ellos por Guillermo Castro Buendía.21
Luis Misón, “La Segunda parte de El examen de espejo”, Música, bhmm, Mus 180-7. Blas de Laserna, “Las Músicas”, Música, bhmm, Mus 79-22. 21 Citado en Guillermo Castro Buendía, “A vueltas con el fandango. Nuevos documentos de estudio y análisis de la evolución rítmica en el género del fandango”, Sinfonía Virtual, n. 24, enero de 2013, p. 96-99. 19 20
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 192
01/02/2017 06:20:51 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
193
Figura 2
En cuanto al corpus del fandanguito jarocho, se seleccionaron las siguientes grabaciones para su análisis: a) Antología del son jarocho, México, Discos Musart [s.f.], (Folklore Mexicano v. ii). Intérpretes: Andrés Alfonso Canto, arpa grande; Julián Cruz Figueroa, canto y jarana tercera. b) Conjunto Tlacotalpan, México, Radio Corporation of America Victor, 1981 (Serie Folclore Latinoamericano n. 24). Intérpretes: Andrés Aguirre Chacha, arpa; Cirilo Promotor Decena, requinto; José Aguirre Vera, jarana; Evaristo Silva Vera, pandero. c) Sones de México, Antología, México, Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, v. 15. 1974. Intérprete: Francisco Trujillo, guitarra cuarta; Ángel Trujillo, guitarra tercera; Dionisio Vichi Maza, guitarra segunda; Juan Zapata, requinto (Santiago Tuxtla, Veracruz). d) Sones de Veracruz, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ediciones Pentagrama, (Colección Testimonio Musical de México), v. 6, 2002. Intérprete: Antonio García de León, jarana y voz.
Como resultado del análisis comparativo de estas obras, se observa que todas ellas comparten el patrón rítmico que se muestra en la figura 3.22 En el caso del fandango de la segunda parte de El examen Este patrón ha sido identificado en trabajos anteriores. Véase ibid., p. 3.
22
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 193
01/02/2017 06:20:51 p.m.
194
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de espexo el violón realiza dicho patrón, en el de Las músicas corre a cargo del guión, y en las tres obras restantes aparece indicado en el bajo. Por otra parte, en las muestras del son jarocho se advierte este patrón en el acompañamiento de las jaranas. En las tres primeras grabaciones los músicos siempre realizan la estructura antes mencionada, mientras que en la última el intérprete ejecuta algunas variaciones que, no obstante, no alteran el patrón básico.
Figura 3 Aunque este patrón rítmico no es el único que aparece, sí es predominante. Cabe señalar que nos encontramos ante la expresión mínima de una serie de variantes que admiten un cierto grado de improvisación que, por otra parte, caracteriza a la música de tradición oral así como a la del periodo que nos ocupa. Esta estructura rítmica está acompañada de un patrón armónico también compartido, consistente en una secuencia repetida, a modo de ostinato, de los acordes dominante (D) – tónica menor (T), comenzando y concluyendo la pieza en el acorde de dominante. La estructura rítmicoarmónica puede representarse de esta forma:
Figura 4 Todos los fandangos del siglo xviii analizados aquí presentan este patrón armónico.23 En cuanto a las grabaciones de fandangos jarochos, la correspondiente al inciso c emplea tónica mayor en lugar de menor, 23 Cabe señalar que Russel también encuentra esta estructura armónica en fandangos provenientes de tratados del siglo xviii. Craig H. Russell, Santiago de Murcia’s “Códice Saldívar no. 4”. A Treasury of Secular Guitar Music from Baroque Mexico, Urbana, University of Illinois, 1995, p. 50-52. Por otra parte, el patrón descrito se observa ya desde una de las primeras muestras musicales más antiguas del fandango conocidas hasta ahora: tres fandangos datados en 1705 que se encuentran en la Biblioteca Nacional de España y transcritos por Francisco Alfonso Valdivia Sevilla. Véase Francisco Alfonso Valdivia Sevilla, Libro de diferentes cifras M/811 (1705), Madrid, Sociedad de la Vihuela, 2008, p. 51-52, 58 y 69.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 194
01/02/2017 06:20:51 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
195
si bien se mantiene la característica de comenzar y terminar el son en la dominante. La tendencia mayoritaria a usar la tónica menor coincide con el señalamiento de los músicos acerca de que el fandanguito es un “son por menor”. En las grabaciones correspondientes a los incisos c y d aparece una ligera variante de esta estructura armónica, en la que se añade un acorde de paso de la tónica a la dominante. Nuevamente, debemos tener presente que, dado que se trata de prácticas musicales de tradición oral, la estructura presentada funciona como la base a partir de la cual los músicos realizan variaciones. Esta primera aproximación a las estructuras musicales de los fandangos muestra la permanencia del patrón rítmico-armónico desde las obras escénicas del siglo xviii hasta nuestros días. Debemos advertir que, a pesar de que en este caso están coincidiendo las denominaciones de las piezas analizadas y las estructuras musicales, la comparación de partituras musicales diversas de la época colonial, los registros fonográficos tempranos y los repertorios de tradición oral actuales, tanto en México como en España, han permitido observar lo siguiente: 1) que existen piezas denominadas del mismo modo aunque no mantienen similitud en sus estructuras musicales; 2) que hay piezas con denominación diferente y básicamente presentan la misma configuración musical; y 3) que hay fragmentos de piezas insertos en otras de diferente denominación. Lo anterior expone la necesidad de estudios de largo aliento que analicen la mayor cantidad posible de repertorio musical de la época colonial así como de las músicas de tradición oral con la finalidad de aproximarnos a la comprensión del sistema de transformaciones y los procesos socioculturales que resignificaron y dieron su especificidad a las prácticas musicales de tradición oral contemporáneas. No obstante, el fandango/fandanguito constituye un ejemplo en el que están coincidiendo la denominación y ciertas estructuras musicales. El fandango es son, baile, poesía, canto y una ocasión musical; multivocidad que campea eximida en la oralidad, abertura en el significado, y economía sígnica que resulta incomprensible, chocante incluso, en la lógica de la escritura. A partir de una palabra se evoca un conjunto de significados, una red de relaciones. Es una mínima configuración simbólica que da cuenta de una realidad compleja, multirrelacional y renuente a ser reducida a categorías unívocas. Sonido de palabra y resonancia musical se entreveran para referir a los disímiles significados que se anudan en esa sonoridad que a su vez se derrama
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 195
01/02/2017 06:20:52 p.m.
196
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
sobre otros sentidos expandiendo su campo semántico: enfandangado, fandanguillo y fandanguera. En cualquiera de sus advocaciones significantes, el fandango fue constantemente perseguido en el México novohispano y en España por contravenir la moralidad y las buenas costumbres, pero los esfuerzos por testimoniar su carácter indecente, deshonesto y escandaloso, para detener su existencia misma, terminaron por dotarlo de una presencia histórica. Denuncias y referencias han terminado por mostrar su amplia difusión tanto en España como en territorio novohispano, en la calle, en los oratorios, en las fiestas patronales, en los templos, en los teatros populares y en los coliseos. Va de las plazas públicas a las comedias, a las tonadillas, de lo oral a lo escrito y de la partitura a la obra sinfónica. Circula en todas las direcciones posibles, adecuándose a los caprichos de quienes lo han saboreado. Extraña circularidad que atraviesa todas las fronteras, sea entre lo divino/humano, eclesiástico/civil, calle/teatro y hegemónico/subalterno. Desdibuja todo límite, haciendo evidente que son meras convenciones sociales y que detrás de cada línea divisoria se revela la unidad de lo humano. La censura y las prohibiciones fueron insuficientes para detener ese don de ubicuidad, esa fuerza que todo trastocaba. Su presencia en diferentes y diversas ocasiones musicales revela su importancia social y la lucha por parte de la clase hegemónica para apropiarse de un producto cultural subalterno que su propia violencia instituida había generado. Las mujeres están presentes en estas ocasiones de ejecución y constituyen un blanco a donde se dirigen los ataques. Ellas son llevadas, traídas y denunciadas por sus meneos deshonestos, sus movimientos obscenos y por sus vestidos vulgares. Sí, por entonar versos criticando a los frailes libidinosos, pero también porque cantar es encantar: voces de sirena. Una referencia ilustradora: […] Y si esto sucede en los templos, mucho más se verifica en los espectáculos mundanos […]. Y por si conviniere que vuestra señoría ilustrísima sepa los nombres propios de dichas composiciones, diré las que conozco, aunque ciertamente hay otras muchas. Pan de manteca, Garbanzos, Perejiles, Chimisclanes, Lloviznita, Paterita, muchas clases de boleras, otras muchas de Tiranas, Merolico, Sacamandú, Catacumba, Bergantín, Suá, Fandango, Mambrú. Éstas son las que he podido tener presentes, habiendo ciertamente otras, cuyos nombres no me ha sido posible retener, siendo costumbre que ya casi no hace fuerza, cantar por
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 196
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
197
ellas unas letras llenas de expresiones las más torpes, unidas a unos movimientos indignísimos.24
La tendencia de las denuncias, que dicho sea de paso mostraban a un denunciante conocedor del repertorio fandanguero, se dirige al cuerpo de la mujer. Se apunta a los meneos lascivos del baile, movimientos indignos, al canto y la indumentaria. Por otra parte, la exaltación de las habilidades de las “mujeres fandangueras” se comentaba: “Entre las preciosidades que allí se dixeron, fué una la de exagerar la destreza con que la Sra. Pelosini executó el bayle español el fandango, en uno de los que executaron en el Coliseo de los Caños del Peral”.25 Las “mujeres fandangueras” fueron protagonistas de este fenómeno que al parecer penetró todos los estamentos sociales. Mujer y fandango constituyeron la unidad vituperada y al mismo tiempo reclamada, invitada, cuestionada, querida y enarbolada: deseo encarnado en esa armonía polifónica. Sólo quedan unos cuantos nombres de las actoras, en el doble sentido de la palabra, pero bastan para hacer presentes a las mujeres que se quedaron en el anonimato, y desde la ausencia configuraron una manera de sentir el mundo contrapuesto al hegemónico. De algunas fandangueras denunciadas los nombres se perdieron, sólo quedaron las referencias a sus cuerpos. El cuerpo de la luna El transitar por el pasado musical de México, tomando como brújula las relaciones que se construyen en el andar de las “mujeres fandangueras”, lleva a plantear nuevos retos. Más que llegar a conclusiones estamos de cara ante las distintas brechas de investigación que se han inaugurado, las cuales invitan a emprender un recorrido que se vislumbra fascinante y complejo a la vez. En este último apartado se despliegan algunas de las reflexiones obtenidas después de este primer desbroce. Como suele suceder, la primera remoción revela la amplitud del campo de trabajo y la dimensión del problema, delinea un horizonte más realista y más lejano.
24 Citado en Georges Baudot y María Águeda Méndez (comp.), Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo xxi, 1997, p. 27. 25 Diario de Madrid, Madrid, 6 de abril de 1790, p. 381.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 197
01/02/2017 06:20:52 p.m.
198
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Los datos localizados permiten suponer que las prácticas musicales novohispanas, en donde participaban las “mujeres fandangueras”, se hallaban insertas de manera particular en el proceso de construcción de la cultura hegemónica de la Nueva España. La especificidad de estas prácticas, la participación de las mujeres en ellas, el impacto que tenían, o que al menos se pensaba que deberían tener y sus múltiples contradicciones, es el paraje de problematización que se traza. Es una primera mirada sobre un terreno recién rozado. El proceso de construcción/imposición de la cultura hegemónica recurre a las formas artísticas con la finalidad de reforzar el objetivo de construir una manera de sentir y ver el mundo, hegemonía necesaria para el ejercicio del poder. Las expresiones artísticas son encauzadas para acentuar las formas de sentir el mundo, ya que la experiencia, que delinea el ser aquí, el ser en el mundo, es intensificada por las emociones. Las expresiones artísticas, en tanto experiencia, movilizan esas emociones y a través de su exacerbación, furor y juego, van proveyendo corporalidad a los cuerpos físicos y sociales dentro de un proyecto de sociedad. La construcción de la hegemonía cultural es un proceso complejo que conlleva las contradicciones generadas en toda acción de imposición y dominación. La violencia simbólica ejercida sobre los dominados también implica procesos y expresiones de resistencia, agencia y subversión: genera la cultura subalterna. Por consiguiente, los diferentes espacios sociales, como en este caso las ocasiones musicales, son campos de creación simbólica y disputa por la apropiación de los símbolos generadores de consenso y, en consecuencia, de posiciones hegemónicas y contrahegemónicas. La lucha por los símbolos implicó una serie de estrategias de apropiación y control, una dinámica de permisibilidad y censura. Al mismo tiempo, las ocasiones musicales abrían un tiempo y un espacio diferenciado de la vida cotidiana, un momento en que las reglamentaciones y las normas quedaban suspendidas. Tiempo y espacio aprovechado por las culturas subalternas para expresar su concepción del mundo, controvertido, marginado y alejado de la visión oficial. En respuesta, las instituciones de poder establecen una estrecha vigilancia de las ocasiones de performance musical. La moral misma, interiorizada y puesta en acción, se vuelve una forma de “vigilar y castigar”. Las expresiones artísticas tuvieron ese carácter masivo necesario para imponer y mantener la cultura hegemónica. La cantidad de re-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 198
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
199
cursos empleados en los espectáculos, así como la creatividad y la energía desplegadas para dar un fuerte carácter de verosimilitud a las representaciones en los diferentes escenarios, son muestra de su importancia en la construcción de un bloque histórico. Solange Alberro señala que “los efectos especiales” de los espectáculos novohispanos tenían por finalidad hacer verosímil una realidad.26 Verosimilitud que se fundamentaba en la construcción y aceptación de una historia particular, la historia oficial de España. Los trabajos de Kenneth Burke relativos a la retórica27 han planteado la importancia del papel que ha tenido el teatro en la construcción de la cultura hegemónica. Retomando a Gramsci, señalamos que es fundamental considerar el estudio de la retórica para comprender las formas en que el teatro logra realizar este efecto. Bruce McConachie28 apunta que el aporte de Kenneth fue desarrollar la teoría de Gramsci explorando con profundidad las diferentes formas en que se logra imponer una hegemonía. De hecho, McConachie señala que a partir de este autor es que ha sido posible considerar la importancia del concepto de hegemonía cultural dentro de la investigación de los denominados estudios teatrales. Los trabajos de Burke nos llevan a pensar en la posibilidad de que no sólo el teatro novohispano era un espacio en donde se ejercía una retórica que permitía la identificación del público con determinados personajes y situaciones, sino también los diferentes tipos de espectáculos que se realizaban en la Nueva España bajo el control de la Iglesia y de la Corona. Los espectáculos reunían las diferentes expresiones artísticas en un solo momento. Su eficacia simbólica se basaba en el empleo de éstas y de su reforzamiento mutuo para construir un discurso hegemónico que, gracias a una retórica también basada en el emocionar y en el conmover, daba una experiencia vivida que convencía de la existencia
26 Solange Alberro, “Los efectos especiales en las fiestas virreinales de Nueva España y Perú”, Historia Mexicana, El Colegio de México, México, v. lix, n. 3, enero-marzo de 2010, p. 837-875. 27 Véase Kenneth Burke, La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica, trad. de Javier García Rodríguez y Olga Pardo Torío, Madrid, Antonio Machado, 2003. 28 Bruce A. McConachie, “El uso del concepto de hegemonía cultural en la historia del teatro”, en Thomas Postlewait y Bruce A. M. Conachie (eds.), La interpretación del pasado teatral. Ensayos sobre historiografía de la escenificación, trad. de Dolores Ponce, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 199
01/02/2017 06:20:52 p.m.
200
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
de esa realidad más allá de su contenido logocéntrico. La realidad no sólo es pensada, es vivida. La conjunción de las artes en los espectáculos seguramente constituyó un saber artístico que se reunía en una sola persona. Las mujeres podían tocar algún instrumento, cantar, bailar y actuar. Estos saberes las dotaban de herramientas muy poderosas para lograr conmover a los diferentes públicos y para movilizar emociones. En esa confrontación entre lo hegemónico y lo subalterno las mujeres artistas constituyeron símbolos en disputa. Su fuerza simbólica radicaba en que su cuerpo era ya un símbolo primigenio, instituyente y “fundante”, utilizado por el poder hegemónico en el control del cuerpo social. A esta simbología primordial se suma el saber-hacer del arte, fuerza que pulsa las subjetividades, rasguea las cuerdas del emocionar, apasionar y sentir. Hay que recordar que el disciplinamiento corporal de las mujeres ha tenido el objetivo de asegurar y controlar la reproducción biológica y social. La vigilancia y el disciplinamiento corporal de la sociedad patriarcal han llegado al punto de fragmentar y escindir a la propia mujer de su cuerpo. Deja de ser suyo, de poseerlo para sí, y pasa a ser propiedad de otro. Es cosificado y enajenado, pues sólo en esta condición es que puede constituirse en un símbolo manipulado desde una voluntad ajena, desde una estrategia hegemónica. La diferencia de las mujeres actrices, cantarinas y bailadoras, en relación con otras mujeres, se basaba en la exaltación de estos atributos artísticos. Si bien se consideraba que la educación de la mujer novohispana de las clases altas requería del aprendizaje de un instrumento musical, de cantar y de bailar, estas actividades se daban en los espacios privados, dentro del ámbito familiar. La práctica musical de estas mujeres se hallaba bajo el control patriarcal. Algunas mujeres que poseían estas habilidades y que además eran sobresalientes podían ubicarse en los espacios públicos en donde tenían cierto tipo de aceptación social e ingresos económicos. Su cuerposímbolo y su saber-hacer, en tanto fuerza simbólica, fueron empleados por las diferentes instituciones para reproducir la cultura hegemónica, pero al mismo tiempo se integraron en el discurso contrahegemónico. La conformación de la unidad-diversidad de las culturas subalternas llevó poco a poco a la configuración de formas alternativas de ser mujer novohispana dentro de una visión del mundo subalterna, alejadas de las impuestas por la Iglesia y la aristocracia.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 200
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
201
Primero los oratorios y escapularios, posteriormente los fandangos, son muestras de la constitución de espacios en donde las expresiones musicales y dancísticas también adquirían formas alternativas, rebasando en gran medida las normas puestas por las instituciones de poder. Se conformaban como espacios de subversión del orden, de una religiosidad popular que se alejaba cada vez más de la visión oficial de la Iglesia. Aquí, el performance musical favorecía la constitución de comunidad en la medida en la que juntos se daba vuelta al emocionar. Los “sonecitos de la tierra”, también denominados “aires nacionales”, expresaban un sentir y un ver el mundo alternativo, desde esa otra mirada, desde ese otro sentir que se diferenciaba de lo hegemónico. Las “mujeres fandangueras” se apropiaban de su enajenado cuerpo en esas fisuras del poder, en las coyunturas emergentes que brindan las contiendas simbólicas. Utilizaban la fuerza simbólica de su cuerpo para subvertir el orden, para caminar por los límites de su propia marginalidad, de su particular subalternidad, exhibiendo a una sociedad que las negaba como personas y que sólo reconocía un cuerpo-símbolo sin voluntad propia. La represión y la censura fue la respuesta a ese desbordamiento del orden, fue la réplica al atrevimiento de las mujeres de recuperar, en ese espacio de fiesta, aunque fuera un instante, su propio cuerpo. La censura y la prohibición son la clara expresión del reclamo de ese cuerpo que ya no les pertenecía. Las expresiones artísticas nos llevan a evocar la experiencia de las “mujeres fandangueras” a partir de esta reyerta simbólica que las transfería de un espacio a otro, de un escenario a otro y de un deseo a otro, conformando la historia musical de México y España, portando canciones, piezas, versos, gestos, indumentos, coreografías y mudanzas, que movilizaban de un lugar a otro, en donde era requerida esa fuerza simbólica. Y por si fuera poco, también brindaba dividendos económicos a los empresarios de los teatros, a la Iglesia y a la Corona española para subvencionar a los hospitales de indios: otros cuerpos fracturados por la explotación. Constantemente utilizadas y manipuladas hallaban estrategias para negociar su cuerpo-símbolo y de esta manera encontrar algún beneficio que les permitiera sobrevivir en el mismo mundo que las negaba. Su canto, baile y actuación eran también expresiones de un vivir fragmentado, de un ser escindido; mente y cuerpo deja de ser una metáfora y pasa a ser una realidad injuriosa.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 201
01/02/2017 06:20:52 p.m.
202
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
A través de la música, el canto, el baile y la actuación, el cuerpo es sentido y pensado. Posiblemente el fandango, como convivio, como encuentro comunal, o como pieza musical que se incrustaba en diferentes ocasiones musicales, haya servido de vehículo para tener un instante en que el cuerpo sea escuchado interiormente, sentido como “sí mismo”, presencia en su propia experiencia. El fandanguito despliega nuevamente sus acordes, inunda la noche cálida del Sotavento, las mujeres suben a la tarima, sus cuerpos siguen hablando y continúan contando su propia versión de la historia. Inicia el zapateo y las mudanzas, se detiene el tiempo… vemos el cuerpo de la luna surcar el cielo. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn) Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, España (bhmm) Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, México (bnah)
Bibliografía Aguilar Piñal, Francisco, Sevilla y el teatro en el siglo xviii, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1974. Alberro, Solange, “Los efectos especiales en las fiestas virreinales de Nueva España y Perú”, Historia Mexicana, El Colegio de México, México, v. lix, n. 3, enero-marzo de 2010, p. 837-875. Baudot, Georges y María Águeda Méndez (comps.), Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo xxi, 1997. Bruner, Edward, “Experience and Its Expressions”, en Víctor Turner y Edward Bruner (eds.), The Anthropology of Experience, Evanston, University of Illinois Press, 2001, p. 3-30. Burckhardt Qureshi, Regula, “Music Anthropologies and Music Histories: a Preface and an Agenda”, Journal of the American Musicological Society, v. xlviii, n. 3, otoño de1995, p. 331-342. Burke, Kenneth, La filosofía de la forma literaria y otros estudios sobre la acción simbólica, trad. de Javier García Rodríguez Torío, Madrid, Antonio Machado, 2003.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 202
01/02/2017 06:20:52 p.m.
Surcando el lado oscuro de la luna: mujeres fandangueras
203
Camacho, Gonzalo, “Del oratorio al fandango: la subversión del orden social”, en Las músicas que nos dieron patria. Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011. , “El baile del Señor del Monte. A propósito de la danza de Montezumas”, en Pilar Barrios Manzano y Marta Serrano Gil (coords.), Danzas rituales en los países iberoamericanos. Muestras del patrimonio compartido. Entre la tradición y la historia, España, Universidad de Extremadura/Junta de Extremadura/Consejería de Educación y Cultura/Fondo Social Europeo, 2011, p. 129-151. Castro Buendía, Guillermo, “A vueltas con el fandango. Nuevos documentos de estudio y análisis de la evolución rítmica en el género del fandango”, Sinfonía Virtual, n. 24, enero de 2013, p. 1-132. Correo de Madrid (ó de los ciegos), Madrid, 28 de noviembre de 1786, n. 15. Daniel, Lorenzo y Alonso Antonio Quadrado Fernández de Anduga, La toma de San Felipe por las armas españolas, Valencia, Joseph Estevan y Cervera, 1783. Diario de Madrid, Madrid, 6 de abril de 1790. Gómez, José, Documentos para la historia de México, t. vii, Diario curioso de México, México, Antigua Imprenta de la Voz de la Religión de Tomás S. Gardida, 1854. González, Juan P. y Claudio Rolle, Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 2004. Lamadrid, Luis Armando y Maya Ramos, “El teatro profano. Reglamentación y censura”, Performance y Censura en el México Virreinal, México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, http://www.citru.bellasartes.gob.mx/investigacionesenlinea/html/ archivos/nuevay/web/html/home.htm (consulta: 16 de diciembre del 2012). Lolo, Begoña, “Itinerarios musicales en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro, Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 15-30. Lotman, Iuri M., La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, trad. de Desiderio Navarro, Madrid, Cátedra, Universitat de València, 1996. Mañón, Manuel, Historia del Teatro Principal de México, 2a. ed., México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes, 2009. McConachie, Bruce A. “El uso del concepto de hegemonía cultural en la historia del teatro”, en Thomas Postlewait y Bruce A. Mc-Conachie (eds.), La interpretación del pasado teatral. Ensayos sobre historiografía de la escenificación, trad. de Dolores Ponce, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 203
01/02/2017 06:20:53 p.m.
204
L. Alegre, G. Camacho, l. Reyes y j. m. Hernández
Mendoza, Vicente T., “Música tradicional de Guerrero”, Nuestra Música, México, año iv, n.15, julio de 1949, p. 198-214. , “Música en el Coliseo de México”, Nuestra Música, México, año vii, n. 26, 2o. trimestre de 1952, p. 108-133. , “La música tradicional española en México”, Nuestra Música, México, año viii, n. 29, 1er. trimestre de 1953, p. 5-34. Ochoa Serrano, Álvaro, Mitote, fandango y mariacheros, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000. Ortiz, Alejandro, Teatro y vida novohispana. Siete ensayos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2011. Ortiz Nuevo, José Luis, Tremendo asombro al peso, t. i, Sevilla, Libros con Duende, 2012. Ruiz Mayordomo, María José, “El papel de la danza en la tonadilla escénica”, en Paisajes sonoros en el Madrid del siglo xviii. La tonadilla escénica, Madrid, Museo de San Isidro/Ayuntamiento de Madrid, 2003, p. 61-71. Russell, Craig H., Santiago de Murcia’s “Códice Saldívar no. 4”. A Treasury of Secular Guitar Music from Baroque Mexico, Urbana, University of Illinois, 1995. Saldívar, Gabriel, Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial), México, Secretaría de Educación Pública/Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934. Valdivia Sevilla, Francisco Alfonso, Libro de diferentes cifras M/811 (1705), Madrid, Sociedad de la Vihuela, 2008. Widdess, Richard, “Historical Ethnomusicology”, en Helen Myers (ed.), Ethnomusicology. An Introduction, Londres, MacMillan Press, 1992, p. 219-231.
Fonogramas Conjunto Tlacotalpan, Conjunto Tlacotalpan, México, Radio Corporation of America Victor, 1981. Ensamble Continuo, Laberinto en la guitarra. El espíritu barroco del son jarocho, México, Urtext Digital Classics/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002. Varios intérpretes, Folklore mexicano, Antología del son jarocho, México, Discos Musart, s. f. Varios intérpretes, Sones de México, Antología, v. 15, México, Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1974. Varios intérpretes, Sones de Veracruz, v. 6, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Ediciones Pentagrama, 2002.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 204
01/02/2017 06:20:53 p.m.
Andrea Rodríguez Tapia “’La Castrejón’, una ‘alcahueta’ o ‘lenona’ ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812” p. 205-232
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona” ante la justicia criminal en Nueva España, 1808-1812 Andrea Rodríguez Tapia La “Panochera Carrillos” en su casa tiene varios, persuade a los mozalbillos con habilidad o treta, y estando lo que la inquieta, la carne que sin disputa, a unos les sirve de puta y a otros también de alcahueta. Décimas a las prostitutas de México (1782)1
Introducción En enero de 1782 un tal Juan Fernández escribió un cuaderno de poemas con fuertes tintes eróticos y un contenido poco decoroso intitulado Décimas a las prostitutas de México. En esas décimas aparecían personajes como “La Panochera Carrillos”, Anita “La Tlaxcalteca”, Pepa “La Cotorra”, “La Huesitos”, “La Villalobos”, “La Toreadora” o “La Culo Alegre”, entre una veintena más, a quienes se caracterizaba por su belleza o su fealdad y sus particularidades o habilidades en el amor. Más allá del interés que despiertan en quienes estudian la literatura popular, estos poemas nos recuerdan que la prostitución y la alcahuetería en Nueva España eran actividades cotidianas y relativamente toleradas en un mundo donde las estrictas normas sociales y religiosas podían relajarse en ciertos momentos. En el presente trabajo estudiaré el proceso judicial formado por la Real Sala del Crimen contra María Manuela González Castrejón, una mujer acusada de “lenona” y de haber tenido un “público lupanar” en 1 Archivo General de la Nación (en adelante agn), Inquisición, v. dxlviii, exp. 6, f. 542r-555r. Las décimas que constituyen este singular cuaderno de poemas también pueden consultarse en la antología preparada por Georges Baudot y María Águeda Méndez, Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo XXI, 1997, p. 166-195.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 205
01/02/2017 06:20:53 p.m.
206
Andrea Rodríguez Tapia
1809.2 El interés por conocer el modo en que se desarrolló su proceso criminal se inserta en la preocupación por entender el fenómeno de la prostitución en el mundo novohispano y en particular en la ciudad de México de principios del siglo xix. Sin embargo, este trabajo no se centra en las prácticas sociales, ni en las implicaciones teológicas y morales de dicho fenómeno —lo que no significa que sea incapaz de ignorarlos del todo, pues estos elementos están presentes en las fuentes consultadas —. Tampoco busca encontrar las razones socioeconómicas que llevaban a una mujer a tomar la decisión de ejercer la prostitución o de “alcahuetear” a otras. En realidad, lo que intentaré mostrar aquí es la complejidad de un proceso criminal —uno de los poquísimos casos de lenocinio que aparecen en las guías del Archivo General de la Nación— formado en años tan difíciles como los que corrieron entre 1808 y 1812.3 En un tiempo en que la prioridad de las autoridades debía ser atender los acontecimientos políticos, pues la monarquía había quedado acéfala ante la ausencia del monarca borbón y la península española en poder del ejército de Napoleón, llama la atención que algunas instancias y autoridades de justicia encontraran tiempo para vigilar y castigar los aspectos relacionados con el mantenimiento del orden y la regulación de los “pecados públicos”. Ante las denuncias de los vecinos de “La Castrejón”, en las que se sostenía que a su casa llegaban hombres y mujeres a deshoras de la noche para mantener encuentros sexuales, las autoridades decidieron frenar el “desorden público”, las “malas costumbres”, el “pecado” y el “vicio” provocado por las mujeres “públicas” o “escandalosas”.4 Como han señalado varios historiadores, se necesita volver a los expedientes judiciales con ánimo de entender con mayor claridad la criminalidad en la Nueva España; se requieren estudios comparativos para identificar nuevos problemas y conocer las diferencias en distintos espacios 2 El caso también ha sido analizado en Marcela Suárez Escobar, Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de México y las postrimerías del virreinato, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1999, p. 205-217. 3 Uno de los primeros casos de lenocinio en la Nueva España fue el seguido por el arzobispado de México contra Martín de Vildósola por ser lenón de Juana Rodríguez, su mujer. Ana María Atondo Rodríguez, “Un caso de lenocinio en la ciudad de México en 1577”, El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 83-101. Atondo señala que en los dos primeros siglos de vida colonial la prostitución se ejercía prioritariamente en los ámbitos domésticos y familiares. 4 “Causa criminal contra Manuela Castrejón González y su hija Francisca Carbajal por tener público lupanar, la primera, en el callejón de la Condesa, y la segunda, por los motivos que dentro se expresan”, agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 206
01/02/2017 06:20:53 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
207
del mundo hispánico.5 La impartición de justicia, el ejercicio de la abogacía y el funcionamiento carcelario son temas que aún falta explorar a profundidad.6 A las observaciones anteriores, agregaría que es indispensable indagar más la criminalidad femenina. Como ha señalado Silvia M. Arrom, “el sexo atravesaba todas [las] categorías legales” y la ley distinguía entre las mujeres “honestas” y “decentes” (esposas, monjas, viudas y vírgenes) y las mujeres “viles” o “sueltas” (adúlteras, bígamas y prostitutas).7 Así pues, es fundamental responder cómo y bajo qué circunstancias las mujeres salían de los ámbitos privados y domésticos a cometer delitos como el hurto, la ebriedad, la vagancia, el adulterio, el concubinato o el lenocinio. ¿Cómo interpretaban las autoridades estas acciones? ¿Qué papel jugaba la “condición femenina” de quienes delinquían? ¿Las penas y castigos eran los mismos para hombres que para mujeres? El funcionamiento de la maquinaria judicial del Antiguo Régimen frente a los delitos sexuales merece una mayor atención; no tanto para señalar sus problemas e indeterminaciones como para mostrar que, a pesar de éstas, los individuos recurrían a las instancias de justicia y que, en caso de ser consignados por ellas, existían los mecanismos de defensa y apelación. El objetivo último de este trabajo es ayudar a entender cómo se castigaba, perseguía y reprimía la prostitución y el lenocinio en la ciudad de México a principios del siglo xix. Prostitución y lenocinio ¿delitos o pecados? Lotte van de Pol sostiene que en términos simples la prostitución puede entenderse como sexo por dinero, y que la definición y el empleo de la palabra dependen de la época y la cultura desde la cual se pronuncie. Entre las definiciones jurídicas del término señala que la más antigua, 5 William Taylor, “Algunos temas de la historia social de México en las actas de juicios criminales”, Relaciones, v. iii, verano de 1982, p. 89-97. Véase también Teresa Lozano Armendares, La criminalidad en la ciudad de México. 1800-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1987. 6 Por supuesto, existen investigaciones muy sólidas que abrieron el camino a estos temas. Para el caso del Tribunal de la Acordada contamos con el trabajo de Alicia Bazán Alarcón, “El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva España”, Historia Mexicana, v. xiii, n. 51, enero-marzo de 1964, p. 317-345, y el trabajo clásico de Colin M. MacLachlan, La justicia criminal del siglo xviii en México. Un estudio sobre el Tribunal de la Acordada, México, Secretaría de Educación Pública, 1976. 7 Silvia M. Arrom, Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI, p. 70-72.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 207
01/02/2017 06:20:53 p.m.
208
Andrea Rodríguez Tapia
“procedente del Codex Justinianux del Bajo Imperio Romano, define a una prostituta (meretrix) como una mujer que ofrece servicios sexuales públicamente (palam omnibus) por dinero (pecunnia accepta) y sin distinción (sine delectu)”.8 Desde entonces y a lo largo del tiempo, los diferentes sistemas legales se han pronunciado en algún sentido sobre la prostitución y los distintos actores que intervienen en ella: la prostituta, el alcahuete y el cliente. En este apartado intentaremos abordar cómo la religión y la teología configuraron la forma de entender la prostitución y cómo funcionaba la legislación y el aparato judicial para frenar o combatir dicha práctica en la ciudad de México a principios del siglo xix. En Nueva España los términos más comunes para referirse a las mujeres que se dedicaban a la prostitución fueron los mismos que se usaban en la península española: “puta”, “prostituta”, “ramera” y “mujer pública”. Igualmente, los mecanismos legales de contención empleados en el Nuevo Mundo tuvieron como referente principal el derecho penal y canónigo provenientes de Europa. Para James A. Brundage, buena parte de la ambivalencia con que el cristianismo trató a la prostitución tuvo su origen en las polémicas de los teólogos medievales. La prostitución fue una actividad desaprobada por ellos pues la consideraban una actividad moralmente ofensiva y repugnante. Sin embargo, aunque en principio buscaron prohibirla, en la práctica los clérigos y las autoridades eclesiásticas fueron relativamente tolerantes. san Agustín, según señala Brundage, fue uno de los primeros pensadores de la Iglesia que intentó justificar dicha política de tolerancia, aseverando que de no existir las prostitutas se ponían en peligro los patrones establecidos en torno al orden social. Para este santo, la prostitución podía ser vista como una actividad necesaria para el bien público.9 Santo Tomás de Aquino fue otro de los teólogos que más indagó sobre los comportamientos sexuales y sus desviaciones. Al igual que san Agustín, Aquino consideraba que había que tolerar la prosti8 Lotte Van de Pol, La puta y el ciudadano. La prostitución en Ámsterdam en los siglos xvii y xviii, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 4. En este excelente trabajo, se estudia el fenómeno de la prostitución en Ámsterdam durante los siglos xvii y xviii. Van de Pol analiza numerosos
procesos judiciales y recurre a la literatura y al testimonio de los viajeros para estudiar los discursos jurídicos, religiosos y morales que jueces, autoridades de gobierno, clérigos, moralistas y predicadores formularon en torno a la prostitución. Al mismo tiempo, intenta explicar cómo era la estructura organizativa sobre la cual funcionaba la prostitución en una de las capitales europeas consideradas con mayor “libertinaje”. 9 James A. Brundage, “Prostitution in the Medieval. Cano Law”, Sigas, v. i, n. 4, verano de 1976, p. 830.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 208
01/02/2017 06:20:53 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
209
tución para evitar trastornar el orden moral y, por otra parte, defendió como legítimo el que la prostituta retuviera la retribución que se le había otorgado.10 A la luz del derecho canónico medieval, la prostituta “era culpable, pero no severamente culpable, por su conducta”. Se consideraba que las mujeres dedicadas a la prostitución no actuaban de forma consciente, sino que era su naturaleza femenina la que las llevaba al pecado. Por lo tanto, los castigos hacia ellas no debían ser tan graves: “cuando se trataba de imponer penas [los teólogos] pusieron mayor atención a los castigos que se infligirían a los que utilizaban los servicios de la prostituta y a los chulos, proxenetas y dueños de burdeles que hacían estos servicios regularmente disponibles”.11 En España fue a partir del siglo xv que comenzaron los intentos más contundentes por regular el fenómeno de la prostitución mediante la creación de casas de mancebía que eran reglamentadas y vigiladas por los municipios.12 Mary Elizabeth Perry ha sugerido que, por lo menos en el caso de Sevilla, durante los siglos xvi y xvii las prostitutas formaban parte integral de la comunidad, a pesar de que en el discurso moral eran consideradas “mujeres perdidas” y confinadas a los márgenes de la ciudad.13 Sin embargo, como ha señalado María Eugenia Monzón, fue también en el siglo xvii cuando la prostituta comenzó a ser vista no sólo como pecadora, sino también como delincuente. Para Monzón es posible hablar de un proceso de “desinstitucionalización de la prostitución” que encontró su momento más álgido en 1623 con la publicación de la Pragmática de Felipe IV que prohibía cualquier burdel o mancebía.14 Diversos historiadores han analizado la construcción de este doble discurso de la Iglesia y las autoridades civiles en el que por un lado se condenaba a la “mujer públi10 Sergio Ortega Noriega, “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”, en El placer de pecar...”, p. 33. 11 Janes A. Brundage, “Prostitution in the Medieval...”, p. 835. Traducción mía. 12 El municipio era el encargado de verificar que cada nueva prostituta que entraba a trabajar a una de estas casas cumpliera con una serie de requisitos, tales como ser mayor de 12 años, no ser virgen, ser huérfana o no tener familia. Los jueces de barrio daban la autorización para que se pudiera ejercer legalmente la prostitución. María Eugenia Monzón, “Marginalidad y prostitución”, en Margarita Ortega, Asunción Lavrín y Pilar Pérez Cantú (coords.) Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2006,p. 383. 13 Mary Elizabeth Perry, “’Lost Woman’ in Early. Modern Seville: the Politics of Prostitution”, Feminist Studies, v. iv, n. 1, febrero de 1978, p. 195-214. 14 María Eugenia Monzón, “Marginalidad y prostitución...”, p. 385.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 209
01/02/2017 06:20:54 p.m.
210
Andrea Rodríguez Tapia
ca” y por otro lado se mantenía una actitud misericordiosa (el perdón a la arrepentida) y de tolerancia de facto. Durante la Edad Moderna, en la monarquía hispánica se entendió la prostitución como un mal necesario para preservar la “honra de las mujeres” honestas.15 La figura y los símbolos en torno a la virgen María, la prostituta y María Magdalena ayudaron a reforzar estas actitudes condenatorias y tolerantes y tuvieron fines didácticos durante la Contrarreforma. La imagen de la virgen personificaba el bien y la prostituta el mal (el sexo fuera del matrimonio, la fornicación sin fines de procreación, etcétera), mientras que Magdalena representaba la posibilidad del arrepentimiento.16 Esta última se convirtió en la santa de las prostitutas y con el paso del tiempo, como ha mostrado Estela Roselló para el caso novohispano, otras mujeres se identificarían con ella, pues su imagen pudo dar “un lugar especial a la dimensión femenina del cuerpo joven, sensual y lozano de todas aquellas que, sin ser prostitutas, vivieron su corporalidad desde la sexualidad y el encuentro físico con los hombres”.17 Como hemos podido observar, en las últimas décadas se han elaborado estudios muy útiles y sugerentes sobre la prostitución en España entre los siglos xv y xviii, enfocados a distintas realidades del ámbito peninsular. En contraste, han faltado no sólo estudios comparativos entre España y América, sino también trabajos especializados sobre el reino de Nueva España. No obstante, contamos con el estudio pionero y bien realizado de Ana María Atondo Rodríguez, quien se esforzó en explorar de manera exhaustiva las representaciones de la prostitución en la sociedad novohispana, la vida cotidiana de las mujeres públicas durante el periodo colonial y los cambios de actitud frente al fenómeno de la prostitución en el siglo xviii. Su trabajo responde a una perspectiva de historia de las mentalidades, que privilegia las coincidencias y los elementos que podrían considerarse representativos, por lo que no suele sistematizar cronológicamente la información sobre las modificaciones legislativas, ni profundiza en las particularida15 Véase Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar, Poder y prostitución en Sevilla. Siglos xiv al xx, t. i, La Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995. 16 Mary Elizabeth Perry, “’Lost Women’ in Early...”, p. 205-206. Cristina Segura Graíño señala que la mujer pecadora solía representarse como María Magdalena. Véase Cristina Segura Graíño, “El pecado y los pecados de las mujeres”, en Ana Isabel Carrasco y María del Pilar rábado (coords.), Pecar en la Edad Mecia, Madrid, Sílex, 2008, p. 217. 17 Estela Roselló Soberón, “El cuerpo de María Magdalena en un devocionario novohispano: la capturalidad femenina en la historia de salvación del siglo xviii”, Estudios de Historia Novohispana, n. 42, enero-junio de 2010, p. 59.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 210
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
211
des de los expedientes utilizados.18 Para los efectos del presente trabajo, el libro de Atondo ha sido importante para hacer una primera aproximación al fenómeno del “lenocinio” en el ámbito novohispano. A diferencia de la prostitución simple, el lenocinio o la alcahuetería, es decir, la presencia de un intermediario entre un hombre y la prostituta, era tipificado como delito. Estaba condenado desde Las Siete Partidas de Alfonso X y para evitarlo habitualmente la Corona había promovido y regulado la instauración de “casas públicas”. Atondo señala que carecemos de datos y fuentes documentales que comprueben la existencia de casas públicas o de mancebía en la ciudad de México,19 por lo que debemos suponer que la prostitución y la alcahuetería se practicaban mayoritariamente en casas o en mercados, pulquerías, mesones, portales y calles.20 Sabemos que la prostitución y la alcahuetería eran actividades cotidianas en la capital de Nueva España,21 y aunque hemos visto que no era un delito prostituirse, ni cobrar por sexo, se efectuó mayoritariamente dentro de la clandestinidad. Las prostitutas, las alcahuetas y los lenones aparecen en innumerables expedientes judiciales o inquisitoriales relacionados con todo tipo de delitos de orden común como robo, homicidio, vagancia, ebriedad, riñas, heridas y golpes, entre otros. Según Teresa Lozano en el ramo Criminal del Archivo General de la Nación es posible encontrar un total de 39 personas aprehendidas por delitos sexuales entre 1800 y 1812. El caso de “la Castrejón” es uno de los tres casos de delitos sexuales que, de acuerdo con la
18 Ana María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina en el México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. 19 Atondo señala que existe una real cédula de 1538 en la que Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, concedió abrir la primera “casa pública de mancebía” en Nueva España. En noviembre de 1587, el cabildo determinó que un tal Diego de Velasco construyera la casa de mancebía detrás del hospital de Jesús Nazareno; sin embargo no hay ningún dato que compruebe la existencia de dicho recinto. Ana María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina..., p. 38 y 41. 20 Desde luego, podría considerarse también la posibilidad de la existencia de casas de prostitución masculina, si bien sólo se ha podido documentar un caso. Véase Serge Gruzinski, “Las cenizas del deseo: homosexuales novohispanos a mediados del siglo xviii”, en Sergio Ortega (comp.), De la santidad a la perversión, o de pequeño se cumplía la ley de Dios en la sociedad novohispana, México, Grijalbo, 1986, p. 255-281. 21 A partir del número de “mujeres arrepentidas” en recogimientos y del testimonio de viajeros y juristas como Jaidar de la Torre y Gemelli Careri, Atondo calcula que a finales del siglo xvii había en la ciudad de México más de 2 000 prostitutas. María Atondo Rodríguez, El amor venal y la condición femenina..., p. 180-181.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 211
01/02/2017 06:20:54 p.m.
212
Andrea Rodríguez Tapia
misma autora, fueron instruidos en el año de 1808 y que corresponderían al 17% de los delitos consignados ese año.22 Recientemente Domingo Coss y León ha estudiado distintos casos de transgresiones sexuales en Guadalajara a comienzos del siglo xix, para analizar cómo operaba el ahora llamado “derecho de transición”. Siguiendo a autores como Francisco Tomás y Valiente y María Isabel Marín Tello, señala que “con la disminución del influjo religioso sobre el derecho, quedó determinado que en la dualidad pecado/delito fuera cada vez más importante castigar las conductas externas transgresoras del orden social que aquellas que afectaban a la moral y a la conciencia del individuo”.23 La prostitución en Nueva España era en cierta medida una actividad tolerada, pero esto no quiere decir que a nivel discursivo no se pretendiese erradicarla o, por lo menos, regularla. A esta animadversión social y judicial se enfrentó María Manuela Castrejón y las mujeres detenidas con ella. El extraordinario caso da cuenta de un momento en el que las autoridades quisieron dar un paso para frenar el desorden público y recordar a la población que el ejercicio del sexo extramarital no debía provocar escándalos públicos. Como hemos podido observar, la prostitución en aquellos años no era un delito que se castigara o una actividad prohibida, pues desde la Edad Media se habían encontrado los recursos jurídicos para justificarla. La prostitución sí era considerada un pecado, pues su esencia era la fornicación, implicaba lujuria y, por lo general, atentaba también contra el sacramento del matrimonio y el voto de castidad. Más que la Iglesia, fueron las autoridades políticas las más interesadas en limitar la prostitución y en castigar el lenocinio, que sí estaba tipificado como un delito. Los lupanares del callejón de la Condesa El 2 de junio de 1809 el licenciado Antonio Torres Torrija, alcalde del Crimen, dio instrucciones precisas al alcalde de barrio para averiguar qué estaba aconteciendo en el callejón de la Condesa, pues se habían recibido denuncias de que ahí existían dos casas en las que se habían ins Teresa Lozano Armendares, La criminalidad en la ciudad de México..., p. 87 y 90-91. Domingo Coss y León, Los demonios del pecado. Sexualidad y justicia en Guadalajara en una época de transición (1800-1830), Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2009, p. 149. 22 23
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 212
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
213
talado lupanares donde “con el mayor escándalo se prostituyen varias jóvenes con personas de distintas clases”.24 Torres Torrija era en ese momento rector del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México y, como ha señalado María del Refugio González, los miembros de esa corporación lo habían elegido en diversas ocasiones por haber conseguido “establecer permanentemente la más estrecha y apreciable armonía entre la nobilísima ciudad y el mismo Colegio”.25 Precisamente en aquellos años Torres Torrija se encargó de encauzar a dicha corporación hacia la “ortodoxia institucional”, cuando algunos de sus miembros tomaron posturas radicales sobre lo que debía hacerse frente a la ausencia del rey en 1808 y se vivían momentos de gran tensión.26 Agustín Coronel, alcalde del cuartel menor número 2 (perteneciente al cuartel mayor número 1), fue comisionado para encargarse de la averiguación y los primeros interrogatorios y para que verificara la aprehensión de quienes se encontraran en los presuntos lupanares. Él trasladaría a los acusados a la Real Cárcel de Corte, donde quedarían en custodia del alcaide mientras se realizaban las indagatorias, se rendía un informe a la Real Sala y se dictaba la sentencia.27 Para esas fechas la ciudad de México se encontraba dividida en cuarteles mayores y menores, a imitación de los que se habían trazado en Madrid. Como ha estudiado Guadalupe de la Torre, dicha demarcación significó el establecimiento de una nueva jurisdicción dentro de la ciudad con la finalidad de mejorar la administración de justicia. Así, los alcaldes del Crimen, el corregidor y los alcaldes ordinarios se convirtieron en los encargados del mantenimiento del orden público. En cada cuartel debía nombrarse un alcalde de casa y corte y ocho alcaldes de barrio, mismos que eran elegidos por ser personas que por agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 5r. Citado en María del Refugio González , “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, ¿una corporación política”, p. 13. 26 También puede revisarse María del Refugio González, “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México frente a la Revolución francesa. (1808-1827)”, en Salange Albeno, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.), La Revolución francesa en México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 111-135. 27 Como ha estudiado Valeria Sánchez Michel, la Real Cárcel de Corte, al igual que el resto de las cárceles en el mundo hispánico a finales del siglo xviii, era un lugar en el que los reos esperaban la sentencia del juez. En sí misma no representaba el sitio donde debía pagarse la pena por el delito cometido, aunque, como la autora sugiere, fue precisamente por esa época cuando se generó la idea y se plasmó en la legislación que “la privación de la libertad que conlleva el encierro” podía servir como “un castigo ejemplar”. Valeria Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel de Custe a frailes del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2008, p. 15. 24 25
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 213
01/02/2017 06:20:54 p.m.
214
Andrea Rodríguez Tapia
su “calidad y arregladas costumbres” fuesen respetadas y obedecidas por los vecinos. Según describe la autora, tanto los jueces de cuartel como los alcaldes de barrio “estaban obligados a residir en el cuartel de su competencia” y “debían portar uniforme de casaca y calzón azul, vuelta de manga encarnada y en medio de ella un ‘alamar de plata’ y ‘un bastón de vara y media de ato de color negro con puño de hueso o marfil’ como insignia de Real Justicia”.28 El 8 de julio Agustín Coronel se dispuso a cumplir con la comisión que se le había dado. Mandó llamar a la patrulla de Capa y dio la ronda nocturna por el callejón de la Condesa, localizado en el corazón de la ciudad de México (a un costado de la actual “Casa de los Azulejos”). Según el informe que entregó a la Real Sala, alrededor de las diez de la noche llegaron primero a la casa de María Manuela González, una accesoria ubicada en los bajos de la casa del conde del Valle, donde ésta se encontraba acompañada de las siguientes mujeres: Antonia Aguilera, Ignacia Ávila, Francisca Carbajal, Catalina Molina, María Antonia Olea, Úrsula Solís y una tullida de nombre Petra Ríos. En el “otro lupanar” se encontró a una sorda llamada María Josefa Toledo, “muy malcriada y llena de orgullo”; a una anciana, Rosa Ontiveros; a su hija Ignacia Ontiveros, “que según se advierte la iba a llevar a entregar”; a Santiago Flori, quien llevaba “unos calzones o pantalones en la mano”, y a otros dos hombres.29 A los dos últimos, quienes declararon que estaban casados y que trabajaban en la Real Fábrica de la Villa de Guadalupe, uno como interventor y el otro como contador, se les dejó ir, cosa que no debe extrañarnos pues no estaban cometiendo ningún delito, aun en el supuesto de que hubiesen ido a la casa a solicitar alguna prostituta. Todas las demás mujeres, con excepción de Úrsula Solís y Catalina Molina, quienes por comprobarse que eran esposas de soldados fueron consignadas a otras autoridades, fueron detenidas y llevadas a la Real Cárcel en calidad de reas. Al día siguiente comenzaron las primeras declaraciones, que formarían parte de la averiguación sumaria. El primero en ser interrogado fue Santiago Flori, quien dijo tener 19 años, 28 Guadalupe de la Torre Villalpando, “La demarcación de cuarteles. Establecimiento de una nueva jusdireccción en la Ciudad de México del siglo xviii”, en Sonia Lombardo de Ruz (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las ciudades. Un enfoque corporativo, México, Gobierno de la Ciudad de México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2000, p. 98. 29 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 8r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 214
01/02/2017 06:20:54 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
215
ser natural de Italia y trabajar como mayordomo en un café de la calle de Mesones. Ante la pregunta de qué hacía en la accesoria de Josefa Toledo, dijo que había ido al callejón a buscar a un conocido suyo, quien le había pedido que le llevara unos pantalones puesto que los suyos se los habían robado cuando estuvo enfermo en un hospital. Aseguró que la ronda lo había metido a la casa, pero que él no conocía a ningunas de las mujeres que ahí estaban. Luego, en la reja de mujeres, Agustín Coronel interrogó a María Antonia Olea, quien dijo ser mestiza, de 16 años de edad, que no sabía por qué motivo estaba presa y que “la cogió la Ronda en la casa de Manuela González, la que se mantiene de corredora de alhajas que tendrá en su casa, y que la exponente es su criada el tiempo de dos meses y gana dos pesos cada mes”. Negó que a la casa de su ama concurriesen hombres y mujeres, y que las que ahí se encontraron el día de la aprehensión habían ido con diferentes fines, pero no a prostituirse.30 Ignacia Ávila, originaria de Puebla y de 16 de edad, declaró ser hija de Josefa Toledo, supuesta dueña del otro lupanar, y sostuvo que en medio de la revuelta que había ocasionado la ronda, los soldados la metieron a casa de Manuela González, a quien conocía desde hacía dos años, pues habían sido vecinas cuando vivían en la calle del Parque, pero con la que no tenía ningún trato, menos visitarla en su casa. Aseguró que ella trabajaba cosiendo ropa para una “mercadera” del callejón de los Betlemitas y que con los tres o cuatro reales que ganaba al día sostenía a su madre. Un día después, Coronel interrogó a Antonia Aguilera, española, natural de la ciudad de México, soltera y de 15 años de edad, quien dijo ser amiga de Francisca Carbajal, la hija de Manuela González, y que había asistido esa noche a la casa de dichas mujeres a pedirles “le echaran un Escapulario a una hermana suya”. Rechazó haberse prostituido alguna vez en casa de Manuela y manifestó que le ayudaba a su madre en el sostenimiento de ellas y unas hermanas cosiendo zapatos.31 De inmediato, Coronel procedió a interrogar a las principales implicadas: Manuela Castrejón y su hija Francisca. Como se señaló anteriormente, el alcalde estaba familiarizado con la vida y actividades de las personas del barrio, y conocía personalmente a Manuela González. Tal vez más de lo que estaba dispuesto a notificar a sus superiores. En agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 12r. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 13r.
30 31
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 215
01/02/2017 06:20:54 p.m.
216
Andrea Rodríguez Tapia
el parte que entregó a la Sala del Crimen, Coronel informó que hacía tiempo, “con máscara de hipocresía”, esta última le había solicitado la custodia de dos muchachitas huérfanas. El alcalde estaba convencido de que Manuela era una alcahueta que regenteaba a pequeñas e indefensas mujeres: […] ignorando yo su conducta vino aquí, [sabiendo] que tenía yo dos muchachas españolas muy bien parecidas […] y creído yo en su buen parecer se las entregué. Después supe lo mismo que V.S. tiene olvidado acerca de dicha mujer sobre su conducta; supe que aquellas muchachas ni paños tenían en la primera ocasión que yo las cogí, ahora son ya de túnicos. Por aguardar a justificar la evidencia no había dado paso a recogerlas; pero habiéndosenos presentado esta ocasión, suplico a V.S. haga las entregue porque es la mayor lástima, pues la una tendría 16 años y la otra no llega a 14.32
Las declaraciones de Francisca y Manuela fueron muy similares. La declaración de la hija, castiza de 15 años de edad, coincidió con la de Antonia Aguilera, pues sostuvo que ésta había ido a que le “echaran un Escapulario a su hermana”, que Ignacia Ávila nunca había entrado a su casa, que María Antonia Olea era su criada, que a Úrsula Solís nunca la había visto, pero que Matilde Molina había ido seguramente a pagarle a su madre algún abono. Aseguró que ella y Manuela no prostituían a ninguna mujer y que se dedicaban a corredoras de alhajas y ropa. Frente a la pregunta de si había conocido a Gloria y a Clara Ximénez, las huérfanas que el alcalde de barrio recordaba haber dejado en depósito en casa de Manuela, dijo que sí, por haber vivido en su casa como mes y medio, pero que después se habían mudado a vivir con un hermano suyo y que nada sabía de ellas. Por su parte, Manuela González Castrejón aseguró ser mestiza, natural de la ciudad de México, de 40 años de edad y casada con Ignacio Carbajal, quien en ese momento se hallaba preso en la cárcel pública por haberla golpeado. Ante la pregunta de cuál pensaba ser la causa de su prisión, respondió “que se halla presa por suponerle haber consentido en su casa algunas mujeres que se prostituyen, lo que es falso, pues aunque en su casa se aprendió a Antonia Aguilera, María Antonia Olea, Catarina Molina, una tal Úrsula y otra muchacha tullida […] ninguna de éstas se ha prostituido en su casa, como dará testigos agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 7r y 7v.
32
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 216
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
217
de cómo se porta”. El alcalde de barrio no desaprovechó la oportunidad para preguntarle por las hermanas Ximénez, a lo que Manuela respondió que las conocía “por habérselas entregado depositadas el presente alcalde y no sabe el paradero de éstas, pues se las llevó su hermano que es soldado de los verdes”.33 En los días siguientes, el alcalde interrogó a las mujeres que faltaban, Rosa e Ignacia Ontiveros, españolas originarias de Tenancingo, la madre como de 40 años y la hija de 14, quienes vivían en el callejón de las Damas y negaron tener cualquier relación con las mujeres que se encontraban en la casa. Josefa Toledo, la supuesta dueña del otro lupanar en el callejón de la Condesa, también negó dedicarse a la prostitución y con un dejo de ironía aseveró que “si fuese cierto que la declarante es mujer mala como la acusaron tuviera siquiera qué comer y no que le están dando de la caridad en la prisión donde se halla”.34 Como puede observarse, ninguno de los reos confesó o sugirió que en las casas del callejón de la Condesa se ejerciera la prostitución o hubiera casas con “matronas”, “lenonas” o “alcahuetas” que ofrecieran divertimentos sexuales con muchachitas. El alcalde Coronel tuvo entonces que recurrir a otro tipo de indagatorias, en busca de alguien que testificara contra Manuela. Así, regresó al lugar donde supuestamente se efectuaban los crímenes, para recaudar el testimonio de los vecinos. En los siguientes días testificaron Esteban de Mata, Josefa Escorzo y Escalante y Ana María Gutiérrez, quienes vivían en las accesorias contiguas a la de la Castrejón. Los dos primeros aseguraron que a casa de Manuela entraban “hombres y mujeres decentes” a horas poco apropiadas. La última comentó que conocía a Manuela de tiempo atrás y que, efectivamente, algo en su actitud y condición social había cambiado: […] conoce a la vecina Manuela y a su hija Francisca como diez y ocho años que será la edad que ésta tenga o menos, porque Manuela era lavandera de la casa del Marqués de Rivascacho, y hace como dos meses que se halla de vecina allí delante de la morada de la que habla muy decente y lo mismo su hija, y que habiendo oído decir que ésta es Alcahueta lo [h]a agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 15r y 15v. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 17v. En la Real Cárcel de Corte, los presos podían ser alimentados por sus familiares, quienes podían llevarles comida del exterior. Los presos pobres tenían que vivir de la caridad, es decir, de las comidas ofrecidas en la propia cárcel. Según Sánchez Michel, la comida de la Cárcel de Corte, comparada con la de la cárcel de la Ciudad o de la Acordada, era menos variada, pues se basaba en atole, frijoles, una porción de carne y pambazos. Valeria Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel…, p. 64-65. 33 34
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 217
01/02/2017 06:20:55 p.m.
218
Andrea Rodríguez Tapia
creído porque ha visto entrar hombres y mujeres decentes en su casa y como la que depone la había conocido muy pobre y ahora está muy decente acredita lo que le han dicho.35
Al mismo tiempo, Coronel consiguió averiguar dónde estaban las hermanas Ximénez y pidió que éstas se presentaran ante Manuela, para hacer un careo y poder finalmente encontrar pruebas más sólidas de su culpabilidad. El resultado de dicho encuentro seguramente no fue el esperado por el alcalde, pues ni Gloria ni Clara Ximénez pudieron asegurar que en la casa de Manuela los hombres y las mujeres que entraban fuesen con el propósito de “mezclarse carnalmente”. Durante el careo Manuela se mantuvo en el dicho de que en su casa nadie se prostituía, pero, al mismo tiempo, quizá para desarrollar otra estrategia a su favor, logró mostrar que las hermanas no eran tan inocentes como el alcalde suponía, pues hizo declarar a la hermana mayor que no era doncella y a la pequeña que había sido sorprendida con un cochero recostado sobre sus piernas.36 El delito de lenocinio y el problema de la reincidencia A un mes de haberse efectuado las detenciones nada se resolvía aún y no había pruebas tajantes de la culpabilidad de alguno de los implicados. Los ministros de la Real Sala del Crimen recibieron diversos escritos, dirigidos al rey, en los que se pedía la libertad de algunos de los reos por esta causa. Agustín Flori había solicitado por voz propia clemencia y remedio a los males que sufría estando encarcelado. La madre de Antonia Aguilera también suplicó que dejaran en libertad a su hija, quien había sido presa por haber ido a pagar el abono de la ropa que Manuela González les fiaba pero que no sabía nada de los “pasajes lícitos o ilícitos” que pudieran ocurrir en dicha casa y que ellas se mantenían “honradamente” bordando zapatos “de los muchos que se expenden en el Parián”, cosa que aseguró podían testificar diversas personas. El hijo de Rosa Ontiveros (y hermano respectivamente de Ignacia) también solicitó que dejaran en libertad a sus familiares y que él se encargaría de cuidarlas.37 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 20r y 20v. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 26r. 37 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 27r y 27v. 35 36
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 218
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
219
El 5 de julio el gobernador y los ministros de la Sala ordenaron el encierro de Manuela por 24 horas en la “bartolina”, amenazando a los demás reos de esta causa con hacer lo mismo si no confesaban quiénes eran los concurrentes a la casa de Manuela. En los siguientes días cada una de las mujeres comenzó a rendir su confesión. A las más jóvenes, es decir, a María Antonia Olea, Ignacia Ávila, Antonia Aguilera, Francisca Carbajal e Ignacia Ontiveros, se les asignó un procurador de la Real Audiencia para su defensa. A grandes rasgos cada una ratificó lo que había aseverado en el primer interrogatorio hecho por Coronel, negando que las mujeres que ahí se encontraran fueran “mujeres públicas”. Ante tal situación, podría pensarse que cabía la duda sobre la culpabilidad de la Castrejón y las otras mujeres detenidas en su casa. Sin embargo, algo muy importante cambiaría el curso del proceso: Torres Torrija revisó el expediente instruido contra Manuela González un año antes, cuando el alcalde del cuartel número 19, ubicado en uno de los extremos de la ciudad, Rafael José de Ocaña, la había detenido a ella y a otra mujer llamada María Gertrudis Rojano. Esta última aseguró estarse prostituyendo “con los hombres que se le proporcionaba, y de lo que le daban, si eran tres pesos, le daba seis reales a la Castrejón; si eran cuatro, un peso, y si era un peso, dos reales; y por separado dos reales diarios que le suministraba la que habla para sus alimentos; que de lo que juntó la que habla de los hombres referidos compró el túnico que tiene puesto y unas medias y unos zapatos”. Un año antes, la Castrejón había dicho que era verdad lo que la Rojano sostenía, pero que lo había hecho por necesidad, pues su marido estaba preso y no tenía con qué sostener a sus hijos.38 El delito en aquella ocasión había sido lenocinio y la Castrejón se había declarado culpable, pero fue puesta en libertad tras haber pasado algunos días en la cárcel. Así, habiendo “comprobado” la culpabilidad de la Castrejón con tremendo antecedente, la Sala determinó que las mujeres involucradas y hechas prisioneras en el callejón de la Condesa fuesen liberadas, especificando que el alcalde de barrio debía vigilar su comportamiento en lo subsecuente y, en caso de mostrar alguna actitud sospechosa, debía verificarlo inmediatamente. A partir de ese momento ya no se esforzaron por comprobar si efectiva38 “Causa criminal contra Manuela Castrejón y Gertrudis Rojano, la primera por lenona, y la segunda por prostituta”, agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 3r-4v. El expediente antiguo se juntó con el nuevo.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 219
01/02/2017 06:20:55 p.m.
220
Andrea Rodríguez Tapia
mente todas eran prostitutas. Lo que interesaba ahora era la reincidencia de la Castrejón. La causa pasó a la vista del fiscal del crimen, Francisco Robledo, quien presentó la acusación formal el 5 de agosto de 1809: Que a pesar de la constante negación de Manuela Castrejón, por las deposiciones de los testigos examinados en esta sumaria, resulta convicta en el detestable crimen de lenocinio, el qual ya confesó otra vez, según aparece de la certificación agregada por principio del proceso. Por tanto, el Fiscal acusa grave y criminalmente a Manuela Castrejón y V.A. siendo servido podrá condenarla con arreglo a la Ley 6ta. tit. 18 lib. 8 de la Recopilación de Castilla a vergüenza pública y seis años de Recogidas; y por lo respectivo a su hija Francisca Carbajal, no habiendo contra ella iguales convencimientos, podrá dársele por compurgada de las presunciones, poniéndose a servir en una casa de honra, donde se encargue el cuidado de su conducta.39
A partir de ese momento comenzó una nueva etapa del juicio contra Manuela González, “la Castrejón”, quien ahora debía elegir un abogado y preparar su defensa. Si bien el fiscal anticipaba las penas que podían imponerse al reo, es sabido que en el Antiguo Régimen era el juez quien decidía la sentencia, aprobando, rechazando o modificando el parecer fiscal según considerase conveniente. Eran los jueces, pues, quienes con las herramientas que les proporcionaba un amplio corpus legal (Leyes de Castilla, Nobilísima recopilación de Indias, Siete Partidas, etcétera) podían adoptar decisiones muy diversas respecto de un mismo delito. En palabras de Alejandro Agüero, el momento determinante del derecho radicaba en “el momento de la interpretación (es decir, en la actividad de los magistrados) y no en las propiedades sistemáticas del campo normativo” por lo que el autor, siguiendo a otros, confirma que se trataba de una “justicia de jueces y no de leyes”.40 La primera vez que la Castrejón fue juzgada por lenocinio no recibió una pena demasiado grave: un poco de cárcel, amonestación y la advertencia de no volver a cometer el delito. Sin embargo, en la segunda ocasión en que fue acusada, aun sin haber tenido una confesión agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 51r y 51v. Alejandro Agüero, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Marta Llorente Sariñena (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes. Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Centro de ocumentación Judicial, 2007, p. 34. 39
40
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 220
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
221
tajante o un testimonio que la involucrara directamente, el fiscal propuso desde un comienzo una pena mayor para la mujer. El juez, como veremos más adelante, también trataría con mayor severidad a la rea. En el último interrogatorio que se le hizo a Francisca Carbajal en la Cárcel de Corte, todavía insistió en la “arreglada conducta” de su madre, pero a esas alturas los alcaldes del Crimen estaban ya convencidos de que Manuela había incurrido en lenocinio, corroborado por el “hecho de haberse aprehendido en su casa a una hora irregular a otras cinco mujeres de distintos estados que sin duda habían ido a ella con el fin de prostituirse, pues es inverosímil que casi a un mismo tiempo fuesen todas éstas con distintos objetos”. A la propia Manuela le habían advertido que confesara que “era su casa un lupanar vergonzoso” donde las mujeres se prostituían “con perjuicio y grave escándalo del público”, por lo que debía sujetarse a “las penas que imponen las Leyes a las lenonas que prestan su consentimiento para comercios tan ilícitos y reprobados”.41 Luego, argumentaron que estaba reincidiendo en el mismo delito: “agregándose a esto las constancias del proceso agregado en el que la confesante resultó convicta y confesa en el delito de lenona de María Gertrudis Rojano por el vil interés que ésta le franqueaba, por lo que fue presa y usándose de equidad puesta en libertad, apercibida que de no arreglar su conducta y reincidiendo en sus excesos se le castigaría con todo rigor, como así se le notificó”. Para la Real Sala del Crimen estaba probada “superabundantemente” su reincidencia, “por lo que se le apercibe por último que sin volverse a perjurar, añadiendo delito a delito, confiese llanamente la verdad, entendida de que por el mismo hecho de su tenaz negativa, se dará por confesa y se la aplicarán, a más de las penas que merece, las de perjura, en que tantas veces ha incurrido”. La Castrejón insistió en que no había cometido nuevamente el delito: […] que si permitió que Gertrudis Rojano se mezclase carnalmente unas cuantas ocasiones en el tiempo que la tuvo en su casa con los hombres que ella misma solicitaba fue por una suma fragilidad y desde que se puso en libertad no ha vuelto a incurrir en semejante exceso, y antes si se ha manejado con conducta, manteniéndose con su ejercicio de corredora y su hija de coser, con lo que ha adquirido la regular decencia que tiene, sin darle mal ejemplo a sus hijos.42 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 46r agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 49r.
41 42
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 221
01/02/2017 06:20:55 p.m.
222
Andrea Rodríguez Tapia
Las diligencias y argumentos esgrimidos por Manuela no fueron oídos y tendría que esperar al juicio para dar más elementos que la deslindaran del crimen. Su hija Francisca, en cambio, corrió con mejor suerte. Dirigió un escrito a la Real Sala en el que dio a conocer las “incomodidades de una molesta prisión a pesar de su honradez”, insinuando que tal vez había sido el resultado de “el odio de algún enemigo oculto que acaso fue el denunciante”. Alegaba que siendo una mujer “de corta edad y no mal parecer” era más lógico pensar que se “prostituyera primero [antes] que alcahuetear”. Finalmente, solicitaba ser entregada en custodia a su padre (no se explica si ésta ya había salido de la cárcel pública), “para que la cuide y socorra ínterin concluya la madre [su proceso]”.43 El 5 de septiembre, el gobernador y los ministros del Crimen de la Real Audiencia, Blaya, Virraurrutia, Campo y Torres, dictaminaron que tras haber revisado los autos y causa contra Manuela Castrejón y Francisca Carbajal “por lenona la primera y prostituta la segunda”; iban a revisar los cargos y los testimonios de la primera y, en lo respectivo a la hija, mandaron que se pusiera en manos de su padre o en el lugar que el alcalde de barrio considerara más pertinente. Una semana después Francisca fue puesta en libertad, pero Coronel decidió que en lugar de irse con el padre debía ser puesta “a servir en casa de honra”, bajo el encargo de José Copado y su mujer María Marina Maya, quienes debían cuidar de su conducta y arreglo.44 Los argumentos de la defensa y la sentencia A mediados del mes de agosto, Juan José Monroy se convirtió en el procurador de María Manuela Castrejón.45 Entre las primeras medidas agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 55v. En el proceso no se especifica por qué el alcalde de barrio decidió enviar a Francisca Carbajal con dichas personas. En el caso de María Antonia Olea, Ignacia Dávila, Antonia Aguilera e Ignacia Ontiveros, Torres Torrija les había dado por “curador” a Francisco Ríofrío, procurador de número de la Audiencia. agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 30r. 45 Víctor Gayol, quien ha realizado uno de los estudios más interesantes sobre este oficio, define al procurador de número como “a uno de los personajes del aparato de administración de justicia del rey, de sus audiencias, más cercano a los litigantes, ya que se trataba de los representantes jurídicos de los que obligatoriamente se debía servir cualquier persona que llevase algún asunto frente a los tribunales con preferencia sobre la innumerable cantidad de gestores que había producido la cultura del litigio en esa sociedad, pues era un cargo que ofrecía más garantías en su desempeño a los vasallos por ser un oficio 43 44
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 222
01/02/2017 06:20:55 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
223
que tomó fue la de redactar, en nombre de la rea, un escrito en el que señalaba los puntos centrales que más adelante constituirían la defensa y un argumento interesante: Aunque es constante y cierto en una bien gobernada República [que] el castigo de los delincuentes sea absolutamente necesario para exterminar los delitos; lo es igualmente que para imponer la pena al reo debe aparecer probada con evidencia su culpa, pues el bien de la sociedad no interesa menos en la conservación de los buenos, que en la corrección de los malos. Veamos si el Lenocinio que se imputa a la Castrejón está suficientemente justificado, examinando previamente las excepciones con que en su confesión se defiende.46
Monroy consideraba que los escasos testimonios dados por los vecinos y las hermanas Ximénez no eran convincentes. La información que habían dado sobre que en la casa de la Castrejón entraban y salían hombres y mujeres de distintas calidades, decía el procurador, había sido refutada por la misma rea al asegurar que era corredora de alhajas, por lo que había concurrencia de personas, “unas a comprar y otras a vender como sucede en todas las casas de trato”. Para él, era “infelicísima consecuencia inferir que una casa sea un lupanar, porque es frecuentada de muchos”. El otro punto sobre el que se concentraba, era la acusación de que la Castrejón había adquirido una mejor condición económica por sus actividades delictivas, afirmando que de eso se debía inferir que “todos los que pasan aun repentinamente de la mendiguez a la opulencia deberán ser precisa y necesariamente Alcahuetes”. Con esto, se intentó demostrar que el mediano caudal con el que Manuela contaba no se había hecho por prostituir jovencitas.47 El 28 de septiembre, después de las diligencias hechas por Monroy para que declararan los testigos de María Manuela, la Real Sala del Crimen autorizó que se aplicara el interrogatorio preparado por la defensa de la rea, el cual consistía en las siguientes preguntas: 1. Cómo y desde hacía cuánto tiempo conocían a la Castrejón. 2. Si sabían si la Castrejón se había mantenido de lavar ropa en varias casas principales de la ciudad. público venal”. Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), 2 v., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007, p. 17. 46 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 52v. 47 agn, Criminal, v. lxxxix, exp. 1, f. 53r y 53v.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 223
01/02/2017 06:20:56 p.m.
224
Andrea Rodríguez Tapia
3. Si sabían o les constaba que hubiese tomado el giro de comprar y vender alhajas y ropa, bien en el Parián o en algún otro sitio. 4. Si sabían o les constaba que hasta el momento de ser presa se había mantenido como corredora, y si por esa razón podía entrar mucha gente a su casa. 5. Si sabían que Gloria y Clara Ximénez eran “mujeres de mal vivir” o habían sido tenidas o reputadas por “públicas prostitutas”.48
De lo anterior puede inferirse que la estrategia del abogado fue mostrar las desproporciones de los testigos de la sumaria. Entre las personas que declararon a favor de la Castrejón se encontraban Octaviana Buitrón, Bartola Camacho, Joaquín Ibarra y Mariano Fernández. La mayoría coincidió en que Manuela se había dedicado por muchos años al oficio de lavandera en casas de gran prestigio, como las de Mariano Fagoaga o la del marqués de Santa Cruz. Algunos comentaron que había puesto una atolería, pero que casi inmediatamente había optado por convertirse en corredora de alhajas y ropa. Uno de los testigos, incluso, dijo dedicarse al mismo oficio y que él mismo había asistido muchas veces a la casa de la Castrejón, para cerrar tratos o intercambiar productos. Finalmente, la pregunta sobre las hermanas Ximénez no tuvo un papel muy importante dentro del interrogatorio de la defensa, pues resultaron más sólidas las pruebas de la buena conducta de Manuela, y no fue necesario probar (tal vez porque no era fácil) que ella no había sido quien había corrompido a las muchachas.49 Así, después del interrogatorio, la defensa argumentaba que no se había podido comprobar el delito, por lo que la rea debía ponerse en libertad, dada la “evidencia física [de] su inocencia y honrado modo de vivir”, y solicitó al gobernador y a los alcaldes de la Real Sala que se cotejaran las deposiciones de los testigos de la sumaria con los testigos presentados por él. Finalmente, los alegatos sirvieron de algo, pues el 9 de diciembre, el fiscal del Crimen, Francisco Robledo, modificó su postura: Que la prueba que ha producido la parte de la reo Manuela Castrejón González, debilita los fundamentos que en esta sumaria resultan en su contra, acerca del crimen de lenocinio porque ha sido procesada. Por lo que el Fiscal, en uso de la buena fe de su oficio, y consultando a mayor abundamiento a los méritos que la misma prueba ministra los considera bastantes para moderar en algún modo su respuesta de 5 de Agosto del agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14., f. 209r y 209v. agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14., f. 210r. y siguientes.
48 49
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 224
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
225
presente año, en la que pidió se condenase a la González a vergüenza pública y seis años de Recogidas. Allí pues, V.A. siendo servido podrá condenarla solamente a dos años de reclusión en la casa de Recogidas o resolver sobre todo lo que fuere de su superior agrado.50
Como solía ocurrir en los procesos judiciales del Antiguo Régimen, después de meses de averiguación, burocracia administrativa y litigios, la sentencia dada por la Real Sala fue breve y escueta. El 20 de diciembre condenaron a María Manuela González Castrejón a “quatro años en la casa de Recoxidas con prevención que de sus bienes embargados pague las costas”.51 La Castrejón había conseguido convencer al fiscal a reducir la pena, pero en cambio no había conseguido que los alcaldes del crimen se mantuvieran en la determinación de un castigo que podía muy bien servir como advertencia pública. Dado que no había motivación de la sentencia, no sabemos con exactitud qué pudieron llegar a pensar los jueces del caso particular de Manuela. Lo que si conseguimos observar es que su sentencia era, hasta cierto, punto flexible y negociable, pues unas horas después de conocida la determinación, el alcaide de la Cárcel de Corte solicitó que Manuela se quedara presa en ese sitio. Así pues, la Castrejón no fue enviada a la Casa de Recogidas, como lo habían decidido los jueces, y muy pronto consiguió que la nombraran “presidenta” de la cárcel: una rea que desempeñaba funciones especiales como cerrar las puertas, atender la enfermería y adjudicarles a sus compañeras tareas específicas.52 Como se infiere por los testimonios y los propios argumentos de la Castrejón, ésta era una mujer inteligente y hábil. Sin llegar a especular más, no sorprendería que hubiera conseguido acercarse al alcaide para convencerlo de ocupar ese cargo por si era finalmente condenada a irse a la Casa de Recogidas donde, como se ha documentado, la vida era mucho más estricta y rígida que en la Cárcel de Corte.53 Por supuesto, la libertad siempre agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 219r y 219v. agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 226r. 52 agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 227r y 227v. Sobre la “presidenta” de la cárcel, véase Sánchez Michel, Usos y funcionamiento de la cárcel..., p. 41. 53 Véase el ya clásico trabajo de Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1974. Muriel consigna que en noviembre de 1810 había 122 reas en el Recogimiento de Santa María Magdalena de la ciudad de México. La mayoría habían sido condenadas por adulterio, incontinencia, escándalo en vía pública, unión libre, prostitución, homicidio, robo y ebriedad. Los horarios en dicho recogimiento eran sumamente estrictos, pues todos los días había que levantarse a las 5:30 horas para ir a misa, 50 51
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 225
01/02/2017 06:20:56 p.m.
226
Andrea Rodríguez Tapia
sería la libertad, razón por la cual, en noviembre de 1810, la Castrejón solicitaría que se le extendiera un informe sobre su buen comportamiento, con el fin de que le rebajaran la pena a dos años y le permitieran salir a la calle cada quince días. Hizo un intento más en 1811, más por convencer a las autoridades de que le permitieran cubrir su condena haciendo algún trabajo dentro de la cárcel, pero con la posibilidad de regresar por las noches a su casa y así poder cuidar de sus hijos. Finalmente, el último registro que tenemos de la Castrejón data del 7 de octubre de 1812, cuando Manuel del Campo y Juan Antonio de la Riva, del Tribunal de Indultos, le negaron la posibilidad de acogerse al indulto publicado en la capital con motivo de la proclamación de la nueva Constitución de la monarquía.54 Conclusiones A través del proceso judicial formado por la Real Sala del Crimen contra María Manuela González Castrejón, he pretendido acercarme a la cultura jurídica de aquella época, no sólo para conocer los distintos procedimientos y el funcionamiento de la justicia en el Antiguo Régimen, sino también para entender cómo se procedía contra un delito particular: el lenocinio. En un mundo donde la prostitución no era una actividad delictiva, sino apenas un pecado que podía ser perdonado por los miembros de la comunidad religiosa, las prostitutas no estaban exentas de la vigilancia y el control por parte de las autoridades gubernamentales. Incluso, como hemos podido apreciar en este caso con Francisca Carbajal, la hija de Manuela, era posible acusar y castigar a las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Por otra parte, el lenocinio estaba reconocido como delito desde Las Siete Partidas. Precisamente para evitarlo, durante la Edad Moderna los ayuntamientos habían facilitado la instalación de burdeles o “casas públicas” en ciudades como Madrid y Sevilla, donde una persona se encargaba de cuidar de las “mujeres públicas” y era la responsable de pagar la renta del local. En teoría, los encargados de esta
trabajar hilando algodón, haciendo tortillas o preparando comida para otros reos y rezar el rosario antes de ir a dormir. Los momentos de descanso eran restringidos y sólo en días de fiesta se les permitía hablar con sus parientes. Ibid., p. 119-123. 54 agn, Criminal, v. lxxxiv, exp. 14, f. 233r.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 226
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
227
actividad no eran proxenetas ni meretrices, pero en la cotidianidad seguramente actuaban como tales. Hasta ahora no se han encontrado pruebas fehacientes que comprueben que en Nueva España se hubiera instalado una casa de este tipo. Por lo tanto, es de suponer que la mayoría de estos encuentros ilícitos terminaron casi siempre en casas particulares, acaso a partir de encuentros informales en otros espacios públicos como fondas, mesones o pulquerías. A la Castrejón se le acusó de tener un “público lupanar”, es decir, de permitir que a su casa llegaran mujeres dispuestas a ofrecer sus servicios a hombres “decentes”. Ella probablemente se encargaría de facilitar los encuentros, recibiendo una comisión por ello. Puede decirse, por lo tanto, que la actitud de las autoridades y de la sociedad hacia la prostitución era un tanto ambigua y que solía predominar un doble discurso. Por un lado, su práctica era vista con malos ojos y la mujer que incurría en ella solía ser criminalizada o señalada como trasgresora social. En cambio, el hombre que se relacionaba con “rameras” o “mujeres públicas” no cometía ninguna infracción; era parte de las costumbres, de la “naturaleza” o de la fragilidad de la carne propia de su género. En el caso aquí analizado, Santiago Flori fue el único hombre interrogado por el alcalde de barrio, mientras que los otros dos sujetos encontrados en casa de la Castrejón fueron liberados sin cuestionárseles nada. Es probable que —además de haberlo descubierto con los pantalones en las manos— su condición de extranjero haya hecho que desconfiasen de él. En un primer momento, lo que preocupó a las autoridades no fue tanto el ejercicio de la prostitución, sino el haber recibido denuncias y quejas de que algo “escandaloso” estaba sucediendo en el callejón de la Condesa. Sin duda alguna, la comunidad de vecinos tuvo un papel fundamental al llamar la atención sobre la “vergonzosa” situación que se estaba viviendo en casa de Manuela. El deber de las autoridades era oír esas denuncias y mantener el orden público. Quizá si la casa de la Castrejón hubiera estado en otra parte de la ciudad y no en medio del convento de San Francisco, la casa del marqués del Valle y la Plazuela de Guardiola, las cosas hubieran sido menos graves. Recordemos que en 1808 Manuela ya había sido detenida por el alcalde del cuartel número 19, una zona en los márgenes de la ciudad, a un costado de los barrios indígenas, pero en esa ocasión, acusada por el mismo delito, sólo había recibido una advertencia por parte del juez, tras haber pasado un par de días en la cárcel.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 227
01/02/2017 06:20:56 p.m.
228
Andrea Rodríguez Tapia
El proceso de Manuela tuvo su curso entre los meses de junio y noviembre de 1809. Tras haberlo seguido no podríamos determinar si era culpable o no. ¿Cómo distinguir, además, a una lenona de una prostituta? Ella nunca se declaró culpable, rechazó los cargos que se le hicieron y no se obtuvo su confesión cuando se le mandó a la “bartolina”. Las pruebas presentadas contra ella no fueron contundentes y se basaron en el testimonio de unos cuantos vecinos y conocidos a quienes les habían llegado rumores o les había parecido sospechosa la gente que entraba y salía de la casa. En los interrogatorios algunos infirieron que la Castrejón podía estarse dedicando a la alcahuetería, pues desde su perspectiva el ascenso social (de lavandera a corredora de alhajas) así lo sugería. En un mundo en el que la imparcialidad no era algo determinante y necesario, donde el juez era quien aplicaba la sentencia en consideración de la “calidad” de la persona y de un derecho que se componía de diversas fuentes, la impartición de justicia era muchas veces algo subjetivo. A pesar de eso, es evidente que existían ciertos mecanismos y códigos culturales que permitían regular lo anterior y que mantuvieron un orden social en el que la gente confiaba.55 Manuela buscó defenderse por todos los medios a su alcance, es decir, mediante un procurador y aportando testigos que declararan a su favor, pero no consiguió que se le pusiera en libertad. Probablemente el fiscal aceptó que no había pruebas contundentes o no estuvo seguro del grado de culpabilidad de la Castrejón. Como vimos con este caso, por falta de leyes o decretos claros al respecto no era fácil determinar las características del lenocinio y, por lo tanto, las de una “lenona”. Por otra parte, la defensa desempeñó un buen papel, pues puso en duda algunas de las acusaciones principales y consiguió que se rebajara la pena que el fiscal había marcado en un principio, lo que significa que en esa época existían los medios y las formas de conseguir misericordia. Al final, sin embargo, en la Real Sala no se convencieron de la inocencia de Manuela y pesó más la sospecha de reincidencia, lo que explica que no redujeran la pena a dos años en una Casa de Recogidas, sino sólo a cuatro. A primera vista, la sanción impuesta por los jueces no fue tan grave. Tal vez lo suficiente para hacer una advertencia a quienes ejercían la
55 Víctor Gayol considera que la “idea de la confianza” era uno de los puntos centrales sobre los que “se asentaba todo el aparato judicial en el modelo castellano e indiano”. Víctor Gayol, Laberintos de justicia..., p. 290.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 228
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
229
prostitución o alcahueteaban mujeres. Sin embargo, no podemos pasar por alto que no hubo escarnio público y que Manuela consiguió quedarse en la cárcel y no ser enviada a la Casa de Recogidas. Se trató, pues, de una advertencia limitada y dirigida probablemente al grupo de hombres y mujeres cercano a la Castrejón. Como el proceso mismo lo sugiere, a principios del siglo xix los delitos sexuales como el lenocinio eran hasta cierto punto crímenes menores. Al lado de las circunstancias políticas que en ese momento se vivían, el escándalo público provocado por desviaciones o trasgresiones sexuales era mucho más fácil de contener. Bastó con alejar a Manuela de su entorno cotidiano y dejar a las mujeres implicadas en el caso bajo la vigilancia o tutela de hombres “decentes”, y evitar así que continuaran con la práctica de la prostitución o que cayeran en manos de alguna otra lenona. Fuentes consultadas Archivos Archivo General de la Nación, México (agn)
Bibliografía Agüero, Alejandro, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Marta Llorente Sariñena (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes. Hacia la España de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2007, p. 21-58. Arrom, Silvia M., Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI, 1988. Atondo Rodríguez, Ana María, El amor venal y la condición femenina en el México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992. , “Un caso de lenocinio en la ciudad de México en 1577”, en El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 83-101. Baudot, Georges y María Águeda Méndez, Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de los virreyes, México, Siglo XXI, 1997. Bazán Alarcón, Alicia, “El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva España”, Historia Mexicana, v. xiii, n. 51, enero-marzo de 1964, p. 317-345.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 229
01/02/2017 06:20:56 p.m.
230
Andrea Rodríguez Tapia
Brundage, James A., “Prostitution in the Medieval Canon Law”, Signs, v. i, n. 4, verano de 1976, p. 825-845. Coss y León, Domingo, Los demonios del pecado. Sexualidad y justicia en Guadalajara en una época de transición (1800-1830), Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2009. Gayol, Víctor, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), 2 v., Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007. González, María del Refugio, “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, ¿una corporación política?”, Secuencia, n. 27, septiembre-diciembre de 1993, p. 5-26. , “El Ilustre y Real Colegio de Abogados de México frente a la Revolución Francesa (1808-1827)”, en Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.), La Revolución francesa en México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. 111-135. Gruzinski, Serge, “Las cenizas del deseo: homosexuales novohispanos a mediados del siglo xvii”, en Sergio Ortega (comp.), De la santidad a la perversión, o de por qué no se cumplía la ley de Dios en la sociedad novohispana, México, Grijalbo, 1986, p. 255-281. Lozano Armendares, Teresa, La criminalidad en la ciudad de México, 18001821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1987. Maclachlan, Colin M., La justicia criminal del siglo xviii en México. Un estudio sobre el Tribunal de la Acordada, México, Secretaría de Educación Pública, 1976. Monzón, María Eugenia, “Marginalidad y prostitución”, en Margarita Ortega, Asunción Lavrín y Pilar Pérez Cantó (coords.), Historia de las mujeres en España y América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2006, p. 379-395. Muriel, Josefina, Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una problemática social novohispana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1974. Ortega Noriega, Sergio, “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”, en El placer de pecar y el afán de normar, México, Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, 1987, p. 13-78. Perry, Mary Elizabeth, “‘Lost Women’ in Early Modern Seville: the Politics of Prostitution”, Feminist Studies, v. iv, n. 1, febrero de 1978, p. 195-214. Roselló Soberón, Estela, “El cuerpo de María Magdalena en un devocionario novohispano: la corporalidad femenina en la historia de salvación
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 230
01/02/2017 06:20:56 p.m.
“La Castrejón”, una “alcahueta” o “lenona”
231
del siglo xviii”, Estudios de Historia Novohispana, n. 42, enero-junio de 2010, p. 57-79. Sánchez Michel, Valeria, Usos y funcionamiento de la cárcel novohispana. El caso de la Real Cárcel de Corte a finales del siglo xviii, México, El Colegio de México, 2008. Segura Graíño, Cristina, “El pecado y los pecados de las mujeres”, en Ana Isabel Carrasco y María del Pilar Rábade (coords.), Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2008, p. 209-225. Suárez Escobar, Marcela, Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La ciudad de México y las postrimerías del virreinato, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1999. Taylor, William, “Algunos temas de la historia social de México en las actas de juicios criminales”, Relaciones, v. iii, n. 11, verano de 1982, p. 89-97. Torre Villalpando, Guadalupe de la, “La demarcación de cuarteles. Establecimiento de una nueva jurisdicción en la ciudad de México del siglo xviii”, en Sonia Lombardo de Ruiz (coord.), El impacto de las reformas borbónicas en la estructura de las ciudades. Un enfoque comparativo, México, Gobierno de la Ciudad de México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2000, p. 89-102. Van de Pol, Lotte, La puta y el ciudadano. La prostitución en Ámsterdam en los siglos xvii y xviii, Madrid, Siglo XXI, 2005. Vázquez García, Francisco y Andrés Moreno Mengíbar, Poder y prostitución en Sevilla. Siglos xiv al xx, t. i, La Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 231
01/02/2017 06:20:56 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 232
01/02/2017 06:20:57 p.m.
Estela Roselló Soberón “El mundo femenino de las curanderas novohispanas” p. 233-250
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
El mundo femenino de las curanderas novohispanas Estela Roselló Soberón Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas A principios del xv, Cristina de Pizán escribió la primera defensa consistente a favor del valor que tenían las mujeres en la historia y en la sociedad.1 La ciudad de las damas reflejaba la preocupación de una mujer medieval cansada y molesta frente a todas aquellas ideas que durante siglos habían circulado en contra del sexo femenino y que habían originado una corriente de pensamiento presente entre muchos teólogos y literatos de la Edad Media. En su obra, Cristina de Pizán aparecía como protagonista de un diálogo imaginario con la Razón. En él, la dama francesa, de origen veneciano, preguntaba a su interlocutora sobre las capacidades e incapacidades femeninas para acceder al conocimiento y a la sabiduría. A lo largo de su conversación, la Razón explicaba a Cristina que, en realidad, las mujeres eran tan aptas como los hombres para aprender prácticamente cualquier cosa y por lo tanto que las mujeres estaban absolutamente calificadas para ejercer también cualquier oficio.2 El problema, continuaba la célebre interlocutora de la dama francesa, era que las mujeres vivían en una situación de muchas desventajas frente a los hombres. Entre ellas, decía Razón, se encontraba, sobre todo, la falta de experiencia. Su argumento era contundente: de manera contraria a lo que ocurría con los hombres que conocían y vivían 1 Cristina de Pizán fue hija del médico y astrólogo veneciano Tomasso de Pizzano, a quien el rey francés, Carlos V de Valois, llamó a trabajar a su corte. Fue allí, en la corte francesa, donde Cristina creció y años más tarde contrajo matrimonio. La ciudad de las damas fue escrita en 1405. 2 Cristina de Pizán, La ciudad de las damas, trad. de Marie-José Lemarchand, Madrid, Siruela, 2006, p. 119-120.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 233
01/02/2017 06:20:57 p.m.
234
Estela Roselló Soberón
tantas cosas distintas, las mujeres “se limitan a los cuidados del hogar, se quedan en casa, mientras que no hay nada tan instructivo para ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar cosas variadas”.3 Efectivamente, durante siglos, las autoridades civiles y religiosas de la Edad Media insistieron en que las mujeres debían limitarse a vivir de manera discreta y silenciosa dentro de sus hogares y comunidades domésticas. En principio, y de acuerdo con este discurso, las mujeres debían relegarse a los espacios privados y alejarse de los públicos. Esta postura ante la vida fue uno más de los rasgos de la cultura medieval que siglos más tarde cruzó el océano para convertirse en pilar de la mentalidad religiosa que dio sentido al orden social novohispano. Ahora bien, tanto en las sociedades europeas de la Edad Media como en la Nueva España, no obstante el interés de las autoridades en replegar a las mujeres a los espacios domésticos y alejarlas de la vida fuera de sus casas, la cotidianidad femenina fue muy distinta. En realidad, en aquellas sociedades siempre hubo muchas mujeres que tuvieron una importante presencia en diversos espacios de la vida pública y más aún en muchos ámbitos que vincularon lo público con lo privado. En este sentido, dichas mujeres no sólo no carecieron de experiencia, sino que funcionaron como mediadoras e intermediarias culturales muy importantes que vincularon sus experiencias privadas y propiamente “femeninas” con la experiencia de sus actividades públicas, al exterior de sus hogares. Ése fue el caso, precisamente, de las mujeres sobre las que trata la reflexión de las siguientes páginas y que no son otras que las curanderas que vivieron en la Nueva España a mediados del siglo xvii y principios del siglo xviii. Existen en el Archivo General de la Nación de México muchos expedientes inquisitoriales de aquella época que hablan de acusaciones contra curanderas a quienes se calificó de supersticiosas y embusteras. Al leer dichos documentos con cuidado, es fácil advertir que uno de los principales atributos que caracterizó a estas mujeres fue, precisamente, el gran cúmulo de experiencias que formaron parte de su existir. Es decir, contrariamente a lo que las autoridades civiles y religiosas de la Nueva España defendían, las curanderas de aquella sociedad fueron mujeres que no se limitaron a atender sus casas, a solazar a sus maridos o a criar y educar a sus hijos. Ibid., p. 119.
3
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 234
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
235
Y no se limitaban porque no es que muchas de ellas no cumplieran con estas obligaciones propias de su condición femenina, sino que algunas, además de fungir como esposas y madres de familia, ejercieron también un oficio que les abrió la puerta de su casa para recorrer calles, pueblos, plazas, rancherías y haciendas cercanas a sus lugares de origen o residencia. En pocas palabras, si algo caracterizó a estas mujeres novohispanas fue, precisamente, su gran dinamismo, movilidad y participación activa en la vida de sus comunidades. En efecto, las curanderas de la Nueva España salieron de sus casas constantemente y al hacerlo conocieron poblados, se vincularon con gente, averiguaron secretos, percibieron gran variedad de ambientes, exploraron hogares y visitaron boticas. Esta diversidad de actividades generó en cada una de ellas una suma de conocimientos que las enriqueció como personas y además les dio una perspectiva particular de lo que era la vida. Es interesante pensar que esta nutrida mirada se constituyó como una mirada propiamente femenina, ya que incorporó, por un lado, los aprendizajes adquiridos a partir de todo aquello que se veía en el mundo, y por otro, elementos típicos de las experiencias privadas que entonces se asociaban con diversas funciones y roles desempeñados, exclusivamente, por las mujeres. De esta manera, las curanderas salieron de sus casas, miraron el mundo y se relacionaron con él y con la vida pública a partir de prácticas que incluían la capacidad para cuidar, para curar, para contener, nutrir y alimentar, así como para entender ciertos fenómenos desde la intuición y la emoción, más que desde la razón.4 Por otro lado, el oficio de estas mujeres también supuso el ejercicio de una costumbre y un hábito que los detractores más feroces de las mujeres calificaron como esencial de las mismas y que todos ellos lamentaron constantemente: el de hablar, departir y conversar con todo el mundo. Y es que ciertamente estas mujeres “parleras” hicieron de aquel tan criticado defecto una herramienta de enorme utilidad para el ejercicio eficaz de su quehacer cotidiano.5 4 Es la antropología la que ha demostrado la introducción de elementos “femeninos” en las prácticas curativas de estas mujeres. Dichos elementos corresponden, en gran medida, a la función maternal y nutricia relacionada tradicionalmente con las mujeres. Carol Shepherd McClain (ed.), Women as Healers: Cross Cultural Perspectives, Nueva Jersey, Rutgers, University Press, 1989, p. 6. Véase Mireya Alejo, Mujeres que curan, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, p. 87-90. 5 Robert Archer ha estudiado diversos textos literarios de la Edad Media en los que los autores exageraron de manera grotesca muchos de los defectos atribuidos a las mujeres.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 235
01/02/2017 06:20:57 p.m.
236
Estela Roselló Soberón
El estudio de las curanderas novohispanas del siglo xvii (me refiero a un largo siglo xvii que abarcaría un período entre las primeras décadas del siglo xvii y la primera mitad del siglo xviii) da la oportunidad de acercarse a sujetos que se constituyeron a sí mismos por un lado como “personas”, con una poderosa identidad femenina, y por otro, a sujetos que se construyeron como “personajes” públicos en donde lo femenino adquirió ciertos significados culturales particulares del mundo en el que vivieron.6 Como personas, acercarse a estas mujeres permite reconstruir la historia de sujetos históricos que se alejaron de los estereotipos de sumisión y subordinación femenina de la época y que actuaron de acuerdo con un oficio y una serie de saberes y habilidades que les confirieron fama, prestigio y autoridad.7 En su vida cotidiana las curanderas se hicieron personas a partir de la construcción de una identidad que implicó distintos elementos: su estado civil, sus características físicas, el tipo de hogar o de domicilio donde residían, la calidad y el conjunto de bienes que formaban parte de su patrimonio y, por lo tanto, de su propia historia de vida.8 Entre ellos, Archer recuerda las palabras del Arcipreste de Talavera, quien en su famoso libro del Corbacho señalaba: “La mujer ser mucho parlera, regla general es de ello, que no es mujer que no quisiese siempre hablar y ser escuchada. Y no es de su costumbre dar lograr a que otra hable delante de ella; y, si el día un año durase, nunca se hartaría de hablar y no se enojaría ni de día ni de noche”. Véase Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia, Universitat de València/Cátedra, 2001, p. 33. 6 Al hablar de la oscilación entre la persona y el personaje, me refiero a la idea de la construcción de la identidad de las mujeres como sujetos con una conciencia particular de quiénes eran ellas mismas y, al mismo tiempo, de una identidad individual construida a partir de lo que sus comunidades esperaban de ellas. Tal como lo han explicado Mónica Bolufer e Isabel Morant, los individuos se definen a sí mismos a partir de la relación entre lo colectivo y lo individual, entre el sujeto y su contexto. Véase Mónica Bolufer e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 318-323. 7 En un interesante estudio sobre el prestigio cultural, el antropólogo Jerome H. Barkow ha explicado que el prestigio de las personas en una comunidad les da poder para influir en los actos y en las emociones de los demás miembros de la misma. Es en ese sentido que se habla del prestigio, la fama y la autoridad de las curanderas novohispanas. Véase Jerome H. Barkow, “Prestige and Culture: a Biosonal Interpreativa”, Current Anthropology, v. xvi, n. 4, diciembre de 1975, p. 561. 8 Estudiar a las curanderas novohispanas como “personas” tiene el objetivo de explorar de qué manera se construyeron diferentes identidades femeninas e identidades individuales entre mujeres que actuaron de manera consciente, autónoma y responsable. De acuerdo con algunos autores como Mariano Moreno Villa, el concepto de “persona” se originó con el cristianismo. El pensamiento cristiano rescató el término de la cultura latina, en la que “persona” significaba “la voz que resuena detrás de la máscara”. Véase Roberto Mariano Moreno Villa, El hombre como persona, 2a. ed., Madrid, Caparrós Editores, 2005, p. 16.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 236
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
237
Como personajes, aproximarse a las curanderas permite explorar los procesos mediante los cuales una comunidad definía la mirada con que se veía a las mujeres que llevaban una vida de este tipo. En gran medida el personaje de la curandera se miró y se construyó de acuerdo con la satisfacción o la insatisfacción de las expectativas sociales que se tenía de estas mujeres. Cuando las curanderas cumplían con lo que la gente esperaba de ellas adquirían reconocimiento y respeto. Cuando no lo lograban, lo más seguro es que la mirada pública las transformara en brujas o hechiceras.9 Es importante señalar que las curanderas de la Nueva España fueron consultadas lo mismo por hombres que por mujeres; sin embargo, si bien este tipo de mujeres atendió lo mismo a la población masculina que a la femenina, para los historiadores de las mujeres en la Nueva España es especialmente revelador explorar las relaciones, imágenes, representaciones, rituales, conductas, hábitos, emociones, sensaciones, espacios, objetos e intercambios propios más bien de las pacientes o clientes que se vincularon con ellas en su vida cotidiana. En este sentido, es importante enfatizar, también, que estudiar la cultura y la cotidianidad femeninas alrededor de las curanderas no puede ni debe excluir, evidentemente, la presencia de hombres que participaron de manera indiscutible en la conformación de ese mundo femenino.10 La historia de las mujeres en la Nueva España sólo puede hacerse de esa manera, es decir, tomando en cuenta la constante interacción e interdependencia entre ellas y los hombres. Pensar en la historia de las mujeres como una historia de entes aislados implicaría, claramente, cometer un grave error.11 9 En su libro El nahualismo, Roberto Martínez ha explicado dicha transformación. El historiador-antropólogo señala cómo en el mundo prehispánico un terapeuta que acumulaba muchos fracasos dejaba de mirarse como un médico especialista y bajo la mirada de la comunidad se convertía en un brujo del que todos comenzaban a sospechar. Véase Martínez, El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2011, p. 374-375. Roberto Martínez retoma esta teoría de antropólogos clásicos como Evans Pritchard, Radcliffe Brown y Levi-Strauss. 10 Es Steve J. Sterne quien ha insistido en dicha idea. Para Sterne, la historia de las mujeres sólo puede realizarse si se estudian las relaciones entre ellas y los hombres así como las relaciones de género en las que se generaban conflictos de poder y negociaciones. Véase Steve Stern, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 9. 11 Como especialista en la historia de las mujeres en la Nueva España, en muchas intervenciones orales Pilar Gonzalbo ha retomado las ideas de Sterne y ha insistido en este punto.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 237
01/02/2017 06:20:57 p.m.
238
Estela Roselló Soberón
Una de las maneras más eficaces para acercarse a la historia de las curanderas en la Nueva España es la reconstrucción de las historias de vida que pueden desprenderse de los procesos inquisitoriales antes referidos. Este tipo de documentos arroja información de gran riqueza y utilidad para el historiador interesado en la cotidianidad y el universo simbólico femenino de aquella sociedad. Así pues, el método de la microhistoria aparece como el camino más eficaz para asomarse a rincones que aún tienen mucho que decir sobre la vida de las mujeres en la sociedad novohispana. Las siguientes páginas son sólo un ejemplo de lo sugerentes que pueden resultar los documentos inquisitoriales, así como de las preguntas e interrogantes que uno puede plantear a partir de su cuidadosa lectura y análisis.12 En noviembre de 1698, en el Real de Minas de Tlalpujahua, en la hacienda de San Pedro, cayó enferma una doncella de doce años llamada Rosa de Santa María. La niña era hija de don Nicolás de Arellano, español vecino de Ixtlahuaca, y de doña Margarita de Torres y Mendoza, también española. Frente a una enfermedad que no cedía, los padres de la niña se encontraban francamente desesperados. Así los encontró su vecino, otro español de nombre Francisco de Berrio, quien contó a sus paisanos que él conocía a una vecina curandera que vivía en casa de Diego de Piña, misma a la que, si querían, él mismo podía llamar. Ni tardos ni perezosos, los padres aceptaron el ofrecimiento y pronto mandaron traer a la tal curandera, una mestiza llamada María Calderón que estaba casada con un mulato. María acudió al llamado de la familia y salió de su casa para ir a visitar a la enferma. Una vez que revisó a Rosa de Santa María, la curandera ofreció sanarla y se quedó en la hacienda por cosa de varios días. De acuerdo con el testimonio de la propia enferma, apenas se instaló para curarla, María “[...] le hizo unas untas en el estómago y 12 El método que se sigue en este estudio sigue muy de cerca los trabajos de Natalie Zemon Davis y de Carlo Ginzburg. Además, para escribir historias de vida también es de gran utilidad el trabajo de François Dosse El arte de la biografía. Tanto en El regreso de Martin Guerre, de Zemon Davis, como en El queso y los gusanos, de Ginzburg, el historiador descubre la importancia de reconstruir las historias de personajes en apariencia “comunes y corrientes” que en realidad son parte del entramado cultural, social y económico en el que vivieron. De esa manera, el estudio de la escala microscópica da indicios para reconstruir fenómenos de índole global que dieron sentido a la organización social y al universo cultural de una época. Véanse Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, Barcelona, Península, 1976; Natalie Zenon Dans, El regreso de Marta Guerre, Barcelona, Artori Bosch, 1984.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 238
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
239
luego con el tizne de un comal le hizo diferentes señales untando de aquella tizne por los pechos y las espaldas”. Este primer procedimiento de curación se realizó en presencia de la madre de la niña, así como de varias sirvientas indias que entraron a la habitación para ver cómo trabajaba la curandera. Mientras María ejecutaba su práctica terapéutica, al mismo tiempo platicaba con las mujeres quienes, a su vez, hablaban con ella mientras observaban la escena. De esta manera, María contó a doña Margarita y a sus criadas cómo la esposa de don Diego de Piña “pasaba muy mala vida con el dicho su marido”, pues al parecer, éste no la quería más. Por ello, decía la curandera, ella le daría “unos quereres con que se muera por ella”. De hecho, aprovechando la ocasión, la curandera llegó a ofrecer a la propia doña Margarita un remedio igual para ella misma, oferta que parece haber disgustado bastante a la madre de Rosa de Santa María, quien respondió a la curandera “que no quería ningún amor y que lo que quería era el amor de Dios”. No obstante, y a pesar de la negativa ante este ofrecimiento, ya fuera por disgusto o por miedo, doña Margarita sí contó a María que tenía problemas con un hermano al que temía mucho, situación que la curandera también ofreció solucionar, dándole unas yerbas “para que su hermano la quisiese mucho”. Una vez que terminó con su procedimiento, María dejó descansar a su paciente durante cuatro días, periodo que, como se verá más adelante, ocupó en otros provechosos menesteres. Efectivamente, al cuarto día de haber untado y tiznado a la enferma, María volvió a visitarla en su habitación, esta vez, para suministrarle una bebida que ella misma había preparado a base de algunas yerbas. Obediente, Rosa de Santa María bebió la pócima y dos horas más tarde, “[...] se empezó a rabiar y a trabar del juicio y a hablar disparates y a decir que vía visiones y muchachos”. Mientras eso sucedía, María le sacó a la enferma de la boca varios gusanos y algunos gusanillos negros y peludos. Fue justamente gracias a lo que María vio en estas visiones que la familia de la enferma se enteró de que, durante su estancia en la hacienda, la curandera había empleado muy bien sus conocimientos para “atar” a Manuel de Arellano, un muchacho de 20 años, hermano de la enferma, con quien, todo parecía indicar, la curandera se había acostado. De esta manera, después de sufrir sus alucinaciones, Rosa de Santa María reprendió a Manuel y le dijo que “cómo se había revuelto con
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 239
01/02/2017 06:20:57 p.m.
240
Estela Roselló Soberón
la dicha María Calderón, que mirase lo que hacía y que aquella amistad era muy mala, pues en los ataderos estaba aquel maleficio y que si seguía con su amistad le habían de matar”. Al parecer, las visiones de Rosa, así como su poca mejoría, movieron a doña Margarita y a don Nicolás a sospechar que María Calderón no era una curandera, sino más bien, una hechicera. La idea generó en ellos miedo y preocupación y pronto ambos decidieron denunciar a la que antes habían considerado su bienhechora. La antigua confianza que los padres de Rosa habían tenido en esta mujer se convirtió, así, en suspicacia y temor, sentimientos que pronto se materializaron en una denuncia frente al Santo Oficio de la Inquisición. De esta manera, el 20 de diciembre de 1688, don Nicolás de Arellano acudió al Santo Tribunal para declarar en contra de María Calderón. En su testimonio, el padre de Rosa de Santa María explicó cómo, después de tomar las yerbas que la curandera le administró, su hija comenzó a tener una serie de visiones que no sólo revelaron la relación amorosa entre María y el hijo de Arellano, sino también lo que deparaba el futuro. Para el padre de la enferma, todo ello era suficiente evidencia de que la curandera tenía, en realidad, un vínculo particular con las fuerzas oscuras de la magia. Don Nicolás sostuvo su sospecha mediante el argumento de que tanto él como otros testigos que conocían a don Diego de Piña habían visto cómo él, que antes aborrecía a su mujer, “hoy la quiere mucho” y que este cambio de actitud seguramente se había debido a que María le habría dado un “medicamento” una ocasión que ésta acudió a curar a su hijo. Por otro lado, don Nicolás de Arellano intentó dar mayor fuerza a su evidencia al declarar que efectivamente, María tenía “atontado” a su hijo, quien no paraba ya de noche por su casa. Para don Nicolás, esto último confirmaba algunos rumores que había sobre la identidad de María. Entre ellos, el padre de Rosa recordaba cómo en alguna ocasión escuchó que Joseph Pérez de Cabrera había dicho que aquella mujer “era hechicera y [...] tenía de costumbre dar encantos a los hombres para aborrecer a unos y para querer a otros”. Por lo demás, don Nicolás también había escuchado decir a Joseph Pérez que María solía decir que “ella sabía muy bien lo que cada uno tenía en su corazón y hacía en su casa”. Quince días después de que don Nicolás lo hiciera, doña Margarita y Rosa de Santa María también acudieron al Santo Oficio para denun-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 240
01/02/2017 06:20:57 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
241
ciar a quien ahora aparecía ante ellas como hechicera. El testimonio de la niña era el siguiente: habiendo caído enferma, sus padres llevaron a su casa a una mujer para que la curara. Después de que la untó y la tiznó, la dicha mujer le suministró una bebida que la hizo ver muchas visiones. Al parecer, estas imágenes asustaron mucho a la muchacha quien en su declaración refirió cómo una vez que recobró la razón, le dijo a María que se sentía mal “porque había visto muchas visiones que la habían causado mucho miedo”. Como el del padre, el testimonio de la madre es también interesante pues muestra el peso que tuvieron los rumores cotidianos en la construcción colectiva de estas mujeres como personajes. En él, doña Margarita dijo explícitamente que ante la enfermedad de su hija, su marido y ella habían llamado a María Calderón “por tener fama de curandera”. Pero que después de varios procedimientos para curar a la muchacha, ésta había tenido muchas visiones. Además, la madre de Rosa expuso cómo María le había ofrecido unas yerbas para calmar a su hermano y lograr que éste la quisiera mucho, pero que cuando la mujer se las dio, ella juzgó que eran “cosa del demonio y las quemó”. Por último, cuando los comisarios del Santo Oficio le preguntaron qué más sabía de la vida y de las costumbres de María Calderón, doña Margarita respondió que “a diferentes personas ha oído decir que la dicha María Calderón no tiene muy buena fama y que la tienen en opinión de hechicera”. Por lo demás, más allá de estos rumores, doña Margarita estaba cierta de que María “traía atontado e inquieto” a su hijo Manuel. El proceso de Inquisición sólo refiere esta parte de la historia. Como muchos casos parecidos, en los que otras curanderas fueron acusadas de hechiceras y supersticiosas, la Inquisición no continuó con las investigaciones ni castigó a las acusadas. De todos los procesos inquisitoriales similares que se han encontrado en el archivo, son muy pocos los que realmente procedieron y terminaron ya fuera con una sentencia condenatoria o con una sentencia de absolución. Al parecer, en el mayor número de casos el Tribunal no dio gran importancia a las acusaciones contra este tipo de mujeres. Cuando lo hizo y condenó a las acusadas, las sentencias fueron casi siempre las mismas: el destierro, el embargo de los bienes y 200 azotes. Pero más allá de que en el caso de María Calderón no podamos conocer su destino final, su proceso inquisitorial es ejemplo de cómo
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 241
01/02/2017 06:20:57 p.m.
242
Estela Roselló Soberón
este tipo de documentos arroja datos de enorme interés para el estudio de la historia de las mujeres y el mundo femenino de la Nueva España. Son muchos los indicios que se pueden rastrear en estos documentos si se sigue la pista de mujeres como esta mestiza y de su quehacer cotidiano. Como muchas otras curanderas de su época, María no fue una mujer que se subordinara al estereotipo femenino de encierro, pasividad y silencio. Por el contrario, su oficio la obligaba a salir de su casa, recorrer distancias lejanas y deambular a lo largo de pueblos, haciendas, villas, ciudades y rancherías ajenas a su propia localidad. Es decir, el mundo de las curanderas nos abre una realidad en la que las mujeres se movían, circulaban y participaban en distinto tipo de intercambios y relaciones sociales fuera de sus domicilios e incluso barrios y poblaciones. En esos intercambios cotidianos las curanderas fueron actores fundamentales que participaban en diferentes experiencias propias de la intimidad y la privacidad de sus clientes y pacientes. Un universo de prácticas, conductas, rituales, emociones, sensaciones, espacios, objetos y relaciones que nos revelan mucho de la vida íntima de las mujeres novohispanas.13 Ahora bien, si se mira con atención, en realidad, el mundo de las curanderas y el universo femenino que se tejía a su alrededor nos habla, sobre todo, de la manera en que las mujeres de aquella sociedad vivieron y resolvieron problemas relacionados con su cuerpo.14 En ese sentido, estudiar a las curanderas novohispanas nos abre la posibilidad de acercarnos a diversas representaciones y experiencias femeninas en torno al amor, el deseo y la vida sexual; también a la cotidianidad relacionada con las vivencias de la salud y la enfermedad, lo mismo que a aquellas prácticas y costumbres vinculadas con el embarazo, el parto y la maternidad. De esta manera, asomarse al mundo de las curanderas es hacerlo a una dimensión en la que las mujeres tocan su cuerpo, lo untan, lo 13 Retomo aquí las ideas de Isabel Morant, quien habla de la vida íntima como todo ese universo de relaciones personales que ocurre dentro de las casas en espacios reducidos en los que se experimentaban sentimientos, apegos y formas de vida relacionados con la individualidad. Véase Isabel Morant, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002, p. 13. 14 Martha Few sugiere que estas mujeres basaron su poder y prestigio en el conocimiento que tuvieron del cuerpo así como en sus saberes sobre el mundo natural. Véase Martha Few, Women Who Live Evil Lives. Gender, Religion, and the Politics of Power in Colonial Guatemala, Texas, University of Texas Press, 2002, p. 3.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 242
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
243
soban, lo lavan y lo sahúman. Porque contrariamente a lo que se cree, las mujeres de la Nueva España conocían y exploraban su cuerpo en su vida íntima y privada. Y más aún, lo hacían, muchas veces, en espacios que se construían a partir de la presencia de otras mujeres. Así, por ejemplo, las camas o las habitaciones como aquéllas en las que convalecía Rosa de Santa María constituían espacios de sociabilidad femenina, rincones personales que cobraban realidad, paradójicamente, a partir de las relaciones que se establecían entre las mujeres que compartían aquellos sitios de intimidad.15 Temazcales, patios, camas, habitaciones, las casas de las pacientes o las de las propias curanderas eran sitios donde las mujeres conversaban de sus problemas privados y sus secretos. Ahora bien, más allá de la construcción de aquellos espacios, el cuidado, la representación y el uso del cuerpo en la vida cotidiana de las mujeres también originó un universo de emociones y sensaciones propiamente femeninas, universo que se convirtió en un ámbito privilegiado para que las curanderas ejercieran sus habilidades, saberes y capacidades especiales. Y es que, en gran medida, el mundo de las curanderas cobró vida gracias a la manera en que estas especialistas supieron conducir y guiar los deseos, los anhelos, las preocupaciones, sueños, miedos, gozos, amores, sufrimientos, odios, envidias y alegrías de aquellas mujeres que las buscaban para pedir sus servicios.16 Por otro lado, es importante señalar que al mundo emocional que se tejió a su alrededor lo acompañó, también, todo un universo de olores, sonidos, imágenes, sabores y texturas que configuró el escena-
15 Entre los autores que han estudiado al espacio como una categoría cultural se encuentra Doreen Massey, quien en sus estudios plantea que el espacio es una dimensión que se construye mediante las relaciones sociales y las prácticas materiales que se dan en dichos lugares. Véase Doreen Massey, “Política y espacio tiempo”, en Boris Berenzon y Georgina Calderón (coords.), Coordenadas sociales. Más allá del tiempo y el espacio, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005, p. 255-258. 16 Los pocos estudios que existen sobre curanderas en la Nueva España no han profundizado en la función social que tuvieron dichas mujeres en ese sentido. En su trabajo sobre hechiceras veracruzanas Solange Alberro sugiere que las hechiceras fueron importantes al ocuparse de resolver problemas relacionados con la dimensión emocional de la sociedad. Véase Solange Alberro, “Templando destemplanzas: hechiceras veracruzanas ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos xvi-xvii”, en Del dicho al hecho. transgresiones y pautas culturales en la Nueva España. Memoria del Tercer Simposio de Historia de las Mentalidades, 2a. ed., México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 99-113.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 243
01/02/2017 06:20:58 p.m.
244
Estela Roselló Soberón
rio sensual donde las mujeres, orientadas por las curanderas, realizaron rituales caseros y se sometieron a prácticas terapéuticas especiales. De esta manera, las experiencias íntimas y cotidianas de dolor y de alivio se habrían construido, en gran medida, a partir de la asociación que estas mujeres hicieron de diversas emociones con diferentes sensaciones experimentadas durante las sesiones de sus tratamientos. Es importante señalar que, contrariamente a lo que se cree, en la Nueva España las curanderas no sólo fueron mujeres indias, negras o mestizas. Tal como lo muestran los documentos de Inquisición, algunas de ellas fueron también españolas. Lo que sí parece un elemento común entre todas es que trabajaron por necesidad, ya fuera para mantenerse a ellas mismas o para contribuir con sus maridos en el sustento de la economía familiar.17 Tampoco sus clientas pertenecieron a un solo sector social. Es decir, a ellas acudieron lo mismo españolas, criollas y mestizas, que indias, negras y mulatas de todos los niveles socioeconómicos. De esta manera, las redes sociales que se tejieron a su alrededor fueron extensas. Fueron precisamente estas redes las que hicieron posible que las curanderas ganaran fama y autoridad dentro de sus comunidades; al mismo tiempo, fueron también aquellas redes la fuente de los rumores que muchas veces terminaban por condenarlas y desprestigiarlas. Los vínculos que se establecieron entre las curanderas y las mujeres que las rodearon nos hablan de muy distintos tipos de relaciones femeninas. Amistades entre vecinas, solidaridades y empatías entre madres e hijas o entre hermanas e incluso entre las pacientes y las curanderas mismas, pero también relaciones de poder entre estas últimas y sus clientas, lo mismo que relaciones de subordinación entre las curanderas y aquellas mujeres que las acompañaron y auxiliaron en el desempeño de su trabajo cotidiano. Como parte de estas redes de relaciones sociales, las mujeres que formaron parte de las mismas entraron en una serie de intercambios materiales y culturales que también vale la pena estudiar. En primer
17 Cristina Ayuso Sánchez ha insistido en que la participación de la mujer de las sociedades medievales en diversas actividades laborales no significó, evidentemente, una acción de tipo emancipación feminista. Ayuso señala que las mujeres que trabajan en aquella época lo hacían por necesidad y muchas de ellas se exponían a ser mal vistas o excluidas. Se retoma esta idea para explicar el caso de las curanderas novohispanas que se veían orilladas a trabajar para subsistir o para subsidiar al marido o a su familia.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 244
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
245
lugar, las curanderas ejercieron su oficio como un modus vivendi y por lo tanto recibieron diferente tipo de remuneración. Por otro lado, a lo largo de su vida, estas mujeres nutrieron sus saberes y conocimientos mediante la incorporación de elementos que iban adquiriendo a partir de su contacto con algunos médicos hombres, lo mismo que con otras mujeres que podían enseñarles nuevas técnicas, recetas o procedimientos de diversas tradiciones culturales como eran la indígena, la europea o la africana.18 Pero además de este tipo de intercambios cotidianos, hay otro más que también es de gran riqueza cuando se trata de reconstruir la intimidad cotidiana de las mujeres novohispanas: el de la circulación de objetos de todo tipo, vinculados con las preocupaciones, deseos, representaciones y experiencias relacionadas con la corporalidad. ¿Qué cosas guardaban las mujeres de aquella época? ¿Dónde lo hacían? ¿Por qué y para qué? Al revisar los procesos inquisitoriales contra las curanderas, hay un mundo de objetos cotidianos que las mujeres conservaban y ponían debajo de sus camas, en cajones o en las tablas del piso de sus habitaciones. Reliquias de todo tipo, pedazos de tela, distintas partes del cuerpo como podían ser pelos, uñas, dientes y amuletos. Descifrar qué significados emocionales y prácticos tuvieron todos estos objetos también ofrece nuevas claves para la explicación de cómo vivían, qué sentían y en qué pensaban las mujeres novohispanas en su vida cotidiana. Algunas consideraciones finales Como es fácil imaginar, en la Nueva España las curanderas tuvieron roles y funciones muy particulares que las colocaron en un lugar distinto al que ocuparon otras mujeres dentro de su sociedad. Lejos de tratarse de sujetos marginales, pasivos o sin iniciativa, las curanderas tuvieron un cometido central en la configuración de la vida cotidiana de sus comunidades.
18 Noemí Quezada es quien más se ocupó de estudiar a las curanderas y a los curanderos en la Nueva España. En sus libros Enfermedad y maleficio y Amor y magia amorosa entre los aztecas. Supervivencia en el México colonial, la autora menciona el problema del mestizaje cultural en las prácticas médicas y amorosas de la Nueva España.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 245
01/02/2017 06:20:58 p.m.
246
Estela Roselló Soberón
Efectivamente, al resolver situaciones y problemas en donde el cuerpo de las mujeres estaba en el centro, estas especialistas lograron negociar y mediar en asuntos tan importantes como fueron la experiencia del erotismo, la vida matrimonial, la resolución de los celos y las envidias, así como la administración de muchas experiencias relacionadas con el placer, el dolor, el alivio y el desahogo físico. Conocedoras de la naturaleza femenina, de sus secretos, encantos, poderes y debilidades, las curanderas se convirtieron en actores muy importantes en el juego de pesos y contrapesos en el que descansaron tanto el conflicto como el orden dentro de sus comunidades. Y es que en gran medida, el oficio y el quehacer de estas profesionales influyó en la conservación y recuperación de los equilibrios cotidianos, aunque muchas veces, también es importante decirlo, esto se haya logrado mediante la creación de tensiones y problemas entre los vecinos de las localidades en donde dichas mujeres ejercían su trabajo. Es decir, ciertamente las curanderas novohispanas fueron negociadoras culturales que guiaron, condujeron e incluso administraron un mundo de emociones y sensaciones cruciales en la articulación de muy diverso tipo de vínculos y relaciones sociales. En general, su labor permitió liberar un sinnúmero de tensiones cotidianas que se acumulaban de manera natural en todas las comunidades. Sin embargo, en ocasiones, estas mujeres crearon y propiciaron enfrentamientos, sospechas y conflictos entre los propios vecinos que las buscaban. Su poder radicó, precisamente, en la manera en que dichas mujeres lograron jugar con el equilibrio de las relaciones en las que se veían involucradas. Las curanderas de la Nueva España fueron mujeres que, tal como señalara Razón a Cristina de Pizán en el siglo xv, tuvieron todas las cualidades para ejercer un oficio de gran importancia dentro de sus comunidades, pero más aún, muchas de estas curanderas fueron sujetos que supieron hacer buen uso de su experiencia de vida y con ello lograron hacerse de un lugar respetable dentro de su sociedad. Un lugar reconocido, incluso, por los propios médicos hombres. Si estas páginas de reflexión se iniciaron evocando a la célebre escritora del siglo xv y a su afamada interlocutora, la Razón, ahora concluyen recordando la obra de otro personaje de aquella misma época: fray Martín de Córdoba. En 1468 fray Martín escribió a la futura reina Isabel de Castilla un tratado para que conociera las virtudes y defectos propios de las mu-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 246
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
247
jeres y lograra, con ello, gobernar sabiamente, no obstante su condición femenina. En su Jardín de nobles doncellas, fray Martín enumeraba algunas de las peores condiciones que caracterizaban a las mujeres. En primer lugar, decía el religioso, éstas eran parleras y porfiosas, en segundo, actuaban siempre de manera extrema, y en tercero, siempre tenían mucho deseo de folgar.19 Si pensamos en el caso de María Calderón, así como en muchas otras curanderas novohispanas contemporáneas, parecería que fray Martín las hubiera conocido personalmente. Ciertamente, tanto María como Juana la Pasilla, Manuela la Chapulina, Isabel Hernández y muchísimas otras de sus congéneres fueron mujeres que necesariamente tuvieron que actuar de forma extrema para superar las dificultades propias de subsistir y mantenerse a ellas mismas. Por otro lado, y como ya dijimos en un principio, su condición de parleras y porfiosas, lejos de ser un defecto, en su caso, les sirvió como medio perfecto para hacerse de secretos y emociones privadas que, tal como alguna vez declarara Joseph Pérez, les permitieron saber muy bien “aquello que cada quien tenía en su corazón”. Y sobre la última característica que fray Martín mencionara como defecto femenino principal, basta con pensar en el atontado Manuel de Arellano, quien durante varios días no paró más en casa de sus padres, satisfaciendo el deseo de la que durante un tiempo se miró como bienhechora de su hermana. En todo caso, ¿por qué insistir en la importancia de estudiar a las curanderas de la Nueva España en el siglo xvii? Como he intentado probar a lo largo de estas páginas, la vida de estos personajes abre al historiador un abanico de inmensa riqueza para seguir indagando en torno al universo femenino y alrededor de la construcción de identidades muy diversas que formaron parte de la experiencia de ser y vivir como mujer en aquella sociedad. La construcción de estas identidades habría estado marcada por todas aquellas prácticas, hábitos y rutinas que formaron parte del universo femenino novohispano más íntimo y cotidiano. Efectivamente, las historias de vida de estas mujeres nos permiten confrontar muchos lugares historiográficos comunes con realidades novohispanas poco exploradas; su estudio hace posible contrastar el 19 Robert Archer seleccionó algunos fragmentos de la obra de fray Martín de Córdoba en su antología de textos medievales antes citada. Véase Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres…, p. 160-167.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 247
01/02/2017 06:20:58 p.m.
248
Estela Roselló Soberón
lugar que ocuparon muchas mujeres tanto en los espacios públicos como en los privados, comparar aquellas situaciones en las que las mujeres actuaron ciertamente como sujetos subordinados con aquéllas en las que lo hicieron como actores poderosos. Es decir, las historias de vida de las curanderas nos ponen frente a ese espectro vital en el que se movieron las mujeres de la Nueva España: un espectro cuyos polos fueron la sumisión y el prestigio, la renuncia y la vida. Y es que, no obstante el discurso oficial dominante que promovía un tipo de mujer y comportamiento femenino ideal, como muchas otras mujeres de su época las curanderas de la Nueva España encontraron otra manera de mirarse, comportarse y relacionarse con los demás y con ellas mismas, una manera de estar en el mundo que estuvo muy lejos de tener que superar o luchar en contra de su condición femenina. Porque como se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas, las curanderas hallaron muchos modos particulares para ejercer su sabiduría y su experiencia en una sociedad ciertamente patriarcal pero que, sin embargo, no tuvo problema en reconocer que las mujeres, al menos éstas, tenían capacidades y conocimientos muy valiosos. Capacidades y saberes que sostuvieron el prestigio particular de estas especialistas, mujeres hábiles que siempre supieron vender y prometer la recuperación del consuelo, el descanso y la tranquilidad aquí en la Tierra. Fuentes consultadas Bibliografía Alberro, Solange, “Templando destemplanzas: hechiceras veracruzanas ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos xvi-xvii”, en Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España. Memoria del Tercer Simposio de Historia de las Mentalidades, 2a. ed., México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 99-113. Alejo, Mireya, Mujeres que curan, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1992. Archer, Robert, Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia, Universitat de València/Cátedra, 2001. Barkow, Jerome H., “Prestige and Culture: a Biosocial Interpretation”, Current Anthropology, v. xvi, n. 4, diciembre de 1975, p. 553-572.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 248
01/02/2017 06:20:58 p.m.
El mundo femenino de las curanderas novohispanas
249
Bolufer, Mónica e Isabel Morant, “Identidades vividas, identidades atribuidas”, en Pilar Pérez-Fuentes (ed.), Entre dos orillas. Las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona, Icaria, 2012, p. 317-352. Few, Martha, Women Who Live Evil Lives. Gender, Religion, and the Politics of Power in Colonial Guatemala, Texas, University of Texas Press, 2002. Ginzburg, Carlo, El queso y los gusanos, Barcelona, Península, 1976. Martínez, Roberto, El nahualismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2011. Massey, Doreen, “Política y espacio tiempo”, en Boris Berenzon y Georgina Calderón (coords.), Coordenadas sociales. Más allá del tiempo y el espacio, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005. Morant, Isabel, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002. Moreno Villa, Mariano, El hombre como persona, 2a. ed., Madrid, Caparrós Editores, 2005. Pizán, Cristina de, La ciudad de las damas, trad. de Marie-José Lemarchand, Madrid, Siruela, 2006. Quezada, Noemí, Enfermedad y maleficio. El curandero en el México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1989. , Amor y magia amorosa entre los aztecas. Supervivencia en el México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1984. Shepherd Mclain, Carol (ed.), Women as Healers: Cross Cultural Perspectives, Nueva Jersey, Rutgers University Press, 1989. Stern, Steve, La historia secreta del género. Mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Zemon Davis, Natalie, El regreso de Martin Guerre, Barcelona, Antoni Bosch, 1984.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 249
01/02/2017 06:20:58 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 250
01/02/2017 06:20:58 p.m.
Esperanza Mó Romero “Salir del silencio: lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del XIX” p. 251-276
Mujeres en la Nueva España Alberto Baena Zapatero y Estela Roselló Soberón (coordinación) México Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Históricas 2016 280 p. Ilustraciones y cuadros (Serie Historia Novohispana, 99) ISBN 978-607-02-8746-6 Formato: PDF Publicado en línea: 8 de mayo de 2017 Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital /libros/mujeres/nueva_espana.html
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México
Salir del silencio Lecturas y escritos femeninos en la prensa mexicana de principios del xix
Esperanza Mó Romero Universidad Autónoma de Madrid Departamento de Historia Moderna Introducción A lo largo del siglo xviii la prensa fue consolidándose como medio de transmisión de noticias, hechos relevantes, divulgación de ideas y opiniones, y fue utilizada bien como plataforma desde la que se pretendía influir en la política, bien como portavoz de las reformas políticas diseñadas desde el poder, bien por aquellos grupos que buscaban difundir sus puntos de vista. En los siglos posteriores esta tendencia no haría sino acentuarse, y si en el siglo xix la prensa se reveló como instrumento poderosísimo con el que afianzar la ideología y valores de un nuevo régimen político (al que el patriarcado continuaría dando fundamento), en el xx resulta imposible abordar el estudio de los cambios en las relaciones de género sin atender al papel que la prensa tendría en la conquista de la ciudadanía y en el acceso a la igualdad, o, por el contrario, visualizar las resistencias a dichos cambios. En este escrito nos centramos en destacar la participación de algunas mujeres en las discusiones periodísticas a través del Diario de México en los primeros años del siglo xix. Desde este enfoque abordamos el modelo que la nueva sociedad ilustrada planteó a las mujeres y también las propuestas que las propias mujeres hicieron con sus escritos en ese espacio de debate público; ellas fueron capaces de plantear sus puntos de vista contribuyendo a los cambios de la sociedad, atendiendo a la necesidad de incorporarse como sujetos activos al espacio de discusión pública.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 251
01/02/2017 06:20:58 p.m.
252
Esperanza Mó Romero
De la lectura a la expresión pública: los espacios de sociabilidad a través de la mirada femenina Desde las páginas de los periódicos se animaba al “bello sexo” a suscribirse a sus publicaciones, generando un acercamiento de las mujeres a la lectura de los artículos periodísticos. El formato de los artículos ofrecidos en la prensa resultaba un buen vehículo de adquisición de saberes que no exigía demasiada erudición para su comprensión y podían ser leídos en tiempos cortos sin tener que abandonar sus quehaceres. Las mujeres podían acceder a novedades y temáticas de debate que aportaban una ampliación de su espacio vital y las conectaban con otras gentes y otras vivencias, haciéndolas partícipes del espacio de debate y sociabilidad que se ha denominado como “esfera pública ilustrada”.1 Tras el debate sobre la igualdad racional entre los sexos, iniciado por Feijoo, las mujeres españolas y también las de Nueva España, especialmente aquellas pertenecientes a los grupos sociales elevados, intervinieron de manera novedosa en las conversaciones originadas en los salones, tertulias, paseos y cafés que surgieron en la mayoría de los territorios de la monarquía hispana. Tanto los salones como los cafés se convirtieron en lugares en los que se leían en voz alta textos literarios, y sobre todo la prensa local, y a ellos acudían los miembros de la sociedad pudiente que participaban en acalorados debates.2 Las mujeres fueron accediendo poco a poco a la lectura de periódicos y a la participación y organización de salones y tertulias, saliendo del ámbito doméstico, del espacio del no reconocimiento, y romper su silencio para intervenir en las conversaciones y debates que se originaron en estos lugares, con lo que obtuvieron una proyección, un poder y un reconocimiento público que a su sexo le estaba negado en la sociedad patriarcal del setecientos y de principios del ochocientos. Ahora ellas fueron gobernadoras de salones, espectadoras de las representaciones teatrales, miembros de asociaciones y tertulias, autoras de novelas, y lectoras y autoras de artículos. 1 Rocío de la Nogal Fernández, Españolas en la arena pública (1758-1808), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006; Pilar Pérez Cantó y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena pública”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y en América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005. 2 Víctor Mínguez y Manuel Chust (eds.), El imperio sublevado.Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 205-207.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 252
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
253
Los salones fueron espacios de acceso femenino donde el intercambio de ideas y los debates se desarrollaron a lo largo de toda la centuria. Estos lugares de reunión, originados en el ambiente francés, supusieron un desafío a la sociedad tradicional porque reunieron a la aristocracia, a intelectuales y a miembros de la emergente burguesía, auspiciando una vida intelectual desvinculada de la tutela monárquica y eclesiástica. Fueron espacios que combinaban lo público con lo doméstico pues se celebraban en casas particulares a las que se acudía con diversos fines. Al mismo tiempo, frente a la mayoría de las instituciones masculinas de sociabilidad, fue un espacio de emancipación femenina, creado y sostenido por mujeres, las llamadas salonières.3 Tanto en Madrid como en México, en la década de 1780, las mujeres de la élite patrocinaban en sus salones tertulias a las que asistían los personajes más afamados de la sociedad, tanto los pertenecientes al mundo político como al literario.4 En estos salones se debatían ideas y novedades, lo mismo literarias que de otros campos de la ciencia, y se charlaba y opinaba sobre diversos temas que se consideraban primicias que había divulgado la prensa; se escuchaban, a veces sin mucho éxito, escritos de autoría novel o simplemente se bailaba. Estos espacios, auspiciados en muchas ocasiones por mujeres de la alta sociedad, trataron de emular a los salones franceses, a la vez que supusieron un modo de encarar los problemas de censura y persecución que pesaban sobre la sociedad hispana del siglo xviii.5 Estos lugares privados de confluencia y discusión intelectual tuvieron una amplia aceptación y apoyo porque se convirtieron en esferas de acogida de todo lo considerado como novedoso, generando un círculo de sociabilidad en la que participaron hombres y mujeres. En definitiva eran espacios menos rígidos y más cotidianos en los que algunas mujeres expresaron sus pensamientos en pie de igualdad con los hombres. 3 En Francia fueron famosos los salones regentados por madame Necker, madame Geoffrin o madame de L’Espinasse, bajo cuya hospitalidad conversaron filósofos como D’Alembert, Turgot y Hume. En Inglaterra destacaron los salones de Elizabeth Montagu y Mary Monckton. Véase Verena von der Heyden-Rynsch, Los salones europeos. Los cimas de una cultura femenina desaparecida, trad. de José Luis Gil Aristu, Barcelona, Península, 1998, p. 11-81. 4 Carlos Herrejón Peredo, “México: luces de Hidalgo y de Abad y Queipo”, Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-brésilien, n. 54, 1990, p. 107-135. 5 Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Las mujeres madrileñas y su ciudad: una relación ambigua, siglos xviii-xix”, en N. Marcondes y M. Bellotto (coords.), Ciudades. Histórias, mutaçoes, desafios, São Paulo, Arte & Ciencia, 2006, p. 217-242.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 253
01/02/2017 06:20:59 p.m.
254
Esperanza Mó Romero
El paseo por los jardines y calles de la ciudad fue también un espacio público de sociabilidad, frecuentado por mujeres y hombres, en el que además de fraguarse grupos de conversación, se iniciaban y consolidaban las amistades y cortejos. A estos eventos, al igual que la asistencia a los teatros, se iba a ver y a dejarse ver. A los paseos se sumaban las diversiones públicas tradicionales de las corridas de toros y la comedia, y los nuevos cafés, botillerías y la ópera italiana. En el último cuarto del siglo xviii también surgieron, como instrumentos de difusión de las “luces”, en el virreinato de Nueva España, espacios de sociabilidad ilustrada formales e informales semejantes a los peninsulares. Las sociedades económicas de Amigos del País, “papeles periódicos”, cafés, tertulias o paseos hicieron su aparición, a lo que hemos de añadir que tampoco fue desdeñable la influencia ejercida en este sentido por las distintas misiones científicas que recorrieron los territorios americanos. Añadiremos que estos espacios públicos modernos surgidos en ámbitos privados se hicieron presentes tomando el nombre de salones o tertulias,6 no obstante, en el espacio colonial la denominación se tornaba ambigua pues conservaban muchos rasgos de la sociedad tradicional y dieron forma a prácticas distintas según los lugares. La mayor parte de ellos estaban íntimamente relacionados con la aparición de la prensa y una de sus principales actividades fue la lectura y la discusión pública de la misma: Fueron espacios frecuentados por mujeres y hombres y las primeras o bien como anfitrionas o como socias tomaron parte activa en los mismos […]. Algunos autores han visto en el surgimiento de estas nuevas formas de sociabilidad el marco en el que por primera vez se empezaba a forjar “una sociedad de opinión y de libre examen”, una especie de laboratorio de ideas que resultó central en el momento de la crisis desencadenada por la invasión napoleónica de España que obligó a las colonias a redefinir quién ostentaba la representación del reino y convirtió a los participantes en un grupo que generaba y representaba opiniones.7
Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género: el siglo
6
xviii español”, en Pilar Pérez Cantó (ed.), También somos ciudadanas, Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 2000, p. 122-140; Mónica Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo xviii, Valecia, Institució Alfuns el Magnànum, 1998, p. 341-371. 7 Pilar Pérez Cantó y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena…”, p. 776-778. Véase también Silva Renán, “Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno”, en François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (eds.),
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 254
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
255
A partir de 1760, en Nueva España se pueden destacar algunas de las tertulias más relevantes que fueron conocidas y referidas como espacios de intercambio cultural y político, así se pueden citar las regentadas por doña Lorenza Martín Romero, que puso a disposición su casa para los debates de corte literario, incluyendo entre sus participantes a importantes literatos y políticos de la época. A esta tertulia se fueron sumando otras de temática cada vez mas política, como las que se desarrollaron en los salones de doña Mariana Rodríguez del Toro, o las aún más famosas de María Ignacia “la Güera” Rodríguez de Velasco y Osorio, además de las de Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez.8 En estos espacios, las mujeres participaron no sólo como anfitrionas, sino que mostraron interés por demostrar su inquietud cultural e intelectual y cobraron protagonismo debatiendo sobre lecturas de poesía, u otros temas, apadrinaron a intelectuales y lucharon por ocupar un lugar importante en el debate político del virreinato. Entre los diferentes espacios de sociabilidad que proliferaron a lo largo del siglo xviii, la participación femenina más novedosa e importante, por las consecuencias que tuvo tanto a corto como a largo plazo, fue como lectoras y escritoras de artículos de periódicos. La prensa fue el principal instrumento a través del cual los nuevos planteamientos ilustrados de la igualdad, la libertad, la tolerancia y la felicidad pudieron penetrar en capas más amplias de la población, masculina y femenina, propiciando cambios en la conciencia y despertando nuevas actitudes críticas, no sólo contra las injusticias sociales, económicas y políticas que vertebraban la vida en sociedad durante el Antiguo Régimen, sino también contra la subordinación y relegación en el ámbito doméstico que padecían todas las mujeres. Por lo que se refiere a las mujeres, su presencia en la prensa y en los debates públicos que ésta provocaba fue un hito ya que no sólo lograron entrar en los nuevos espacios públicos sino que también pudieron participar en la creación de la “opinión pública”,9 sobre todo en lo que concernía al nuevo papel que la sociedad estaba diseñando Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xviii-xix, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p- 80-106. 8 Lucrecia Infante Vargas, “Del ‘diario’ personal”, Diario de México. Escritura femenina y medios impresos durante la primera mitad del siglo xix en México”, Destiempos, México, n. 19, marzo-abril de 2009, p. 156. 9 Mónica Jurgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, México-Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 255
01/02/2017 06:20:59 p.m.
256
Esperanza Mó Romero
para ellas: esposas educadas, respetuosas, educadoras de ciudadanos y buenas administradoras de su hogar. Los cambios que los ilustrados introducían en el modelo de antaño eran de matiz, pero en tanto que propugnaban la educación para las mujeres, entreabrían una puerta por la que una minoría avanzó hacia la igualdad feijoniana, aquella que reconocía igual intelecto entre mujeres y hombres. Una de las cuestiones que nos parece digna de resaltar es el esfuerzo que la prensa hizo por atraerse a las mujeres como lectoras: no escatimó artículos dirigidos a ellas o protagonizados por las mismas para conseguirlo. Los ilustrados colocaron a las mujeres en el centro de un vivo debate en el que se trataba de comprender su “naturaleza” y normar su papel en la sociedad. En los territorios americanos este discurso se dirigía a las mujeres de la élite criolla y es en ese sentido en el que se manifiestan ingredientes del criollismo de fines del periodo colonial. Se trataba de construir la identidad de las mujeres criollas desde una mirada ilustrada pero masculina. No obstante, la intencionalidad de la prensa era doble, se pretendía aleccionar a las mujeres para que interiorizaran el modelo que para ellas había diseñado la nueva sociedad, pero también ampliar el número de personas lectoras, y fue esta circunstancia la que propició que las mujeres, a pesar de fines tan restringidos, percibieran la igualdad de trato que, como lectoras o autoras, la prensa les otorgaba y se sintieran partícipes de los cambios sociales en los que cada vez más fueron aportando sus inquietudes y sus puntos de vista.10 Los escritos periodísticos atendían a una demanda de educación y de saberes que acercara a las mujeres al conocimiento tanto de la cultura europea como de problemas del virreinato, por lo tanto más cercanos a ellas y de los que se sentían partícipes. Aunque el número de mujeres que se expresaron con voz propia, por ejemplo en el Diario de México, fue exiguo, el de lectoras suponemos que alcanzó un número mayor porque tenían a acceso al periódico, ya que éste entraba en sus casas a través de las suscripciones de sus maridos y padres “[…] se leer y escribir, y que procuro imponerme en lo que leo, y corregir lo que escribo: tengo, a mas, fuerte afición a la lectura, gracias a la buena educación que me dieron mis padres; en fuerza de esta loable inclinación, el rato que de noche me deja libre la aguja, lo paso útil y alegremente con una prima mia le-
Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración..., p. 24.
10
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 256
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
257
yendo el diario, que compra su marido […]”.11 A otras muchas les llegaban los ecos a través de tertulias o conversaciones privadas, de tal modo que prensa y tertulias se retroalimentaban, la primera se comentaba en las segundas y desde éstas se escribían comentarios y cartas a los periódicos. La lectura de libros tampoco les fue ajena y aunque la educación formal no contemplaba la formación intelectual de las mujeres, ellas, tal como iremos viendo más adelante, poseyeron un amplio conocimiento cultural y escribieron con dominio de las letras al igual que los varones de su época.12 Desde la doble perspectiva, lectoras y autoras de artículos periodísticos, estudiaremos este medio como instrumento protagonista de la ruptura del silencio femenino en la Nueva España, no tanto analizando los escritos como cuestión literaria sino como mujeres que participan del debate político presentando sus aportaciones y en con traposición al pensamiento masculino. Aunque la empresa periodística se consolida en la segunda mitad del siglo xviii, desde la centuria anterior existieron una suerte de publicaciones, hojas sueltas, relaciones de sucesos y “avisos”, que constituyen los antecedentes del Diario de México, objeto de nuestro estudio, y que han sido denominados como la prehistoria de la prensa. Aunque su rastreo es complicado, se sabe que existieron y que eran demandados cuando tenía lugar algún acontecimiento importante y trascendental como el inicio o fin de conflictos bélicos, catástrofes naturales, ceremonias reales, motines, etcétera. Los y las lectoras de estos avisos y panfletos, un grupo muy reducido de la población, mostraron un profundo interés por las informaciones que recogían. Acontecimientos tales como los descubrimientos de minas en México o Potosí, u otros hechos notables acontecidos en América hispana, o los éxitos de los tercios hispanos en las guerras europeas, fueron conocidos a través de estos medios de comunicación.13
“Impugnación al proyecto sobre las mujeres”, Diario de México, México. Pilar Gonzalbo, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 2 v., México, El Colegio de México, 1990; también véase Esperanza Mó Romero y Margarita E. Rodríguez García, “Educar: ¿a quién y para qué?”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres…, t. ii, El mundo moderno, p. 729-756. 13 En la mayoría de las ocasiones, las noticias viajaban con los comerciantes de las ferias y eran las ciudades en las que se celebraban estos eventos comerciales las que estaban mejor informadas. Así, por ejemplo, en 1625 surgieron en Sevilla los Avisos de Italia, Flandes, Roma, Portugal y otras partes... Conforme se mejoraron las vías de transporte y el correo, 11 12
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 257
01/02/2017 06:20:59 p.m.
258
Esperanza Mó Romero
De manera gradual se pasó de la publicación ocasional de sucesos a la periodicidad de estos escritos, originándose de este modo lo que conocemos hoy como periódicos. Fueron apareciendo las primeras gacetas del espacio hispano14 con la pretensión de dar continuidad a la transmisión de noticias15 y que los y las lectoras estuvieran al tanto de los acontecimientos más notables de su tiempo, incorporando sobre todo noticias locales. Siguiendo esta dinámica se publicó la Gazeta de México (1722), la Gazeta de Guatemala (1729), la Gazeta de Lima (1743), la Gazeta de La Havana (1764). Las gacetas sirvieron de vehículo de información a personas particulares sobre las noticias cercanas y de sucesos internacionales, la promulgación de nuevas leyes, el inicio y fin de guerras o la firma de acuerdos de comercio, tratando de formar siempre un estado de opinión favorable en torno a las medidas políticas que se tomaban desde las diferentes estructuras de gobierno. En México, la denominada Gaceta de México y noticias de Nueva España salió a la luz en 1722 por iniciativa de Juan Ignacio de Castorena y Ursúa.16 En su número de 6 de junio hace referencia a su afán de emular a las naciones europeas que cuentan con este instrumento para dar a conocer noticias de cada mes. Castorena tenía la intención de que estas noticias pudieran dar como resultado un compendio que
fue posible una mayor amplitud e inmediatez en el conocimiento de estos sucesos que acaecían en lugares lejanos. 14 “Presentación al público del primer número de la Gaceta de Madrid”, en Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián, Historia del periodismo español, Madrid, Síntesis, 1997, p. 35. 15 La Gazeta vinguda a esta ciutat de Barcelona…, publicada por Jaume Romeu en 1641, puede considerarse como la primera publicación periódica en España. En 1661 apareció en Madrid la Gazeta Nueva, periódico que a partir de 1697 se publicaría semanalmente con la cabecera Gaceta de Madrid. En el prólogo de la Gaceta de Madrid se justificaba la necesidad de este tipo de publicaciones en la capital de la monarquía puesto que en “las más populosas Ciudades de Italia, Flandes, Francia y Alemania se imprimen cada semana (además de las relaciones de sucesos particulares) otra con título de Gacetas”. Su objetivo era el de dar “noticia de las cosas más notables, así Políticas como Militares, que han sucedido en la mayor parte del orbe”, para que los lectores hispanos, al igual que sus homónimos europeos, estuvieran al tanto de todo lo que acontecía en el mundo. 16 Con autorización del virrey Baltasar de Zúñiga, y con una periodicidad mensual, en esta primera etapa se publicaron seis números, de los cuales sólo los cuatro primeros conservaron el título, pasando el quinto a denominarse Gaceta de México y Florilogio historial de las noticias de Nueva España y el sexto Florilogio Historial de México y noticias de Nueva España. Véase Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México. 500 años de historia, México, Club Primera Plana/Editores Asociados Mexicanos, 1974, capítulo iv.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 258
01/02/2017 06:20:59 p.m.
Salir del silencio
259
conformaría un anuario que podría ser de utilidad para que Europa tuviese un mayor conocimiento de América.17 Esta línea de pensamiento estaría dando más una imagen de cronista o historiador que de periodista amante de lo nuevo, de la noticia novedosa. En estos textos se van a publicar acontecimientos pasados, relatos históricos que pueden también interpretarse bajo el prisma de dar a conocer la historia de Nueva España, como un hecho singular y por tanto como una construcción identitaria. Junto a las primeras muestras de la prensa noticiera, fueron apareciendo otros periódicos de información literaria y científica que también contaron con el apoyo de las autoridades gubernativas. A través de su publicación se pretendía aparecer ante las cortes europeas como una monarquía moderna, con gran riqueza intelectual, en la que se habían sembrado las semillas de las nuevas ciencias y las ideas de “las luces” en todos sus dominios. Por ello era importante dar a conocer, tanto a los nacionales como a los extranjeros, el amplio repertorio de creaciones literarias y tratados científicos publicados en España y en sus dominios americanos, poniendo en marcha un programa apologético del pensamiento intelectual hispano.18 En México vieron la luz el Diario Literario de México19 (1768), El Mercurio Volante (1772),20 Asuntos Varios Sobre
Gaceta de México, 1 de enero de 1622. Pilar Pérez Cantó y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género…”, p. 96-97; Jean Canavaggio (coord.), Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1995, p. 117-143; María Dolores Saíz García, Historia del periodismo en España, t. i, Los orígenes. El siglo xviii, Madrid, Alianza, 1983, p. 114-120. 19 Fue el primer periódico de corte ilustrado que apareció en el espacio hispanoamericano. Dirigido por José Antonio de Alzate y Ramírez, científico y crítico literario considerado como uno de los primeros periodistas, de México, el periódico tuvo una vida muy corta el 17 de marzo de 1768 publicó su primer número y en mayo de ese mismo año el virrey marqués de Croix lo surimió alegando motivos justos por entender que los escritos de Alzate iban contra los intereses de la Corona. Impreso en México, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, en el Puente del Espíritu Santo, en donde se hallara este y los demás, así como también en la Librería del Arquillo, frontero al Real Palacio. Ver Sara Herbert, “José Antonio de Alzate y Ramírez: una empresa periodística sabia en el Nuevo Mundo” en TINKUY, Boletín de Investigación..., p. 157, http://www.littlm.umontreal.ca/recherche/ publications.html. También de A José Antonio lzate y Ramírez, Obras, t. i. Periódicos, introd. notas y ed. de roberto Moreno de los Arcos, México, Universidd Nacional Autóna de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1980, p. 157-168. 20 Serge Gruzinski, La ciudad de México. Una historia, México Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 100-137. Su nombre proviene de la fábula que aludía que Mercurio era el mensajero de los dioses y que volaba con celeridad hacia cualquier parte que se le enviase. Véase José Ignacio Bartolache, Mercurio Volante, 1772-1773, 3a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 9. 17 18
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 259
01/02/2017 06:21:00 p.m.
260
Esperanza Mó Romero
Ciencias y Artes (1722-1773), Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles (1787-1788) y la Gaceta de Literatura (1788-1795).21 Estas publicaciones fueron transformando el saber colectivo al incluir en sus páginas un abanico de materias en gran parte inéditas para los y las lectoras, puesto que durante siglos sus lecturas estuvieron limitadas a la Biblia, libros devocionales y a ficciones literarias. La variedad de materias tratadas por los periódicos desbordó las noticias nacionales e internacionales para abarcar todas las temáticas posibles: artículos de historia, agricultura o industria se mezclaban con reflexiones acerca de la naturaleza humana, las diferencias entre los sexos, la educación, la vida familiar, las conductas de mujeres y hombres, la familia o la crianza de los hijos. También fueron abundantes los artículos sobre las clases sociales ociosas, la corrupción de las costumbres, la crisis de los matrimonios, el lujo o las diversiones públicas. La lectura extensiva, al ilustrar a los y las lectoras en una gran variedad de temas, contribuyó a hacerlos más aptos para emitir juicios críticos con base en la reflexión, la comparación y la confrontación de diferentes enfoques sobre todo tipo de cuestiones. Por lo tanto, los periódicos publicados contribuyeron, en palabras de Sempere y Guarinos, a crear un espíritu crítico y a que los lectores y las lectoras reflexionaran “sobre la forma del globo en que habitan, sobre la constitución del gobierno que obedecen (o) sobre los objetos que miran y tocan continuamente”.22 Los diarios mexicanos del siglo xviii apuntaban, con sus temas y sobre todo con su afán de dar a conocer de manera directa y con conocimiento, a la realidad de las cuestiones que resaltan las luces patrias, dando datos de literatura y de geografía, e intervenían en polémicas sobre expediciones científicas y representaciones teatrales para dar idea del auge y esplendor cultural de la capital virreinal y de otros territorios de Nueva España. Contribuyeron, sin duda, a la difusión y creación de un pensamiento propio que alguna bibliografía denomina como la maduración del pensamiento criollo.23 21 Alberto Dallal, Lenguajes periodísticos, 1a. reimp., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007, p. 26-43. 22 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, t. iv, Madrid, Imprenta Real, 1787, en http://www.cervantesvirtual.com/ obra/ensayo-de-una-biblioteca-espanola-de-los-mejores-escritores-del-reinado-de-carlos-iiitomo-tercero--0/. 23 José Miguel Lemus, De la patria criolla a la nación mexicana. Surgimiento y articulación del nacionalismo en la prensa novohispana del siglo xviii en su contexto transatlántico, tesis de doctorado en Filosofía, Urbana-Champaign, University of Illinois, 2010.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 260
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
261
La mayoría de los periódicos publicados en este periodo, inspirados directamente por el pensamiento ilustrado y enciclopedista, fue financiada y redactada por hombres procedentes de diferentes grupos sociales, mayoritariamente de la mesocracia urbana: funcionarios, escritores, profesores, abogados, militares e incluso clérigos que se enrolaron en la empresa periodística para promocionar profesionalmente o para divulgar conocimientos útiles que estimulasen al público lector a reformar la realidad de sus territorios y, en este sentido, contaron con el apoyo y la colaboración de los diferentes gobiernos ilustrados.24 Un buen ejemplo de esta línea fue el promotor de la primera época de la Gaceta de México, Juan Ignacio Castorena y Ursúa.25 Pese a las limitaciones de la propia empresa periodística, y a las censuras y prohibiciones oficiales, podemos afirmar que en la segunda mitad de siglo los periódicos ofrecían la imagen de una prensa variada, madura y consolidada. Gacetas, correos, diarios, mercurios y espectadores, circulaban avivando las conversiones y debates de los súbditos de la monarquía hispana. Su reducido formato, un precio moderado, la venta en imprentas, librerías, puestos callejeros o a través del sistema innovador de la suscripción; su lectura en cafés y tertulias y, en otro orden de cosas, la variedad temática y la sencillez del lenguaje, hacían de ellos un producto cultural más asequible y apetecible que los libros y tratados. Añadimos que destacaba la brevedad del formato como la gran novedad aportada por los periódicos puesto que contribuía a fomentar la lectura, “pues no hay duda que una obra pequeña se lee sin molestia, y dexa descansar el gusto para continuar la lectura […]”.26 La brevedad no sólo era una cualidad, sino en cierto sentido una obligación para reducir gastos. Para otros editores, el mayor atractivo para la lectura de los periódicos era la variedad de las materias que trataban. Por último, hay también quien insistía en que la actualidad y la novedad informativa, su tamaño reducido y las facilidades para adquirirlo, eran las cualidades que se necesitaban para cumplir con su principal Luis Miguel Enciso Recio, Don Francisco Mariano Nipho y el periodismo español del siglo
24
xviii, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956, p. 152-157; Francisco Aguilar Piñal, “Introducción al siglo xviii”, en Ricardo de la Fuente (ed.), Historia de la Literatura Españo-
la, Madrid, Júcar, 1991, p. 152-157. 25 Luis Reed Torres y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en…, p. 59-60. 26 Francisco Navarro Nifo y Cagigal, Caxon de Sastre, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1761, p. xxxiv.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 261
01/02/2017 06:21:00 p.m.
262
Esperanza Mó Romero
propósito: instruir a sus lectores. Para conseguir este último fin, algunos periódicos no dudaron en utilizar un lenguaje sencillo y en vulgarizar las noticias políticas, agrícolas, industriales y literarias a la medida del pueblo, puesto que “habiendo de hablar en este Diario con el común de las gentes, es preciso un método acomodado a todos”.27 Todas estas características analizadas hacían de los periódicos el principal soporte y cauce de las ideas ilustradas. Junto a los debates promovidos por el reformismo borbónico, que buscaban el aumento de la producción agraria, el desarrollo de las manufacturas y del comercio, erradicar la ociosidad y mejorar el nivel cultural de la población de los territorios de la monarquía hispana. Las diferencias entre los sexos, sus conductas y ámbitos de actuación fueron otros de los temas transversales y recurrentes de reflexión pública, constituyendo por tanto una parte sustantiva del programa de reformas planificadas para modernizar el entramado social hispano.28 En este sentido, los ilustrados, tanto los gobernadores como los gobernados, no dudaron en utilizar a fondo la prensa como instrumento principal para educar a sus lectores y lectoras en los nuevos conocimientos útiles y modelos de conducta que se creían necesarios para remover hábitos y valores arcaicos y, de este modo, poder reorganizar, entre todos, la sociedad tanto española como americana. La mayoría de los periódicos insistían, desde sus cabeceras, en el uso de la razón crítica y en su carácter didáctico por lo que se ofrecían igualmente a diagnosticar y desterrar abusos perniciosos de la sociedad existente, así como a informar sobre varios conocimientos útiles y nuevos planteamientos sobre los cuales reconstruirla. La pretensión de todos ellos fue la de que sus noticias y enseñanzas llegasen al mayor número de personas posibles y de contribuir así a la utilidad pública y al desarrollo cultural, social y económico del país. Sin duda alguna una de las novedades más significativas fue la inclusión de las mujeres dentro del grupo receptor del mensaje periodístico. Desde el momento que los gobiernos ilustrados consideraron 27 “Plan del diario”, Diario Noticioso, Curioso-erudito y Comercial, Público y Económico, Madrid, 1758, n. 1. Véase Carmen Labrador Herráiz y Juan Carlos de Pablos Ramírez, La educación en los papeles periódicos de la Ilustración española, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, p. 47-51. 28 Bolufer Peruga, “De la historia de las ideas a la de las prácicas culturales: reflexiones sobre la historiografía de la Ilustración”, en Josep Lluís Barona Vilar, Javier Moscoso y Juan Pimentel (eds.), La Ilustración y las ciencias. Para una historia de la objetividad, Lacencia, Universitat de València, 2003, p. 33.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 262
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
263
a las mujeres como seres útiles a la patria, las incluyeron como parte del público lector susceptible de ser educado bajo los presupuestos reformistas divulgados a través de sus páginas. Por su parte, los editores de los periódicos no dudaron en captar a la audiencia femenina conscientes de que el éxito de la publicación dependía del número de lectores, sin diferencia de sexo o condición. En los primeros años del siglo xix, vio la luz el Diario Económico de México29 que no se ocuparía, tal como figuraba en su licencia, de los temas económico-políticos propios de la Gaceta de México,30 más bien se asemejaba al formato del Diario de Madrid, y trataría de dar noticia desde descubrimientos hasta los cuidados de una parturienta, pasando por la cartelera teatral, escritos sobre médicos, abogados, boticarios y un largo etcétera, tratados en clave de caricatura y buscando presentar un modelo de comportamiento social adecuado de una sociedad en la que se veían grandes cambios. Los criollos ilustrados y hombres de letras, firmantes de esos escritos, trataron de liderar esa sociedad en transición. El Diario se vendía en los 14 puestos que existían para el efecto y en esos lugares se colocaron buzones cerrados para que los compradores/lectores pudiesen remitirles avisos, noticias y otros escritos que el diario publicaría, tras pasar una selección por parte de los editores. Esta iniciativa tuvo mucho éxito y arrojó un sorprendente y peculiar resultado, pues permitía y facilitaba la comunicación con sus lectores y lectoras de manera directa y sencilla.31 Este periódico supuso el primero que tuvo una periodicidad diaria e incorporó una nueva forma de pensamiento y sociabilidad al margen de los intereses de la Corona.32 Este espacio de comunicación y participación pública hizo que las diferentes colaboraciones incitasen contestaciones dando lugar al debate y a la inclusión de temas que los propios diaristas no pensaron.
29 Comenzó su publicación el 1 de octubre de 1805. Sus auspiciadores fueron el abogado Jacobo de Villaurrutia y el escritor Carlos María de Bustamante. Estaba dedicado al virrey José Iturrigaray y se imprimía 14 con licencia del gobierno superior, en la imprenta de Doña María Fernández Jauregui. Constaba de 14 páginas impresas que se vendían a medio real; la subscrición era de cuatro reales al mes. 30 “Idea del diario económico de México”, n. 1, 1 de octubre de 1805. 31 En el interesante artículo “El diarista y sus compañeros”, Diario de México, México, 8 de octubre de 1805, se hace un relato de cómo se organiza todo el material que los habitantes mexicanos han hecho llegar al periódico para su posible publicación. 32 Esther Martínez Luna, A, B, C, Diario de México (1805-1812). Un acercamiento, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2009.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 263
01/02/2017 06:21:00 p.m.
264
Esperanza Mó Romero
Lectoras y autoras: la sinuosa línea del desvelo Querida amiga: está por demás la palabra que te di de escribirte con freqüencia, quando son tantos los estímulos que tengo para hacerlo. Las tertulias, los bailes, las diversiones todas, que se nos proporcionan disfrutar en esta rica población, serían para mi indiferentes, y aún fastidiosas, si no las animara la esperanza de hacerte participante de sus interesantes menudencias por medio de la pluma. Sabes muy bien, que en tu amable compañía gustaba mas de empeñarte à que me hicieras tus reflecsiones sobre todas estas cosas, que de gozarlas en toda la estension del placer, con que brindan, ó por mejor decir deslumbran [...].33
En este mensaje se refleja el interés que concitó entre las mujeres la posibilidad de publicar sus relatos pues la autora de la carta escribe a una supuesta amiga contándole el ajetreo social en el que se ve inmersa y que sólo tiene interés por el mero hecho de poder relatarlo y compartir sus reflexiones con ella (o con el público); justifica con ello su inquietud por la escritura lo que la lleva a reflexionar sobre aquello que mira: un baile en el cual ella y su madre son las mujeres observadas, pues son mexicanas en la corte. No obstante, frente a este mensaje positivo, hemos de puntualizar que el público lector y escritor era un grupo muy reducido de la población compuesto por miembros de la nobleza, del clero y del funcionariado y la mesocracia urbana (banqueros, comerciantes, artesanos, manufactureros, juristas, intelectuales, profesores, médicos). A pesar de sus diferencias, todos ocupaban una posición económica, social y cultural dominante en la sociedad del siglo xviii. El alto analfabetismo y el escaso poder adquisitivo de la mayor parte de la población explican el carácter minoritario de los lectores.34 Si bien podemos sostener que a lo largo del periodo estudiado prácticamente todos los hombres pertenecientes a la nobleza, al clero y a las profesiones liberales sabían firmar, no podemos decir lo mismo de sus esposas ya que el aterrador analfabetismo femenino afectaba también a las altas esferas.35 33 “Carta de una Señorita Mexicana que reside por ahora fuera de su patria, a una amiga suya que se halla en esta corte”, Diario de México, México, 11 de mayo de 1806. 34 Roger Chartier, “El hombre de letras”, en Michel Vovelle (ed.), El hombre de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1995, p. 153-195. 35 Pilar Gonzalbo, Historia de la educación..., t. i, también François López, “La educación en la España del siglo xviii. Coordenadas y cauces de la vida literaria”, en Guillermo Carre-
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 264
01/02/2017 06:21:00 p.m.
Salir del silencio
265
Las listas de suscriptores y suscriptoras que incluyen algunos de los periódicos son una de las fuentes que poseemos para averiguar el número de lectoras de prensa.36 No obstante, aunque estas listas reflejan únicamente la participación de algunas mujeres de la nobleza y de la mesocracia urbana, debemos tener en cuenta que bajo los nombres de los suscriptores varones se ocultaban sus esposas, hijas o madres, por lo que el número de lectoras sería mayor.37 En el listado de suscriptores del primer número del Diario de México, hemos localizado cinco suscriptoras: doña Mariana del Valle, doña María Francisca Serón, doña Ana Josefa Ximénez, doña Teresa Dávila Infante, doña Gertrudis Obregón, quienes se repiten como suscriptoras en el Diario de México en el que se añaden dos más: doña Mariana Gamboa y doña María Dolores Vivanco, llegando hasta 16. En esta última publicación podemos rastrear hasta 28 pseudónimos femeninos y hasta 6 mujeres firmaron sus contribuciones al periódico. Uno de los hechos importantes que debemos indicar es la relación directa que se dio entre aquellas que formaron parte del público lector de prensa y las que participaron en tertulias donde se discutían las noticias periodísticas y en las que ellas expresaban su propia opinión dando lugar a que las más preparadas acudieran a las páginas de los periódicos para defenderse de las acusaciones que recibían de los hombres, exponer sus razonamientos o simplemente para opinar sobre aspectos que les interesaban. Los editores de los periódicos buscaron dialogar con su público y hacerlo copartícipe de la empresa, comprometiéndose a publicar sus colaboraciones, “sus cartas al director”. A mi me parece, (y creo que no me engaño) que las Señoras Mugeres pueden ocupar algunos ratos, de los muchos que les ofrece su natural y sedentario ocio en leer, lo primero todo lo que conduce al gobierno del corazón, y después todas las galanterías del discurso, que guarden mas conformidad y parentesco con la modestia, e inviolables leyes de su estado.38
ro (coord.), Historia de la literatura española. Siglo xviii, t. i, Madrid, Espasa Calpe, 1995, v. i. 36 Nigel Glendinning, Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1993, p. 46-47; Paul Guinard, La presse espagnole espagnole de 1737 à 1791. Formaica et significatien d’un genre, París, Centre de Rechorches Hispaniques, Institut d’Études Hupaiques, 1973, p. 85. 37 Mónica Bolufer Perga, Mujeres e Ilustración..., p. 300-301. 38 Francisco Manaro Nifo y Gagigal, Caxon de Sastre…, p. xxxiii-xl.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 265
01/02/2017 06:21:01 p.m.
266
Esperanza Mó Romero
Y daban un paso más al animar a sus lectoras y lectores a enviar sus comentarios e ideas sobre las materias de actualidad, estableciéndose así un canal “de ida y vuelta” entre los autores y el público lector que favorecía el diálogo y el debate social: Me hallaba hoy sin material para escribirte, que sabes que es mi única diversión; pero un Diario que llegó a mis manos, me hace tomar la pluma. Mil gracias pues al Sr Diarista […] amo apasionadamente a la sabiduría, por consiguiente ¿detestaré a los diarios que traen tan bellos rasgos? No antes bien estimo más a mi nación desde que adoptó una costumbre usada en la culta Europa. El Diario es útil y casi necesario. El Diario saca fruto en lo moral y lo político.39
Aunque la mayoría de las cartas, anécdotas y discursos enviados a los periódicos eran de autoría desconocida, incluso algunos de ellos redactados por los propios editores con el fin de nutrir las páginas de sus publicaciones y mantener el interés de los posibles lectores, aunque de forma tímida al principio, hemos de destacar a aquellas mujeres que respondieron a las invitaciones de los editores enviando cartas, artículos y poemas a los periódicos, algunas, las menos, con su nombre propio y otras, las más, utilizando seudónimos como Clarita, La Colegita, Miss Harrington y Miss Norwich, Una del Bello Sexo, La Currutaca Juiciosa, Una Señorita Mexicana, Conchita Pimiento, Pachita Precisa, La Inocente Engañada, La Vizcaína Semierudita…,40 y hubo incluso quienes escribieron ocultándose bajo nombres de hombres. Si bien las aportaciones fueron minoritarias, no cabe duda de que los periódicos permitieron a algunas mujeres expresar con su propia voz opiniones, juicios e ideas; defenderse de las acusaciones que recibían de los hombres, o comentar sus propias experiencias. Los editores de los periódicos se dirigieron al público lector masculino o al público femenino en función de los temas tratados en los artículos. Así, aquellas noticias que hacían referencia a la política, la economía o la cultura iban dirigidas a una audiencia masculina, puesto que estas cuestiones eran intrínsecas a las ocupaciones y responsa39 “Carta de una señorita a otra que se halla ausente de esta ciudad”, Diario de México, México, 3 de septiembre de 1810. 40 María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo, Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias. Usados por los escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2000.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 266
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
267
bilidades que los hombres tenían asignadas en la sociedad patriarcal. Aunque esto no era impedimento para que en la práctica las mujeres leyeran también estos artículos, a ellas iba dirigido otro tipo de noticias, ensayos y “pensamientos”, elaborados en su mayoría por hombres, orientados a canalizar sus intereses y a crear otros nuevos, dentro de los límites fijados por el patriarcado, es decir, acordes con las funciones de esposa y madre y con el espacio donde debían desarrollarlas, en el interior de los hogares. Los artículos dirigidos a ellas criticaban sus conductas frívolas, su afán de lujo, las costumbres del paseo y asistencia a teatros; se reflexionaba sobre su educación, el matrimonio y la vida familiar, y se divulgaba un nuevo modelo que, como novedad, hacía especial hincapié en su función como madre. Por lo tanto, ellas fueron las protagonistas de todos aquellos artículos que trataban materias consideradas tradicionalmente como “femeninas”. A través de cartas, diálogos, sueños alegóricos y coplillas publicadas en la prensa periódica, podemos visualizar y analizar no sólo las críticas y el modelo que los ilustrados proponen a las lectoras, sino también hasta qué punto las mujeres se incorporaron a los debates abiertos por los periódicos como autoras de cartas y escritos que enviaron a los mismos tratando de incorporar su pensamiento al debate y tratando de forzar los límites del modelo impuesto para ellas. La frivolidad de las damas, su afán excesivo por las modas, la dejación de sus tareas domésticas, el desacato a padres y maridos y el abandono de la crianza de sus hijos, fueron lugares comunes. Si hacemos caso a las opiniones vertidas en las páginas de las publicaciones periódicas, las mujeres eran ociosas, frívolas, caprichosas, vanidosas, coquetas, derrochadoras, perezosas, que dedicaban todo su tiempo a engalanarse y maquillarse a la última moda, a recibir o ir de visita, a pasear, y a asistir a la comedia, a la ópera y a los bailes que se celebraban en casas privadas de las ciudades. En muchos artículos estas mujeres eran llamadas despectivamente “petimetras” o “damitas de nuevo cuño”. Junto a este tipo de artículos que recogían los nuevos usos y conductas de las mujeres, los periódicos, en un tono más severo, insertaron otros discursos en los que se relacionaba el gasto ostentoso de las casadas con la ruina económica de las familias e incluso con la ruina económica del país, puesto que las mujeres preferían los productos extranjeros, como las muselinas inglesas, a los de producción autóctona. En muchas ocasiones fueron supuestos maridos quienes escribían a los periódicos para quejarse del carácter autoritario de sus mujeres, de
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 267
01/02/2017 06:21:01 p.m.
268
Esperanza Mó Romero
la cantidad de dinero que invertían en productos a la última moda, de la infelicidad de sus matrimonios. En este último sentido, escribe una carta un amigo a otro para darle consuelo por la infelicidad matrimonial que manifestaba y el origen de tal infelicidad aseguraba que estaba en “[…] tu propia condescendencia; la que por no mortificar a tu muger la permitía un porte y una conducta que al fin vino a parar en desvaratada […].”41 A nuestro entender, estos artículos, que muchas veces han pasado inadvertidos como temas menores, son parte importante para entender la sociedad en la que se produjeron, pues a través de ellos se podían hacer críticas de calado político ya que en estas “secciones” no se fijaban tanto los posibles censores. Es un buen argumento para visualizar no sólo los temas del mundo femenino, sino que se extendían hacia amplios espacios de transmisión de determinados mensajes. Creemos que por ello tuvieron interés algunos hombres que escribieron con pseudónimos femeninos, por ejemplo La Coquetilla que fue usado por Carlos María de Bustamante. Ellos también usaron la vía del periódico para trasladar sus críticas, opiniones y posturas ante la realidad que estaban viviendo. Las mujeres también leían en estos artículos la opinión que sobre ellas vertían sus maridos, amigos, padres, y podían contrarrestarlos con sus propios escritos, aunque a veces les fuera complicado que publicasen sus textos: “Diarios van y diarios vienen, y nada de sacar V. mis producciones; había V. de considerar que cuando una señorita como yo, toma la pluma, lo hace movida del deseo de brillar y lucir sus talentos en el gran mundo […] mismo ; y aún varias de mis tertulianos han corrido la propia suerte, v. g. la del Lord Will, y la de los críticos del café. Reniego de V. tan socarrón, y tan inconsecuente.”42 Así diremos que realmente fue en el Diario de México donde encontramos más escritos de mujeres y fue en sus “remitidos” donde se concentraron gran número de misivas y escritos que versaban sobre las mujeres y el mundo femenino; así, en los primeros años del siglo xix la prensa publicó las cuestiones que preocupaban al público lector tanto masculino como femenino. En el Diario de México,43 edición del día 3 de octubre de 1805, se incluía una carta que titula “Del cortejo”, Carta de Miss Harrington a Miss Norwich, la primera residente en Bristol y “Carta de un amigo”, Diario de México, México, 26 de diciembre de 1807. “La coquetilla”, Diario de México, México, 28 de diciembre de 1807. 43 Lucrecia Infante Vargas, “De la escritura personal a la redacción de revistas femeninas. Mujeres y cultura escrita en México durante el siglo xix”, Relaciones, v. xxix, invierno de 2008. 41 42
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 268
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
269
la segunda en Londres,44 en esta misiva se hace referencia al peligro que corre la virtud de las jóvenes, a las que no se las educa para resistir y discernir las intenciones de los pretendientes, que buscan tan sólo la satisfacción de sus instintos carnales. Miss Harrington relata a su interlocutora que los hombres son criaturas engreídas que creen que las mujeres estaban ansiosas por recibir sus cortejos, sus lisonjas, sus palabras huecas y formuladas de manera artificiosa. Las damas han de estar prevenidas y no creer sus falsedades pues es fácil que caigan enamoradas y por tanto se vean esclavizadas por el amor. Lo interesante del caso es que se incluye una correspondencia entre dos mujeres que si bien exponen sus pensamientos y sentimientos no pertenecen a la esfera mexicana, ¿por qué se incluía este relato?, sin duda lo que interesaba eran los planteamientos que se explicitan y sin duda ligar esos argumentos a las naciones europeas que ayudaban a justificar y a plantear testimonios que se fueron incorporando al espacio del virreinato mexicano. También hemos de tener en cuenta que al plantearlos en un espacio externo no se podría achacar falta de decoro o sufrir críticas demasiado ácidas, pues servía como ejemplo de las temáticas que se estaban incorporando en Europa, y que sin duda eran demandadas por las y los lectores del virreinato. Sin duda, también se buscaba que sirviese de estímulo para que las mujeres mexicanas escribiesen al Diario y pudiesen expresar sus opiniones y propusieran temas de debate. Ello explicaría que unos días más tarde el mismo Diario imprimiera el relato de “Una Coquetilla” que planteaba el tema de la frivolidad femenina tildándola de despiadada y plasmando la imagen de las mujeres que sólo piensan en vestidos, encajes y peinados,45 en una vida de continuo relajo y ociosidad. Se criticaba y sin duda se estimulaba la búsqueda de un comportamiento femenino más sesudo y que su condición no siguiese los caminos que se explicitan en los textos. Este escrito tiene una contestación por otro, denominado “maridos indolentes”,46 que en una tertulia se sometió a juicio y discusión lo publicado en el periódico bajo el título “Una Coquetilla”. En ese tribunal, según comenta el autor, se juzgó y condenó a las mexicanas por “sus modas, sus cortejos y por sus provocativos trajes”; los argumentos
44 Diario de México, México, 3 de octubre de 1810. Continúa en los días siguientes hasta el día 6. 45 Diario de México, México, 7 y 8 de octubre de 1810. 46 Diario de México, México, 14 de mayo de 1806.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 269
01/02/2017 06:21:01 p.m.
270
Esperanza Mó Romero
de este hombre continuaban para señalar que los maridos estaban siendo negligentes y descuidados en conservar aquellos derechos que Dios y la naturaleza les habían concedido sobre sus mujeres. Los maridos se afirman en los comienzos del matrimonio por dar gusto a sus mujeres, las consienten dándole todos los caprichos y ellas van tomando libertad superando la subyugación, y “poco a poco se usurpan la dominación”. Los argumentos son constantes y conocidos, pero es interesante comprobar cómo la carta de “la Coqueta” concitó tanto interés y se convirtió en argumento de discusión pública. Las cartas de una señorita mexicana que reside por ahora fuera de su patria a una amiga suya que se alla en esta corte, se me ha franqueado por esta última y creyendo que puede tener algún lugar en el diario le remito la siguiente y se hara lo mismo con las demás, si le merece alguna aceptación,47 relata los pensamientos y sentimientos de una mujer a otra que es su amiga. En este escrito se hacen públicas cuestiones personales que se cree pueden ayudar a otras mujeres a ejercer su expresión escrita; la fórmula que algunos de estos escritos adoptaron fueron la epistolar y además iban dirigidos a otra mujer, generalmente una amiga. Estos escritos se mantenían en una frontera difusa entre una correspondencia48 doméstica y los escritos públicos. Esta fórmula permitía incorporar un lenguaje más cercano y fácilmente comprensible y además los argumentos esgrimidos podían ser más osados y saltarse ciertas normas, siempre se podía aludir que eran escritos en confianza, casi íntimos. La autora “una señorita mexicana fuera de su patria”, hace de relatora de fiestas, bailes y otros eventos a los que asiste, con el afán de compartirlos con su amiga a través de una serie de misivas que contribuyen al conocimiento y participación de eventos que son ajenos al espacio mexicano, en este caso asistir a un baile importante en la corte. El relato de un tema aparentemente frívolo (describe vestidos, joyas) introduce una reflexión sobre el comportamiento público de las mujeres que expresan su modo de ser y actuar en sociedad a través de la moda Después de todo, tal como insinúa la autora, es el único argumento por el que las damas son consideradas: la belleza y sus formas de expresión. En el propio título se hace alusión también a la intención de mantener una especie de relato por entregas con sucesivas cartas. La autora se ofrece por este medio a servir de corresponsal y nos parece Diario de México, México, 11 de mayo de 1806. Lucrecia Infante Vargas, “Del ‘diario’ personal...”, p. 163.
47 48
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 270
01/02/2017 06:21:01 p.m.
Salir del silencio
271
interesante porque todo ello da cuenta de este camino hacia la escritura de mujeres que irá eclosionando de manera continua y que con el tiempo se hace más extensa y pasarán a ser firmados por sus autoras de manera explícita. Pero, además, también podemos ver la importancia que tuvieron estos escritos en una sociedad que busca puntos de referencia y madura comportamientos, se parangona con espacios europeos y hace acopio de argumentos propios. En el escrito se señala que las damas de origen mexicano están a la altura y se comparan con las de la Corte. Nos interesa resaltar esta participación activa de las mujeres en este camino de apertura hacia ideas y escenarios de los que ellas se sienten partícipes. Se denuncia de manera directa la falta de instrucción que lleva a las mujeres a mantenerse en actitudes de ignorancia y frivolidad, desaprovechando talentos y fuerzas que pueden rendir mejores frutos si se les provee de las herramientas necesarias para desarrollar sus capacidades de manera provechosa para la sociedad en la que viven: Las mugeres son las mas abandonadas en orden a la ilustración, lo que debe atribuirse a la barbara costumbre de que solo han de emplear sus luces en las ocupaciones caseras, y otros exercicios que se han echo puramente peculiares de este sexo, dexando arriconados en el hogar, tal vez los mejores talentos respectivos. Error grosero que contribuye por la mayor parte á nuestra miseria, y al baxo concepto en que tan injustamente es tenida esta bella porción de la naturaleza […]. Si las consideramos madres de familia vemos que tienen el principal influxo en las acciones de sus hijos.49
Este espacio de demanda de instrucción femenina se continuó con el texto de “Una Viuda Queretana”, publicado el 28 de mayo de 1808, que reclamaba la necesidad de una educación reglada para las mujeres de México. Ella seguramente conocía los esfuerzos que habían tenido lugar en Madrid por parte de la sociedad matritense para que se implantaran las escuelas patrióticas, las referencias de la autora a su propia experiencia y cómo llegó a aprender a leer y a escribir por sus medios: “con el caritativo reverendo aprendí la gramática, la filosofía, las matemáticas y la poética […]”, quien le procuró libros que ponía a su disposición. En esta línea explica que lee el Diario aunque no sea 49 “Carta quinta, concluye el asunto de las antecedentes”, Diario de México, México, 13 de diciembre de 1805.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 271
01/02/2017 06:21:01 p.m.
272
Esperanza Mó Romero
suscriptora y para ello se vale del ejemplar que tiene el oficial del barbero “[…] cogiéndolo hoy de esta casa y mañana de la otra”. Añadiremos que este tema de la educación de las mujeres50 provocó un amplio debate en el periódico con posiciones a favor y en contra. Se mostraba la inteligencia y capacidad de aprender de las mujeres […] aunque mi sexo es débil en la estructura natural, no lo es en las potencias racionales: y la que se dedica a la lectura suele aprovechar en ella […] llevada de este prurito, tengo en mi poder todos los periódicos […] y los leo con mucho gusto y me sirven de recreación en las horas de siesta […] veo y reviso para aprender y también hacer mis convicciones […].51
Se exponía la necesidad de que las mujeres aprendieran y fueran instruidas, se concretaban las causas de la falta de cultura y con títulos como “el Misántropo”,52 se apuntaba la falta de educación de las mujeres y acusaba de ello a las madres que no se percataban de que una joven mejor preparada conseguiría un mejor matrimonio. En otro artículo se rebatía esta afirmación puntualizando que las mujeres mexicanas de “las principales casas” poseían un buen nivel cultural y la finura de sus modos.53 En la contestación el citado “Misántropo” hacía una especie de estadística obtenida sobre datos que el autor obtuvo del “Estado general de la población de esta corte”, elaborado e impreso por el gobierno, donde afirmaba que se podía ver el bajo nivel de lectura y escritura de las mujeres mexicanas: de 59 282 mujeres de la ciudad de México (1810) no llegaban a 300 las educadas y añadía que “una golondrina no hace verano”.54 Los argumentos cobraron protagonismo, y la sociedad, reflejada en estos escritos, participaba dando sus opiniones, argumentando y refutando las razones dadas y publicadas. En este caso de la educación fue la “Viuda Queretana” la que lo puso en primer orden y de ahí se concita el debate que fue junto con otros la punta del iceberg de una
50 Lourdes Alvarado, La educación “superior” femenina en el México del siglo xix. Demanda social y reto gubernamental, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valdés, 2004, p. 25-77. 51 “Enigmas” y “La vizcaína semierudita”, Diario de México, México, 29 de diciembre de 1807. 52 Diario de México, México, 2 de julio de 1810. 53 “El defensor de las niñas”, Diario de México, México, 28 de julio de 1810. 54 Diario de México, México, México, 13 de agosto de 1810.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 272
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
273
sociedad en cambio profundo y que planteaba cuestiones de enorme importancia para su futuro, en el cual las mujeres fueron capaces de mantenerse en primera línea. A modo de conclusión No hemos tratado de realizar un análisis exhaustivo de la presencia de las mujeres en la prensa del siglo xviii y primeros años de la centuria siguiente, ni siquiera de todos los escritos que bajo epígrafes distintos las afectaban, sólo hemos intentado explicar cómo la prensa, con todas sus limitaciones de tirada y de lectoras, a través de la introducción de temas muy variados que se inclinaron hacia la crítica social y de costumbres, abrió la posibilidad para el público femenino, entendiendo por tal a las mujeres urbanas pertenecientes a un grupo social elevado, de ver impresos en los periódicos temas, problemas y debates que afectaban no a una mujer sino a todas ellas. Un mayor número de mujeres accedieron a ese mundo de artículos periodísticos fáciles de asimilar, novedosos y a la vez entretenidos, que divulgaban conocimientos sin necesidad de recurrir a grandes tratados eruditos. Los periódicos contribuyeron a que los temas considerados como femeninos y privados fueran objeto de discusiones públicas y que las cuestiones de carácter político se introdujeran también en las conversaciones de las mujeres. Al mismo tiempo, los periódicos permitieron a algunas de ellas emitir su opinión de forma pública, lo que supuso, aunque su número fuera reducido, un cambio cualitativo importantísimo al quedar proyectada una nueva imagen femenina, a la cual las lectoras podían conformarse, que desbordaba los límites del modelo tradicional que se divulgaba a través de sus páginas. Aunque el estilo o la temática de algunas de las cartas firmadas por mujeres dejaba claro que la autoría era masculina, igualmente el ejemplo dado por estas mujeres ficticias legitimaba la participación femenina en los debates públicos y, a su vez, proporcionaba a sus contemporáneas un estímulo poderoso para atreverse a escribir. En definitiva, nos parece que los periódicos facilitaron un espacio al que podían acudir las mujeres, algunas lo hicieron y sus argumentos ayudaron a centrar los debates y a intentar dar pasos hacia un universo de pensamiento heterogéneo. No estamos diciendo que las quiebras fuesen espectaculares, ni que se cuestionase de forma global el sistema
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 273
01/02/2017 06:21:02 p.m.
274
Esperanza Mó Romero
patriarcal imperante, sólo que las mujeres fueron muy poco a poco ocupando espacios, aprovechando cualquier fisura que se lo permitiese. Forzaron algunos límites y permitieron a las generaciones sucesivas, retomar la antorcha y avanzar en la conquista de derechos. Fuentes consultadas Bibliografía Aguilar Piñal, Francisco, “Introducción al siglo xviii”, en Ricardo de la Fuente (ed.), Historia de la literatura española, Madrid, Júcar, 1991, p. 152157. Alvarado, Lourdes, La educación “superior” femenina en el México del siglo xix. Demanda social y reto gubernamental, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valés, 2004. Alzate y Ramírez, José Antonio, Obras, t. i, Periódicos, introd., notas y ed. de Roberto Moreno de los Arcos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Institito de Investigaciones Bibliográficas, 1980; Terán E., María Isabel, “José Antonio de Alzate: Crítico literario”, Pensamiento Novohispano, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, n. 3, julio de 2002. Bartolache, José Ignacio, Mercurio Volante, 1772-1773, 3a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. Bolufer Peruga, Mónica, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo xviii, Valencia, Instituto Alfons el Magnànim, 1998. , “De la historia de las ideas a la de las prácticas culturales: reflexiones sobre la historiografía de la Ilustración”, en Josep Lluís Barona Vilar, Javier Moscoso y Juan Pimentel (eds.), La Ilustración y las ciencias. Para una historia de la objetividad, Valencia, Universitat de València, 2003, p. 21-52. Canavaggio, Jean (dir.), Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1995. Chartier, Roger, “El hombre de letras”, en Michel Vovelle (ed.), El hombre de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1995, p. 153-195. Dallal, Alberto, Lenguajes periodísticos, 1a. reimp., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007. Saíz, María Dolores, Historia del periodismo en España. t. i, Los orígenes. El siglo xviii, Madrid, Alianza, 1983.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 274
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
275
Enciso Recio, Luis Miguel, Don Francisco Mariano Nipho y el periodismo español del siglo xviii, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956. Fuentes, Juan Francisco y Javier Fernández Sebastián, Historia del periodismo español, Madrid, Síntesis, 1997. Glendinning, Nigel, Historia de la literatura española, t. iv, El siglo xviii, Barcelona, Ariel, 1993. Gonzalbo, Pilar, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 2 v., México, El Colegio de México, 1990. Gruzinski, Serge, La ciudad de México. Una historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. Guinard, Paul, La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d’un genre, París, Centre de Recherches Hispaniques, Institut d’Études Hispaniques, 1973. Herrejón Peredo, Carlos, “México: luces de Hidalgo y de Abad y Queipo”, Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et luso-brésilien, n. 54, 1990, p. 107135. Heyden-Rynsch, Verena von der, Los salones europeos. Las cimas de una cultura femenina desaparecida, trad. de José Luis Gil Aristu, Barcelona, Península, 1998. Infante Vargas, Lucrecia, “Del ‘diario’ personal al Diario de México. Escritura femenina y medios impresos durante la primera mitad del siglo xix en México”, Destiempos, México, n. 19, marzo-abril de 2009, 143-167. , “De la escritura personal a la redacción de revistas femeninas. Mujeres y cultura escrita en México durante el siglo xix”, Relaciones, v. xxix, n. 113, invierno de 2008, p. 69-105. Labrador Herráiz, Carmen y Juan Carlos de Pablos Ramírez, La educación en los papeles periódicos de la Ilustración española, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1989. Lemus, José Miguel, De la patria criolla a la nación mexicana. Surgimiento y articulación del nacionalismo en la prensa novohispana del siglo xviii en su contexto transatlántico, tesis de doctorado en Filosofía, Urbana-Champaign, University of Illinois at 2010. López, François, “La educación en la España del siglo xviii. Coordenadas y cauces de la vida literaria”, en Guillermo Carnero (coord.), Historia de la literatura española. Siglo xviii, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, t. i, p. 1-47. Martínez Luna, Esther, A, B, C, Diario de México (1805-1812). Un acercamiento, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2009.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 275
01/02/2017 06:21:02 p.m.
276
Esperanza Mó Romero
Mínguez Víctor y Manuel Chust (eds.), El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004. Mó Romero, Esperanza y Margarita E. Rodríguez García, “Educar: ¿a quién y para qué?”, en Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y América. El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 729-756. Nifo y Cagigal, Francisco Marieno, Caxón de Sastre, Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1761. Nogal Fernández, Rocío de la, Españolas en la arena pública (1758-1808), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006. Pérez Cantó, Pilar y Rocío de la Nogal Fernández, “Las mujeres en la arena pública”, en Isabel Morant (coord.), Historia de las mujeres en España y en América Latina, t. ii, El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, p. 757-789. y Esperanza Mó Romero, “Las mujeres madrileñas y su ciudad: una relación ambigua (siglos xviii-xix)”, en N. Marcondes y M. Bellotto, (coords.), Cidades. Histórias, mutações, desafios, São Paulo, Arte & Ciência, 2006, p. 217-242. y Esperanza Mó Romero, “Ilustración, ciudadanía y género: el siglo
xviii español”, en Pilar Pérez Cantó (ed.), También somos ciudadanas, Ma-
drid, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, p. 122-140.
Reed Torres, Luis y María del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo en México. 500 años de historia, México, Club Primera Plana/Editores Asociados Mexicanos, 1974. Ruiz Castañeda, María del Carmen y Sergio Márquez Acevedo, Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias. Usados por los escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2000. Sempere y Guarinos, Juan, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, t. iv, Madrid, Imprenta Real, 1787, en http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensayo-de-una-bibliote ca-espanola-de-los-mejores-escritores-del-reinado-de-carlosiii-tomo-tercero--0/. Silva, Renán, “Prácticas de lectura, ámbitos privados y formación de un espacio público moderno”, en François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (eds.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xviii-xix, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 80-106. Tinkuy Boletín de Investigación y Debate, n. 17, 2011.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 276
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Salir del silencio
277
Hemerografía Diario de México, México. Diario Noticioso, Curioso-erudito y Comercial, Público y Económico, Madrid, 1758. Gaceta de México, México.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 277
01/02/2017 06:21:02 p.m.
DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mujeres/nueva_espana.html
Mujeres en la Nueva_4as.indd 278
01/02/2017 06:21:02 p.m.
Related Documents

Mujeres En La Ciencia
March 2021 0
Las Mujeres En La Masoneria-
March 2021 0
Mujeres Peruanas En La Historia
February 2021 3
Mujeres De La Independencia
March 2021 0
La Nueva Acupuntura
March 2021 0
La Nueva Carne Pdf
January 2021 1More Documents from "Camila Borba"

Juderias, Julian - La Leyenda Negra .pdf
January 2021 1