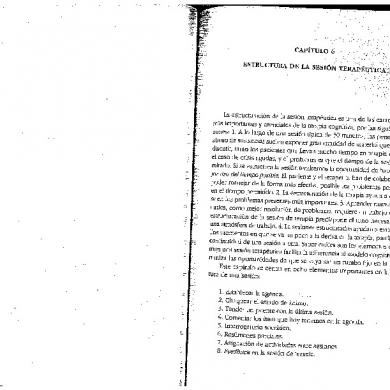Isadora Duncan, Emiliano Aguilera
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Isadora Duncan, Emiliano Aguilera as PDF for free.
More details
- Words: 85,893
- Pages: 125
Loading documents preview...
Emiliano M. Aguilera
Isadora Duncan
Círculo de Lectores
A fosé Claró, el gran escultor, que tan excepcionalmente supo ver, sentir e interpretar a Isadora Duncan. E. M. A.
Cubierta, Izquierdo Apuntes, José Ciará Círculo de Lectores, S.A. Lepanto, 350, 5.° Barcelona 234560703 © Emiliano M. Aguilera Depósito legal B. 46198-69 Compuesto en Garamond 10 impreso y encuadernado por Printer, industria gráfica sa Molíns de Rey Barcelona Printed in Spain
Edición no abreviada Licencia editorial para Círculo de Lectores por cortesía del autor Queda prohibida su venta a toda persona que no pertenezca al Círculo
Advertencia del editor Esta biografía de Isadora Duncan se publicó en 1947 por primera vez, se reimprimió en alguna otra ocasión, desde luego ya a larga distancia, y nos tienta ahora hacerlo de nuevo. Pero no, según pudiera suponerse, por sentirnos impresionados por ciertas circunstancias, al considerar la reciente y triunfal reencarnación que debemos a la famosa danzarina Vanesa Redgrave para las pantallas del Cine, ni tampoco por los plurales y permanentes méritos de tal biografía, que destaca en la producción literaria de Emiliano M. Aguilera, principalmente estimado como historiador y crítico de Arte, sino por unos motivos que nos interesa subrayar ante los lectores que pueda tener este libro. Aquello que, por encima de cualesquiera otras consideraciones, nos ha impulsado a reeditar Pasión y tragedia de Isadora Duncan es la creciente revalorización de esta norteamericana excepcional que, superando sus admirabilísimas ideas puramente artísticas, se impone por su pensamiento generoso y libre, preocupado de suerte precursora de una larga serie de problemas morales, sociales, económicos..., cuya actualidad es evidente y... apasionante. Nadie discute ya a la artista, tan discutida en su tiempo y... después, y uno a uno, todos los detractores de sus danzas han acabado por reconocer cuánto se equivocaron al juzgarla mal. Pero, por lo mismo, importa al presente reparar también en otros muchos aspectos de la vigorosa personalidad de Isadora, que entendió la vida, y no sólo el Arte, de una manera que es la que empieza a caracterizar a la humanidad de hoy. Y esto es lo que, acaso, conviene advertir más que nada de Isadora, y que el autor de las páginas que siguen ya trató de avisar, sin detrimento de glosar cumplidamente el arte de tan singular bailarina.
l l
Prólogo Hace bastantes años, en los mismos comienzos de nuestro siglo, apareció en París una encantadora muchacha norteamericana a quien animaba el deseo, y la voluntad, de renovar el arte de la Danza. Dio primero algunas veladas artísticas de carácter privado, tales como las que organizó la famosa condesa de Greffulh. en su casa o las que patrocinaron los príncipes de Polignac en el mismo estudio de la danzarina, y luego se presentó al público parisiense en el Théátre Sara Bernhardt, de la place du Chátelet, obteniendo un franco éxito. Bailaba envuelta en unas telas flotantes y con los pies desnudos, descalzos. Nada que no fuese la propia inspiración de la bailarina cohibía el cuerpo y los movimientos de ésta, cuyas actitudes, plenas de sencilla nobleza, se sucedían sobre un fondo tendido de paños neutros, viéndose en ellas como una animada refracción de la Estatuaria clásica, del barro cocido en los hornos de Tanagra y, principalmente, de las escenas que decoran los vasos griegos de las colecciones del British Museum y del Louvre. Muchos críticos y amateurs saludaron en la danzarina a una feliz restauradora de las antiguas danzas de Grecia, y hubo un gran escultor, Rodin, que no vaciló para declarar que el espíritu de los días más gloriosos ofrecíase redivivo, reencarnado, en aquella joven excepcional, recién llegada de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestra bailarina representaba algo más que todo eso. Isadora Duncan era, en efecto, una restauradora de los bailes griegos de la Antigüedad, según se dijo al hacer su aparición en París; pero, por ende, personificaba ya el mayor genio interpretativo de la Danza. Ella nos descubrió el verdadero sentido del arte del Baile, conforme la propia danzarina pretendía, revelándonos las más puras y significativas esencias de la Danza; restableció aquel sentido, y por lo mismo, instintivamente, puso los ojos en la Grecia inmortal; devolvió a la Danza su natural, y genuina, inspiración, oponiéndose como nadie a lo artificioso y a lo convencional del llamado baile clásico —en rigor, académico—, o sea, el de las bailarinas de puntas, de corselete y de tutus; identificó las leyes fundamentales del Ritmo, restituyó toda su expresiva ingenuidad a la línea y, en fin, llevó su afán de renovación de la Danza hasta los más remotos confines. 9
Antes de Isadora, cuando agoniza el siglo XIX, la célebre Lote Fuller no alcanzó, propiamente, a interpretar el hondo espíritu del Baile; no fue, en realidad, una auténtica renovadora del arte de la Danza. Se limitó a introducir en los dominios de la misma unas innovaciones que, pese a la curiosidad y al interés que despertaron, no admiten comparación con el arte de Isadora Duncan. Aquellas celebradísimas danzas serpentinas de la Fuller, en las que Lote, inspirada por un fino instinto de la magia de los colores, agitábase envuelta en velos bajo el beso de distintas y fugitivas luces, brindaban —sin duda— un espectáculo feérico, sobre todo para los ojos de entonces, y aun pudo verse en él una proyección de los delirios y de las alucinaciones de un Whistler, asomado a las fosforescencias nocturnas del Sena o del Támesis, así como de la pintura abierta de los impresionistas, siempre activa; pero se hace difícil, y aventurado, reconocer en el fondo de esa iluminada dinámica una interpretación del auténtico espíritu de la Danza. Se trataba, sencillamente, de ensayar en ésta unas expresiones coloristas, o una especie de impresionismo pictórico. No otra cosa. Y ni siquiera al evocar Lote Fuller en sus danzas del fuego —que sucedieron a las serpentinas— las corrientes ígneas del interior de la Tierra, las ebulliciones volcánicas y hasta la prodigiosa aventura de los meteoros, en cuanto hay de fulgor en la misma, o de fugaz guiño de luz, intentó Lóie aludir al medular sentido del Baile, identificado este sentido en el del propio Universo. Tan seductora sugestión fue ajena a la Fuller, y si hubo quien vislumbró algo de eso en aquellas danzas fue precisamente la Duncan, por una suerte de espejismo. Y más tarde, después de Isadora, tampoco Josefina Baker representa en la renovación del arte de la Danza tanto como la Duncan, aunque, bien miradas y entendidas las epatantes creaciones de la popularísima negra, advertimos fácilmente que encierran un interés mayor del que suele suponerse. Cierto que la Baker ha hecho cundir la atención de algunas gentes en torno a muy sustanciales aspectos del Baile, merced a esas ingenuas procacidades de carácter primitivo, que constituyen una de las más destacadas características de la personalidad de Josefina, así como con sus cómicas gesticulaciones, indescriptibles escorzos e inimitables boutades; pero, aun estimado en toda su recóndita significación, ello no puede parangonarse con las revelaciones de Isadora. 10
El arte de Josefina Baker responde a unos elementales instintos, mejor que a unos sentimientos. Obedece a unas necesidades de orden físico, o poco menos. Es, en buena parte, la expansión de un exceso de energías vitales, a la que nuestro tiempo ha dado un fondo musical de jazz-band, es decir, unos ritmos más o menos civilizados; subconsciencia, y no conciencia; anatomía en movimiento, fisiología, y de ningún modo filosofía. En cambio, el de la Duncan, sin desdeñar lo instintivo, lo subconsciente y lo fisiológico, reflexionando, por el contrario, todo esto, es lo que no ha podido ser el de la Baker: conciencia y filosofía, capaz de tomar divisas en los libros de Nietzsche. Por otra parte, los mejores bailarines rusos de lo que va transcurrido del siglo, aquellos cuyo arte ha animado tantos amenos ballets, no son, en definitiva, sino fruto de la tradición académica. Así un Fokin, y una Karsavina, y una Pavlova, y hasta un Nijinsky, que, sin traicionar su formación académica, no ha titubeado en desarrollar algunas ideas renovadoras. Y tradicional, aunque respondiendo a un origen muy diferente, es el arte de una Antonia Mareé, la Argentina, o de cualquier otra de las principales figuras del Baile español en nuestros días. Todo espontaneidad y vehemencia, el Baile español ignora, hoy como ayer, las definiciones preocupadas. Insensiblemente se ha pulido y estilizado, pero en el fondo, y como tenía que ocurrir, no sufrió ninguna modificación sustancial, ni había por qué restablecer en el Baile español un sentido olvidado. Sus experiencias continúan siendo las mismas que entusiasmaron a los Dumas y a Teófilo Gautier, viajeros por España en 1842, y..., seguramente, las que aplaudió la Roma de los cesares contemplando las danzas de la gaditana Talethusa, tan alabada por el poeta Marcial. La tradición no se interrumpe en los bailes de España, mas nunca se detuvo a reflexionar. ^ Sólo la Duncan atinó a calar el íntimo secreto de la Danza. Únicamente ella, Isadora, había de adivinar —cual una predestinada— los principios del arte del Baile; las causas primeras del mismo, sus leyes y ese sentido a que tantas veces me he referido aquí. Y, en fin, sospechar en el Ritmo un orden superior, más próximo al conocimiento absoluto que el de los científicos. ¿Cómo? ¿De qué medios se valió Isadora Duncan para conseguir esto, que tanto significa? ¡Ahí No es difícil de expli11
car. Fue de suerte muy sencilla: con amor. Amando apasionadamente a la Naturaleza en todas sus manifestaciones. Y de aquí el interés, y la importancia, de la pasión en el arte, como en la vida, si el distingo es posible, de Isadora. Para ésta, el Arte y el Amor, y la pasión por consecuencia, hubieron de ser consustanciales. Algunas veces se me ha preguntado si creía yo que el Amor estaba por encima del Arte, y yo, invariablemente, he contestado que no podía separarlos, porque el artista es el amante único, el solo amante que posee la pura visión de la Belleza, y el Amor es la visión del alma al contemplar la Belleza mmotxAj explica la danzarina en sus impresionantes Memorias. Y en otro momento, dirigiéndose ahora a Jorge Delaquys, señala este camino, asimismo único y exclusivo, para llegar al Arte: Contemplad la Naturaleza, estudiad la Naturaleza, sentid la Naturaleza y tratad de expresarla. Contemplar, estudiar, sentir e interpretar... ¿Qué cosa distinta a todo eso, considerado ello en suma, es el Amor? Desde luego, y conforme tenemos que imaginar lógicamente, el concepto de la Danza sustentado por Isadora correspondía, de modo estricto, a aquellas ideas, siendo definida cual la armónica relación de los movimientos humanos, del bailarín, con los de la Tierra, o mejor todavía, con los del Universo. Para mí la Danza no es solamente el arte que permite al alma humana expresarse en movimientos, sino, también, toda una concepción de la Vida, más ágil y flexible, más armoniosa y más natural, de acuerdo con los principios y las fuerzas que rigen el Mundo, escribía nuestra danzarina en 1916. Y por pensar de esta manera estima como primera ley para el estudio del Baile la que nos impone el análisis amoroso de los movimientos de la Naturaleza, así de lo que nos rodea como de la que alienta y vive en nosotros mismos...; deja transcurrir horas y horas contemplando las olas del mar, y las nubes, y el temblor y la caída de las hojas de los árboles, y el vuelo de los pájaros, y el aire —si así puede decirse— que ondula la superficie de los campos de trigo...; compara la pasión con la tempestad, la dulzura con la brisa, la violencia con el huracán..., y en muda y maravillosa introspección, escucha la voz de los propios instintos y sentimientos... Se inspiró en la plástica de los griegos y en la del Renacimiento. Es innegable. Pero, como se cuida de advertir la danzarina, sería, principalmente, por lo que trasciende de la 12
Naturaleza en ambas plásticas. Buscando en éstas lo mismo que, al acudir a la Música, encuentra en Gluck, en Beethoven, en Wagner, en todos los grandes compositores sobre cuyas creaciones bailó, ofreciéndonos uno de los ejemplos más perfectos y convincentes de lo que es una interpretación. Apasionada por la Naturaleza, la inquiere y la investiga dentro de sí, abismándose Isadora en el fondo de su propio ser, y por doquiera, en torno, no ya para expresarla o interpretarla en sus danzas, sino para calmar la danzarina su infinito afán de Verdad. Y si una palabra resume el arte, la vida, todos los delirios y todas las esperanzas de Isadora Duncan, sus entregas y sus huidas, la singular emoción de su maternidad y hasta los designios que concibe cuando piensa que debe morir. .., esa palabra no puede ser otra que la de pasión. Incluso parece que el trágico sino de Isadora necesita de esa pasión para urdir estas crueles conspiraciones que todos podemos como palpar alrededor de la danzarina, casi tangibles en la atmósfera que la envuelve... Se hace preciso que la malaventurada, tan tenaz y despiadadamente perseguida por los adversos hados, se enamore un día y otro, siempre con la misma sed de eterna felicidad, para que el Destino le arrebate todos sus amantes, uno a uno y en las circunstancias más dramáticas. Conviene, por así decir, que ella sea madre y que adore a sus hijos con aquellos exaltados acentos pasionales que cabe imaginar en quien tan entrañablemente hubo de sentir la Naturaleza, para que el Destino, asimismo, la prive de la luminosa compañía de los dos niños, quitándoselos de un golpe, al parecer ahogados en el Sena. Y habrían de estar a punto de convertirse en fecunda y gloriosa realidad los más hermosos sueños de la artista, para que el Destino, igualmente, los frustre, inexorable. ¡Pobre Isadora....' ¡Cuan justificadas sus amargas y supersticiosas quejas, que la danzarina formulaba en medio de sus amigos más íntimos sin que ninguno atinase a contradecirla...! ¡Cómo corren paralelas la pasión y la tragedia en la vida de la Duncan, y de qué manera tan estrecha llegan a confundirse en muchas ocasiones...! Pero hay un punto en que lo trágico supera a lo pasional, y es cuando aquel triste sino, jamás saciado mientras la desdichada Isadora conserva los alientos de la vida, culmina en el horrible final que aguardara en Niza a la bailarina. Ahora la palabra pasión deja de tener sentido para seguir diciéndonos de la Duncan; no puede evocar ese 13
fin atroz, y la tragedia cobra entonces todo su relieve, para despertar en nosotros la fúnebre imagen de la artista estrangulada por la gasa de una de sus echarpes en un postrero azar.
Pasión y tragedia de Isadora Duncan... ¿De qué otro modo podían titularse las páginas que siguen, inspiradas por la vida y por la muerte de aquella excepcional mujer, una de las más grandes figuras de nuestro tiempo? *
*
*
No he alcanzado a contemplar a Isadora en vida. Ella murió en 1927, es decir, cuando yo tenía veintidós años y añilaba empeñado en terminar la carrera de Leyes, que seguí por complacer a mi padre y que casi no me ha servido para otra cosa que no sea el percatarme mejor de la actual crisis del Derecho. Y aunque ya por tal época me interesaba bastante más el Arte que la definición de cualquier interditum o stipulatio, que el Código Venal del 70, o que... las forales ventajas de la viuda catalana en el any de plor, yo no veía, ni entendía, las creaciones e interpretaciones de aquél con los afanes universalistas que me guían hoy. La Pintura y la Escultura eran las artes que me atraían preferentemente entonces, y del Baile, en particular, apenas sentía hondo lo que no fuera español, andaluz, gitano... Por otra parte, y según creo, la Duncan no estuvo nunca en Madrid, donde yo vivía, ni siquiera pisó suelo español. Y si yo había salido de España no pasé, por aquellas fechas, de Biarritz... Con todo, a pesar de ello, la infortunada y genial danzarina ha terminado por hacérseme familiar. Me parece que hube de tratarla, que hablé largamente con ella, que fui uno de sus amigos y que, desde luego, la vi bailar muchas veces... Algunos se preguntarán cómo pudo ser eso, y habré de explicarlo. Debo declarar, ante todo, que la muerte de Isadora Duncan me impresionó profundamente. Cierto que yo sabía aún muy poco de la danzarina, pero el fin de ésta hubo de ser tan inusitado y tan dramático, que no pudo por menos de afectarme. Luego, lo que leí durante aquellos días acerca del arte y de los amores de Isadora, así como de sus peregrinaciones 14
de iluminada, publicado en diarios y revistas con ocasión del trágico suceso, despertó en mí un gran interés hacia ella, acrecentado al conocer a Lea Niako unos meses más tarde. Lea fue quien verdaderamente acertó a revelarme el genio de la Duncan, haciéndome comprender a través de las danzas de ésta, tal como aquella amiga mía la describía, el auténtico sentido del Baile. Acaso la Niako se mostraba demasiado preocupada por lo arqueológico, y había en sus propias danzas una excesiva presencia, o proyección, de los relieves y pinturas del Egipto faraónico, de las estatuas griegas y de la roca labrada en Ellora y en Angkor, según Lea interpretase unos u otros bailes, pero no en balde había sido discípula de Isadora. Esa misma arqueología era sentida por la Niako con un espíritu muy semejante al de la Duncan. Y, cual ésta, estudiaba las actitudes y los giros de sus admirables danzas contemplando largamente la Naturaleza libre, aunque sin llegar la bailarina alemana —de origen persa— hasta donde alcanzó a calar la genial norteamericana. Después, y en el transcurso de los años que se han sucedido desde la muerte de Isadora, he hablado aquí, en España, o fuera, principalmente en París, con varias personas que tuvieron relación con la infortunada danzarina. Conocí a otras alumnas de ésta, aparte de Lea, en las que el recuerdo de su maravillosa y adorada maestra se mantenía muy vivo, y, asimismo, a algunos de los mejores amigos de ella, quienes todavía lloran su pérdida. Entre éstos, al escultor Ciará. Además, la Duncan dejó tras de sí numerosos escritos en los que no sólo se refiere a sus danzas, al Arte en general y otros elevados temas, sino que refleja, también, todas sus inquietudes y pasiones de mujer, genuinamente femeninas. Allí están expuestas y glosadas sus seductoras teorías sobre la Danza y las otras Bellas Artes, y patentes los gustos literarios de Isadora, y desarrolladas sus concepciones filosóficas; allí encontramos sus impresiones acerca de los distintos pueblos que conoció, y los juicios que le merecieron muchos de sus más insignes contemporáneos a los que frecuentó, y la opinión que la inspiraran una multitud de importantes acontecimientos de que fue testigo, tales como la llamada Gran Guerra y la Revolución rusa; allí relata sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, las ilusiones que le animaron y los tormentos que sufrió, y allí, en fin, nos hace la confidencia de cuánto amó a algunos hombres y de lo que padeciera por ellos, de las exaltaciones 15
amorosas que la embargaron y, naturalmente, de su emoción como madre. El mismo año de su muerte aparecieron sus Memorias, o, mejor dicho, una primera parte de ellas, publicadas bajo el título de Mi vida, por la casa Boni and Liveright, de Nueva York; plenas de sinceridad y hasta si se quiere, de audacia; henchidas por una poderosa fuerza humana e inspiradas por unos generosos sentimientos sociales; vertidas inmediatamente al francés —para darse, mutiladas, en la Nouvelle Revue—, al español —por Luis Calvo por encargo de la Editorial Cénit—, y a casi todas las restantes lenguas europeas. También en 1927 se publicaron unos Ecrits sur la Danse, de Isadora, facilitados por sus fervorosos amigos Carlos Dallies, Fernando Divoire, Mario Meunier y Jorge Delaquys, acompañándose dichos textos con doce apuntes de la Duncán trazados por Bourdelle, Grandjouan y nuestro Ciará. Hízose una tirada de 795 ejemplares por las Editions du Grenier, de París, dirigida por J. Kalbert y J. Murynnety... Y a los pocos meses, otros editores neoyorquinos, Edith J. R. Isaacs y sus socios, rendían a Isadora otro homenaje postumo publicando el libro The Art of the Dance, enteramente dedicado a nuestra danzarina, cuyo nombre figura como subtítulo. Es una obra interesantísima, fundamental en la bibliografía de la Duncán, y en la que se recogen una serie de cortos ensayos de la bailarina relativos al Baile —La Danza en el futuro, El bailarín y la Naturaleza, Lo que debiera ser la Danza, El movimiento es vida, Belleza y ejercicio, La Danza en relación con la tragedia, La educación y la Danza, Terpsícore, La Danza y los griegos, La juventud y la Danza, Una carta a las discípulas, Impresiones de Moscú, La Danza y la Religión...—, o a hechos, figuras y cosas que guardan relación con aquél —El Partenón, El teatro griego, Ricardo Wagner...—, a la par que contiene algunos notables trabajos referentes a Isadora, escritos por sus hermanos y distintos amigos, como María Fanton Roberts, Eva Le-Gallienne, Cheney, O'Sheel, Eastman, Jones... Y, cual en el caso anterior, este otro libro nos brinda una importante selección de apuntes hechos de la Duncán por escultores, pintores y dibujantes, pero más cuantiosa y variada, ya que, además de la reproducción de dibujos de Ciará, de Antonio Bourdelle y Grandjouan, contiene la de un retrato, a lápiz, del célebre León Bakst, el pintor a quien tanta parte le corresponde en el éxito de los ballets rusos, y de impresiones 16
de Rodin, Mauricio Denis, Andrés Dunoyer de Segonzac, Perrine, Walkowitz y Federico Augusto von Kaulbach, aparte de unas impresionantes fotografías de Steichen, que presentan a Isadora Duncán en medio de las nobles ruinas del Partenón, y algunas fotos más, firmadas por Arnold Genthe. Evidentemente, todo esto —las Memorias de Isadora, sus otros escritos, las referencias verbales o, también, escritas de sus discípulas y de los amigos, los apuntes de los artistas citados, las fotos aludidas... —permite conocer muy bien a la bailarina, y aun hacerse uno la ilusión de haberla tratado y de haberla visto danzar... Creo, pues, explicado lo que escribí sobre esto. Pero todavía insistiré en el último punto. ¡Haber contemplado a Isadora Duncán en sus danzas cuando ya sus cenizas reposaban en una umita del famoso Cementerio del Pére Lachaise...! Ello se antoja lo más difícil, lo imposible. Y, no obstante, es dable y hacedero. Yo no sé si hubo de impresionarse algún film de la Duncán, interpretando ésta cualquiera de sus danzas. Desde que se fundó en París el Archive International de la Danse, refugiado en un hotelito del apacible barrio de Passy, rara es la figura con cierta fama en el mundo de Terpsícore que no tiene allá, en el Archivo de la Danza, unos metros de película para facilitar su evocación. Los servicios del Archivo se cuidan celosamente de esto. Pero... cuando murió Isadora Duncán aún no había sido fundada, o no funcionaba, aquella institución, donde yo no atendí a comprobar, durante las dos o tres visitas que hice a la misma en 1939, si existían o no algunas cintas de los bailes de Isadora, adquiridas por el Archive de la Danse, una vez que empezó a funcionar, ignorando, como digo anteriormente, si la propia danzarina sintió la preocupación de legarnos ese recuerdo, impreso en unas tiras de celuloide... Ahora bien, para ver bailar hoy a Isadora, no es necesario recurrir a tales films. Los apuntes que hicieron de ella los dibujantes, los pintores y, más que nadie, determinados estatuarios, nos permiten llevar a cabo sorprendentes reconstituciones. Centenares de estos apuntes pasaron por delante de mi vista. Sin duda, los mejores. Muchos de Augusto Rodin y Antonio Bourdelle, bastantes de Grandjouan, algunos de Maurice Denis...; los del álbum de Andrés Dunoyer...; los de Tor...; los de Walkowitz... Y, sobre todo, los innumerables —ora reproducidos, ora inéditos— de Ciará... Pero lo que 17
menos importa, en este y en todos los demás casos, es el número de tales apuntes. Porque no es necesario, para poder representarnos a la Duncan en sus danzas, que esas impresiones se sucedan como las imágenes en un film de dibujos ani,mados, o cual en las alegres bandas de un zoótropo. Basta con que se haya captado en cada uno de esos apuntes el sentido de la actitud, de un movimiento o de un giro, y que los trazos nos comuniquen, mejor que un momento, una sensación. Esto fue lo que hicieron frente a Isadora un Rodin, un Bourdelle, un Ciará... Y nada tiene de particular, en definitiva, que sean escultores los que lograran trazar los más significativos apuntes de la danzarina, ya que la Escultura y el Baile solamente en apariencia son artes opuestas. Pensemos que unas mismas leyes rigen para la Estatuaria y la Danza, y que igual los escultores que los bailarines deben atender las razones de la gravedad, del equilibrio, de la atracción y de la repulsión de los cuerpos, o de las masas, así como a los motivos de la resistencia y de la no-resistencia. Y si el estatuario tiende hacia lo estático y lo permanente, y si el bailarín apenas reposa, ambos, de idéntica suerte el uno y el otro, han de escuchar las pulsaciones de la Tierra, según afirmaba la Duncan. Finalmente, quien esté hecho a ver los vasos griegos y las terracotas de Tanagra o de Corinto, de Per gamo o de Mileto, y los mármoles clásicos; el que se haya parado a considerar el aire de los flotantes paños y de las batientes alas de la Nike de Samotracia, o el ímpetu galopante de los Centauros del Partenón, o la agonía del Laocoonte del Vaticano, o... la lírica renacentista del Nacimiento de Venus y de la Alegoría de la Primavera, de Sandro Botticelli, aún le parecerá que la Isadora de aquellos apuntes posee mayor vida. O si..., sencillamente, se ha detenido a reconocer los movimientos de la Naturaleza. *
*
*
Nunca existió en España tanto interés por la Duncan como el que se manifiesta actualmente. Ello resulta indudable. Pero no es menos notorio que esta curiosidad cunde en torno a los aspectos más artificiosos que nos ofrece la Danza. Son los ballets lo que priva, con su cohorte de profesores, de figurinistas y de escenógrafos, como espectáculo de complicada y difícil montura. Y es de esto que se habla, y que se discute 18
con pasión, en detrimento de las verdaderas esencias del Baile. Por lo mismo me ha tentado evocar la sombra de Isadora Duncan. No con propósitos polémicos, sino, sencillamente, con el ánimo de provocar un contraste. Quisiera que los entusiastas del ballet reparasen por un instante en Isadora. Nada más que esto. Porque estoy seguro de que ello habría de ser suficiente para aclarar el equivocado concepto que aquéllos padecen acerca de la Danza. Bien está que interesen los ballets, y que se sueñe con los saltos de Nijinski o con los ingrávidos equilibrios de una Pavlova, pero, en punto a definir el arte de la Danza, es necesario ir algo más lejos. Imagino una cierta equivalencia entre aquellos ballets que más me sedujeron y El Indiferente, El embarco para Citerea o cualquier otro cuadro del delicioso Watteau, y así como no se me ocurriría buscar en éste una suprema definición de la Pintura, y menos del Arte en general, tampoco creo que se encuentre la de la Danza en aquéllos. Ni en todo el género. Y esta definición tiene su importancia y su trascedencia, pudiéndolo comprobar, cabalmente, en los bailes de Isadora Duncan. Barcelona, septiembre de 1946.
Capítulo primero Una chiquilla precoz Cuando se leen las Memorias de Isadora Duncan, publicadas bajo el título de Mi vida, uno no puede por menos de sentirse vivamente impresionado a causa de la sinceridad que trasciende de todas las páginas de ese libro. ¡Son tan pocas las personas que se han atrevido a revelar la verdad de sus propias vidas...! Desde luego, nadie espera de una mujer tales confidencias. Si alguien se decide a hacérnoslas, será un hombre. Es, por ejemplo, un Rousseau. Pero ellas, las mujeres, se guardan muy bien de confiarse a cualquier lector curioso. Y por instintivo recato, por falta de valor, por razones genuinamente femeninas o por... lo que sea, la mujer calla siempre los sentimientos y las emociones que han dejado en su alma una huella más profunda. Las autobiografías de todas las mujeres célebres no son otra cosa que relatos de su existencia superficial; anecdotarios intrascendentales, en los que, a falta de la verdadera alma que animara a tales féminas, se acumulan los detalles triviales. Resulta indudable. Y los grandes momentos de gozo o de tristeza quedan en silencio, según observa la misma Isadora. Sin embargo, ella quiso ser en esto, como en sus danzas, excepcional. Y lo consiguió plenamente. Sus Memorias corresponden a su arte, considerado tal como la danzarina lo definía, diciendo: Mi arte es, sobre todo, un esfuerzo que tiende a expresar, en gestos y en movimientos, la verdad de mi ser. Son las Memorias más sinceras, y si se quiere, más audaces, que escribió jamás una mujer para el público. Deliberadamente, la Duncan no quiere tener aquí secretos. Y, no obstante, se inician con uno: el de la fecha de su nacimiento. Isadora no recata los aspectos más íntimos de su vida apasionada, contándonos de todos sus anhelos de dicha, así como de todas sus entregas. Pero no sólo oculta aquella fecha, sino que, además, procura confundir los posibles cómputos, y dice, como de paso y sin aparente intención de otra cosa, que su madre falseó la edad de la futura gran bailarina para poder llevarla a la escuela pública, cuando —de creer a Isadora— la pequeña Dorita apenas había cumplido los cinco años... Y quien explica su pesar por no haber pertenecido al viejo 21
Rodin, al que se hubiera ofrentado como una ninfa al dios Pan, o refiere su celada de amor al romántico Andrés Beaunier, no quiere que sepamos que contaba ya cincuenta años al enviar el manuscrito de Mi vida a los editores de Nueva York. Pensando en ello, me acuerdo de Josefina Baker... ¡Cuan diferente la actitud de ésta en sus Mémoires al afrontar ese trance, de declarar la edad...! Josefina no puede ser más explícita. Poco le falta para consignar hasta la hora en que vino al mundo allá, en la ciudad de San Luis, y desde luego no deja de mencionar, con el día, el mes y el año, la calle —Bernard Street— donde nació, cual si quisiera facilitar, dándonos este dato, cualquier comprobación en las correspondientes oficinas del Registro Civil... Claro está que el mérito de la Baker por ese rasgo de sinceridad no es tanto como parece, ya que la danzarina negra no tenía más que veinte años cuando dictó aquellas Memorias, necesariamente muy cortas, a Marcel Sauvage, y... los veinte años son perfectamente confesables. Acaso habrá lectores que juzguen ociosos todos estos comentarios, sugeridos por ese único secreto de Isadora Duncan, pero el hecho es bastante más significativo de lo que aparenta ser. Y hay que convenir en que la mujer, y aun el hombre, que no confiesa sus cincuenta años es porque no ha renunciado todavía al amor, hecho que no deja de ser dramático en quienes son fundamentalmente amorosos, como la Duncan, y hasta trágico para los que, habiendo cifrado siempre la ventura en la compañía de un amante, han visto frustrarse, una tras otra, todas sus apasionadas ilusiones, cual le ocurrió a Isadora. No porque la danzarina dejase de emprender muchas veces el camino de la Felicidad, sino por cuanto nunca pudo llegar lejos a lo largo del mismo. Isadora Duncan nació en San Francisco, de California, el J.7 demayo de 1877, y no en 1880, año, este último, citado ^n algún que otro who's Who, cuyos redactores fueron despistados por la propia artista. Su signo zodiacal, dicho está, es Tauro..., que estimula el apetito de vivir, la sensualidad...; que promueve la constancia, la tenacidad, la obstinación...; incluso, por esto, los arrebatos coléricos ocasionales. Y, en el área de las Artes, la voluptuosidad, como en madame Stael o en D'Annunzio, y la mística sensual de la sangre y de la tierra, cual en Wagner. Al propio tiempo, dentro de la rotativa monarquía celeste,
Venus empuña el cetro, que ha recibido de Marte, y que pasará a Mercurio... Entonces, volviendo a la ciudad natal de la futura gran danzarina, San Francisco prosperaba rápidamente; los agricultores y los mineros de California disputaban con inusitada violencia a causa de las aguas, sin que yo sepa del fondo de sus enconados pleitos; las gentes californianas se enriquecían, y se arruinaban, en muy poco tiempo; el agitador Keramy dirigía los primeros movimientos obreristas de importancia que se produjeron en aquella región, y cada día era mayor la afluencia de inmigrantes chinos a la capital, atraídos por las actividades industriales de ésta, con el consiguiente desarrollo del más pintoresco y famoso Chinatown que existe en una ciudad de blancos. Naturalmente nada de todo eso habría de influir en el ánimo de la niña Isadora, y si se alude aquí a ello es por simple curiosidad, aunque también es cierto que uno de los que allí, en medio de tan febril ambiente, lograra hacerse rico hubo de ser el padre de aquélla, para luego caer en la pobreza y conocer, sucesivamente, numerosas alternativas. Pero, por otra parte, ¿cómo olvidar que la vida del padre, con sus altibajos, apenas si corrió paralela a la de Isadora, sus hermahos y la madre? Lo que influye en la chiquilla es el clima y son los paisajes que la rodean, la suave atmósfera, que acaricia y exalta todos los sentidos, y aquella espléndida Naturaleza, que prodiga los más varios y hermosos espectáculos desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta las maravillosas playas del Pacífico bajo un sol tan parecido al nuestro. Los horizontes oceánicos la encantan, y es frente a ellos como Isadora sentirá que se le despierta su vocación de danzarina. Nací a orilla del mar, y he advertido, escribe, que todos los grandes acontecimientos de mi vida han ocurrido junto al mar... Mi primera idea del movimiento y de la Danza me ha venido, seguramente, del ritmo de las olas... De creer en el influjo de los astros, cabe admitir, asimismo, la influencia en Isadora de la estrella de Venus, bajo cuya presencia nació nuestra bailarina. Esta no era, ciertamente, de los que dudan acerca de la misteriosa acción que puedan ejercer en nosotros esos mundos estelares que surcan la inmensidad celeste, y lo declara con las palabras más explícitas: La ciencia astrológica no tiene hoy quizá la importancia que 23
tuvo en tiempos de los antiguos egipcios y caldeos, pero se me antoja indudable que nuestra vida psíquica está influida por los planetas, y los padres debieran comprenderlo así, estudiando la rotación de las estrellas para crear hijos más hermosos... Y antes, refiriéndose concretamente a su estrella, no vaciló en señalar en la misma la remota causa de felices efectos. Cuando mi estrella asciende, siempre me sucede algo agradable, y en estas circunstancias, la vida se me hace más ligera y me siento más capaz de crear..., hubo de escribir también. Pero lo que mayor influencia tiene en Isadora, principalmente en sus primeros años, haciendo de Dorita una niña precoz en el mejor de los sentidos, es el medio familiar; son las tristes condiciones en que nace, y los dolores que la rodean, y las penurias que padece. Aún era una criatura de pecho, un bebé, cuando los padres se divorciaron. Ella, la madre, no pudo soportar las infidelidades y los desvíos de él, y ya durante el embarazo de Isadora sufrió terribles crisis. Perdió la fe en Dios, después de haber sido una mística; quiso morir, apenas se alimentaba y temía que el hijo esperado fuese un monstruo. En cuanto al padre, la pequeña tardó en conocerle siete años, y la idea que tuvo del mismo mientras transcurrió este tiempo no pudo ser más lamentable. Sus tías, las hermanas de la madre, le habían dicho en varias ocasiones: Tu padre fue un demonio que destrozó la vida de tu madre, e Isadora se lo imaginó ingenuamente como uno de esos diablos que vemos en las ilustraciones de algunos libros, con cuernos y rabo... Por esta razón, cuando las otras niñas, amiguitas de Isadora, hablaban de los padres, ella debía callar. Ahora bien, es posible que el padre de nuestra danzarina fuese mucho menos malo de lo que le pintaban, e incluso llega a parecer bueno ante los ojos comprensivos y benévolos de aquélla. Era un aventurero, un pasional, un loco..., pero la hija no le juzga desalmado. Y, por el contrario, elogia de él algunos rasgos sentimentales. Tenía algo de poeta, mostróse siempre cariñoso con Isadora, y hasta es dable presumir que la esposa y las cuñadas enjuiciaron con excesiva severidad los pecados de este hombre. Claro está que tuvo abandonados a la mujer y a los hijos durante varios años, yéndose a Los Angeles, donde vivía su otra familia, mas se sabe, porque lo refiere Isadora, que una 24
vez en que intentó volver al hogar todos, menos ella, se negaron a recibirle. Y en otra ocasión, al rehacer su fortuna, apresuróse a tornar y les regaló una hermosa finca, con su campo de tennis, su granja y su molino, que hubieron de devolverle para hacer menos terrible una nueva quiebra. Vivimos allí muy poco tiempo, explica la Duncan en sus Memorias, siendo aquello como un refugio de náufragos; cual un islote de paz entre dos viajes tormentosos. Fueron cuatro hermanos: Isabel, Agustín, Raimundo y ella, y todos muy niños cuando el divorcio de los padres. Y cabe imaginar perfectamente, con sólo pensar en estos chiquillos, el drama de la pobre madre, Margarita. Daba lecciones de piano, de canto y de declamación, encontrándose ocupada todo el día con las clases, mal retribuidas, y los quehaceres domésticos, por los que no sentía ninguna atracción. Gracias a mi madre, nuestra niñez estuvo impregnada de música y de poesía, declara Isadora, pero no todos los días disponían la madre y los hijos de los alimentos que les reclamaba el estómago. Las crisis económicas eran frecuentes y muy agudas. Y la señora Duncan y sus chicos no solamente pasaron hambre y frío, sino que, además, viéronse desahuciados de muchísimas casas por falta en el pago de los alquileres. No puede, pues, extrañarnos que en una ocasión, al ser invitadas Dorita y sus compañeras de colegio por la maestra para que cada una redactase su propia historia, Isadora Duncan leyera así que le tocó el turno: Cuando tenía cinco años, vivíamos en una casa de la calle 23. No pudiendo pagar nuestra renta, nos marchamos a la calle 17, y como, al poco tiempo, el propietario nos llamara la atención, por la falta de dinero, nos mudamos a la calle 23, donde tampoco nos dejaron vivir en paz y de donde nos trasladamos a la calle 10... El relato continuaba por este tenor, y la maestra, estimando aquél como una broma, se encolerizó y hasta hubo que denunciar el hecho a la directora, quien pudo comprobar, escuchando a la atribulada señora Duncan, que la niña se había limitado a consignar una serie de hechos tan ciertos como dolorosos. Y tampoco nos extrañará que Carlos Dickens, el autor de Tiempos difíciles, haya sido uno de los escritores preferidos por la danzarina, que identificaba en muchas de las páginas del popular novelista sus infantiles pesadumbres. O... sus victorias de pobre y precoz chiquilla que debía hacer frente a la vida todos los días. Porque Isadora no tardó en ser la más animo25
sa y la más valiente de la familia en aquella denodada lucha con la adversidad y con la miseria. Ella sería la que lograse obtener nuevos créditos del panadero y del lechero cuando la madre y los hermanos se declaraban incapaces de realizar tales milagros, y la que habría de conseguir empeñar cualquier prenda en la que nadie reconocía ya valor alguno... Las laborcillas hechas por su madre, que no habían sido aceptadas en ninguna tienda, las vendería Isadora a los particulares por mejor precio, yendo de puerta en puerta a ofrecer sus puntillas o sus mantelillos de encaje... Y, en fin, a los doce años, y auxiliada por su hermana, empezó a dar lecciones de Danza a algunas chicas de su edad, pertenecientes a distinguidas familias de la ciudad. Durante los años en que acudió a la escuela, fue la primera o la última en las distintas clases; nunca ocupó puestos intermedios, y las maestras la juzgaron como una chica asombrosamente lista o como una estúpida. Todo dependía del interés que las diversas enseñanzas despertaban en ella. Pero, conforme nos cuenta la misma Isadora, aprendió poco allí, y lo que más le interesaba era seguir las manecillas del reloj, hasta que, cada día, marcaban las tres, hora de la salida. Su verdadera educación se realizaba por las noches, en su casa, escuchando a la madre tocar el piano: al seguir aquellas sentidas interpretaciones maternales de las obras de Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert o Chopin. Y oyendo, asimismo, cómo la señora Duncan recitaba a Shakespeare, Shelly, Keats, Burns y otros muchos poetas. Así se explica que el primer éxito público de Isadora, logrado a los seis años en cierto festival, fuese recitando Antonio y Cleopatra, de Lytle: I am dyng, Egipt, dying! Ebbs the crimson life-tide fast. Dentro de la familia, tuvo Isadora otra notable profesora de declamación: su tía Augusta, que, además de una gran actriz, era una cantante de extraordinarias facultades. La danzarina recordábala siempre con viva simpatía, diciendo que era muy guapa, con los ojos y los cabellos negros; que estaba maravillosa interpretando el Hamlet, y que hubo de ser muy lamentable el que la familia, por absurdos prejuicios morales, viendo en el teatro unos dominios de Satanás, privasen a la 26
tía Augusta de lucir sus magníficas y singulares facultades. Empero, no es la declamación, ni el canto, lo que más hubo de atraer a Isadora, pese a estas y otras sugestiones. Sería la Danza. Y si a los doce años era ya aquélla toda una profesora de Baile, según advertí, su vocación por la Danza data de muy atrás. Cuando alguien preguntaba a la insigne danzarina acerca de las primeras manifestaciones de esa vocación, la Duncan solía responder que, probablemente, había empezado a bailar en el seno de su madre, y que, desde luego, sorprendió con sus desaforados movimientos de brazos y de piernas a cuantos asistieron a su alumbramiento. Después, pendiente aún de sus andadores, no podía escuchar cualquier música sin ponerse inmediatamente a bailar, causando el divertimiento de todos los que la contemplaban. Bailó instintivamente. O por inspiración divina. Y lo que ella enseñaba a sus discípulas apenas contando doce años no era sino lo que se le ocurría, y de ningún modo unas reglas estudiadas. Improvisaba sobre cualquier motivo, siendo muy celebrada su interpretación del poema de Longfellow I shot an arrow into the air (Disparé una flecha al aire), que la pequeña Isadora enseñaba por aquella época a sus alumnos de la misma edad o... mayores. Y, por su parte, no tuvo profesores. Una vez, cierta buena señora que frecuentaba la casa de los Duncan y que, habiendo residido en Viena, comparaba a Dorita con Fanny Essler, profetizando que la chiquilla eclipsaría la gloria de la aplaudidísima bailarina austríaca, aconsejó a la señora Duncan que llevase a la niña a la academia del más acreditado profesor de Baile que había en San Francisco, y así se hizo; pero Isadora se rebeló contra los procedimientos clásicos preconizados por aquél. Al invitarla el maestro a que se sostuviera sobre las puntas de los pies, ella le preguntaba por qué, y como el primero le replicase porque es bello, la muchacha le contradecía inmediatamente diciéndole que, lejos de resultar bello, era feo y antinatural, hasta que, al tercer día, abandonó aquella academia para no volver a pisarla. Tratando de aquello, escribió Isadora: La gimnasia rígida y vulgar que, según el tal profesor, era nada menos que la Danza, venía a alterar y a confundir mis mejores sueños, porque yo soñaba con unas danzas completamente distintas, 27
sa y la más valiente de la familia en aquella denodada lucha con la adversidad y con la miseria. Ella sería la que lograse obtener nuevos créditos del panadero y del lechero cuando la madre y los hermanos se declaraban incapaces de realizar tales milagros, y la que habría de conseguir empeñar cualquier prenda en la que nadie reconocía ya valor alguno... Las laborcillas hechas por su madre, que no habían sido aceptadas en ninguna tienda, las vendería Isadora a los particulares por mejor precio, yendo de puerta en puerta a ofrecer sus puntillas o sus mantelillos de encaje... Y, en fin, a los doce años, y auxiliada por su hermana, empezó a dar lecciones de Danza a algunas chicas de su edad, pertenecientes a distinguidas familias de la ciudad. Durante los años en que acudió a la escuela, fue la primera o la última en las distintas clases; nunca ocupó puestos intermedios, y las maestras la juzgaron como una chica asombrosamente lista o como una estúpida. Todo dependía del interés que las diversas enseñanzas despertaban en ella. Pero, conforme nos cuenta la misma Isadora, aprendió poco allí, y lo que más le interesaba era seguir las manecillas del reloj, hasta que, cada día, marcaban las tres, hora de la salida. Su verdadera educación se realizaba por las noches, en su casa, escuchando a la madre tocar el piano: al seguir aquellas sentidas interpretaciones maternales de las obras de Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert o Chopin. Y oyendo, asimismo, cómo la señora Duncan recitaba a Shakespeare, Shelly, Keats, Burns y otros muchos poetas. Así se explica que el primer éxito público de Isadora, logrado a los seis años en cierto festival, fuese recitando Antonio y Cleopatra, de Lytle: I am dyng, Egipt, dying! Ebbs the crimson life-tide fast. Dentro de la familia, tuvo Isadora otra notable profesora de declamación: su tía Augusta, que, además de una gran actriz, era una cantante de extraordinarias facultades. La danzarina recordábala siempre con viva simpatía, diciendo que era muy guapa, con los ojos y los cabellos negros; que estaba maravillosa interpretando el Hamlet, y que hubo de ser muy lamentable el que la familia, por absurdos prejuicios morales, viendo en el teatro unos dominios de Satanás, privasen a la 26
tía Augusta de lucir sus magníficas y singulares facultades. Empero, no es la declamación, ni el canto, lo que más hubo de atraer a Isadora, pese a estas y otras sugestiones. Sería la Danza. Y si a los doce años era ya aquélla toda una profesora de Baile, según advertí, su vocación por la Danza data de muy atrás. Cuando alguien preguntaba a la insigne danzarina acerca de las primeras manifestaciones de esa vocación, la Duncan solía responder que, probablemente, había empezado a bailar en el seno de su madre, y que, desde luego, sorprendió con sus desaforados movimientos de brazos y de piernas a cuantos asistieron a su alumbramiento. Después, pendiente aún de sus andadores, no podía escuchar cualquier música sin ponerse inmediatamente a bailar, causando el divertimiento de todos los que la contemplaban. Bailó instintivamente. O por inspiración divina. Y lo que ella enseñaba a sus discípulas apenas contando doce años no era sino lo que se le ocurría, y de ningún modo unas reglas estudiadas. Improvisaba sobre cualquier motivo, siendo muy celebrada su interpretación del poema de Longfellow I shot an arrow into the air (Disparé una flecha al aire), que la pequeña Isadora enseñaba por aquella época a sus alumnos de la misma edad o... mayores. Y, por su parte, no tuvo profesores. Una vez, cierta buena señora que frecuentaba la casa de los Duncan y que, habiendo residido en Viena, comparaba a Dorita con Fanny Essler, profetizando que la chiquilla eclipsaría la gloria de la aplaudidísima bailarina austríaca, aconsejó a la señora Duncan que llevase a la niña a la academia del más acreditado profesor de Baile que había en San Francisco, y así se hizo; pero Isadora se rebeló contra los procedimientos clásicos preconizados por aquél. Al invitarla el maestro a que se sostuviera sobre las puntas de los pies, ella le preguntaba por qué, y como el primero le replicase porque es bello, la muchacha le contradecía inmediatamente diciéndole que, lejos de resultar bello, era feo y antinatural, hasta que, al tercer día, abandonó aquella academia para no volver a pisarla. Tratando de aquello, escribió Isadora: La gimnasia rígida y vulgar que, según el tal profesor, era nada menos que la Danza, venía a alterar y a confundir mis mejores sueños, porque yo soñaba con unas danzas completamente distintas, 27
pero, por fortuna, me costó muy poco reaccionar. Yo no tenía aún formado un concepto definitivo de la Danza, y mi pensamiento oscilaba como en un mundo invisible, mas sí estaba segura de que aquélla no era cual la entendía mi famoso maestro. Y lo que más la encantaba era bailar al aire libre, frente al mar, corriendo por aquellas maravillosas costas del Pacífico, a lo largo de las playas de Santa Clara, Santa Rosa, Santa Bárbara... Entonces, bailando espontáneamente —sin sujeción a ninguna norma preconcebida, dejándose inspirar únicamente por la Naturaleza, así por la que veía y sentía en torno como por la que alentaba en el fondo de su ser—; danzando con todos sus miembros en libertad —medio desnuda, sin más que una corta y ligera túnica, o chitón, descalzos los pies...—, ¡cuan feliz debía de ser la chiquilla! Hacia 1890 la familia Duncan se trasladó a Oakland, floreciente y florida villa situada, como es sabido, en la misma bahía de San Francisco, dominando toda la ciudad del mismo nombre, la bahía y la famosísima Puerta Dorada, que ofrece un espectáculo sin igual cuando el Sol se oculta. Y en Oakland, Isadora se dedicó a leer con esa fiebre que suele acometernos en la adolescencia; paseaba por las orillas del lago Merrit, ascendía hasta el mirador inigualable de Inspiration Point, empezó a escribir una novela y... se enamoró por primera vez. Para satisfacer aquellas ansias de lectura, iba a la Biblioteca Pública, sin reparar en la distancia que separaba a ésta de su casa, viéndose obligada a recorrer diariamente algunas millas, y allá leía de todo: prosa o verso, autores clásicos y autores románticos, bueno o malo, Historia, novelas, teatro... Leyó todas las novelas de su autor favorito, Dickens; las chispeantes impresiones de Guillermo de Thackeray, a Shakespeare completo... ¡Quién sabe lo que Isadora pudo leer! Le interesaban particularmente las novelas en que había una muchacha que, pese a sus inefables aptitudes para hacer dichoso a un hombre y felices a unos pequeñuelos, no se casaba, o donde hacía su aparición un hijo que nadie quería, provocando inocentemente el infortunio de la madre. La novela Adam Bede, de George Eliot, hubo de producirle una hondísima impresión. Y, lógicamente, relacionaba todos aquellos conflictos con los que había visto, o veía, en su casa; soñó con la plena emancipación de la mujer y con la completa libertad de ésta para amar y ser amada, sin ninguna mengua 28
para el honor femenino; se informó de las leyes matrimoniales y la indignó la condición de esclavas que se atribuía a las mujeres. Las diarias visitas a la Biblioteca hiriéronla amiga de la bibliotecaria, que era la poetisa californiana Ida Coolbrith. Esta le pareció una mujer extraordinariamente cultivada y bella. Tenía unos hermosísimos ojos, que brillaban con el fuego de la pasión, pondera Isadora, y al enterarse, luego de transcurridos algunos años, que su padre había estado muy enamorado de la Coolbrith, hasta el punto de haberle inspirado la mayor pasión de su vida, pensó que el atractivo ejercido en ella por Ida respondía, en buena parte, a los misteriosos hilos de la fatalidad y del atavismo... Como en San Francisco, las hermanas Duncan dieron lecciones de Baile en Oakland, y siendo muy duros los tiempos, Isabel e Isadora viéronse obligadas a enseñar algunos de los llamados bailes de sociedad que estaban en boga: el vals, la mazurka, la polka... A estas clases asistían varios jóvenes, y entre éstos, un farmacéutico apellidado Vernon. Fue de quien enamoróse Dorita. La historia de este primer amor es triste, aunque parezca... divertida. Y cuando Isadora la cuenta en sus Memorias con festiva ironía, evocando lo que tuvo de pueril aquella pasión, no deja de consignar que su desenlace la hizo padecer mucho. Los dos coincidían en varias salas de Baile, aparte de verse en casa de ella con ocasión de las clases, y, generalmente, el muchacho bailaba siempre con su profesora, quien no tendría más de catorce años. Esta pasaba todos los días por la calle donde encontrábase la botica, o droguería, en que él tenía su trabajo, y por nada hubiese sacrificado Isadora el cotidiano gusto de atisbar a su adorado tormento a través de las lunas del establecimiento, aprovechándose de cualquier pretexto para llevar algo más adelante su contemplación de Vernon. El tener que comprar una medicina o un paquetito de té debía de ser para Isadora, en tales circunstancias, un serio motivo de felicidad. Algunas noches, Isadora se escapaba de su casa para llegar hasta la de Vernon con el único fin de contemplar la luz de la ventana de su amado. Y de regreso, Dorita escribía exaltadas páginas en su Diario... Pero el mozo no se daba cuenta de nada, debía considerarla muy niña; ella, por su lado, era aún demasiado tímida para declararle su amor, según confiesa la propia danzarina, y un día Vernon anunció que 29
iba a casarse con una distinguida señorita que no era, naturalmente, la pobre Isadora. El día de la boda logró tener valor para acudir a la puerta de la iglesia, viéndole salir del brazo de la esposa: una chica vulgar, que llevaba un velo blanco... Y allí, con el corazón transido, renunció al primer hombre que le había quitado el sueño, poblándole la mente de ardorosos pensamientos. Lloró amargamente, deseó la muerte y, por último, hubo de consolarse, logrando casi olvidarle. Casi, nada más, porque un día, al cabo de bastantes años, la última vez que la danzarina bailó en San Francisco, en plena gloria Isadora, vino a verla a su camerino un hombre en el que, a pesar de los cambios sufridos, reconoció sin vacilar a Vernon. Lo de menos es que los cabellos que fueron de oro fuesen ahora de plata, o que, sin haber perdido por completo el vigor, mostrase cierta fatiga y otros estigmas del tiempo, ya que en casos como éste vemos con el corazón y no con los ojos. Pensó que, después de haber pasado tanto tiempo, podría revelarle la pasión que había sentido por él, y supuso que aquello le divertiría, haciéndole gracia, pero se equivocó. Porque el ingenuo Vernon, sin comprender el sentido puramente anecdótico de la revelación, se asustó tanto que, sin transición, empezó a decir de su mujer y de lo feliz que era en el matrimonio... Hablando de aquel primer amor, Isadora acostumbraba declarar que estuvo enamorada locamente, si bien estimaba punto menos que ociosa esta aclaración, ya que siempre que se enamoró hubo de ser así: con locura. Lo decía dejando traslucir malicias, con ostensible ironía y como pretendiendo confundir a los que la escuchaban; dando un sentido a sus propias palabras por medio de la expresión de sus ojos y aun de la misma boca, que sonreían; ruborosa, pese a todo, de su buena fe, o de su ineptitud para dar un oportuno quiebro a las consabidas flechas del dios Cupido. Pero, en realidad, aquellas palabras suyas, a las que ella intentaba desmentir con el gesto, eran exactas: absolutamente fieles a la verdad. Porque Isadora Duncan no supo amar como no fuese con locura.
Precoz como casi todos los niños que llegan a este mundo 30
en circunstancias desfavorables, de un orden u otro, lo fue para el Arte y para el Amor, y para la Vida en cuantos aspectos ofrece ésta, de los cuales aquéllos —el Amor y el Arte— son los más bellos; precoz por instinto de defensa, Isadora nunca se lamentó, verdaderamente, de sus luchas de niña. Y, por el contrario, dedujo de éstas una plausible filosofía, y hasta hubo de sacar, asimismo con precocidad, algunas de las consecuencias y conclusiones que dan cuerpo a aquélla. Se previno contra la Providencia, fiando en los propios esfuerzos; no le apenó demasiado su pobreza, en la que hallara fecundos estímulos, ni atribuyó importancia a los bienes burgueses, desdeñando una multitud de cosas; cifra sus mejores esperanzas en la libertad, preconiza la rebeldía contra innumerables prejuicios sociales y, sin conseguirlo, trata de sustraerse a los sentimentalismos de la sociedad burguesa y tradicionalista. A raíz de aquella crisis religiosa sufrida por la madre, ésta se hizo adepta de Bob Ingersholl, cuyos libros leía a los hijos, no dejando de ejercer alguna influencia en Isadora tales lecturas. ^ En sus Memorias se lee: Tengo que estar agradecida a que, siendo yo niña, mi madre fuera pobre... No podía tener criados ni ayas para sus hijos, y a esto debo mi espontaneidad, que tanto significa en mis danzas... Me felicito de no haber sido una de esas criaturas seguidas constantemente por sus institutrices y en todo momento protegidas, cuidadas y vestidas con elegancia... ¿Qué vida es la suya...? A mi juicio, nada envidiable. Y no puedo por menos de ufanarme de que mi madre estuviese muy atareada para pensar en los peligros que pudieran sobrevenir a sus hijos, que podíamos libremente seguir nuestros impulsos de vagabundos. Gracias a esa vida salvaje y sin obstáculos, mis danzas son, sobre todo, una expresión de la libertad^ Tres o cuatro páginas después, afirma rotundamente: No recuerdo de ningún sufrimiento que tuviera por causa la pobreza de nuestro hogar... A nosotros nos parecía muy natural esa pobreza... Y, al cabo de ocho o nueve, nos explica: Mi madre apenas se preocupaba por las cosas materiales, enseñándonos a despreciar, con finas burlas, la propiedad: casas, muebles y posesiones de todo género. Al ejemplo que me dio, debo el no haber llevado nunca una sola alhaja. Ella nos en31
señó que todas esas cosas son obstáculos, y nada más que obstáculos. Finalmente, merecen transcribirse estas otras palabras de Isadora que afectan al mismo particular: Cuando oigo a los padres de familia que trabajan para dejar una herencia a sus hijos, me pregunto cómo no se dan cuenta de que, por ese camino, contribuyen a sofocar y a anular el espíritu de aventura de sus vastagos. Cada dólar que les dejan, aumenta su debilidad. Y debieran saber que la mejor herencia que podrían darles es, sencillamente, toda la libertad necesaria para desenvolverse por si mismos... Por otra parte, al considerar el fracaso matrimonial de sus padres y... otras infinitas frustraciones del mismo tipo, Isadora conviene consigo misma, afirmándose en sus ideas acerca del particular durante toda su vida, que el matrimonio suele ser una pesada y atroz cadena, tanto más si, en el cuadro ele las leyes "matrimoniales, no existe la escapatoria del divorcio. Acontece, más o menos en relación con esto, algo de lo que sucede con la situación de los hijos naturales, frecuentemente condenados a sufrir culpas ajenas a ellos mismos, y que, en todo caso, afecta a un deplorable concepto del honor femenino. Y puesta a observar en torno, todavía siendo una niña, bien que alertada por el propio ambiente familiar, creyó reconocer en muchísimas mujeres, como estereotipados en sus rostros, signos de la esclavitud. Ella, es bien cierto, acabaría casándose, pero habría de ser en la U.R.S.S., con arreglo a unas normas y cautelas más comprensivas.
Capítulo segundo Primeras andanzas y nuevos amores Soñando con una vida mejor, Isadora propuso a su madre y a los hermanos abandonar San Francisco, adonde habían vuelto después de haber vivido en Oakland, y marcharse a Chicago. Había que imponer, además, aquel arte suyo, personalísimo, y en Frisco —como suele llamarse en California a San Francisco— no se podía hacer nada en tal sentido. Era necesario trasladarse a una capital mayor y de espíritu más abierto. Y, naturalmente, la muchacha pensó en Chicago, desechando, por el momento, la idea de Nueva York. Lo de menos eran los 3000 kilmómetros, exactamente 2970, que separan Frisco de aquella ciudad, la principal del Estado de Illinois, la segunda en importancia de toda la Unión y la más joven de las grandes capitales del Mundo. Para atraer a la Duncan bastaba con todo esto, lo que implicaba saber que Chicago tenía, por entonces, muy cerca de dos millones de habitantes, y que, de ellos, varios centenares de miles eran ingleses o escoceses, alemanes e irlandeses, pasando de cien mil los escandinavos y aproximándose a esta cifra los polacos y los bohemios; que en esta ciudad se hablaban cuarenta lenguas diferentes, que aparecían diarios redactados en diez idiomas y que los oficios religiosos se daban en veinte de aquéllas; que las casas, es decir, los típicos skyscrapers, alcanzaban a traspasar las nubes, y que... las salas de espectáculos eran numerosísimas. Llegar hasta Chicago representaba asomarse al Mundo entero. O, cuando menos, así debía de creerlo Isadora. Y, además, Chicago —el primer nudo ferroviario de los Estados Unidos— era paso obligado para ir a Nueva York... Con la idea de salir cuanto antes de Frisco, nuestra joven y animosa danzarina aprovechó la presencia de cierta agrupación teatral, de tránsito en la ciudad, y fue a ver al director, a fin de enrolarse en la compañía. No hubo ninguna dificultad para que el empresario accediese a contemplar a Isadora en sus danzas, y ésta bailó ante él, acompañada al piano por la señora Duncan, algunos Sonidos sin palabra, de Mendelssohn. Terminada la exhibición y extintas las últimas notas, el director quedóse un rato en silencio: pensativo. Los corazones 33
de Dorita y su madre latían con fuerza, y un rayo de esperanza les iluminaba la imaginación... Sin embargo, lo que el empresario reflexionaba no era un juicio, que ya estaba tomado, sino una profecía. —No está mal lo que usted hace, señorita —dijo por último—. Pero esas cosas no sirven para el teatro, no interesan al público... Y, desde luego, no logrará usted nada siguiendo ese camino. El rayo de esperanza se había apagado, y los corazones de las dos mujeres desmayaron al unísono. ¡Qué desencanto! Fueron rumiando las tres o cuatro frases que había pronunciado aquel hombre, pensaron en ellas por el mismo orden en que las pronunciara y... cada una aumentaba el desconsuelo de la madre y de la hija. No se limitó a desvanecer una posibilidad inmediata de salir de San Francisco, ni de justificar su negativa a admitir a Isadora en la compañía, sino que, además, pretendía sembrar la duda en aquellas dos almas. Pero la muchacha reaccionó muy pronto. Si todo elque tiene unas ideas nuevas, originales, hubiese hecho caso del primero que le saliera al paso, ¿qué habría progresado la Humanidad? Los rutinarios, los tontos y los incapaces son los primeros en opinar, o se pasan la vida opinando, tanto para parecer más importantes de lo que son como por trabar arteramente los pies de los que avanzan más de prisa, dejándoles atrás y sumiéndoles en los abismos de la envidia. Por otra parte, ¡cuántos grandes artistas han sido mal comprendidos! Desde luego, la madre y los hermanos creían en ella: participaban de su fe artística. Y no resultó muy difícil a Isadora el convencerles para que aceptasen un plan heroico. Ella y su madre se irían a Chicago, e Isabel, Agustín y Raimundo continuarían en San Francisco hasta que ella, una vez hecha fortuna, les llamase. Esto no se haría esperar, y la muchacha estuvo tan elocuente, que toda la familia se avino a desarrollar aquel plan. Mi madre estaba aturdida, pero dispuesta a seguirme donde fuera, ha explicado la Duncan. Pocos días después, ésta y su madre llegaban a Chicago. Corría el mes de junio y hacía un calor abrasador, sofocante. El equipaje consistía en un baúl, y toda la fortuna de las dos mujeres estribaba en unas joyitas pasadas de moda, herencia de la abuela materna, y veinticinco dólares. No era, ciertamente, mucho; pero, ¿para qué más? Isadora tenía el convencimiento absoluto de que encontraría en seguida un con34
trato, y que las cosas ocurrirían tal como habían sido previstas calcadas de su propio pensamiento. Sin embargo, se equivocó totalmente. Y empezó su calvario. Con su túnica griega debajo del brazo, visitó a una infinidad de directores y empresarios teatrales. Casi todos accedieron a verla bailar, mas ninguno la contrató, despidiéndola con palabras muy parecidas a las empleadas por aquel colega suyo, conocido por la bailarina en Frisco. ¡Bien! ¡Bien! Pero esto no.es para el teatro..., le decían. Y, mientras tanto, transcurrían los días y las semanas, y se iban agotando las resistencias económicas de que disponían la señora Duncan y su hija. Empeñaron las alhajillas demodées de la abuela, pero les dieron muy poco dinero por ellas. Y ocurrió lo inevitable: no pudieron pagar el hospedaje, las pusieron en la calle y la patrona, o el patrón, se quedó con el baúl y los cuatro trapos que contenía. Isadora reparó entonces en el cuello de encaje que adornaba su vestido: era un hermoso cuello de encaje de Irlanda, también heredado de la pobre abuela. No había otro remedio que sacrificarlo, vendiéndolo por lo que le quisiesen dar. La joven buscó quien, por lo menos, apreciara algún mérito en aquel recuerdo: a alguien que entendiese de encajes antiguos. Y ello vino a ser más difícil de lo que Isadora pudo imaginar. Se vio obligada a recorrer calles y calles durante muchas horas, bajo un sol abrasador, hasta que, por fin, encontró el comprador que prestase alguna atención al viejo encaje de Irlanda. Diéronle por él diez dólares, y con este dinero alquiló una habitación y compró una caja de tomates, mientras pensaba cómo parece, en ciertas ocasiones, que nuestros seres más queridos nos protegen después de la muerte. Aquel cuello de encaje de la abuela había permitido a la hija y a la nieta obtener un cobijo y alimentarse un poco... Desde luego, no pudieron comer otra cosa en ocho días. Estuvimos comiendo tomates, sin pan y sin sal, durante una semana, dice Isadora en sus Memorias. Y, finalmente, la situación volvió a hacerse terrible. Esto la decidió a aceptar el primer trabajo que saliera, buscándolo por tiendas y oficinas. Pero el gesto resultó infructuoso. ¿Qué sabe usted hacer?, le preguntaron en un despacho. ¡Todo!, respondió ella. Pues tiene usted cara de no saber hacer nada, le replicaron. Y los breves diálogos se desarrollaban por este estilo en todas partes. 35
Desesperada ya, se dirigió al director de uno de los principales teatros donde se cultivaba el género frivolo a base de varietés. El hombre, con un gran cigarro en la boca y el sombrero echado hacia atrás, la miró entre altanero y sagaz; escuchó los deseos de Isadora y, por último, accedió a verla bailar. La muchacha buscó por allí, en medio de las decoraciones y de los bastidores, un rincón donde cambiar sus vestidos por la túnica griega; desnudóse rápidamente, se puso la túnica y reapareció ante el director, quien, por su parte, había llamado a un pianista. Bailó inspirada por las notas de la Canción de Primavera, de Mendelssohn, y al terminar, aguardó la sentencia del director. —Bien —dijo éste—, eso está bien. Y queda usted muy bonita y muy graciosa, pero tendría que hacer alguna otra cosa para que la contrate. Y concluyó: —¡Algo con pimienta...! Isadora se repitió esta frase, ¡Algo con pimienta!, y pretendió desentrañar todo su sentido. Mejor dicho: quiso adivinar qué cantidad de... pimienta necesitaba aquel señor para darle trabajo. Pensó en la madre, que desfallecía en casa con el último tomate de la caja adquirida ocho días antes, y se decidió, por último, a pedir al empresario que concretase un poco. Lo que el director quería era, aproximadamente, aquello que encandilaba los ojos de los habituales a las plateas de todos los teatros alegres de Chicago y... del mundo entero, o de la sala y couloirs del Moulin Rouge, de París, donde triunfaban La Goulue y Nini-Patte-en-l'Air. Isadora debía bailar... el can-can, levantar una y otra pierna y enseñar algo entre el revuelo de las copiosas enaguas, acusar de algún modo la línea de las caderas y del polisón. He aquí la pimienta que interesaba al empresario del Roof Garden. Y, como queriendo dar una satisfacción a la joven, le expuso esta otra idea: —Primero podría hacer las cosas griegas, y luego cambiarlas por una camisita y unas pataditas... Resultaría muy interesante. La Duncan ha recogido en sus Memorias estas palabras. Son, según parece, las mismas que pronunciara aquel caballero: textuales. Y, a continuación, la célebre danzarina nos describe su hambre, su cansancio, su desfallecimiento y, sobre 36
todo, la angustia producida por el recuerdo de su madre. No cabía oponerse más a los rigurosos designios del Destino, e Isadora estaba dispuesta a bailar en el Roof Garden, tal como le exigían, ensayando su pimienta y sus pataditas; pero... ¿cómo presentarse al público? Porque, una vez vencidos sus escrúpulos de artista, tropezaba con otra grave dificultad: la del vestuario. No tenía ningún dinero para adquirirlo, así fuese nuevo o usado, ni siquiera podía alquilarlo... La bailarina no disponía de un solo centavo. ¿De qué medios iba, pues, a valerse para obtener aquellas abundantes enaguas, las sugestivas medias caladas y las llamativas ligas que necesitaba? De pronto se encontró ante unos almacenes, entró y pidió ver al jefe. Le explicó el caso, proponiéndose adquirir todo ello a crédito, con la promesa de abonarlo tan pronto cobrase ella del empresario, y, contra lo que esperaba Isadora, el comerciante se avino a todo. Era el mismo a quien, algunos años más tarde, reconocería la insigne artista convertido en el multimillonario míster Gordon Selfridge... Pese a su agotamiento, la señora Duncan y su hija estuvieron el resto del día y buena parte de la noche arreglando y aderezando la ropa que debía lucir Isadora en el famoso Roof Garden, y a la mañana siguiente tornó Isadora a presentarse aquí, dispuesta a ensayar sus picardías ante aquel empresario, tan aficionado a la pimienta. La prueba hubo de ser satisfactoria, bailando la muchacha sobre las notas de un aire que estaba de moda, El Correo de Washington; fijáronle como sueldo cincuenta dólares semanales y hasta hubieron de concederle un anticipo. Luego, frente al público, obtuvo un éxito clamoroso, y el director, muy satisfecho de ella, trató de prorrogarle el contrato, mas Isadora se negó a esto. Nos habíamos salvado de la muerte por hambre, nos advierte, pero como todo aquello me repugnaba profundamente, desistí de llevarlo más adelante. Y añade, cual disculpándose: Fue la primera y la última vez que lo hice. Conoció a mistress Amber, notable periodista, subdirectora de uno de los diarios más importantes de Chicago, y esta amistad le proporcionó acceso a algunos círculos artísticos y literarios, concurriendo principalmente a un club presidido por aquélla, titulado Bohemia, al que asistían asiduamente gentes del teatro, pintores, escultores, poetas..., para quienes la Duncan hubo de bailar varias veces. Y allá trabó amistad, asimismo, con el polaco Iván Miros38
ki, que la hizo olvidar al farmacéutico de Oakland. Contaba unos cuarenta y cinco años y tenía una revuelta pelambrera roja, una barba igual y unos ojos azules, muy dulces. Componía versos y pintaba, y fue el único de los que se reunían en el club de la Amber que, según Isadora, comprendió los ideales que la animaban y el hondo sentido de sus danzas. Miroski era muy pobre, pero, no obstante, hacía lo posible y lo imposible por obsequiar a la danzarina y a su madre, llevándolas a cenar a un pequeño restaurante que él frecuentaba de antiguo, o pasar algunos días en las afueras, junto al lago Michigan. Se enamoró locamente de Isadora, como correspondía a sus cuarenta y tantos años y a su tristeza de hombre solitario. Ingenuo, pese a todo lo que había vivido; melancólico y romántico, con alma de artista, le impresionaron la juventud de Isadora, las exaltaciones artísticas de ésta, su heroísmo, su sensibilidad y, naturalmente, su belleza rubia, de acentos candorosos. Iván era, también, un sensual conforme suelen serlo todos los artistas, e Isadora corrió un indudable peligro al lado de este hombre. Sus atenciones, su fervor y los paseos por el bosque terminaron por producir su efecto en la muchacha, que concluyó por enamorarse también de su adorador. Este dejó de resistir a la tentación de besarla, pedía a su amada que se casase con él e Isadora se sintió cada vez más conmovida por Miroski, sin que la madre, ingenua en el fondo y atendiendo a la diferencia de edad que separaba a su hija del pintor, sospechara nada. Afortunadamente, el Destino separó muy pronto a los amantes, y digo que hubo de ser una fortuna, porque Miroski no hubiese podido hacer feliz a Isadora, por muchas razones, aparte de que Iván se hubiese convertido inmediatamente en un serio obstáculo para la carrera artística de la joven Duncan. Por entonces se hubiese casado con su adorador, el rubio y soñador cuarentón; casado porque, como declara Isadora: Aún no había enarbolado la bandera del amor libre, bajo la cual habría de dar después tantas batallas. Un día, a principios del mes de septiembre, se presentó en Chicago la estrella Ada Rehan, a la que acompañaba Agustín Daly. Yo supongo que se trata del mismo Agustín Daly del que sabemos por su estro de poeta, así como por sus actividades periodísticas, pero la Duncan nos lo presenta cual un inquieto y ya acreditado empresario. He computado algunas 39
fechas y no pude llegar a una conclusión satisfactoria acerca de esta identificación. Este Daly, famoso director teatral, se me antoja demasiado joven para ser el Daly poeta, nacido en 1871; pero tampoco es imposible que fuesen, en efecto, una misma persona. En todo caso, no era un empresario vulgar. Nuestra danzarina intentó reiteradamente, y por muy distintos medios, acercarse a él, que decía siempre estar muy ocupado y que, a los insistentes recados de Isadora, respondía invitándola a entrevistarse con el secretario. Pero Isadora no quería otra cosa que hablar con él, exponerle sus ideas personalmente, sin intermediarios, y... al cabo, consiguió realizar su propósito. Cierta noche, deslizándose por unos oscuros pasillos del teatro, pudo aparecer frente a míster Daly, que era un hombre simpático, benévolo y hasta bondadoso, pero que, por lo mismo, había adoptado la máscara de la ferocidad, a fin de defenderse mejor. O, por lo menos, así le vio Isadora, quien, sin darle tiempo a oponerse, le soltó una larga arenga, que la bailarina reproduce en el libro de Mi vida, con términos aproximados, y que merece transcribirse, ya que contribuye a explicar el concepto que la Duncan abrigaba de su propio arte. Tengo, le dijo, una gran idea para usted, señor Daly. Usted es, probablemente, la única persona que puede comprenderla en este país. Yo be descubierto la Danza, es decir, un arte que ha estado perdido durante dos mil años. Usted es un extraordinario animador del teatro, pero hay una cosa que falta en su teatro y que, precisamente, fue lo que dio grandeza al viejo teatro griego: el arte de la Danza, el coro trágico. Sin este arte, un teatro es como una cabeza y un cuerpo sin pies para conducirse. Y yo le traigo a usted la Danza, una idea que va a revolucionar el pensamiento de nuestra época. ¿Que dónde la he concebido? Frente al Océano Pacífico, entre los pinos de Sierra Nevada. He ensoñado allí a la joven América danzando... Nuestro supremo poeta es W hit man... Pues bien, mis danzas son dignas de un poema de Whitman... Crearé para los hijos de América unos bailes que serán la expresión de América... Traigo a su teatro el alma vital de que carece: el alma del bailarín. Porque usted sabe... Daly intentó interrumpirla. Pero Isadora, elevando la voz, proseguía: Porque usted sabe que la cuna del Teatro fue la Danza, y que el primer actor hubo de ser un bailarín. Danzaba y cantaba. Inicia la Tragedia. Y hasta que el bailarín no 40
vuelva, con todo su arte espontáneo, el Teatro, vuestro teatro no logrará su verdadera expresión... Corriendo los días, y los años, Isadora Duncan escribió cosas más precisas y concretas, desarrollando mayor elocuencia y empleando palabras que responden a un pensamiento más clarividente. Y en cuanto al papel que ella atribuía a la joven América, ¿cómo no recordar ciertas páginas de Isadora que forman parte del libro The Art of the Dance, publicado en homenaje a la excelsa danzarina unos meses después de morir ésta? Pero en aquel discurso, pronunciado a borbotones, dirigido a míster Daly, habremos de reconocer la formidable intuición que la asistía y cómo el solo nombre de Whitman, el gran poeta californiano, bastaba a decir, pronunciado por los labios de la danzarina, lo que era el arte de la misma. Walter Whitman... o Walt Whitman, como le llaman más familiarmente en los Estados Unidos, es, acaso, poco conocido en España. Y, seguramente, nadie se ha cuidado de traducir aquí algo de él. Mas, a pesar de esto, ¡qué interesantísima figura la suya! ¡Cuan poderosa la sugestión que desarrolla desde sus libros, y aun en su apostólico físico, y en su mismo retiro campesino de Camden, cerca de Filadelfia! Yo supe de su rostro y de su traza por algunos retratos de última hora, en los que aparece setentón. Le veo grandote, pesado, lento... Ofrece unas pupilas claras y joviales, que miran bondadosamente; una sonrisa ancha, plena de simpatía; unas melenas y unas barbazas blancas, apostólicas... No puedo imaginarle sino como un Papá Noel conversando con unos niños, cual en las ilustraciones de algunos christmas, lo que no obsta para que haya quien le juzgue un demonio, censurando su moral, su panteísmo y, desde luego, sus crudas expresiones. Preconizaba una humanidad concebida en su desnudez heroica; libre de prejuicios de casta y de convencionalismos sociales; ajena a las necesidades superfluas de una Civilización decadente, y a todas las ilusiones supersticiosas, que intimidan y aherrojan a los hombres. Soñó con un individuo que aceptara sin reservas, y que amase sin límites, todos los aspectos del mundo físico, viviendo unido a sus semejantes por un sentimiento de verdadera fraternidad universal. Uno de los libros de Walt Whitman se titula As Strang as Bird on Pinions Pree (Tan fuerte como el pájaro en libertad). ¿Qué otro nombre, mejor que el de Walt, pudo ser citado 41
por Isadora Duncan para decir del sentido de sus danzas a Agustín Daly? Este acabó por dejarse impresionar por la intrépida muchacha, pensó que podría confiarle un papel en una pantomima que iba a hacer representar en Nueva York y así se lo comunicó a Isadora. —Vaya usted allá —concluyó diciendo—. El día primero del próximo octubre empezarán los ensayos, y si usted demuestra que sirve, la contrataré. No necesitaba la joven oír más. Dio por logrado el contrato y comunicó a su madre la necesidad de ir preparando la partida. Sin embargo, el trasladarse a Nueva York presentaba sus dificultades. Nuevamente Isadora y su madre tropezaban con la falta de dinero. Pero Dorita siguió dando por hecho el contrato con Daly, el popular empresario, y telegrafió a una amiga, residente en San Francisco, dándole la noticia y solicitando cien dólares prestados. Este telegrama produjo un doble efecto: la amiga envió la cantidad pedida y, casi al mismo tiempo, llegaron a Chicago dos de los tres hermanos que habían quedado en Frisco, Isabel y Agustín, quienes, informados del contenido de aquél, decidieron seguir a Isadora por el camino de la gloria... Una vez reunidos los cuatro, tomaron el tren de Nueva York y, compartiendo las más risueñas esperanzas, consideráronse dichosos, incluso Isadora, que a fuerza de dar por cierto el contrato de míster Daly, se olvidó del carácter condicional de la oferta formulada por el empresario. Sólo una nube ensombrecía tanta felicidad, y era la que tomara densidad en la separación de I van Miroski, quien, según cabe suponer, debía de hallarse desesperado. Empero, también las buenas esperanzas actuaron en este caso. Isadora e Iván se juraron de nuevo amor eterno, ella le prometió casarse con él tan pronto hubiera triunfado en Nueva York y él se asió a estas palabras para no tener que pegarse un tiro. Cuando la Duncan, al redactar sus Memorias, se detiene a evocar el momento de salir de Chicago para dirigirse a Nueva York, y recuerda las penalidades que todavía habría de sufrir en los principios de su carrera de artista, escribe: Si yo hubiera sabido entonces los duros trabajos que me aguardaban, hubiese perdido el valor. Las primeras impresiones que tuvo en Nueva York deja42
ron poca huella en la Duncan. Debió de parecerle una ciudad demasiado grande y con muy poca personalidad, con todas las calles iguales a partir de la 13, a contar desde los muelles marítimos, trazadas a escuadra; sin rincones entrañables y lejana, a fuerza de ser extensa, de la naturaleza viva. Con todo, presintió en Nueva York más belleza y más arte que en Chicago, experimentando, además, una sensación de alivio al encontrarse otra vez junto al mar. Hospedáronse los Duncan en una modestísima Pensión de familia, establecida en una calle adyacente a la famosa Sixth Avenue, y, en la fecha convenida, Isadora se presentó en el teatro de míster Daly. La recibió el empresario, que estaba muy preocupado con el debut de una nueva estrella, Jane May, recién llegada de París, y volvieron a hablar de la pantomima en que debía intervenir la joven californiana. Animada por el buen recibimiento que le dispensó Agustín Daly, la muchacha intentó insistir en la explicación de sus ideales artísticos, a fin de que le permitieran bailar como ella quería, mas sus argucias no le sirvieron de nada. No había otro camino a seguir que el de la pantomima, fuera cual fuese su criterio acerca del género que a ella, y no sin fundamento, le parecía falso y vacío, híbrido, infecundo. Para Isadora, el movimiento, estimado como expresión de un estado del alma, posee una gran fuerza emotiva y lírica; pero los gestos que pretenden sustituir a las palabras, supeditándose a la preconcepción de éstas, tal como ocurre en las pantomimas, ¿qué emoción ni qué lirismo tienen? Esto no es arte de actor ni de bailarín. Y a mi modo de ver es cosa de marionetas sin el mérito que supone fabricar un muñeco de éstos, organizado para moverse y... moverlo, relacionándolo con otros, o sin relacionarlo, por medio de los hilos manejados hábilmente por el maese Pedro de turno. Me explico, pues, esta reacción de la Duncan contra ese género, y que, revolviéndose frente a los que lo cultivan, les increpa diciéndoles: Si queréis hablar, ¿por qué no habláis? ¿A qué vienen vuestros esfuerzos para gesticular como en un asilo de sordomudos? Los ensayos fueron un martirio para la danzarina, menudeando los incidentes. Jane May, la estrella, llegó hasta golpearla, lo que no impediría a Isadora Duncan, animada siempre por un noble espíritu e incapaz del rencor, declarar que, a medida que avanzaban aquéllos, no podía sustraerse a la ad43
miración por Jane, extraordinaria, vibrante y expresiva actriz de pantomimas. Y aún dice más: Si no hubiera quedado aprisionada por aquel falso y vacuo género, Jane May habría sido una gran bailarina. Y llegó el estreno, que debió de pasar sin pena ni gloria, como suele decirse, ya que, luego de muy pocas representaciones, la compañía salió de tournée. La Duncan no es, ciertamente, muy explícita sobre el particular, limitándose a lamentar que hubiera tenido que realizar tal trabajo: Yo llevaba un vestido Directorio, de seda azul, una peluca rubia y un gran sombrero de paja. ¿Adonde había ido a parar la revolución artística que yo venía a ofrecer al mundo? Estaba completamente disfrazada. No era yo misma. Y mi madre querida estaba decepcionada, aunque no me dijera nada... ¡Tanta lucha para tan pobre resultado! Tampoco debió de ser muy lisonjero el éxito de la pantomima fuera de Nueva York. La tournée duró dos meses, en cuyo transcurso Isadora, viéndose obligada a viajar sin su madre y buscando los alojamientos más económicos, puesto que el sueldo era muy corto y debía de compartirlo con la familia, hubo de conocer las mayores miserias y de sufrir deplorables afrentas, acosada por la liviandad de los que suponen que una chica de teatro es siempre, sin remisión, una muchacha fácil. Su único consuelo, no exento de nostalgia y hasta de amargura, se lo proporcionaba el escribir largas cartas a I van, contándole muchas penas, pero, seguramente, no todas... Estas cartas eran diarias, según corresponde a una novia como Isadora, y es de suponer que no faltaría puntual respuesta a ninguna de ellas. La bailarina no lo consigna en sus Memorias. Y es que, al fin mujer, lo más importante era lo que ella hacía, y no los sentimientos del desgraciado I van, a quien Isadora consideraría obligado a todo: a escribir, a padecer, a desesperarse y aun a quitarse de en medio, lanzándose a las aguas del lago Michigan..., lo que no quiere decir que nuestro romántico polaco llegara a buscar la calma en el suicidio. Lo que sí encontramos en las Memorias son los ecos, más o menos netos, de un cierto remordimiento por no haberse entregado entera y largamente a Iván.
Capítulo tercero Los primeros triunfos Realmente, los primeros triunfos obtenidos por Isadora son los de f'risco y Oakland: aquellos que consiguió la chiquilla, metida a profesora de Danza. Y hasta si se quiere, pueden considerarse también como tales los logrados en Chicago; incluso los de Roof Garden, tan amargos al paladar de la joven. Ahora bien, para ésta, los primeros éxitos de su carrera son los que consiguió en Nueva York. Uno, fugaz, bailando en una representación de El sueño de una noche de verano, y otros, más firmes y resonantes, interpretando diversas composiciones de Nevin. Consignaré algunos detalles. Y puesto que la danzarina juzga esos triunfos como los primeros de su gloriosa carrera, bien merecen todo un capítulo y que los aceptemos conforme los estimó la propia Isadora. Agustín Daly decidió montar El sueño de una noche de verano, organizando, a este efecto, una nueva compañía, la cual actuaría en Nueva York, primero, y en otras ciudades de la Unión, después. Ocupado en esto, fue a verle la Duncan con el propósito de insistir en sus deseos de dar unos recitales de Danza, pero Daly no la quiso escuchar apenas y, volviendo sobre el tema que le tenía embargado el pensamiento, se limitó a proponerle que bailase en la escena de las hadas. Naturalmente, ello no satisfacía a la Duncan; pero ¿qué hacer sino aceptar? Se avino a eso y a algo peor, es decir, a que, para salir a escena, le pusieran dos inquietas alas, prendidas a la larga túnica de gasa blanca y dorada que debía vestir. Protesté mucho contra ellas, cuenta Isadora, porque me parecían ridiculas, e intenté convencer a Daly de que yo podía sugerir perfectamente la idea de las alas sin que me colocaran unas de papel, pero todo fue inútil... Y llegó la noche de la primera representación. La danzarina, pese a sus odiosas alas, se sentía feliz. Por fin iba a encontrarse sola en un gran escenario y ante un público numeroso y cultivado. ¡Podría danzar! Isadora estaba encantada. Bajo una suave y argentada luz, que mentía muy bien la de la Luna y las estrellas en una noche estival, bailó el scherzo 45
de Mendelssohn, ofreciendo un espectáculo maravilloso. Hay, por fuerza, que imaginarlo así: como algo verdaderamente feérico, si cabe decirlo de este modo. Fue, sin duda, cual un ensueño. Y el público, rendido y fervoroso, premió a la muchacha con una larga ovación. Creyó la Duncan que m'tster Daly la felicitaría, pero se equivocaba. Mientras en la sala se aplaudía a Isadora, un poco más allá, detrás de las decoraciones y de los bastidores, Agustín Daly tascaba su puro, y cuando la bailarina se tropezó con el empresario, éste barbotó indignado: —¡Esto no es un music-hall....' ¡Esto no es un music-hall....' Estimadas las cosas desde un cierto punto de vista, acaso, míster Daly tuviese razón para mostrarse contrariado. Suspender por algunos instantes una representación de El sueño de una noche de verano, salvo en la forma prevista por su autor, puede herir determinadas sensibilidades; pero, ¿no es esto corriente? Y, además, ¿de qué suerte puede el público manifestar su aprobación por un parlamento, por un pasaje cualquiera o por una intervención cual aquella de la Duncan en El sueño de una noche de verano? ¿Aguardando al final de la representación para reclamar la presencia del actor o de la actriz, de la danzarina o... del escenógrafo que merece plácemes, y entonces tributárselos? Es difícil llegar a un acuerdo en esto. Desde luego, el hecho no hubo de repetirse. Míster Daly se encargó de evitarlo. Y a la noche siguiente, y en las sucesivas, Isadora bailó en medio de una escena apagada, sin luz, donde la danzarina era sólo una sombra blanquecina que flotaba sumida en la oscuridad... Al cabo de quince días la compañía terminó sus representaciones en Nueva York y hubo de emprender su tournée por varios Estados, bailando siempre la Duncan en las mismas condiciones. La nueva jira artística duró dos meses, Isadora volvió a sufrir las penalidades de la anterior y únicamente se sintió dichosa al llegar otra vez a Chicago, que era uno de los puntos del circuito. Aquí pudo abrazar de nuevo a Iván, reanudar sus románticos paseos por los bosques próximos a la capital y repetir sus juramentos de amor, sin sospechar que serían los últimos que cambiaría con el polaco. Porque de regreso a Nueva York se mostró tan exaltada que la familia tuvo que preocuparse de aquellos amores, y, al solicitar informes acerca de Miroski, resultó que éste estaba casado en Londres, 46
capital donde residía la esposa. Tales noticias produjeron la natural consternación, y la madre, asustadísima, impuso implacablemente su autoridad para evitar que el idilio continuase. Por otra parte, no dejan de ser interesantes algunos pormenores que, en relación con aquella tournée, refiere Isadora Duncan en Mi vida. Describe sus crisis de artista y su dolor al imaginar que todos sus sueños habían fracasado definitivamente, dice de su misantropía y anota algunas impresiones acerca de los más destacados elementos de la compañía. No halló en ésta más que una amiga, Maud Winter, que, a los ojos de Isadora, era muy cariñosa y simpática; acaso un poco excéntrica, sin duda romántica y, al parecer, notable actriz, que desempeñaba el papel de reina Titania en El sueño de una noche de verano. Estaba tuberculosa y no vivió mucho tiempo. A la Rehan, que era la estrella de la compañía, la juzga altiva y orgullosa, pero admirable actriz, y se lamenta de que no le prestase ninguna atención. En aquella época, escribe la Duncan, el menor aliento amable de su parte hubiera significado muchísimo para mí. En cuanto al juicio que ella misma, Isadora, producía en sus compañeros, no era muy favorable. La consideraban cual una extravagante. Aparte de Maud, tuvo durante aquellas andanzas otro excelente camarada, mudo y, a la par, elocuente, quien desde muy lejos la acompañaba, y que, muerto varios siglos atrás, ahora prestábale el consuelo de su filosofía: Marco Aurelio. E iba a todas partes con una traducción de los Pensamientos del emperador-filósofo. Cuando acabó la tournée, aun hubo de continuar Isadora trabajando algún tiempo con míster Daly, a quien, de vez en cuando, recordaba sus aspiraciones, mas sin ningún resultado satisfactorio, hasta que un día, y como ella llegara a llorar, trató de consolarla de modo conveniente. Entonces abandonó el teatro, siendo aquella ocasión la última en que vio a Daly. Y, seguramente, lo que menos influyó en la determinación de la joven al despedirse del teatro fue la imprudencia del empresario. La verdadera causa de esa determinación —que puede reputarse heroica, si tenemos presentes las circunstancias dificilísimas por las que atravesaban los Duncan en Nueva York—, residía en la índole misma del trabajo. Los ensayos, la repetición de los gestos y de las palabras, la férula del di47
rector, las impertinencias de la primera actriz...; todo esto se le había hecho insoportable a Isadora. Y lo único que puede extrañarnos, al pensar en aquella decisión, es que no se hubiese tomado antes y que la danzarina pudiera resistir cerca de dos años tal vida. Al dejar el teatro la situación de los Duncan era ésta: habitaban un estudio que, para que les costase menos, alquilaban por horas a algunos profesores particulares de Canto, de Música y de Declamación; Isabel, la hermana mayor, daba, asimismo, clases de Baile, como en San Francisco; Agustín, que había ingresado como actor en otra compañía de las que corrían por los distintos Estados de la Unión, apenas paraba en Nueva York; Raimundo dejó Frisco para trasladarse junto al resto de la familia, haciendo por entonces sus primeras armas como periodista, y la madre, en fin, ayudaba a Isabel en sus clases y a Isadora en llevar adelante sus ideales, acompañándolas al piano. El estudio habitado por los Duncan era muy espacioso, pero constituía una sola pieza, en la que debían comer, dormir, dar las clases...; hacerlo todo, en una palabra. Y como, además, lo cedían cada día durante algunas horas a diferentes profesores, según dice, los Duncan veíanse obligados a permanecer fuera de su estudio mientras aquéllos daban sus lecciones. De ahí que frecuentasen no poco las avenidas y los senderos del Central Park y que tuvieran ocasión de contemplar largamente la amable estampa de sus lagos... Yo supongo que, asimismo, visitarían asiduamente Metropolitan Museum of Art, sito en el propio Parque Central. Ignoro lo que sería el Museo por aquella época, en la que aún se estaba construyendo una parte del edificio en ladrillo rojo y sin grandes pretensiones, sin la espléndida fachada de hoy; pero supongo que, al menos, ya se habían expuesto al público la magnífica colección de antigüedades chipriotas, tan interesante para el estudio de las influencias orientales en el Arte grecorromano, y la de vasos de todos los tiempos, principalmente seductora para las personas atraídas por la cerámica de los griegos. Y me figuro que la Duncan debió de encontrar aquí muchas cosas en las que poder alimentar más y más sus ensueños. Supongo, igualmente, que Isadora acudiría muchas veces a la Lenox Library, la famosa biblioteca pública fundada y dotada por Jaime Lenox. Y se sabe, sin ninguna duda, que 48
procuraba asistir a todos los conciertos que se daban en el no menos célebre Carnegie Music Hall. Isadora ha contado cómo, para dar mejor aspecto al estudio donde vivían, revistieron las paredes con paños colgados, neutros, tras de los cuales ocultaban por el día los sommiers metálicos utilizados para dormir. Por lo demás, el mobiliario debía de ser bien reducido. Si a esos sommiers se añaden el piano, algunos asientos y una raída alfombra, es casi seguro que tendremos un cumplido cuadro de lo que era la vivienda de los Duncan en Nueva York. Ni siquiera de una estufa debieron de disponer en los primeros meses de lucha, pues Isadora no deja de quejarse en sus Memorias del frío padecido en aquel estudio. Y si se piensa en que los inviernos son bastante duros en Nueva York, pese a asomarse al mar, difícilmente nos sustraeremos a cierta impresión de malestar, participando un poco de los escalofríos de aquellos bohemios. La danzarina sintióse atraída por la música de Adalberto Nevin, que hubiera podido ser el Chopin de América, e inspirándose en algunas composiciones de aquél —en su Narciso, en su Ofelia, en Las ninfas del agua..., por ejemplo— imaginó otras tantas danzas, de las que se mostraba muy ufana. Comunicó a todos los que quisieron escucharla cuan cautivadora le parecía la música de Nevin, y de qué forma la interpretaba en sus bailes. Así, pues, no tardó en llegar la noticia de ello al joven músico, quien montó en cólera. Porque, según él, su música no era para bailar. Y un buen día se presentó en el estudio de los Duncan a prohibir, nada menos, que Isadora siguiera bailando sobre aquellos motivos. Nuestra danzarina estaba ensayando en ese momento, vestía su sencilla túnica griega e iba de un lado para otro con los pies descalzos, mientras la madre tocaba el piano... De pronto, abrióse la puerta del estudio y surgió frente a las dos mujeres, estupefactas, la figura de Nevin, con toda su cabellera revuelta, cubriéndole la frente algunos alborotados rizos, y con los ojos irritados, encendidos, iracundos. Su aspecto no era, verdaderamente, muy tranquilizador, y en su rostro se reflejaba ya la terrible enfermedad que le arrastraría hasta el sepulcro. Debía de parecer un loco, y sus primeras palabras, violentas y exaltadas, no contradecían tan desusada traza. Repuesta de su sorpresa, la muchacha procuró calmarle. Valerosamente le tomó una mano y le condujo hasta un asiento; junto al piano. Le habló, dirigiéndole serenas palabras. 49
Y le anunció que iba a bailar, en su presencia, sobre la música de su Narciso. Si no le gustaba y, después de verla danzar, seguía opinando de la misma suerte, ella le juraba solemnemente que no volvería a interpretar su música. Adalberto Nevin se fue sosegando, la señora Duncan tornó a sentarse al piano y la hija empezó a bailar... Sobre el fondo prestado por la melodía de Nevin, el sueño del infeliz Narciso, enamorado de sí mismo al contemplarse en el espejo de un arroyo, transformándose luego en una flor, cobraba plástica en Isadora. El músico la seguía con la mirada cada vez más ávida, sintiéndose dulcemente conmovido. Y aún no había concluido la joven su interpretación, cuando Adalberto Nevin, convertido en un hombre muy distinto a aquel que había entrado hacía poco en el estudio de los Duncan, se precipitó a los pies de la danzarina y, abrazado a las piernas de ésta, la pidió perdón. Nevin estaba ahora radiante, con los ojos húmedos por el llanto. Y no cesaba de repetir: —¡Oh, es usted un ángel...! ¡Una devinatrice...\ ¡Perdóneme! Excúseme... Yo no imaginaba esto... Con la transición propia de un niño, o de un hombre genial, el terrible Nevin se había transformado en otro ser, humilde y apacible, profundamente conmovido, que no sabía cómo hacerse perdonar el furor de antes. Y, en tanto Isadora, no menos conmovida, saboreaba este triunfo, uno de los más felices de su vida. Bailó después otras melodías de Nevin, y finalmente, el joven compositor ocupó el sitio de la señora Duncan e improvisó una danza, a la que dio el título de Primavera, que por desgracia no llegó a ser escrita nunca, dedicándosela a la muchacha. Fueron desde entonces unos buenos amigos, unos excelentes camaradas unidos por el Arte... Y aquel mismo día Adalberto propuso a Isadora el dar unos conciertos, unos recitales en el Carnegie Music Hall. Ella danzaría y él la acompañaría al piano. La Duncan aceptó entusiasmada. Y Nevin inmediatamente ocupóse en todo lo necesario para llevar adelante la idea: organizó la primera de aquellas fiestas de Arte, cuidando hasta de los menores detalles; redactó los programas, las gacetillas para los periódicos, los carteles... Hay motivos para imaginar que el músico estaba todavía más ilusionado que la bailarina con aquellos conciertos. 50
Todas las noches, hasta la fecha del primero, acudía Nevin al estudio de los Duncan para ensayar con Isadora, manifestándose ahora tan exaltado en su entusiasmo como antes en su indignación. Estaba seguro de que alcanzarían un gran éxito. Y... no se equivocó. El triunfo logrado con el primer concierto hubo de ser clamoroso, y los siguientes recitales no fueron peor acogidos por el público y por la crítica. Pero ni la danzarina ni el músico los supieron aprovechar. Eramos muy candidos, confiesa Isadora. E incapaces de convertir, por sí mismos, tales fiestas de Arte en negocio, no se cuidaron de buscar el empresario que hubiese sacado verdadero partido del triunfo. No obstante, Isadora Duncan se puso de moda. Y algunas señoras de la alta sociedad neoyorquina que habían asistido a los recitales dados por Isadora y Adalberto Nevin en el Carnegie Music Hall, contrataron a la bailarina para que actuase en varias veladas de carácter mundano, dadas por esas damas en sus salones. Entre dichas damas figuraba la venerable señora Astor, que representaba en América lo que una reina en Inglaterra. Y ella hubo de ser la que llevase a Isadora a Newport, que era la estación veraniega predilecta del llamado gran mundo, organizando una inolvidable fiesta, dada en los jardines de la magnífica villa de que era dueña. Las personas más distinguidas que veraneaban en Newport —Harry Lair, los Vanderbilt, los Belmont, los Fishe...— asistieron al recital y celebraron con los mayores extremos el arte de la Duncan. Pero... un cierto recelo iba apoderándose del ánimo de la artista. ¿No había en el fondo de estos éxitos más snobismo que sincera comprensión? Los plácemes de estas gentes empezaron a sonarle a hueco, y aunque nadie dejaba de mostrarse encantado por las danzas de Isadora, ésta tuvo que convenir consigo misma en que nadie, tampoco, le decía una sola palabra que entrañase verdadera inteligencia de esos bailes. Presintió que aquella gloria iba a ser efímera, y un nuevo sueño vino a tomar vuelos en la mente de Isadora Duncan. La atraía Londres. O, mejor dicho, el mar y, al otro lado del Atlántico, la vieja Europa, donde, seguramente, no le faltaría toda aquella comprensión que Isadora necesitaba casi tanto como el aire para sus pulmones. Después de todo, Europa era la que consagraba a los artistas. Y pensó en algunos compatriotas suyos —pintores, músicos, poetas...—, que se52
euirían sumidos en el anónimo si no hubiesen saltado desde América a Londres y a París. Tal era el caso de Whistler, el extraño pintor que había dado sentido musical a la Pintura. Y así el del novelista Henry James. Una inesperada desgracia aguijoneó el deseo de salir de Nueva York y de dirigirse a Londres. Las llamas invadieron la casa que habitaban los Duncan, éstos no pudieron salvar más que lo puesto y quedaron tan pobres, o más, que cuando habían llegado a la gran metrópoli atlántica. Cierto que los éxitos de Isadora y las clases de Isabel habían permitido llevar una vida algo más desahogada a la familia, y hasta abrir una cuenta en un Banco; pero esta prosperidad declinaba desde hacía unos meses, ya lejanas las últimas actuaciones de nuestra danzarina, y aquella cuenta del Banco debía de ofrecer un saldo irrisorio. Isabel pudo reanudar sus lecciones luego de la catástrofe. Y, por otro lado, la familia se redujo a cuatro, ya que Agustín —que, propiamente, estaba desligado de ésta a causa de sus andanzas de actor, viviendo por su cuenta— hubo de contraer matrimonio con una muchachita, actriz de la misma compañía, que se había apresurado a ser mamá. Pero, con todo, la situación era tan difícil que Isadora se echó a pedir dinero a cuantas damas millonarias aparentaron interés por el arte de la joven. El fuego que devastó el hogar de los Duncan, dejándolos casi desnudos, justificaba la decisión de aquélla, pero lo que ella pretendía no era un circunstancial remedio a su desamparo, sino los dólares necesarios para embarcar con dirección a Europa. Aquello resultó otro calvario, sin casi otra compensación que la de ver cuan pobres y miserables son... los ricos. Ninguna de las acaudaladas señoras a quienes recurrió la Duncan le resolvió el problema. Algunas le dieron dinero, sin ninguna largueza. Otras, consejos. Y una, cuya fortuna se evaluaba en sesenta millones de dólares, la sermoneó diciéndole que había hecho mal en no haberse hecho danzarina de ballets; hizo que le sirvieran una taza de chocolate y tostadas, como merienda, y, por último, le entregó un cheque que representaba cincuenta dólares, no sin advertirla. —Cuando usted gane dinero, me lo devolverá. Años más tarde, complacíase Isadora Duncan en referir estas sabrosas anécdotas, y al evocar el préstamo aludido, ponía este ufano colofón al relato: 53
—Yo acepté, ¡qué remedio!, el compromiso; pero nunca le devolví esos cincuenta dólares, que preferí dárselos a los pobres... Por fin reunió trescientos dólares. Y yo, al considerar cómo fueron logrados, no puedo por menos de consignar aquí el hecho como uno de los triunfos de Isadora en Nueva York. ¡Es tan difícil obtener dinero de los millonarios! Máxime si el acto de entregarlo no ha de alcanzar alguna resonancia pública. Desconozco el valor adquisitivo de trescientos dólares a finales del siglo xix, y no creo que valga la pena de pararse en averiguarlo, pero debemos creer que los pasajes de cuatro personas desde Nueva York a cualquiera de los puertos de la Gran Bretaña no debían costar mucho menos en aquella época, aun tratándose de pasajes de última categoría. Y si se añade a esa sospecha esta otra, la de que los Duncan, por muy bohemios que fuesen, pretenderían llegar a Inglaterra con algún metálico para hacer frente a las primeras necesidades, habremos de convenir en que el viaje de aquéllos presentaba aún serias dificultades. Hubo de ser Raimundo quien diera, esta vez, con la solución del conflicto. Se dirigió al puerto y, recorriendo todos los muelles, procuró informarse acerca de los barcos de carga que iban a zarpar con rumbo al Viejo Continente, así como de las posibilidades de que sus capitanes admitieran a la familia. Naturalmente, esto no era cosa fácil. Los reglamentos lo prohibían. Mas, a pesar de todo, Raimundo pudo encontrar al hombre que buscaba: un marino que se avino a escucharle y a quien, por último consiguió conmover. Era el capitán de un barco que iba a salir de Nueva York para Hull transportando ganado. Así que Raimundo consiguió el ansiado consentimiento, le faltó tiempo, como suele decirse, para correr hasta el Hotel Buckingbam, que era donde se había refugiado la familia después del incendio, y prevenir a todos de la inmediata partida. Las condiciones en que debían realizar la travesía no podían halagar a ninguno, pero nadie opuso reparos para embarcar, y hasta se mostraron muy animados para emprender el viaje. El equipaje no les dio, ciertamente, grandes quebraderos de cabeza. Las llamas habían consumido casi todo lo que poseían los Duncan. Y éstos no tuvieron que hacer otra cosa, por lo que a equipaje se refiere, que tomar cada uno su saco de 54
mano. ¡Ni una maleta habían podido salvar en medio de la catástrofe! Los Duncan, para embarcar, dejaron de ser... los Duncan, y se convirtieron en los O'Gorman. Sintieron vergüenza de dar su verdadero apellido y facilitaron, como tal, el de la abuela materna. Durante los quince días de travesía, Isadora se llamó Maggie O'Gorman, y... a esta señorita fue a quien se declaró el segundo de a bordo, un simpático irlandés, que constantemente le ponderaba su disposición para ser un buen marido. Comían mal, muy mal, y dormían en unos camastros durísimos, dentro de unas estrechísimas cabinas; pero estaban alegres, mantenidos por sus ilusiones. Abandonaron Nueva York sin sentimiento, como se sale siempre de los sitios donde hemos sufrido mucho a última hora, y seguramente no pensaron casi en que dejaban, también, la patria. Es luego, pasadas las dolorosas circunstancias, cuando, en casos semejantes, nos acomete la nostalgia... Además del enamorado irlandés, el capitán les dispensó muchas atenciones. Les preparaba unos excelentes ponches, y su trato no podía ser más fino y correcto. La danzarina ha dicho que allí, en aquel barco de carga, pasó horas más felices que viajando después en los departamentos de lujo de los grandes transatlánticos. Únicamente entristecía a los Duncan el percibir cómo se removían las pobres bestias en las bodegas, y el escuchar los lastimeros bramidos. Recordando esto, hubo de escribir Isadora: Creo que fue esta travesía lo que hizo de Raimundo un cumplido vegetariano, pues la vista de aquel par de centenares de torturadas bestias llegadas del Middle-West, que se agitaban día y noche, golpeándose torpemente con los cuernos y mugiendo con los más tristes acentos, causaba una tremenda impresión. De día y de noche, la inmensidad azul del Atlántico: el mar y el cielo infinitos, confundidos en el horizonte. La muchacha saciaba largamente las ansias de sus ojos y de su espíritu, entregando el pensamiento y el corazón a todas las sugestiones que tomaban cuerpo en aquel espectáculo. Ella, que ha presentido muchas veces el origen de sus primeras ideas sobre la Danza en la acompasada inquietud de las olas, veíase ahora rodeada por éstas, por los juegos y los murmullos de las mismas; contemplaba durante horas y horas el océano, conside55
rándolo en sus múltiples aspectos; clavaba los ojos en el mar, como si quisiese penetrar todos sus celosos secretos. Admirábalo en su agitación, crecido y alborotado, chapoteando los costados del barco, o en su serena calma, cuando se rizaba en distanciados festones de espuma...; a la luz del Sol, glaucas las aguas, o de la Luna, al rielar está en medio de misteriosas fosforescencias... Olvidábase Isadora del dolor de las bodegas del barco, ya no escuchaba los mugidos del ganado ni percibía el olor que trascendía de allí; era el batir de las olas contra el casco de la nave lo que únicamente oía la joven, y eran las brisas salobres lo que ella respiraba con exclusión de todo lo demás. El mar, entonces, aparecía ante la Duncan como, siglos atrás, lo viesen los griegos. Y los ojos de la danzarina buscaban a Poseidón, abismándolos en las aguas para descubrir el palacio de oro que habitaba el dios, y a Anfitrite, la esposa. Soñaba con las fiestas Panonias, celebradas en el promontorio de Micala; con las antiguas anfictionías, con los santuarios de Aigai, con el culto supersticioso de los aventureros jonios. Identificaba las amables y sensitivas fuerzas del mar, dejando volar a la imaginación. Y si allá, en el horizonte, se ennegrecían las nubes, y el mar se espesaba en torno al barco, haciéndose turbulento, y el viento cedía, naufragando, Isadora descansaba su corazón en Ino-Leucotea. A unos ensueños sucedían otros, y a la idea de esos mitos, la de unas civilizaciones atlánticas devoradas por las aguas. Así como las montañas le infundían un sentimiento de malestar y le inspiraban un deseo de huir, intuyendo en ellas unas barreras que hacen prisionero al hombre, el mar, por el contrario, la atraía. Reconocía en él los caminos naturales de la libertad, Y el mar, en todo momento, inspiró a la Duncan como ningún otro fenómeno físico: acaso cual ninguna otra cosa. Mi arte nació del mar, ha repetido Isadora en sus escritos.
Capítulo cuarto Londres Allá, de madrugada, el barco en que viajaban los O'Gorman —es decir, los Duncan— disminuyó su marcha para penetrar en el estuario de Hull con las primeras luces del día. A la derecha se apagó el faro del Cabo Spurn, y enfrente, como surgiendo de las remotas profundidades del mar, empezó a alzarse el Sol. Nuestro mercante dobló aquella aguda punta de tierra, avanzó por el estuario haciendo sonar la sirena y, luego de maniobrar ayudado por dos pequeños remolcadores, terminó atracando en uno de los muelles del gran puerto comercial. Era una luminosa mañana del mes de mayo de 1898. Los Duncan, sin otro equipaje que sus sacos de mano, se apresuraron a desembarcar, y deseando verse cuanto antes en Londres, ajenos a las curiosidades que Hull pudiera ofrecerles, se dirigieron directamente a tomar el tren que habría de trasladarles hasta la capital del Reino Unido. Una vez aquí, encontraron alojamiento cerca del famoso Mar ble Arch y, casi sin tomar aliento, dedicáronse a recorrer la inmensa ciudad. Generalmente, vagaban al azar. Todo les maravillaba, según cuenta la propia Isadora. Y es que Londres aparecía ante ellos con ese prestigio de las viejas capitales europeas, manifestado en innumerables aspectos y detalles, que tanta impresión causa a quienes, procedentes de la joven América, se encaran por primera vez con una de esas ciudades. La belleza de Londres nos volvía locos de entusiasmo, confiesa la Duncan. Sentían por doquiera que fuesen el aliento de la cultura y de la Historia. Y salíales al paso, por todas partes, un sentimiento de la Arquitectura que a los Duncan, acostumbrados a ver los rascacielos de Chicago y de Nueva York, se les antojaba pleno de nobleza. Visitaron la Abadía de Westminster, el Museo Británico, la Torre de Londres...; la Catedral de San Pablo...; las interesantísimas colecciones del Museo de South Kensington... Y, para descansar en la Naturaleza los ojos demasiado llenos de Arte, frecuentaban los News Gardens, Richmond Park, Hyde Park y otros amenos lugares, en medio de los cuales, sentándose en cualquier banco o en la misma hierba, repara57
ban frugalmente sus fuerzas, devorando unos bocadillos bajo la suave caricia del Sol y los trinos de los pájaros. Habían llegado en los comienzos de la mejor época que conoce anualmente Londres, y disfrutaban de ella, lejos aún de las espesas nieblas y de la lluvia pertinaz. Así, sin preocuparse de otra cosa, dejaron transcurrir los días. Como esos turistas que tienen un buen papá en América que les envíe fondos, dice la Duncan. Pero, al cabo, la propietaria del modesto furnished apartment que tenían alquilado, y que no pagaban, les sacó de su ensueño, reclamándoles sin rodeos, agriamente, el importe del alquiler. La familia vióse obligada a celebrar consejo; pero a la mañana siguiente, tentados los Duncan por tal o cual monumento notable, o por este o aquel Museo no visitado todavía, se olvidaron de su patrona... Hasta que una tarde, cuando regresaron a última hora a su departamento, después de haber escuchado en la National Gallery una interesante lectura acerca de la pintura del Correggio, viéronse desagradablemente sorprendidos al no poder franquear la puerta de su casa, que la dueña había cerrado con el malévolo propósito de hacerles pernoctar, en Hyde Park... Y aquí, o en los jardines de aquel Museo de Soulth Kensington que tanto les atraía, o en Green Park, durmieron los Duncan aquella noche. Porque entre todos no contaban con más de seis chelines. Durante las tres noches siguientes no tuvieron, tampoco, otro alojamiento. Y en cuanto a comida, alimentáronse tres días con sólo pan seco. Luego... Al despuntar el cuarto día, nos refiere Isadora, decidí que era preciso hacer algo. Convencí a mi madre, a Raimundo y a Isabel para que me siguieran sin decir palabra, y llegamos a uno de los mejores hoteles de Londres. El portero que hacía servicio nocturno estaba medio dormido. Nos abrió y le dije que llegábamos del tren; que nuestros equipajes habían sido facturados en Liverpool y que llegarían, seguramente, así que avanzase la mañana; que nos diera, entretanto, habitaciones y que nos subiesen un desayuno consistente en café con leche, pasteles de alforfón y otras golosinas americanas... Aquel día lo pasamos durmiendo en bien mullidas camas... De vez en cuando telefoneaba a la conserjería del hotel preguntando si no habían traído aún los baúles, lamentándome amargamente del inexplicable retraso... «Como ustedes comprenderán —les decía— estamos prisioneros en nuestras habitaciones... Es deplorable que no 58
podamos salir a la calle, ni siquiera bajar al comedor...» Naturalmente, hubieron de servirnos la comida en las habitaciones. . • Pero la estratagema llegaba a su límite, y al amanecer del siguiente día abandonamos el hotel, poniendo gran cuidado en no despertar al adormilado portero...» Alegres y animosos, dispuestos a seguir haciendo frente a la vida, descendieron hasta Chelsea. Querían visitar All Sain's, la vieja iglesia, que, con su cementerio contiguo, es uno de los lugares más románticos de Londres. Cierto que de la primitiva traza, correspondiente al reinado de Eduardo II, queda poco, y que en la actualidad da la impresión de pertenecer a mediados del siglo xvn, pero, una vez dentro del templo, aún cabe reconocer algunos restos de la antigua fábrica en el coro y en varias capillas. Y, sobre todo, son muy evocadores los enterramientos, así los del interior de la iglesia como los del camposanto adjunto. Podemos detenernos allá junto a los sepulcros de lord Bray y de su hijo, de lord y lady Dacre, de la duquesa de Northumberland, suegra de lady Grey y abuela de Sidney; de lady Chene, con esculturas de Juan Lorenzo Bernini; de Roberto Stanley y de otros célebres personajes del xvi y del xvn. Una de las capillas es fundación del famoso Thomas Morus, que murió decapitado, y aunque se duda de que sus restos reposen en el mismo sepulcro que él se hizo construir es seguro que las cenizas descansan al amparo de la arquitectura de All Sain's. Y, en fin, fuera de la iglesia, en su cementerio, bajo la sombra de los altos cipreses y de las desmayadas ramas de los sauces llorones , uno tropieza con las sepulturas del poeta Shadwell, del comisard Cavalier y del célebre impresor Woodfall. Precisamente aquí, en medio de estas tumbas, sería donde Isadora encontraría un camino de salvación, si es que así puede decirse. Vino a sus pies una hoja de papel, un trozo del Times o de cualquier otro diario. Acaso había servido para envolver las flores traídas por quién sabe qué soñador a uno de aquellos muertos... La danzarina recogió el impreso y empezó a leer. De pronto la saltó a la vista una noticia que, en las difíciles circunstancias por que atravesaban los Duncan, podía ser la clave de una solución: una de aquellas damas ante las cuales había bailado Isadora en Nueva York habíase trasladado a Londres y organizaba muníficas recepciones en su residencia de Grovesnor Square... No vaciló un solo instante. Pasó el papel a la madre y a los 59
hermanos, y les anunció que, inmediatamente, iba a ver a la señora de que decía el periódico. Les recomendó que la esperasen allí mismo, en el apacible cementerio de All Sain's, y voló en dirección al elegante y aristocrático Grosvenor Square. Aún no era la hora del almuerzo cuando Isadora se hizo anunciar a la dama en quien había puesto sus esperanzas. Fue recibida sin dilación y escuchada muy atentamente. Más todavía: la señora se reveló entusiasmada con la idea de que actuasen los Duncan después de la comida que pensaba dar el próximo viernes. Justamente la preocupaba la parte artística de la fiesta, y he aquí que Isadora, admirada por la dama en Nueva York, brindábale un programa hecho y de indudable buen gusto. A cada palabra de benevolencia, Isadora suspiraba de gozo. Y para colmo de dicha, y como respuesta a una tímida insinuación de nuestra joven, la señora le entregó un cheque de diez libras esterlinas. ¡Nuevamente se salvaban los Duncan! Tornó a Chelsea no menos de prisa que había venido a Grosvenor Square. Allí estaba Raimundo pronunciando un discurso sobre la idea platónica del alma... Participó Isadora a todos su fortuna y acordaron administrar el dinero con la mayor discreción, empezando por alquilar un pequeño estudio en King's Road, dentro de Chelsea, y haciendo algunas compras: latas de conservas y... unos cuantos metros de gasa, necesaria para completar el vestuario de la bailarina. " ¡Qué azares y qué sorpresas nos depara la vida! Y ¡cuan novelesca se nos brinda en ocasiones! Sería increíble, y lo es así para las gentes que han vivido siempre bien, pero cuantos han conocido la adversidad saben que todo eso es posible y verosímil. Aquellos burgueses que vegetan disfrutando de herencias y de dotes, de rentas amasadas quién sabe cómo y explotando de mil maneras al prójimo, pueden dudar de tales coincidencias y trabajos, y decir que esto es pura fantasía de los poetas y de los novelistas; pero ¡qué espejo encuentra frecuentemente la realidad en lo que parece más absurdo! La burguesía tiene una frase predilecta en la de ¡pintar como querer!, para juzgar del Arte; mas suele ocurrir que quienes pintan como quieren no son los escritores ni los... pintores, sino aquella gente, para hacer más cómodas sus digestiones y más tranquilos sus sueños. Y si creemos en la Providencia, 60
preferible es fundar nuestra fe en las victorias de la bohemia que en el bienestar de los acomodados. Llegó el viernes de la actuación de los Duncan en Grosvenor Square, y ésta no pudo ser más feliz. Isadora bailó el Narciso y la Ofelia, de Nevin, y para poner fin a la velada, La canción de Primavera, de Mendelssohn. Su madre le acompañó al piano; Isabel leyó unos poemas de Teócrito, traducidos por Andrew Lang, y Raimundo disertó sobre la Danza, exponiendo originales puntos de vista. Es posible que los invitados no entendiesen muy bien cuanto vieron y escucharon, pero todos, unánimemente, mostráronse encantados, y la dueña se sintió satisfechísima de la velada, a partir de la cual los Duncan recibieron numerosas invitaciones. Unas veces les pagaban, y otras no, limitándose a agradecerles con las más gentiles palabras su concurso. Y no es que obrasen así, en este caso, por tacañería; es, sencillamente, que no se daban cuenta de la verdadera situación de los Duncan. Recuerdo, escribe Isadora en relación con tales hechos, que un día en que había estado bailando cuatro horas en una función benéfica, sin percibir un penique, una señora de la aristocracia me sirvió el té y me obsequió con fresas, pero era tal mi debilidad, a causa de no haber tomado ningún alimento sólido en varios días, que todo aquello no hizo otra cosa que aumentar mi malestar. Y al mismo tiempo, otra dama de aquéllas me decía: «Vea usted el dinero que hemos recogido para las cieguecitas», y me enseñaba un saco lleno de monedas de oro... De todas suertes, la situación de la familia mejoró algo. Los Duncan supieron de nuevas crisis y de penosos apuros, pero ya no tuvieron que dormir más en los bancos de los paseos públicos. Y si sufrieron hambre se debe a su orgullosa y elegante dignidad; no a un adverso sino. Como consecuencia de los rigores estivales, el estudio de Chelsea se les hizo insoportable, y hubieron de trasladarse a otro, en Kensington, donde Isadora, siempre asistida por su madre, prosiguió sus ensayos, interpretando a Gluck, a Beethoven, a Schumann, a Chopin, a Wagner. O, si se prefiere, identificando en estos grandes músicos los propios sentimientos, o los de la Naturaleza en general. Por otra parte, acudía asiduamente al Museo Británico; visitaba, sobre todo, las salas y galerías dedicadas a las antigüedades grecorromanas. ¡Y cuánta maravilla hubo de desfilar 61
ante los ojos de Isadora! Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, el prudente Tito...; todos los emperadores romanos estaban allí, en la Román Gallery del Museo, representados en magníficos bustos, o en estatuas, y ella, la Duncan, podía interrogar a este mármol y a estos bronces acerca de la verdad de Suetonio. Se enfrentó con Marco Aurelio, que tanto la confortara, y le comprendió y le amó más que nunca, subyugada por aquella serena belleza, barbada, en la que se fundían la majestad imperial y la paz de los estoicos. Y junto al busto del emperador-filósofo, el de la esposa: Faustina... Luego, las estatuas encontradas en Italia. A través de ellas, que copiaban los modelos griegos, Isadora se asomaba al arte de Fidias y de Praxíteles, y adoraba los dioses de un pueblo dichoso, que sintió y amó la Belleza sobre todas las cosas. Al final de la Thiard Graeco-Roman Room, una escalera conduce a los sótanos, y aquí, expuesto al fondo, un mosaico con el nacimiento de la diosa tutelar de nuestra danzarina: Venus, desnuda, entre tritones... Pero donde más sueña Isadora es en la llamada Sala de Efeso, que contiene los preciosos restos del templo de Diana en la patria de Heráclito y de Apeles; es en la Elgin Room, consagrada a la evocación del Partenón; es en la Sala de Vigalia, en la que, a su vez, se conservan maravillosos restos de otro templo insigne: el de Apolo, en la antigua capital de Arcadia. .. La Grecia clásica resucitaba para Isadora. Y ésta, con temblorosa unción, iba identificando en el de los griegos su propio espíritu; reconociéndose en aquel espejo. Amaba el mar, como ellos, y era, asimismo, intrépida y audaz. Ella también buscaba otras orillas, sin reparar en su lejanía. Sentía igualmente la luz del Sol y así la Naturaleza toda y El Arte. El Universo era el Ritmo. Arriba, en el primer piso, las cuatro salas dedicadas a los antiguos vasos italogriegos prolongaban —¡y de qué suerte!— los ensueños de Isadora. Toda la vida cotidiana de los griegos y de los romanos desfilaba ahora por delante de la muchacha: los banquetes, las ceremonias nupciales, los funerales...; el culto a los dioses, las fiestas, los sacrificios...; la palestra, los pugilatos, las competiciones deportivas...; los oficios y las artes...; los juegos... No hay aspecto que haya dejado de tentar a estos artesanos, deliciosos decoradores de vasos. Si sabemos del Baile entre aquellas gentes, tan felices, es 62
principalmente por todo ese barro decorado con tanto amor; por lo que los vasos italogriegos nos describen. Vemos en éstos, a Rea, la esposa de Zeus, enseñando el arte del Baile a los coribantes de Frigia, y a los curetas, de Creta, instituyendo la Danza como rito, y a las Musas y a las Horas danzando, y a Dionisos con sus largos y animados cortejos de danzarines ebrios. Suceden a las danzas sagradas las guerreras y las gimnásticas, y a esto, la orgía. Danzan los niños, los jóvenes y los viejos; las vírgenes fuertes, enamorando a Teseo; los pastores, los cazadores, los navegantes, impetrando la benevolencia de distintas divinidades. Nadie mejor que aquellos artesanos que decoraron los vasos italogriegos puede ilustrar los poemas homéricos. Y acaso no hubo poeta capaz de decir lo que ellos dijeron de los mitos y de las fábulas, del Olimpo y de las hazañas de los héroes, trazado todo con perfiles de una gracia y de una expresión inimitables. Raimundo, que era un dibujante habilísimo, copiaba incansable esos contornos, e Isadora, al lado de su hermano, se pasaba horas y horas delante de las vitrinas, nunca saciada de ver. También, en ocasiones, se despojaba totalmente de sus vestidos en el estudio, componiendo sucesivas actitudes, y Raimundo anotaba éstas en sus líneas esenciales, como los decoradores de aquella cerámica. O fotografiaba a su hermana así, desnuda por entero, para luego deducir unos perfiles que muchos suponían tomados en las visitas al Museo. Una y otra vez, en repetidas ocasiones, Isadora Duncan se ha referido a los vasos griegos, ponderando y exaltando la significación que tienen para quienes se interesan por la Danza. Ella reconocía en las figuras que decoran los vasos la belleza humana en su estado de perfección, es decir, en movimiento, gracias a un línea ondulosa que nunca descansa y que, en definitiva, expresa el movimiento eterno de la Naturaleza, del Universo... Ninguna de aquellas figuras se le antoja quieta para siempre, ni aun ofreciéndose en actitud de reposo, porque todas están trazadas de tal modo que cada pose hace presentir otras muchas actitudes, conteniendo una fecundidad asombrosa. Y, por otra parte, ¡qué excepcionales son las figuras en que, a pesar del sentido que parece animarlas, ofrecen la clásica y fundamental actitud de las danzarinas de ballet! Únicamente en figuras grotescas o caricaturescas, o en las de 63
vasos de muy mala época, he podido ver unos pies elevarse dentro de la línea perpendicular del cuerpo, advierte Isadora. Hasta en los días más tristes, cuando los Duncan tuvieron que dormir en los jardines públicos y alimentarse con pan seco, el British Museum les atraía, y aquí venían a estudiar. Fueron, aquéllos, los días en que Isadora leyó el Viaje a Atenas, de Winckelmann, y durante los cuales hubo de llorar, no su propio infortunio, sino por la trágica muerte que encontró el gran amador de la Belleza clásica al regresar de Grecia. Recordemos que el famoso arqueólogo y esteta murió asesinado —medio estrangulado y, en fin, cosido a puñaladas— por un compañero de viaje, codicioso de las joyas antiguas portadas por su víctima... Vivían para el Arte desde la mañana a la noche, y frecuentemente también en la noche, ya soñando, ya despiertos. Y fue una noche en la que Isadora bailaba a la luz de la Luna en medio del jardincillo de su estudio en Kensington, cuando los Duncan conocieron a Patricia Campbell, que había de introducirles en los más prestigiosos círculos intelectuales de Londres. La Campbell pasó casualmente por allí, vio a Isadora danzar y les habló. Encontraba deliciosas aquellas danzas, y ellos, por su parte, hallaron igualmente encantadoras las viejas canciones inglesas y las poesías que les dedicó Patricia al día siguiente, o al otro, cuando la visitaron en su casa. Patricia les presentó a lady Wyndham, quien, a su vez, organizó en honor de Isadora una fiesta a la que asistieron distinguidas figuras de la intelectualidad de la capital inglesa. Y por entonces empezaron los Duncan a conocer esas mundanas reuniones londinenses —sandwichs, tostadas de pan para ser untadas con manteca y con mermelada, golosas tartas, pastas; té muy fuerte, acaso áspero para nosotros; humo y perfume de tabaco rubio; fuego de leña en el hogar de aparatosas chimeneas de ladrillos desnudos, con las repisas cargadas de cobres, de bandejas de plata o cerámicas; civilizada lentitud en las conversaciones y en los ademanes, mientras que fuera, en las calles, se condensa la niebla; salones y bibliotecas confortables, bellos cuadros, el piano dispuesto, cómodos sillones morris, gruesas alfombras distribuidas por el parquet encerado... —que constituyen, sin duda, uno de los supremos e inolvidables atractivos de Londres. Sin embargo, esto no era tampoco la fortuna. Y, acuciados 64
por la necesidad de vivir mejor, se produjo una dispersión en la familia. Isabel, que no había dejado de escribirse con sus amigos de San Francisco y de Nueva York, recibió tentadoras sugestiones desde esta última capital, a la que regresó, y Raimundo, el más impaciente de todos los Duncan, marchó a París. El especial carácter del arte de Isadora Duncan no permitía a ésta ganar el dinero como tantas y tantas otras danzarinas. El arte de Isadora no era, realmente, para multitudes, y esto explica las penurias de nuestra joven y de su madre. Un día bailaba ante la Familia Real, o en la suntuosa residencia de lady Lowther, y al siguiente no teníamos qué comer, nos informa Isadora. Cierto día, al año de haber visto por última vez a Miroski, llegó una carta procedente de Chicago. Era de uno de los amigos de la bailarina residentes en aquella capital, y entre otras noticias, le comunicaba una muy triste: el pobre Iván había muerto... Ello le apesadumbró muchísimo, pero, por un íntimo instinto, procuró desentenderse de las circunstancias en que se produjo la muerte de Iván Miroski. No quiso aceptar unos remordimientos. Yo lo adivino así leyendo las memorias de Isadora. Y hubo de ser bastantes años después de fallecido el desgraciado polaco cuando la Duncan, al recapacitar acerca de sus fracasos sentimentales, se dio cuenta de que Miroski había sido la primera víctima del maleficio que parecía influir en ella, en Isadora, irradiando hasta alcanzar a los que más hubieron de amarla. Iván Miroski murió porque buscaba a la Muerte. Al separarse de Isadora, pensando que no volvería a verla, el infeliz pensó en matarse, pero le faltó valor para suicidarse, y... fue en busca de la Muerte por otros caminos. Inscribióse como voluntario en las fuerzas americanas para combatir a España, a la que los Estados Unidos habían declarado la guerra. Quería morir, y acuciado por este deseo, dio ese paso. Ningún otro motivo lo explica. Porque a él, un polaco, ¿qué podía importarle aquella guerra, en la que nosotros, los españoles, perdimos los últimos restos de nuestro imperio colonial? Con sus cuarenta y cinco años, batido por la adversidad, Iván no pudo soportar aquella nueva prueba a que le sometía el Destino. Una sola ilusión le sostenía: la que le inspiraba Isadora. Y al ver cómo se desvanecía, y al recapacitar que era demasiado tarde para seguir luchando, decidió entregarse: 65
morir. Pero hasta para ello fue un fracasado, ya que, habiendo soñado con caer en un campo de batalla, vino a extinguirse en la enfermería de un centro de instrucción militar, víctima de unas fiebres malignas. En nada de esto quiso pensar ella, y por el contrario, trató de justificar su desvío. Empeñóse en recordar que él era casado, y que, precisamente, la esposa —la viuda— habitaba en Londres. La danzarina poseía la dirección de aquella mujer, y decidió visitarla. ¿Por qué? Seguramente, obedeciendo a un extraño complejo. Queriendo afirmarse en la idea de que aquellos amores no podían ni debían ser; movida, asimismo, por la curiosidad y por confusos remordimientos; impulsada también, sin duda, por el amor al difunto Iván. ¿Quién, al perder a un ser muy querido, no sintió el deseo y hasta la necesidad de frecuentar a las personas, a las cosas y a los lugares que le eran familiares? Ocurre, incluso, en los casos de una pérdida no definitiva; a causa de una ausencia o de un injustificado desvío. La viuda vivía lejos, en las proximidades de Hammersmith, e Isadora tomó un coche que estuvo rodando mucho tiempo. Por fin, llegó frente a la casa de aquélla, y unos minutos más tarde las dos mujeres hablaban y, en el fondo de sus subsconsciencias, se comprendían. La señora Miroski era menuda, insignificante...; estaba aviejada...; parecía una mujer muy buena, sencilla y resignada con su modestia...; ejercía la carrera de maestra... Recibió a la Duncan en una humildosa salita, y aquí pudo ver la danzarina numerosos retratos de Iván, en los que éste aparecía joven, muy hermoso y dejando traslucir una gran energía. Había también un retrato esquinado de crespón. Era el último recibido por la esposa, y en él podía contemplarse a Iván vestido de soldado. La muchacha vio, igualmente, algunos cuadros pintados por Miroski. Hablaron de él durante varias horas, hasta el anochecer. Y, al despedirse, dejaron fluir su mutua comprensión: se abrazaron estrechamente y lloraron, cada una apoyada en el hombro de la otra... Luego, de vuelta al centro de Londres, mientras el coche rodaba y rodaba, la Duncan, obediente a otro explicable complejo, reprochó mentalmente a la señora Miroski sus pecados. Siendo como era la mujer de Iván Miroski, ¿por qué no se había marchado con él si ella lo deseaba? Aunque fuera viajando como emigrante... Nunca, ni entonces ni más tarde, he podido comprender por qué, si 66
uno desea una cosa, no la hace, escribe Isadora. Nunca he esperado para hacer lo que yo quería hacer. Ello me ha proporcionado desastres y calamidades; pero, por lo menos, me ha dado la satisfacción de realizar mi capricho... ¿Cómo pudo esta criatura, concluye la Duncan, esperar a que su marido la mandara llamar? En definitiva, celos. Injustos y absurdos celos, pero... celos. Y el deseo de descargar sobre alguien la culpa de haber encontrado a Iván, de haberle amado, de dejarlo desesperado en América y de perderle para siempre. Y pasión, pasión, pasión. No fue ésta la única vez que se vieron las dos viudas de Iván Miroski. La maestra buscó a Isadora de nuevo, y volvieron a evocar al hombre amado. Pero Isadora Duncan debía olvidar aquello, sumirlo en los abismos del aturdimiento, y la vida no dejaba de ofrecerle, propicia, la fácil consecución del propósito. Hubo de desarrollar una gran actividad intelectiva. Ensayaba nuevas danzas, acudía al British Museum y a otros varios lugares como éste; últimamente se interesó por el Arte italiano, admitiendo la influencia del mismo en las danzas cuya creación la preocupaba por entonces; leía mucho, alternando los clásicos griegos y latinos con los poetas ingleses en boga; actuaba en cuantas ocasiones se le presentaron, e incluso llegó a bailar en la escena de las hadas de El sueño de una noche de verano, cual en América, aunque sin alas postizas y con una luz parecida a la de la primera vez, y cultivó la amistad con numerosos artistas. Uno de éstos era Carlos Halle, notable pintor, hijo del famoso pianista. Contaba unos cincuenta años, e Isadora se sintió profundamente atraída por él. Poseía una de las cabezas más bellas que he conocido, explica la danzarina. Bajo una frente prominente, detalla Isadora, fulguraban unos ojos rodeados de grandes ojeras; tenía una nariz clásica y una boca delicada; los cabellos, grises, aparecían partidos en dos bandos, que le caían sobre las orejas... Gozaba de una alta talla, era esbelto y arrogante, brindando una expresión muy dulce en su rostro. Había sido en su juventud muy amigo de María Anderson, la insigne trágica, guardando como la más preciosa reliquia de las que conservaba en su estudio de Cadogan Street la túnica vestida por la actriz en la interpretación de Virgilia, en el Coriolano, y contó a Isadora muchas cosas de 67
Burne Jones —con quien había tenido bastante intimidad—, de Rosetti, de Morris y de todos los prerrafaelistas, así como de Whistler y de Tennyson, a los cuales pudo conocer muy bien. Pasaba encantada horas enteras en su estudio, recuerda la danzarina, y fue a este artista cautivador a quien debí la revelación del arte de los viejos maestros. Con él fue a ver, por primera vez, a Enrique Irving y a Elena Terry. Al primero le conoció en la interpretación de Las campanas, y su arte le produjo una de las mayores impresiones que había experimentado hasta entonces. Quien no haya visto a Irving, escribe la Duncan, no puede comprender la emoción y la grandeza de sus interpretaciones, siendo vano cualquier intento de describir su talento dramático... Era un artista animado por un tal genio, que sus mismos defectos se convertían en cualidades dignas de admiración, y de todo su continente trascendía aquel genio. Y en cuanto a la Terry, no vacila en afirmar que personifica su ideal de una actriz, y lo consigna así en sus Memorias, después de haber sido muy amiga de Eleonora Duse. Halle, que dirigía la New Gallery of Art, donde exponían los pintores y escultores más inquietos de aquella hora, organizó unos recitales de Danza a cargo de Isadora, que bailó en el patio central, delante de una fontana y de un improvisado vergel, siendo comentadas sus danzas por el pintor Guillermo Richmond y el compositor Parry, quienes dieron sendas conferencias; el primero acerca de las relaciones de aquéllas con la Pintura, y el segundo, sobre el arte de Isadora Duncan y la Música. Tales fiestas de Arte tuvieron, indudablemente, una gran resonancia. Quienes asistieron a ellas —literatos, pintores, escultores, músicos, periodistas..., gentes de sprit...— luciéronse lenguas en todas partes del genio de la Duncan; los críticos de algunos prestigiosos diarios consagraron al arte de ésta ensutiastas comentarios, y bien puede asegurarse que este éxito de la joven y original danzarina americana fue el mayor de los logrados por la misma hasta aquellas fechas. Carlos Halle estaba radiante, e Isadora, muy conmovida. Realmente, se había enamorado del pintor. La sedujo, no sólo su nobleza física y su aguda inteligencia, así como su exquisita sensibilidad, sino aquel aire, suavemente melancólico, que le acompañaba casi siempre. Enamorándola un poco los 68
cincuenta años de Halle, y ella refiere cómo, galanteada por numerosos jóvenes, prefería la compañía de nuestro artista a la de todos esos adoradores. Se hubiese entregado totalmente a él, pero el pintor no pretendía de Isadora otra cosa que no fuese la amistad. Esta mejor que el amor. Y, no obstante, Carlos Halle estaba tan enamorado de la bailarina como pudiera estarlo ella de él. Pero éste reflexionaba acerca de su pasión, y la Duncan, demasiado joven e impulsiva, no. Aquel hombre, tan sensible, tan inteligente y, por todo ello, tan dispuesto a medir la responsabilidad de sus propios sentimientos, comprendía muy bien que no debía amar a Isadora. Únicamente podía ser su amigo. Y cuanto más la quisiese, menos podría ser su amante. Casi por los mismos días en que la danzarina hubo de conocer a Carlos Halle, le fue presentado un joven poeta, recién salido de la Universidad de Oxford y profundamente sentimental. Pertenecía a la familia de los Stewarts y se llamaba Douglas Ainslie. La Duncan, al decirnos de él, pondera su mirada soñadora y su voz dulcísima. Pues bien, Ainslie es otro de los enamorados que tuvo Isadora por aquella época, alcanzando verdadera estimación por parte de su adorada bailarina. Cuantas tardes encontraba pretexto para ello, a la hora del crepúsculo, el joven Douglas se presentaba en el estudio de Isadora Duncan para leerle los poemas de Swinburne, Keats, Browning, Rosetti y Osear Wilde. Los leía muy bien, íntimamente identificado con estos poetas, recitándolos con una maravillosa voz, y, en plena exaltación lírica, tomaba las manos a Isadora y se las besaba con humilde fervor. El pintor y el poeta no se podían ver, y por instinto, nunca coincidían en el estudio de la bailarina. Una rivalidad sorda ahuyentaba al uno del otro, y cada cual con su orgullo callaba sus celos, pero de vez en cuando los dos dejaban escapar un ¡ay! por la herida que les atormentara. Y entonces Douglas decía que era incomprensible cómo Isadora podía escuchar tan largamente al viejo de Carlos Halle, y éste juzgaba absurdo que ella, una chica tan inteligente, soportase con paciencia a aquel mequetrefe. Esto divertía a la Duncan, y, seguramente, era en estas ocasiones cuando mejor se percataba de la pasión de Carlos Halle, el cual disfrutaba de mayor confianza y de mucha más admiración, por parte de la muchacha, que el mequetrefe Douglas. 69
Desde luego, los domingos estaban dedicados a Halle, yendo juntos, la danzarina y el pintor, a pasear por el campo; almorzaban en cualquier restaurante, en el estudio de él, que improvisaba suculentos menús, o en su casita de Cadogan Street, acompañados por miss Halle, la hermana de Carlos, a la que Isadora hallaba muy amable y encantadora. Continuaba interviniendo en diversas fiestas. Bailó en casa de lady Tree, de la que, en el curso de los años, fue bastante amiga, y en la de lady Ronald, donde hubo de ser presentada al Príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII, quien, con su acostumbrada galantería, le dijo que tenía una belleza a lo Gainsborough. Pero, a la postre, Isadora Duncan, iluminada por sus ideales, soñaba con algo más. Llamábala ahora París. Y una tarde, cerca de hacerse noche, embarcó con su madre en uno de los vapores que hacen la travesía del Canal de la Mancha, poniendo pie en tierra francesa al amanecer del día siguiente. Era otra mañana de Primavera, parecida a aquella en que habían llegado hacía dos años a HuÜ. Corría el 1900. Y la señora Duncan y su hija Isadora, al desembarcar en Cherburgo, tuvieron que convenir en que aquellos dos años no habíanse hecho demasiado largos y que, decididamente, fueron bastante fecundos. Por un instante se contemplaron las dos mujeres, suspiraron, se sonrieron y se abrazaron. Y mientras estaban así, abrazadas, unas mismas imágenes cruzaron por sus mentes: las de Isabel, Raimundo y Agustín. Isabel estaba ganando bastante dinero en Nueva York, con una gran Academia de Baile, pero pronto lo dejaría todo para reunirse con su madre e Isadora. Raimundo las aguardaba allá, en París; le verían a las pocas horas. Y Agustín tampoco se haría esperar. Antes de tomar el tren, Isadora miró intensamente el mar. Al otro lado del Canal quedaban amigos muy queridos, de los cuales, uno Carlos Halle, habíale prometido una inmediata visita en París... Tan segura estaba la joven de que Halle cumpliría su palabra, que apenas si se le empañaron los ojos al verse en Francia y al pensar en el pintor.
Capítulo quinto Varis Francia nos pareció un jardín..., escribe Isadora Duncan resumiendo las impresiones propias y las de su madre durante el viaje de Cherburgo a París en aquella otra luminosa mañana primaveral, la primera que conocieron en Francia. A las nieblas de Londres había sucedido una Normandía risueña y florida, y a ésta, el prodigio de la He de France. Aquellas luces de Millet, de Corot, de Teodoro Rousseau, de los paisajistas de la Ecole de Barbizon, en una palabra, no eran una deliciosa mentira, sino una realidad, recién surgida a los ojos de Isadora. Raimundo las esperaba en la Gare du Nord, y así la madre como su hija no pudieron por menos de sentirse sorprendidas ante la pintoresca tenue de aquél. Se había dejado crecer el pelo, era un perfecto melenudo; llevaba un cuello largo y vuelto, con una gran chalina, y vestía una chaqueta de terciopelo negro y unos pantalones de pana gris. Al preguntarle acerca de esta metamorfosis, la explicó como una consecuencia de la moda: todos las artistas del Barrio Latino vestían así. Sin permitirse un breve descanso se dedicaron a buscar un estudio, y a última hora de la tarde encontraron uno por cincuenta francos mensuales. Les pareció, naturalmente, una ganga; pero de madrugada, cuando, después de haber hablado mucho, apenas habían conciliado el sueño, un gran estrépito les despertó, y tuvieron la explicación de aquella baratura. Vivían encima de la imprenta de un diario de la mañana. A pesar de todo, permanecieron allí algunos meses. No podían hallar un estudio como aquel de la rué de la Gaité, por tan poco dinero; había que administrar muy bien las reservas con que contaban, ya que Raimundo no ganaba gran cosa y sus proyectos mercantiles tardarían algunos años en realizarse; el ruido, según Isadora, ofrecía cierta semejanza con el del Océano, y podían hacerse la ilusión de que vivían a orillas del mar; serían como unos torreros, guardianes de cualquier faro atlántico, y, además, tenían una portera digna de ser tenida en cuenta. Era una buena, mujer que no se asombraba de nada, discreta, cortés y servicial, capaz de darles de desayunar 71
por setenta y cinco céntimos —veinticinco por cada uno de los Duncan— y de almorzar, o de cenar, por tres francos —a razón de uno por comensal—, que les decía, al tiempo de servirles unas espléndidas fuentes de lechuga o escarola, II faut tourner la salade, monsieur et mesdames, il faut tourner la salade..., sonriéndoles del modo más agradable que cabe imaginar. ¡Qué felices tiempos aquellos...! Yo, naturalmente, no los he conocido, pero luego, en plena ocupación alemana, cuando cualquier cosa alcanzaba precios fabulosos en una Francia hambrienta, ¡cuan minuciosas descripciones de ese paraíso, del París de principios de siglo, he escuchado a los franceses! O a los no franceses que vivieron entonces allí, como el pobre y entrañable Alberti, el viejo comediógrafo, tío del poeta surrelista, que consolaba sus penurias de 1940 recordando su dorada miseria bohemia de 1900. ¡Ah, los años en que un bohemio como el inolvidable José Ignacio podía considerarse un potentado al disponer de cinco francos y hasta hacer tintinear en su bolsillo dos o tres monedas de oro el día que cobraba unas papeletas para los diccionarios españoles editados por Hachette o los hermanos Garnier...! Ambrosio Vollard, el famoso marchant de cuadros, cuenta también de esto en sus Mémoires. El Museo del Louvre fue lo que, desde los primeros días de estancia en París, más atrajo a Isadora, quien, en compañía de Raimundo, dejaba correr las horas frente a la Victoria de Samotracia, cuyos agitados paños y batientes alas parecían todavía impregnados de las auras mediterráneas, o ante la famosísima Venus de Milo, los restos del friso del Partenón, correspondiente al peristilo del templo, y los vasos griegos, no menos interesantes que los del British Museum. Casi a diario acudían los dos hermanos a contemplar y a estudiar estos vasos, y tanto los miraron y remiraron que los celadores del Louvre llegaron a sospechar en contra de las intenciones de ambos jóvenes. Hubo que explicar a los guardianes cuál era el propósito perseguido con sus reiteradas visitas, y como los Duncan apenas hablaban francés, fue preciso recurrir a una complicada serie de gestos, con lo que aquéllos quedaron convencidos de que Isadora y Raimundo eran, simplemente, unos locos inofensivos, como decía ella riéndose. No se cansaban de ver y de sentir las antigüedades griegas y romanas. Sobre todo las primeras. Y, por un natural proce72
so de sus ideas y de sus sentimientos, experimentaron también la atracción del Arte italiano, renacentista. Mejor dicho: una gran atracción por este Arte. Porque atraerles..., les atraía cuanto encerraba el Louvre. Como los otros museos parisienses: el de Cluny, el Carnavalet, el de Arte Moderno, o del Luxemburgo; el Guimet, que les permitía asomarse largamente a Asia; el del Conservatorio de Música, que tantas curiosidades atesora; el de Gustavo Moureau, que acababa de abrirse al público y donde tan íntimamente podían penetrar la compleja imaginación del artista. Ningún museo ni monumento quedó por ver, y en presencia de cuanto iban viendo, crecía más y más el entusiasmo de los dos jóvenes. No había monumento ante el cual no nos detuviéramos en adoración..., consigna Isadora en sus Memorias. Nuestras almas juveniles se exaltaban en presencia de todo ello, prosigue la danzarina, y mutuamente nos felicitábamos por haber hallado, por fin, aquellos testimonios de Cultura... La lucha no había sido infructuosa... La Catedral, Nótre-Dame, les produjo una viva impresión y les entretuvo mucho, aunque, por múltiples razones, no podían sentir demasiado el Arte gótico. Ellos eran paganos, gentiles. Frente al famoso Arco del Triunfo de la place de l'Etoile, la danzarina se entusiasma contemplando el grupo ¡A las armas!, más conocido por La Mar selle sa, de Francisco Rude. Admira el vigor y el ímpetu, realmente inusitados, que trasciende de esta suprema creación del genial escultor bolones, romántico a fuerza de sentirse arrebatado por las glorias de la Revolución y del Imperio; la pasma esta pasión con que el artista parece haber escuchado el llamamiento de la Patria, tal como el propio Rude lo concibió, y la arrebata aquel grito de la piedra, que hace cundir en torno una sublime ira. Se contagia, en fin, de la emoción heroica que anima a todas esas figuras —emoción que trasciende de los desnudos, de las vestiduras y hasta de las corazas y rodelas—, y ya no la olvidará nunca. Lo comprobamos en muchos apuntes que hicieron de Isadora Duncan los escultores Bourdelle y Ciará, dibujos que evocan a la bailarina en su extraordinaria interpretación de La Marseillaise, de Lisie. Cuando Isadora, algunos años después, en plena Gran Guerra, toma partido por los aliados y danza La Marsellesa, inspírase, precisamente, en Rude; recuerda aquel grupo, ¡A las 74
armas!, del Arco del Triunfo, de París, y baila el popular himno con el mismo espíritu que animó al escultor en la ejecución de su obra más impresionante, haciendo pensar la danzarina en aquellas figuras exaltadas por un santo furor. Y luego, en Moscú, volverá a recordar a Rude, al interpretar Isadora este otro himno de la Revolución: La Internacional, de Adolfo Degeyter. Carpeaux también detiene las miradas admirativas de la Duncan. Primero en la plaza de la Opera, con el grupo de La Danza, y luego, en las Tullerías, y en los jardines del Observatorio Astronómico. Lo mismo que le criticaron los puristas, aquella embriaguez dionisíaca que anima a todas las figuras de La Danza, o a las del no menos célebre grupo de Las tres Gracias, es lo que más conmueve a Isadora. Barroco, sí, pero no exento de un cierto helenismo, que podrá tener poca relación con la Estatuaria de los griegos, si así se quiere, mas helenismo —un helenismo juvenil y candoroso, pleno de jugosa vitalidad— al fin y al cabo. Vino el verano, se inauguró la Exposición Universal y una mañana se presentó Carlos Halle en el estudio de los Duncan. Desde aquel momento el pintor fue el inseparable compañero de Isadora por París y sus alrededores. Y todo, al visitarlo ahora la danzarina con Halle, cobraba nuevos e insospechados acentos. Pasaban el día recorriendo los museos, los monumentos y las innumerables curiosidades de la ciudad ajenas al certamen, o iban a la Exposición. Luego, por la noche, cenaban en la Torre Eiffel, y desde aquí se dirigían a ver bailar a Sada Yakko, la gran danzarina trágica del Japón. Así la Duncan como Carlos Halle no se cansaban de admirar el arte de aquélla, seguramente la bailarina, y la actriz, más genial que ha sido cedida por el Oriente a nuestro mundo occidental, a la que algún crítico francés llegó a considerar nada menos que cual la Sarah Bemhardt japonesa. Y los domingos tomaban un tren y se iban a pasear por los jardines de Versalles o a vagar, solitarios, por el bosque de Saint-Germain-en-Laye. Aquí, en medio de un sosiego inefable, ella danzaba para él y Halle, presuroso e infatigable, trataba de prender con su lápiz, en las hojas de un cartapacio, las fugitivas actitudes de su adorable amiga, graciosa como esas figuritas de ninfas que vemos en los paisajes de Juan Bautista Corot. Por entonces, y con motivo de la Gran Exposición, conoció 75
Isadora el arte de Augusto Rodin. A la Exposición propiamente dicha, de la cual era jurado, no envió el escultor sino una sola obra: El Beso, ya propiedad del Estado francés. Pero fuera del recinto donde se celebraba el certamen, aprovechando la curiosidad despertada por éste y siguiendo las sugestiones de algunos amigos, como Courbet y Manet, le ofreció Rodin al público un magnífico conjunto de su extraordinaria labor. Cerca de ciento setenta obras —cosas acabadas, estudios, bocetos...; mármoles, bronces, yesos...; la célebre Puerta del Infierno, en su primitiva concepción...; dibujos pertenecientes a todas las épocas de la esforzada carrera de nuestro artista...— brindaban una espléndida visión de aquel arte. Y la danzarina pudo juzgar perfectamente de la personalidad del maestro, todavía muy discutida durante aquellos días. Al entrar en este pabellón, escribe Isadora, refiriéndose al que se había levantado expresamente en la place de l'Alma para albergar ese munífico conjunto, permanecí atónita ante aquel alarde de potencia, de fecundidad y de genio. Me pareció penetrar en un mundo nuevo. Y cada vez que lo visitaba y oía decir a algunos de los visitantes que a este o aquel bronce, o a tal o cual yeso, le faltaban la cabeza o los brazos, no podía contener mi indignación, y revolviéndome contra estas gentes vulgares, las increpaba diciendo: «Pero, ¿es que no comprenden ustedes que esto no es la cosa en sí, sino el símbolo, o sea una concepción del ideal de la vida?» Carlos Halle debía de manifestarse menos entusiasta. Yo lo deduzco del silencio que ella guarda acerca de los juicios del pintor sobre el arte de Rodin. Y no me extraña esa falta de entusiasmo, porque, sin suscribir muchas de las objeciones que se hicieron a Rodin en su época, yo tampoco participo del fervor que el maestro inspiró a Isadora Duncan. Para mí es uno de los grandes escultores modernos, pero de ningún modo el que está por encima de todos. Próximo el otoño, después de dos meses muy felices pasados junto a Carlos Halle, éste anunció su partida: debía regresar a Londres. Y, ya en vísperas de abandonar París, la presentó a su sobrino Carlos Noufflard, que estaba bastante introducido en los medios artísticos y literarios de la capital, y Noufflard con otros amigos tales como Santiago Beaugnies y el escritor Andrés Beaunier, se ocuparon en organizar la presentación de Isadora en aquellos medios. Beaugnies tuvo la idea de pedir a su madre, madame Saint76
Morceau, esposa del escultor, que diese en sus salones una velada en honor de la joven danzarina americana, y la buena señora accedió, gustosa, a ello. Sea cual fuere el prestigio del marido como artista, los salones de los Saint-Morceau eran de los más elegantes y selectos del París de 1900, y una actuación en esta casa resultaba interesante para cualquiera que, como poeta, músico o rapsoda, se encontrara en el caso de nuestra bailarina. Así, pues, ésta estaba bastante ilusionada con el proyectado festival. Quiso ensayar en la misma residencia de los Saint-Morceau, y madame le preparó el encuentro con un gran pianista, un hombre extraordinario, que tenía manos de mago. Deliberadamente le ocultó el nombre, que Isadora no supo hasta que, al final de la primera danza que bailó acompañada al piano por aquel caballero, levantóse él mismo de su banqueta y vino a besar enfervorecido a la muchacha. Era el ilustre Messager, el inspirado compositor. La velada que se dio en honor de la Duncan no defraudó a nadie./ Constituyó una deliciosa fiesta para todos y un gran triunfo de Isadora, a la que cubrieron de elogios y... de flores, que los Saint-Morceau y varios de sus amigos habían adquirido para ofrecer a la danzarina al final de sus bailes, siendo de recordar que uno de los asistentes a la velada más entusiasmados fue Sardou, que estaba entonces en la plenitud de su gloria. Dirigiéndose a Isadora, y besándola en la frente, le repitió muchas veces: Eres adorable..., adorable..., adorable... Cerebral y apasionada, Isadora Duncan hubo de ser siempre una mujer en la que cualquier intensa emoción de orden intelectual se traducía fácilmente en amor. Quien la hacía comprender mejor una poesía, una estatua, una melodía o una pintura, la atraía físicamente. Y de aquí su pasión por el hermoso Noufflard, muy seductor con su aire fatigado, y por el feo Beaunier, tan sensible y humilde. Ella, por su parte, ejercía una poderosa atracción en todos los sentidos. Era joven y bella, inteligente como pocas mujeres; su maravilloso temperamento pasional creaba en torno suyo una atmósfera asimismo apasionada; reía y suspiraba dejando trascender, sin proponérselo, aquella poderosa pasión que la animara constantemente; tenía Isadora unos hermosos cabellos castaños, unos ojos ávidos y húmedos, una boca voraz, unos dientes blanquísimos... Hasta los veintitantos años se mantuvo delgada, con una armonía feble y delicada, y cuando bailaba el Narciso, de 77
Nevin, parecía un efebo. Alguien ha hablado también del Herma frodita de Velletri. Luego, a medida que transcurrieron los años, fue alcanzando una plenitud igualmente armoniosa: una euritmia más curvada y rotunda. Pero acaso por ser tan y tan interesante muchos de sus adoradores huyeron de ella. La amaban y... la temían, como se ama y se teme a los dioses. Huyó Andrés Beaunier en las dos ocasiones en que, precisamente, estuvo más cerca de Isadora, y huyó muy lejos, a las colonias, Noufflard, separándose de Isadora de un modo súbito, en el mismo instante en que la muchacha quiso asomarse a los más recónditos misterios del Amor y de la Pasión. La primera fuga del inspirado Beaunier tuvo lugar en medio del bosque de Meudon, de las proximidades de París, durante una excursión colectiva de la que la pareja se había separado..., con o sin intención de ello; cuando Andrés le explicaba a Isadora las tentaciones de la vida y la joven, entre curiosa y ardiente, quiso saber demasiado de algunas del amor. Y la segunda, al cabo de unos meses, en el propio estudio de la muchacha, que se había ingeniado para recibirle a solas y que urdió toda una conspiración de provocaciones; alternando las exhibiciones coreográficas, bastante aligeradas de velos, con unas copas de champagne. En cuanto a la deserción del bello y escrupuloso Noufflard, afrontado por Isadora por sincera admiración y... un poco por el despecho de lo ocurrido con Beaunier, se produciría nada menos que en un cabinet particuUer al que se dejara gustosamente conducir ella, de ambiente propicio a cualesquiera enajenaciones, pero en el que asimismo desistió el galán del supremo logro, alertado por sus ideas de caballeresca responsabilidad. Isadora debía seguir siendo pura, pura..., como la explicaba él, y no podían incurrir en aquel «crimen». Un crimen que, según dice la Duncan en sus Memorias, nunca atinó a concebir. Este último fracaso —o triunfo, según se entienda— la condujo a abismarse en el estudio. No sólo volvió a los museos, especialmente al Louvre, con redoblado empeño, sino que acudía asiduamente a la Biblioteca Nacional y a la de la Ópera, que la danzarina acababa de descubrir. El conservador de esta última biblioteca puso a la disposición de Isadora cuanto allí se guardaba escrito sobre el arte de la Danza y acerca de la música y de la tragedia, o el teatro en general, 78
entre los griegos, complaciéndose el bibliotecario en facilitar las simpáticas investigaciones de la joven. Me dediqué a leer, cuenta ésta, todo lo que se refería al Baile, desde lo que afecta a los primeros egipcios hasta lo concerniente a las danzas del día, tomando numerosas notas; pero cuando hube terminado esta tarea colosal, comprobé que los únicos maestros de baile que yo podía tener eran Juan Jacobo Rousseau, en el Emilio, Whitmann y Nietzsche. Pasó días y días reflexionando en torno al sentido de la Danza y sobre los múltiples problemas que nos plantea ésta. No dormía, siempre pensando. Y su madre llegó a alarmarse seriamente. Pero, al fin, pudo ir recobrando Isadora su calma, a medida que iba obteniendo algunas preciosas conclusiones relativas a lo que tanto la inquietaba. Transcribiré algo de lo que ella consigna acerca del particular en diversos escritos: Descubrí el resorte central de todo movimiento, el cráter de la potencia creadora, la unidad de donde nacen toda clase de movimientos, el espejo de visión necesario para crear las danzas..., dice la Duncan en sus apasionantes Memorias, y de este descubrimiento nació la teoría fundamental de mi escuela. Las otras escuelas de Baile enseñaban que ese resorte reside en el centro de la espalda, en la base de la espina dorsal. «De esta base —venían diciendo los consabidos maestros del Baile—, brazos, piernas y tronco reciben libre movimiento.» Pero se equivocan, y el resultado de esta errónea creencia y de su aplicación en las academias nos lo ofrecen todos esos bailarines y bailarinas que dan la impresión de no ser otra cosa que muñecos articulados. Su método no puede producir sino unos movimientos fríos, mecánicos, artificiales, indignos del alma, es decir, de esa misma alma que pretenden expresar o interpretar... Yo, por el contrario, no traté de determinar en mí ese punto, sino de inundar de luz todo mi ser, para dar cauces al alma misma. Sin preocuparme de más. Y observé que, una vez dispuesta así mi naturaleza, la Música discurría por esos cauces vivificando todos mis miembros, encontrando un espejo, no sólo en el cerebro, sino en toda el alma, disuelta en la totalidad del ser... Me parecía difícil explicar esto a los niños que un día pudieran seguirme, prosigue Isadora, pero cuando llegó el momento, no necesité decirles: «Escuchad la música con vuestra alma, y ahora, mientras escucháis, ¿no sentís dentro de voso79
tros mismos a un ser interior que se despierta y que os hace levantar la cabeza, elevar los brazos y marchar lentamente hacia la luz?» Todos me comprendían hasta los más pequeños. Y así, poseídos de la existencia de aquella fuerza espiritual, íntima, daban sus primeros pasos de danza, y luego, frente a los numerosos espectadores que concurrían al Trocadero, o a ... la Metropolitan Opera House, ejercían sobre el público el mismo dominio magnético que se nos antojaba reservado únicamente a los grandes artistas... La Danza, dice Isadora Duncan en otra ocasión, es en su origen la alegría de vivir; es la interpretación de la Naturaleza que nos rodea, reflejándose en nosotros mismos; es la proyección del Sol en el espejo de nuestra alma, o del ir y del venir de las olas del mar, o del júbilo de los árboles así que llega la Primavera... Yo no he inventado mi danza, que existía antes de mí, pero ella dormía, y yo la he despertado... He aquí una de las divisas predilectas de la Duncan. El hombre no puede «inventar»; sólo puede «descubrir», escribe a Carlos Dalliés. Y el gran pecado de la Danza moderna es que ella «inventa», cuando debiera contentarse con «descubrir». La Danza moderna no es el resultado de unos hallazgos en la Naturaleza; es el resultado de unos cálculos mecánicos y geométricos... Todo mi arte se apoya en el solo principio de la unidad constante, absoluta, universal, de la forma y del movimiento, declara en un programa correspondiente al año 1916; unidad rítmica que se encuentra en todas las manifestaciones de la Naturaleza... Las aguas, los vientos, los vegetales, los seres vivos y hasta las partes íntimas de la materia obedecen a este ritmo soberano, cuya línea característica es la ondulación. Nada'se hace a saltos en la Naturaleza, y, por el contrario, en todos los estados y aspectos de la Vida se observa una continuidad que el danzarín debiera respetar en su arte, so pena de ser un fantoche y de quedar fuera de la Naturaleza y de la Belleza... Finalmente, bien merecen copiarse estas otras palabras suyas que, relativas a aquellos días de inquietud y de fiebre que pasó Isadora luego de sus fracasos amorosos con Andrés Beaunier y Carlos Noufflard, figuran, asimismo, en el libro Mi vida: Entonces soñaba también con descubrir un movimiento inicial de donde nacerían otros movimientos, ajenos 80
a mi voluntad y como una reacción insconsciente de aquel primero. Y ensayé diversas variaciones tomando ese punto de partida en el miedo, en la tristeza, en el amor... Este, por ejemplo, se desvanecía como los pétalos de una rosa, concluyendo en una actitud de elevación que era cual un perfume... Y en un principio, estas danzas carecían de fondo musical, aunque después fui tomando algunos motivos de Gluck, de Chopin... Bien que apartada de aquella sociedad a que se había asomado en los salones de madame Saint-Morceau, las gentes que aquí conocieran y admiraran a la Duncan no la olvidaron, y un día recibió la indeclinable invitación de la condesa de Greffuhl para bailar en casa de ésta, a quien se estimaba como una verdadera reina y que veía en las danzas de Isadora un nuevo y sublime renacimiento del espíritu de Grecia. No era posible contemplar con mejores ojos a la bailarina, porque era el momento en que todo París adoraba a Grecia a través de Las canciones de Bilitis, la deliciosa superchería urdida por Louys, y de Afrodita, la gran novela de este exquisito autor. Fueron muchos los que vieron en Isadora Duncan lo mismo que la condesa de Greffuhl. Entre ellos, Rodin. Pero conviene aclarar que si la danzarina ponía sus miradas en la Grecia inmortal no era, simplemente, por un afán de restauración arqueológica, por así decirlo: era por lo que hay de la Naturaleza en el arte de los griegos. Ella no dejó de subrayarlo en diferentes ocasiones. Y otro notable artista plástico, el pintor Eugenio Carriére, hubo de ser más exacto que Rodin, al decir aquél: Isadora piensa en los griegos, pero no obedece más que a sí misma, y lo que nos ofrece es su propio júbilo y su propia tristeza. La actitud de la Duncan frente a lo helénico fue similar a la que nos brinda con respecto a la Música, o a los grandes compositores. Trata de identificar, sencillamente, a la Naturaleza en todo eso: así en un Gluck o en un Wagner, en un Chopin o en un Schubert, como en la Estatuaria clásica, en los antiguos vasos grecorromanos o en las terracotas de Tanagra. Su actuación en casa de la condesa de Greffuhl representó otro éxito de Isadora, a pesar de que ésta bailó con menos gusto que en la velada de los Saint-Morceau: cohibida por una multitud que se agolpaba demasiado cerca de la danzarina, a 81
la que sofocaba aquel ambiente excesivamente cargado de lujo. En cambio, sintióse completamente libre y dichosa bailando en la residencia de madame Magdalena Lemarre, donde fue presentada a la condesa de Noailles, la Safo de Francia, así como al célebre Lorrain, que escribió luego sus impresiones de aquella fiesta para publicarlas en Le Journal. Y, naturalmente, fue muy feliz bailando bajo la protección de los príncipes de Polignac, quienes la conocieron en la velada de la condesa de Greffuhl. Los dos, el príncipe y la princesa, sentían una profunda admiración por el arte de Isadora, lo que se tradujo en varias fiestas que, en su mayoría, tuvieron carácter íntimo. Y él, que era un músico dotado de gran talento, soñó con una colaboración que, desgraciadamente, no pudo prosperar a causa de la muerte del príncipe. Como consecuencia de todos estos triunfos, obtenidos en reuniones privadas, la fama de Isadora Duncan terminó por alcanzar eco en más amplios círculos, despertando la curiosidad de aquellas gentes que, aunque sensibles y cultivadas, no habían tenido acceso a las fiestas aludidas. Y la danzarina y sus amigos pensaron en que había llegado la hora de ir al encuentro de esa expectación. Isadora debía presentarse al público de París. A este efecto, se recurrió a un empresario, quien organizó dicha presentación en el Théátre Sarah-Bernhardt —más popular por el nombre del Chátelet a causa de alzarse en la plaza de éste— y que, poco antes de descorrer las cortinas del escenario para dar paso a la Duncan, desertó de sus compromisos, sin que yo haya podido averiguar los motivos. No obstante, Isadora presentóse al público parisiense tal como se había previsto, sin intimidarla aquella deserción ni la de los músicos, habiéndome referido uno de nuestros más prestigiosos artistas, el escultor Ciará, algunos detalles de aquella jornada, o relacionadas con la misma. —Vino a la Escuela de Bellas Artes para invitarnos a los alumnos a asistir a la presentación —me contó un día Ciará—. Ella fiaba en la juventud... Nosotros, jóvenes y artistas, seríamos los que mejor la comprenderíamos... Yo no la había visto nunca, y me causó una gran impresión al aparecer en el aula donde nos encontrábamos modelando... Vestía un traje Liberty, blanco, y se tocaba con una graciosa pamela de an82
chas alas... Los pies, desnudos... Calzaba, como de costumbre unas ligeras sandalias... Y en los brazos, recogiéndolo amorosamente, llevaba un ramo de lirios... Parecía una aparición, una figura de ensueño... En cuanto a aquella presentación en el Chátelet, tuvo también mucho de singular. El empresario y los músicos la abandonaron a última hora, e Isadora compareció toda desolada ante el público que llenaba la sala... Je le regrette beaucoup, et je vous demande par don, mais je ne peus pas danser, nos dijo con su acento americano... Les musiciens son partís..., explicó. Pero inmediatamente, como animada por súbita inspiración, preguntó si alguien quería acompañarla tocando el piano, y no faltó un espectador que gritara: Moi-méme... Era un joven compositor, luego muy conocido... Ciará no recordaba el nombre, y yo, después, no he podido averiguarlo. —...Este joven —hubo de proseguir el escultor— interpretó los Sonidos sin palabras, de Mendelssohn; el Momento musical, de Schubert; unos Nocturnos, de Chopin... Y la Duncan bailó maravillosamente, en medio de un gran ambiente de simpatía y de comprensión. Aquello estuvo muy bien. Mejor, acaso, por la huida del empresario y de los músicos. »Isadora explicó algunas de sus ideas —siguió refiriéndome el estatuario—. Nos dijo cómo entendía ella el arte de la Danza... Ahora, nos anunció, me voy a la costa...; a contemplar el mar, las nubes... Me voy a estudiar sus movimientos, el sentido de todo eso... Y cuando vuelva, os convocaré de nuevo. Si tengo una sala, danzaré en ella... Si no dispongo de sala... ¡Entonces os citaré en el Bosque de Bolonia...! Toda la concurrencia la despidió con nuevos aplausos. Y nosotros, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, le ofrecimos unas flores... Yo, que era entonces el más joven de los que acudimos al Chátelet, fui encargado, a causa de esta circunstancia de la edad, de entregárselas...» Una fraternal amistad unió a la danzarina y al maestro catalán, quien hubo de acompañar a Isadora en más de un momento culminante de su vida. El fue uno de los primeros amigos de la Duncan que acudieron al Sena en busca de los cadáveres de los hijos de ella, cuando perecieron ahogados en el no; Ciará no se apartó de aquellos restos hasta que los dejara en poder de la pobre madre, y el escultor hubo de ser quien 83
dispusiera la capilla ardiente, el que los cubriera de flores y el que, con el alma transida, estuvo al lado de Isadora, al arrojarse ésta, enloquecida de dolor, sobre las dos criaturas exánimes. Ella le hizo confidente de muchas penas, así como de muy caras ilusiones, y al pensar en erigir un Templo de la Danza en París, por los días en que Isadora gozaba de la plenitud de su gloria, Ciará debía ser el escultor que hiciese la estatua de la Danza, para aquel templo-escuela, viéndola a través de nuestra danzarina; nadie, de entre los artistas plásticos que la admiraron, hizo más apuntes de sus danzas que José Ciará, que aventajó a todos en fervor y en entendimiento frente al arte de la Duncan, y a él se deben, precisamente, los últimos dibujos que ha inspirado la genial bailarina, en vísperas de morir de manera tan trágica en Niza. Luego, muerta Isadora y trasladados a París los restos de la desventurada, el escultor catalán es quien nos dirá de la última expresión del rostro de la danzarina, ofreciéndonos unos inolvidables apuntes post mortem. Ninguno de los pintores, escultores y dibujantes —los Rodin, los Bourdelle, los Baksts, los Walkowitz, los Grandjouan, los Deering Perrine, los Tor...— que nos han procurado apuntes de Isadora, vista en sus bailes, ha llegado hasta donde Ciará. Creo decirlo sin asomo de pasión, ajeno al afecto que profeso al maestro. Rodin no logró captar todo el sentido fugitivo del arte de Isadora Duncan cuando ésta danzó para él. Y en los bosquejos y rasguños del escultor de El Pensador y de El Beso, que hiciera a la Duncan, encuentro algo parada a ésta. Es ella, indudablemente, y está allí, en aquellas hojas de papel y en aquellos trazos del lápiz o de la pluma, en las manchas del aguatinta, con la acabada y suprema nobleza que trascendía de todas sus actitudes; pero... apenas baila. Es distinto en los bosquejos y en las acuarelas de Antonio Bourdelle, quien nos ha legado tremendas impresiones de algunas danzas de Isadora. Mas, con todo, parecen resentirse un poco del deseo animado por el escultor de afirmar su propia personalidad a la par que la de su excepcional modelo. Por el contrario, José Ciará, poniendo los ojos en la danzarina, no ha querido sentir ni pensar otra cosa que el arte de la bailarina, y los resultados han sido radiantes. El hombre que ha arrancado al mármol los nobles ritmos de La Diosa conocía bien a Isadora Duncan, y a él debemos uno 84
de los juicios más concisos y exactos acerca de ésta, definición que en catalán, con las rotundas resonancias que le presta la lengua vernácula, se me antoja aún más acabada. Fou una dona de gran cor..., me ha dicho Ciará más de una vez refiriéndose a la Duncan. Dos acontecimientos más en la vida de Isadora: la visita al estudio de Rodin y la asistencia, con Raimundo, a una representación del Edipo rey, de Sófocles, dada por Mounet-Sully en el Trocadero. Tanto el escultor como el actor la impresionaron vivamente, y ambos hubieron de ser muy amigos suyos. El primero la inspiró un respeto casi supersticioso, y hasta un extraño amor que, al encaminarse Isadora al estudio del viejo escultor, la hacía pensar en la peregrinación de Psiquis hacia la gruta del dios Pan o, también, en aquellos versos de Teócrito que dicen: Pan amaba a la ninfa Eco; Eco amaba al sátiro... Y en cuanto a Mounet-Sully, la danzarina, además de la amistad que les unió, desarrolló una estrecha colaboración artística, interviniendo en varias representaciones de obras del Teatro griego. Puesta a recordar la primera entrevista con el escultor, Isadora escribe: Rodin era pequeño, cuadrado, fuerte, con una cabeza completamente rapada y una barba abundantísima. Me fue enseñando sus obras con la sencillez de los verdaderamente grandes. De vez en cuando musitaba algunas palabras ante sus estatuas, pero una comprendía que esas palabras tenían muy poco significado. Pasaba las manos sobre sus obras y las acariciaba, produciéndome la sensación de que bajo sus manos el mármol corría como plomo fundido. Cogió un poco de barro y lo estrujó con fuerza; luego, en un instante, modeló un seno femenino, que parecía palpitar bajo los dedos del artista. También puso el genial estatuario sus manos en la carne palpitante de la bailarina, y la recorrieron el cuello, los hombros, los senos, las caderas..., hasta que ella, frustrando su virginal entrega al dios Pan, huyó. Y de la voz de Mounet-Sully, la Duncan ha llegado a decir: Dudo que en todos los días famosos de la Antigüedad; dudo que en la grandeza helena, ni en el arte dionisíaco, ni en los 85
más grandes días de Sófocles, ni en Roma, ni en ningún país, ni en ningún tiempo, haya habido una voz semejante... Después Isadora habla de cómo el extraordinario actor, en la necesidad de revelar su alegría heroica y triunfante, del segundo acto de su Edipo rey, bailaba, y, en fin, subraya los gestos sublimes y las expresiones inimitables del cómico al final de aquella tragedia, cuando ha de manifestar su angustia suprema, su horror por el pecado religioso y su horror por el daño causado, y hace cual si se arrancara los ojos y, ciego, no viese ya a sus hijos... Un ventajoso contrato para dar unos recitales en América privó a Isadora y a su madre de la compañía de Raimundo, que, como Isabel, regresó a su patria. Entonces, al quedarse solas en París, la madre y la hija se trasladaron a una pensión, y fue aquí también donde conocieron a Berta Baby y a Bataille, con los que mantuvieron una excelente amistad, unidos todos por la emoción de la poesía y del Arte en general. Por otro lado, los Carriére las hicieron frecuentar más su casa, lo que luego, corriendo el tiempo, la haría llorar a Isadora siempre que, en el Museo de Luxemburgo, contemplaba al pintor y a su familia en un cuadro pleno de emoción; al evocar en esta pintura a quienes tan amables habían sido con ella y con la madre. También gozaron de la compañía de los Keyzer, es decir, del escultor, de su esposa, de su hijo Luis, el notable compositor, y de una nieta, aún muy niña, que aprendía el violín. Formaban un grupo armoniosísimo bajo la luz de la lámpara familiar..., dice Isadora. Cierto día se presentó en la pensión un caballero muy elegantemente portado. Venía de Berlín a contratarla, y le ofreció mil marcos por cada actuación. Esta cantidad era bastante respetable en los primeros años de nuestro siglo, y cualquiera se hubiese sentido tentado por ella, máxime en las condiciones tan poco holgadas en que vivían Isadora y su madre; pero la danzarina debía actuar en un music-hall..., el mejor de la capital de Alemania. La Duncan, al conocer esta pretensión, se indignó. Posiblemente recordó lo de las pataditas y lo de la pimienta de Chicago, aunque ahora fuese muy distinta la proposición, y las palabras la barbotaron en tumulto: —No, señor, mi arte no es cosa de music-halls. No me interesan sus mil marcos por noche, ni diez mil, ni cien mil. Me atrae Alemania, pero es por sus alegres campesinos de Bavie86
ra por Goethe, por Wagner, por Nietzsche... Bailaría gratis para las gentes sencillas de las aldeas, y por nada para la jeunese dorée que concurre a los deslumbradores music-halls de Berlín... Iré a Berlín, sí, pero bailaré en su Templo de la Danza, acompañada por los profesores de la Orquesta Filarmónica... ¡De ningún modo en su music-hall, alternando con acróbatas o con animalitos sabios! Pero el empresario alemán casi no la escuchaba, atendiendo más a mirar la modestia con que vivían Isadora y su madre. Debía de parecerle inconcebible la actitud de la danzarina, y así que le fue posible, se limitó ofrecer más marcos... La Duncan entonces abrió la puerta del cuarto y despidió a aquel hombre. —Haga el favor de marcharse... Allez vous en! Y mientras el chasqueado empresario descendía las escaleras de la modesta pensión llamando dummes madel, chica boba, a la bailarina, ésta, toda exaltada, seguía gritando: —Sí, sí... Iré a Berlín... Y la Filarmónica tocará para acompañar mis danzas... ¡Y me darán más dinero que usted! Punto por punto, cumplióse la profecía de Isadora. Y el mismo caballero fue a llevarle un gran ramo de flores el día de la presentación de la Duncan en Berlín y a decirle: —Sie batten recht, gnadiges fraulein... Kuss die hand... (Usted tenía razón, señorita... Beso su mano...)
Capítulo sexto A través de Europa, hacia Grecia Aunque Isadora y su madre vivían en una pensión, no por eso dejaron el estudio. Lo necesitaban, naturalmente, para sus ensayos. Y fue allí, en aquel estudio, donde una tarde se presentó la famosa Loie Fuller con el fin de conocer a la Duncan. Lo'ie, que también era norteamericana, nacida en Fullesburgo, no había tenido aún ocasión de ver bailar a Isadora; iba a partir al día siguiente para Alemania y no quiso abandonar París sin haber contemplado las danzas de esta muchacha, compatriota suya, acerca de la cual escuchara tantos elogios. Por su parte, la Duncan admiraba profundamente a la Fuller. Aquélla tenía ideas muy distintas a las de ésta sobre la Danza, pero ello no impedía que Isadora reconociese en Loie un genio excepcional, y un día tras otro, muchas veces, se complace nuestra joven bailarina en ponderar la inspiración de la creadora de las celebradas danzas serpentinas y danzas del fuego. Bailó, pues, con verdadero entusiasmo ante Loie Fuller, quien a su vez, encontró maravillosas las danzas de Isadora, hasta el punto de pedirle que la siguiera a Berlín, adonde se dirigía, no sólo para bailar con sus discípulas, sino, también, como empresaria de Sada Yakko. Así como había organizado unos festivales de Arte para presentar a la gran danzarina japonesa, se ocuparía en la presentación de Isadora. Aceptó ésta el proyecto, y unas semanas después llegaba a la capital alemana, reuniéndose con Loie en el Hotel Bristol, donde la Fuller y sus alumnas acogieron a Isadora Duncan con las mejores demostraciones de afecto y de admiración. Aquella misma noche, y pese a que Loie sufría terribles dolores en la columna vertebral, la ya célebre bailarina actuó en el Jardín de Invierno, e Isadora, sin tomarse descanso alguno, acudió a presenciar desde un palco el espectáculo que ofrecía aquella admirable mujer. Todos sus recientes sufrimientos parecían haber desaparecido sin dejar huella; era otra y así, transfigurada, surgía a la vista de Isadora Duncan. A nuestros ojos, refiere ésta, brindábase metamorfoseada en muchos colores; en orquídeas brillantes, en flores marinas, en lilas que se elevaban como espirales. Constituía un milagro, 88
un
prodigio de Merlín: un cuento de hadas, de colores y de formas fluidas. ¡Qué genio tan singular! A la mañana siguiente, cuando Isadora salió del Bristol para recorrer la ciudad, Berlín le produjo una excelente impresión. Se le antojaba, al ver muchos de sus edificios, que aquella capital tenía mucho de Grecia, pero, a medida que se fijaba mejor en los monumentos principales, terminó por reconocer que se trataba de una fría y pedantesca refracción nórdica de la tan amada patria de Alejandro. Y al ver pasar a la Guardia Real del Kaiser por en medio de las columnas dóricas del Potsdamer Platz, a los soldados marcando el paso de la oca, la danzarina sintióse completamente defraudada. En Berlín permanecieron muy pocos días. Los negocios de Loie iban muy mal. La Fuller arrastraba demasiada gente tras de sí y, movida por su innata generosidad, hospedaba a todo el mundo en el Bristol, cuya cuenta no se pudo pagar. El espectáculo de Sada Yakko había sido un fracaso desde el mismo punto en que pisaron suelo alemán, y lo que ganaba Loie no era bastante para sufragar aquel tren de vida ni el imprevisto déficit de la gira por Alemania. De Berlín se trasladaron a Leipzig, de aquí a Munich y de la capital bávara a Viena. Durante este tiempo, Isadora no bailó. Hubo de limitarse a seguir a Loie y a la compañía de ésta, siendo, simplemente, una espectadora de las peripecias corridas, bien atendida, eso sí, pues hubiese o no dinero, seguían hospedándose en los mejores hoteles y haciendo una vida de turistas adinerados. Había que esperar una coyuntura propicia para actuar, y esa oportunidad no se había presentado aún. Fue en Viena donde, por fin, actuó nuestra danzarina, pero únicamente una noche y ante un público de artistas. La fiesta tuvo lugar en la Künstler Haus, e Isadora obtuvo un gran éxito. Terminó bailando la Bacanal de Tannhauser, y el escenario se llenó de flores lanzadas por todos los espectadores en homenaje a la maravillosa artista. Luego vino a saludarla el conocido empresario húngaro Alejandro Gross, quien la felicitó efusivamente y le dijo: Cuando quiera usted tener un porvenir, búsqueme en Budapest. Como su situación al lado de Loie no podía satisfacerla, reflexionó acerca de aquellas palabras de Gross y, pasados algunos días, marchó a ver a éste. Cierto incidente, entre pinto89
resco y dramático, ocurrido al llegar a Viena, influyó seguramente en esta decisión. Una noche, en el hotel, la muchacha que ocupaba con Isadora la habitación sufrió un rapto de locura y quiso matar a su compañera. Esta había dejado a su madre en París, tanto por evitarle molestias como por ser menos gravosa a Loie mientras ella no empezase a actuar. Se hallaba, pues, un poco sola, pese a la solicitud de Loie Fuller y de las alumnas de ésta, que, de ningún modo, podían suplir la compañía de la madre, de quien jamás, hasta ahora, habíase separado. En cuanto a la señorita del incidente, era muy simpática, aunque algo rara, y precisamente por su bondad, por su timidez, por su entusiasmo hacia Loie y algunas otras circunstancias que la Duncan estimaba como cualidades, Isadora se sintió atraída por la joven. Tenía unos ojos tristes e inteligentes, peinábase con gran sencillez, vestía siempre un correctísimo taílleur, ajena a lujos superfluos, y su papel al lado de la Fuller era el de una secretaria. La noche del suceso habíanse acostado las dos muchachas como de costumbre, cada una en su cama, y nada podía hacer presagiar lo que ocurriría luego... Ya de madrugada, cerca de las cuatro, la Duncan despertóse sobresaltada: como si un secreto instinto la hubiera avisado del peligro que corría. Ante sí se alzaba una terrorífica aparición. Nursey, como llamaban familiarmente a la secretaria de la Fuller, estaba delante con el pelo suelto y los ojos desorbitados, en camisón, con algo de fantasma, y avanzando las manos hacia el cuello de la danzarina, a quien el miedo habíala privado de la voz... —Dios me ha ordenado que te ahogue —la dijo Nursey, y los dedos de la joven se crispaban como garfios. Isadora reaccionó rápidamente, venció su pánico y, acordándose de que a los locos no se les debe llevar la contraria en casos semejantes, pudo aún decir: —Perfectamente, pero déjame que rece primero. Estas palabras detuvieron a Nursey por un instante, que la Duncan aprovechó para deslizarse del lecho, correr a la puerta y huir escaleras abajo en busca del personal que estaba de guardia en el hotel. —Una señorita se ha vuelto loca... —gritó al conserje y a una camarera que encontró allá, abajo. Nursey la seguía, furiosa. Y fueron necesarios seis o siete hombres para sujetarla hasta que llegaron unos médicos. 90
Yo he pensado varias veces en este hecho, al que Isadora Duncan no concedió nunca demasiada importancia, narrado generalmente por la danzarina en tono festivo, y no he podido por menos de relacionarlo con el trágico fin de la bailarina, estrangulada por su echarpe en Niza. ¿Interpretaría el Destino aquella infeliz muchacha repentinamente enloquecida, viniendo de los arcanos del sueño para despertar en los de la locura? Naturalmente, Isadora no sabía cómo habría de morir, pero de haberlo presentido, o si alguien se lo hubiese predicho, aludiendo a lo de la estrangulación, tengo la certeza de que la bailarina no hubiese contado aquello como una divertida anécdota. Pero abandonemos el tema, para volver al suceso y a sus inmediatas consecuencias. Desde aquella movida noche, la danzarina reconocióse más sola en medio del ambiente en que vivía, y por un explicable complejo psicológico decidió apartarse de él, además de llamar inmediatamente a la madre, con quien, una vez llegada ésta a Viena, partió para Budapest. Aquí visitó en seguida a Gross, y éste apresuróse a ofrecerle un contrato para bailar sola treinta noches en el Teatro Urania. La Duncan vaciló. No había bailado aún para grandes públicos, y consideraba su propio arte como algo que únicamente podía ofrecerse a élites, a artistas y a literatos. Gross no estaba de acuerdo con estos temores, argumentando que, si esas élites, más capacitadas que nadie para la crítica, habían sido siempre favorables a las danzas de Isadora, mayor sería el éxito frente a gentes de espíritu crítico menos agudo. Evidentemente, tal razonamiento no era muy fuerte, porque lo que siente y comprende un poeta no suele sentirlo y comprenderlo un campesino o un minero o un chupatintas, pero la bailarina quiso dejarse convencer y... firmó su compromiso. Alejandro Gross acertó plenamente en sus predicciones. El público de Budapest acogió calurosamente las danzas de Isadora Duncan, y aquel triunfo indescriptible logrado la primera noche se prolongó en las sucesivas, con la sala atestada durante las treinta actuaciones. Todas las noches aquel vehemente concurso húngaro la aclamaba incansable, gritando los típicos El jen! Eljen!, aplaudiendo frenéticamente y enviándole una verdadera lluvia de flores. Sin embargo, todavía fue mayor el entusiasmo, si esto cabe, a partir de la noche en que la danzarina, llena la imaginación con la vista del río, ocurriósele decir al director 91
de la orquesta que, al final, interpretara El bello Danubio azul, de Strauss, para bailarlo. Fue como una descarga eléctrica, escribía Isadora... Toda la sala se puso en pie, delirante de entusiasmo. Y hube de repetir el vals muchas veces antes de que el público depusiera su actitud de locura. Había empezado la Primavera, corría el mes de abril de 1903... La bella ciudad de Budapest —a un lado, Buda; al otro, Pest; por medio, el Danubio— brindábase más bella que en cualquier otra época del año, embalsamada por el perfume de las lilas. Si las mañanas eran maravillosas, y el río discurría cegador bajo los rayos del Sol, los atardeceres constituían una delicia, y las noches un verdadero milagro. Allá, en lo alto del cielo, la Luna llena contemplaba el Danubio, se abismaba en él, se bañaba, con las estrellas, en la muda y suave corriente de las aguas, y el río era entonces verdaderamente azul. Luego de haber bailado, Isadora venía a contemplar todo esto; aspiraba los aromados efluvios de las flores, sentía la caricia de una encantadora brisa y percibía por doquier las notas de la amorosa música de los zíngaros. Seguida del eco de los aplausos, la danzarina, entre aturdida y curiosa, aceptaba galantes cenas, y por primera vez en su vida, como ella confiesa ingenuamente, sentíase bien alimentada. Alternaba los pesados vinos de Hungría con el champagne francés, se aficionó al gulas y a otros platos típicos del país. Sentíase físicamente satisfecha, y feliz, también, por su triunfo. Conoció a Beregi, el galán más famoso del teatro húngaro, y, asomada a los negros ojos de este gran tipo de su raza, que hubiera podido servir muy bien de modelo para el David de Miguel Ángel, descubrió toda la pasión húngara y el hondo sentido de la Primavera, como dirá, asimismo, la bailarina; olvidóse de cuanto no fuera él, proclamó que no existe gloria comparable con la del amor y vivió los días más felices de su dramática existencia. Los ecos, ora quedos, ora acompasados, ora exaltados, ruedan largamente por las páginas de las Memorias de Isadora. Esta, al evocar su idilio con el genial y hermoso actor, se manifiesta acaso más entusiasta y elocuente que nunca, sin disimular sentimientos e instintos, diciendo de éstos al considerarlos en esa transición que los dignifica de modo supremo. Fúndense, entonces, unos con otros; así una vez y otra, en inefables idas y venidas, entre gozos y dolores. O haciendo, sin noción exacta, gozo del dolor y... dolor del gozo. 92
Hay en esas páginas de My Life, en las que tales ecos se suceden multitudinarios y apretados, todo un grandioso himno en honor de la Naturaleza hecha Vida; uno de los himnos más significativos y admirables que se han compuesto bajo la inspiración de aquélla, precisamente identificada en su esencia. Isadora, entre evocadora y... filosófica, pluma en mano, da cauce al alma. Y las palabras, por efecto de un sentir sin rebozos, le barbotan como las sensaciones mismas: acuciantes, espontáneas, expresivas, rotundas. Reviven, en el trance, los antiguos y... siempre modernos clásicos del Amor: desde Safo al cuitado Catulo o al sensual Ovidio; en sí mismos y a través de las versiones del Renacimiento, personificadas en el Dante o en... Petrarca. Y que, en fin, se hacen delicia en el más delicioso Alfredo de Musset. Isadora explica cómo, en los umbrales de lo hasta entonces desconocido y torpemente presentido, sintióse enferma y casi desvanecida; deseosa irresistiblemente de estrechar entre los brazos al hombre que así la conducía; amedrentada pero... embelesada, temerosa por los dos y... feliz por ambos. Enajenada, sumida en contradicciones y paradojas, hay momentos, al juzgar sus recuerdos, en que Isadora considera a aquellos mismos clásicos, inspiración del divino Eros, como convencionales y amanerados; sin verdadero instinto del Universo y sin sabiduría. Porque el Amor, para ella, es algo más que el deseo y que unos besos y unas caricias; que la satisfacción de unos afanes y el logro de unos goces. Por encima de todo es la rebelión acuciada por la Naturaleza para romper unas cadenas e imponer el imperio de la Vida.. Y así, al definir al ^mor, la bailarina concluye por afirmar que nunca es más razón que cuando ofusca a la razón. Así lo veía Isadora Duncan, y cuando Beregi empezó a razonar, trazando planes para el futuro, la bacante, ebria de amor, se sintió defraudada. Por si aquello fuese poco, el hombre hablaba como si todo dependiese de él. Disponía cual dueño y señor. Entendía, igual que la mayoría de los individuos de su sexo, que la mujer, luego de haberse entregado al hombre, es una esclava del mismo, y, como a tantos y tantos otros, le invadió un inconsciente orgullo. A la adoración sucedía la tiranía; al siervo, el dueño. Y arrebatado por su inconsciencia, llegó hasta olvidar el arte de ella. Se casarían, tendrían un hogar e Isadora iría todas las noches a un palco del teatro donde él, el gran actor, trabajase, 93
para contemplarle representando a los héroes del Teatro griego, a los de Shakespeare o a los de Schiller... Tal fue su pintura del porvenir, y aquel hombre, que era un artista extraordinario, no acertó a pronunciar una palabra para el arte de Isadora. Por los días en que Beregí adoraba a la danzarina, el actor interpretaba el papel de Romeo en la tragedia shakespearina, y luego, cuando ya había transcurrido la mágica hora pasional, ensayaba el papel de Marco Antonio... En el teatro, como en la vida, era otro, e Isadora se preguntaba amargamente hasta qué punto podía influir en el intenso temperamento artístico de su amante aquel cambio de papel. Preocupábale demasiado a Beregi su propia carrera, y un día en el que, paseando por el campo de los alrededores de Budapest, habló a Isadora de ello, sin contener para nada sus más caras ilusiones, la bailarína, de regreso a la ciudad, dirigióse a casa de Gross y firmó aquel contrato que el empresario venía proponiéndole y que ella no se decidía a aceptar: un contrato para volver a Viena y recorrer, después, varias ciudades de Alemania. El golpe había sido demasiado rudo. Y la Duncan, al llegar a la capital austríaca, cayó enferma. Beregi vino a verla, pero para tornar inmediatamente a Budapest, adonde le reclamaban sus obligaciones de actor. La dejó dormida, o en el letargo de la fiebre, y los que asistían a la pobre Isadora no atinaron a ocultar la partida de él. Además, ¿para qué? Unas horas después el piadoso engaño se hubiera descubierto. Suspiró la joven; lejos sonaban unas campanas y la danzarina tuvo la sensación de que anunciaban los funerales de su amor por... Romeo. La convalecencia de la enfermedad hubo de ser larga, y aún tardaron más en cicatrizar las heridas del corazón. Alejandro Gross llevó a la Duncan a Franzensbad, cuyos paisajes fueron un buen sedante para nuestra artista, aunque ella diga en sus Memorias que apenas si puso los ojos en los pintorescos contornos de aquella pequeña villa. Por otra parte, la compañía de la madre de Isabel, que había vuelto de Nueva York, y los desvelos de la mujer de Gross, que dejó Budapest para cuidarla, le hicieron un gran bien. Y, por último, el día en que se encontró con ánimos para ir en busca de sus túnicas pudo considerarse salvada. Las besó con unción y, jurándose a sí misma no abandonar 94
el Arte por nada ni por nadie, aceptó, plena de fe, los consuelos que le brindaban sus propias danzas. Halló en su angustia, en sus penas y en sus desilusiones un nuevo manantial de inspiración; compuso una nueva danza sobre la historia de Ifigenia, y allí, sin salir de Franzensbad, volvió a bailar para el público. Desde Franzensbad pasó a Marienbad y a Carlsbad; dio algunos recitales más en ambas villas y se encaminó a Munich, pero antes no pudo resistir al deseo de descansar en Abazzia, a orillas del golfo de Quarnero. Acompañábala su hermana, y las dos jóvenes fueron huéspedes fortuitas del gran duque Fernando, lo que dio pie a muchas e injustificadas habladurías. Finalmente, prosiguieron su viaje a la capital bávara. Su llegada provocó violentas discusiones en los medios culturales de la ciudad, y sin haberla visto aún bailar, opinando por referencias y de acuerdo con las ideas que cada cual tenía acerca de la Danza, los intelectuales de Munich encontraron un gran tema de sus controversias en el arte de Isadora Duncan. Entre aquéllos, Karlbach y Lembach aceptaron jubilosamente la idea de que Isadora se presentase en la Künstler Haus; pero, en cambio, Stuck se oponía a tal pretensión, opinando que el Baile no era cosa adecuada para un templo de Arte como la Künstler Haus de Munich... En vista de ello, picada la Duncan en sus más queridas convicciones, fue a visitar al austero profesor; despojóse de su traje, vistió su entrañable túnica y se puso a bailar... Luego dio a Stuck una larga conferencia sobre la Danza. Habló durante cuatro horas. Y el profesor la escuchó con el mismo interés con que antes la había visto danzar. Según habrá supuesto el lector, dos o tres días más tarde bailaba Isadora en la Künstler Haus de la ciudad, y alcanzaba su primera victoria en Munich, produciendo verdadera sensación. Es decir, su segunda victoria, porque, .realmente, la primera hubo de ser lograda en casa de Francisco von Stuck. Bailó después en la Kaim Saal, y noche tras noche, el público la aclamaba y los estudiantes, a la salida, desenganchaban los caballos del coche de Isadora y lo arrastraban ellos hasta el hotel, vitoreándola a la flamígera luz de las antorchas. Todas estas demostraciones sirviéronle de mucho, no sólo para acallar sus nostalgias, sino para entregarse de nuevo a los más serios estudios. Vivía consagrada por entero al Arte. Y sin 95
tomarse un punto de reposo, pasaba las mañanas y las tardes en los museos, en las bibliotecas o en la Künstler Haus; aprendió el alemán para poder leer en su lengua a los clásicos de Weimar y a los grandes filósofos —desde Kant a Schopenhauer, por lo que se refiere a los últimos—, así como para poder seguir las interesantes discusiones que se promovían en la Künstler Haus; hizo varias visitas al estudio de Lembach, el maestro de los cabellos de plata, y frecuentaba al filósofo Carvelhon. La proximidad de Italia determinó una irresistible tentación en la señora Duncan y en sus hijas, quienes un día, sin pensarlo más, tomaron el tren para Florencia. Corriendo éste hacia la capital toscana, bien llamada la Bella, lo que más impresionó a la Duncan fueron el Tirol y el descenso de las doradas montañas hacia la llanura de Umbría. Y ya en la patria del Dante, lo que atrajo con mayor fuerza a Isadora hubo de ser la pintura de Sandro Botticelli... No puede extrañarnos. Porque Sandro es, esencialmente, el pintor de las líneas en movimiento. Una ligereza alada informa todas las alegorías del cautivador artista. Sus personajes se sostienen en el aire, no pisan apenas el suelo; casi no tocan con sus pies en la hierba y en las flores de aquellos amenos prados; dijérase que flotan en la atmósfera, que danzan. Todo es ágil, ligero, sutil. Y yo diría, también, que no hay ballets más inspirados y seductores que los que se admiran en el Nacimiento de Venus y en la Alegoría de la Primavera. Esta última pintura extasiaba a Isadora Duncan. Pasaba ante este cuadro horas y horas, consigna la danzarina en sus Memorias. Estaba enamorada de él, prosigue, y permanecí contemplándolo hasta que vi crecer las flores, y bailar a los pies desnudos, y moverse los cuerpos; hasta que yo misma me prometí: «Bailaré este cuadro y transmitiré a los demás el mensaje de amor, de primavera y de creación de vida que yo he recibido con tanta emoción... A través de la danza transmitiré a los demás mi éxtasis...» Y aún continúa Isadora: La hora del cierre me sorprendía siempre frente al cuadro. Quería yo encontrar el sentido de la Primavera por medio de este momento inefable. Y tenía la impresión de que la existencia no había sido para mí sino un tanteo, un ciego desorden, y que, si hallaba el secreto de esta obra, podría mostrar al mundo el camino que conduce a la riqueza de la vida y al desenvolvimiento del placer. Me96
ditaba yo acerca de la vida como el hombre que saliera gozosamente para la guerra y que se dijera después de haber recibido una terrible herida: «¿Por qué no enseñaría yo al mundo un evangelio que ahorrase tantos dolores?» Alguien supo en Florencia que la ya famosa danzarina estaba aquí, cundió la voz pregonando la presencia de la Duncan en la luminosa ciudad de los Médicis y un grupo de artistas florentinos le pidió que danzase para ellos. Naturalmente, accedió. Y bailó en un viejo palacio y ante una concurrencia selectísima, inspirándose, principalmente, en varios motivos de Claudio Monteverde, el célebre maestro italiano del siglo xvi. Las tres mujeres, así la madre como Isabel e Isadora, hubiesen continuado hacia el sur de Italia; hubieran ido a Roma, a Ñapóles... Y habrían embarcado para Grecia. Pero Alejandro Gross las llamaba desde Berlín, donde había preparado el debut de Isadora en medio de una inusitada expectación. Hubo, pues, que volver sobre los mismos pasos de antes, y regresar a Alemania cuando se encontraban a medio camino de la adorada Grecia. Al llegar nuevamente a Berlín, la danzarina quedóse estupefacta: por todas partes estaba anunciada su presentación, la cual tendría efecto en la Kroll's Opera y con el acompañamiento de la célebre Orquesta Filarmónica... El empresario Gross no había escatimado los medios para hacer el debut de Isadora Duncan un acontecimiento digno de la genial bailarina y de... Berlín. Interrogada por algunos periodistas, Isadora hizo unas declaraciones que aumentaron la expectación de los berlineses. Después de mis estudios en Munich y de mi viaje a Florencia, me hallaba en un estado de espíritu tan sublime que dejé atónitos a estos señores de la Prensa cuando les expuse, en mi alemán americanizado, mi ingenua y grandiosa concepción del arte de la Danza como el grósste ernste Kunts, capaz de provocar un nuevo renacimiento de todas las otras Artes, dice la Duncan en My Life. Y luego compara la acogida de estos periodistas alemanes con la de los americanos, el interés y la seriedad de aquéllos con la frivola actitud de los yanquis. No podía ser de otro modo. Porque, aparte de otras razones, Nietzsche es alemán y no americano, y el mismo a quien, como afirma Havelock EÚis, la Danza le pareció durante toda su vida la imagen de la más delicada cultura. 98
El triunfo conseguido en Berlín fue tan apoteósico como la danzarina y Alejandro Gross pudiera haber soñado. Nadie se sintió defraudado, y a muchísimos les arrebató el entusiasmo. Centenares de estudiantes la ovacionaban cada noche en la Opera y, como en Munich, la seguían luego hasta el hotel, con antorchas encendidas y sin cesar en sus exaltados vítores... Una de aquellas noches triunfales presentóse inopinadamente Raimundo, y la llegada del hermano, siempre tan enamorado de Grecia, hizo más apremiantes en Isadora Duncan y en todos los otros familiares los deseos de emprender su peregrinaje a Atenas. Gross se oponía denodadamente a que la Duncan interrumpiera su éxito, y pretendía que continuase en Berlín y que, al cabo, marchase a otras grandes ciudades alemanas donde la esperaban. Mas Isadora supo hallar argumentos para convencerle, a fin de que la dejase partir. Ella necesitaba saturarse del espíritu de las sagradas ruinas, no podía dejar que transcurriese más tiempo sin ver y sentir cerca de sí lo que venía dando fondo a tantos y tantos ensueños...; su mismo arte le exigía la inmediata contemplación de Grecia. Y el empresario tuvo que rendirse. Acompañada de su madre y de sus hermanos, Isadora Duncan volvió a tomar el tren de Italia. Ahora fueron a Venecia en vez de ir a Florencia, pero la reina de las lagunas no produjo a la danzarina la honda impresión que la patria de Lorenzo el Magnífico. Visitaron reverentemente las iglesias, los museos, los palacios. Bogaron por los canales, a la luz de la Luna, que recortaba la gentil silueta de los monumentos insignes. Pero seguía admirando mucho más la belleza intelectual y la espiritualidad florentinas. Venecia no se me reveló en todo su secreto encanto, escribió Isadora, hasta años después, al volver en compañía de un hermoso amante de ojos negros y de piel de aceituna... En mi primera visita sentía demasiada impaciencia para tomar el barco y caminar hacia esferas más elevadas. Raimundo quiso que el viaje a Grecia fuese realizado en las condiciones más sencillas, desdeñando los grandes y cómodos navios que surcan raudos el Adriático. Debían contener la impaciencia en aras de un goce más lento... Y allá, en Brinchsi, subieron a bordo de un velero que hacía la travesía a Santa Maura.
Capítulo séptimo Al pie de las columnas del Partenón Salieron del Adriático. Y, como niños, oteaban el horizonte esperando ver surgir, de golpe, esta maravillosa promesa de la Grecia inmortal que son las Islas Jónicas. Allí, ante los ojos de los Duncan, estaba la de Corfú, la mayor y más avanzada de todas; pero las otras encontrábanse todavía lejos. Los Duncan no cesaban de mirar, buscándolas. Y, entretanto, se repetían mentalmente los versos de lord Byron: The isles of Greece, the isles of Greece, the isles of Greece... Where burning Sapbo lived and sung, here grew the Arts of toar and peace... Luego, acaso fue Isadora la que empezó a recitarlos en voz alta: Islas de Grecia, islas de Grecia... Y los otros Duncan continuaron: Donde la ardiente Safo amó y cantó, donde prosperaron las Artes de la guerra y de la paz.,. ¡De donde se elevó Délos y surgió Febus...! Un eterno verano os dora todavía, pero exceptuando vuestro sol, todo duerme ahora... Por fin, empezó a crecer en lontananza el promontorio de Santa Maura. El velero no pasaba de aquí, y los Duncan descendieron del barco, extasiándose ante la pequeña isla que tenían enfrente: Itaca, el reino de Ulises. Allí, frente a los ojos enamorados, estaba también la roca desde donde Safo se arrojó al mar. Al amanecer del día siguiente tomaron los Duncan otro barco de vela, pero ínfimo, servido solamente por dos hombres, pescadores, y navegaron ahora hacia el pequeño puerto de Karvasaras, entrando en el golfo de Ambracia. Era un día de junio.y el Sol, al remontarse, fue haciéndose abrasador. Pero todos estaban contentos. Hasta los pescadores gracias a las dracmas con que habían prometido pagarles aquel singularísimo viaje. Después, con inusitada rapidez, varió el tiempo. Cubrióse de nubes el cielo, se agitó el mar y amenazó la tormenta. El Jónico, tan azul, hubo de cambiar de color. Y los pescadores se inquietaron, señalando el avance de negras nubes. En cambio, los Duncan seguían encantados, 100
y no demostraron la menor sorpresa ante lo que ocurría, pues conocían de sobra —merced a la Odisea— que no hay otro mar tan cambiante como el Jónico. Unos a otros se recitaban las descripciones homéricas: Echando Poseidón mano al tridente, congregó las nubes y turbó el mar; suscitó grandes torbellinos y toda clase de vientos; cubrió de nubes la tierra y el Ponto, y la noche cayó del cielo... Soplaron a la vez el Buró, el Noto, el impetuoso Zéfiro y el Bóreas, que, nacido, en el éter, levanta olas inmensas... Una vino a caer sobre Ulises, e hizo zozobrar la balsa... El héroe tuvo que abandonar el timón... Llegó un horrible torbellino de mezclados vientos y rompió el mástil y la vela y la entena cayeron al mar, a gran distancia... Mucho tiempo permaneció Ulises sumergido, sin poder salir a flote por el ímpetu de las olas... Emergió, por último, arrojando por su boca el agua amarga, que asimismo le corría de la cabeza en sonoros chorros... El gran oleaje llevaba la balsa de acá para allá, según la corriente... Del mismo modo que el otoñal Bóreas arrastra por la llanura los vilanos, que se entretejen unos con otros, así los vientos impelían la balsa por el piélago: ya Euro la lanzaba a Zéfiro para que éste la empujase, ya Noto la enviaba a Bóreas, a fin de que la persiguiera... Afortunadamente, Poseidón no manifestó tanta ira contra la embarcación de los Duncan, y la tormenta que amenazaba se disipó como había venido, casi por ensalmo. Todo se redujo a un juego escenográfico, a una broma que el dios quiso gastar a aquellos intrépidos soñadores. Y hacia el mediodía tornó a lucir un Sol cruel e hiriente. Nuestros navegantes se detuvieron en Prevesa, asomada a la costa del Epiro; compraron algunas provisiones típicas del país, tales como queso de cabra, aceitunas y peces secos, y se hicieron de nuevo a la mar... De vez en cuando cesaba la brisa que, soplando sobre la vela, arrastraba a la sencilla embarcación, y Raimundo e Isadora remaban con sus marineros, lo que, en el estado de ánimo en que se encontraban aquéllos, soñando cual chiquillos, les producía una ilusión más. Anochecía cuando los Duncan desembarcaron en Karvasaras, desde donde seguirían por el interior hasta Atenas. Estaban radiantes. Y la danzarina y Raimundo, nada más puestos los pies en tierra firme, se arrodillaron y besaron el suelo. E Isadora exclamó: ¡Henos aquí después de tantos trabajos, en 101
la sagrada patria de la Hélade! ¡Salud, olímpico Zeus! ¡Y Apolo! ¡Y Afrodita! Preparaos, ¡oh, musas!, a bailar de nuevo. ¡Nuestros cantos despertarán a Dionysos y a las bacantes dormidas...! Las buenas gentes que presenciaron todo ello estaban estupefactas y un punto conmovidas. Y es que la verdadera emoción sentida por uno, termina por irradiar en torno alcanzando a los demás. Durmieron los Duncan en una posada, pues en el pueblo no había hotel ni fonda, lo que ninguno de ellos hubo de lamentar, y así que amaneció emprendieron el camino de Agrinión, a través de unas hoscas montañas. La madre iba en un coche de caballos, que transportaba también el equipaje, e Isadora y sus hermanos, andando. Llevaban en la mano unas ramas de laurel, y casi todo el pueblo de Karvasaras les acompañó un buen trecho a lo largo de la carretera. Tomamos el antiguo camino que Filipo de Macedonia recorrió con su ejército hace dos mil años, nos cuenta la Duncan en sus Memorias. A trechos corrían jubilosos, y siempre iban recitando o cantando. Saltaban y brincaban a los lados del coche de la madre, y Raimundo e Isadora, los dos locos de la familia, no pudieron resistir la tentación de bañarse en el río Aspropotamos, o sea el antiguo Acheloos, con verdadero peligro de perecer ahogados, ya que la corriente era muy fuerte. Luego sobrevino otro incidente. Dos perros salvajes, de los que utilizan los pastores para guiar y defender los rebaños, atacaron a los extraños viajeros, quienes mal lo hubieran pasado a no ser por el cochero que conducía a la señora Duncan. El hombre consiguió ahuyentarlos a fuerza de trallazos. Y con esto, sin otra cosa digna de referirse, llegaron a una posada sobre la hora del mediodía, y allí probaron el vino conservado con resina en los típicos pellejos de cerdo. No les gustó, porque sabía a barniz, pero nadie se atrevió a confesarlo, y, por el contrario, todos los Duncan se dijeron que era delicioso. ¡De Grecia tenía que gustar todo, y más si había sido elogiado por el poeta Anacreonte! Restauradas sus fuerzas, los viajeros prosiguieron su marcha. Y... andando, andando, como en los cuentos infantiles, llegaron a la antigua ciudad de Stratos, que estuvo situada encima de tres colinas y en donde los Duncan pudieron poner sus manos, por primera vez desde que pisaban Grecia, en unas 102
ruinas. Ibase ocultando el Sol, y a la melancolía propia de todas las ruinas se unió la de esta hora, para luego, a medida que avanzaban las sombras, producirse en la imaginación de los Duncan el espejismo de una vida extinta. Creyeron ver a la ciudad tal como se ofreciera siglos atrás, alzada y viviente sobre las tres colinas. Llegaron de noche a Agrinión, exhaustos, pero con una embriaguez de felicidad que raramente conocen los mortales, y al día siguiente, ya repuestos de las fatigas de la última jornada, tomaron la diligencia que va a Missolonghi, la ciudad en que murió lord Byron, de quien conserva el corazón, legado por el poeta como homenaje a las víctimas de los turcos. Una vez en Missolonghi, que conserva aún la trágica atmósfera del famoso cuadro de Delacroix, permanecieron aquí algunas horas, al cabo de las cuales embarcaron para Pairas a la suave luz del crepúsculo. Ya en la capital de Acaya, una penosa duda les asaltó: ¿adonde dirigirse ahora? ¿A Olimpia? ¿A Atenas? De un lado, les atraía aquélla con las ruinas de su célebre templo y como escenario de los antiguos Juegos Olímpicos. Y de otro, Atenas. No hay que decir por qué. Pero, a la postre, decidiéronse por la capital del Ática, a la que se trasladaron en tren. También aquí llegaron de noche, y apenas pudieron conciliar el sueño pensando en las ruinas tan adoradas que tenían ahora más cerca que nunca... Todavía de noche, encamináronse al famosísimo templo dórico de Minerva, y la aurora les contempló escalando la montaña... Isadora, y no yo, va a decir de ello. Y en este punto, más que en ningún otro, me creo obligado a transcribir una página del libro My Life: Según subíamos me parecía que toda la vida que yo había conocido hasta aquel momento se desgajaba de mí como un adorno abigarrado; que nunca había vivido antes, y que estaba naciendo por primera vez en aquel largo aliento y en aquella primera contemplación de la belleza pura. El Sol se elevaba por detrás del monte Pentélico, revelando su maravillosa claridad y el esplendor de sus flancos marmóreos, brillantes por los rayos solares. Llegamos al último escalón de los Propileos y admiramos el templo, iluminado por la luz matinal... Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, se hizo el silencio... Nos separamos levemente uno de otro... Era una belleza demasiado sagrada para las palabras... 103
Nuestros corazones latían animados por un extraño terror, difícil de explicar... Ni gritos ni abrazos. Cada uno de nosotros había encontrado el punto supremo de adoración, y permaneció horas enteras en un éxtasis de meditación del que salimos debilitados y como destrozados.
Yo me explico todo esto. Es como si, en presencia de algo con lo que hemos soñado mucho y que hubimos de amar sin conocerlo directamente, despertase en lo más profundo y misterioso de nuestro ser una criatura distinta, que hubiera vivido ya aquel amor y que, precisamente por esto, guiase ahora nuestros sentimientos desde el fondo de los arcanos de la subconsciencia. Por lo mismo que, en ocasiones, reconocemos un paisaje, o un rincón de cualquier vieja ciudad, que no hemos visto antes, es decir, a lo largo de la vida que recordamos. Y lo que es más extraordinario: por lo que avanzamos a través de una población desconocida con la misma seguridad que si fuésemos vecinos de ella desde mucho tiempo atrás. Nos ha ocurrido esto, al lector y a mí, no ya en un París por ejemplo, capital aquélla con la que las lecturas y las películas, y las revistas ilustradas y... las referencias de los amigos nos habían familiarizado mucho antes de llegar a ella, sino con lugares adonde hemos venido a parar sin casi saber que existían. Y cuando Isadora dice que salió debilitada y como destrozada de su éxtasis frente al Partenón, yo pienso en la fatiga de los médiums. Fue aquí, contemplando los majestuosos restos de esta arquitectura, donde los Duncan decidieron vivir siempre en Grecia. Les parecía, según contemplaban las ruinas de este templo consagrado a la virgen Atenea, que habían alcanzado el pináculo de la perfección, la meta de sus más puros sentimientos estéticos, y juzgaron que no debían alejarse de Atenas, erigiendo por aquellos contornos un nuevo templo, en el que vivirían todos los Duncan entregados a una vida inspirada en Platón. Estaba también con ellos Agustín, el otro hermano, y como éste, casado y ya padre de un niño, sintiese una viva añoranza por su mujer y el hijo, los demás Duncan accedieron a que los trajese, asimismo, a Grecia, aunque desconfiaban de las 104
íntimas convicciones de la cuñada, quedando constituido por todos el que ellos mismos llamaran clan Duncan... La triunfal actuación de Isadora en Berlín había proporcionado a la danzarina bastante dinero, y ella debió de juzgar inagotable y sobrado para vivir aquella inefable aventura, que, en realidad, sólo podía comenzarse. Pero la Duncan no supo jamás echar cuentas. Empezaron por arrinconar sus trajes del siglo y por vestir túnicas, clámides y peplos; por atar con cintas sus cabellos y por calzar sandalias, tal como Isadora lo venía haciendo. (La única que se resistía a esta mutación era la cuñada, cuyos tacones Luis XV sonaban como una blasfemia sobre el mármol blanco del piso del Partenón...) Y, en seguida, dedicáronse a buscar el emplazamiento de su imaginado templo, recorriendo Colonos, Phaleron y todo el valle de la Ática. Por último, un día que paseaban por el Himeto —el monte cuyos romeros producen las mieles más dulces de Grecia—, Raimundo plantó su cayada en la tierra y les advirtió que estaban a la misma altura de la Acrópolis, lo cual era verdad, bastándoles mirar hacia el oeste para encontrarse allá, enfrente y a un mismo nivel de ellos, con el templo de Atenea. ¿Qué otro lugar más indicado para alzar los Duncan su casa y su templo? Convinieron en que no había otro mejor, y dedicáronse a realizar las gestiones necesarias para llevar adelante su proyecto. Adquieren el terreno, trazan ellos mismos los planos de la casa, contratan a los trabajadores y sueñan con hacerse acarrear, para levantar aquélla, la piedra del Pentélico, es decir, de los mismos luminosos flancos de donde había salido la empleada en la construcción del Partenón. Porque, ¿cuál otra era digna de ellos? Pero al inquirir precios, se encontraron con la primera llamada a la realidad, y tuvieron que conformarse con la piedra roja del Himeto. Se zanjaron los cimientos y llegó el día de poner la primera piedra del templo. Los Duncan, aunque emancipados de la Iglesia, quisieron dar al acto una solemnidad religiosa, encontrando en el rito bizantino una amena huella pagana. Aquello representó una fiesta inolvidable. Celebróse a la hora del crepúsculo, bajo la mirada de un sol rojo, y asistió una muchedumbre de campesinos, procedentes de las cercanías. Un viejo sacerdote, con luengas barbas grises y vestido de negro, tocado con el venerable camilafkion del que pendía un velo, también negro, que flotaba en el aire, dio comienzo al 105
rito pidiendo a los Duncan que señalaran los límites de los edificios proyectados y de todo su predio, lo que Isadora y Raimundo hicieron dando unos expresivos pasos de danza. Luego el sacerdote dirigióse a la piedra angular, ya dispuesta, y, en el preciso momento en que el Sol parecía inflamarse allá, en el horizonte, sacrificó un gallo negro y vertió la sangre de la degollada ave en la piedra. Siguieron a esto unas preces y unas bendiciones, nombró el sacerdote a cada uno de los Duncan, les exhortó a vivir allí piadosa y pacíficamente, oró de nuevo y terminó deseando prosperidad a aquéllos y a sus futuros descendientes... La parte religiosa había terminado, y ahora comenzó a oírse la música de unos primitivos instrumentos, tocados por sencillos músicos populares, se abrieron las espitas de sendos toneles de vino, se repartieron manjares, típicos y... todo el mundo estuvo comiendo, bebiendo, cantando y bailando hasta la madrugada, alrededor de una hoguera y bajo los guiños de las estrellas. Mientras se edificaba el templo, los Duncan continuaron viviendo en Atenas, e iban por las noches de luna a sentarse en medio de las ruinas del anfiteatro de Dionysos, en la Acrópolis. Era un magnífico ambiente para la recitación de los poetas griegos, a cargo de Raimundo, y para las danzas de Isadora, quien no necesitaba de otra música que de aquella que la danzarina imaginaba escuchar en la lejanía de los tiempos. Una de esas noches oyeron unos gritos tan patéticos y como sobrenaturales que los Duncan quedaron con el ánimo en suspenso, profundamente conmovidos. Era la voz quejumbrosa de un muchacho, y súbitamente se escuchó otra, y después otra más, que interpretaban una vieja canción griega. Cuando los últimos ecos de ésta se hubieron extinguido, Raimundo dijo: —Así debieron de ser las voces de los muchachos del antiguo coro griego. Repitióse el hecho a la noche siguiente, y los Duncan, vivamente emocionados, fueron al encuentro de aquellos rapaces y, dándoles algunas monedas, les pidieron que prolongaran algo su concierto. Aquéllos no se cansaban de oírles. Y como cundiese el rumor de este interés de los singulares extranjeros, así como el del reparto de diobolones, los Duncan contaron en noches sucesivas con concursos más numerosos, cuyas lastimeras canciones relacionaron con la música bizantina de la Iglesia griega. 106
Frecuentaban los oficios divinos para escuchar, especialmente, las quejumbrosas salmodias de los popes; visitaron el seminario de las afueras de Atenas, para oír cantar a los jóvenes que aquí cursaban sus estudios, y examinaron un gran número de cartularios y libros de coro, a fin de afirmar más sus convicciones acerca de la relación entre la música bizantina de la Iglesia griega y los coros del antiguo Teatro clásico. Como muchos helenistas distinguidos, opinamos que los himnos de Apolo, de Afrodita y de todos los dioses del paganismo habían pasado a la Iglesia griega a través de ciertas transformaciones, consigna nuestra bailarina. Entonces se les ocurrió la idea de resucitar los primeros coros griegos con aquellos chiquillos atenienses, y, a tal efecto, los reunían todas las noches en el teatro de Dionysos, les hacían cantar y concedían premios a los niños que más se distinguían por el sentimiento con que cantaban y, sobre todo, a los que aportaban canciones de aire más antiguo. Finalmente, y con el concurso de un profesor de música bizantina, formaron un coro de diez muchachos, seleccionados entre los asistentes al anfiteatro de Dionysos, y empezaron a ensayar una adaptación de Las Suplicantes, de Esquilo, hecha expresamente para el flamante coro por un seminarista de gran talento y fina sensibilidad. La letra era una de las más hermosas que se han escrito, opina Isadora. El conocimiento de los Misterios de Eleusis, con su consoladora filosofía, les produjo una extraordinaria impresión, y decidieron visitar aquella ciudad para revivirlos sobre el fondo de la misma, aunque fuese en unas ruinas. La excursión resultó, naturalmente, muy sugestiva. Recorrieron a pie las trece millas que separan Atenas de Eleusis, andando por una carretera blanca y polvorienta que se extiende, a trechos, entre el mar y las alamedas por donde paseaba Platón. Iban, como de costumbre, vestidos como griegos de la Antigüedad, con sus túnicas, clámides y peplos, calzándose con sandalias. Atravesaron el pueblecito de Dafne y, a través de algunas colinas, contemplaban, a intervalos, el mar y la isla de Salamina, invitándoles a reconstituir en su imaginación la célebre batalla de ese nombre, en la que los griegos derrotaron a los persas acaudillados por Jerjes. Y, una vez que llegaran a la nueva Meca que habíales atraído, permanecieron aquí, en Eleusis, tres días. Transcurridos éstos y de vuelta a Atenas, los Duncan con107
tinuaron subiendo cada día a la Acrópolis, adorando cada piedra del Partenón, y, en Atenas, los ensayos de la reconstitución de los antiguos coros y los estudios musicales, literarios y arqueológicos, como si nunca más tuvieran que ocuparse en otra cosa; seguros los Duncan de haber hallado la suprema razón de su vida, en la adoración de la sabia Atenas, y ajenos •al agotamiento de sus reservas económicas, cada día más cortas. Por otra parte, las obras del templo ofrecían crecientes dificultades y problemas. Todo cuanto se había hecho por encontrar agua en el lugar del emplazamiento de aquél, cuyos planos trazara Raimundo inspirándose en los del antiguo palacio del rey Agamemnón, hubo de ser inútil. El agua no aparecía, los sondeos y excavaciones no tuvieron fruto alguno y ni en las cercanías se logró hallar el precioso elemento, que tenía sus manantiales más próximos a una distancia de tres o cuatro kilómetros. ¿Cómo iba a habitar allí el clan de los Duncan? Sólo Raimundo siguió animando esta ilusión. Los demás, incluida Isadora entre éstos, se mostraron muy desanimados. Como compensación de este fracaso, tuvieron algunas importantes satisfacciones en sus estudios y búsquedas. Así, por ejemplo, encontraron en el ritual de la Iglesia griega nuevas huellas de los antiguos coros, y en la Biblioteca Nacional, un gran número de manuscritos y de libros en los que pudieron confirmar una multitud de sospechas acerca del origen de ciertas melodías, gamas y cadencias. Varios de los himnos consagrados por la Iglesia a Jehová no eran, en definitiva, sino sendas transformaciones de los himnos de Zeus-Padre, de Zeus-Tonante o de Zeus-Protector, realizadas por los primeros cristianos. Y, conforme hacían los Duncan estos descubrimientos, crecía el entusiasmo de toda la familia. ¡Iban a devolverle al mundo aquellos tesoros perdidos dos mil años antes! Además, y de suerte inopinada, los estudiantes atenienses convirtieron a los Duncan en héroes... El hecho ocurrió así: un día, a causa de los pleitos mantenidos por los escolares con el Gobierno, en relación con las representaciones dadas a diferentes tragedias clásicas, los estudiantes desfilaban por las calles de la capital, manifestándose con gritos, pancartas y banderas en pro del respeto al Arte y a las letras de la Antigüedad clásica, y he aquí que, de pronto, se tropiezan con los Dun108
can, que regresaban de sus frustrados lares, vistiendo según la forma dicha. Puede imaginarse la reacción de los jóvenes estudiantes... Nadie se les antojó más dignos que los Duncan para presidir la manifestación y el movimiento propugnado por los universitarios en favor de las antiguas y puras glorias... A las manifestaciones en las calles siguió un acto organizado en el Teatro Municipal, donde bailó Isadora con sus diez muchachos griegos por primera vez en público. Estos cantaron en el viejo idioma de Grecia los coros de Esquilo; la danzarina, por sí sola, describió con sus danzas el terror de las doncellas que en la tragedia de Las Suplicantes imploran protección a Zeus contra el asalto incestuoso de los que venían por mar..., y toda la concurrencia, embargada por la emoción, aclamó a la Duncan y a sus diez chiquillos, tributando a todos interminables ovaciones. Luego, los periódicos se deshicieron en elogios a aquellos extranjeros tan compenetrados con el alma helénica, y la ciudad entera hablaba de ellos. Pero el éxito aún fue mayor, pues los mismos reyes quisieron saber de aquella resurrección, e hicieron llegar hasta los Duncan el deseo de que diesen un festival en el Teatro Real. Accedieron a ello los Duncan, se sucedieron las aclamaciones, y el propio rey Jorge vino al camerino de Isadora para felicitarla y llevársela al palco en que aguardaba la reina... Ahora bien, Isadora estimó estos aplausos demasiado enguantados en piel de cabritilla... Entretanto, las cuentas corrientes de Isadora en los Bancos habían disminuido de un modo alarmante y allá, desde Viena, Alejandro Gross apremiaba a la danzarina para que cumpliese sus compromisos. El ensueño había durado todo un año, y al cabo de éste, Isadora Duncan tuvo la evidencia de que no podía prolongarse por más tiempo. Tenía que corresponder a las inolvidables atenciones de Gross, y por si esto fuese poco, la realidad económica no permitía otra cosa. Cierto que sus éxitos en Atenas la hubiesen permitido realizar una fructífera campaña por toda Grecia, pero la bailarina, tan exquisita siempre en sus gestos, no podía actuar aquí como no fuese de una manera altruista, desinteresada. Ella no podía tomar dinero de Grecia. Sola, llevando el corazón oprimido y las manos entrelazadas sobre el pecho en actitud contrita, subió a la Acrópolis para despedirse de aquellas tan veneradas ruinas. Hasta la compañía de la madre y de los hermanos hubiese sido enojosa a la 109
danzarina en esta hora. Contempló largamente las sagradas piedras, se prosternó ante el Partenón y besó las losas del piso; luego, en un rapto de amor, fue de una columna a otra, abrazándolas y sintiendo en la propia carne, a través de la ligera túnica, el frío del mármol; echóse hacia atrás y, en medio de la noche y del silencio, bailó únicamente para las ruinas, pero como si desde ellas pudieran verla los griegos contemporáneos de Pericles y de Alejandro, o... ¡los dioses! Perdió, en sus giros, el cíngulo que le ceñía la túnica a la cintura; dejó que toda la túnica desmayase a lo largo del cuerpo, quedó desnuda y, al verse así, abrió en cruz los brazos y se ofreció, cual Friné ante los jueces del Areópago, a las miradas de la Grecia inmortal que ella, Isadora, imaginaba en aquellas ruinas. La Luna, en su cénit, hacía más blanco el mármol del Partenón, y más blanca la carne de Isadora, inmóvil como una estatua... Al ardor de las danzas sucedió el frescor de la noche, estremecióse la bailarina y volvió en sí, concluyendo el éxtasis... Recogió, presurosa, su túnica y, un poco más lejos, el cíngulo y el manto; se vistió y, sin esperar a más, bajó corriendo hacia Atenas sin atreverse a volver la cabeza.
Varias veces durante su vida Isadora Duncan pasó por Grecia y tornó a visitar las ruinas de la Acrópolis. Numerosas fotografías dan fe de ello, diciéndonos de este fervor de la bailarina... Yo recuerdo especialmente las de Steichen. En una de ellas, Isadora aparece vistiendo una larga túnica y envolviéndose en un manto; es como una vestal, toda blanca y solemne; al fondo, una larga perspectiva de onduladas colinas... Otra foto nos muestra a la danzarina con los brazos abiertos y extendidos en actitud de ofertorio; el manto es ahora negro, la siluetea el flanco derecho y se extiende hacia el hombro izquierdo para descender, libre y flotante, suelto, por encima del brazo extendido; anchas, cumplidas las mangas. Unos valles y, al final, los lejanos perfiles de la montaña constituyen el fondo... El fotógrafo ha concedido todo su valor a cuantos elementos integran el ambiente: así a las ruinas como a esos fondos paisajistas, a la luz de un ardiente sol, a los contrastes provocados por las sombras de las grandiosas columnas, al espacio abierto e infinito. La figura de la Duncan es mínima si la me110
dimos y relacionamos con lo que la rodea. Seis o siete veces más altas que ella son las columnas del Partenón, captadas en toda su altura. Y, sin embargo, Isadora ejerce en estas fotografías una soberanía indiscutible; hácese digna de toda aquella atmósfera —atmósfera de la naturaleza y del Arte, en la conjunción de Grecia— y es la suprema estrofa de un poema, en el que la fotografía, sin dejar de ser proyección de una retina de sabio, como dijera Jansen, es una verdadera mirada estética, cual la considerase Maeterlinck.
Capítulo octavo Fin de la aventura griega y principio de la aventura wagneriana Acontece algunas veces que, en el penoso trance de abandonar algo muy querido, creamos artificiosamente dentro de nosotros unos sentimientos contrarios a los que, en relación con aquello que nos vemos obligados a dejar, nos han venido inspirando. Ello es un medio de defendernos del dolor de la separación, o de la renuncia, y aun, en ciertos casos, llegamos a ser injustos con lo que se abandona, o con lo renunciado, y con nosotros mismos. Por eso, en víperas de salir de Atenas, entregóse Isadora Ducan a unas ideas muy distintas a las que hasta entonces habíanla animado. Tuve, de repente, la sensación de que todos nuestros sueños estallaban y se deshacían como brillantes pompas de jabón, y de que éramos modernos, gente del tiempo que vivíamos, sin que pudiéramos ser otra cosa, nos confiesa la bailarina. E imaginó que no era capaz de sentir a Grecia, obstinóse en pensar en la sangre escocesa e irlandesa que corría por sus venas y convino, por último, en que poseía, quizá, más afinidades con los pieles rojas que con los griegos. Toda la hermosa ilusión que había iluminado hasta entonces la mente de Isadora, con respecto a la Grecia clásica, se desvanecía y esfumaba, dejando en el alma de nuestra danzarina un gran vacío. Pero ya no podía la Duncan volverse atrás en sus proyectos de interpretar esa Grecia, resucitándola en las expresiones de la Tragedia y de la Danza por los escenarios austríacos, húngaros y alemanes que debía recorrer en seguida. Ni, en definitiva, hubiese contado con fuerzas bastantes para llevar a cabo aquella traición contra sí. Las engañosas ideas que ahora embargaban el pensamiento de Isadora Duncan no respondían sino a una necesidad momentánea y aguda, de sentirse más fuerte al separarse de las insignes ruinas que tanto amaba. Y, por otro lado, procuró convencerse de la obligación que tenía de seguir adelante por el camino emprendido. Debíase, en primer término a los diez chiquillos que iban a tomar el tren con ella, para llevar lejos de Atenas, por toda Europa, la emoción de los antiguos coros griegos; se debía, igualmente, 112
a cuantos venían colaborando con ella en este interesantísimo. y maravilloso ensayo de exhumación, y, desde luego, a sus hermanos y a la propia madre, tan sensible e intrépida; a la Grecia de hoy, actual, que fiaba en los Duncan como paladines de las mejores glorias del pasado; al empresario Alejandro Gross, que la esperaba lleno de fe, y a los públicos —de Viena, de Budapest, de Berlín...— que aguardábanla, asimismo, en medio de una indudable expectación. Llegó, por fin, el día de la partida. Y la hora de subir al vagón, entre el vocerío de la multitud congregada en la estación para decir adiós a Isadora y a sus acompañantes. Los muchachos del coro se despedían de sus humildes y llorosas familias, los estudiantes daban incesantes vivas mientras que numerosos artistas, literatos y otros intelectuales atenienses pugnaban por estrechar la mano de la bailarina; incluso encontrábanse presentes algunas autoridades del Gobierno y de la ciudad, y hasta algunos campesinos, vestidos con sus típicos y pintorescos trajes, que se habían arriesgado a confundirse en aquella exaltada muchedumbre deseosa de dar esta última prueba de afecto a los Duncan. Es decir, a los que de éstos marchaban. Porque uno de ellos, Raimundo, quedábase en Atenas. Un largo pitido, lanzado por la locomotora del tren dispuesto a salir, rasgó el espacio. Todo el mundo se quedó un poco suspenso. Y fue en este momento cuando Isadora Duncan, muy triste y muy pálida hasta entonces, casi muda y sin atinar a corresponder a las demostraciones de los que la rodeaban, atinó a reaccionar para siempre, venciendo la crisis en que estuvo sumida los últimos días de su estancia en Atenas. Arrancó a un estudiante de los más próximos una bandera blanca y azul, griega; envolvióse rápidamente en ésta y, recobrando todas sus desmayadas fuerzas, gritó, vibrante y acompañada en seguida por toda la multitud, el himno nacional de Grecia: Op ta kokola vgalméni Ton Elinon to yera Chéré o chéré Elefteria Ké san prota andriomeni Chéré o chéré Elefteria.
113
El convoy se había puesto en marcha. Nuevos pitidos de la locomotora rasgaron el aire, todo el mundo cantaba el himno griego y por doquier se multiplicaban los pañuelos para despedir a la bailarina, a sus familiares y a los niños del coro. El vagón se inundó de sol, trepidaban los coches sobre los cruces de las vías y fueron pasando ante los ojos de los viajeros, en acelerada visión, otros trenes, los tinglados y los muelles, los depósitos de mercancías, vagones sueltos, las casetas de los guardaagujas, los semáforos... Poco después, corría el tren por el campo libre. Y allá, en lo alto del Pentélico, la arquitectura del Partenón, con su nobleza suprema, sujetaba las miradas de Isadora, que la contempló mientras ello fue posible. La Duncan sentíase otra. Había recobrado su fe y los mejores entusiasmos. Se prometía volver y, descansando ahora en esta idea, aceptaba la separación de aquellas ruinas gloriosas; sentía a la Grecia clásica, a pesar de esa sangre irlandesa y escocesa que llevaba Isadora en sus venas, y nuevamente juzgábase capaz de interpretar el espíritu de la Antigüedad griega, cual si ella, la danzarina, hubiera sido contemporánea de Pericles o de Alejandro, en los días de máximo esplendor ático. Ya no pensaba que todos los esfuerzos realizados por comprender ese espíritu habían sido inútiles, infecundos, estériles..., sino que, por el contrario, cuanto hizo en ese sentido se le antojó hermoso, y el año que acababa de pasar en Atenas le pareció el más bello y fecundo de su vida. Sin embargo, al llegar a Viena, y presentarse en el Karl Theatre con el coro de los diez niños griegos, debió de sufrir una nueva crisis en sus convicciones artísticas. Allí, en la capital austríaca, tuvo una sensible decepción. El público acogió fríamente aquel coro, presentado en la interpretación de Las Suplicantes, y si bien se aplaudió con gran entusiasmo a la danzarina, no fue por esto, sino al interpretar El Danubio azul... Ella entonces, aprovechando esta otra actitud de los vieneses, les habló, tratando de defender la idea que tanto cariño le inspiraba. Debemos reanimar la belleza del coro, les dijo. Y pretendió justificar su posición en favor de aquellas reconstituciones eruditas, pero los asistentes al Karl Theatre apenas se avenían a escucharla, interrumpiéndola cuantas veces les era posible para pedirle que bailase de nuevo El Danubio azul... Otro tanto ocurrió en Budapest, ciudad a la que llegó la 114
danzarina sin pensar demasiado en su Romeo de dos años atrás, e impresionada todavía por Hermán Bahr, quien, además de haber defendido ardorosamente en Viena el espectáculo de Las Suplicantes, era todo un gran tipo. Sería en Munich donde el coro griego de Isadora produjo verdadera sensación, sobre todo entre la intelectualidad. Lo mismo los exaltados estudiantes de la Universidad que sus graves profesores sintiéronse profundamente impresionados, y uno de éstos, el ilustre Fürtwangler, dio una memorable conferencia sobre los trabajos de la Duncan, hablando también de los antiguos himnos griegos, puestos en música por el seminarista de Atenas que acompañaba a la bailarina y a su coro de muchachos. Naturalmente, todo esto de Munich influyó de suerte muy favorable en Isadora Duncan, cuya mayor preocupación de ahora la constituía su propio trabajo en Las Suplicantes, adaptación en la que nuestra danzarina se veía obligada a expresar por sí sola los sentimientos de las cincuenta vírgenes que, en la tragedia de Esquilo, se agrupan alrededor del altar de Zeus para implorar su protección contra los primos incestuosos que venían por el mar. Lograba producir, sin duda, un efecto extraordinario, bastándose a manifestar todos los sentimientos de aquellas alarmadas doncellas de Danao, pero no por esto dejaba de pensar en el proyecto de reunir un verdadero coro de muchachas, formando una gran Escuela de Danza. Y cada día apremiábale más a la genial danzarina este generoso propósito. Berlín no acogió a los chicos griegos con el interés que Munich. Los berlineses mostraron, indudablemente, mayor admiración por aquéllos que la gente de Viena y Budapest, pero también pidieron a Isadora que bailase El Danubio azul, prefiriéndola en sus personales interpretaciones a todo lo demás. No obstante, ella no cejaba. Mas un hecho con el que no había contado vino a influir en el ánimo de la Duncan, contra sus muchachos, lo que no consiguiera el desvío más o menos notorio, de los públicos, y fue la artera obra de la Naturaleza. Desde que llegamos a Berlín, explica Isadora, perdieron completamente aquella ingenua y divina expresión que tenían en los atardeceres y en las noches del teatro de Dionysos, y empezaron a desarrollarse y a crecer... Cada vez salía un poco más desentonado el coro, y no había medio de justificar esto diciendo que era música bizantina, cuyas exigencias de ento115
nación son otras que las corrientes, pues lo que salía de sus gargantas era, sencillamente, un espantoso ruido... Por otra parte, el comportamiento de los chiquillos, ajeno a su labor artística, era lamentable. No los pudieron soportar en ninguno de los hoteles de primera categoría donde la Duncan los alojó. Pedían sin cesar pan negro, aceitunas negras y ajos crudos, y cuando no eran atendidos en estos caprichos, o no figuraban en las minutas de sus comidas los alimentos que ellos decían echar tan de menos, armaban fuertes escándalos, llegando, en ocasiones, a tirar las fuentes y los platos a los camareros que les servían. Isadora se los llevó a la propia residencia, instalándolos junto a sí para vigilarles mejor, pero no por esto se les pudo imponer una conducta muy diferente, y revelaron, por el contrario, nuevas mañas. Un día, la danzarina recibió de las autoridades policíacas un deplorable informe que la dejó consternada. Resultaba que, durante la noche y en tanto que los Duncan les creían durmiendo, los muchachos se escapaban subrepticiamente de la casa, descolgándose por una ventana, para frecuentar unos cafés baratos y harto mal reputados, reuniéndose con tipos nada recomendables. Cabe imaginar el disgusto de la pobre Isadora, quien, en vista de todo esto, tuvo que renunciar a su querido coro griego y a las muchas ilusiones que éste había despertado en ella. Tan pronto como le fue posible, luego de diversas gestiones, una buena mañana metió a los chicos en unos taxis y condújólos al tren, entregó un billete de segunda para Atenas a cada rapaz y, melancólicamente, pero sin ninguna debilidad ostensible, les dijo adiós... Y así fue como terminó la aventura griega. Claro está que nuestra bailarina continuó soñando con Grecia, mas, por el momento, hubo de abandonar la música bizantina y volvió al estudio de Ifigenia y Orfeo, de Gluck, interpretando ahora a las doncellas de Chaléis y a las tristes exiliadas de Táurida, tornadas éstas en alegres al celebrar su liberación por Orestes al final de Ifigenia... Debía repetir el milagro conseguido en la versión de Las Suplicantes, procurando que los espectadores viesen en ella sola aquellos varios conjuntos de jóvenes, prodigio de expresión que no dejaría de ser logrado asimismo, pero que, como en el caso anterior, hacía pensar a la bailarina en los efectos que podría obtener si contase con unas cuantas muchachitas inspiradas y adiestradas por ella. Y el fracaso sufrido con los chicos 116
griegos, lejos de intimidarla, se convertía en un acicate más para llevar adelante aquel proyecto de fundar y animar una gran Escuela de Danza. De tal modo la ilusionaba esa idea, que, a veces, la creía ya realizada, y al bailar sola, sentíase rodeada por sus imaginadas discípulas, y creía ver las manos ansiosas de las jóvenes, que la buscaban, y percibir el empuje y la fragancia de sus cuerpos delirantes, girando en torno al de ella. Soñaba con un loco final báquico para su Ifigenia, con unas vírgenes de Táurida enajenadas por el goce de su recuperada libertad, que cayesen como ebrias de vino al suspiro de las flautas, persiguiendo sus deseos a través del bosque en sombras..., cual las viese Eurípides. Reanudó sus lecturas filosóficas, y acaso bajo la influencia de aquellos sueños, se sintió penetrada por Nietzsche, el dionisíaco Nietzsche, como por ningún otro. La simpatía del creador de Zarathustra por el espíritu griego, y la comprensión de éste, inigualada por cuantos autores había leído Isadora, tenía que atraer forzosamente a la danzarina, y luego, lo sugestivo de toda aquella honda y terrible filosofía iríale ganando el pensamiento, el corazón y la voluntad. Si antes del viaje a Grecia ya hubo de preocuparla aquella manera de pensar, ahora la apasionaba. Cierto que Nietzsche venía a echar por tierra algunos ídolos adorados por los Duncan, pero ¡con qué fuerza los acometía! El mundo griego no era, en efecto, lo que se imagina uno a través de Winckelmann y del mismo Goethe, ni tenía su punto de partida en el idealismo retórico de Platón, aborrecido por nuestro polaco-alemán. Los griegos son anteriores a su historia, si así puede decirse, y unos vigorosos realistas sobre todas las cosas, consecuencia de los instintos más fundamentales, con un Epicuro y un Heráclito que valen cien mil veces más que el tan decantado Platón; se muestran flagrantes en los misterios dionisíacos, con su sentido de la vida eterna confiado en la función sexual; manifiéstanse avaros de todos los goces y, al mismo tiempo, resignados con todos los dolores, los cuales son tan necesarios como aquéllos, y, en fin, aman tanto a la Vida, que, aunque parezca esto una paradoja, no temen a la Muerte. No conozco un simbolismo más elevado que el simbolismo dionis'taco de los griegos, proclama Nietzsche. Y seguidamente añade: En él se experimenta religiosamente el más profundo instinto de la vida, de la vida futura, de la eternidad de la vida, 117
y la generación, como camino de la vida, se considera un camino sagrado. La moral nietzscheana, en cierto modo consecuencia de esta manera de ver, impresionó de modo extraordinario a Isadora Duncan, quien identificaba con frecuencia un espejo de su propio espíritu en los libros del denodado filósofo de Rocken. Y, desde luego, las ideas de éste acerca del Arte coincidían en innumerables puntos y corrían paralelas durante largos trechos. Las luchas que el Arte pone ante nosotros, y las que implica el mismo desarrollo del Arte, son una simplificación de las verdaderas luchas de la Vida, en cuanto ésta es ajena al Arte, y sus problemas, una abreviación, o un exponente sumario, de las interminables relaciones que implica la acción y la aspiración del hombre, leía Isadora en uno de los primeros ensayos de Federico Nietzsche, e inmediatamente debía asentir. En esto estriba la grandeza y el valor del Arte, en que invoca la apariencia de un mundo más simple y sugiere una más breve solución de los problemas vitales, aunque muchos no atinen a verlo así y el Arte o lo que el Arte muestra, se les figure difícil de comprender y hasta de sentir, continuaba leyendo la danzarina, asintiendo igualmente. Y, en fin, ¿cómo no sentirse seducida y halagada por aquellas comparaciones que hace Nietzsche entre el filósofo y el bailarín o el volatinero? El ingenio debe ser vivo y ondulante como la Danza, para Nietzsche. Aquélla, que nada tiene que ver con los artificiosos bailes de salón, es la imagen de la más delicada cultura, flexible y, a la vez, firme, luego de prolongada escuela... No se puede desear una mejor mente para un filósofo que la capaz de sugerirnos la idea de un danzarín, o de un acróbata, que conjuga el equilibrio con la gracia, los movimientos más enérgicos con ésta, manteniendo despierto todo el sistema muscular, de tal forma que, por loco y desenfrenado que parezca, no falle ni pierda la medida ninguno de sus movimientos, porque... cualquier exceso, o mengua, acarrearía una ignominiosa caída... Mi virtud es una virtud de bailarín, y si he saltado a menudo con ambos pies, en un rapto dorado-esmeralda, es porque mi Alfa y Omega consiste en que toda cosa pesada se aligere, que todo cuerpo se haga bailarín y que todo espíritu imite a los pájaros, escribe el filósofo, y la Duncan, unos años más tarde, cuando recapitula sus recuerdos, transcribirá esas palabras al frente de My Life, como divisa de estas Memorias. 118
Como siempre, la vida intelectual de Isadora Duncan era muy intensa, y la casa de la bailarina, en Victoria Strasse, donde daba unas recepciones semanales, constituía un verdadero Ateneo, un Parnaso, al que concurrían ilustres personalidades del Arte, de la Literatura y del Pensamiento puro. Numerosos pintores, escultores, músicos, poetas, críticos y profesores se reunían allí, y tomando pretexto en cualquier rasgo o faceta de las danzas de su amiga, su anfitriona, entregábanse a graves y profundas consideraciones y controversias, que alcanzaban después, fuera de la residencia de la Duncan, prolongados ecos. Mis danzas eran objeto de las polémicas más violentas y encarnizadas, cuenta Isadora. Continuamente aparecían en los periódicos columnas enteras en que se me proclamaba el genio de un arte recientemente descubierto, o se me acusaba de destruir la verdadera danza clásica, esto es, el ballet, prosigue la bailarina, quien por su parte, se pasaba las noches leyendo La crítica de la Razón pura, de Kant, alimentándose de manera muy sobria, de leche principalmente, para enturbiar lo menos posible su mente en alerta. Marchó de mala gana a Hamburgo, a Hannover, a Leipzig y a otras ciudades para cumplir sus compromisos con Alejandro Gross. el cual no cesaba de lamentarse de aquella exagerada actitud. Veía Gross que a Isadora no le interesaba aprovecharse del éxito, y comprendía muy bien cuan vanos eran sus esfuerzos por agitar en su amiga unos sentimientos ajenos a los estudios y a las investigaciones que ahora la embargaban tan por completo. Hubiera querido arrastrarla a Londres y a otras capitales, donde, no sólo se discutía ya la figura de Isadora, sino que se imitaba su arte con más o menos fortuna, aunque, naturalmente, sin el genio creador que animaba a éste, y mostrábale tenaz e incansable, los periódicos, las revistas y las fotografías que le enviaban sus corresponsales fuera de Alemania, testimonios gráficos de cómo se copiaban las danzas de aquélla, sus vestidos y sus cortinas escénicas. Nada de esto, ni las más encendidas súplicas del empresario, conseguía conmoverla, y sólo quería vivir para ahondar en el alma de la Danza. ¡Aquel Nietszche...! Este sí que la excitaba, y las horas más dichosas de entonces eran las que pasaba al lado de Carlos Federn, que visitábala a diario para leerle en alemán Zarathustra y explicarle el sentido de las frases y de las palabras que ella, como extranjera, no alcanzaba a comprender. Únicamente por Nietzsche llegará usted a la plena revela120
ción que persigue con sus danzas, le había dicho Federn, y creyéndolo así la bailarina, manifestaba un creciente interés por el orgulloso pensador. Haríase difícil determinar lo que Isadora Duncan debe desde aquel momento al autor de Más allá del Bien y del Mal, pero sí se puede afirmar que en éste, es decir, propiamente en un Federico Nietzsche anterior, terminó por descubrir el genio wagneriano. De sobra conocido el proceso operado en el pensamiento de aquél, en relación con la obra de Ricardo Wagner, y fueran cuales fuesen las afirmaciones de última hora, rayanas en lo cómico y en lo sarcástico, es evidente que uno de los hombres que mejor han comprendido ese genio y que más han contribuido a que, en los difíciles principios se le estimase, hubo de ser Nietzsche. Ya en su primer ensayo sobre Wagner, en uno de los cuatro que publicara bajo el título genérico de Unzeitgemasse Betrachtungen (Consideraciones inoportunas), consiguió juicios muy substanciales, capaces por sí solos de intrigar a Isadora, y luego, al acrecentar copiosamente su bibliografía relativa a la producción dramática y musical del maestro de Bayreuth, prodigó las afirmaciones que debían resultar más sugestivas para la danzarina. Nietzsche vio en Wagner al verdadero, al único, al indiscutible profeta del drama musical; le juzgó helenizante, lo que, dada la manera personal con que él, Nietzsche, consideraba el espíritu helénico, era el más entusiasta elogio que podía tributarse al genial músico; le apreció como uno de los conductores que necesita el mundo para su redención, como uno de los contados expositores del auténtico sentido de la Vida, como un liberador y como un guía hacia una nueva Tierra de Promisión; estimó excepcionalmente certeras y fecundas aquellas relaciones wagnerianas entre la Mitología y la Música, y se felicitaba de la naturaleza democrática del arte wagneriano, tan vigorosamente cálido y brillante que alcanza hasta a los más inferiores de espíritu. Cierto que Isadora venía admirando a Wagner desde bastante tiempo atrás, y que, precisamente al estudiar las Ifigenias de Gluck, tuvo que profundizar en el sentido que animaba a aquél, quien, según es sabido, había hecho la adaptación de una de aquéllas, trabajo con que diose a conocer en Dresde; pero, a pesar de todo, Nietzsche roturaba para la Duncan nuevos y hermosos caminos en los paisajes wagnerianos, y la bailarina, siempre dispuesta a seguir unas sugestiones de esta 121
índole, se lanzaba por ellos con su acostumbrada exaltación. Lo cual es tanto más comprensible si se piensa que, aparte de la admiración apuntada, el filósofo situaba al músico dentro de la línea seguida por la danzarina. Esta, entonces, acordó marchar a Bayreuth. Necesitaba visitar esta Meca wagneriana, aproximarse a la tumba del maestro y meditar junto a la misma; asistir a las representaciones del célebre teatro y vivir aquel ambiente, tan impregnado del alma de Wagner. Y así se lo anunció a Alejandro Gross, cuya desesperación no reconoció límites, pues la decisión de Isadora frustraba muy ilusionados proyectos del buen empresario. Forcejó cuanto humanamente pudo para hacerla desistir, por el momento, de tales propósitos, y hasta, acaso, pensó que Isadora titubeaba; pero un inesperado suceso tuvo más fuerza que todos sus argumentos. Un día se presentó en casa de la Duncan nada menos que la viuda de Ricardo Wagner, que venía a invitarla a unas representaciones del Tannháuser, que preparaba en Bayreuth, y, naturalmente, Isadora abandonó sus últimos escrúpulos. El empresario debía esperar. Nunca he visto a una mujer que me impresionara con un tan elevado fervor intelectual como Cosima Wagner —nos cuenta la Duncan—, y todo su porte aún parecía acrecentar la hermosura de su alma. Era de una estatura elevada, tenía un continente majestuoso, unos ojos muy bellos, una nariz acaso un poco prominente para una mujer y, sobre todo, una frente radiante de inteligencia. Conocía los más profundos sistemas filosóficos, y se sabía de memoria todas las frases y todas las notas del maestro. Me habló de mi arte de la manera más grata y alentadora, y luego me dijo del desprecio que Wagner sentía hacia las escuelas de baile, de ballet y sus vestidos. La viuda explicó asimismo a Isadora cómo el maestro había soñado con llevar al teatro bacanales con vírgenes floridas, para dar mayor expresión a algunos pasajes de sus obras, y subrayó la incompatibilidad de esos sueños con ciertas exigencias a que hubo de doblegarse en Bayreuth. Cosima Wagner terminó preguntando a la Duncan si estaría dispuesta a intervenir en las próximas representaciones organizadas en Bayreuth, y nuestra bailarina se sintió fuertemente tentada, pero... ¿cómo iba a aceptar esta invitación? Isadora no podía contar con ninguna colaboración para ello; las bailarinas de Bayreuth o de cualquiera de los teatros de Opera alemanes 122
eran bailarinas de ballet, a las que no intentaría siquiera utilizar y que, cabalmente, eran contrarias al espíritu de Ricardo Wagner. Ella no acaudillaría jamás uno de esos cuerpos de Baile, mecanizados y vulgares. Toda su vida era una negación de este arte azucarado, muchas veces melifluo, y siempre arbitrario de las Academias oficiales, y la Duncan hubiera sacrificado cualquier cosa antes que unas convicciones tan queridas y entrañables, que, además, eran compartidas por el propio Wagner, según había declarado su misma compañera. De otra parte, ella sola no podría hacer nada: no iba en este caso, como en el de Las Suplicantes, a suplir todo el coro. Ni la gente que acudía al Bühnenfestspielhaus Richard Wagners, acostumbrada a representaciones muy espectaculares, se avendría de buen grado a aceptar un expediente parecido a aquél, por muy genial que resultase. Y, como nunca lo había hecho hasta ahora, se lamentó de no tener aquella gran Escuela de Danza con la que tanto venía soñando. No obstante, prometió a Cosima Wagner ir muy pronto a Bayreuth.
Capítulo noveno La interpretación de Wagner, el primer viaje a Rusia, nuevos idilios... Llegó también a Bayreuth en un maravilloso día de primavera, todo florido y perfumado. Era el mes de mayo, y por doquiera que se dirigiesen los ojos, las flores encantaban la mirada. Nuestra danzarina no se había anunciado y nadie la esperaba aquí, a los estribos del tren, pudiendo trasladarse libremente al Schwarz Adler, el famoso hotel, donde tenía reservadas unas habitaciones para sí y su amiga María, que era la única persona que la acompañara en aquella ocasión. La madre y la hermana habíanse quedado en Berlín, harto ocupadas en estudiar el mejor modo de convertir en realidad la Escuela de Danza con que soñaba la bailarina; Raimundo seguía en Atenas, horadando la tierra en busca de agua para hacer habitables los lares griegos de la familia, y de Agustín, su mujer y el niño, no se sabe nada concreto, por lo que se refiere a este tiempo. Acaso habían vuelto a París, o a Londres. Sin tomarse apenas algún descanso, siempre exaltada por sus deseos, Isadora marchó desde el Hotel del Águila Negra a la célebre Villa Wahnfried, para visitar a los Wagner y, sobre todo, con el afán de penetrar cuanto antes en la melancólica intimidad de los recuerdos del maestro y visitar su tumba, que, como se sabe, está dentro del parque que rodea aquélla. Encontró a Cosima Wagner, y en seguida, plena de emoción, pudo contemplar, y hasta tener en sus manos, una multitud de cosas que pertenecieron a Ricardo Wagner. Luego, desde las ventanas de la biblioteca, se asomó a la sepultura en que reposan las cenizas del extraordinario músico, y al cabo, descendió al jardín para aproximarse más al sagrado lugar. Desarrollaba éste una extraña atracción para Isadora Duncan, quien, muchas veces, durante su estancia en Bayreuth, habría de tornar a este rincón del parque, para permanecer horas enteras frente a la losa que ampara el sueño eterno del genial compositor. Tanto Cosima como Isadora gustaban de pasear por el silencioso parque, cogidas del brazo, y al final de todos estos paseos, en los que aquélla hablaba siempre con un tono de suave nostalgia y de mística esperanza, según 124
cuenta la Duncan, venían a detenerse junto a la sepultura, manteniéndose mudas y pensativas. Los Wagner dispensaban a todo el mundo una regalada hospitalidad, y con frecuencia sentábanse a su mesa numerosos invitados, entre los que figuraban las inteligencias más grandes de Alemania, artistas y músicos, y aun grandes duques, duquesas y personas reales de todos los países, conforme resume la danzarina, la cual era invitada, sin excepción, a todas estas reuniones que terminaban, generalmente, organizándose inolvidables fiestas de Arte, escuchando los Wagner y sus huéspedes a afamados virtuosos. Entonces conoció Isadora Duncan a Richter, a Carlos Muck, a Humperding, al encantador Mottle... Y a Enrique Thode, que la enamorara. Casi desde el primer día en que se halló en Bayreuth, y alternando esas frecuentaciones con el estudio, se dedicó a profundizar en la obra de Ricardo Wagner. Asistía a los ensayos de Tannháuser, de El anillo de los Nibelungos y de Parsifal, cuyas magnas representaciones se preparaban por aquellos días; leía los libros publicados por el maestro, los libretos llenos de escolios de la mano de éste, los manuscritos inéditos...; consultaba a Cosima y a todos los ilustres wagnerianos con quienes se tropezaba...; paseaba por los sitios más amados por Wagner y, en fin, habíase hecho instalar un piano en una de sus habitaciones del Schwarz Adler, y frente a un gran espejo, mientras María tocaba, ella ensayaba sus interpretaciones del pensamiento del impresionante músico. Disponía de algunas preciosas direcciones escritas por éste, relativas a los pasajes que más la interesaban del Tannháuser, en cuya música reconocía Isadora todo el frenesí de los afanes voluptuosos de un cerebral... Y añade la danzarina: Su bacanal se desarrolla dentro del mismo cerebro del caballero Tannháuser. .. La gruta cerrada de sátiros, de ninfas y de Venus fue la gruta cerrada de la inteligencia de Wagner, exasperada por el continuo afán de una explosión sensual que no pudo encontrar sino dentro de su propia imaginación... Pero, con todo, resultaba difícil convencer a ciertas gentes sobre determinados giros que pudieran darse a esta interpretación, y la misma Cosima Wagner mostró alguna alarma cuando la bailarina le confió sus puntos de vista. El músico, en los comentarios escritos acerca del drama, no había querido ser demasiado explícito, y aun no ocultaba sus dudas sobre la virtud expresiva de la música compuesta. Sin embargo, Isadora Dun125
can vio claro, y allí, frente a su espejo en el Schwarz Adler, continuaba su personal interpretación. Transcurrían los días. Y uno de ellos, paseando Isadora con María por los alrededores del Ermitage que se había hecho construir el loco Luis de Baviera, descubrió una vieja casa de piedra que ofrecía una arquitectura exquisita. Se trataba de un antiguo pabellón o apeadero de caza del Margrave; hallábase en un lamentable estado de abandono, habitado por una numerosa familia de labradores, y tenía detrás un bellísimo jardín romántico, al que el descuido de los habitantes de la casa no hubo de causar demasiado daño. A la Duncan le sedujo inmediatamente este poético retiro, y sin reparar en gastos, indemnizando espléndidamente a los campesinos, consiguió alquilarla para pasar el verano. La hizo limpiar, pintar, reformar; pagó albañiles, carpinteros y pintores, pidió a Berlín algunos de sus muebles, de sus libros y de sus obras de Arte, y convirtió este rincón en un nido gratísimo y admirable, que supo de sus platónicos amores con Thode... Pero no me referiré a éstos ahora, y si aludo en este punto a ese delicioso retiro es porque aquí, precisamente, fue donde recibió Isadora Duncan una de las mayores alegrías de su vida artística. Dije ya que Cosima manifestó diversos reparos a las opiniones sustentadas por Isadora sobre la bacanal del Tannháuser. Más todavía: llegaron, incluso, a discutir. Y, así las cosas, he aquí que un amanecer, en el que las primeras luces del alba habían sorprendido a la danzarina soñando en compañía de Enrique Thode en el jardín, la Duncan vio llegar a Cosima Wagner toda nerviosa y apresurada. No era fácil adivinar lo que habría podido ocurrir a la viuda para que tan temprano, cuando casi todo Bayreuth dormía aún, viniese en busca de la bailarina. Salió Isadora al encuentro de su amiga, a la que advirtió radiante, y las dos mujeres se abrazaron, animadas por un poder de atracción superior al que les unió otras veces. Luego, Cosima empezó a explicarse. —Teníais razón, teníais razón... La bacanal es como la habíais visto... Anoche, ojeando unos papeles que no había leído nunca, tropecé con la prueba de ello... Pensé que era demasiado tarde para traérosla, y quise aguardar a hoy... Pero no he podido dormir, inquieta por el deseo de comunicaros el contenido de este papel, y dejé la cama para venir a enseñároslo, sin poder aguardar más tiempo... ¡Si yo hubiese sabido que estabais levantada ya, hubiese venido antes! 126
Lo descubierto por Cosima Wagner entre aquellos papeles pertenecientes al maestro, era un breve, pero muy sustancioso guión de la bacanal que tanto les había preocupado últimamente; guión que Isadora reprodujo después en algunos programas de recitales de Danza dedicados al gran músico alemán. Decía así aquel escrito: 1.° Danza voluptuosa, amorosa... Las ninfas excitan a los jóvenes —muchachas y muchachos— a mezclarse con ellas; los buscan por todas partes, huyen, se ocultan... 2° Danza general, especie de cancán mitológico. 3° Llegan nuevos grupos. Las bacantes se precipitan y mueven a las amorosas parejas hacia una alegría salvaje. 4° Mezcla y confusión de todos. Danza frenética. 5.° Voluptuosidad lasciva, con predominio del elemento femenino. 6.° Impetuosidad masculina creciente. Y siempre nuevas aportaciones de coristas. 7° Una especie de convulsión voluptuosa. Se diría escucharse a unos locos. Jadeos de alegría. Se llega al paroxismo. 8° Súbito cambio de la acción. Trepidaciones voluptuosas, fuego convulsivo. Predominio del elemento bajo: faunos, sátiros, arrastrándose entre los demás. Crescendo. 9° Culminan el delirio y el desorden. Todo el mundo presto a caer por tierra. 10." Las Gracias se levantan espantadas y se alejan de las parejas con una dulce violencia (sic). 11° Danza de las tres Gracias. Cosima suplicó a Isadora que dirigiera libremente, es decir, conforme a aquellas ideas del maestro, coincidentes en absoluto con las de la joven danzarina americana, los bailables de Tannháuser. —Estáis, seguramente, inspirada por el maestro mismo —le dijo aquélla a la Duncan. Y fue entonces cuando, posiblemente, tuvo la idea de casar a ésta con Sigfrido, el hijo de Ricardo Wagner. Por lo menos, así lo ha sospechado la propia Isadora, pero... Sigfrido, que sentía por la misma un hondo afecto, no ya de amistad, sino de hermano, nunca experimentó ni una sombra de deseo hacia la bailarina, y es ella misma, harto apasionada por Thode en 127
esta época de Bayreuth, la que nos lo advierte así en sus Memorias. No era fácil acceder al ruego de Cosima Wagner, para dirigir la bacanal de Tannhauser, ni siquiera después de la libertad concedida, y ya en Berlín, como vimos, habíase negado Isadora a intervenir en las representaciones de Bayreuth. Con todo, y movida por la alegría que experimentaba en aquella ocasión, terminó por acceder a lo que le pedían, o, por lo menos, intentaría servir los deseos de Cosima. Aquel mismo día, o al siguiente, reunió a las muchachas que formaban el cuerpo de baile del Bühnenfestspielhaus Richard Wagners; les leyó las indicaciones del maestro sobre la bacanal del Tannhauser, las glosó con su peculiar elocuencia, sencilla y, a la vez, conmovida; explicó lo que se proponía hacer y lo que esperaba de ellas, exhortándolas a olvidar un poco sus corruptelas de bailarinas de ballet, y... dio comienzo a los ensayos, realizando una breve actuación ante aquellas jóvenes. Sacó de éstas mayor partido del que esperaba, y llegado el día de la representación obtuvo un éxito clamoroso. Hubo de causar una gran impresión en aquel público, compuesto de fervorosos devotos de Ricardo Wagner, no faltando el inevitable incidente pintoresco, que Isadora Duncan refería siempre, desde aquel día, en medio de risas. La túnica de la bailarina era transparente, revelando todas las formas de Isadora, cuya figura contrastaba fuertemente con las vestiduras y mallas de las muchachas que la acompañaban... Todo iba muy bien, pero, a última hora, Cosima perdió el valor, según contaba la Duncan, y..., por fin, envióle a ésta una larga camisa blanca con el ruego de que se la colocara debajo de los diáfanos velos con que se cubría la danzarina... Negóse Isadora a ponérsela, y bailó a su gusto, diciéndole a Cosima Wagner que sólo así podía bailar, profetizándole, además, que, al cabo de muy pocos años, no vestirían de otro modo sus bacantes y vírgenes floridas, cumpliéndose exactamente el anuncio. Actualmente, los asistentes a los famosos Festivales wagner ianos de Bayreuth bien pueden ver, por lo que a exhibicionismos de desnudos atañe, tanto como en las acreditadas revistas del Follies-Bergere, de París... Hubo momentos allá, en Bayreuth, durante los cuales Isadora Duncan se sintió verdaderamente embriagada por la música y la obra, en general, de Wagner. Para comprenderle 128
mejor, dice Isadora en sus Memorias, aprendí el texto completo de las óperas, y de este modo mi espíritu quedo saturado de esas leyendas, y mi ser vibraba con las melodiosas ondas irradiadas del genio... Llegué a este estado en que todo el mundo exterior se nos antoja frío, irreal y tenebroso, y en que la única realidad que existía para mí era la del teatro... Un día encarnaba a la rubia Segelinda, reposando en los brazos de su hermano Sigmundo mientras se eleva el glorioso canto de primavera. Frühling Zeit, Liebe Tanze... TanzeLiebe... Otro día era yo Brunilda, llorando a su perdida deidad, y al día siguiente creíame Kundry, lanzando sus salvajes imprecaciones bajo la fascinación de Klingsor... Pero la suprema maravilla era cuando mi alma se alzaba temblorosa en el cáliz ensangrentado del Graal... Aparte de esto y de los amores con Thode, hay que anotar otro hecho de la vida de Isadora en Bayreuth: la visita de Ernesto Haeckel. Mantenía éste correspondencia con la danzarina y estaba desterrado de Berlín por el Kaiser. Creyó, pues, Isadora que aquella ocasión, viviendo la bailarina en las cercanías de Bayreuth, era propicia para hablar largamente con el viejo apóstol del transformismo naturalista, y le invitó a pasar unos días en su compañía. Suponía, además, que sería muy bien acogido por Cosima y algunos otros amigos, pero en esto se equivocó. Sus audaces teorías le cerraban muchas puertas, incluso de gentes que se decían liberales y que presumian.de pensar con cierta independencia, y, desde luego, fue acogido fríamente por la viuda de Wagner y sus íntimos. Ahora bien, Isadora se bastaba ya para organizar en Bayreuth el homenaje que merecía el insigne científico, y entre otros actos en su honor dispuso una comida en la que hasta personajes de la realeza acudieron, pues asistió el rey Fernando, de Bulgaria, cuya simpatía es muy elogiada por la Duncan. En cuanto a Haeckel, concretamente, la bailarina nos ha legado interesantes impresiones. Léase cómo describe Isadora su primer encuentro con el sabio: Una mañana lluviosa tomé un coche de dos caballos, pues entonces no había automóviles, y fui a recibir a Ernesto Haeckel a la estación. El 129
gran hombre se apeó del tren. Aunque frisaba en los sesenta, tenía una magnífica figura de atleta. La barba y los cabellos eran blancos. Llevaba unos trajes amplios, un poco inusitados, y una maleta en la mano. No nos habíamos visto nunca, pero nos reconocimos inmediatamente. Me acogió entre sus grandes brazos, y mi cara quedó como enterrada en sus barbazas. De todo su ser se desprendía un fino perfume de salud, de fuerza y de inteligencia, si es que puede hablarse de un perfume de la inteligencia... Alude después a sus reacciones en relación con el espectáculo de Parsifal y con las propias danzas de Isadora. Mientras se desarrollaba Parsifal, Haeckel permaneció inmutable, pero en el tercer acto me di cuenta de que toda aquella pasión mística le traía sin cuidado... Tenía una inteligencia demasiado científica para admitir la fascinación de una leyenda..., añade. Y luego, refiriéndose al juicio inspirado al famoso evolucionista por Isadora con sus bailes, anota: Haeckel comentó mi danza comparándola a todas las verdades fundamentales de la Naturaleza, y dijo que era una expresión de monismo, en cuanto procedía de una fuente única y tenía una sola dirección de evolución... Finalmente, cuenta Isadora sus pasos con Ernesto Haeckel, emprendidos al amanecer; sus excursiones por la montaña, a lo largo de las cuales cada piedra del camino, cada árbol, cada erosión de la tierra suscitaban luminosos comentarios; sus ascensiones a las cimas, donde el sabio se detenía, cruzaba los brazos con gesto de plenitud y contemplaba a la Naturaleza con unos ojos en que se adivinaba una entusiasta aprobación. Hubo que dejar Bayreuth. El empresario habíala comprometido para ir a San Petersburgo y otras ciudades rusas, y la danzarina, de regreso a Berlín, apenas paró unos días en la capital alemana, saliendo seguidamente, en pleno invierno, con dirección a Rusia. Transcurridas las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, Isadora tomó el tren para San Petersburgo, adonde debió de arribar el 6 ó 7 de enero. Porque, al llegar a dicha ciudad, la primera visión ofrecida por ésta fue el horrendo entierro de las víctimas de la memorable represión zarista del 5 de enero de 1905. Este día, los obreros hambrientos se habían dirigido al Palacio Imperial para pedir pan al Zar, y la guardia del mismo, sin miramiento alguno de que la mani130
festación era completamente pacífica y de que nadie había hecho el menor gesto de hostilidad, rompió el fuego contra la multitud para dispersarla... Iba sola hacia el hotel, en aquel oscuro amanecer ruso, cuando me tuve que detener para contemplar un espectáculo que ni el mismo Poe hubiese atinado a pintar con tintas más sombrías, escribe Isadora Duncan. Era una larga procesión que avanzaba enlutada, silenciosa, mísera. Varios grupos de hombres llevaban a cuestas unos pesados fardos negros, que resultaron ser ataúdes... El cochero que me llevaba inclinó la cabeza y se persignó... Yo, viéndolo todo a la luz incierta del alba y sobre la nieve, me sentía horrorizada... Pocas horas más tarde, las visiones serían diametralmente opuestas, y a ese terrible cuadro sucedería el boato deslumbrador de la Opera Imperial, con sus fastuosos ballets; pero lo primero que vieron los ojos de la danzarina al entrar en San Petersburgo no sólo dejaría en Isadora una huella imperecedera, imborrable, sino que le reveló para siempre el sentido de la política zarista, predisponiendo a la Duncan en favor de la Revolución de 1917. Allí mismo, delante de aquel cortejo interminable, me hice el voto de consagrar todas mis fuerzas al servicio del pueblo y de los oprimidos, dice en My Life. Dos días más tarde debutaba Isadora en la Sala de los Nobles, y obtenía un éxito como la bailarina no podía siquiera sospechar, porque los mismos espectadores que la aplaudían y que constituían la élite de la llamada buena sociedad de San Petersburgo eran los más entusiastas dilettanti de los ballets. Y, por otra parte, los sentimientos que expresaba Isadora Duncan, principalmente interpretando a Chopin, no podían ser muy bien comprendidos por aquel público. Mi alma, que esperaba y sufría con las trágicas notas de los Preludios; mi alma, que se sublevaba con los violentos compases de las Polonesas; mi alma, que lloraba de legítima cólera al pensar en los mártires de la Plaza del Palacio; mi alma despertó en aquel público, rico, mimado, aristocrático, indiferente y ajeno al dolor, unos verdaderos torrentes de aplausos, afirma la Duncan. Y concluye: ¡Curioso...! ¡Incomprensible...! Hasta las grandes figuras del ballet ruso le demostraron su admiración, aunque no podían ignorar que Isadora era una verdadera enemiga declarada del género y que, además de desarrollar un arte muy distinto, predicaba contra el ballet, censurándolo con las más duras palabras. 131
A la mañana siguiente del debut de Isadora en San Petersburgo, fue la propia Sechinsky, máxima estrella del ballet, a saludarla al hotel en nombre de todos sus compañeros de la Opera, y a invitar a la norteamericana para que asistiese al festival que iban a dar precisamente aquella noche. La Sechinsky era una joven encantadora, bellísima. Frente a la Duncan apareció toda envuelta en costosísimas pieles de cebellinas y luciendo magníficos diamantes y maravillosas perlas en las orejas y en la garganta. Y luego, por la noche, le envió un coche lleno de pieles y provisto de calefacción, que la condujo a un palco adornado con exquisitas flores, en el que la esperaban gentiles caballeros, amigos de la gran bailarina rusa. También la Pavlova tuvo la gentileza de ir a visitar a la ilustre forastera, y tanto Ana como la Sechinsky le parecieron adorables, pese a cultivar un arte al que juzgaba falso y absurdo, de unos movimientos contrarios a todo sentimiento artístico y humano. Y si la Sechinsky se le antojó un pájaro, o una mariposa, a la Pavlova creyó verla flotar en el aire. Cenando en casa de ésta, le fue presentado el célebre Diaghliev, con el que entabló una ardiente discusión acerca del arte del Baile, y también conoció a los famosos pintores Benoist y Wakst, el último de los cuales, al que tanto se ha admirado como escenógrafo y figurinista, le hizo varios apuntes y... un enigmático vaticinio, completamente incomprensible entonces. Leyéndole las rayas de la mano, le anunció: —Siempre la acompañará la gloria, pero perderá usted las dos criaturas que más ame en este mundo... También le presentaron a Marius Petitpas, el viejo y popular maestro de Baile, que dirigía la Academia Imperial y que guiaba los ensayos de Ana, la cual se sometía a las pruebas más duras, haciendo tres o cuatro horas diarias de barra, produciendo la rusa en la norteamericana una verdadera estupefacción, tanto mayor cuanto que Isadora no podía concebir aquellas rigurosas violencias. Se diría, escribe por la Pavlova, que su cuerpo era de acero; su hermoso rostro tenía los rasgos severos de una mártir, y apenas se tomaba algún descanso. Toda la tendencia de su entrenamiento consistía, al parecer, en separar del alma los movimientos del cuerpo, lo que me producía la mayor pena. Aquello era todo lo contrario a lo que yo defendía y en lo que fundamentaba mi escuela. Visitó la Academia Imperial de Danza, y sufrió más toda132
vía. Las alumnas realizaban unos ejercicios torturadores en extremo. Se sostenían sobre las puntas de los pies durante horas enteras, como víctimas de una de aquellas monstruosas y bárbaras sentencias dictadas por los tribunales de la Inquisición, y las salas donde practicaban su cruel e innecesaria gimnasia, desprovistas de todo motivo de inspiración, con paredes desnudas o con el solo adorno de un retrato del Zar, me resultaban antros de suplicio... Me convencí más que nunca de que la Escuela Imperial de Danza conspiraba seriamente contra la Naturaleza y el Arte... Tal dice Isadora. Desde San Petersburgo se trasladó a Moscú, a Kiev y a algún otro punto de Rusia, pero la tournée debía ser breve, pues la danzarina estaba ya anunciada en Berlín, lo que le impedía prolongar la estancia en los lugares que recorría ahora, fuera cual fuese el éxito obtenido. Triunfó en todas partes, aunque no puede decirse que la comprendieran enteramente. Eran los intelectuales, es decir, los pintores, los escultores, los poetas, los músicos... quienes iniciaban los aplausos y arrastraban a los distintos públicos en las ovaciones tributadas. Finalmente, hubo de prometer una nueva visita: así que cumpliese sus compromisos de Berlín, regresando a Rusia a finales de la Primavera. Encontrándose en Kiev, un día los estudiantes le impidieron entrar en el teatro donde venía actuando; quejábanse de que los precios de las localidades no les permitían ir a contemplarla en sus danzas, y sólo cuando Isadora, íntimamente halagada, les prometió asimismo, una fiesta gratuita dedicada a esta entusiasta juventud, le fue posible a la Duncan dirigirse a su camerino.
Absorbida por sus intensas preocupaciones artísticas, los amorosos instintos de nuestra apasionada Isadora no tuvieron durante cerca de dos años otro sentido que el inspirado por el Arte. Pero, al cabo, no pudo por menos de percatarse de la adoración de Enrique Thode, correspondiendo a ésta con creciente interés por el poeta. Y, en plena exaltación wagneriana, concluyó por enamorarse de Thode tanto, o más, que el poeta lo estaba de ella. Así se desprende, desde luego, de sus confesiones. No obstante, el idilio discurrió por cauces muy circunspectos. Los amores de Isadora Duncan con En133
rique Thode no pasaron de platónicos. El, más que ella, temió caer en la aventura vulgar, y en previsión de este riesgo, acaso porque amaba demasiado a la Duncan, decidió apartarse de la danzarina. Thode era, sobre todo, un sentimental. Quiso conservar sin mácula el recuerdo de Isadora, amarla siempre tal como la veía en su imaginación y... aceptó un viaje de conferencias, poniendo así fin al riesgo que corría. La primera de aquellas conferencias la dio precisamente en Bayreuth y no habló sino para exaltar las danzas de la Duncan juzgándolas, una vez más, como la expresión de una nueva Estética, de supremos acentos universales. Luego, rendido este homenaje, se encaminó a la estación y... huyó de la bailarina y también de sí mismo. Ella, por su parte, comprendió, pero esto no la consolaba de la pérdida de Enrique Thode. Y durante varios días creyó enloquecer de nostalgia, de pena y, en ocasiones, de despecho. La tournée por Rusia salvó a Isadora de la total desesperación. Pero, acaso buscando el remedio para sus dolores, encontró otros muy semejantes, porque acabó enamorándose, también, de Stanislavsky, el fundador del Teatro de Arte, de Moscú. O, cuando menos y por una de esas naturales reacciones de las almas atormentadas que buscan evadirse de un dolor, creyó enamorarse. En todo caso, este otro idilio hubo de ser más breve; no alcanzó, tampoco, los caracteres dramáticos del anterior y terminó sin que Isadora llegase a pensar en una liberación por la Muerte. Stanislavsky hallábase muy entregado a sus experimentos escénicos, que tan fecundos resultaron para el Arte dramático ruso; era tímido, casto, estaba casado con una sencilla y linda mujer a quien amaba y..., sobre todo, le horrorizaba profundamente la idea de tener un hijo fuera del matrimonio y no poder educarle junto a sí. Ella, la Duncan, lo refiere ingenuamente. Después de haber conocido una vez el fuego y el sabor de los labios de Isadora, el preocupadísimo Stanislavsky rehuyó la ocasión de volverse a encontrar a solas con la bailarina, y desde aquel momento procuró dar a la amistad que les unía un sentido puro y exclusivamente artístico, de mutua y admirativa comprensión. El entusiasmo que me produjo el teatro de Stanislavsky fue tan grande como el horror que me produjo 134
el ballet, solía decir la danzarina. Y él, por su lado, declaraba que asomarse al espectáculo de las danzas de ella era tanto como hacerlo a los principios del Arte y aun del propio Universo..., y sin pretenderlo, Stanislavsky hablaba como los antiguos griegos, quienes con una misma palabra, cosmos, designaron todo lo que nos rodea, especialmente lo bello.
Capítulo diez La escuela de Grünewald y la adoración por Gordon Craig Decidida a no demorar por más tiempo la realización de su más ilusionado proyecto, tan pronto como dispuso de unos días de descanso en Berlín y una vez que hubo cumplido sus nuevos compromisos con Alejandro Gross, ocupóse Isadora Duncan en su Escuela de Danza. La madre e Isabel, la hermana, habían trazado algunas líneas generales de lo que sería o, mejor dicho, de lo que podría ser esta Escuela, pero sólo Isadora podía desarrollar adecuadamente el propósito. Cambiaron algunas impresiones así que contaron con algún tiempo para ello, y en seguida, con aquella rapidez que caracterizaba todas las acciones de los Duncan, diéronse al empeño de buscar una casa para la futura Escuela. Unos días después, al cabo de una semana, encontraron una villa en Trauden Trasse, Grünewald, que reunía las principales condiciones deseadas por las Duncan, y... la compraron. Hicimos exactamente lo mismo que los héroes de los cuentos de los Grimm, escribe la bailarina. Y así era, en efecto, gastando alegremente su dinero, sin preocuparse para nada del mañana; animadas por un generoso espíritu, que algo tiene que ver, sin duda, con el de la varita mágica de las hadas. Aunque la casa acababa de salir de manos de los trabajadores, recién construida, la nueva propietaria llamó a albañiles, carpinteros y pintores y les confió algunas reformas; hizo venir, asimismo, a unos jardineros, para modificar determinados aspectos del pequeño parque que rodeaba a la quinta, y, en fin, procedió Isadora a amueblar y a decorar aquélla. Como una madre de muchas niñas, embargada por los más tiernos y femeninos sentimientos, adquirió cuarenta camas pequeñas, con sus colchones, sus almohadas, su lencería, sus mantas, sus colchas...; compró cortinas blancas, de fina muselina, adornadas con cintas azules; llevó allí vajilla, cristalería y, en una palabra, todo lo necesario para sus pensionistas, sintiéndose encantada al prever hasta las más fútiles necesidades de las niñas. Colocaron en el vestíbulo central una copia de la heroica figura de la Amazona, del Museo Capitolino, reproducción 136
dos veces mayor que el natural, y en la sala de baile, que era muy grande, un vaciado del célebre bajo relieve Danza de niños al son de las trompetas, de Luca della Robbia, y otra del no menos famoso de Donatello, Niños bailando, también de Santa María de las Flores, de Florencia. En el dormitorio instaló Isadora una estilizada Madona, en blanco y azul, para presidir el sueño de las discípulas, y por todas partes dibujos sacados de vasos griegos, tanagras y pinturas, representando danzarinas o escenas de Danza, cuidándose la Duncan de reunir aquellas obras de Arte, originales o reproducidas, en las que intervienen niños que bailan, y que, como dice nuestra danzarina, tienen un cierto aire de familia, una misma y común gracia ingenua en sus formas pueriles, como si los niños de todas las edades de la Historia se hubiesen encontrado y se cogieran de la mano, para bailar a través, o por encima, de los siglos. Luego, Isadora diose a buscar a sus niñas, e hizo publicar un anuncio en los periódicos, diciendo que estaba dispuesta a adoptar a cuarenta, procedentes del pueblo, que tuviesen disposición para el Baile. Llovieron centenares de solicitudes, y una tarde en que regresaba la Duncan a su casa, se encontró la calle materialmente bloqueada por los padres que pretendían confiarle las hijas. El cochero que conducía a la bailarina y que ignoraba la personalidad de su cliente explicó entonces a Isadora: —Es una señora loca que vive ahí y que va a adoptar a cuarenta chiquillas para que bailen... Decididamente, y pese a conocerla muy bien, otras muchísimas personas coincidían con esta opinión del auriga, y el primero en juzgar a la Duncan como una verrückte Dame, una señora loca, era su gran amigo, el empresario Gross, quien estaba verdaderamente consternado por aquellas ilusionadas actividades de la danzarina. Estas, según él, truncaban la carrera de Isadora, y además, la arruinarían en un breve plazo. Además, y para colmo de males, no darían ningún fruto. Pero ella no le daba oídos y rechazaba, uno a uno, todos los proyectos de jiras alrededor del mundo con que Gross procuraba tentarla para distraerla de sus ideas sobre la Escuela. No le faltaba algo de razón a Alejandro Gross, y a lo largo de los años siguientes pudo comprobar Isadora que su noble empresa exigía muchísimo y rendía muy poco. Los gastos estaban mal calculados, desde luego, y no tardarían en cons137
tituir una carga pesadísima para la artista, comprometida a demasiadas cosas con sus alumnas. Y por si esto no fuese ya bastante, la entretenía mucho tiempo, privándola de acrecentar sus ingresos. Por otra parte, las obras de Grecia, dirigidas por Raimundo, consumían importantes cantidades de dinero, y hubo que abandonarlas, para ser allá unas ruinas más, ocasional fortaleza a merced de todas las facciones de revolucionarios griegos que en lo sucesivo hubiesen de acometer cualquier movimiento de fuerza. Isadora acabó renunciando al propósito de vivir cerca de Atenas, y de disponer aquí de un templo y de una residencia para sí y su familia, consagrando la danzarina toda su atención y todos sus medios económicos a llevar adelante la idea de la Escuela de Danza. Muy pronto ésta empezó a funcionar, dirigida por las Duncan, mereciendo transcribirse algunas de las principales ideas de la genial bailarina sobre los fines perseguidos y acerca de los métodos empleados para ver realizados dichos propósitos. Ella perseguía la Belleza, adaptando nuestros movimientos a las leyes fundamentales que rigen y guían al Universo: la comprensión del cosmos, de los griegos, por medio del Baile. Quería que sus alumnas penetrasen, con ella, el secreto de la Armonía, y... creía que bastaba con desear lo bello para obtenerlo. Con el propósito de alcanzar esa armonía, las alumnas debían hacer diariamente algunos ejercicios escogidos al efecto, pero, como dice Isadora, eran ejercicios concebidos de manera que coincidieran con sus aspiraciones más íntimas y para realizarse, no sólo de buen grado, sino con avidez. Cada uno de ellos, prosigue la danzarina, no era solamente un medio para llegar a un fin: era, en sí mismo, un fin. Y continúa: La gimnasia debe ser la base de toda educación moral. Es necesario llenar el cuerpo de luz y de aire; dirigir su desarrollo físico metódicamente, y extraer de él todas las fuerzas vitales que contiene, hasta llevarlas a su máximo desarrollo... Luego viene la Danza, cuyo espíritu encuentra los cuerpos armónicamente desarrollados y en su punto supremo de energía. .. Entonces el cuerpo debe ser olvidado, por decirlo así, y en vez de realizar esos movimientos musculares que, en relación con toda nuestra anatomía y toda nuestra fisiología, interesan al gimnasta, trataremos de expresar sentimientos, ideas espirituales... 138
Se pretende con estos ejercicios hacer del cuerpo, en cada orado de su desarrollo, un instrumento tan perfecto como sea posible; un instrumento para la expresión de aquella armonía que, evolucionando y cambiando a través de todas las cosas, está dispuesta a penetrar en el ser preparado para ello. Los ejercicios que yo enseñaba a mis alumnas iniciábanse por una sencilla gimnasia de músculos, preparatoria de su elasticidad y fuerza. Después de estos ejercicios físicos venían los primeros pasos de danza, que consistían en caminar de manera sencilla, cadenciosa, avanzando lentamente con un ritmo elemental, siguiéndoles otros más rápidos y complicados. Mis chiquillas corrían, lentamente al principio, y saltaban, más tarde, lentamente también, según ciertos momentos definidos del Ritmo. Así es como, en Música, se aprende la escala de los sonidos, y así es como mis pequeñas discípulas aprendían la escala de los movimientos. Aparte de esto, las niñas estudiaban sin darse cuenta de ello. Yo las tenía siempre vestidas con trajes ligeros, sueltos y graciosos, y en todo momento, igual en las clases que en sus juegos o que en sus paseos por el bosque, los movimientos de mis alumnas, penetradas de mis ideas, eran insensiblemente armónicos, libres, espontáneos. Corrían y saltaban éstas con toda libertad, hasta que aprendían a expresarse por el movimiento con la misma facilidad que los otros se expresan por la palabra o por el canto. Sus estudios y sus observaciones no se limitaban a las formas expresadas en el Arte, sino que brotaban, principalmente, de los movimientos de la Naturaleza... Las nubes arrastradas por el viento, los árboles que se estremecen al beso del aire, los pájaros que vuelan, las hojas que flotan y dan vueltas en su caída cuando el otoño, las olas del mar...; todo esto debía tener para mis alumnas un sentido especial. Y las muchachas estaban obligadas a observar la calidad peculiar de cada movimiento y a experimentar en su alma un sentido de intima y secreta adhesión, no común y capaz de iniciarlas en los arcanos de todas las cosas, arrastrándolas en pos de la melodía déla Naturaleza e invitándolas a cantar con ésta. Tal vez esta cita podrá antojársele demasiado larga al lector, pero... ¡es tan substanciosa y significativa! ¡Dice tanto acerca de la manera conforme a la cual sentía Isadora Duncan el Arte en general, la Danza y el modo de iniciar a sus discípulas en el Baile! Y, por otro lado, ¡es tanta la incompren139
sión de ciertas gentes ante el caso de la genial danzarina! Incluso la crítica que aquí, en España, parece más autorizada y solvente, y la que, por la función que se atribuye, debiera mostrarse más abierta al entendimiento de aquella gran figura, muéstrase inexplicablemente ciega e insensible. Hasta el punto de que hubo quien, recientemente, juzgó a nuestra danzarina como el símbolo de una estética coreográfica que nunca debió producirse... Además, aquellas ideas sobre la enseñanza del Baile, y su desarrollo en una personalísima Escuela de la Danza, representan la más querida y perdurable ilusión en la vida de Isadora, a la vez que la más noble y pura, pudiéndose juzgar muy bien como uno de los mayores dramas que vivió la Duncan el no ver plenamente realizado, ya por unas causas, ya por otras, su proyecto de animar y vivificar para siempre esa Escuela. Para llevarlo adelante, no sólo invirtió entonces cantidades de dinero y hasta conoció angustiosísimos agobios económicos, sino que sacrificó muchísimas horas de paz y de gloria, de amor, de bienestar y de legítimo descanso. Por la Escuela de Danza con que soñaba, es decir, por mejor atenderla, desdeñó espléndidos contratos para bailar en diversas capitales de Europa y América, con la natural desesperación del empresario Gross, y por la Escuela sufrió lamentables éxodos y ultrajes. Así, por ejemplo, no dudó en afrontar la enemistad de muchas gentes y de cerrarse las puertas de varios países, las de su adorada Francia entre aquéllas, cuando supuso que en la U.R.S.S., al amparo de la Revolución bolchevique, podría convertir en realidad su fervoroso propósito de Arte. Y por interés, por afán de dinero para su adorada Escuela de la Danza, aceptó el amor del multimillonario Singer, a quien, a pesar de todas las apariencias en contra, no quiso nunca, aunque ella misma, a ratos, se creyera enamorada de aquel hombre, a quien la danzarina llamada mi Lohengrin. Si las damas atristocráticas de Berlín, que la apoyaban en su empeño de dar vida a la Escuela, tienen unas palabras nada piadosas para juzgar la pasión de Isadora por Gordon Craig, y se permiten decir que sólo dan su dinero por Isabel, ya que ella tenía unas ideas morales tan perdidas, nuestra bailarina no duda ni por un instante en despreciar su protección y en acometer, como sea, todas las necesidades de aquélla, sin pensar siquiera en abandonarla y sin sentir desmayo alguno en sus entusiasmos. No tiene esa reacción tan humana de aban140
donar lo que, aunque sea involuntariamente, nos ha procurado una honda pena. Y después, cuando una de sus alumnas le arrebata uno de los hombres que más amó Isadora, tampoco reacciona contra la Escuela. Lejos de esto, entrégase con mayor entusiasmo a guiar a las muchachas. Y si el caso se repite, ella reiterará el generoso gesto. Indudablemente, Isadora Duncan buscaba en su villa de Grünewald, y en París, y en Niza, y en Moscú, y en todos los lugares en que intentó realizar el milagro de su Escuela de Danza, la creación de unas pléyades que darían un superior encanto a sus recitales y conciertos; pero su afán iba mucho más lejos, ella intentaba una continuidad que la sobreviviera y que crease, en fin, una atmósfera de sabiduría, y de ningún modo imaginó su Escuela cual un negocio de rendimientos más o menos retardados. Tanto es así que, en todo momento, se negó a recibir en torno a ella alumnas que le pagasen por sus enseñanzas. Je ne veux pas d'eleves payantes, je donne pas mon ame pour l'argent, consigna repetidamente en los programas de sus fiestas, dadas en París, y... así es, en efecto: ella no quiere que sus alumnos, o alumnas, le paguen. A no ser con moneda de Arte, de Belleza, de Armonía... La danzarina no vende su alma por dinero. Muchos no entendieron esta desprendida actitud de la artista, pero no faltarían, no, los que la entendiesen y la admirasen con verdadero fervor. La popularidad de Isadora Duncan crecía a la vez que adelantaban sus primeras discípulas, y una inusitada aureola fue nimbando la figura de la bailarina. Llamábanla en Berlín la Gotiliche Isadora, y se llegó a decir que algunas gentes que habían acudido enfermas al teatro donde actuaba, salieron curadas por la acción sublime del Arte. No era ya un hecho insólito el que, algunos días, apareciesen a las puertas de aquél algunos pacientes que eran transportados hasta allí en sillas de ruedas o en unas parihuelas, e Isadora ha podido vanagloriarse de que numerosos berlineses acudían a aquellas representaciones artísticas con un espíritu realmente religioso, rindiéndose como en éxtasis. Cierta tarde, avanzada ya la primavera de 1905, la danzarina, que no solía mirar hacia el público durante sus danzas, sintió la necesidad de fijarse en un espectador que se hallaba en la primera fila de butacas. Un raro poder de sugestión ejercía su influencia en la voluntad de la Duncan, como ésta misma ha explicado en sus Memorias, y una insoslayable fuer141
za de atracción física llamaba a los ojos de la bailarina. Aquel hombre, que Isadora juzgó muy hermoso y que, desde luego, ofrecía un atrayente aspecto exaltado, dejando traslucir de su frente el genio, vino después, una vez terminada la representación, al camerino de la joven artista, desarrollándose un sorprendente diálogo: —Es usted maravillosa, adorable —dijo el desconocido—. Pero, ¿por qué me ha robado mis ideas? ¿De dónde ha sacado usted mi escenario? —¿Su escenario...? No le comprendo, no sé de qué me está usted hablando... —Esas cortinas... —Esas cortinas son mías, y muy mías. Las inventé y las odopté yo cuando tenía cinco años, y siempre he bailado con ellas... —No, son mis decorados... Responden a mis ideas... Pero la perdono, porque usted es el ser que yo he imaginado para ellos... Es usted la realización viviente de todos mis sueños. —Y usted..., ¿quién es? —Yo soy Gordon Craig, el hijo de Elena Terry... ¡Elena Terry! Este nombre evocaba en la danzarina, no sólo a la mujer que personificaba el ideal concebido por Isadora Duncan acerca de lo que debe ser una actriz, según ya dije, sino también, todo un ideal de la belleza femenina. Recordó a la gran comedianta, superior a la Duse ante los ojos de Isadora, y sus admirabilísimas interpretaciones, a las que la Duncan había acudido en compañía de Carlos Halle, y, rápidamente, creció el atractivo y la simpatía del hijo. Gordon Craig era rubio, como su madre; alto, mimbreño y a pesar de su talla, había en él algo femenino. Su rostro recordaba mucho al de la Terry, pero, acaso, sus facciones eran ahora más finas y delicadas, sobre todo, los labios. Y sus ojos, aunque miopes, poseían una extraordinaria expresión, y fulguraban con un brillo metálico detrás de las gafas. Isadora encontraba en él una cierta debilidad femenina, sólo desmentida por sus manos, de dedos muy alargados y con unos pulgares cuadrados y simiescos, que indicaban fortaleza y que el propio Gordon juzgaba, riendo, de asesino, de estrangulados.. Como la conversación entre la bailarina y el loco Gordon se prolongase demasiado, hubo de intervenir la señora Duncan: —¿Por qué no viene usted a casa a cenar con nosotras? Ya 142
que tiene tanto interés por el arte de Isadora, puede venir y acompañarnos. ¡Ah...! ¡Cuan lejos estaba de pensar la pobre madre de la danzarina en el final que tendría aquella velada! Fuéronse todos hacia la residencia de las Duncan, cenaron y la charla, casi exclusivamente a cargo de Gordon Craig, no parecía hallar término. El hijo de Elena Terry mostrábase vivamente excitado, y quería exponer todas sus ideas sobre su arte, todos sus proyectos, todas sus ambiciones... Y mientras Isadora le escuchaba atentamente, y de verdad interesada, los demás iban sintiendo cierto aburrimiento a medida que avanzaba la noche. Concluyeron por dejarles solos. Entonces, él dijo: —No sé cómo puede usted vivir aquí, en medio de esta familia. ¡Es absurdo! Una gran artista como usted debiera huir... Venirse conmigo, que soy el hombre que la ha inventado... ¡Y la bailarina se fue con Gordon Craig! Ella lo ha explicado con estas sencillas palabras: Como una hipnotizada le dejé que me pusiera mi capa sobre la humilde túnica blanca, cogió mi mano y nos fuimos escaleras abajo. Tomaron un taxi y marcharon a Potsdam, adonde llegaron cuando empezaba a clarear.
De regreso a Berlín, la bailarina no se atrevió a presentarse a su madre, y los dos amantes se dirigieron a casa de su amiga Elsa de Brugaire, quien, por el momento y hasta que se aclarase la situación, brindó hospitalidad a Isadora. Pero al día siguiente volvió Gordon Craig, se llevó de nuevo a Isadora y los dos amantes se refugiaron en el desnudo estudio que tenía él en los altos de un gran edificio. Vivieron entonces un delicioso, pero muy inquieto, idilio. Temían que les descubriesen, y para evitarlo, recurrieron a toda suerte de fantásticas y pueriles combinaciones. Salían por la noche a tomar el aire, y se hacían servir la comida, a crédito, de un modesto restaurante próximo, escondiéndose Isadora cuando llegaba el camarero portador del sencillo servicio. Era una época en que Gordon pasaba graves apuros de dinero, y todas las cuentas corrientes de Isadora resultaban como inexistentes, dado el misterio en que los amantes se habían envuelto. 143
Tanto la madre de Isadora como Isabel y el empresario Gross estaban desesperados. Sus pesquisas para descubrir el paradero de la danzarina fueron infructuosas, luchando con el deseo de no dar demasiado pábulo a la noticia de la fuga. Así y todo, la señora Duncan no pudo dejar de recorrer todas las Embajadas y todos los Consulados acreditados en Berlín temiendo que Isadora y Gordon Craig hubiesen tratado de obtener pasaportes para cualquier país. Y Alejandro Gross, por su parte, hubo de suspender las representaciones ya anunciadas comunicando a la Prensa que Isadora Duncan padecía una grave tonsilitis. Por fin, al cabo de quince días, reaparecieron los amantes en casa de las Duncan, en Victoria Stress. Naturalmente, la madre de Isadora, los recibió llena de indignación; increpó con la mayor dureza a Gordon Craig, quien se mostró dispuesto a ofrecer las reparaciones procedentes. Pero la madre no quiso escuchar a ninguno, increpando con las frases más duras a Gordon. Luego, y con un gesto definitivo, ordenó a Craig que abandonase inmediatamente la casa. Pero, por otra parte, la pobre madre estaba deseando abrazar a su hija, y en el fondo de su ser sentía la mayor alegría que cabe imaginar por haber recobrado a la fugitiva. Reconciliadas ambas mujeres, la madre concentró toda su indignación en Gordon Craig. Y tan furiosa estaba contra éste, que ni siquiera insinuó la idea de recoger los ofrecimientos de reparación formulados por el joven. No obstante, por último, empezó a hablar de matrimonio a su hija. Y hasta a insistir a todas las horas en la necesidad de casar cuanto antes a los muchachos, lo que preocupó profundamente a Isadora. Si tenemos en cuenta la adoración de la bailarina por el famoso escenógrafo, es posible que la imagen de esta unión halagase a Isadora, pero, por otro lado, ésta presentía que aquel matrimonio no hubiera podido ser muy duradero. El genio animaba impetuosamente a los dos, uno y otro tenían ideas muy propias y hubiera sido engañarse el suponer que ambos serían capaces de vivir juntos y de soportarse, máxime dada su violenta exaltación. Además, Gordon Craig era un terrible ególatra, llegándose a mostrar en su egolatría un hombre hasta brutal y salvaje. Más de una vez, seguro de la sumisa admiración que inspiraba a la Duncan, conforme fueron transcurriendo los días, llegó a decirle: —Debieras dejar tus danzas... ¿Por qué ese empeño de 144
andar siempre agitando tus brazos por los escenarios? Mejor sería que te quedases en casa afilando mis lápices. Y el caso era que Gordon admiraba como pocos el arte de su amiga, pero, en ocasiones, su amor propio y sus tremendos celos de artista se revolvían dentro de él, sugiriéndole estas terribles boutades. La Duncan se limitó a amarle, y a adorarle como si fuera un dios, sin hacerse demasiadas ilusiones acerca de su porvenir al lado del hijo de Elena Terry. Sabía que éste no podría ser su marido, fueran cuales fuesen las particulares ideas de Isadora acerca del matrimonio; supuso, sin casi querer darse cuenta de ello, que terminaría separándose de Gordon, y con esa inefable docilidad de las mujeres enamoradas, le aceptó tal como era y por el tiempo que el Destino determinase, dispuesta a desempeñar cerca del amado todos los varios papeles que él la inspiraba, siendo ella, además de amante, un poco madre, un poco hermana y, sobre todo, una entusiasta confidente. Hay numerosas páginas dedicadas a Gordon Craig en el libro de My Life y seguramente nadie le inspiró frases más halagüeñas, de las cuales copio algunas a continuación: Gordon Craig es uno de los genios más extraordinarios de nuestra época: una criatura como Shelley, hecha de fuego y de luz. Es el inspirador de todo el Teatro moderno, aunque, en realidad, no ha tenido nunca una intervención literaria en los dominios de Talía, viviendo hasta un poco alejado de éstos; pero sus sueños han concluido por inspirar todo lo que es más bello en la Escena, y sin él no tendríamos a Max Reinhardt, a Jacques Copeau ni a Stanislavsky... A no ser por él soportaríamos aún el viejo escenario realista, con todas las hojas temblando en los árboles y todas las casas con sus puertas que hacen ruido al abrirse y al cerrarse... Craig tiene una conversación brillante. Es uno de los pocos hombres a quienes he podido contemplar en estado de excitación desde la mañana hasta la noche. Con la primera taza de café prendía el fuego de su imaginación, y ésta lanzaba llamas. Dar con él un vulgar paseo por las calles era como pasear por la Tebas del viejo Egipto en compañía de un Gran Sacerdote... Ya fuera por su extraordinaria miopía o ya por alguna otra causa subjetiva, lo cierto es que lo veía todo de un modo singular, convencional, imaginativo, y resultaba corriente verle pararse de súbito ante un espantoso ejemplar de 145
la moderna Arquitectura alemana y, echando mano al lápiz y al block, dibujar una hermosa interpretación de aquello, interpretando una de aquellas casas neuer kunst praktisch como si se tratase de un templo egipcio de Denderah. Frente a un árbol, o a un pájaro, o a un niño, inflamábase la exaltación de Gordon Craig, y no se daba a su lado un solo instante de aburrimiento... Vivía siempre en un paroxismo del entusiasmo, o de... la cólera. No obstante, no pudo Isadora sacrificarle su carrera. Y hasta un día en que él no hacía más que hablar de su propia obra, como si ninguna otra cosa mereciera atención, la danzarina no pudo contenerse y osó murmurar: —Sí, tu obra... Sin duda, muy importante. Pero lo primero es el ser viviente, el alma, de la que irradian todos los sentimientos; el ser humano moviéndose en una exteriorización de su perfecta belleza, a la que tú procuras un marco asimismo perfecto... Un larguísimo silencio siguió a estas palabras. Gordon Craig se tornó más y más sombrío, nublósele la frente y le temblaban los labios, conteniendo la rabia. Isadora, arrepentida de su legítima protesta y siempre amorosa, musitó finalmente: —¿Te he ofendido, querido? No fue esa mi intención... El, entonces, estalló: —¿Ofenderme tú? ¡Oh, no...! Ni tú ni ninguna mujer, y tú eres una mujer como todas, puede ofenderme. Y levantándose, dejando que flotaran en el ambiente aquellas últimas palabras de injusto y brutal desprecio, salió de la habitación y desapareció tras un horrendo portazo.
'
Capítulo once ha suprema gloria: Deirdre Sucedíanse los días. Nuestra danzarina pudo advertir que iba a ser madre. Lo sería como ella había entendido siempre, afirmándose en unos femeninos derechos de serlo cuando a la mujer le plazca, es decir, verdaderamente emancipada y sin mengua de su honor. Y una noche tuvo un sueño maravilloso, que la colmó de gozo. Soñó que Elena Terry, resplandeciente, venía hacia ella y le entregaba una niña, rubia como el mismo sol, y... desde aquella fecha adquirió la seguridad plena de que lo esperado sería, en efecto, una niña cual la que había visto en sueños. Ilusionada con esta gloria que Isadora aguardaba, vibrantes y gozosos sus más íntimos instintos femeninos, hubiera querido consagrarse por entero a preparar la recepción del nuevo ser: a dejar que pasasen las horas, y los días, y los meses, imaginándolo y, como la inmensa mayoría de las mujeres que van a ser madres, confeccionando las pueriles prendas con que vestir al ansiado bebé. Pero, ¡ay!, la Escuela —su Escuela de Danza, de Grünewald— consumía muchísimo dinero; las cuentas corrientes de la Duncan en los Bancos iban agotándose nuevamente, e Isadora debía seguir bailando. Yo no diré que esto representase demasiado sacrificio para la danzarina, porque estoy seguro de que ahora, al ser efectivamente madre, los sentimientos maternales de Isadora encontraban en Grünewald una mayor y más entrañable complacencia que antes. Ganar dinero para sus niñas, subvenir a todas las necesidades de éstas y procurarles cuanta dicha fuese posible, ¡qué significación adquiría para Isadora Duncan en aquellos días! Recorrió algunas ciudades alemanas y, finalmente, marchó a Dinamarca y Suecia, que le produjeron una gratísima impresión. La encantaba observar la vida de estos pueblos, más libres y felices que Alemania. Seducíanla las gentes de Copenhague y de Estocolmo, tan sanas de espíritu y de cuerpo; ajenas a un sinnúmero de torturadores prejuicios y animadas por un limpio e ingenuo optimismo. En todas partes acogieron muy bien las danzas de Isadora, y principalmente en Estocolmo la campaña resultó triunfal. 147
Aquí halló un público preparado y entusiasta, que la aclamaba mostrándose verdaderamente consciente del sentido que dirigía aquel arte ofrecido por la Duncan. Y bien merece anotarse la actitud de las muchachas de la famosa Escuela Gimnástica de la capital sueca que, desde el día de la presentación de la danzarina, esperaban a ésta cuando salía del teatro para darle escolta, saltando y corriendo junto al coche que la conducía. Visitó, naturalmente, aquella Escuela, pero no le produjo un gran entusiasmo. Por el contrario, la bailarina se sintió defraudada. Juzgaba que la gimnasia sueca está destinada a educar unos cuerpos de vida poco dinámica, renunciando a lo flotante, a lo imaginativo, a lo pasional, y que estos profesores del Instituto Gimnástico consideraban esa educación de los músculos como un fin, no cual un medio, lo que a los ojos de Isadora Duncan es un lamentabilísimo error. De regreso a Alemania, cayó enferma en el barco. El esfuerzo realizado había sido superior a las fuerzas de la artista, dado su estado, y se hizo preciso un largo reposo. Pasó unos días con sus alumnas, tratando de resarcirse con su presencia de los sufrimientos padecidos a causa de ellas, y en seguida se retiró a una aldea de pescadores, Nordwyck, en Holanda, no muy lejos de La Haya y que dista de Kadwyck unos tres kilómetros. Un apremiante deseo de soledad y de ver mar había acometido a la genial artista, quien no encontró un sitio mejor para satisfacer aquel doble afán que la playa de Nordwyck, entre las olas y unas inmensas dunas de arena. Volvió a sentir la adoración por el mar, como en los años de la infancia y de la adolescencia transcurridos allá, en San Francisco, frente al Pacífico, e igual que entonces dejó correr el tiempo contemplando el azul infinito, las nubes viajeras, la inquietud de las aguas. No quiso relacionarse con nadie, como no fuera con los sencillos pescadores de aquel pueblecito. Hubiera querido tener a su lado —¡eso sí!— a su madre, a pesar de las reconvenciones que pudiera dirigirle, pero la señora Duncan seguía muy enfadada con Isadora, y sería preciso rogar mucho para hacerla venir, aunque... estuviese deseando, tanto o más que la hija, reunirse con ésta. Por otro lado, la danzarina se sentía muy feliz con sus esperanzas maternales, y con sus apasionadas contemplaciones de la Naturaleza, ocupándose, a ratos, de la Escuela de la Danza Futura —así se llamaba ahora—, de Grünewald, a la que seguía inspirando desde este apartado 148
retiro de Nordwyck. Mantenía una copiosa y frecuente correspondencia con Isabel sobre las alumnas, anotaba muchas ideas en su Diario y, en fin, preparó quinientas sugestiones para aquéllas: ejercicios que comprendían desde los movimientos más sencillos a los más complejos, constituyendo, según la propia bailarina, un compendio del arte de la Danza. Pensando en todo esto, he considerado varias veces cuan interesante hubiera sido recopilar esas cartas a Isabel, las notas del Diario y, desde luego, las indicaciones relativas a aquellos quinientos ejercicios. Seguramente hubiesen integrado un precioso libro de texto para los profesionales que han pretendido pisar sobre las huellas de Isadora, y también para los que hoy discuten, desde distintas posiciones, el arte de la genial danzarina norteamericana. Acaso la hubieran conocido gracias a ello. Pero todo parece haberse perdido. Yo he indagado sobre su paradero, preguntando a algunos amigos de la Duncan y a varias discípulas de las que pasaron por Grünewald, mas nadie supo darme razón. No es, únicamente, un material disperso: es una serie de escritos perdidos. Y de lo que escribió Isadora Duncan en Nordwyck durante aquel verano de 1906, sólo hay algún tenue eco en las Memorias de la bailarina y en alguna revista francesa, como Ventina. Gordon Craig hizo alguna escapada a Nordwyck, pero se marchaba en seguida. Mostrábase tan nervioso y exaltado como siempre, y no hablaba casi de otra cosa que no fuese de su obra. Sin embargo, Isadora perdonábaselo todo. Ella tenía bastante con lo que le rebullía y crecía en las entrañas, con aquello que daba cada día mayores pruebas de su presencia. Y, paradójicamente, cuanto más sola se encontraba, sentía más la compañía de este hijo que aún no había nacido, pero que ya vivía. ¡Era su mayor gloria! ¡Su gloria suprema! Y cuanto más se le deformaba el cuerpo, más ufana y orgullosa de sí misma se sentía Isadora. ¿Qué importaba que sus pechos, duros y maravillosamente modelados, cual los de una diosa interpretada por Fidias, se hiciesen grandes, blandos y caídos? ¿O que sus caderas se ensanchasen, a la par que se hacían pesadas? Ni siquiera importábale a la danzarina que sus tobillos adquiriesen cierta hinchazón y que los pies se tornaran de ágiles, como de bailarina, en torpes y propensos al cansancio. Todos estos males eran poco precio para el bien que ilusionaba a la Duncan, que sacrificaba gustosa sus juveniles y adorables 149
formas de náyade, como ella misma dice, y que iba echando al olvido sus triunfos de artista, su fama y sus ambiciones, incomparables con el triunfo, con la gloria y con las esperanzas de una madre. Al aproximarse el otoño, mediado el mes de septiembre, le enviaron a la pequeña Temple, sobrinita de Isadora, y las dos, la tía y la sobrina, iban todos los días a pasear a la playa. Luego, Isadora se sentaba en la arena, y la niña, que ya había pasado por Grünewald, entreteníase en ensayar diversos pasos de Danza, deliciosamente ingenuos... La Duncan, entonces, mirábala arrobada, viendo algo de su propio espíritu en la infantil bailarina, y también presintiendo en ésta a la nena que ella esperaba. María Kist, tan paciente, tan dulce y tan bondadosa, acompañábala también, y el mismo día en que se anunció el doloroso alumbramiento llegó otra íntima amiga, Catalina N..., que era muy animosa. Nuestra danzarina la describe representándola como una persona de poder magnético, llena de vida, de salud, y de valor, recordándonos Isadora, finalmente, que esta amiga fue la digna esposa del capitán Scott, el célebre explorador. Considerando que su madre había tenido cuatro hijos y que su abuela dio a luz ocho, la pobre primeriza procuraba cobrar ánimos y sobreponerse a sus sufrimientos, pero éstos fueron inauditos, y en las páginas de My Life hallamos terribles gritos de dolor y de prontesta contra la Naturaleza, que hace tan crueles esos trances. No obstante, y así que viose Isadora con su hijita al lado, que le buscaba instintivamente los senos, terminó por reconciliarse con aquélla, y en las propias Memorias —estas Memorias excepcionales, tan humanas e impresionantes— da rienda suelta, en inmediata transición, al recuerdo de su inmenso júbilo. Dice así del bebé: Era sorprendente; tenía las formas de Cupido, los ojos azules y una rizosa cabellera oscura que luego cayó y se convirtió en bucles de oro... Y después, encarándose con las mujeres que estudian, que cultivan las varias Artes y que, ¡ay!, se olvidan con esto de la más augusta función femenina, las increpa: ¡Oh, mujeres...! ¿Para qué aprendéis a ser abogados o médicos, pintoras, esculturas o poetisas, si existe ese milagro? Teniendo a su Cupido pegado a ella, mientras la nena lloraba, mamaba o dormía, la danzarina, no quería saber ya nada de sus bailes ni del Arte. Todo se le antojaba inferior a su 150
papel de madre. Juzgábase un dios, superior a todos los artistas. Y al evocar sus idilios en aquella situación, con la niñita palpitante junto a sí, reconocía en este nuevo amor el más agradable de todos: el gran amor que sobrepasa el de los hombres. ""] Quedábase absorta mirando a la nena, y como si rezara, repetía suave y quedamente: —¡Vida, vida, vida...! Durante las primeras semanas permanecía horas enteras con el bebé en brazos, contemplando su sueño y atisbando cómo, algunas veces, salía una mirada de sus ojos, refiere Isadora; me parecía entonces que estaba yo muy próxima a la otra orilla del misterio, cerca del conocimiento de la Vida... Aquella alma, encerrada en un cuerpo recientemente creado, respondía a mis miradas con ojos que parecían muy viejos —¡los ojos de la Eternidad!—, y que me miraban con amor. Sí. Eso es; con amor. Y yo concluía pensando que ello, el Amor, es la respuesta de todo. Cuando la joven madre se repuso del trance, dirigióse con su hijita y María Kist a Grünewald, donde todo el mundo mostró un gran alborozo ante el bebé, que Isadora presentó a Isabel diciéndole: «Aquí tienes a nuestra alumna más joven.» Las chiquillas estaban encantadas con la muñeca que les había traído su directora, y no sabían qué hacer con ella, admirándola ávidamente y prodigándole infinitos mimos. ¡Qué regalo...! Planteóse, por último, el gran problema de poner nombre a la muñeca. Y cada cual propuso uno, o dos, o tres, eligiendo entre los más poéticos. Pero el padre vino a resolver la cuestión dando éste: Deirdre, Amada de Irlanda. Un día, al poco tiempo de llegada la danzarina a Grünewald, Julieta Mendelssohn, que era amiga de Isadora y que vivía en la opulencia no lejos de la Escuela de la Danza Futura, suplicó a la Duncan que bailase con sus alumnas para Eleonora Duse en la residencia de Julieta. La genial actriz estaba de paso por Berlín, y la Mendelssohn con su marido, un rico banquero, creían que aquel espectáculo resultaría muy del gusto de Eleonora. Nuestra bailarina accedió. Cierto que su intervención representaba un sacrifio, pero ¿cómo negarse a la petición de Julieta Mendelssohn? Por un lado, el afecto que sentía hacia ésta; por otro, la profunda y exaltada admiración por la gran trágica italiana, y en fin, el interés por relacionar a Gordon Craig con la Duse. Esto, sobre todo, fue lo que 151
anuló cualquier resistencia. Y, realmente, el sacrificio no hubo de ser estéril, porque desde el mismo momento en que Isadora presentó al escenógrafo a la actriz, y Gordon pudo exponer algunas de sus ideas a Eleonora, ésta revelóse muy curiosa de los proyectos del hijo de la Terry. Luego, en nuevas ocasiones, continuaron hablando de los mismos, y Eleonora Duse les invitó a partir inmediatamente con ella a Florencia, donde Gordon montaría los escenarios del Rosmersholm, de Ibsen. Naturalmente, aceptaron, y muy pocos días después tomaban el expreso de Italia la Duse, Gordon, Isadora, su niña y María Kist. Fue* un momento de inmensa dicha para la bailarina al contemplar unidos en aquella colaboración a los dos seres que más admiraba en el mundo; imaginando que Craig realizaría su obra y la Duse tendría un escenario digno de su genio. Pero esta total felicidad no se prolongó a lo largo de mucho tiempo, sucediéndola las mayores inquietudes que cabe idear, pues los dos genios hubieron de chocar tan pronto como llegaron a Florencia, produciéndose apasionadas discusiones en las que Isadora actuaba de intérprete, debiendo desarrollar un talento diplomático que para sí quisieran muchos embajadores y ministros plenipotenciarios. Evocando aquellos días, la Duncan solía decir que había sido una gran suerte el que Gordon Craig no supiese una palabra de francés ni de italiano y que la Duse ignorara el inglés. Porque gracias a tal circunstancia, y... a desfigurar bastante la verdad, pudo llegarse a representar el Rosmersholm. Refiriéndose a estas filigranas diplomáticas, Isadora ha reproducido en sus Memorias un diálogo tan típico como jocoso..., para quienes lo lean sin tomar partido por Eleonora Duse o por el escenógrafo. Se trataba de aquella ventana que prevé Ibsen en la escenografía del primer acto de su Rosmersholm, ventana que debe dar a una avenida de viejos árboles y que Gordon Craig había resuelto en un ventanal de grandes dimensiones, de diez metros por doce, que daba sobre un paisaje de rojos, amarillos y verdes... La actriz miraba asombrada el diseño, y decía: —Yo veo en la obra una ventana, no esto... Y no puedo admitir que sea un ventanal de esas proporciones. Isadora traducía a Eleonora, y él, casi sin dejarla acabar, barbotaba: —Yo sé lo que hago. Y di a esa maldita mujer que no le consiento que se mezcle en mi trabajo. 152
Entonces la intérprete debía ser menos fiel: Gordon dice que toma nota de su opinión y que procurará complacer a usted. Animada por esta supuesta disposición de ánimo, la Duse se atrevía a formular algunas nuevas objeciones, y la danzarina les daba esta traducción: —Eleonora dice que eres un gran genio, está encantada con tus esquemas y confía en que nada habrá que oponer cuando los hayas realizado. Horas enteras duraban, en ocasiones, estos diálogos, que dejaban rendida y extenuada a Isadora, quien, por otra parte, procuraba alejar todo lo posible a la sublime trágica de los talleres en que Gordon en medio de botes y cubos de pintura, entre brochas, plomadas y otros útiles de trabajo, iba de un lado para otro procurando hacerse entender de los jóvenes pintores italianos que ejecutaban sus órdenes. Melenudo y colérico, subía y bajaba por las escaleras y los andamios, sin cuidarse siquiera de comer, y era la propia Isadora la que tenía que llevarle la comida en una cesta y la única que conseguía arrancar al artista de junto a sus decoraciones. Según puede imaginarse, Eleonora sentía una viva curiosidad por conocer los adelantos de Gordon Craig, y cada tarde pretendía ir a verle, pero la Duncan iba a buscarla y se la llevaba a pasear por los más líricos jardines florentinos, donde las hermosas estatuas y el cuadro de la Naturaleza, con su verdor y con sus flores, obraban a modo de sedante en la impaciencia de la actriz. Nunca olvidaré la imagen de Eleonora Duse paseando por aquellos jardines, escribe Isadora; no se parecía a ninguna mujer del mundo; era como una creación femenina del Petrarca, o de Dante, y el pueblo le dejaba el paso con muestras de respeto y de admiración... Siempre recordaré tales paseos por medio de las largas hileras de altos cipreses, y aquella magnífica cabeza de Eleonora, con su negra cabellera, que empezaba a encanecer, y la maravilla de su frente inteligentísima, besada por la brisa, así como el prodigio de sus ojos, generalmente tristes, pero que, de pronto y a causa de cualquier entusiasmo, adquirían un brillo inusitado... Finalmente llegó el día de ensayar el montaje de los decorados delante de la Duse. Es decir, el día tan temido por Isadora, en el que, de modo inevitable, los dos genios habían de entrar en colisión, o conocerse y comprenderse. La danzarina no reunía bastantes fuerzas para dirigirse al teatro, extrajo del 153
fondo de su alma las que pudo y dirigióse en busca de su amiga. Ya en compañía de ésta, llegó al teatro y realizó su última maniobra diplomática, logrando que Eleonora entrase por la puerta principal y no por la de los artistas, para que no pasase por el escenario. Unos dependientes habían sido advertidos y todo el plan pudo desarrollarse conforme a las previsiones de la bailarina, que, con los nervios rotos y desmayados, se sentó en un palco, al lado de la Duse. Tras de las cortinas sonaban las voces de Gordon, el arrastre de algunos elementos del decorado, martilleos... Y, por último, todo quedó en silencio y, lentamente, empezaron a descorrerse las cortinas... Lo que apareció entonces nos lo describe Isadora así: A través de vastos espacios azules, de celestes armonías, de líneas ascendentes, de masas colosales, el alma era transportada hacia la luz de aquel gran ventanal, detrás del cual se extendía, no ya una breve avenida, sino el Universo infinito. Dentro de estos espacios azules estaba todo el pensamiento, toda la meditación, toda la tristeza terrenal del hombre. Más allá del ventanal, todo el éxtasis, toda la alegría, todo el milagro de su imaginación. ¿Era éste el salón de Rosmersholm? Yo no sé lo que Ibsen hubiera pensado, pero lo más probable es que se hubiese quedado mudo como nosotras, sin palabras, entregado al deleite producido por aquella visión. ¡Gordon Craig había triunfado plenamente! Y Eleonora, apretando, conmovida, una mano de Isadora Duncan, lloraba de emoción. Llamó al esconógrafo y le felicitó con las palabras más halagadoras, mientras que Gordon, no menos emocionado, permanecía silencioso, sin acertar a decir nada. Algunos días después, el público florentino confirmaba este éxito de Gordon, no habiéndose perdido aún la memoria de aquel acontecimiento, que ligaba estrechamente el genio del hijo de Elena Terry y el genio de la Duse, aunque estos lazos no alcanzaron a ser muy perdurables, rompiéndose unos meses más tarde, al sacrificar la actriz una parte de las grandiosas escenografías de Gordon Craig para poder actuar en el escenario del viejo Casino de Niza. Informado acerca de estas mutilaciones, Gordon corrió a la capital de la Costa Azul, y en viendo el crimen, apostrofó duramente a Eleonora, quien, al cabo de los años, habría de contarle la violenta escena a su amiga Isadora en estos o parecidos términos. 154
—Nunca he visto un hombre tan furioso como aquél, y nunca me han ofendido de tal manera. Me dijo cosas espantosas, animado por esa rabia británica que es, seguramente, la más salvaje de los pueblos europeos. Nadie me ha tratado como él. Naturalmente, no lo pude soportar. Y señalándole la puerta, le dije: Vaya usted con Dios... No quiero volverle a ver jamás... Salga usted de aquí... La adoración de la danzarina por Gordon Craig no había disminuido, pero Isadora estaba cada vez más convencida de que una unión duradera sería imposible, y como la aterrorizaba una ruptura definitiva, aceptó de buen grado algunos nuevos compromisos para actuar lejos de él. Dolíale, como es natural, dejar de verle; pero siempre era mejor pensar que ello se debía a las exigencias de su carrera artística que al fracaso de unos sentimientos. Además, Gordon Craig no era un amante fiel. Ni mucho menos. Y también resultaba preferible saber de sus infidelidades desde lejos que de cerca. O ignorarlas totalmente, poniendo tierra y mar por medio. Isadora conoció por primera vez en su vida los celos. Unos celos terribles, pero más físicos que morales, si así cabe distinguir los que sentimos ante la idea de que el ser que amamos pertenece en cuerpo o en alma a otra persona. Veía cómo Gordon se entregaba a todas las aventuras fáciles que le salían al paso, y aunque ninguna de ellas tenía una inquietante continuidad, constituían un tormento para la bailarina. Bajo la influencia de todo ese complejo, Isadora Duncan no sólo accedió a ir otra vez a Rusia para hacer una larguísima tournée por el Norte, el Sur y el Cáucaso, y a marchar a Inglaterra y a los Estados Unidos, sino que, pretendiendo distraerse de su pasión y... vengarse de aquellas infidelidades de Gordon Craig, admitió como acompañante a... Pim, un alegre y gentil galancete, un poco aturdido y muy guapo. Sin embargo, Pim no la siguió en todos aquellos viajes: acompañóla únicamente por Rusia, representando en la vida de la Duncan un breve guiño de alocada felicidad. Pim reía siempre, bailaba, saltaba... Y reveló a Isadora un aspecto inédito del Amor, ajeno a fo novelesco, a lo romántico, a lo dramático, que es lo que más honda huella deja en nosotros haciéndonos más desgraciados que felices. W7-i J a m o r , ^e ^im m °víala a pensar en esto que dijo Osear WUde: Más vale la dicha de una hora que la tristera que dura toda la vida; sirvió para aliviarla HP «ai neurastenia 1P pe7-
155
mitió emprender con menos pena aquella serie de viajes y, en el orden artístico, la inspiró una seductora versión del más popular Momento musical, de Schubert. Un instante, un momento también, en la apasionada vida de Isadora Duncan fue el frivolo y divertido Pim. Lanzada de nuevo a los torbellinos de su arte, pudo creerse alguna vez curada de su pasión por Gordon Craig. Pero en cuanto se alejaba un poco el eco de los aplausos, o pasaba la inquietud de un debut, o se desvanecía la visión de unos paisajes que la danzarina había ignorado hasta entonces, tornaba Isadora a recordar amorosamente a Gordon. Queríale demasiado; fue uno de los hombres a quien más amó, y todos sus esfuerzos por borrarle de su pensamiento y por desahuciarle de su corazón resultaban vanos. Veíale, según ella dice, como Endymión ante las miradas de Diana; cual Jacinto y cual Narciso; como al luminoso y bravo Perseo, o parecido a un ángel de Blake. Y cuando le volvió a encontrar le hubiese sacrificado todo: su vida, sus danzas, su genio. Mas he aquí que al encontrarle ahora, debía perderlo para siempre. Porque en esta ocasión le descubrió verdaderamente enamorado de otra mujer. Ocurrió en Rusia, en la ciudad de Kiev. El hacía unos escenarios para Stanislavsky, e Isadora había venido a bailar. Una de sus alumnas, muy pálida, muy bella, muy espiritual, que servía a la Duncan como secretaria, la acompañaba. Y hubo de ser esta muchachita —acaso la discípula predilecta de Isadora Duncan— quien le arrebató a Gordon Craig, que se escapó con ella. Nada importaba que los fugitivos no fuesen dichosos, y que la joven terminara por abandonarle, buscando el perdón de la Duncan, que ésta hubo de otorgar con la comprensión y la generosidad acostumbradas; lo que importaba es que Isadora le supo enamorado como no lo había estado de ella, según lo delataron claramente los ojos de Gordon, sus labios mudos y sus manos conmovidas, los hondos suspiros que dejaba escapar. Ello bastaba, ¡y sobraba!, para que Isadora se considerase la más desgraciada de las mujeres y, silenciosamente, con quedo dolor, renunciara definitivamente a Gordon Craig. Puso los ojos en la pequeña Deirdre, quiso imaginar que conservaba con la niña lo mejor de Gordon y nunca como entonces, en aquellos negros días, la abrazó juzgándola su gloria suprema.
Capítulo doce Éxitos y fracasos de una danzarina genial Durante algún tiempo una idea obsesionó a Isadora Duncan: la de interpretar con sus alumnas la Novena Sinfonía, de Beethoven. Y de día o de noche, despierta o dormida, la danzarina soñaba con un vasto y armonioso conjunto de admirables muchachas bailando en torno de ella. ¡Ah! La Duncan se extasiaba imaginando aquel espectáculo, de gran aparato y de sublime sentido; ideando esta especie de orquestación de la Danza, en homenaje al coloso de Bonn. No se conformaba con sus éxitos personales, y ni tan siquiera con el de compartir su triunfo con unas pocas niñas un día más o menos próximo. Sus ambiciones artísticas eran infinitas. Ya no veía la Danza como un solo, sino que la acuciaba un gran afán de creación proteica: pretendía animar magnas manifestaciones, formidables masas, interminables cortejos...; hacer Arte social y dirigir, a través de éste, un mensaje de Armonía, de Amor y de Paz que fuese comprendido por todas las multitudes del Mundo. Pero estos generosos proyectos, ¡cuan difíciles de realización! Toda su vida sería ya guiada por este pensamiento, que haría una mujer fracasada de una mujer triunfadora. Bien puede decirse, ya que, de no haber puesto sus ilusiones tan lejos, podríamos considerarla definitivamente consagrada. Ninguna danzarina era más famosa que Isadora Duncan allá por los años 1908,1909,1910... Los resultados obtenidos en Grünewald no podían ser más satisfactorios. Aquellas cuarenta niñas, varias de ellas convertidas ya en mujeres, respondieron plenamente a los desvelos de Isadora. Cada día estaban más fuertes y ágiles, explica la Duncan en sus Memorias, y la luz de la Inspiración resplandecía en sus rostros juveniles, en sus cuerpos y en todos sus movimientos. El espectáculo de estas niñas era tan hermoso que no había nadie, con el alma de artista o de poeta, que no se sintiera admirado por él. Pero la Duncan no se saciaba con esto, aspirando constantemente a más, y su Escuela de la Danza Futura desbordaba con gran amplitud las posibilidades de nuestra artista, sobre la que gravitaban unos gastos enormes, insoportables. 157
Era necesario gestionar una protección oficial, y sucesivamente, Isadora Duncan pretendió el apoyo de los Gobiernos de Alemania, de Rusia y de la Gran Bretaña sin alcanzar el perseguido éxito. El Gobierno alemán no necesitaba de muchas informaciones sobre la labor de Isadora, y podía considerarse, además, como el más obligado a asistir y amparar aquellas actividades artísticas, puesto que, justamente, la danzarina había elegido a Alemania para iniciar la Escuela y sus alumnas eran alemanas en su mayoría; pero tropezó con la hostilidad de determinados elementos cortesanos afectos a la Kaiserina, la cual era tan pudibunda y tan rancia que cuando iba a visitar el taller de un escultor enviaba por delante un mayordomo para que cubriese con velos las estatuas desnudas. La bailarina pensó entonces en el Gobierno ruso, animada por el gran espíritu de comprensión que había encontrado en todos los viajes realizados por el Imperio de los Zares, así como teniendo en cuenta el interés que allí había por el Baile, mas tampoco consiguió la ansiada protección para sus discípulas, de las que se hizo acompañar en una de sus tournées. Una cosa es que las aplaudieran efusivamente, comprendiendo incluso su arte, y otra, muy distinta, que el Estado amparase ese arte en la Escuela Imperial de Danza, como solicitaba la Duncan, tratando nada menos que de luchar con los convencionalismos del ballet en su propia casa. Por otra parte, las chiquillas se mostraron escandalizadas frente a las artificiosas contorsiones de los cuerpos de Baile salidos de la Escuela Imperial, y, en fin, Stanislavsky, que hubo de hacer todo lo posible por amparar los proyectos de Isadora bajo la sombra del Teatro de Arte, comprendió que su buena voluntad no era suficiente para servir cumplida y satisfactoriamente las esperanzas de su genial amiga. En cuanto a Inglaterra, tampoco lograron el tan suspirado apoyo tales esperanzas. Allá, por el verano de 1908, llevé mi rebaño a Londres, escribe Isadora, y contratadas por los famosos empresarios José Schumann y Carlos Frohman, danzamos varias semanas en el Duke of York's Theatre. Todo el mundo vio en mí y en mis niñas un divertimiento encantador, pero no hallé una ayuda efectiva para el desarrollo de mi Escuela. La Duquesa de Manchester, que fue quien sugirió a aquélla la idea de que su Escuela de la Danza Futura podría arraigar en Londres, hizo cuanto pudo por demostrar que no se había equivocado en sus sospechas, pero, al final, reconocióse vencida por la 158
adversidad. Ella fue la que, sin duda, interesó a muchas de sus amigas, ilustres personalidades de la nobleza inglesa, por los proyectos de Isadora Duncan, y la que llevó a los Reyes varias veces a contemplar a la bailarina y a sus discípulas durante las actuaciones en el citado Teatro del Duque de York. Invitó a Isadora y a sus alumnas a pasar algunos días en la deliciosa casa de campo que poseía a orillas del Támesis, y organizó aquí una memorable fiesta de Danza, a la que también asistieron la reina Alejandra y el rey Eduardo, que elogiaron sinceramente a la artista, pero... todo resultó infructuoso. Como los esfuerzos llevados a cabo por otra aristócrata, lady de Grey, luego lady Ripon, y la genial Elena Terry, quien mostró la mayor afición por las niñas, no sabiendo qué hacer con ellas. Indudablemente, fueron muchísimas las satisfacciones que experimentó Isadora en esta nueva visita a Londres, con ocasión de la cual reanudó sus antiguas y entrañables amistades, cual las del pintor Carlos Halle y el poeta Aislie; pero la Duncan, pese a los optimismos de todos sus amigos y hasta de alguna promesa más o menos velada que se le hiciera, no veía por ninguna parte su soñada Escuela de la Danza Futura. Todas aquellas demostraciones de afecto y de interés le hicieron creer más cercana que nunca la realización de sus sueños, pero a la postre, y conforme se lamenta la misma Isadora, ¡otra desilusión! Y, acaso, más deplorable que las sufridas en Alemania y en Rusia. ¿Dónde estaba el edificio, dónde el terreno y dónde el capital suficiente para convertir en realidad mi Escuela, tal como yo la concebía?, se lamenta Isadora Duncan en sus Memorias. Y lo peor del caso es que los últimos gastos habían sido tan enormes que la Duncan conoció una vez más liquidaciones muy inquietantes de sus cuentas corrientes en los Bancos. Aquellos espectáculos dados por Isadora con sus alumnas en Rusia y en Londres, lejos de producirle algún beneficio, habíanla arruinado, y los viajes de las cuarenta muchachas, los hospedajes y las demás atenciones exigidas por estas tournées importaron tanto dinero que lo ganado por la Duncan, actuando sola, tampoco compensaba los cuantiosos desembolsos efectuados. Por si todo ello fuera poco, había que seguir haciendo frente, como es natural, a los gastos futuros. E Isadora viose obligada a enviar nuevamente a las niñas y a Isabel a Grünewald, mientras que ella firmaba a Carlos Frohman un 159
contrato para actuar en los Estados Unidos durante seis meses. Se despidió de todos con amargas lágrimas, pues emprendía completamente sola esta otra tournée, dejando hasta a la pequeña Deirdre con Isabel. Hacía ocho años justos que abandonara su patria, entregóse a los recuerdos e hizo una travesía muy triste. Cierto que actualmente era famosa y que ahora viajaba en un gran navio, y no en un pobre barco dedicado al transporte de mercancías, pero iba sin la compañía de la madre y de Isabel y de Raimundo, sus hermanos... Tampoco la acompañaban las ilusiones de entonces cuando partió de Nueva York para Hull, y además... ¡cuánto de entrañable quedaba en Europa! No: en aquellas circunstancias no podía sentir la alegría de volver a su patria. Carlos Frohman enfocó mal el negocio de la actuación de Isadora Duncan en Nueva York, y juzgando que las danzas de ésta constituían un espectáculo para un número muy reducido de espectadores, quiso limitar los gastos sobre esta base. Alquiló una sala pequeña aunque selecta, la del Criterium Theatre, y contrató una orquesta harto limitada, que a duras penas podía interpretar la Ifigenia, de Gluck, y la Séptima Sinfonía, de Beethoven. Y luego, para colmo de males, se sintió poseído por una viva impaciencia, comenzando las representaciones en pleno verano y sin querer reparar en el calor, verdaderamente tórrido, que hacía. Con todo ello, la presentación de Isadora en Nueva York resultó un fracaso. La gente no acudía al teatro; las contadas personas que iban hacíanlo, en su mayoría, por casualidad, y abandonaban la sala, al terminar, desconcertadas o descontentas; los críticos fueron pocos y malos, como dice la Duncan, y los periódicos apenas consagraron espacio en sus columnas al acontecimiento. Nuestra danzarina estaba desolada, y por mucho que quisiera explicarse el hecho teniendo en cuenta todas aquellas circunstancias, cuyo mal era enteramente imputable al empresario, no podía sustraerse a la acción e influencia de un tremendo desaliento. Así la encontró el escultor Jorge Grey una noche, al penetrar el gran estatuario americano en el camerino de la bailarina, y así permaneció bastante días, al cabo de los cuales Grey consiguió levantar aquel espíritu derrumbado. El fue quien pronunció ante Isadora las primeras palabras de sincera y entusiasta admiración que escuchara la Duncan desde que se encontraba de nuevo en su país; él quien la 160
presentó a numerosos amigos —artistas, literatos, directores escénicos...— que la veneraban asimismo y que no habían tenido ocasión de manifestárselo; él fue quien le pidió que le sirviera de modelo para la figura que concibiera al contemplar sus danzas, y él quien organizara algunas íntimas veladas de Arte dentro de una atmósfera de simpatía y de sentida e inteligente comprensión. Viose rodeada Isadora por Grey, por los pintores Henri, Bellows, Mackaye y Eastman, por los tres inseparables poetas Robinson, Torrence y Guillermo Waukhan Moody, por el empresario teatral David Velasco y otras personalidades más o menos conocidas en el mundo del Arte. Recuperó sus entusiasmos, volvió a ser la que había sido hasta entonces y decidió interrumpir aquellas inoportunas representaciones del Criterium Theatre, aguardando un momento mejor para enfrentarse con el público de Nueva York; siguió, dicho sea en una palabra, los consejos del escultor. El compromiso con Frohman era por seis meses, garantizando el empresario unos importantes emolumentos fuera cual fuese el éxito de Isadora; pero ésta, aprovechando la primera ocasión en que Carlos Frohman le expuso sus quejas sobre el mal aspecto que había tomado el negocio, se apresuró a liberarle de las obligaciones contraídas en Londres y rompió el contrato. Después se dedicó a sus estudios y a posar ante Jorge Grey para la estatua imaginada por éste, obra que, en cierto modo, tenía un lejano origen en unos versos de Whitman, el rudo e inspiradísimo poeta nacional. Oigo a América cantando, había dicho Walt Whitman, y Grey, por su parte, dijo: Yo veo a América bailando. Y, con la Duncan delante, se puso a animar el barro en su taller de Washington Heighes. Recobrada plenamente su serenidad, y dispuesta la bailarina a permanecer una temporada en América, arrendó Isadora un espacioso estudio en uno de los más famosos skyscrapers neoyorquinos, totalmente ocupado éste por artistas y Sociedades Artísticas; decoró aquel estudio con la sobriedad acostumbrada, colgando paños neutros a lo largo de los muros, se hizo traer un magnífico piano de cola, instaló algunas terracotas antiguas, de las adquiridas en Grecia, aderezó un rincón para sus libros predilectos, de los que nunca se separaba, y... algunos días más tarde ofreció una primera fiesta de Arte a sus nuevos amigos. Siguieron otras, y muy pronto alcanzaron amplios ecos en los periódicos. He aquí la descripción que, relativa a una de aquellas vela161
das, apareció en el Sunday Sun, con fecha del 15 de noviembre de 1908, traducida libremente: Isadora Duncan viste una suntuosa túnica bordada. Sus cabellos, partidos en dos crenchas como los de las Madonas de Rafael, se recogen en la nuca con un gracioso lazo. La nariz es algo respingona, y los ojos, de un gris azul. Algunos periodistas han dicho que era alta y estatuaria, pero en realidad es un triunfo del Arte, pues no mide sino cinco pies y seis pulgadas, pesando, exactamente, ciento veinticinco libras. Sobre ella se proyecta la luz ambarina de unos reflectores laterales, y allá, desde lo alto, un luminoso disco amarillo completa la caliente claridad que baña la figura de miss Duncan, quien se excusa por la incongruencia que supone el acompañamiento de la música del piano. —Estas danzas no debieran tener otra música que la de un caramillo, como aquel que tañía Pan en medio del bosque o junto a los arroyos —dice—. Un caramillo, cual el de los pastores de Grecia venturosa y feliz, debiera acompañarme en estas danzas, y nada más. Porque representan un arte que se ha quedado muy atrás, y que de ningún modo corresponde al progreso alcanzado por los modernos instrumentos de música. .. Son casi un arte perdido... Al empezar a hablar estaba junto a un grupo de poetas, y al terminar se halla en el otro extremo de la sala. No se sabe exactamente por qué, pero lo cierto es que, viéndola, uno piensa en su gran amiga Elena Terry... Acaso es por una común manera negligente de ignorar el espacio... De pronto, se transforma. No es la mujer fatigada y triste que nos ha invitado, sino un espíritu pagano que surge sencillamente de un mármol roto, de una estatua clásica, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y cuando se suelta el pelo para danzar más libremente, es Dafne con los cabellos flotantes y escapando de las caricias de Apolo en los bosques deíficos. Una larga teoría de figurillas de Tanagra, los frisos del Partenón, las melancólicas procesiones de los relieves que decoran las urnas funerarias, las bacantes jubilosas de las aras...; todo ello cobra vida gracias a la danzarina y pasa ante los ojos con aquella naturalidad propia de los tiempos en que se desconocía el artificio, como corresponde a las ideas de miss Duncan, que se ha pasado la vida esforzándose por descubrir 162
la sencillez, perdida en el dédalo de los tiempos y de los diversos pueblos y culturas. En esos días remotos que solemos llamar paganos —afirma miss Duncan—, cada emoción tenía su peculiar y espontáneo movimiento. El alma, el cuerpo, la inteligencia y todos los sentimientos actuaban juntos, en una perfecta armonía. Contemplad a esas vírgenes y a esos hombres de Atenas, captados y apresados vivos por la magia de los escultores... Casi podéis adivinar lo que van a deciros cuando abran la boca, y... si no la abren, ¿qué importa? Lo sabréis lo mismo. Y es merced a lo sencillo de ese Arte y ala espontaneidad de los modelos. Se interrumpe Isadora Duncan para transformarse de nuevo en el espíritu de la Danza, todo teñido de ámbar, y nos ofrece el vino en un cáliz, arrojando rosas sobre el altar de Atenea. O nos hace pensar que está entre las olas del mar Egeo, en tanto que los poetas la siguen con los ojos arrobados y el Profeta acariciase la barba hierática, mientras una escondida voz recita dulcemente el poema de Keats: ^Ye know on earth, and all ye ned to know. (La belleza es la verdad, la verdad es la belleza) Alguien habla ahora del arte de miss Duncan, y lo resume con estas palabras: —Cuando Isadora Duncan baila, el espíritu se remonta muy lejos: hasta el fondo de los siglos y el amanecer del Mundo; al tiempo en que la grandeza del alma encontraba su libre expresión en la belleza del cuerpo, correspondiendo el ritmo de los movimientos corporales a las cadencias del viento y del mar. Sus danzas evocan aquel pasado venturoso en que el fervor de la religión, del amor o del patriotismo, el sacrificio o cualquier pasión, se expresaba con armoniosos gestos y actitudes, al son de las flautas, de las cítaras, de las arpas y del tamboril, bailándose frente al mar, a lo largo de recónditas y estrechas sendas: por la alegría de vivir que animaba a los hombres, obedientes a fuertes, a grandes y a benévolos impulsos que interpretaban, ciegamente, el ritmo del Universo.
Por fin, y de suerte bien insospechada, se cumplieron las 163
esperanzas de Grey. Cierto día se presentó Guillermo Damrosch en el estudio de la Duncan. Explicó que la había visto bailar la Séptima Sinfonía en el Criterium Theatre, acompañada muy deficientemente por una orquesta que no correspondía de ningún modo a los geniales alientos de la danzarina, y que hubo de presentir entonces lo que sería esta misma Séptima Sinfonía interpretada en otras condiciones, asistida Isadora por unos profesores más dignos de ella... Luego, Damrosch le ofreció su orquesta. Y concluyó proponiéndole a la bailarina que diesen una serie de conciertos en la Metropolitan Opera House, en el próximo mes de diciembre. La danzarina cerró por un momento los ojos, como para imaginarse mejor lo que las palabras de Damrosh le sugerían. Evocó mentalmente su presentación en Berlín, acompañada por la Orquesta Filarmónica, y pensó que los ochenta profesores dirigidos por el célebre Guillermo Damrosch no valían menos que sus colegas alemanes que componían aquella famosa agrupación. Isadora no podía soñar con unos músicos mejores en Nueva York, y contemplando con mirada profunda a Damrosch, estrechó conmovida y silenciosa la mano de éste, expresándole así su conformidad y su agradecimiento. Comenzaron en seguida los ensayos, fáciles y brillantes. Un gran espíritu de compenetración los presidió. Y, en la fecha prevista, reapareció Isadora Duncan ante el público neoyorquino, en medio de una atmósfera de extraordinaria curiosidad, que, naturalmente, sorprendió muchísimo a Frohman, quien, al encargar un palco para poder asistir a la nueva presentación de Isadora, se encontró con que no había localidades desde bastantes días atrás. De seguro, algunos lectores se preguntarán cómo pudo ser así, y por qué magia hubo de tornarse la indiferencia de unos meses antes en esta expectación de ahora, aun cuando ya fueron indicadas algunas de las circunstancias que determinaron ese desvío. Pero, en todo caso y para explicar mejor el cambio, bien merecen ser copiadas estas sensatas palabras de la propia danzarina: El hecho viene a demostrar que, por muy interesante que sea una artista y por elevado que sea, asimismo, el arte que cultive, todo se pierde si carece del marco adecuado. Tal ocurrió con Eleonora Duse en su primera tournée por América, cuando, por culpa de una dirección deplorable, trabajó en teatros vacíos, abandonando los Estados Unidos sin ser admirada como era debido. Y, sin embargo, cuando 164
volvió en 1924 fue acogida, desde Nueva York a San Francisco, con una ovación incesante, y es que esta segunda vez se encontró con Morris Gest, que tenía sobrado talento para conducirla. Llegado el día del debut de Isadora Duncan en el escenario de la Metropolitan Opera House, el éxito más clamoroso acogió la labor de la bailarina, de Damrosch y de los ochenta profesores de su admirable orquesta. Cada concierto representó un indescriptible triunfo para todos, así en Nueva York como en Washington y otras de las principales capitales de la Unión, y la excursión hubiera podido prolongarse mucho más tiempo si una creciente nostalgia por Deirdre, por las discípulas, por el hogar y por la misma Europa no hubiese ido embargando a Isadora, la cual dio por terminada la triunfal tournée a los seis meses, si bien se prometió volver muy pronto. Refiriéndose a dicha actuación y tratando especialmente de sus relaciones artísticas con el insigne Damrosch y sus músicos, la Duncan nos dice cosas de muy profundo sentido que no pueden dejarse sin transcribir. Por lo menos, en parte. Todo está dispuesto... El maestro levanta su batuta, yo la miro y, a la vez que comienza la música, con las primeras notas se despierta en mí el alma de la sinfonía... Un fluido extraño y poderoso invade mi ser, convirtiéndome en un médium que interpreta la alegría de Brunilda frente a Sigfrido, o los anhelos de I seo al buscar su triunfo en la muerte... Voluminosos, amplios, hinchados como velas al viento, los movimientos de mi danza me arrastran hacia delante y hacia arriba, y siento en mí la presencia de un misterioso dueño que escucha la música y que la difunde por todo mi cuerpo, buscando una salida y una explosión. Pero no siempre producíase con furia, bramando, sino que también me acariciaba triste, suavemente, y yo sentía una deliciosa angustia que me sugería una sentida plegaria al Cielo, cuya ayuda impetraba elevando mis brazos y mis manos en actitud suplicante... Pensaba a menudo que era un error calificarme de bailarina: yo era más bien un centro magnético que reunía todas las expresiones de la orquesta, que yo interpretaba en suma. Jamás olvidaré aquel flautista que tocaba tan divinamente el solo de las almas felices de Orfeo. ¡Qué éxtasis! Yo lloraba de emoción, permaneciendo inmóvil mientras las lágrimas 166
corrían por mis mejillas. ¡Y qué celestiales sinfonías las de los piolines, prodigiosamente dirigidos por Damrosch! Entre éste y yo existía una gran simpatía, y cada uno de sus gestos tenía en mí una vibración instantánea y correlativa... Según aumentaba el volumen del crescendo, inundábame esta vida y manifestábase en las actitudes más exactas, más perfectas y más armoniosas que cabe idear. Algunas veces, cuando desde el escenario ponía yo mis ojos en la orquesta y concentraba mis miradas en la amplísima y luminosa frente de Damrosch, que se inclinaba hacia los papeles de la partitura, yo tenía la impresión de que mis danzas eran semejantes al nacimiento de Atenea, que salió armada de la cabeza de Zeus. Sugerían demasiado las interpretaciones de Isadora Duncan, era mucho lo que hacían pensar, y... no faltaron gentes pacatas y asustadizas, siempre en perpetuo estado de alarma, que dejaron oír sus medrosos reparos, veladamente expuestos. Porque, dada su manera de ver, de sentir y de juzgar el arte de Isadora, no de otro modo podían oponerse a él. Y de ahí ciertas ingenuas reacciones como la del presidente Teodoro Roosevelt, que decía: No sé qué mal pueden encontrar en las danzas de Isadora, que a mí me parece tan inocente como una niña que bailase en su jardín, bajo los rayos del Sol, y que fuera recogiendo las bellas flores soñadas por su fantasía, palabras que, escritas en una carta dirigida a un amigo y divulgadas por la Prensa, tuvieron la virtud de acallar la campaña iniciada por el más intransigente puritanismo. Bien es verdad que los efectos de ésta tampoco hubieran podido dejarse sentir demasiado, ya que Isadora, atraída por las manecitas de su Deirdre, que la llamaba desde el otro lado del Atlántico según le parecía a la artista, cruzaba ya la escala del paquebote que la devolvería al viejo Continente.
Capítulo trece Lohengrin Desembarcó en el Havre y se dirigió, seguidamente, a París en cuya Gáre du Nord la esperaban Isabel, la pequeña Deirdre y un numeroso grupo de alumnas, así como algunos amigos que conocían la noticia de la llegada de Isadora. Aquella misma tarde, sin tomarse ningún reposo, la pasó bailando con sus discípulas. Estaba impaciente por conocer sus adelantos, y pudo quedar muy satisfecha. Isabel no había perdido el tiempo durante la ausencia de Isadora. Y aun experimentó otra gran alegría: Deirdre, no sólo corría, sino que... ¡bailaba! Lugne Poe, que había organizado la presentación de Ibsen, de la Duse, de la Després y de otras insignes figuras del Arte en París, se ocupó en organizar, asimismo, una serie de festivales de Danza a cargo de Isadora Duncan. Arrendó, a este efecto, la sala de la Gateté Lyrique; contrató la famosa Orquesta Colonne y comprometió, en fin, al propio Colonne para que la guiase. El resultado fue que tomamos París por asalto, escribe Isadora. Los nuevos triunfos nada tuvieron que envidiar a los recientemente obtenidos en los Estados Unidos, ni a los anteriores logrados en Alemania, en Austria-Hungría, en Rusia y en los Balkanes. Cada tarde, o cada noche, acudía un público selectísimo y brillante, la élite de París, al Teatro Lírico Municipal, y diariamente los periódicos publicaban entusiastas crónicas de aquellos conciertos, escritas por los críticos parisienses más autorizados, a la par que poetas tales como Lavedan, Mille y Regnier escribían artículos plenos de halagadores conceptos sobre el arte genial de la Duncan. Tan impresionante hubo de ser el triunfo conseguido ahora en París, que Isadora creyó llegado el momento de convertir en realidad la mayor ilusión artística de su vida: la Escuela de la Danza Futura, con todos los esplendores soñados. Y, en seguida, comenzó a desarrollar sus fantásticos proyectos. Si éstos pueden calificarse de ese modo y si nunca alcanzaron aquella realidad, no habría de ser, ciertamente, por falta de ardorosa actividad, imputable a la bailarina. Continuaría ésta sosteniendo la Escuela inicial, de Grünewald, pero sería en París, en medio de un ambiente que Isa168
dora Duncan juzgaba ideal, donde existiría la Escuela imaginada, es decir, tal como la danzarina se complacía en verla: viva, magnífica, gloriosa. Empezó por alquilar dos inmensos pisos en una casa de la rué Danton, que va desde la famosa place de Saint-Michel al boulevard de Saint-Germain, cerca del río y no lejos, tampoco, de los amenos jardines del Luxemburgo; se reservó unas habitaciones para ella en el primer piso y todo lo demás lo dedicó a las niñas, a sus institutrices, a las clases...; consagraba muchas horas a dirigir a las muchachas y no menos a propagar sus plausibles proyectos, con miras a conseguir los apoyos necesarios. Quería levantar un Templo de la Danza, en el que habrían de celebrarse maravillosos festivales, y no cesaba de trazar líneas sobre el papel, esbozando planos. Fue entonces cuando nuestro escultor José Ciará le hizo una multitud de dibujos, pensando en realizar más adelante la estatua de la Danza que, inspirada por los bailes de Isadora y fundida en bronce, debía figurar en el gran vestíbulo del Templo; estatua que tanto ilusionaba a la danzarina como al escultor, y que, acaso por ser lo más soñado del insigne artista catalán, no se llegó a realizar. Por estos mismos días corrieron por París algunos rumores relativos a un supuesto idilio entre Isadora y Mounet-Sully, pero la bailarina, que jamás dejó de confesar sus pasiones, lo ha desmentido, atribuyendo el origen de aquéllos a un intrascendental flirt mantenido una noche en un baile de máscaras. Y así debió de ser, porque su Templo y su Escuela absorbían casi por entero la imaginación de la Duncan. Naturalmente, los gastos de ésta hubieron de aumentar considerablemente. A los de Grünewald había que añadir los de París. Y aunque los ingresos obtenidos últimamente por Isadora fueron muy importantes, la idea del dinero que exigían sus proyectos gravitaba casi de continuo sobre la artista. Cuantas más cuentas echaba con Isabel, más se convencía de lo costoso que era su pensamiento, y tenía que repetirse que necesitaba millones. Eso es: ¡millones, millones! Y nuestra gran Isadora no dábase punto de descanso pensando de dónde sacaría esos millones. Un día en que se lo preguntaba a sí misma con mayores apremios que nunca, llamaron a la puerta y... ¡apareció un millonario! La danzarina lo cuenta en sus Memorias, y se lo refería a todos sus amigos, con la misma ufanía e ingenuidad 169
con que pudiera explicar una niña su encuentro con un hada... A la llamada del timbre de la puerta sucedió la presencia de la doncella, portadora de una bandeja con la tarjeta del visitante: Singer, el conocido fabricante de máquinas de coser. Isadora ordenó a la sirvienta: —Dígale que pase. Y unos instantes después surgía frente a la Duncan un caballero alto, elegante y rubio, con una cuidada barba rizada. Isadora pensó: ¡Lohengrin!, y con este nombre, evocador del legendario Caballero del Cisne, se refería siempre a Singer. —Usted no me conoce —explicó él—, pero yo no he podido contener el deseo de acercarme a usted para decirle lo mucho que la admiro. Isadora quiso recordar a aquel hombre, a quien creía haber visto antes de ahora, y, finalmente, logró concretar su sospecha, confirmada por el joven caballero. Habían coincidido años antes en la exequias del Príncipe de Polignac, pariente de Singer. Nos encontramos por primera vez en una iglesia, junto a un féretro..., dice la Duncan en sus Memorias. Y aunque esta fúnebre circunstancia no parecía augurar felicidad, la bailarina le escuchó de muy buen grado y quiso imaginar que Lohengrin era el millonario por quien suspiraba al pretender convertir en realidad sus más nobles ambiciones artísticas. A las pocas palabras cambiadas con su Lohengrin, éste confirmó aquella sospecha. —Tanto como sus danzas —le dijo—, admiro el valor que representa su deseo de crear una Escuela, y he venido a ofrecerle mi ayuda para esto. Dígame, pues, qué puedo hacer en ese sentido. ¿Quiere usted, por ejemplo, ir con sus niñas a una pequeña villa que tengo en la Riviera, junto al mar, para componer usted con ellas algunas nuevas danzas? No tendría que preocuparse de los gastos. Todos corren de mi cuenta. Usted ya ha hecho bastante. Y ahora, en esto, debe descansar en mí... La Duncan tuvo que creerse soñando. ¿Sería posible tanta belleza? No: no había duda. Y una semana más tarde partía Isadora con sus discípulas en dirección al Mediterráneo. Ocuparon la villa que Singer les había brindado, y sucediéronse unos días muy venturosos, durante los cuales bailaban las muchachas bajo los naranjos en flor, envueltas en el perfume de los azahares, llevando guirnaldas trenzadas por ellas 170
mismas con flores y frutos, como en ciertos frisos grecorromanos. Beaulieu, que es el rincón de la Costa Azul donde estaba enclavado aquel delicioso refugio, responde enteramente a su nombre: es, realmente, un bello lugar. Está muy bien guarecido de los vientos, sobre todo del mistral, y constituye una privilegiada estación invernal, a seis o siete kilómetros de Niza, que era donde vivía... Lohengrin. Las Duncan y las chiquillas estaban encantadas, y su protector, también. Singer era dichoso contemplando aquella felicidad, y no cesaba de prodigar atenciones y amabilidades, creciendo con todo esto la confianza y la gratitud de la bailarina. El trato casi diario con Singer hizo, por otra parte, que Isadora apreciase en el generoso Mecenas aspectos y matices que aumentaron el afecto de la artista por aquel hombre. No era éste un hombre feliz, a pesar de sus millones, y había en él algo más interesante y profundo que el consabido spleen de los adinerados y todopoderosos. Le obsesionaba la pérdida de su madre, de quien conservaba principalmente la última y funérea imagen, viéndola amortajada... Dudaba del amor, sospechando íntimamente que no había hecho otra cosa en su vida que comprarlo. Y, en fin, soñaba con un hijo. Insensiblemente, los sentimientos de Isadora por Singer fueron transformándose. La gratitud y la confianza se convirtieron en simpatía, en afecto, en cariño. Y sin que pueda decirse que la bailarina se enamoró de Lohengrin, a quien faltaba para provocar el amor de la danzarina el luminoso halo del genio, sintió por aquél una atracción que superaba los sentimientos de la amistad. Cierta noche, Singer obsequiaba con un baile a sus amigos de Niza. Era una fiesta organizada con la esplendidez acostumbrada en el generoso anfitrión. Y entre botellas de champagne, lluvia de confetti, enredo de serpentinas y la música de las orquestas, todo el mundo se sentía feliz. Alguien, entonces, avisó a Isadora de que la llamaban al teléfono desde Beaulieu. Una de las niñas, la más pequeña de todas, sufría un crup muy grave, quizá mortal. No quiso oír más. Corrió a despedirse del millonario para trasladarse inmediatamente al lado de la enfermita, pero Singer no quiso dejarla partir sola, y abandonando a todos sus invitados, marchó a buscar un médico. Quiso llevarse consigo al mejor especialista en enfermedades de niños que había en Niza, le sacó de la cama, lo metió 171
en el automóvil en compañía de la nerviosa lsadora y... unos minutos después rodeaban la cama de Erica, la cual aparecía ante ellos toda sofocada: sin casi poder respirar, alentando dolorosamente, amoratada. La danzarina y el millonario se miraban espantados. El médico, mientras tanto, había empezado a actuar. Dio unas órdenes, algunas de las cuales se brindó a cumplimentar Lohengrin, quien tenía mejores razones que nadie para poner en movimiento a un farmacéutico, o para abrir de madrugada un bazar médico... Fueron unas horas de tremenda inquietud, de verdadera zozobra. Y a lo largo de ellas, Singer mostró sus mejores instintos paternales. Por fin, el doctor pronunció unas palabras tranquilizadoras. La pobre Erica ya no corría peligro, estaba salvada, descansaba... El médico se retiró cuando amanecía. Isadora y Lohengrin le acompañaron hasta la puerta de la villa, y luego, así que el auto había partido quedáronse mirando con la felicidad del padre y de la madre que acaban de ver salvado a un hijo. Después, sus labios se unían en un beso de extraño sabor. Allá, en la bahía que se extiende desde Beaulieu hasta la pequeña península de Saint-Jean-du-Cap Ferrat, mecíase sobre las aguas el y achí de Singer, como una tentación. Y un día fue tan poderosa ésta, que lsadora no la pudo resistir. Dejóse convencer por él, que la invitaba a hacerse a la mar. —Iremos a Ñapóles, y a Alejandría, y remontaremos el Nilo... —le decía Lohengrin—. Será un crucero maravilloso, que a ti te interesa más todavía que a mí... Imagina todo lo que nos espera: el Vesubio, las exhumadas Pompeya y Herculano, el Egipto con su Esfinge y sus Pirámides de los arenales de Gizeh... Y no te preocupes de tus alumnas, que pueden confiarse muy bien, como otras veces, a tu hermana Isabel... Además, cuando vuelvas podrás comunicarles nuevas sugestiones... ¡Demasiado seductoras estas perspectivas para poder sustraerse a su hechizo...! lsadora terminó por embarcarse y partir, acompañada de Deirdre y de Lohengrin. Llegaron hasta Ñapóles, donde Singer tuvo la romántica idea de que la Duncan bailase en Pompeya a la luz de la luna, en las ruinas del templo de Pesto. Pero no pasaron de aquí, interrumpiendo el crucero para reanudarlo unos meses más tarde. Y es que la danzarina recordó un contrato firmado para actuar en Rusia, y quiso cumplir sus compromisos a toda costa. 172
Mi Lohengrin deseaba seguir navegando, cuenta lsadora, pero yo fui sorda a todos sus discursos, y aunque me costaba mucho trabajo separarme de él, decidí mantenerme fiel a mis deberes para con el empresario ruso. Entonces, Lohengrin me llevó a París. Quería venir conmigo a Rusia, mas temía las dificultades del pasaporte. Llenó de flores mi estudio, y... nos despedimos tiernamente. Se engañaba lsadora, o trata de engañarnos. Ella no estuvo jamás enamorada de su Lohengrin. Le estimaba, sentíase agradecida al millonario, respondía a sus halagos y hasta, incluso, inspirábale una afectuosa piedad al saber que no era feliz con todos sus millones y que sufría entrañables penas; pero esto no era, realmente, amor. Porque si la bailarina hubiese estado verdaderamente enamorada de Lohengrin, ¿hubiera podido separarse de él en aquellos momentos, aunque los dos amantes se prometieran que iban a verse de nuevo muy pronto? Comentando aquella separación, que ambos suponían breve y que, verdaderamente, no se prolongó más de lo previsto, la bailarina escribe: Es un hecho extraño el que, cuando abandonamos a un ser querido, aunque experimentemos el mayor tormento, sintamos a la vez una curiosa sensación de liberación. ¡Ah...! Es posible que estas palabras, que, indudablemente, remueven un poco los barrizales del subconsciente, nos hagan dudar un punto; pero, en definitiva, ¡qué significativas son tales palabras de lsadora Duncan, en cuanto revelan los auténticos sentimientos que animaban a ésta con respecto a su Lohengrin! Ella creyó que le amaba, o necesitó creer que así era, pero hay que dudar mucho que lsadora amase a ese hombre, bueno, cariñoso, desgraciado a pesar de sus millones, pero incapaz de remontarse hasta donde llegaba la artista y, a la par, demasiado duro para juzgar determinados aspectos de la tradicional organización de la sociedad humana, no dejando de ser curiosa la lectura de aquellas páginas del libro de My Lyfe en las que la Duncan se hace eco de sus discusiones en torno a esa organización. Este hombre, que me había dicho que me amaba por mi valor y mi generosidad, empezó a alarmarse cuando descubrió que llevaba a bordo de su yacht a una ardorosa revolucionaria, consigna aquélla al referirse a las primeras escaramuzas. Y añade: Poco a poco fue comprendiendo que no podrían conciliarse mis ideas y las suyas, alcanzando el colmo su inquietud sobre esto al preguntarme cuál era mi poema fallí
vorito y al traerle, para responder a su curiosidad, mi livre de chevet, los Poemas de Whitman, de los cuales le leí la Song of the Open Road. Llevada de mi entusiasmo, no advertí el efecto que esta lectura le producía, y cuando, al terminar, le miré hube de quedarme muy sorprendida al reparar en lo sombrío de aquel rostro. A pesar de todo, vivieron juntos largas temporadas. Y la danzarina dio al millonario aquel hijo tan deseado por éste: Patrick. Este, naturalmente, les ligó mucho. Pero el niño murió, los apartamientos se hicieron más frecuentes, y las reconciliaciones, más difíciles. Hasta que, por último, se separaron casi para siempre. Uno de los mejores amigos de la Duncan y que, a causa de esta amistad, tuvo ocasión de tratar bastante a Lohengrin, me decía: —Los dos se necesitaban, y se buscaban por esto, pero en el fondo, eran incompatibles. El era un pobre neurasténico. Ella, con sus turbulencias y arrebatos, era una consecuencia del genio excepcional que la animaba. Ambos tenían demasiado orgullo, fundado en motivos muy distintos. Debían, pues, chocar a cada paso. Eran dos potencias, él por su dinero y ella por su talento, y difícilmente podían soportarse, por enamorado que se sintiera él y por comprensiva y bondadosa que fuese ella. Lohengrin quiso casarse, y ella se resistió resueltamente. Yo pienso que fue mejor así para los dos, pues una vez casados, la ruptura definitiva se hubiera producido antes. Al regresar de Rusia, cumplidos sus compromisos, Isadora marchó a Bretaña para descansar, y de aquí pasó a Italia, visitando de nuevo Venecia, desde donde se trasladó al Lido. Volvió a Venecia y aquí se reunió ahora con Lohengrin, dirigiéndose ambos a América, que él deseaba conocer. Otros compromisos, establecidos con Damrosch, brindaban ocasión a Lohengrin para satisfacer esos deseos, y esta vez, la artista fue acompañada por el millonario. Aquella tournée por los Estados Unidos fue de las más felices, triunfales y fructíferas, porque el dinero llama al dinero, como dice la Duncan, pero tuvo que interrumpirse por exigencias del estado de la danzarina. De vuelta a Europa, encontráronse con un París gris: envuelto en nieblas invernales. Y, ansiando sol, decidieron realizar aquel crucero que habían interrumpido un año antes en Ñapóles. Embarcaron en su yacht, que tomó rumbo hacia Ale174
iandría, y ya en Egipto, para remontar el Nilo, alquilaron un dahabieh, que, al tiempo de avanzar por las aguas del río, hacía retroceder el alma de Isadora Duncan miles y miles de años, a través de las brumas del Tiempo. He aquí, a continuación, algunas de las impresiones de la artista en relación con esta maravillosa excursión: ¿Qué es lo que recuerdo de mi viaje a Egipto? La púrpura de las auroras, la escarlata de las puestas de sol, las arenas doradas del desierto, los templos, los días pasados en el patio de cualquiera de éstos, soñando con la vida de los Faraones...; las mujeres campesinas, que venían con sus cántaros a la cabeza a buscar agua del Nilo; la esbelta figurita de Deirdre, bailando en el puente del dahabieh; a Deirdre paseando por las antiguas calles de Tebas; a la niña mirando con ojos atónitos la colosal y mutilada Esfinge.
La aurora en Egipto nace con una intensidad extraordinaria. Y en seguida ya no es posible dormir, porque empiezan los lamentos monótonos de los sakieh chupando las aguas del río. A la vez, se inicia también la visión de las gentes ocupadas en laborar la tierra: la inacabable serie de estampas o cuadros agrícolas, con los labradores sacando agua, labrando el campo, conduciendo los camellos..., y así sin interrupción hasta que el crepúsculo de la tarde refresca la atmósfera. ¡Cuan animados y bellos cuadros!
El dahabieh avanzaba lentamente, escuchándose las melancólicas canciones de los marineros indígenas, cuyos cuerpos bronceados se alzaban o se hundían al dar impulsos a los remos. Y nosotros nos quedábamos extasiados considerando todo esto.
Las noches eran maravillosas. Y aún sentíamos más su magia gracias a una joven pianista inglesa que interpretaba en un magnífico Steinway algunos trozos de Bach y de Beethoven, 175
cuyos estros armonizaban perfectamente con aquella atmósfera y con las solemnes siluetas, próximas o lejanas, de los antiguos templos de Egipto.
Pocas semanas después llegamos a Wadi Halfa y penetramos en Nubia, donde el Nilo es tan estrecho que sus orillas casi se juntan. Entonces, los hombres de la tripulación se marcharon a Khartoum, quedándonos solos en el dahabieh detenido junto a una de aquéllas, y pasamos en aquel paraje las dos semanas más pacíficas de mi vida. Todas las penas e inquietudes parecen cosas fútiles en medio de tan maravilloso país. Se diría que nuestra embarcación era mecida por el ritmo de las edades. ¡Ah...l Vara los que puedan proporcionarse este placer, un viaje por el Nilo en un dahabieh bien aprovisionado es la mejor cura de reposo del mundo.
Egipto es para nosotros una tierra de ensueño, y una tierra de trabajo para el pobre fellah, pero también la única tierra que he conocido donde la labranza es bella. El fellah, que se alimenta con una sopa de lentejas y con pan sin levadura, tiene un cuerpo hermoso y ágil, y cuando se inclina para conducir el arado, desbrozar el agro o extraer agua del Nilo, o caminando por entre los surcos en días de sementera, al arrojar la semilla, ofrece un busto de bronce y unas actitudes que constituirían la delicia de cualquier escultor.
A su regreso a Francia, Lohengrin arrendó en Beaulieu una espléndida villa, con varias terrazas que daban al mar. Y, no contento con esto, compró un poco más allá, en el Cap Ferrat, unos terrenos y emprendió la construcción de un gran castillo, idea ésta que les obligó a hacer algunas inolvidables visitas a Avignon y, sobre todo, a la amurallada Carcassone —tan románticamente restaurada por el célebre Violet-leDuc—, para imaginar aspectos de aquél. Vino la Primavera. Y el día primero de mayo, en una ma176
ñaña en que el mar ofrecíase maravillosamente azul y en que brillaba el Sol y toda la naturaleza se estremecía de júbilo con el brote de sus flores, llegó el esperado hijo. Una vez más me encontré, viviendo junto al mar, con un bebé en los brazos, cuéntanos Isadora; pero en lugar de la blanca y pequeña Villa María, de Nordwyck, batida por el viento, era en una mansión principesca, y en vez de contemplar el mar del Norte, sombrío y levantisco, tenía delante de mí el sereno Mediterráneo. Cabe imaginar el júbilo de Lohengrin. Y pueden imaginarse, asimismo, los coloquios de ella y de él al lado de la cuna, arrobados ante el primoroso ángel, todo rubio, todo rosa, que se rebullía allí, en medio de suaves cendales. Ya estaban presentes en el mundo las dos criaturas que más amaría Isadora Duncan, pudiendo cobrar ahora sentido aquella inquietante profecía del pintor Kakst, hecha en San Petersburgo. Pero ¿quién de los dos podía pensar entonces en esos tristes augurios?
Capítulo catorce El mayor drama en la vida de Isadora Todo dinero lleva consigo la maldición, y la gente que lo posee no puede ser dichosa veinticuatro horas, afirma Isadora Duncan en sus Memorias. Y un día y otro, en muchas ocasiones, se manifiesta contra el dinero. Es decir: contraria al dinero acumulado, de los poderosos y potentados, que, según la danzarina, representa explotación y está maldito. De ahí la fama de revolucionaria, en el sentido político o económico, que siempre, desde que la Duncan empezó a ser conocida por el mundo, se ha atribuido a la genial artista. Cierto que ésta no dejó de ambicionar el dinero, pero conforme lo ganaba desprendíase de él aplicándolo al logro de altos y generosos ideales artísticos, y seguramente fue más feliz sin él que con él. Trataba de conseguirlo para dilapidarlo, y nunca, jamás, trató de amasar una fortuna. Mis tres años de vida de rica, escribe Isadora refiriéndose al tiempo en que permaneció al lado del millonario Singer, me convencieron de que esa vida es egoísta, desesperada y estéril, demostrándome que no podemos encontrar una alegría verdadera si no es en una expresión universal. Entonces conoció, verdaderamente, los buenos restaurantes de París, que es tanto como conocer los mejores del mundo, y por primera vez, según ella misma declara, supo de las diferencias que hay entre un poulet cocotte y un poulet simple, de acuerdo con el convencional lenguaje de los máitres d'hótel; estimó los años y la solera de los vinos, y el paladar que les corresponde en la sucesión de los manjares que componen un copioso y selecto menú. Visitó a Poiret y a algún otro de los grandes modistos parisienses, y sintió, asimismo por primera vez, la seducción de las telas, de los colores, de las formas y de los adornos de la Moda. Yo, que había llevado siempre una sencilla túnica blanca, de lana en invierno y de hilo en verano, sucumbí a la tentación de lucir suntuosos vestidos, confiesa. Lució armiños, habitó magníficas mansiones y hasta llegó a reunir catorce automóviles en el garage de una de éstas. Pero... el lujo y las riquezas no crean la alegría. Lo dice la propia bailarina, que, una vez transcurridos aquellos años 178
de locura, es la primera en asombrarse de cómo pudo ceder así a las sugestiones de su amante. Y, desde luego, se concibe mejor teniendo en cuenta que Isadora no abandonó, por todo ese boato su arte, y que, por el contrario, dedicó al mismo una gran atención. En este punto, no traicionó sus ideas, cumpliendo, por el contrario, todos sus compromisos, no sólo contraídos con varios empresarios y públicos del extranjero, sino consigo misma. Gastó importantísimas sumas para atender la escuelas de Grünewald y Niza, así como para emprender la realización del soñado "Templo de la Danza, de París, e hizo dos nuevas y largas tournées: una por Rusia, a principios de 1913, en compañía del célebre pianista Hener Skene, y otra a los Estados Unidos, poco después, durante la cual trató de interesar seriamente en sus proyectos artísticos a América. Dio espléndidas fiestas en París. Mejor dicho: a las gentes de París —literatos, artistas, amateurs...—, pero en el antiguo estudio de Gervex, de Neuilly, adquirido por la Duncan, y en los propios jardines de Versalles, ya que no había ningún obstáculo ni dificultad ante el poder del dinero de Singer, cultivando por aquellos días la amistad de Cecilia Sorel y de Gabriel D'Annunzio, con los que, precisamente, improvisó una animada pantomima en una de aquellas veladas, pantomima en la que el genial poeta italiano dio pruebas de un gran talento histriónico. Y aún se guarda fiel memoria en París acerca de tales fiestas, en una de las cuales Lohengrin desencadenó una tormenta de celos que dejó libre durante algunas semanas a Isadora. Bataille, el famoso poeta y atrevido dramaturgo, autor de Poliche, de Mamá Colibrí, de La femme nue y de tantas otras creaciones admirables, fue el culpable de ello. Inocentemente, si hemos de dar crédito a las palabras de la danzarina, pues, al parecer, sólo la unía con él una fraternal amistad. Pero Lohengrin no lo quiso apreciar así, y, tras de una escena borrascosa que consternó a todos los invitados a la fiesta aludida, abandonó París aquella misma noche, refugiando su exaltación en el yacht, a cuyo capitán dio orden de dirigirse nuevamente hacia Alejandría. La ausencia, con todo, fue corta. Informado, acaso, de que Isadora se encontraba enferma, su Lohengrin apresuró el regreso, iniciándose una era de paz. Sin embargo, cada día sentíase la artista más preocupada, y vivía bajo la opresión de 179
una confusa y creciente angustia: como presintiendo el horrible drama del Sena. Dormía inquieta, despertándose a menudo sobresaltada: presa su alma por un extraño terror cuyas causas no acertaba a identificar. Ordenó que le instalasen una lucecita en la alcoba, dejando de dormir a oscuras, pero no ahuyentó con esto sus pesadillas, y una noche vio, o creyó ver, una figura enlutada que, al avanzar hacia ella, la contemplaba con ojos conmiserativos... El horror la enmudeció, agarrotándole la garganta; hubiera querido gritar, y no pudo; desvanecióse luego el fantasma, e Isadora pudo encender todas las luces del dormitorio... Nada, ya no se veía nada sobrenatural, pero la alucinación se repitió varias noches. Se lo refirió a una amiga, a madame Rachel Boyer, y ésta la aconsejó que viera a un médico. Así lo hizo, consultando al doctor Badet. —Sus nervios están fatigados, amiga mía —le dijo aquél—. Debe usted descansar, marcharse una temporada al campo. —No puedo, doctor. Usted sabe que estoy dando unos recitales en cumplimiento de un contrato. —Vayase, por lo menos, a Versalles. Aquellos aires le probarán bien. Versalles está cerca, y puede usted ir y venir los días en que deba bailar en París. Lo hizo así la bailarina. Dio las órdenes oportunas para que preparasen unas maletas, indicó a la institutriz de Deirdre y Patrick que iban a partir todos para el ex Real Sitio y, cuando se disponían a salir, surgió en el umbral de la puerta una dama toda enlutada, como el fantasma que la visitaba por las noches a Isadora. Esta estuvo a punto de desmayarse. Pero se rehízo, al tiempo de reconocer a aquella señora envuelta en lutos. Era María de Baviera, la última reina de Ñapóles, ahora exiliada. Deirdre, que ya era amiga de la exsoberana, corrió hacia ella, quien llamó a Patrick, abrazando con ternura a los dos niños. Entonces, al abrazarlos, les envolvió en sus crespones, y la madre no pudo por menos de cerrar los ojos, sintiendo que se la quebraban los latidos del corazón. ¡Qué tremenda y fúnebre visión...! Cuando vi yo aquellas dos cabecitas rubias sumidas en lo negro, experimenté de nuevo la rara opresión que con tanta frecuencia me asaltaba en los últimos días, nos dice la danzarina. Y hay que imaginar que una verdadera atmósfera de presagio se iba condensando en torno a la pobre madre. Hay más todavía. La víspera de la tragedia recibió Isadora 180
unos libros de Barbery d'Aurevilly... Nuestra danzarina no pudo saber quién se los envió. Y, al abrir uno de ellos, sus ojos se posaron sobre el nombre de Niobe, y leyeron estas palabras: Como eras bella y madre de unos hijos dignos de ti, sonreías cuando te hablaban del Olimpo. Para castigarte, las flechas de los dioses alcanzaron las cabezas abnegadas de tus hijos, a quienes no protegía tu seno descubierto... No lejos, Deirdre y Patrick corrían y gritaban. Sobre todo, el niño estaba más revoltoso que nunca. Y la institutriz pretendía frenarle: —Patrick, por favor... No metas tanto ruido. Piensa que estás molestando a mamá. Isadora acudió entonces a la habitación donde jugaban sus hijos. —No, no me molestan. Déjelos —recomendó a la institutriz—, déjelos que jueguen y que griten. Y añadió: —¿Qué sería la vida sin su ruido? ¡Ah...! ¡Cuan pronto iba a quedar aquella casa en silencio, extinguiéndose para siempre esta infantil algazara! El día siguiente amaneció gris y apacible. No tardaría en lucir ese incomparable sol de la Ille-de-Franee en el que tantas veces pienso con nostalgia. Las ventanas de la casa, abiertas al parque, dejaban paso a esos deliciosos efluvios con que se inicia la Primavera. Asomada a una de ellas, Isadora aspiraba, sensualmente, las suaves y perfumadas emanaciones del ambiente, a la vez que sus ojos se recreaban en las primeras flores de la estación, sin imaginar que unas horas después estas flores cubrirían los cuerpos yertos de Deirdre y Patrick. Por el contrario, sentíase ahora gozosa, libre de aquellos penosos presentimientos que la habían atormentado hasta el día anterior: era feliz. Y para serlo más plenamente, buscó a sus hijos y recreó también en ellos sus miradas. Desde París, por teléfono, llamó Lohengrin. Se trataba de almorzar todos juntos allí, e Isadora le prometió que, al cabo de un rato, emprendería el camino con los niños. Poco después, corría el auto de la bailarina por la carretera. Ya en la capital, reunidos con Lohengrin, almorzaron alegremente en un restaurante italiano. Comimos muchos spaghetti, bebimos chianti y hablamos de nuestro futuro y maravilloso teatro, recuerda la Duncan... Antes de partir por segunda vez para Egipto, el millonario Singer había comprado 181
en el centro de París unos grandes solares donde quería levantar el Templo de la Danza, concibiéndolo de forma que sirviera para dar selectísimas representaciones teatrales. Yo pensaba que la Duse encontraría allí un marco adecuado a su divino arte, y que allí Mounet-Sully realizaría su antigua y querida ambición de representar la trilogía de Edipo, Antígona y Edipo en Colonna, escribe Isadora. El, Singer, quería que llevase el nombre de ésta, y la danzarina se oponía. Se llamaría nada más, ni nada menos, que Templo de la Danza. O... llevaría el nombre de Patrick, porque el niño sería lo que los padres hubieron de soñar tantas veces: un genial compositor. Y todo se volvía hacer planes y concebir risueñas ilusiones. Singer declaró que era muy dichoso. Y, en festiva transición, propuso: —¿Por qué no vamos al Salón de Humoristas? —No, no puede ser —anunció Isadora—. Yo tengo ensayo... Media hora después se separaron. Singer se fue con un amigo, y ella, acompañada de los pequeños, dirigióse al estudio de Neuilly. Aquí confió los niños a la institutriz, y le dijo que podía regresar con ellos a Versalles, adonde ella iría más tarde, luego del ensayo. Besó a los hijos y... Al dejarlos en el coche, mi Deirdre colocó los labios contra los cristales de la ventanilla, explica la desdichada madre; yo me incliné y besé el vidrio en el sitio mismo donde ella tenía puesta la boca... Entonces, el frío del cristal me produjo una rara impresión... Partió el auto con la institutriz y los niños. A la izquierda, los límites del Bois de Boulogne. Siguió el coche su marcha por el boulevard Maillot y, luego, por el de Richard Wallace: hacia la Porte de Madrid. Unos minutos después enfilaba el Sena. Debía torcer a la izquierda, bordear ahora el río y cruzarlo, en fin, por cualquiera de los próximos puentes; pero las ruedas no obedecieron al volante, los frenos, en el azoramiento del chauffeur, tampoco respondieron a la voluntad de éste, quien no tuvo ya tiempo sino para saltar de su asiento, abandonando el coche, que se precipitó en las aguas... Hablando de aquello con el escultor Ciará, me decía el maestro: —El conductor pudo salvarse, pero los niños y la nurse se fueron al fondo del Sena metidos en el auto... Supe en seguida del terrible accidente, y corrí al lugar del suceso... Resul182
tó muy laborioso extraer los tres cadáveres. Duró aquello más de cuatro horas. Finalmente pudimos llevarlos a una clínica americana de Neuilly para lavarlos y hacerles la obligada autopsia. Estaban cubiertos de barro, de cieno... Ya de noche, los trasladamos a la casa de Isadora, e improvisamos en la biblioteca una capilla ardiente para los pequeños con unos paños neutros que encontramos en el estudio, y con muchas flores, cortadas del jardín. Y allá, a las once, vino la madre, que había sido retenida hasta entonces en las habitaciones altas... No olvidaré jamás la escena... Bajó las escaleras de la biblioteca apoyándose en uno de los hermanos, en Raimundo. O, mejor dicho, sostenida por éste, ya que la pobre estaba deshecha, tronchada, rota, transida... Avanzó lentamente hasta el final de la larga estancia y, dando un grito terrorífico, cayó junto a los cadáveres de sus hijos... Cuando se recobró un poco, pidió más flores para ellos —todas las que quedasen en el jardín—, y yendo, arrodillada, del uno al otro, de la niña al niño y de éste a aquélla, no cesaba de murmurar desconsoladamente: Deux petits-enfants...! Deux petits-enfants...! Yo abandoné la casa a eso de las tres de la madrugada. Todo estaba en silencio. Crucé el jardín y, ya cerca de la salida, en un pabelloncito aparte, percibí una tenue luz... Allí estaba el otro cadáver, el de la nurse... Entré, y quise levantar la sábana que cubría el cuerpo yerto... ¡Qué belleza, qué serenidad en la muerte! Tampoco olvidaré jamás esta visión... Por último me marché hacia el centro de París, cruzando el Bosque de Bolonia... Nunca me sentí tan conmovido como entonces, en medio de la noche y del silencio y bajo el parpadeo de las estrellas. Fue el propio Singer quien comunicó a la danzarina la muerte de sus hijos. Llamó a Isadora desde el dintel de la habitación en que aquélla descansaba, sin atreverse el hombre a trasponer los umbrales de la estancia, o dicho con exactitud, sin poder dar un paso más; gritó el nombre de la desgraciada madre, pronunciándolo de una manera extraña, alterada, jadeante... La bailarina volvió la cabeza y contempló a Lohengrin, que se tambaleaba como un borracho, sin conseguir avanzar... No pudo hacer otra cosa el infeliz que extender los brazos hacia ella y musitar estas palabras, al tiempo de caer arrodillado: —¡Los niños, los niños han muerto! Y hubo de ser ella, casi sin darse cuenta de lo que acababa 183
de oír, quien le ayudara a levantarse, quedando ambos abrazados, sin acertar a decir nada, mudos... Luego quiso Isadora correr hacia el lugar del accidente, pero, naturalmente, se lo impidieron. Todos temían que se volviera loca, y sin embargo, aparecía inverosímilmente tranquila y serena. Me hallaba en aquel momento en un estado de elevada exaltación, ha escrito la Duncan en sus Memorias; veía a todo el mundo llorando a mi alrededor, y yo no lloraba...; sentía, por el contrario, un inmenso deseo de consolar a cuantos me rodeaban... Y añade: Cuando miro hacia atrás, me es difícil comprender mi raro estado espiritual de entonces. ¿No sería que me encontraba realmente en un estado de clarividencia, y que supe que la muerte no existe, y que mis hijos no habían hecho otra cosa que perder sus envolturas carnales, y que las almas de mis niños vivían en la luz y en la eternidad? No obstante, y a medida que se sucedían las horas, el dolor le fue invadiendo todo el ser, y cuando Isadora vio delante de sí los cuerpecitos exánimes, que parecían de cera, lanzó ese grito horrísono de que me habló Ciará y prorrumpió en desgarradores sollozos. Tres veces tan sólo he sentido aquel grito que la madre oye como si fuera ajeno a ella misma: al dar luz a Deirdre y a Patrick y al ver muertos, inertes, a mis dos niños..., dice Isadora Duncan. Porque cuando sentí aquellas manilas frías en las mías, aquellas manilas que ya nunca me volverían a estrechar al abrazarme, oí mi propio grito, que ya había oído cuando nacieron mis hijos, prosigue. Y, con aquella intuición para penetrar en lo entrañable, concluye Isadora: Ignoro por qué, pero este grito era igual a aquellos, de suprema alegría, que lancé, y que escuché al recibir a mis dos ángeles... ¿No será que en todo el Universo no hay sino un grito que exprese la Tristeza, el Júbilo, el Éxtasis y la Alegría: el Grito de Creación, de la Madre? Los hermanos —Isabel, Raimundo, Agustín...— la retiraron de junto a los cadáveres. Ya no sentía, ya no pensaba, ya no se enteraba de lo que ocurría en torno suyo. Había caído en esa inconsciencia en que nos abismamos después de sufrir uno de esos rudos y tremendos golpes. Y no volvió a darse cuenta de las cosas hasta que escuchó a la orquesta de Colonne interpretar las bellas lamentaciones del Orfeo, de Gluck. Nadie osó proponerle lutos, que ella hubiese rechazado, y al ver, ahora, a tantas personas vestidas de negro horrorizóse, pero pudo reaccionar poniendo los ojos en las flores que los 184
amigos hubieron de acumular, no sólo en la biblioteca, sino por toda la casa. Quiso que sus hijos fuesen consumidos por el fuego, incinerados. ¡Qué hermoso acto aquel de Byron, cuando quemó el cuerpo de Shelley en una pira levantada junto al mar!, pondera Isadora comentando aquel propio deseo suyo. Y... siguió los despojos mortales, yendo hasta la misma cripta del crematorio del cementerio. Muchos censuraron a la Duncan por su decisión de consumir en medio de las llamas los tiernos cuerpecitos de los niños, pero ella prefirió la armonía de aquéllas, su movimiento, su color y su luz a la tierra y los gusanos. Contempló por última vez los féretros que encerraban su bien e imaginó las cabezas nimbadas de oro, las manecitas frágiles como flores, los piececitos ligeros... Pensó cómo las llamas devorarían en seguida todo esto, que ella amó tanto... Dentro de unos instantes no serían sino un patético montón de cenizas... Mas Isadora continuaba siendo sobrehumanamente fuerte. Y hubiese querido asomarse a los postreros resplandores de aquella belleza idolatrada, pero los que la acompañaban se lo impidieron. Volvió a su estudio de Neuilly, conociendo unos días muy negros. No podía acostumbrarse a aquella definitiva ausencia de Deirdre y Patrick, a no verlos, a no escucharlos, a no bailar con ellos. La idea del suicidio cruzó por su mente en mil ocasiones. ¿Cómo podía yo seguir viviendo después de haber perdido a mis hijos?, se preguntaba. Pero la salvaron sus alumnas que la consolaban con las palabras que más podían conmoverla: —Isadora: vive para nosotras... Piensa que te debes a nosotras. .. ¿No somos también tus hijas? Ella, además, las veía tan tristes... Por un lado, la compadecían, y por otro, tampoco podían avenirse con la pérdida de los niños de Isadora, que habían sido sus compañeros más queridos. Las lágrimas de las discípulas terminaron por despertar en la Duncan el deseo de vivir para consolar a las jóvenes, y... decidió vivir. Si esta desgracia hubiera venido antes, dice Isadora, yo hubiese podido vencerla; si más tarde, no habría sido tan terrible, pero en aquel momento, en plena madurez de mi vida, me aniquiló. Y, en fin, la danzarina suspira: ¡Si por lo menos me hubiera envuelto un gran amor, y este amor me hubiese 185
arrastrado lejos! Pero Lohengrin no respondía a mis ilusiones. Prometió Isadora a sus discípulas vivir para ellas; mas le era imposible reanudar sus bailes y sus enseñanzas, que le evocaban demasiado las sombras de los niños, y tuvo que dejarlas por algún tiempo, confiando las pequeñas a las mayores y marchando a Albania con Raimundo y la mujer de éste, Penélope, quienes, animados por un generoso espíritu, trabajaban todo lo que podían por mejorar la situación de los refugiados en Corfú. Salió con Isabel y Agustín para Milán, desde donde continuó hasta el puerto de Brindisi y aquí embarcó, llegando a Corfú una mañana verdaderamente deliciosa, en la que todo parecía sonreír: el Sol, el mar, los pueblecitos de la costa, los lejanos montes. Pero la danzarina no hallaba alivio a su pena en esta alegre y sonriente Naturaleza. Las personas que estuvieron por aquellos días a mi lado, me dijeron luego que me pasaba las horas enteras quieta y ensimismada, con los ojos inmóviles, clavados en el espacio, nos dice nuestra bailarina; no me daba cuenta del transcurso del tiempo, insensible yo a su huida, y había penetrado en una tierra lúgubre, gris, donde no existe la voluntad de vivir ni de moverse. Y es que cuando el Destino nos trae una pena verdadera, no hay gestos ni expresiones. Como Niobe, convertida en piedra, me quedé muda, inmóvil, sorda e impenetrable, y anhelaba la aniquilación de la muerte. Llamó a Lohengrin, que, por su parte, habíase dirigido a Londres, y no tardó en presentarse el millonario, pero éste no pudo soportar el dolor de su amante. Y una mañana desapareció de Corfú, sin avisar siquiera a la apenada Isadora. Nuevamente la tentó la idea de quitarse aquella vida que le resultaba una carga tan pesada, mas ahora hubo de ser Raimundo quien la disuadió de este horrendo propósito. Le habló nuevamente de los pobres refugiados, de las aldeas devastadas, de los niños que perecían de abandono y de hambre. Había que remediar, en lo posible, los dramas que habían dejado tras de sí las guerras balcánicas. Y como cuando estamos apenados se comprenden mejor las penas de los demás, siguió a Raimundo. Este había montado diversos talleres en los que bajo su dirección se fabricaban cobertores, tapices, alfombras y sencillas y encantadoras piezas de alfarería, decoradas con los motivos de los vasos griegos. Gracias a una hábil organización comercial, podía colocar estas manufacturas en París, 186
en Londres y en otras capitales europeas, vendiéndolas a muy buenos precios, lo que le permitía desarrollar una gran labor benéfica a favor de los refugiados en Corfú y de las gentes albanesas que habían quedado desamparadas en su propio país. Les proporcionaba trabajo, buenos jornales y comestibles, que él, por pagarlos mejor, adquiría con mayores facilidades que las mismas autoridades o que el comercio en general. Y hasta llegó a montar una panadería para sus trabajadores a los que daba más y mejor pan que el Gobierno, procurando que quedase, además, un excedente diario para repartir entre los niños famélicos. De vez en cuando, recorrían los Duncan las aldeas albanesas, y distribuían cereales, patatas y otros comestibles, así como ropas, a los necesitados. Albania es para Isadora un extraño y trágico país, en el que, según ella, llueve y truena continuamente, lo mismo en invierno que en verano, pero todo esto no amedrentaba a los intrépidos hermanos, quienes con sus túnicas y sus sencillas sandalias recorrían valerosamente los pueblos, saltando de colina en colina, por los caminos más malos que cabe imaginar. Entonces me di cuenta que, en medio de todo, es mucho más agradable sentir correr la lluvia por la espalda que pasear con un impermeable, dice la bailarina. Y, a continuación, evoca los trágicos espectáculos vistos en aquellos días: las madres viudas, sin hogar, con sus hijos arrastrándose junto a las infelices mujeres; las casas quemadas, los pueblos saqueados, los campos calcinados. Un día y otro, durante muchos, la gran danzarina y sus hermanos, fueron por los caminos que tan netos conservaban aún los ecos del trágico galopar de los jinetes apocalípticos; pisando los Duncan sobre las recientes huellas dejadas por aquéllos, siempre alentados los Duncan por los más nobles deseos de mitigar tanto dolor como iban descubriendo por doquiera que pusiesen los ojos. Regresaban muy cansados, pero una honda e íntima satisfacción embargaba a Isadora, sintiendo una verdadera dicha en el ejercicio y en la práctica de la caridad. Y, a pesar de aquella fatiga, iba recuperando sus fuerzas y la salud, harto quebrantada por el rudo golpe sufrido. Pero ocurrió que, a medida que se iba reponiendo su físico, el recuerdo de los niños le producía, en ocasiones, un violento desasosiego. Era como un reflejo de aquella recuperación: cual si, al recuperar tales fuerzas, quisiese reconquistar tam187
bien aquel venturoso pasado representado por Deirdre y por Patrick. Y nuestra pobre Isadora emprendió nuevos viajes con el afán de distraerse. Acompañada de Penélope, su cuñada, llegó hasta Constantinopla; se asomó al Bosforo, fue a San Stéfano, luego regresó a Italia y se detuvo en varias ciudades; marchó a Suiza permaneciendo una breve temporada en Ginebra; volvió a París y los tristes recuerdos la expulsaron en seguida de su residencia en Neuilly. De nuevo peregrinó por Italia, hacia el Sur. Y encontrándose a orillas del mar recibió un telegrama de la Duse redactado así: Isadora, sé que está usted ahí. Le ruego que venga a verme. Haré todo lo posible por consolarla. Unas horas después se dirigía la bailarina a Viareggio, donde residía Eleonora.
»
Capítulo quince Una danzarina en la guerra Mientras corría el auto hacia Viareggio, nuestra danzarina debió de pensar largamente en aquella amiga que tan cariñosamente habíala llamado. ¡Pobre Eleonora! Esta misma mujer que, desde el cruel abandono en que la dejara el hombre idolatrado, vivía desconsolada, ofrecíase ahora a ella para aliviarle sus penas. Una vez más juzgó Isadora al poeta, a Gabriel D'Annunzio, con profunda severidad. ¡D'Annunzio...! Durante mucho tiempo la bailarina no quiso conocerle. Opinaba que se había comportado mal, muy mal, con la Duse, e Isadora no se lo perdonaba. Un hombre, o una mujer, puede dejar de querer a quien hasta entonces amó, y hasta apartarse del ser querido, pero no olvidar el bien y los sacrificios de éste cuando, como en el caso de la gran trágica italiana, fueron tantos. Además, hay que evitar la crueldad innecesaria, y D'Annunzio, a quien por su sensibilidad debía exigírsele más que a cualquier amante vulgar, fue demasiado cruel. Isadora Duncan no podía, pues, perdonarle; tenía de él un concepto nada favorable, y en numerosas ocasiones, siempre pensando en su amiga Eleonora, habíase negado a que le presentaran al famoso autor de La citta moría. Sin embargo, un día, en París, el año 12, Gabriel D'Annunzio se acercó a ella, e Isadora tuvo que aceptar sus cumplidos. En seguida, el futuro héroe de Fiume trató de conquistarla, ya que, como dice la misma danzarina, D'Annunzio hacía el amor a todas las mujeres conocidas del mundo, y cada mañana, por algún tiempo y según la costumbre de aquel Don Juan, la bailarina recibió un poema y un ramo con las flores aludidas en la poesía. Pero Isadora resistió valientemente el asedio, y aún hizo más: se burló del genial literato. Le citó en el estudio de Neuilly para danzar sólo para el poeta, pero bailó cosas tan tristes —la Marcha fúnebre, de Chopin, por ejemplo:— y acentuando de tal forma el carácter patético de aquellas danzas, que D'Annunzio no tardó en abandonar la casa todo mustio y melancólico. Otra vez, paseando por el bosque de Marly, el escritor volvió al ataque. Isadora, entonces, le hizo andar y andar... Se extraviaron. Y esta inquietud y, también, unas prosaicas ga189
ñas de almorzar, apagaron todos los ardores del Tenorio italiano. En el fondo, Gabriel D'Annunzio no era otra cosa, por lo que se refiere a su trato con las mujeres, que eso: un Tenorio, un profesional del amor, un coleccionista de nombres femeninos. Y así lo pensaba Isadora, al propio tiempo que se obstinaba en reconocer que, físicamente considerado, el poeta valía muy poco: era insignificante y hasta un poco cursi. Ahora bien, cuando hablaba y accionaba, al decir las cosas tan bellas que se le ocurrían, se transfiguraba: se imponía por el halo, por la proyección de su genio. E Isadora confiesa que, de no haber mediado su amistad con la Duse y aquel rencor que le inspiraba ese hombre por el impío abandono de la actriz, es muy posible que ella, la Duncan, habría caído en la tentación de amar a D'Annunzio. Hablaban en francés, y él le preguntaba frecuentemente, como olvidando la contestación que recibía de suerte invariable: —Mais, pourquoi, Isadora, ne peux-tu pas m'aimer? Y ella le respondía siempre: —A cause d'Eleonore, a cause d'elle. Ahora, al llegar a Viareggio, Isadora halló a la Duse retirada en una villa de muros color de rosa que había detrás de unos extensos viñedos; la vio como un ángel glorioso, que venía hacia ella. Sus ojos de ensueño se iluminaron con tal amor y ternura, cuenta aquélla al recordar este nuevo encuentro, que sentí la misma impresión que debió de sentir el Dante cuando halló en el Paraíso a la divina Beatriz. Pasó una larga temporada en Viareggio, que, como se sabe, es la primera estación estival italiana después del Lido, con una playa maravillosa. Iba a todas partes con la Duse, caminando a orillas del mar, pero, finalmente, alquiló una romántica villa en medio de un gran pinar y aquí recibía a su amiga, o era Isadoia la que se trasladaba a la casa de la gran actriz. Porque las dos mujeres, paseando juntas por la playa, llamaban demasiado la atención de las gentes, que importunaban las confidencias de ambas artistas, encarnación de Melpómene y Terpsícore. La insigne trágica dejaba llorar a su amiga y, lejos de distraerla de su obsesionante idea, hacía a Isadora infinidad de preguntas acerca de sus hijitos, comentando durante horas y horas lo que contaba la pobre madre y las numerosas fotos 190
que ésta conservaba de los niños. De esta suerte la consoló del mejor modo posible, y la Duncan lo pudo apreciar así. Aquel interés, que nadie hasta entonces había acertado a manifestarla, hubo de producirle una suave sensación, actuando de verdadero bálsamo para su corazón traspasado. Reconocióse acompañada en su dolor, y esta compañía le hizo un gran bien. Terminó por ser Isadora la que llevase las conversaciones por otro derrotero, y por hablar de cosas que, inmediatamente, eran temas aprovechados por su amiga para ir avivando en la danzarina sus entusiasmos artísticos. Con un tacto exquisito despertaba en la mente y en el corazón de la bailarina aquel prodigioso mundo ideal del que la Duncan, arrebatada por el drama de la muerte de los hijos, había huido. Y comentaba los paisajes con bellas palabras. Un día, frente a las montañas en que ceden y desmayan los Apeninos, le dijo: —Mira los flancos ásperos y salvajes del Croce. ¡Qué sombríos e inaccesibles parecen junto a las escarpaduras cubiertas de árboles de Ghilardone, y qué contraste junto a las viñas soleadas y los arbustos en flor! Pero si te detienes un poco a contemplar el Croce, advertirás en su cúspide la claridad del mármol blanco que espera al escultor aspirante a la inmortalidad. .. Mientras que el Ghilardone produce únicamente aquello que el hombre necesita para sus necesidades terrenales, el Croce le proporciona sueños... Uno al lado del otro, ¡qué lección! Y solo el Croce, también tiene mucho de símbolo. Es como la misma vida del artista: obscura, sombría, trágica... pero, a la vez, blanca y radiante... Isadora escuchó estas palabras y comprendió su sentido. Había que volver al Arte. Y llamó al pianista Skene, invitándole a pasar unos días en Viareggio. Tenía la danzarina el presentimiento de que, oyendo tocar a Skene, terminaría por sentir la necesidad de bailar, y... así fue. Cierta tarde, a la hora del crepúsculo, estaban conversando las dos amigas. No lejos de ella, en una de las habitaciones contiguas, el músico se sentó al piano y empezó a tocar la Sonata patética, de Beethoven. Callaron aquéllas. Y, de pronto, la Duncan se puso a bailar. Era la primera vez que esto ocurría después de aquel luctuoso 19 de abril en que los hijos de la bailarina habían encontrado la muerte en las aguas del oena. 191
Eleonora la contemplaba con los ojos extasiados, y cuando la danzarina terminó, díjole la actriz: —¿Qué haces aquí, Isadora? ¿Qué haces aquí...? Debes volver a tu arte, a tus ilusiones de artista. Y unos días más tarde, conociendo la existencia de unas proposiciones que había recibido la Duncan para ir a América del Sur, insistía Eleonora: —Vuelve a tu arte... Acepta ese contrato que ahora te ofrecen... No dejes pasar así los días... Piensa que para un artista de genio la vida siempre es corta... Se resistió todavía. Y, al acercarse el invierno, marchó con la Duse y Skene a Florencia, siguiendo luego, en compañía del ilustre pianista, a Roma, donde pasó los días de Navidad. Mi fiel amigo Skene continuaba a mi lado, consigna al evocar aquella época, sin interrogarme nunca y sin dudar de mí, dándome siempre su amistad, su adoración y su música. Por fin, y cual inspirada de súbito, regresó a París; vio a Singer, conferenció con el arquitecto Luis Sue, cambió impresiones con unos y con otros y comenzó a desarrollar una actividad inusitada, febril. Ensayaba sola o con sus alumnas, dirigía a las más pequeñas en colaboración con las mayores, procedentes éstas de Grünewald; decidió representar Las Bacantes, de Eurípides, y encomendó a su hermano Agustín el papel de Dionysos...; leía, estudiaba y aún encontraba tiempo para visitar las obras del Templo de la Danza, del que se echaron los cimientos por entonces. Todo induce a pensar que pretendía recuperar los días perdidos. Y seguramente imaginó que encontrábase más cerca que nunca de ver realizadas sus esperanzas. Mas los hados contrarios seguían conspirando para frustrar tan caros planes. Y estalló la Gran Guerra. Al atentado de los archiduques Francisco Fernando y Sofía en Sarajevo, se sucedieron otros graves sucesos en tropel. Una gran excitación se apoderó de los franceses. París hervía: el Gobierno había decretado la movilización militar, Juan Jaurés cayó asesinado, y todo el mundo, arrebatando las ediciones extraordinarias de los diarios, comentaba la noticia a gritos. C'est la guerre!, se decían unos a otros en las calles, en el Metro, en los cafés. Surgieron miles de banderas, y en torno a ellas, crecían los grupos de exaltados que vociferaban hasta enronquecer: ¡A Berlín! ¡A Berlín...! No se podía dar un paso por los bulevares, parecía que todos los vecinos de la gran 192
ciudad habíanse echado a las calles y hombres, mujeres y niños militares y paisanos, igual las personas mayores que los estudiantes del Barrio Latino, o que las midinettes de Montmartre, cantaban el himno nacional. Yo estaba en París cuando se declaró la última guerra, en septiembre del 39. También ahora estaban llenas las calles, y los vendedores de periódicos no dábanse tregua para servir la demanda de ejemplares, y la gente se repetía: C'est la guerre!, pero los sentimientos que animaban a la multitud eran distintos, diferentes. Un gran entusiasmo patriótico y una absoluta fe en la victoria hacían vibrar en 1914 a las muchedumbres parisienses, según todos los testimonios conocidos, mientras que en 1939 el pueblo de París, también volcado en las calles, se manifestaba inquieto, nervioso, preocupado, consternado..., y aceptaba la guerra como un gran mal. El recuerdo de la anterior contienda estaba más reciente que el de la guerra del 70 con respecto al 14, y ya no existía el espíritu de desquite que empujara en este último año a los franceses. Nuestra bailarina estaba anonadada. Aquello era el fracaso; nuevamente se frustraban sus proyectos y se desvanecían sus mejores esperanzas. Mientras yo planeaba un renacimiento del Arte, soñando con jubilosas fiestas de exaltación humana, se oía ya el tétrico galopar de los jinetes del Apocalipsis, y empezaban a cundir por doquier el dolor, la desolación y la muerte, suspira Isadora. Cedió su casa de Neuilly para hospital de sangre, envió a sus alumnas, en su mayoría alemanas, a Suiza, primero, y a los Estados Unidos, después, para sustraerlas a las molestias y a los peligros de la guerra, y se retiró, por su parte, a Deauville, a hospedarse en el Hotel Normandie, donde encontró a numerosos amigos parisienses que procuraban olvidarse lo mejor que les era posible de la gran tragedia europea. Allí encontrábanse hospedados el Conde de Montesquieu y el famoso actor Sacha Guitry, quienes amenizaban las veladas dando en el hall del hotel lecturas y recitales, o simplemente, y por lo que toca al segundo, amenas causeries. Pero, por mucho que se esforzaran todos en no recordar el drama, la realidad se imponía frecuentemente, y las tremendas noticias de los frentes abríanse paso en aquella elegante sociedad que, a caballo de su dinero y de sus privilegios, pretendía situarse al margen de la lucha, haciendo una vida que no tardó en parecer odiosa a la Duncan. 193
Esta concluyó por abandonar el Hotel Normandie. Alquiló una villa y se retiró a ella, desde donde presenció cómo la proyección de la guerra iba ganando terreno. Por ejemplo: el Gran Casino, donde hasta muy poco antes habían sonado los estrépitos de las primeras orquestas de jazz, los taponazos de las botellas de champagne, las risas de las más empingorotadas cocottes y las insinuantes invitaciones de los croupiers de las mesas de Baccará, del Treinta y Cuarenta o de la ruleta, convirtióse en otro hospital, con numerosas camas, sucediendo los ayes de los heridos y los estertores y jadeos de los agonizantes a toda aquella frivolidad. Sensible y apasionada, jamás permaneció impasible Isadora Duncan ante los acontecimientos, y ahora, frente a lo que estaba ocurriendo en Europa, no tardó en tomar una decisión. No bastaba con retirarse a un rincón de Francia y ponerse a meditar junto al mar sobre la insensatez y la vesania de los hombres, ni con manifestarse a favor de la causa de los aliados, que era la de la libertad y el Derecho. Tampoco era bastante, a juicio de Isadora, ceder su casa a los heridos y visitar a éstos, prodigándoles consuelo, y acudir con su óbolo a los llamamientos que se hacían a diario, en favor de la población civil víctima del tremendo choque. Era necesario hacer más, algo más. Y la Duncan, no sólo atraída por sus discípulas, sino ansiando también contribuir a la propaganda de aquella causa, decidió marchar a los Estados Unidos: cruzó el Canal de la Mancha y, sin casi detenerse en Londres ni en Devonshire, donde Lohengrin acababa de ceder su castillo a los heridos y convalecientes, embarcó en Liverpool para Nueva York. Hizo una travesía muy distinta a las últimas. Se sentía triste y fatigada. Casi todo el viaje lo realizó metida en su camarote, sin ganas de ver ni de oír a nadie. Solamente por las noches, cuando dormía casi todo el pasaje, paseaba una hora por el puente para contemplar el mar. Y, al llegar a Nueva York, produjo una penosa impresión a sus hermanos Isabel y Agustín, que la esperaban: tan cambiada estaba y tal era su aspecto enfermizo. La recuperación de sus alumnas, que ocupaban una amena villa en los alrededores de la gran metrópoli, le sirvió de mucho, provocando una cierta animación en Isadora, quien alquiló, en seguida, unos estudios en la Cuarta Avenida, dando comienzo a sus ensayos en compañía de las muchachas. Y, por 194
otra parte, actuó sola en la Metropolitan Opera House, en la que al final de su presentación, envolviéndose en un chai rojo, improvisó, a los acordes de La Mar selle sa, una exaltada danza. Era un requerimiento a los jóvenes norteamericanos para que se alzaran en favor de la civilización y de la Cultura más considerables de nuestro tiempo, que Francia, siempre heroica y ahora ensangrentada, había entregado al mundo, nos cuenta Isadora. El éxito obtenido por este gesto de la bailarina fue extraordinario, y a la mañana siguiente, todos los diarios neoyorquinos lo subrayaban con entusiastas palabras. Uno de ellos decía: La danzarina logró por último una gran ovación al interpretar apasionadamente La Marsellesa, que el público escuchó en pie, aclamando a miss Isadora Duncan durante largo rato. Esta parece haberse inspirado, principalmente, en las figuras clásicas del Arco del Triunfo de París... Las espaldas de la artista estaban desnudas, y desnudo también, hasta el talle, un costado, en forma que estremecía más a los espectadores por la perfección con que reproducía las figuras de Rude en el famosísimo arco. El público prorrumpió en bravos y vítores a Francia y a miss Duncan, rendido a las sugestiones de un arte viviente tan noble. Alentada por esta acogida y habiéndose enterado de que el Century Theatre, recientemente construido, estaba libre, lo arrendó para representar en él Las Bacantes, o Dionysos, de Eurípides. Pero como la construcción moderna de aquella nueva sala no se adaptaba a sus planes, acometió algunas reformas que, aunque sencillas, resultaron bastante costosas. Y, en fin, organizó una compañía con treinta actores, cien cantantes y una orquesta de ochenta profesores, además de los coros constituidos por las discípulas. Según puede suponerse, obtuvo un magnífico triunfo, pero éste no la compensó de los desembolsos realizados ni, desde luego, le permitió prolongar una actuación que exigía tantísimo dinero. Los cálculos de Isadora Duncan eran los de una gran artista genial, y no los de un empresario. Sin embargo, aún hizo más: no dudó en dar en el Yidish Theatre algunas representaciones gratuitas. Y cuando empezó a hacer liquidaciones, se encontró punto menos que arruinada. Es decir, sin dinero en los Estados Unidos y con sus cuentas casi inmovilizadas, a causa de la guerra, en los Bancos europeos. Todo, no obstante, lo habría dado por bien empleado si, 195
además de haber vivido aquella espléndida aventura artística hubiese podido llevar a cabo sus ideas propagandistas en favor de los aliados. Pero desde el primer momento tropezó con serios obstáculos. Las autoridades se opusieron en seguida a tal propaganda, por temor a que pudiese perturbar la política seguida por la Unión, y así la danzarina como sus coros no pudieron interpretar siquiera La Marsellesa, como lo había hecho Isadora cuando llegó a Nueva York. No se quería saber de la guerra, como no fuese para favorecer los negocios de los grandes trusts industriales y financieros; era mejor vivir que morir por la guerra, y el capitalismo yanqui ejercía toda la presión posible para mantener esta actitud, profundamente innoble, que contrastaba con la del pueblo, siempre dispuesto a sacrificarse en aras de la Justicia y del Progreso. Cansada de respirar aquella atmósfera y de debatirse inútilmente en pro de los ideales que la habían animado a cruzar el Atlántico unos meses antes, volvió a embarcar, ahora con sus chiquillas, haciendo la travesía en el Dante Alighieri. Y entonces, al dejar Nueva York, se desquitó de la prohibición de interpretar La Marsellesa... Todas las alumnas estaban prevenidas para el acto, y cada una llevaba oculta una banderita francesa, que sacaron y agitaron desde el puente del barco cuando éste salía del puerto, en medio de las vibrantes notas de aquel himno. Sus voces sonaban más entusiastas que nunca, y allá abajo, en el puerto, los trabajadores, los empleados de las factorías y maestranzas, los marineros y cuantas otras personas pululaban por los muelles, se sumaban a Isadora y a sus discípulas, quienes seguían ondeando alegremente sus banderas, mientras que la estatua de la Libertad parecía levantar más alta que nunca su antorcha. Llegaron a Ñapóles un día de desbordado entusiasmo. Italia había decidido entrar en la guerra, y la multitud recorría las calles dando gritos contra Alemania y Austria, y sobre todo, hostiles al kaiser Guillermo y al emperador Francisco José. La danzarina organizó algunos festivales para recaudar fondos para distintas obras benéficas, sugeridas por las necesidades del momento, y en el primero de aquellos habló al pueblo: —Dad gracias a Dios por haberos hecho hijos de este hermoso país, y no envidiéis a América... Aquí, en vuestra maravillosa tierra de cielos azules y de viñedos y olivares, sois más ricos que todos los millonarios americanos... 196
Finalmente, deliberó Isadora con sus hermanos y las discípulas acerca de los rumbos que emprender. Grecia atraía a la danzarina, pero las alumnas mayores, que viajaban con pasaportes alemanes, tuvieron miedo de meterse en este país que dudaba sobre el partido que debía tomar. Y, en vista de aquellos temores, los Duncan acordaron dirigirse a Suiza. Corría el verano de 1915. Isadora y todo su rebaño arribaron a Zurich, donde dieron alguna fiesta de Arte; luego se trasladaron a Ouchy, lugar en que las muchachas fueron instaladas cerca del romántico lago Leman, y la danzarina, por su parte, alternaba la dirección de su Escuela con las excursiones por dicho lago. Sin embargo todo esto duró poco tiempo, porque el deseo de ir a Grecia seguía punzándola. Naturalmente, terminó por irse a Atenas, llegando a la capital cuando los sucesos provocados por la caída del gobierno de Venizelos, producida el día anterior. La misma noche de su llegada tuvo un incidente con unos oficiales alemanes que cenaban en el comedor del hotel donde se había hospedado Isadora. Las copiosas libaciones de aquellos degeneraron en escandalosos brindis. Hoch der Kaiser!, gritaban a cada instante. Y la bailarina, sin poder aguantarlo por más tiempo, hízose traer su pequeño gramófono y quiso continuar su comida escuchando La Marsellesa. Según es sabido, se suponía que, una vez caído Venizelos, la familia real se inclinaría al lado de Alemania. Por otro lado, entre los comensales que se sentaban a la mesa de Isadora, invitados por ésta, figuraba el secretario del rey. Nada de esto fue tenido en cuenta por la bailarina, que continuó cenando mientras el gramófono seguía lanzando las heroicas frases del himno francés. Los oficiales, repuestos de su sorpresa, volvieron a sus brindis. El secretario del rey, aunque amigo de la Duncan y partidario de los aliados, sentía crecer su inquietud y empezaba a lamentar para sus adentros aquella travesura de la artista. Desde el gerente del hotel al último de los botones participaban de toda esa alarma. Muchos de los clientes simplificaron su cena, para desaperecer. Y en tanto, la bocina del pequeño gramófono proseguía cantando: Allons, enfants de la Patrie...! Le jour de gloire est arrivé...!
197
Cuando iba a concluir, Isadora se levantaba, ponía la aguja sobre el punto inicial del disco y, dando unas cuantas vueltas a la manivela de la cuerda, volvía a sentarse, a comer y a beber. Los alemanes empezaban a titubear. Por muy bebidos que estuvieran, no era cosa de encararse con la artista. Y, además, los acontecimientos tomaron un giro inesperado, porque las gentes de la calle, atraídas por La Mar selle sa, cuyas notas salían por los abiertos ventanales del hotel, fueron acumulándose y prorrumpieron en gritos a favor de los aliados. La batalla estaba perdida, debieron de pensar los alemanes, y ahora fueron ellos los que decidieron poner término a la cena y, componiendo el gesto más digno que encontraron, compatible con su embriaguez, se retiraron del comedor. Pero la cosa no terminó aquí, y la bailarina vióse obligada a presidir una manifestación popular que marchó al domicilio del ex presidente Venizelos, para expresar a éste sus simpatías. Y hasta tuvo que hablar a la multitud, prodigando sus arengas entre las notas del Himno griego y de La Marsellesa, que cantaban los manifestantes. El mantenimiento de la Escuela, en Ouchy, ocasionaba enormes gastos, y la danzarina conoció nuevamente graves apremios económicos. Lohengrin hubiese podido, como otras veces, salvar la situación, pero el millonario estaba lejos, entretenido con otras aventuras, y la Duncan no quiso solicitar aquella ayuda. Felizmente, le ofrecieron por entonces —en 1916— un contrato para recorrer varias capitales de la América del Sur, e Isadora no dudó en aceptarlo. Esta tournée le proporcionaba el dinero que le era tan necesario y, a un mismo tiempo, la oportunidad de proseguir sus campañas en pro de los aliados en países en que esa propaganda podía ser muy útil. La acogida dispensada a Isadora Duncan en Buenos Aires resultó fría. Su arte no fue bien comprendido por la buena sociedad bonaerense. Y, para colmo de males, la bailarina, olvidando sus compromisos contractuales, danzó para los estudiantes, ante los que improvisó una ardiente interpretación del Himno de la Libertad. El empresario juzgó roto el contrato. No estaba todo perdido, sin embargo. Y en la misma capital del Plata consiguió la Duncan algunos nuevos éxitos. Pero donde obtendría unos triunfos clamorosos sería, poco tiempo después, en Montevideo y en Río de Janeiro, donde recibió 198
innumerables pruebas de interés, de admiración y de cortesía, distinguiéndose en éstas las autoridades, el poeta nacional Juan del Río, Ídolo de la juventud, y los estudiantes, que la aclamaban por doquier. Como las noticias recibidas de Nueva York eran bastante satisfactorias, determinó hacer una nueva visita a su patria, y esta vez encontró mayores facilidades para sus propagandas aliadófilas. No en balde se aproximaba la fecha de la intervención en la guerra. Allá, en Nueva York, estaba Lohengrin, el cual vino a verla y, para congraciarse con ella, hizo traer desde Suiza a las muchachas de la Escuela. Con éstas prosiguió Isadora sus recitales, pero tuvo que suspenderlos porque se sentía enferma, cansada. La dureza del invierno en Nueva York concluyó por hacerla salir de la capital, marchó a La Habana y aquí pasó tres meses, descansando y conociendo muy pintorescas gentes. Por último, tornó a Nueva York y actuó una larga temporada en la Metropolitan Opera House. Más tarde, y tras de un nuevo descanso, emprendió otra jira a lo largo de varios Estados de la Unión, y llegó a San Francisco, su ciudad natal, para abrazar a su madre, que residía aquí, y para calmar algo ciertas nostalgias, recorriendo alguno de los lugares en que había vivido durante su infancia. A causa también de su nostalgia, vivía allí la señora Duncan, e Isadora no podía por menos de quedarse contemplando largamente a su madre, como si quisiese desentrañar las más íntimas razones de la obstinación de aquélla, que prefería vivir sola en San Francisco a todo lo que sus hijos le pudieran ofrecer fuera de la ciudad. Hallándose en Frisco, conoció al joven pianista Haroldo Bauer y al notable escritor y crítico musical Masón; hizo lo posible por proteger al primero, en quien descubrió singulares aptitudes, y con el segundo pasó muchas horas conversando sobre lo divino y lo humano. Acompañada por Bauer dio un concierto en el Columbia Theatre, y esto hubo de bastar al músico para quedar consagrado ante las gentes de la capital californiana y poder continuar brillantemente su carrera. Supo Isadora entonces que tenía allí, en su ciudad, numerosas imitadoras, y ello no dejó de halagarla, pero sufrió tremendas decepciones cuando fue conociendo a estas danzarinas, que decían seguirla. Mis imitadoras, dice la Duncan, eran todo azúcar... 199
Obsesionada siempre con la idea de su gran Escuela de la Danza Futura, y considerando precisamente lo que ocurría con aquellas jóvenes que creían pisar sobre las huellas de Isadora, trató la danzarina de interesar en, sus proyectos a algunas personas poderosas de San Francisco, ciudad donde, por íntimas razones afectivas, le hubiese resultado gratísimo conseguir la realización de aquel sueño; pero tampoco logró aquí las asistencias económicas de que precisaba. Tanto en San Francisco como en otras capitales de la Unión hizo lo posible, y más, por orientar a sus compatriotas acerca del sentido que debía darse a la Danza en los Estados Unidos, pero apenas si la escuchaban. Una cosa era admirarla en sus geniales creaciones y otra, por lo visto, el seguir su pensamiento. Inútiles todas sus palabras. Y, sin embargo, ¡qué significativas y trascendentales! Una vez más, hay que transcribir algunos párrafos de sus manifiestos, de sus programas, de sus escritos en la Prensa y del libro My Life: Me parece monstruoso que alguien crea que los rotos ritmos del jazz expresan a América... Tales ritmos son eco de un salvajismo primitivo, y la música de América tiene que ser completamente distinta... Está por escribir... Ningún compositor ha apresado todavía esos ritmos de América, demasiado potentes para los oídos de la mayoría... Pero algún día surgirá el genio capaz de captarlos y de expresarlos, escuchándose una música titánica... La juventud americana —nuestros muchachos y muchachas, resplandecientes de salud— bailarán entonces escuchando esa música, no las convulsiones simiescas y bamboleantes del charlestón, sino un movimiento tremendo y sorprendente de ascensión que ningún pueblo ni ninguna Civilización han conocido aún.
La Danza en América no puede ser la convulsiva de los negros, expresiva de unos bajos instintos, ni tendrá nada que ver con la inane coquetería del ballet... Será clara, diáfana.
¡Qué grotesco se me antoja que se estimulen en América las escuelas de la pretendida cultura física, de gimnasia sueca y 200
de ballet.../ El tipo del verdadero americano no corresponderá nunca a un bailarín de ese género... Sus piernas son demasiado largas, su cuerpo demasiado ágil y su espíritu demasiado Ubre para esta escuela de gracia y de pasitos sobre las uñas de los pies... Fácil es de comprobar: todas las grandes bailarinas de ballet son mujeres menudas, de miembros pequeños. .. Una mujer alta y fina no bailará nunca el ballet... La imaginación más desbordante no podría imaginarse a la diosa de la Libertad bailando el ballet... ¿Por qué, pues, aceptar esta escuela en América?
Henry Ford ha expresado el deseo de que todos los niños de la Ciudad Ford sepan bailar... No aprueba las danzas modernas, pero dice que deben bailar los viejos bailes: vals, mazurka y minué... Sin embargo, estos viejos bailes, el vals y la mazurka, son expresión de un sentimentalismo malsano y novelero, que nuestra juventud ha vencido, y en cuanto al minué, es la expresión de la untuosa servidumbre de los cortesanos del tiempo de Luis XIV y de los miriñaques, todo lo cual, ¿qué tiene que ver con la libre América? ¿Y por qué han de plegar nuestros niños sus rodillas en esa danza fastidiosa y servil que es el minué, o por qué han de dar vueltas en los laberintos del falso sentimentalismo del vals...? Que marchen con largas zancadas, corriendo, saltando, brincando, la frente muy alta y los brazos extendidos; que bailen el lenguaje de nuestros precursores, la entereza de nuestros héroes, la justicia, la bondad, la pureza de nuestros estadistas y todo el amor inspirado por nuestras madres... ¡Ah...! Cuando los niños de América bailen así, realizarán bellas cosas, dignas del nombre de la más grande de las democracias... Y así será la América danzante.
^ Había vuelto a Nueva York. Y un día de desaliento decidió súbitamente regresar a Europa. Se informó acerca de los barcos que partían, le dijeron que a la mañana siguiente saldría un gran paquebote y... procuróse un pasaje en el mismo. El viaje no fue feliz, pues en la primera noche de travesía tuvo la desgracia de caer desde una altura de quince metros 201
y se hirió gravemente. Debido a las condiciones impuestas por la guerra, el barco navegaba sin luces, y la bailarina, que paseaba por la toldilla, perdió pie y rodó hasta una de las cubiertas inferiores. Sufrió mucho, y su único consuelo fue la asidua compañía del millonario Selfridge, hombre de rigurosa austeridad y de bondadosísimo corazón, a quien Isadora había conocido muchos años antes, en Chicago, cuando él era jefe de ventas en unos almacenes de Marshall Field y consintió en cederle a crédito algunas prendas con que debutar en el Roof Garden, según se consignó ya. Permaneció en Londres muy pocos días, se trasladó a París y se encontró con una ciudad de ambiente muy distinto' a la que Isadora estaba acostumbrada. La capital de Francia vivía intensamente la guerra. Los proyectiles de la grosse Berte habían mordido diversos lugares, las noticias de los frentes no eran nada satisfactorias, se empezaba a sentir el hambre, aunque las circunstancias de la guerra del 14 fueron muy distintas a las del 39, y, en fin, muchas noches surgían en el cielo las escuadrillas de la Aviación enemiga, que descargaban sus bombas —muy diferentes también a las de la última guerra— en medio de la ciudad sobrecogida por el tétrico ulular de las sirenas y mientras los cazas aliados procuraban alcanzar con sus ametralladoras a los agresores, apareciendo y desapareciendo todos los aviones entre los haces de luz de los reflectores. Cada mañana, a las cinco, sonaban los tremendos estampidos de los mensajes enviados por los cañones del 42, y aunque éstos ya no alcanzaban a París, las lejanas explosiones encogían el corazón de todos los parisienses, quienes sabían muy bien lo que aquello significaba en los frentes. La Duncan conoció por esos días a Rolando Garros, uno de los ases de la Aviación francesa, el cual era un gran enamorado de Chopin, cuya música interpretaba apasionadamente al piano. Esta adoración por el ilustre compositor polaco les unió, ligándoles con los lazos de una mutua simpatía, y muchas veces, pasando la velada en una casa amiga, él se sentaba al piano interpretando a su músico favorito, e Isadora bailaba, plena de inspiración. Luego, al abandonar aquella casa, vagaban la danzarina y el aviador por las calles desiertas y silentes, en la alta noche, contemplando las estrellas. Pero esta buena amistad, de apacibles acentos, terminó por producir una pena más y una dramática nostalgia en el corazón de la Duncan, porque poco después caía en la lucha el aviador, quien unas 202
noches antes, mientras paseaban por la plaza de la Concordia, había confesado a la bailarina sus más íntimos sentimientos: deseaba y buscaba la muerte. Transcurrían los días con espantosa monotonía, tristes y dramáticos, cuenta Isadora... Quise hacerme enfermera, añade pero comprendí el poco valor de este esfuerzo, cuando había tantas que esperaban en hileras interminables, y entonces pensé volver a mi arte, si bien mi corazón estaba tan pesado que creí que mis pies no podrían sostenerle. Encontrándose en este estado, surgió ante sus ojos el hombre a quien amaría tanto como a Craig, o más, y por el que sufriría como por ningún otro. La danzarina escribe así esta aparición: Hay una canción de Wagner que yo adoro —El Ángel—, en la cual se dice que un alado espíritu de Luz fue a calmar a un alma que se hallaba triste y desolada... Pues bien, un ángel análogo se presentó a mí, en aquellos días amargos, encarnado en la persona de Walter Rommel, el pianista. Cuando entró a verme, prosigue Isadora, creí que era un retrato de Liszt joven, escapado del marco: alto, fino, con una guedeja brillante sobre la frente elevada y unos ojos claros como un manantial de luz deslumbradora... Tocó para mí al piano. ..Y yole llamé entonces mi Arcángel... Nadie ha interpretado a Liszt como Walter Rommel, según la Duncan. Sobre todo, aquellas composiciones que son como plegarias: Los pensamientos de Dios en la soledad o San Francisco hablando a los pájaros. E Isadora, vivificada por esta nueva inspiración que fluía de las teclas del piano pulsadas por Rommel, concibió maravillosas danzas, que eran, también, cual oraciones llenas de dulzura. Mi espíritu, dice la bailarina, volvió una vez más a la vida, resucitado por las melodías celestiales que cantaban bajo sus dedos, y... este fue el principio del más sagrado y etéreo amor de mi vida. Iniciado el idilio, los días pasaron rápidos. Y así, todo el estío. Los amantes salieron de París y refugiaron sus besos en la Costa Azul. Llegó el otoño, la guerra terminaba y la firma del ansiado armisticio les sorprendió en Niza. Tornaron a París, donde contemplaron con profunda emoción el Desfile de la Victoria, y habiendo vendido los inmuebles que conservaba en la capital, adquirió una casa en la rué de la Pompe, en el tranquilo barrio de Passy, instalando allí un nuevo estudio, donde había estado hasta entonces la Salle Beethoven.
Capítulo dieciséis Amor, celos y desesperación Isadora ha dicho de Walter Rommel: Era todo gentileza y dulzura, pero su alma ardía de pasión. Hacía el amor con un delirio que se imponía a él mismo. Sus nervios le consumían, pero su espíritu se rebelaba al deseo. No daba libre curso a la pasión, con el espontáneo ardor de la juventud, sino que, por el contrario, su repugnancia era tan evidente como el deseo irresistible que le poseía. Dijérase que era un santo pisando sobre las ascuas de un brasero. Y... amar a este hombre era tan peligroso como difícil, porque su extraña repugnancia por el amor podía convertirse en odio al agresor. Por otra parte, ¡cuan seductor es aproximarse a un ser, semejante a nosotros, y, a través de su envoltura carnal, encontrar un alma! ¡Ah...! Ceder el triunfo, en definitiva, al Espíritu y no a la arcilla de que estamos hechos... He aquí el Amor en su más pura y noble expresión. Aquella mujer ardiente, que era toda una llama de la Naturaleza, creyó descubrir ahora, al abismarse en los ensueños de Walter Rommel, el verdadero amor. La dicha estaba en la serenidad y no en la exaltación. Y, sin renunciar enteramente a las exaltaciones pasionales, ¡qué dichosa se sentía al penetrar, de la mano de Walter, en aquellos remansos espirituales, que eran como los más bellos jardines románticos con que puede soñarse! La danzarina creyó que aquél era el único amor por el cual había estado esperando tantos años, toda su vida hasta entonces, y aunque, en su caso como en el de todos, siempre se cree eso, en punto a entregarse a una nueva adoración, resultaba indudable que la de Isadora por Walter Rommel ofrecía acentos inéditos e inusitados. Y la misma edad de nuestra genial artista contribuía no poco a alimentar esta ilusión, ya que a los cuarenta años tenemos más fe en el amor que a los veinte o que a los treinta, acaso porque entonces un amor se nos antoja siempre el último, o porque en la juventud no puede dejarse de abrigar la sospecha de tropezar con algo superior, más hermoso, lo que, en definitiva, viene a ser lo mismo. Anatole France escribió: El Amor es una ciencia, requiere 204
mucha erudición y de ahí que el hombre empiece verdaderamente a amar cuando alcanza los cincuenta años, y que las mujeres predestinadas lleguen a poseer la fórmula exquisita del Amor al cumplir los cuarenta. Y así es. La Historia confirma con multitud de figuras, que se suceden desde Aspasia a Niñón de Léñelos. Durante toda la Edad Media, escribe Cristóbal de Castro, el cetro del Amor luce en las manos sabias de otoñales como Brunequilda, como Aixa, como Leonor de Guzmán, como Inés Sorel... El Renacimiento es la Asunción de bellezas en madurez triunfal, como atestiguan, desde Tiziano al Aretino, desde Boccaccio al Veronés, todos los libros y todos los museos de Italia... Las Cortes del Rey Sol, de Carlos II de Inglaterra, del propio Rey Prudente, de España, se gobiernan bajo las sazonadas hermosuras de la Marquesa de Maintenon, de la Duquesa de Cleveland, de la Princesa de Eboli... En todo caso, la mujer de cuarenta años ama como nunca amó, y todo el extraordinario complejo femenino se revela entonces, arrollador y magnífico, ofreciéndonos desde los más delicados y exquisitos matices de ternura hasta las mayores tormentas espirituales. Se encontraron yendo ambos por los caminos del Arte, y es muy posible que Walter Rommel intimase con Isadora movido por un sentimiento de piedad, al considerar el dolor de ésta y sus fracasos sentimentales, sin pararse a pensar el pianista si, corriendo el tiempo, no provocaría él una pena mayor que todas las sufridas hasta aquí por la bailarina en orden al Amor. Ella misma nos impulsa a pensar así, diciéndonos: Mi Arcángel parecía sentir todas las penas que pesaban sobre mi corazón, penas que me hacían interminables las noches de insomnio y de lágrimas, mirándome en esas horas con tal piedad y con ojos tan luminosos, que yo no podía por menos de sentirme muy aliviada. Después explica la comunión de sus almas en el Arte, cómo se fundían las inspiraciones del uno y del otro, y cómo, bajo la influencia de la música de él, las propias danzas hacíanse maravillosamente ingrávidas, etéreas. Rommel fue el primero que la inició en el entendimiento de la significación espiritual de las obras de Franz Liszt, que les inspiró un recital entero. Pasaban horas benditas, según nos refiere la propia Isadora, quien supo de éxtasis inefables, elevándose sus almas a altísimas latitudes. Al tocar él y al bailar yo, conforme le206
vantaba mis brazos hacia el cielo a los acordes de plata que él arrancaba al piano, mi espíritu cobraba alas y se remontaba cada vez más. Música y gestos ascendían hasta el Infinito, y allá, muy lejos, rodaba su eco, o... se encontraban sus almas con misteriosas y bienaventuradas voces, que se confundían con el halo de aquel arte suyo. Creo que, al sumarse el hálito de nuestras energías, cuando nuestros dos espíritus se confundían en la creación artística, escalábamos el otro mundo..., aventura nuestra bailarina. Y luego, rememorando aquellos momentos, cuyo encanto trascendía largamente a los públicos, sospecha: Si mi Arcángel y yo hubiéramos continuado nuestros ensayos y estudios, seguramente hubiésemos llegado a la creación espontánea de movimientos de tal fuerza espiritual, que equivaldrían a una revelación para la Humanidad. Necesitaron otro marco que el de París, y pensaron en Italia y en Grecia. Entonces, Isadora llamó a sus alumnas. Porque ella, tan generosa siempre, no sabía ser feliz sin hacer llegar esta dicha a quienes tanto la ilusionaban. Y la idea de su Escuela cobró nuevos alientos. Ciertamente, las muchachas no podían mostrarse descontentas de los Estados Unidos. Aquí, donde actuaron siempre con el nombre de Bailarinas de Isadora Duncan, habían conquistado la simpatía de todos los públicos de las principales ciudades de la Unión. Las querían y las admiraban. Pero todas aquellas chiquillas abandonaron sin pena América al ser llamadas por Isadora, jubilosas de ir otra vez al encuentro de su idolatrada Musa, que, por su parte, las esperaba plena de impaciencia, deseosa de verlas nuevamente en torno suyo y de comunicarles sus proyectos. ¡Pobre Isadora...! ¡Si ella hubiese sabido que, al llamarlas, había dado el primer paso por la senda que debía conducirla al tormento de los celos y a la desesperación...! Ahora bien, ¿cómo iba a poder suponerlo? Es la misma felicidad la que nos ciega, y cuanto más dichosos somos los hombres, antes abrimos el portillo a la desgracia. ^p^íñ_^?5ÍÍ55^? nos pierde, abandonamos la guardia y... el enemigo se nos mete de rondón enla fortaleza, como si se pj)s_adyirtiera que no hay ventura duradera, o que la dicha hay_quegajiarla minuto por minutoTconstantemente en riesgo de perderse. Llegaron las alumnas. Helas aquí... Jóvenes, bonitas y triunfadoras, cual las ve Isadora. Y, junto a ésta, Rommel, 207
que las vio del mismo modo: jóvenes, bonitas, triunfadoras... El Arcángel no tardaría en caer, arrebatado por la tentación, y los abismos del pecado y del crimen abríanse a sus pies llamándole. Apenas emprendido el viaje a Grecia, al detenerse en el Lido, la danzarina tuvo las primeras sospechas de su propia desgracia: adivinó a Walter enamorado de una de sus discípulas. Y unos días después, yendo ya embarcados, adquirió la certidumbre. Sin embargo, no la estimó, o no quiso estimarla en toda su magnitud. Ella, Isadora, no tenía —¡ay!— la juventud de su rival, ni era ya —¡ay!— tan linda, pero nuestra bailarina sentía el orgullo de su genio, y no podía admitir —no quería aceptar— que Rommel —¡un tan extraordinario artista!— dejase de sentir la adoración que ese genio merecía. Aferróse a esta idea e imaginó que todo se reduciría a una simple aventura de Walter, pero... ya no podía seguir su camino con la alegría con que lo emprendiera, perdió la calma y cedió el pensamiento a mil torturas. Y cuando, al término de la travesía, contempló desde el mar, y a la luz de la Luna, la Acrópolis, sintió empañada esta lírica visión. Ya en Atenas encontró bastantes facilidades para desarrollar sus proyectos artísticos. Isadora y sus acompañantes eran, realmente, huéspedes de honor del presidente Venizelos, que les dio numerosas pruebas de su interés por la Escuela. El Gobierno puso a disposición de la Duncan el Zappeion, donde instalaron el estudio, y allí iban todas las mañanas a ensayar, con el propósito de instruir luego a unas mil niñas para organizar finalmente unos festivales dionisíacos en el Stadium. Y recorrían a diario, bajo las luces más propicias a la emoción, las sagradas ruinas de la Acrópolis, sin que nadie les pusiese obstáculos, entregándoseles aquellos maravillosos escenarios en la seguridad de que Isadora y sus discípulas sabrían honrarlos. Las acompañaban el pintor Steichen, quien les hizo incontables dibujos y pinturas. Era como un cronista gráfico de aquellas jornadas griegas, que tan bien empezaban y que tan felices hubiesen sido a no haberlas enturbiado los celos de la desventurada Isadora. Y los ojos se extasiaban contemplando todos aquellos apuntes de Steichen, que, en parte, anticipaban los espectáculos concebidos por la Duncan para un inmediato porvenir. Verdad es que las muchachas habían llegado de América 208
con algunas afectaciones, resintiéndose de ciertos amaneramientos que Isadora es la primera en señalar, aplicándose inmediatamente a corregir tales defectos, pero esto costó muy poco, perdiéndolos en pocos días bajo la sugestión del maravilloso cielo de Atenas y bajo la inspiración de aquel magnífico panorama de montañas, de mar y de Arte, según consigna la bailarina. Fueron a visitar aquellos lares cuya construcción habían emprendido en el Himeto quince años antes, y los hallaron ruinosos y desolados, sirviendo ahora de albergue a unos pastores. Pero la Duncan no se amilanó ante este espectáculo, que ella, a fuerza de dejar transcurrir los años sin ocuparse de aquel rincón, había terminado por presentir, y decidió limpiar el terreno y restaurar lo edificado. Empezaron de nuevo las obras, advierte Isadora. Y, haciendo llamar a un joven y entusiasta arquitecto, no tardó aquello en recobrar todo el encanto de sus mejores días, cuando, ausente la danzarina, Raimundo Duncan insistía en crear allí un refugio de poéticos ensueños. Se retiraron los escombros y se enlucieron los muros, pusiéronse puertas y ventanas, se pintó todo y hasta se aderezaron unos jardincillos, que eran cual un milagro. Extendimos un tapiz de baile en la habitación más elevada de la casa e hicimos traer un gran piano, cuéntanos Isadora. Y todas las tardes, luego de los estudios que realizaban allí, Rommel interpretaba a Bach, a Beethoven, a Wagner, a Liszt..., mientras el Sol se ponía tras de la Acrópolis, incendiando con sus rayos de púrpura el horizonte. A veces cenaban allí o se iban al Cabo de Falena. Era al anochecer, así que se refrescaba la atmósfera, y todos se adornaban con flores de jazmín, entonando deliciosas melodías. Rodeado por aquella bandada de doncellas coronadas de flores, mi Arcángel parecía Parsifal en el jardín de Kundry..., suspira la Duncan. Y casi sin darse cuenta de ello, la infeliz contagiaba de su adoración por él a las muchachas, a la par que urdía el más propicio ambiente para una pasión. Con la incongruencia propia de todos los enamorados, Isadora pasaba por los estados más diversos: ya se desentendía de sus horribles celos, tratando de recuperar la serenidad y de aguardar así el fin de lo que suponía una aventura intranscendental, ya acechaba a Rommel y a la alumna, espiándoles por todas partes; ora pretendía vivir únicamente para su Escuela, ora lo hubiese dejado todo para arrastar muy lejos a su 209
Arcángel. Tan pronto pensaba que aquella muchacha, en la que Walter Rommel había puesto sus ojos, no podía quitarle su Arcángel, como veía a los dos huyendo juntos mientras ella se consumía de despecho. Y entonces, cuando atravesaba por estas horribles crisis, los celos llegaban a despertar en ella al demonio que sugiere el crimen. Una tarde, a la puesta del Sol, así que mi Arcángel acababa de interpretar la Gran Marcha de Gótterdámmerung, cuyas últimas notas morían en el aire mezclándose a los rayos purpúreos que llegaban del Himeto e iluminaban el mar, sorprendí de pronto la mirada que se dirigían los dos amantes, una mirada tan inflamada y ardorosa como el mismo crepúsculo..., nos confía la desgraciada Isadora. Al advertirlo, añade, se apoderó de mí una rabia tan violenta que me estremecí... Tuve que alejarme de su lado, y vagué toda la noche por las colinas cercanas, presa de una desesperación frenética... Evidentemente, había conocido ya en mi vida a este monstruo de ojos verdes, cuyas garras producen los peores sufrimientos; pero nunca me había sentido poseída por tan terrible pasión como ahora... Amaba y, a la vez, odiaba a los dos... Y entonces comprendí, y tuve una gran simpatía por ellos, a esos seres que, perseguidos por la tortura inimaginable de los celos, matan a quienes aman... Para evitar esta desgracia, continúa escribiendo Isadora, cogí a un grupo de mis alumnas y, acompañada también por el pintor Steichen, subimos por el camino maravilloso que atraviesa la antigua lebas hasta Chaléis, donde vi las arenas de oro en las cuales me había representado a las vírgenes de Eubea bailando en honor de las bodas desgraciadas de Ifigenia... Sin embargo, y por el momento, las glorias de la Hélade no podían librarme del infernal espíritu que me poseía, el cual llenaba constantemente mi imaginación con el cuadro de los dos amantes que había dejado en Atenas... El recuerdo roía, como un ácido, mi corazón y mi cerebro... Y aún me sentí más mísera cuando, al regresar a Atenas, les vi en un balcón, frente a la ventana de nuestra alcoba, radiantes de juventud y de mutuo amor... Transcurridos algunos años, al escribir sus Memorias Isadora Duncan, la danzarina casi no comprende cómo pudo estar tan encadenada por los celos y sufrir tanto, pero entonces, ¡ay!, no atinaba a descubrir una senda por donde evadirse de aquel dolor, que le parecía un castigo espantoso y fatal pro210
nunciado por los dioses. La dominaban los celos como si fueran una enfermedad, una fiebre maligna y rebelde, y arrebatábanla cual si fuese presa de un furioso torbellino que la arrastrara de un modo ciego e inexorable. Naturalmente, volvía los ojos hacia el pasado y recordaba lo ocurrido con Craig. Considerados de manera superficial, eran dos casos muy parecidos. El hijo de Elena Terry también se había enamorado de otra discípula de Isadora y hubo de contemplar a aquélla con unos ojos de pasión que nunca, ni en los días más venturosos para la Duncan, miraron así a la bailarina. Pero no: ambos casos eran, en el fondo, muy distintos. Jamás creyó enteramente suyo a Gordon Craig, y, por el contrario, le amó con la seguridad, siempre sentida, de que un día u otro, tarde o temprano había de perderlo. Y, por otra parte, ella no amó a Craig como a Walter Rommel: con la unción y la fe que pusiera en éste. Ni aquél habíale prometido todo lo que Walter. Además, las circunstancias eran otras: muy distintas. La danzarina, en los días de su idilio con Gordon Craig, estaba en la plenitud de su belleza; era muy joven, muy hermosa y muy optimista; podía soportar bastante bien un fracaso sentimental, por doloroso que fuera. Pero a los cuarenta años las penas de amor son mucho más cruentas, y un fracaso de ese orden se antoja, invariablemente, definitivo. Cierto que el espejo no defraudaba todavía las ilusiones de Isadora y que, como ella misma dice, los colores son más espléndidos y variados, e infinitamente más exquisitos y poderosos los goces; innegable, asimismo, que una mujer, a los cuarenta años, sabe encadenar a un amante de suerte que ignoran las mujeres más jóvenes, pero... ¡ay si el amado rompe entonces las cadenas! ¡Qué negras perspectivas ve esa mujer en tales momentos! ¡Cuan crueles los demonios que se apoderan de su pensamiento! Por lejana que esté aún la ruina física, la mujer se cree ya arruinada, y cualquier fracaso, experimentado a esa edad, se juzga definitivo, irremediable, mortal. A pesar de todo, la Duncan continuó instruyendo diariamente a sus alumnas: enseñándolas a sentir la belleza de los paisajes y de la Naturaleza en suma, a desentrañar su filosofía, a comprender el Arte... Y las gentes de Atenas —así el Rey como su Gobierno, presidido por Venizelos, como los intelectuales y el pueblo—, mostrábanse encantadas por la labor que venía desarrollando Isadora Duncan, quien, por su parte, consideraba inminente realidad su soñada Escuela de la Dan211
za, y precisamente en medio de una atmósfera, la de Grecia, que la bailarina juzgaba la más ideal de todas. Un día, hubo una grandiosa manifestación en honor de Alejandro y de su primer ministro, Venizelos, que se celebró en el Stadium. Asistió una nutrida representación de la Iglesia griega, figurando al frente de la misma numerosos patriarcas revestidos con sus ricos trajes de brocado, con bordaduras de oro y engastes de gemas, que fulgían maravillosamente bajo los rayos del Sol. La multitud, hechizada por este espectáculo, prorrumpió en aclamaciones al ver avanzar a aquellos dignatarios de la Iglesia. Pero las ovaciones aún fueron mayores cuando surgió Isadora y sus discípulas, simplemente vestidas con sencillos peplos, mas avanzando en forma que recordaban los antiguos frisos de la Escultura clásica, o los pasos de las encantadoras figurillas de Tanagra... Entonces Constantino Melas se levantó, dirigióse al encuentro de Isadora y, ofreciéndole una corona de hojas de laurel, le dijo: —Usted nos retrotrae a la belleza inmortal de Fidias y a la época de las mayores glorias de Grecia. Halagada por estas palabras, que juzgaba como felicísimo augurio para el inmediato porvenir de su escuela de la Danza, remontóse por encima de lo que muy cerca de sí, atisbaron sus ojos: casi vio con indiferencia cómo su Arcángel sujetaba amorosamente la mano de su favorita, y hasta les perdonó todo el daño que venían haciéndole. ¿Qué importaba esto y qué eran las mezquinas pasiones humanas, comparado con aquellos ideales de Belleza y de Arte que animaban a la gran danzarina? Pero estos pensamientos se desvanecieron muy pronto, y... Aquella misma noche, cuando vi a los dos amantes desde mi ventana, con sus cabezas juntas, iluminadas por la Luna, me sentí de nuevo víctima de mis bajas pasiones, nos confía la desgraciada Isadora, y ello provocó en mí tal crisis, que, como huyendo de mí misma, estuve horas y horas caminando sola por entre las ruinas de la Acrópolis, adonde me fui con mis penas, y pensando en despeñarme desde las rocas del Partenón, con la idea de un suicidio que fuera digno de Safo... No hay palabras para describir el sufrimiento que me consumía, y la dulce belleza que me rodeaba no hacía, a la postre, sino acrecentar mi infortunio... ¿Qué hacer? La infortunada se lo preguntaba constantemente, sin acertar con una respuesta. No era posible expulsar de la Escuela a la alumna, ni resultaba ya soportable ver a to212
das horas la dicha de los infieles; Isadora no debía, ni podía huir desertar de su puesto; Walter Rommel le era tan necesario por su genio artístico como por su amor, y la Duncan, para disfrazar puerilmente esta necesidad, se esforzaba en ponderarse a sí misma el interés de la colaboración del músico. En esta situación, un hecho tan fortuito como es la mordedura de un mono rabioso vino a resolver aquélla, si bien de un modo bien lamentable para todos. Como recordará el lector el joven rey Alejandro murió a consecuencia del mordisco de un tití, siguiendo a la muerte del monarca la caída de Venizelos, la cual debía ser igualmente fatal para Isadora Duncan y sus discípulas, que, según se dijo, eran invitadas de honor del Gobierno y protegidas por éste. Nada importaba la índole de las actividades de Isadora y sus alumnas a ciertos efectos, y los gobernantes que sustituyeron al ilustre estadista heleno, artífice de la unidad griega, apresuráronse a suprimir todos los privilegios de que gozaba la Duncan. Sin subvenciones y casi sin fondos particulares, pues la reconstrucción de la casa de Kopanos, en el Himeto, había consumido mucho dinero; con la antipatía, y hasta la hostilidad de las nuevas Autoridades, no era posible la permanencia en Atenas. Debían partir. Y éste fue el momento en que Walter y su amante la abandonaron. Embarcaron Isadora y sus alumnas para Italia, y, por Roma, regresaron a París, donde, como ella misma declara, la danzarina sintióse más triste y acongojada que nunca. Al encontrarme sola en mi casa de la rué de la Pompe, y al contemplar la Salle Beethoven preparada para dar marco al arte de mi Arcángel, mi desesperación no tuvo límites, dice. Y vino a hundirse en una espantosa depresión, más tremenda de lo que la propia Isadora describe. Nada la sostenía, ni siquiera sus ilusiones artísticas. Dejó en libertad a sus discípulas para aceptar los contratos que pudieran ofrecerles. Llegó a buscar alivio en la bebida y hasta en la morfina. Me lo han contado algunos amigos suyos, que veían aquello con la natural consternación y sin acertar a poner remedio a esta locura de la infeliz bailarina. Y una de sus discípulas me decía en cierta ocasión allá en París, sentados en la terraza de un café de Montparnasse, adonde precisamente solía concurrir Isadora Duncan años atrás: —No puede usted imaginarse el estado en que cayó. No 213
sabía la pobre lo que hacía ni qué hacer. Acudía a todos los vanos remedios: al alcohol, a la cocaína, a la morfina... Y su aspecto cambió de un modo deplorable. Ella decía que había renunciado al amor, como, después de todo, renuncian tantas y tantas mujeres a los cuarenta años, según subrayaba la misma Isadora, pero después... se entregaba a cualquier aventura. A veces, parecía rehacerse y hablaba con algunas de nosotras acerca de los temas que le habían sido predilectos, de Historia, de Arte, de Literarura, de Filosofía... Pero, de pronto, quedábase silenciosa y las lágrimas asomaban a sus ojos. Sin embargo, todavía era más penoso verla alegre que triste, pues su alegría era tan artificial... Su risa sonaba a hueco, o era inconsciente. Muchas veces se obstinaba en aparecer alegre, como si quisiera hacer llegar hasta los que la habían traicionado que era feliz y que los despreciaba, pero... ¿a quién podía engañar? A nadie. Es decir, a nadie de los que la conocíamos bien y que sabíamos aquella triste historia, que habíamos seguido paso a paso, viendo muchas cosas y adivinando otras. Sólo los amigos circunstanciales, que se acercaban a ella y frecuentaban su trato por snob, frivolamente, podían creer que la desventurada era una mujer feliz, sin casi preocupaciones. Mi amiga se refirió también a la compañera que tanto mal había hecho a Isadora: —Era muy bonita e inteligente, pero se portó mal con Isadora, que, precisamente, la hacía objeto de frecuentes distinciones. Yo no la censuro que se marchara con Rommel, como tampoco a éste que dejara a Isadora. Pero su actitud no fue correcta, ni mucho menos. Los dos debían demasiado a la Duncan, y lo menos que pudieron hacer es poner término a su deuda cuanto antes. Y, sobre todo, evitar el daño innecesario. ¿A qué pasear su felicidad un día y otro, y a todas horas, frente a los ojos de la mujer que traicionaban? ¿Qué mal les había hecho ésta para someterla a esta terrible tortura? ¿Es que necesitaban del despecho de Isadora para ser más felices? ¡ Ah...! Es posible, pero eran unos desalmados. Y ella... Mi compañera llegó más lejos todavía, y cuando, a punto de separarse de nosotras, los amantes escucharon los reproches de Isadora, tanto tiempo contenidos, le contestó con las palabras más indignas y odiosas que usted puede imaginar. ¡Siempre, siempre el daño innecesario...! No lo he comprendido ni lo he disculpado nunca. 214
Al cabo de los días, en la Primavera de 1921, un telegrama de Moscú trajo como un rayo de Sol para la mente de Isadora Duncan. Firmaba aquel despacho Lunatcharski, Comisario del pueblo para dirigir la Instrucción pública, el mismo hombre que tan valientemente se había opuesto a los excesos destructores perpetrados por la Revolución, y contenía una invitación en regla, y plena de afecto, para que la danzarina se trasladase a la U.R.S.S. y aquí organizase, al fin, su Escuela de la Danza Futura. ¿Iba a poder convertir en una realidad tangible y luminosa su sueño querido? No, tampoco ahora. Porque en la Rusia soviética fueron las cosas menos satisfactoriamente de lo que Isadora imaginó. Ahora bien, el telegrama en cuestión tuvo la virtud de hacer reaccionar vigorosamente a la bailarina en favor de su arte. En aquellas circunstancias, en que ésta encontrábase tan necesitada de consuelos y de distracciones, cualquier ilusión tenía que hacer un gran bien a Isadora. Podemos, pues, imaginar, cómo acogería aquel despacho de Moscú, que reavivaba nada menos que la más cara de las ilusiones de la Duncan: la ilusión suprema de la danzarina.
Capítulo diecisiete hadora Duncan en la U.R.S.S. Nuestra danzarina había estado varias veces en Rusia, como ya sabemos, y desde el primero de sus viajes a este país, en la época zarista, sentía un gran interés por el pueblo ruso. Habíanla impresionado aquellas muchedumbres de siervos, sufridas y abnegadas; el dolor y la melancolía de las mismas, sus terrores, su miseria y, en una palabra, su esclavitud, patente en mil aspectos. Sentía, naturalmente, una viva curiosidad por el floklore ruso, eslavo; por la música, por las canciones y por los bailes populares; por el arte rústico, de los kustaris. Y, desde luego, la apasionaba la literatura rusa: ese realismo sentimental y entrañable de los novelistas rusos —desde Gogol a Gorki, pasando por el lírico Tourguenev, por el atormentado Dostoiewsky, por el humanitario Korolenko y por el venerable y patriarcal León Tolstoi—, tan distinto al realismo de Occidente, el cual, y durante mucho tiempo, no produjo sino repulsión y una desesperanzada tristeza, lo mismo en un Flaubert que en un Zola, o que en un Huysmans. Por otra parte, los experimentos teatrales de Stanislavsky, realizados al margen de toda protección oficial tenían para Isadora un mérito extraordinario y singular, y la entonces reciente eclosión de una lírica proletaria —la de los Blok y Bieliy, la de los del grupo Fragua— despertaba en la bailarina un sincero entusiasmo. El estro de los nuevos poetas rusos guardaba cierta relación con el del americano, californiano, Walt Whitman, uno de los supremos ídolos de la Duncan. No era ésta tampoco ajena de determinados doctrinarismos económicos, dentro de los límites que cabe imaginar tratándose de una artista. Y, en fin, el arte de Isadora Duncan tendió siempre a superar lo individual hacia lo social. Los coros, los orfeones...; todo lo que era arte social, masivo, atraía a la gran danzarina. Simpatizaba con la Revolución rusa. Es bien sabido. Y cuando se desencadenó aquélla, encontrándose Isadora en Nueva York, la bailarina interpretó la Marcha eslava de un modo memorable, atribuyéndole un sentido harto diferente al que tenía como himno del Zar. Reflejé la humillación de los siervos bajo los chasquidos del látigo, refiere la Duncan, y esta antítesis, esta disonancia entre mis gestos y la música, pro216
vocó una verdadera tempestad en el público. Arrastró a éste en favor de la rebelión de las multitudes esclavizadas, no sin alarma de Lohengrin, que, como casi todas las noches por entonces, asistía al espectáculo. Al llegar de nuevo a Rusia, dos sentimientos la acuciaban principalmente: la curiosidad y la impaciencia. Estaba deseosa de ver lo que había sucedido aquí, presentado fuera del país de maneras tan opuestas, según fuesen los mismos Soviets, por medio de sus servicios de propaganda en el extranjero, o los enemigos a ultranza del nuevo régimen, y sobre todo los rusos blancos, los que dijesen de la Rusia bolchevique. Y, por otro lado, ¿cómo no mostrarse impaciente cuando, luego de tantas tentativas infructuosas, creía que, apoyada por aquéllos, iba a dar cima a sus proyectos artísticos? Habíanse vencido ya muchas dificultades, provocadas por la guerra y por la Revolución; pero, evidentemente, el país causaba muy penosa impresión. Los ferrocarriles marchaban con mayor lentitud que antes y el material se encontraba en un estado deplorable; las gentes vestían mal, se las veía famélicas y, como es natural, no exteriorizaban ninguna alegría. Eran duros, muy duros, aquellos días. Y la Duncan sintió su corazón oprimido en muchas ocasiones, conforme adelantaba la bailarina en su viaje a Moscú. Una vez aquí, la ciudad ofreció a Isadora unas perspectivas menos sombrías. Las gentes iban y venían como trabajadoras hormigas, no mostrábanse muy alegres, pero sí muy activas: esforzándose por vencer aquellas duras jornadas de trabajo impuestas por la Revolución. No era un Moscú sucio, de calles descuidadas y de vida lánguida, como pretendían determinadas propagandas, sino una población animada y animosa. Tampoco podía quejarse del hotel en que se hospedó, y, en fin, los teatros estaban concurridísimos y los museos, que se habían triplicado en poco tiempo, eran, asimismo, muy visitados. Las representaciones teatrales, influidas por las ideas de Stanislavsky, le causaron una impresión muy favorable, y sobre todo, se quedó asombrada ante una Salomé, de Osear Wilde, presentada en el Teatro Kamerny. Sin embargo, una cosa echó muy en falta: los aplausos del público. Nadie aplaudía, viera lo que viese y por meritorio que fuese el trabajo de los artistas, el interés de una obra o la puesta en escena, lo cual se cuidaba mucho. Y cuando la propia Isadora actuó, dando sus primeros recitales, no pudo por menos de sentirse defrau217
dada por esta fría, extraña e inexplicable actitud de los nuevos públicos concurrentes a las diversas salas de espectáculos. ¿A qué podría obedecer esto? Ni ella lo entendió, como ya dije, ni yo lo comprendo. También la impresionaron bastante algunas paradas militares, en la Plaza Roja, y más aún las de carácter deportivo —de muchachas y muchachos en número inusitado— celebradas en el Gran Stadium. Luego dio algunos recitales, así en Moscú como en otras ciudades: bailó sobre música de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Wagner... Y las gentes que acudían a estas fiestas parecían muy complacidas, pero... ¡no la aplaudían! Isadora comparaba esto con lo ocurrido en los anteriores viajes, cuando las plateas de los teatros aclamaban a la bailarina, quien no podía por menos de desesperarse ahora. Un artista necesita los aplausos del público, dice la Duncan, y si le faltan, no puede rendir toda su alma de la misma manera que cuando se ve asistido por esas demostraciones... Precisa del estímulo de los aplausos, y no se cree comprendido si no le aplauden... ¡Siempre la misma lamentación al escribir sus impresiones de Moscú para varios periódicos ingleses! En cuanto a la Escuela... Desde el primer día de su llegada a Moscú, la danzarina apremiaba al Comisario de Instrucción pública en cuantas ocasiones se le presentaban para ello. —¿Cuándo empezamos, camarada Lunatcharsky? ¿Cuándo...? Y el Comisario, que era hombre animado por un fino espíritu y que había tenido los gestos más firmes, y aun heroicos, frente a los excesos iconoclastas de las masas, redoblaba sus alentadoras promesas. Dio, incluso, algunas órdenes. Pero apenas si podía hacer más. Eran muchas y muy graves las preocupaciones que le embargaban. Sus subordinados no eran, generalmente, tan entusiastas del arte de Isadora como el Comisario, y las dilaciones burocráticas se hacían interminables. Por si fuera poco, las diferencias entre ellos, de orden personal, creaban nuevos obstáculos, con lo cual crecía el mal humor de la danzarina. Consiguió, no obstante, que le cedieran un local para sus ensayos; pudo reclutar algunos alumnos entre los hijos de los trabajadores, a través de los Sindicatos, y con aquellos chiquillos y varias alumnas, en su mayoría alemanas, que la habían seguido, preparó un festival que debía celebrarse en el Teatro
de la Opera el 7 de noviembre, aniversario del triunfo de la Revolución. Naturalmente, puso el mayor entusiasmo en este empeño, mas... ¡eran tantos los problemas que se presentaban cada día! Lo de menos era la comprensión de los nuevos alumnos, quienes mostraban unas excelentes disposiciones intuitivas, que Isadora aprovechaba avaramente, dirigiéndose a ellos por medio de ese gran lenguaje que es la Música, subrayándolo con expresivos gestos y ademanes. Los problemas más complejos eran, precisamente, aquellos que a cualquiera podrían parecer más sencillos, o no ser siquiera verdaderos problemas. La adquisición de estufas, por ejemplo, o el suministro de carbón y de leña, sin todo lo cual los ensayos se hacían penosísimos. Todo ello implicaba trámites sin cuento en aquella dura época de Moscú, en la que los alimentos, los combustibles y todos los demás artículos de primera necesidad estaban rigurosamente racionados, concediéndose en cantidades que estaban muy por debajo de las necesidades de la población. Finalmente, se dio la fiesta proyectada. Isadora y sus discípulos bailaron inspirados por Tcha'fkowsky, interpretando además la Sexta Sinfonía, de Beethoven, y la Marcha eslava, tal como la concibiera la Duncan aquella inolvidable noche de Nueva York..., así como el himno de La Internacional, de Degeyter. Todo el mundo se mostró encantado, y la bailarina recibió una infinidad de felicitaciones, pero hubo que aplazar nuevamente los ambiciosos proyectos de ésta, lo que no representó inactividad para la misma. Lejos de esto, Isadora Duncan recorrió varias poblaciones, y bailó para los mineros de Bakú, para los cargadores de Kiev... Y con mayor gusto para los niños, a los que ella hubiese querido dar, además de su arte, golosinas, juguetes...: todo lo que hace dichosa a la infancia y que la Rusia de entonces no podía poner en manos de los pequeñuelos, a quienes también faltaba el pan. Recorriendo los caminos de Rusia, tropezóse con el joven poeta Sergio Yesenin, una de las figuras más atrayentes de la moderna Literatura rusa. Se había revelado Yesenin allá por el año 1912, cuando Klichkov, y desde el primer momento se le reconoció como uno de los simbolistas de mejor estro. Tenía una imaginación prodigiosa, que hay que admirar, no sólo a través de símiles y metáforas sorprendentes, sino a lo largo de todo un léxico nuevo: de un verdadero tesoro de palabras que, como dice el alemán Bruckner, huelen real219
218
w
mente a Naturaleza, a flores y a miel, cual las manos de las muchachas campesinas a quienes el poeta dedica sus cantos. Yesenin, como todo auténtico poeta, lucha contra el descolorido e inodoro verbo abstracto, y crea, por sus propios medios, la palabra-imagen. Multiplica los recursos descriptivos, da nueva vida a los mitos populares rusos, desentrañando su más recóndita significación simbólica, y nos deslumhra con sus geniales atisbos, al relacionar a los hombres con lo más remoto del Universo: con el Sol, con la Luna, con los luceros... Isadora Duncan se sintió atraída por este poeta, hijo de campesinos de Riazán, que había atinado a incorporar el ingenuo y a la vez profundo sentido lírico del pueblo al movimiento galopante de los simbolistas. Atrajo a la bailarina la inspiración del poeta, y también su espíritu atormentado, porque Yesenin era, en efecto, un hombre —un hombre con mucho de niño— presa de la desesperación: un desequilibrado, un loco, un predestinado al suicidido. Su Confesión de un paria no deja lugar a dudas. Y su poema Pugatchov, tan severamente tratado por la crítica, es un limpio espejo de su agotamiento: de sus luchas ya infecundas, de sus batallas estériles y del paroxismo de su impotencia. Animada por un sutil sentimiento maternal, que se descubre muchas veces en los idilios de Isadora y que se acrecienta con la muerte de los hijos y a medida que transcurren los años, la danzarina terminó por enamorarse del poeta, o por lo menos quiso serenar aquella alma. Por su propia desesperación juzgaba de la de Sergio Yesenin, y pretendió aliviar ésta sin pretender, seguramente, una reciprocidad. El caso no es insólito, y aún se dan, en nuestra época, espíritus tan generosos y románticos. Cuando allá, en Londres, se disponía a embarcar para Reval, en vísperas de este último viaje a Rusia, la bailarina fue a ver a una echadora de cartas, lo cual nada tiene de particular en quien como Isadora, había conocido una vida tan accidentada y dramática. Las personas que viven sencilla y plácidamente, sin saber de otros acontecimientos que los normalmente previsibles, no tienen por qué preocuparse del porvenir, o inquietarse por el futuro, ni creer en astrologías, nigromancias y cartomancias, pero aquellos seres que parecen víctimas constantes de las conspiraciones de los hados maléficos, ¿cómo no van a pretender escrutar ese futuro? Su na220
tural inquietud lo justifica todo. Y... la Duncan, ahora como en otras ocasiones semejantes, acudió a aquella adivinadora, que le anunció: —Sale usted para un largo viaje. Le sucederán cosas muy raras, padecerá dolores y... se casará. Estas palabras me hicieron reír, nos dice Isadora... Yo, que había protestado toda mi vida contra el matrimonio, ¿iba a caer ahora en estas redes? No; yo no me casaría nunca. Pero aquella mujer seguía insistiendo en su último augurio... Y acertó. Casóse Isadora con Sergio Yesenin, y como los planes artísticos de la danzarina sufrían cada día nuevos aplazamientos por parte de la burocracia rusa, la Duncan y el poeta decidieron abandonar la U.R.S.S. por algunos meses y pasear su ventura por la Europa occidental y por América. Pasaron una temporada en Suiza, se asomaron a Italia y luego permanecieron algún tiempo en la Costa Azul, habitando en la villa que aquí poseía Isadora. Después, marcharon a los Estados Unidos. Tengo aquí, bajo mi vista, algunas fotos de la pareja, retratada en aquellos días. Isadora Duncan no disimula sus cuarenta y tantos años, ha engordado e incluso parece un poco fondona. Se la ve fatigada y, más que feliz, resignada. Yesenin, con su mirada celeste y su rubio flequillo pueril, aparenta ser mucho más joven. Esbelto y risueño, se nos antoja que es un muchacho: un boy americano. Cualquiera, sin antecedentes sobre el caso, podría tomarles por madre e hijo: a ella por una madre joven y a él por un zagal de esos que dan un estirón a los quince años y quedan hechos unos hombres. Distraído, vagamente entretenido por todo lo que va desfilando ante sus ojos, aparenta haber olvidado sus penas. No: no se le ve desesperado. Y, sin embargo, ¡cuan lejos de ser dueño de sí! Fuera de Rusia, desgarrado de su país natal, pretende seguir escribiendo y no puede; sus expresiones no le satisfacen, se le figuran —y lo son en realidad— poco brillantes y monótonas; su imaginación ya no arde. Los viajes con Isadora terminan por hacérsele insoportables, y es que este mundo occidental a que se asoma ahora le exige lo que el poeta no consigue darle. Recurre al profesionalismo, a los trucos más o menos lícitos, y... él es el primero en protestar contra los resultados obtenidos mediante estos procedimientos, escuchándose hueco, falso, convencional. Se reconoce fracasado. 221
Y añora la patria, imaginándose que ésta podría devolverle la inspiración. Neurasténico, loco, contempla a ratos con rencor a Isadora por haberle sacado de su país, y hasta se le presiente celoso de los éxitos de ella, que todavía no han terminado. La danzarina y el poeta vuelven a Rusia, prosiguiendo sus luchas. Isadora con los que a diario se lo prometen todo sin darle apenas nada, y él con sus propias Musas, cada día menos propicias. Durante todo el verano que siguió a su nueva llegada a la capital rusa, Isadora Duncan desarrolló una gran actividad: continuó adiestrando a un buen número de chicos y chicas, haciéndoles escuchar música y enseñándoles movimientos y expresiones, llevándoles a bailar en el campo, donde buscaba la inspiración de la Naturaleza, o conduciéndoles a los museos, para subrayar en éstos cuanto había de gracioso y de animado en las pinturas egipcias, en el Arte oriental, en las estatuas clásicas. Los resultados fueron óptimos. Aquellos niños, hijos de familias muy humildes, realizaban notables progresos, y no sólo se interesaban por aquel mundo hasta entonces inédito para ellos, que Isadora les descubría, sino que, entusiasmados por lo que veían y sentían, procuraban interesar a sus padres, arrastrándoles hasta los museos, en cuyas salas, guiando a sus progenitores, los muchachos revelaban una sorprendente elocuencia. Pudo Isadora dirigirse también a las jóvenes que asistían a las academias oficiales de Danza, supervivencia de las del antiguo régimen y dependientes de los principales teatros de Opera, y sin oponerse resueltamente a las disciplinas impuestas por el género del ballet, procuró inculcar algunas de sus principales ideas en aquella juventud, comprobando que sus palabras y sus exhibiciones no dejaban de impresionar profundamente a dichos muchachos y muchachas. Ahora bien, ello no era bastante. Ella había venido a Moscú para hacer aquella Escuela de la Danza Futura, que era su pesadilla desde tantos y tantos años atrás, y esa Escuela, tal como ella la concebía, no se hacia. Y, lejos de esto, todos los proyectos de Isadora eran objeto de interminables discusiones y, hasta por parte de algunos cantaradas, fueron interpretados bajo la influencia de reservas y suspicacias harto lamentables. Existe una ortodoxia comunista que, esgrimida por ciertos elementos ruines, causa los más perniciosos efectos, e Isadora 222
terminó por ser víctima de estas gentes y de... aquella ortodoxia. Se acusó a la bailarina de querer realizar un negocio con su Escuela, y esta acusación, seguramente infundada y gratuita, produjo en la Duncan el dolor y el desaliento que cabe imaginar. No obstante, aún tuvo arrestos para seguir pugnando, pero, finalmente, se dio por vencida. Así como los millonarios ingleses y yanquis le habían regateado su apoyo para crear la gran Escuela de la Danza Futura, los comunistas de la U.R.S.S. tampoco la comprendieron, a pesar de las seguridades que le diera Lunatcharsky. El único que la había ayudado fue Lohengrin, pero ni la protección de éste hubo de ser lo desinteresada que Isadora Duncan hubiera querido que fuese ni se sostuvo por encima de las veleidades y de los celos, y es que, en realidad, aquel hombre le entregó su dinero sin comprenderla, tomando este camino de dádivas para llegar a ella. Y entretanto, mientras Isadora veía desvanecerse sus mejores esperanzas de Arte, el poeta Yesenin mostrábase más y más huraño. Decidieron separarse, divorciarse. Otra ilusión que moría. Pero estaba la bailarina tan hecha ya a los desengaños y a las penas, que casi admitió como naturales estos dolores, y sin rencor para nadie abandonó la U.R.S.S. a fines de 1924. Había tal sentido de humanismo en ella que, incluso cuando era víctima de la ^malevolencia de los otros, procuraba explicarse, es decir, justificar en cierto modo el daño sufrido, y en vez de revolverse airada contra cualquier miserable que la hiciese daño, concluía por apiadarse de la miseria moral de tales sujetos. Únicamente odió de verdad a Walter Rommel y a la discípula con que él la traicionó, aunque. .., al fin, terminara perdonándolos. Su simpatía por el pueblo ruso no había disminuido en nada. Lejos de ello, aumentó. No ignoraba, además, que cuantas veces volviese sería bien recibida, y que sus danzas eran alabadas por todos. Incluso salió de Moscú con ánimo de regresar. Pero el destino no quiso que la bailarina tornara a Rusia, costándole, por cierto, muchos sinsabores y dificultades para andar luego por Europa aquel último viaje, ya que en no pocas Cancillerías se la consideró nada menos que como una peligrosa agente del gobierno de Moscú. París y Londres la llamaban. Todavía escucharía muchos aplausos y, de vez en cuando, habría de recaer en sus ilusiones más queridas. Sin embargo, insensiblemente había ido adop223
tando una filosofía práctica. Aceptó su derrota sentimental, renunciando a un desquite que ya no podía llegar, y se sumergió en la vorágine de la áurea bohemia de París, divirtiéndose sin arriesgar el corazón en ninguna aventura. Frecuentaba los medios artísticos parisienses, los cenáculos y las tertulias; visitaba el Louvre, los demás museos de Arte, las Exposiciones. Casi prefería las nuevas amistades a los viejos amigos, como queriendo huir de sus recuerdos, y si recalaba en éstos hacía lo posible por prescindir de los que afectaban a sus idilios, entregándose a los de su vida de artista. Gustaba de descansar asomada al Mediterráneo, desde los miradores de la Costa Azul; en Niza principalmente, donde aguardábala tan trágico fin. Y... hasta concluyó por administrar sus ganancias. Yesenin, por su parte, habíase casado nuevamente. Buscó, acaso, el ansiado sosiego en la compañía de una muchacha sencilla. O, por el contrario, unióse a otra desequilibrada, que compartiera con él sus borracheras de alcohol y sus sueños de morfinómano. Pero, en ningún caso, encontró reposo para sus dolorosas quimeras. Y un día, exactamente el 28 de diciembre de 1925, transcurrido poco más de un año desde la salida de Isadora Duncan de la U.R.S.S., se suicidó en Leningrado. La danzarina se tropezó con la noticia de ello al pasar la vista por las columnas de un diario.
Capítulo dieciocho La muerte Unos editores americanos, de Nueva York, pidieron a Isadora Duncan que escribiese sus Memorias, haciéndole unas proposiciones de adquisición verdaderamente tentadoras. Parece que, aparte de esta oferta, influyó en el asunto una antigua amiga, más o menos conocida periodista, Mary Desti; precisamente la inseparable acompañante de la Duncan en los últimos meses de su vida, que llegó a París en la primavera de 1927. La extraordinaria bailarina, de vida tan... vivida, accedió a escribir aquéllas con todo y he aquí, pues, el origen de My Life, este libro a cuyas páginas he recurrido tantas veces para seguir los pasos de Isadora, conocer mejor sus ideas y ahondar en los sentimientos que la animaron y condujeron por los caminos del Arte y del Amor, si es que resulta posible este distingo. Cierto que la redacción de aquellas Memorias obligábanla a rectificar sus propósitos de olvido, y a revivir sus dolores, sus penas y sus fracasos. Pero, de otra parte y aunque no medie un interés económico, escribir sus Memorias siempre seduce a quien ha vivido intensamente: es ocasión para desahogar el alma, explicando y justificando nuestros actos. Responde a una necesidad de confesión, innata en los hombres. Y, además, no sólo se revive lo ingrato y lo penoso cuando se escriben aquéllas: también se vuelve a vivir lo venturoso, lo que no deja de compensarnos de lo otro y que nos procura un consuelo. Olvidar, olvidar... Ello es conveniente y hasta preciso, pero no para siempre. Sólo a fin de aliviar el daño que nos hacen o que nosotros mismos, inconscientemente, nos hicimos. Porque, en definitiva, olvidar es morir, y... pocos son los que ansian la muerte. Ni siquiera cuando uno parece perseguido por los hados. Después de aliviados, y ya restañadas las heridas, ¿por qué no recordar? También esto es útil y conveniente. Y si se recuerda para los demás, con el deseo de favorecer con nuestra experiencia a los otros, ¿qué puede hacerse que sea más plausible? La mujer o el hombre que escriben la verdad de su vida, desnudando sus almas y revelando las auténticas razones de 225
todos sus actos, ¡qué grandes e importantes servicios pueden rendir a la pobre Humanidad! Lo malo es que, por distintos motivos, rara vez se llega hasta ahí: a decir toda la verdad y sólo la verdad, como pide la ley en los juicios públicos. Únicamente hubo un Rousseau, entre los hombres, y... una Isadora Duncan, en medio de todas las mujeres. Aun los pecadores más empedernidos, y posiblemente éstos como ningunos otros, sienten la vergüenza de sus pecados, y rubor en trance de confesarlos. Somos así. Y, sin embargo, "nuestro peor pecado es este de no confesar nuestras culpas: "el de vivir y morir engañándonos los unos a los otros, prefiriendo ocultar, o disimular, nuestra inmoralidad a tratar de enmendarnos, de reformarnos, de mejorarnos edificados ante la cruda visión de la realidad. Tal ocurre, y tan despistados caminamos por esta vida que hasta parece ignorarse que esa inmoralidad, espejo de instintos y de circunstancias que en parte no dependen de nosotros, es lo que mejor puede justificarnos^ Sarjemos muy bien que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, pero nos cuidamos celosamente de no decirlo. Máxime si hemos de personalizar, refiriéndonos a nosotros mismos o a nuestros deudos, a nuestros amigos o a nuestros enemigos. Pero, a veces, no podemos por menos de sentir el deseo de sincerarnos acerca del particular. Isadora Duncan reflexionó algo sobre esto, y, luego de pesar los pros y los contras que implicaba el escribir sus Memorias, se decidió a tomar la pluma. Y a dejarla correr valientemente en el papel, sentando algunos principios como los siguientes: Quizá no pequemos contra los diez mandamientos, pero somos capaces de pecar contra todos ellos... En nosotros alienta el violador de todas las leyes, dispuesto a salir a la superficie a la menor oportunidad... Los hombres virtuosos son generalmente aquellos que no han sido suficientemente tentados. La danzarina pensó que su vida bien merecía contarse. No había sido ésta menos interesante que cualquier novela de las que logran apasionar a miles y miles de lectores, generación tras generación, ni que tantas películas de éxito. Podía tener, además, alguna utilidad para los que leyeran el libro, concebido desde el primer momento con honrados afanes de sinceridad Y, en fin, ella necesitaba seguir explicando su arte, sus danzas y, sobre todo, su odisea: aquellos tensos y denodados 226
esfuerzos por crear la tan soñada Escuela de la Danza Futura, punto de partida de centenares y de miles de mensajeros de una nueva y amena concepción del Universo. Había una dificultad para llevar a cabo lo que le pedían los editores neoyorquinos, o, al menos, así le parecía a Isadora: la material de escribir aquellas Memorias. Mi pluma no es la de un Cervantes ni tan siquiera la de un Jacobo Casanova, se lamenta la bailarina. Y no basta, ciertamente, haber vivido las aventuras más maravillosas para saber describirlas. Por el contrario: cuanto más intensa y entrañablemente se ha vivido, más difícil es encontrar palabras para decir de esa vida. Con todo, Isadora puso manos a la obra y... nos legó un libro magnífico; una autobiografía extraordinaria, de la que, como ha dicho Luis Calvo, uno de sus traductores, se alza la misma mujer que fue la Duncan: excepcional y anárquica, que amó, luchó y padeció todos los dolores, elevándose sobre el mundo con las alas de su genio artístico y trágico. Pasó bastante tiempo planteando el libro encargado, y por fin, unos meses antes de morir de forma tan dramática e inusitada, dio remate a su trabajo, que concluye con la esperanzada salida de Isadora para la U.R.S.S. Lo que siguió después sería objeto de otro libro, y así lo anunció a sus editores, quienes antes de poder enviar pruebas de las galeradas de My Life a la danzarina, para que ésta las revisara y corrigiese, hubieron de recibir la noticia del terrible fin de Isadora. El escultor Ciará, hablándome de estas Memorias, me contó algunos pormenores relativos a ellas. Los editores pagaron muy bien las confidencias de Isadora Duncan, y en realidad sólo le pusieron una condición: la de que la bailarina debía referirse a sus amores... Cuando Isadora supo esto, no sintió ningún enfado y se limitó a comentarlo irónicamente con sus amigos. ¡Qué gente más tonta...!, le dijo al estatuario. Creo, añadió, que en mi vida hay algo más importante que mis amores... Aludía, naturalmente, a su arte, a sus bailes, a sus afanes de proselitismo artístico y filosófico; a sus interpretaciones incomparables de Bach, de Gluck, de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de Wagner; a la Escuela de la Danza, fundada en Grünewald; a las escuelas de París, de Niza, de Atenas, de Moscú; a su proyectado Templo de la Danza, que estuvo a punto de levantar en la capital francesa. Pero, ¡quién sabe! Acaso interpretaba mal el deseo de los dirigentes de la Casa Editorial Boni and Liveright, de Nueva York. ¿No eran amo227
res suyos, de la gran danzarina, todo eso? Y, de otra parte, ¿es que lo principal en su vida no fue el Amor, no hubo de ser la Pasión? La misma artista se resiste a distinguir entre su arte y el amor. ¡Ah...! Yo diría que, aparte de lo que hay de amor y de pasión en su arte y en todos los diversos aspectos de su vida profesional, nunca estuvo más cerca de descubrir el verdadero sentido del Arte —aquello que tanto la preocupó— que al amar simplemente como mujer, puesto que si el Arte es la interpretación de la Naturaleza y de la Vida, esto, la Vida, la Naturaleza, no es sino el Amor. Recordando a Isadora y evocándola en sus últimos días, me decía también el escultor de La Diosa: —Poco tiempo antes de marchar ella a Niza, donde tan horrible muerte le aguardaba, asistí a una de las reuniones que daba Isadora en su hotel de la rué Delambre, en Montparnasse... No la volví a ver con vida... La presencia de los que la acompañaban no me era muy grata. Tratábase de gente frivola, viciosa, sin verdadera espiritualidad. Eran tipos, igual ellas que ellos, que se acercaban a la Duncan por snobismo. Yo, así que pude, traté de despedirme. Me aburría aquello, me apenaba incluso. Pero Isadora me retuvo. Espera, no te vayas, y haremos después unos croquis, me dijo. No tardamos en quedarnos solos ella, el pianista que la acompañaba en sus ensayos y yo. Entonces Isadora danzó una Marcha fúnebre... José Ciará se interrumpió para buscar en sus carpetas unos dibujos que, al fin, me pasó, diciéndome: —Vea usted esos apuntes... —y el maestro me entregaba unos cuantos croquis y esbozos en los que la danzarina, envuelta en unos espesos velos, aparece en actitudes solemnes—. Son los últimos que le hice en vida. Y al pensar uno en aquella extraña circunstancia, en aquel hecho de interpretar Isadora una Marcha fúnebre, cuando desde tan cerca la esperaba la Muerte y ya no debíamos volver a vernos, uno no puede por menos de sentirse un poco sobrecogido: un poco intimidado por el misterio que, sin duda, nos acecha, dejándose presentir en hechos como éste. »Luego, el accidente conocido... La muerte... Trasladaron su cadáver a París, y fue entonces cuando hice estos otros apuntes, post mortem... —y ahora el escultor me mostraba unos dibujos más, del bello rostro de Isadora sumido en una suprema calma; unos dibujos en los que la danzarina se ofrece excepcionalmente quieta e impasible, como dormida—• 228
Trasladamos sus restos al Cementerio del Pére-Lachaise y, conforme a los deseos que había expresado Isadora en más de una ocasión, se la incineró...» Nuevamente buscó y rebuscó Ciará en sus carpetas de apuntes de la bailarina, y habiendo encontrado los que le interesaban en aquel momento, los puso en mis manos. —Estos otros dibujos los hice ya sin ella delante, solo en mi estudio, de regreso del Cementerio... Mire cómo flotan esos velos... Los dibujé pensando en el fuego que consumió los restos de ella, en las llamas en que se deshizo el cadáver... Y, finalmente, me dijo el artista, al resumir aquella vida reducida a cenizas en el cementerio del Pére-Lachaise: —Fue muy desgraciada la pobre Isadora. La persiguió un sino trágico. Y ella misma sospechaba en sí una fuerza maléfica cuya proyección hacía cundir la desgracia en torno suyo. Vengo aludiendo a la horrible muerte de la Duncan, al accidente aquel de Niza. Muchos son los que saben de él, pero bastantes más quienes, sobre todo al cabo de los años transcurridos desde entonces, lo ignoran en sus detalles. Que la genial danzarina murió trágicamente, estrangulada por su propio chai, uno de cuyos extremos prendióse en una de las ruedas del coche en que la desventurada corría, es azar conocido de cuantos se han interesado alguna vez por ella; pero cabe la interrogación, por parte de no pocos, acerca de cómo pudo ser aquéllo y en qué circunstancias fue. Y, ciertamente, merece explicarse, porque en ello, superando lo sabido por la mayoría de los curiosos del vivir y... el morir de la artista, se nos antoja que culmina su tremendo destino. Aquellos hados maléficos que, presentidos en mil ocasiones por Isadora, parecen seguirla un día y otro, para frustrar tantas ilusiones de esta mujer singular, están bien presentes, inexorablemente crueles como siempre, en el trance final... Los asuntos de la Duncan, en aquel verano de 1927, no marchaban nada bien, como le aconteciera a la bailarina con harta frecuencia a lo largo de toda su vida. Ninguno de sus proyectos artísticos, así en el París adormecido e indolente por los rigores estivales como los situados en distintos lugares de Europa o de América, prosperaban, y en tanto, multiplicábanse las deudas de toda índole. Si pasa unos días en Deauville, uno de los sitios de veraneo más caros de Francia, es porque la invitan unos amigos, y así y todo, aquí no dejaron de aumentar las facturas impagadas. Había la esperanza, para 229
ella y su íntima Mary Desti, que llegaran algunos dólares o unas libras, procedentes estas últimas de los editores de My Life en Inglaterra, pero nada les alcanzaba, careciéndose hasta de noticias sobre los presuntos envíos de dinero. Los contratos, más o menos apalabrados, parecían haber sido abandonados por los empresarios, y las ansiadas nuevas de la U.R.S.S., sobre otros cursos de Danza que debía dirigir directamente Isadora y no su discípula y «segunda» en Moscú, tampoco se recibían. Con todo, Isadora y su amiga Mary decidieron trasladarse a la Costa Azul. Acaso para liquidar el estudio de Niza, vendiendo todos los numerosos enseres acumulados en éste, y posiblemente también, atraídas por algunas otras invitaciones amistosas. Pasaron por un París ardoroso y sofocante tan de prisa como pudieron, debiéndose detener para aclarar en ciertas Cancillerías extranjeras un supuesto affaire de espionaje, atribuido sin fundamento real a la madre de una de las chicas dejadas en Moscú, ahora en tournée con sus compañeras por China. Y, en fin, las dos amigas arribaron a Niza en los últimos días de agosto o primeros de septiembre, hospedándose en el Hotel Negresco. Alojadas aquí, lo primero que les ocupó fue el convencer al gerente para que vendiese el automóvil que tenía Isadora retenido en el garage del propio Negresco, y como el logro de esta operación les reportara unos pocos miles de francos luego de abonar sus débitos con la administración hotelera, se consideraron ricas como hasta poder alquilar una gran villa en Juan-les-Pins. No llegó, sin embargo, a fectuarse este arrendamiento, a causa de los supersticiosos escrúpulos que acometieron a la Duncan cuando advirtió que debía suceder a unos inquilinos desahuciados por falta de pago, pero los francos no comprometidos así se esfumaron prontamente en otros alocados dispendios. La situación concluyó por hacerse insostenible y amenazadora, principalmente para Mary por ver las cosas con mayor realismo que Isadora, y hubo de recurrir nada menos que a Singer, que veraneaba con su familia en las proximidades de Niza. La gestión, no sabemos en qué términos autorizada por la danzarina, la acometió Mary Desti, e inicialmente, con resultados desastrosos. Lohengrin, de suyo benévolo y generoso, se mostró todavía resentido por el desamor de Isadora, y además, sus finanzas atravesaban una comprometida y grave crisis. Mary, luego 230
de visitarle, se volvió descorazonada a Niza, con sus angustias aumentadas en la medida que es fácil imaginar, y las entrañables amigas apenas pudieron dormir aquella noche, más intranquila Mary que Isadora. Pero al día siguiente, muy de mañana, se presentó Lohengrin, arrepentido de su dura actitud en la víspera. Si no la reconciliación de unos antiguos amantes, prodújose la de unos buenos amigos, y las dos mujeres y Singer pasaron ya casi toda la jornada juntos, invitadas aquéllas como nuestro caballero sabía hacerlo. Su situación económica era realmente crítica y aún apurada, pero al despedirse, hasta dentro de unas pocas horas, anunció que les traería un cheque que resolviera las necesidades de Isadora..., por el momento. Otra vez, con el ciego entusiasmo más o menos habitual? renacieron desbordantes las ilusiones de Isadora. Volvía a pensar, tomada por un desenfrenado optimismo, en su Escuela parisiense y en otros ideales artísticos, y pensaba también, cariñosa y agradecida, en Lohengrin, y a un tiempo, ¡ay!, en... Bugatti. Le había conocido unos pocos días antes, seguramente en un pequeño restaurante o taberna de marineros y pescadores donde el muchacho, lo era todavía, había brindado desde lejos por ella. Estaba empleado en un garage-taller, el llamado Helvetia, según pudieron enterarse las dos amigas, y acaso, cuando no podía vivir de otra manera, ejercía el oficio de chófer particular. Pero, en tanto le era posible, corría coches, en una doble acepción de la frase; es decir, en carreras deportivas y como vendedor de coches «de ocasión». Bugatti, cuyo verdadero nombre ignoramos y al que las dos amigas llamaban así por el coche que llevaba y... tenía en venta cuando le habían visto por primera vez, poseía notables atractivos para Isadora. Esta le juzgaba, al modo que en algún otro caso, como un joven dios: rubio y hermoso, apuesto y gentil... Y, a un tiempo, un poco tímido. Debía ser, todavía viviente Isadora, el último y fugaz acompañante de la artista... El día 24 de septiembre, un miércoles, amaneció radiante para esta; luminoso en todos los sentidos, prometedor de innumerables dichas. Incluso, para fortalecer más el optimismo de las dos féminas, Mary tuvo noticia de la llegada de algunos de los esperados fondos, aparte de los cifrados en el cheque ofrecido por Lohengrin. Y en la mañana, por el amigo reconquistado y por el que se proponía conquistar en un soñado 231
nuevo idilio, como anota Mary Desti en uno de sus libros de recuerdos, Isadora se ocupó de acentuar su belleza. Isadora era aún, indudablemente, muy hermosa, pero... ya había cumplido los cincuenta años. Y en aquella mañana se acentuó en una peluquería el rubio natural de sus cabellos y se sometió a sabios masajes faciales. Parecía, a su vez, una diosa, como pintada por el Tiziano; una diosa que, en la misma mañana, todavía dispuso de tiempo para visitar unas tiendas de modas. De todo cuenta Mary. Por la tarde, un tanto retrasado, vino Lohengrin, conforme a lo prometido. Y después, provocando con su sola presencia los celos de Singer, el joven Bugatti, con «su» coche. Al aproximarse la noche, cuando las luces del crepúsculo debían hacerse maravillosas en aquel trozo de la Costa Azul, Singer se despidió e Isadora quiso correr un poco en el auto conducido por Bugatti, de dos plazas. Empezaba a refrescar y la danzarina, accediendo a las recomendaciones de sus amigos, estuvo a punto de sustituir su preferido chai de seda roja, regalado y decorado por Mary con pájaros y caracteres chinos en negro, por otra echarpe de lana, también de un rojo de fuego, con la que acostumbraba a bailar La Marsellesa. Iván, un fotógrafo ruso que les había acompañado asimismo en el estudio y que venía tratando de tomar unas películas de las danzas de Isadora, llegó a ponerle sobre los hombros este otro chai. Pero, en fin, la danzarina lo rechazó con ademán inapelable, optando por la echarpe predilecta... Era una prenda realmente espléndida, cuyo largo medía más de dos yardas sin contarse los abundosos flecos, y que después de haber sido lucida con orgullo por Isadora durante mucho tiempo, quisieron los hados contrarios a la artista que sirviera de dogal para la maravillosa garganta. Isadora tomó asiento, un poco trasero en relación con el del conductor, y el poderoso coche deportivo, muy bajo y desprovisto de guardabarros como todos los de su clase, emprendió la marcha, conducido por el bello Bugatti. Apenas se alejó por el famoso Paseo de los Ingleses, que bordea la costa dominando la playa, los flecos del chai se enredaron en la segunda rueda de la izquierda y, tirando hacia atrás de toda la echarpe que rodeaba el cuello de la Duncan, produjeron el estrangulamiento de ésta. Eran alrededor de las nueve, y las últimas palabras escuchadas por los amigos, recién despedidos de ella, fueron precisamente éstas: 232
Adieu, mes amis! Je vais a la gloire! Quienes conocían las penas de Isadora y sólo tuvieron, en los primeros momentos de circular la noticia, una referencia incompleta acerca del fin de la bailarina, supusieron que ésta se había suicidado. Ella reía, bromeaba, parecía gozar de la vida...; pero, ¡qué lejos estaba de ser dichosa! Viéndola frecuentar los bares elegantes, los cabarets de moda y otros semejantes lugares de diversión, haciendo destapar botellas de champagne, cualquiera que no la conociese o que apenas supiese de las entrañables ilusiones de Isadora, podría imaginársela feliz: una mujer frivola y ligera, sin preocupaciones, ajena a la nostalgia. ¡Cuántas veces sonaba el estrépito de su risa en medio de las tertulias de artistas bohemios en el famoso café de La Coupole, de Montparnasse! Sin embargo, los viejos amigos sabían muy bien que la danzarina sufría, y que toda aquella alegría no era sino aparente, superficial, falsa, voluntariosa, a la que nuestra danzarina se entregaba buscando su propio engaño. Y uno de aquellos amigos, André Riat, me decía un día en París cómo él había observado a la Duncan buscando verse en los espejos de ciertos establecimientos, en ocasiones de beber y de reír, cual si, ante aquellas imágenes de ella misma devueltas por tales espejos, quisiera convencerse de su momentánea felicidad. Verdad es que huía de sus recuerdos cuanto podía y que procuraba entender la vida de otro modo, distinto al de antes. Y hasta parece sincera cuando exalta los desenfrenos de una sensualidad alocada y orgiástica, hablando de las bacantes coronadas de pámpanos y empapadas en vino, o de las violencias y paroxismos de las nubes de fuego que animan los cielos otoñales, ajenas a ideales eternos. Mas, ¿podemos creer que estos pensamientos habían desplazado a los otros, y que Isadora, en lo íntimo de su conciencia, no los desmentía? No: ella no podía consolarse del fracaso de sus esperanzas, de la falta de aquella Escuela de la Danza Futura ni de la ausencia de una pasión que no tuviera fin. Y, por si todo esto fuese poco, aún había más: la mayoría de estas discípulas que ella había conducido con tanta ilusión traicionaban ya, desligadas de la genial bailarina, el arte de Isadora. ¿Qué mayor pena, en el orden profesional, para una artista que, como ella y según ha escrito Francis de Miomandre, avait une ame d'apótre? Pudo pensarse, ciertamente, que Isadora Duncan se había 233
suicidado en un movimiento de protesta y de desesperación contra su derrota de mujer, no bastante amada, o de artista, no comprendida en todos sus afanes. Y no faltaría quien, considerando la idolatría que sentía la bailarina por la Naturaleza, supondría que Isadora habíase suicidado en un rapto de arrebatado panteísmo, como aquel que hizo decir a la Condesa de Noailles: Mourir pour étre encoré plus proche de la terre... No obstante, ella no había querido entregarse nunca a la tierra. Prefería el fuego, convertirse en llamas, en humo y en ceniza. Cual los griegos. Y cuando, trasladado su cadáver a París, se llevaron los restos de Isadora al Pére-Lachaise, los hermanos de la desventurada danzarina, fieles a los deseos que ésta expresara en vida, condujeron aquéllos, no a una fosa y bajo las ramas lloronas de un sauce, sino al horno crematorio del Columbarium. De la misma manera que ella, unos años atrás, había llevado los cadáveres de Deirdre y Patrick, y que se hizo con los restos mortales de la señora Duncan, la madre de la danzarina. En París, durante uno de mis paseos sentimentales por este Cementerio del Pére-Lachaise que tanta historia cobija entre mausoleos y cipreses, me encontré una vez frente a ese Columbarium y sentí curiosidad por asomarme al fúnebre horno. Es de hierro y basalto, tiene una boca semejante a la de un nicho y me produjo una impresión de horror. Aquello no es la pira de Patroclo, descrita por Homero, ni la de Shelley, levantada por lord Byron frente al mar... Me asomé a la claraboya cuyos recios cristales permiten asistir a la cremación, y escuché las explicaciones del empleado que me acompañaba... Abiertas las puertas del horno, e introducido el féretro, ciérrase la doble compuerta del palastro que incomunica a aquél con el exterior. Unos segundos después, las maderas se retuercen y se inflaman como si fueran virutas, y a los dos minutos, sólo queda del cadáver un montoncillo de ceniza negruzca y humeante, que cae en seguida en la urna preparada al efecto... Luego, retiran ésta y la depositan en uno de los nichos del Columbarium o la entregan a los deudos. Cuando salí de aquel funéreo recinto, contemplé las dos altas chimeneas por donde escapan los humos. Y ahora, al pensar en la incineración de los mortales despojos de Isadora, me imagino una columnita de humo subiendo hacia el espacio infinito: recta, apenas ondulante, elevándose con su afán de más allá.
APÉNDICES 1 ANÁLISIS PSICOGRAFOLOGICO DE LA ESCRITURA DE ISADORA DUNCAN por Luis Moliné Intelecto Lo primero que nos revela esta escritura es un sentido sintético verdaderamente incomparable. Las operaciones superiores —percepción, discernimiento y comparación— debían de ser realizadas por Isadora Duncan con una agudeza y una prontitud asombrosas. El radio de la inteligencia se extiende a todos los elementos de la armonía sensorial, de lo atractivo y de lo bello, desarrollándose aquélla conforme a un ideal de voluptuosidad. La inteligencia, de un orden muy superior, se manifiesta sagaz, penetrante, sutil; es ágil, viva, extraordinaria y corre parelela a una imaginación exaltada, entusiasta, original y también demasiado crédula, influida por un espíritu emotivo e impresionable, siempre en movimiento, propicio a la alegría y al ador, todo lo cual produce la necesidad de conmover y de admirar a los demás, y de manifestar ruidosamente las propias ideas, con frecuencia utópicas, correspondientes a un pensamiento incapaz de autorregirse cuando la pasión le domina, lo que ocurre muy frecuentemente. Espíritu de independencia. Orgullo a causa de la potencia del propio juicio. Tendencia a concentrarse en sí misma, a separarse de las gentes, a huir de lo gregario, a limitar y a escoger las amistades, reduciéndolas a un corto número de personas selectas. Subconsciente Su sensibilidad registra los matices más delicados y exquisitos, los más fugitivos y los más diversos, lo que determina el que su alma registre flexiblemente la influencia de los distintos medios que atraviesa, así como la de ciertas personas. 235
Isadora Duncan se analÍ2Ó, sin duda, de continuo, y se modificó como consecuencia de ese incesante análisis. Extrema movilidad de impresiones, afectuosidad, nerviosismo, fuertes impulsos, vehemencia...; he aquí algunos rasgos de este temperamento vibrante, siempre activo por influencia de ideas y sentimientos. Por otra parte, todo ello deja profunda huella en su ánimo. Y cobijado por la ternura y por la pasión, determina un culto al pasado: una fidelidad sentimental, unos perennes recuerdos. El sexo opuesto ejerce en ella una verdadera fascinación, que no sólo se manifiesta en el amor, sino en otros varios aspectos de las relaciones humanas, traduciéndose, a veces, en sentimientos —casi en instintos— de protección hacia los débiles y los caídos. Como el corazón predomina sobre la cabeza en el control de los sentimientos, se observa cierta exageración en sus afectos, y así es tan ardiente en el amor como en el odio. Naturalmente, este predominio es advertido por la propia danzarina, y cuando trata de corregirlo, se producen en su alma tremendas tormentas. Etica Es la consecuente de cuanto se ha dicho, y los rasgos de la escritura lo afirman y subrayan. El carácter es desigual, variable, impaciente, irascible, colérico y falto de esa calma producida por la polarización de las ideas, de los sentimientos y aun de las mismas pasiones. También la consecuencia de una gran actividad física, que templa aquellos movimientos negativos. Satisfacción de sí misma, deseo de aprobación, íntimo y profundo orgullo, amor propio y ese espíritu de independencia que vive latente en todos los artistas poseedores de verdadero genio creador. Voluntad Nada contradice, tampoco, lo que, sobre este particular, pudiera deducirse del esquema psicológico trazado, que se ve 236
confirmado por una voluntad enérgica, tensa, impulsiva, vehemente, muy difícil de dirigir y menos aún de dominar. Frecuentemente, pasa de un estado pasivo a otro de extrema movilidad: combativo, incluso: a un derroche de energías. Y la voluntad conduce a Isadora Duncan más allá de donde esta misma quisiera ir, impregnada esa voluntad por la pasión. 2 PRINCIPALES OBRAS MUSICALES QUE INTERPRETO ISADORA DUNCAN J.-S. BACH: Suite en re. BEETHOVEN: Sexta Sinfonía. — Séptima Sinfonía. — Novena Sinfonía. — Sonata, op. 27. n.° 2. BERLIOZ: La infancia de Cristo. BRAHMS: Germania, Suite de valses, op. 39. CHOPIN: «Berceuse», op. 57. — Estudios, en mi mayor y en la b mayor. — Impronta, As Dur. — Mazurkas, C. Dur, H. molí, D. dur. — Nocturnos, en mi b. — Polonesas, do mayor y la mayor. — Sonata, en si b menor, op. 35. —Valses en si b menor, op. 34, en sol b, re b, sol b mayor, op. post., la b mayor, op. post. A. DEGEYTER: La Internacional. DVORAK: Danzas eslavas. C. FRANK: «Pañis Angelicus». — Redención. GLUCK: Ifigenia en Aulida. — Ifigenia en Táurida. — Gavota de Armida. — Orfeo. LISZT: Bendición de Dios en la soledad. — Funerales. — Dante. Sinfonía. LULLI: El Burgués Gentilhombre, minué. 238
MENDELSSOHN: Canción de Primavera. — La hilandera. — Sonidos sin palabras. R. DE LISLE: La Marsellesa. SCHUBERT: Sinfonía inacabada. — Marcha militar. — Séptima Sinfonía. — Momento musical n.° 7. — Valses. — Ave María. SCRIABINE: Éxtasis. — Estudios. J. STRAUSS: El bello Danubio azul. TCHAIKOWSKY: Canto de Otoño. — Marcha eslava. — Romance, op. 5. — Sinfonía patética n.° 6. R. WAGNER: La Walkiria. — Parsifal. — Tannhauser. — Tris tan e I seo.
EL AUTOR Y SU OBRA
El historiador y crítico de arte Emiliano M. Aguilera nació en Madrid el 9 de abril de 1905. Hizo sus primeros estudios y los primeros años de bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas, para terminar graduándose bachiller y cursar la carrera de Leyes como alumno libre. Alternó sus estudios universitarios con la colaboración en varias revistas de humor en calidad de caricaturista. Asimismo, empezó desde muy joven a ejercer de periodista, actividad que no dejó de practicar hasta el año 1939, cuando marchó a París. Antes de esta fecha había colaborado como crítico de Arte, y también como crítico teatral, en los diarios madrileños El Socialista, Renovación —del cual fue redactor jefe y director—, Heraldo de Madrid, El Liberal y otros. De 1939 a 1940, desde París, escribió para los diarios La Nación y La Vanguardia de Buenos Aires, tratando casi siempre de temas de Arte. Ha publicado artículos en las revistas especializadas Arte Español, Gaceta de Bellas Artes, Museum, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Revista del Museo Municipal de Madrid, Gazette des Beaux Arts, etc. También ha colaborado en publicaciones no especializadas, tales como Algo, Lecturas, Destino, Liceo, África e Historia y Vida. 241
Alternando con estas sus actividades periodísticas, es autor, entre otros, de los siguientes libros: El Greco, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, El desnudo en el Arte, Goya, Soria Aedo, Julio Moisés, Las Fábricas de tapices madrileñas, Las pinturas negras de Goya, La porcelana en el Buen Retiro, Ignacio Zuloaga, Las portadas góticas de El Salvador y Santa María de Requens, El desnudo en la pintura española, Zuloaga o una manera de ver España, La vida y los cuadros de Goya, Dibujos y cuadros de Goya, Historia de la Danza —éste con el seudónimo de Ignacio de Beryes—, Eduardo Rosales, Pintores españoles del siglo xvm, Murillo, Los trajes populares españoles. Manuel Castro-Gil, Pasión y tragedia de Isadora Duncan, Eduardo Chicharro, José Gutiérrez Solana, Tiziano, Las brujerías de Goya, Tintoretto, Panorama de la pintura española, Geografía Gráfica de España, Gaulon, editor de Goya, José Ciará, su vida, su obra y su arte. Don Francesillo de Zúñiga, bufón de Carlos V y Vicente López. Su más reciente obra es la monografía sobre el grabador Manuel Castro Gil. Y está a punto de terminar las obras Rembrandt secreto y El Goya de «Aula Dei», ese desconocido. En 1931 obtuvo el Premio Marqués Luca de Tena por sus crónicas de Arte. En el mismo año pasó a ser miembro de los Patronatos del Museo Municipal, de Madrid, y del Museo del Traje, en cuya organización tomó parte muy activa, siendo nombrado finalmente subdirector de la misma. Más tarde se le nombró asimismo miembro del Patronato del Museo Nacional del Pueblo Español y jurado de los Concursos nacionales, Sección de Pintura, y de las Exposiciones de Bellas Artes, Sección de Grabado. En 1935 pasaba a ocupar el cargo de profesor de Teoría e Historia de las Artes Gráficas en la Escuela de las mismas, de Madrid. Delegado por el Ministerio de Hacienda en la Sección Española de la Exposición de París, fue a esta capital en 1937. Además de ser colaborador honorario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Saavedra Fajardo, está en posesión del título de Comendador de la Orden del «Mérite National Francais», y de la Medalla de Oro de la «S ocie té d'Arts, Sciences & Lettres» 1965. Además de profesor de Técnica Editorial en la Escuela de Artes Gráficas y del Instituto «Nicolás Antonio» de Bibliografía, últimamente desempeña el cargo de director literario y artístico de la Editorial Iberia de Barcelona. Sus monografías de Arte son especialmente estimadas por 242
el acierto con que ha sabido ofrecer al lector unos auténticos manuales de divulgación, mediante hábiles y seductores procedimientos, sin que desdeñe la intención crítica ajustada y educativa. Además, tal como ha hecho constar un comentarista de la obra de Emiliano M. Aguilera, en todas y en cada una de sus obras está presente la debida atención para los problemas y conclusiones del pensamiento filosófico actual, considerando dichas cuestiones y respuestas «por los más amenos caminos que brinda el mundo del intelecto: los jardines del Arte». De acuerdo con el aludido comentarista de nuestro autor, debemos añadir que presente está también esta preocupación intelectual en la biografía Isadora Duncan. En ella, Emiliano M. Aguilera, pone simultáneamente en evidencia sus excelentes condiciones de narrador objetivo, sincero, tan ameno como emotivo. Profundo conocedor de la vida de la famosa danzarina, su propósito ha sido informarnos de todo cuanto hubo en ella de pasión y tragedia. Lo ha hecho en forma dinámica e, innegablemente, con el ritmo que utilizan los grandes directores de las mejores realizaciones cinematográficas contemporáneas. E.P.
ÍNDICE
7 9 21 33 45 51 71 88 100 112 124 136 147 157 168 178 189
Advertencia del editor Prólogo Capítulo primero Una chiquilla precoz Capítulo segundo Primeras andanzas y nuevos amores Capítulo tercero Los primeros triunfos Capítulo cuarto Londres Capítulo quinto París Capítulo sexto A través de Europa, hacia Grecia Capítulo séptimo Al pie de las columnas del Partenón Capítulo octavo Fin de la aventura griega y principio de la aventura wagneriana Capítulo noveno La interpretación de Wagner, el primer viaje a Rusia, nuevos idilios... Capítulo diez La escuela de Grünewald y la adoración por Gordon Craig Capítulo once La suprema gloria: Deirdre Capítulo doce Éxitos y fracasos de una danzarina genial Capítulo trece Lohengrin Capítulo catorce El mayor drama en la vida de Isadora Capítulo quince Una danzarina en la guerra
204 216 225 235 241
Capítulo dieciséis Amor, celos y desesperación Capítulo diecisiete Isadora Duncan en la U.R.S.S. Capítulo dieciocho La muerte Apéndices El autor y su obra
Isadora Duncan
Círculo de Lectores
A fosé Claró, el gran escultor, que tan excepcionalmente supo ver, sentir e interpretar a Isadora Duncan. E. M. A.
Cubierta, Izquierdo Apuntes, José Ciará Círculo de Lectores, S.A. Lepanto, 350, 5.° Barcelona 234560703 © Emiliano M. Aguilera Depósito legal B. 46198-69 Compuesto en Garamond 10 impreso y encuadernado por Printer, industria gráfica sa Molíns de Rey Barcelona Printed in Spain
Edición no abreviada Licencia editorial para Círculo de Lectores por cortesía del autor Queda prohibida su venta a toda persona que no pertenezca al Círculo
Advertencia del editor Esta biografía de Isadora Duncan se publicó en 1947 por primera vez, se reimprimió en alguna otra ocasión, desde luego ya a larga distancia, y nos tienta ahora hacerlo de nuevo. Pero no, según pudiera suponerse, por sentirnos impresionados por ciertas circunstancias, al considerar la reciente y triunfal reencarnación que debemos a la famosa danzarina Vanesa Redgrave para las pantallas del Cine, ni tampoco por los plurales y permanentes méritos de tal biografía, que destaca en la producción literaria de Emiliano M. Aguilera, principalmente estimado como historiador y crítico de Arte, sino por unos motivos que nos interesa subrayar ante los lectores que pueda tener este libro. Aquello que, por encima de cualesquiera otras consideraciones, nos ha impulsado a reeditar Pasión y tragedia de Isadora Duncan es la creciente revalorización de esta norteamericana excepcional que, superando sus admirabilísimas ideas puramente artísticas, se impone por su pensamiento generoso y libre, preocupado de suerte precursora de una larga serie de problemas morales, sociales, económicos..., cuya actualidad es evidente y... apasionante. Nadie discute ya a la artista, tan discutida en su tiempo y... después, y uno a uno, todos los detractores de sus danzas han acabado por reconocer cuánto se equivocaron al juzgarla mal. Pero, por lo mismo, importa al presente reparar también en otros muchos aspectos de la vigorosa personalidad de Isadora, que entendió la vida, y no sólo el Arte, de una manera que es la que empieza a caracterizar a la humanidad de hoy. Y esto es lo que, acaso, conviene advertir más que nada de Isadora, y que el autor de las páginas que siguen ya trató de avisar, sin detrimento de glosar cumplidamente el arte de tan singular bailarina.
l l
Prólogo Hace bastantes años, en los mismos comienzos de nuestro siglo, apareció en París una encantadora muchacha norteamericana a quien animaba el deseo, y la voluntad, de renovar el arte de la Danza. Dio primero algunas veladas artísticas de carácter privado, tales como las que organizó la famosa condesa de Greffulh. en su casa o las que patrocinaron los príncipes de Polignac en el mismo estudio de la danzarina, y luego se presentó al público parisiense en el Théátre Sara Bernhardt, de la place du Chátelet, obteniendo un franco éxito. Bailaba envuelta en unas telas flotantes y con los pies desnudos, descalzos. Nada que no fuese la propia inspiración de la bailarina cohibía el cuerpo y los movimientos de ésta, cuyas actitudes, plenas de sencilla nobleza, se sucedían sobre un fondo tendido de paños neutros, viéndose en ellas como una animada refracción de la Estatuaria clásica, del barro cocido en los hornos de Tanagra y, principalmente, de las escenas que decoran los vasos griegos de las colecciones del British Museum y del Louvre. Muchos críticos y amateurs saludaron en la danzarina a una feliz restauradora de las antiguas danzas de Grecia, y hubo un gran escultor, Rodin, que no vaciló para declarar que el espíritu de los días más gloriosos ofrecíase redivivo, reencarnado, en aquella joven excepcional, recién llegada de los Estados Unidos. Sin embargo, nuestra bailarina representaba algo más que todo eso. Isadora Duncan era, en efecto, una restauradora de los bailes griegos de la Antigüedad, según se dijo al hacer su aparición en París; pero, por ende, personificaba ya el mayor genio interpretativo de la Danza. Ella nos descubrió el verdadero sentido del arte del Baile, conforme la propia danzarina pretendía, revelándonos las más puras y significativas esencias de la Danza; restableció aquel sentido, y por lo mismo, instintivamente, puso los ojos en la Grecia inmortal; devolvió a la Danza su natural, y genuina, inspiración, oponiéndose como nadie a lo artificioso y a lo convencional del llamado baile clásico —en rigor, académico—, o sea, el de las bailarinas de puntas, de corselete y de tutus; identificó las leyes fundamentales del Ritmo, restituyó toda su expresiva ingenuidad a la línea y, en fin, llevó su afán de renovación de la Danza hasta los más remotos confines. 9
Antes de Isadora, cuando agoniza el siglo XIX, la célebre Lote Fuller no alcanzó, propiamente, a interpretar el hondo espíritu del Baile; no fue, en realidad, una auténtica renovadora del arte de la Danza. Se limitó a introducir en los dominios de la misma unas innovaciones que, pese a la curiosidad y al interés que despertaron, no admiten comparación con el arte de Isadora Duncan. Aquellas celebradísimas danzas serpentinas de la Fuller, en las que Lote, inspirada por un fino instinto de la magia de los colores, agitábase envuelta en velos bajo el beso de distintas y fugitivas luces, brindaban —sin duda— un espectáculo feérico, sobre todo para los ojos de entonces, y aun pudo verse en él una proyección de los delirios y de las alucinaciones de un Whistler, asomado a las fosforescencias nocturnas del Sena o del Támesis, así como de la pintura abierta de los impresionistas, siempre activa; pero se hace difícil, y aventurado, reconocer en el fondo de esa iluminada dinámica una interpretación del auténtico espíritu de la Danza. Se trataba, sencillamente, de ensayar en ésta unas expresiones coloristas, o una especie de impresionismo pictórico. No otra cosa. Y ni siquiera al evocar Lote Fuller en sus danzas del fuego —que sucedieron a las serpentinas— las corrientes ígneas del interior de la Tierra, las ebulliciones volcánicas y hasta la prodigiosa aventura de los meteoros, en cuanto hay de fulgor en la misma, o de fugaz guiño de luz, intentó Lóie aludir al medular sentido del Baile, identificado este sentido en el del propio Universo. Tan seductora sugestión fue ajena a la Fuller, y si hubo quien vislumbró algo de eso en aquellas danzas fue precisamente la Duncan, por una suerte de espejismo. Y más tarde, después de Isadora, tampoco Josefina Baker representa en la renovación del arte de la Danza tanto como la Duncan, aunque, bien miradas y entendidas las epatantes creaciones de la popularísima negra, advertimos fácilmente que encierran un interés mayor del que suele suponerse. Cierto que la Baker ha hecho cundir la atención de algunas gentes en torno a muy sustanciales aspectos del Baile, merced a esas ingenuas procacidades de carácter primitivo, que constituyen una de las más destacadas características de la personalidad de Josefina, así como con sus cómicas gesticulaciones, indescriptibles escorzos e inimitables boutades; pero, aun estimado en toda su recóndita significación, ello no puede parangonarse con las revelaciones de Isadora. 10
El arte de Josefina Baker responde a unos elementales instintos, mejor que a unos sentimientos. Obedece a unas necesidades de orden físico, o poco menos. Es, en buena parte, la expansión de un exceso de energías vitales, a la que nuestro tiempo ha dado un fondo musical de jazz-band, es decir, unos ritmos más o menos civilizados; subconsciencia, y no conciencia; anatomía en movimiento, fisiología, y de ningún modo filosofía. En cambio, el de la Duncan, sin desdeñar lo instintivo, lo subconsciente y lo fisiológico, reflexionando, por el contrario, todo esto, es lo que no ha podido ser el de la Baker: conciencia y filosofía, capaz de tomar divisas en los libros de Nietzsche. Por otra parte, los mejores bailarines rusos de lo que va transcurrido del siglo, aquellos cuyo arte ha animado tantos amenos ballets, no son, en definitiva, sino fruto de la tradición académica. Así un Fokin, y una Karsavina, y una Pavlova, y hasta un Nijinsky, que, sin traicionar su formación académica, no ha titubeado en desarrollar algunas ideas renovadoras. Y tradicional, aunque respondiendo a un origen muy diferente, es el arte de una Antonia Mareé, la Argentina, o de cualquier otra de las principales figuras del Baile español en nuestros días. Todo espontaneidad y vehemencia, el Baile español ignora, hoy como ayer, las definiciones preocupadas. Insensiblemente se ha pulido y estilizado, pero en el fondo, y como tenía que ocurrir, no sufrió ninguna modificación sustancial, ni había por qué restablecer en el Baile español un sentido olvidado. Sus experiencias continúan siendo las mismas que entusiasmaron a los Dumas y a Teófilo Gautier, viajeros por España en 1842, y..., seguramente, las que aplaudió la Roma de los cesares contemplando las danzas de la gaditana Talethusa, tan alabada por el poeta Marcial. La tradición no se interrumpe en los bailes de España, mas nunca se detuvo a reflexionar. ^ Sólo la Duncan atinó a calar el íntimo secreto de la Danza. Únicamente ella, Isadora, había de adivinar —cual una predestinada— los principios del arte del Baile; las causas primeras del mismo, sus leyes y ese sentido a que tantas veces me he referido aquí. Y, en fin, sospechar en el Ritmo un orden superior, más próximo al conocimiento absoluto que el de los científicos. ¿Cómo? ¿De qué medios se valió Isadora Duncan para conseguir esto, que tanto significa? ¡Ahí No es difícil de expli11
car. Fue de suerte muy sencilla: con amor. Amando apasionadamente a la Naturaleza en todas sus manifestaciones. Y de aquí el interés, y la importancia, de la pasión en el arte, como en la vida, si el distingo es posible, de Isadora. Para ésta, el Arte y el Amor, y la pasión por consecuencia, hubieron de ser consustanciales. Algunas veces se me ha preguntado si creía yo que el Amor estaba por encima del Arte, y yo, invariablemente, he contestado que no podía separarlos, porque el artista es el amante único, el solo amante que posee la pura visión de la Belleza, y el Amor es la visión del alma al contemplar la Belleza mmotxAj explica la danzarina en sus impresionantes Memorias. Y en otro momento, dirigiéndose ahora a Jorge Delaquys, señala este camino, asimismo único y exclusivo, para llegar al Arte: Contemplad la Naturaleza, estudiad la Naturaleza, sentid la Naturaleza y tratad de expresarla. Contemplar, estudiar, sentir e interpretar... ¿Qué cosa distinta a todo eso, considerado ello en suma, es el Amor? Desde luego, y conforme tenemos que imaginar lógicamente, el concepto de la Danza sustentado por Isadora correspondía, de modo estricto, a aquellas ideas, siendo definida cual la armónica relación de los movimientos humanos, del bailarín, con los de la Tierra, o mejor todavía, con los del Universo. Para mí la Danza no es solamente el arte que permite al alma humana expresarse en movimientos, sino, también, toda una concepción de la Vida, más ágil y flexible, más armoniosa y más natural, de acuerdo con los principios y las fuerzas que rigen el Mundo, escribía nuestra danzarina en 1916. Y por pensar de esta manera estima como primera ley para el estudio del Baile la que nos impone el análisis amoroso de los movimientos de la Naturaleza, así de lo que nos rodea como de la que alienta y vive en nosotros mismos...; deja transcurrir horas y horas contemplando las olas del mar, y las nubes, y el temblor y la caída de las hojas de los árboles, y el vuelo de los pájaros, y el aire —si así puede decirse— que ondula la superficie de los campos de trigo...; compara la pasión con la tempestad, la dulzura con la brisa, la violencia con el huracán..., y en muda y maravillosa introspección, escucha la voz de los propios instintos y sentimientos... Se inspiró en la plástica de los griegos y en la del Renacimiento. Es innegable. Pero, como se cuida de advertir la danzarina, sería, principalmente, por lo que trasciende de la 12
Naturaleza en ambas plásticas. Buscando en éstas lo mismo que, al acudir a la Música, encuentra en Gluck, en Beethoven, en Wagner, en todos los grandes compositores sobre cuyas creaciones bailó, ofreciéndonos uno de los ejemplos más perfectos y convincentes de lo que es una interpretación. Apasionada por la Naturaleza, la inquiere y la investiga dentro de sí, abismándose Isadora en el fondo de su propio ser, y por doquiera, en torno, no ya para expresarla o interpretarla en sus danzas, sino para calmar la danzarina su infinito afán de Verdad. Y si una palabra resume el arte, la vida, todos los delirios y todas las esperanzas de Isadora Duncan, sus entregas y sus huidas, la singular emoción de su maternidad y hasta los designios que concibe cuando piensa que debe morir. .., esa palabra no puede ser otra que la de pasión. Incluso parece que el trágico sino de Isadora necesita de esa pasión para urdir estas crueles conspiraciones que todos podemos como palpar alrededor de la danzarina, casi tangibles en la atmósfera que la envuelve... Se hace preciso que la malaventurada, tan tenaz y despiadadamente perseguida por los adversos hados, se enamore un día y otro, siempre con la misma sed de eterna felicidad, para que el Destino le arrebate todos sus amantes, uno a uno y en las circunstancias más dramáticas. Conviene, por así decir, que ella sea madre y que adore a sus hijos con aquellos exaltados acentos pasionales que cabe imaginar en quien tan entrañablemente hubo de sentir la Naturaleza, para que el Destino, asimismo, la prive de la luminosa compañía de los dos niños, quitándoselos de un golpe, al parecer ahogados en el Sena. Y habrían de estar a punto de convertirse en fecunda y gloriosa realidad los más hermosos sueños de la artista, para que el Destino, igualmente, los frustre, inexorable. ¡Pobre Isadora....' ¡Cuan justificadas sus amargas y supersticiosas quejas, que la danzarina formulaba en medio de sus amigos más íntimos sin que ninguno atinase a contradecirla...! ¡Cómo corren paralelas la pasión y la tragedia en la vida de la Duncan, y de qué manera tan estrecha llegan a confundirse en muchas ocasiones...! Pero hay un punto en que lo trágico supera a lo pasional, y es cuando aquel triste sino, jamás saciado mientras la desdichada Isadora conserva los alientos de la vida, culmina en el horrible final que aguardara en Niza a la bailarina. Ahora la palabra pasión deja de tener sentido para seguir diciéndonos de la Duncan; no puede evocar ese 13
fin atroz, y la tragedia cobra entonces todo su relieve, para despertar en nosotros la fúnebre imagen de la artista estrangulada por la gasa de una de sus echarpes en un postrero azar.
Pasión y tragedia de Isadora Duncan... ¿De qué otro modo podían titularse las páginas que siguen, inspiradas por la vida y por la muerte de aquella excepcional mujer, una de las más grandes figuras de nuestro tiempo? *
*
*
No he alcanzado a contemplar a Isadora en vida. Ella murió en 1927, es decir, cuando yo tenía veintidós años y añilaba empeñado en terminar la carrera de Leyes, que seguí por complacer a mi padre y que casi no me ha servido para otra cosa que no sea el percatarme mejor de la actual crisis del Derecho. Y aunque ya por tal época me interesaba bastante más el Arte que la definición de cualquier interditum o stipulatio, que el Código Venal del 70, o que... las forales ventajas de la viuda catalana en el any de plor, yo no veía, ni entendía, las creaciones e interpretaciones de aquél con los afanes universalistas que me guían hoy. La Pintura y la Escultura eran las artes que me atraían preferentemente entonces, y del Baile, en particular, apenas sentía hondo lo que no fuera español, andaluz, gitano... Por otra parte, y según creo, la Duncan no estuvo nunca en Madrid, donde yo vivía, ni siquiera pisó suelo español. Y si yo había salido de España no pasé, por aquellas fechas, de Biarritz... Con todo, a pesar de ello, la infortunada y genial danzarina ha terminado por hacérseme familiar. Me parece que hube de tratarla, que hablé largamente con ella, que fui uno de sus amigos y que, desde luego, la vi bailar muchas veces... Algunos se preguntarán cómo pudo ser eso, y habré de explicarlo. Debo declarar, ante todo, que la muerte de Isadora Duncan me impresionó profundamente. Cierto que yo sabía aún muy poco de la danzarina, pero el fin de ésta hubo de ser tan inusitado y tan dramático, que no pudo por menos de afectarme. Luego, lo que leí durante aquellos días acerca del arte y de los amores de Isadora, así como de sus peregrinaciones 14
de iluminada, publicado en diarios y revistas con ocasión del trágico suceso, despertó en mí un gran interés hacia ella, acrecentado al conocer a Lea Niako unos meses más tarde. Lea fue quien verdaderamente acertó a revelarme el genio de la Duncan, haciéndome comprender a través de las danzas de ésta, tal como aquella amiga mía la describía, el auténtico sentido del Baile. Acaso la Niako se mostraba demasiado preocupada por lo arqueológico, y había en sus propias danzas una excesiva presencia, o proyección, de los relieves y pinturas del Egipto faraónico, de las estatuas griegas y de la roca labrada en Ellora y en Angkor, según Lea interpretase unos u otros bailes, pero no en balde había sido discípula de Isadora. Esa misma arqueología era sentida por la Niako con un espíritu muy semejante al de la Duncan. Y, cual ésta, estudiaba las actitudes y los giros de sus admirables danzas contemplando largamente la Naturaleza libre, aunque sin llegar la bailarina alemana —de origen persa— hasta donde alcanzó a calar la genial norteamericana. Después, y en el transcurso de los años que se han sucedido desde la muerte de Isadora, he hablado aquí, en España, o fuera, principalmente en París, con varias personas que tuvieron relación con la infortunada danzarina. Conocí a otras alumnas de ésta, aparte de Lea, en las que el recuerdo de su maravillosa y adorada maestra se mantenía muy vivo, y, asimismo, a algunos de los mejores amigos de ella, quienes todavía lloran su pérdida. Entre éstos, al escultor Ciará. Además, la Duncan dejó tras de sí numerosos escritos en los que no sólo se refiere a sus danzas, al Arte en general y otros elevados temas, sino que refleja, también, todas sus inquietudes y pasiones de mujer, genuinamente femeninas. Allí están expuestas y glosadas sus seductoras teorías sobre la Danza y las otras Bellas Artes, y patentes los gustos literarios de Isadora, y desarrolladas sus concepciones filosóficas; allí encontramos sus impresiones acerca de los distintos pueblos que conoció, y los juicios que le merecieron muchos de sus más insignes contemporáneos a los que frecuentó, y la opinión que la inspiraran una multitud de importantes acontecimientos de que fue testigo, tales como la llamada Gran Guerra y la Revolución rusa; allí relata sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, las ilusiones que le animaron y los tormentos que sufrió, y allí, en fin, nos hace la confidencia de cuánto amó a algunos hombres y de lo que padeciera por ellos, de las exaltaciones 15
amorosas que la embargaron y, naturalmente, de su emoción como madre. El mismo año de su muerte aparecieron sus Memorias, o, mejor dicho, una primera parte de ellas, publicadas bajo el título de Mi vida, por la casa Boni and Liveright, de Nueva York; plenas de sinceridad y hasta si se quiere, de audacia; henchidas por una poderosa fuerza humana e inspiradas por unos generosos sentimientos sociales; vertidas inmediatamente al francés —para darse, mutiladas, en la Nouvelle Revue—, al español —por Luis Calvo por encargo de la Editorial Cénit—, y a casi todas las restantes lenguas europeas. También en 1927 se publicaron unos Ecrits sur la Danse, de Isadora, facilitados por sus fervorosos amigos Carlos Dallies, Fernando Divoire, Mario Meunier y Jorge Delaquys, acompañándose dichos textos con doce apuntes de la Duncán trazados por Bourdelle, Grandjouan y nuestro Ciará. Hízose una tirada de 795 ejemplares por las Editions du Grenier, de París, dirigida por J. Kalbert y J. Murynnety... Y a los pocos meses, otros editores neoyorquinos, Edith J. R. Isaacs y sus socios, rendían a Isadora otro homenaje postumo publicando el libro The Art of the Dance, enteramente dedicado a nuestra danzarina, cuyo nombre figura como subtítulo. Es una obra interesantísima, fundamental en la bibliografía de la Duncán, y en la que se recogen una serie de cortos ensayos de la bailarina relativos al Baile —La Danza en el futuro, El bailarín y la Naturaleza, Lo que debiera ser la Danza, El movimiento es vida, Belleza y ejercicio, La Danza en relación con la tragedia, La educación y la Danza, Terpsícore, La Danza y los griegos, La juventud y la Danza, Una carta a las discípulas, Impresiones de Moscú, La Danza y la Religión...—, o a hechos, figuras y cosas que guardan relación con aquél —El Partenón, El teatro griego, Ricardo Wagner...—, a la par que contiene algunos notables trabajos referentes a Isadora, escritos por sus hermanos y distintos amigos, como María Fanton Roberts, Eva Le-Gallienne, Cheney, O'Sheel, Eastman, Jones... Y, cual en el caso anterior, este otro libro nos brinda una importante selección de apuntes hechos de la Duncán por escultores, pintores y dibujantes, pero más cuantiosa y variada, ya que, además de la reproducción de dibujos de Ciará, de Antonio Bourdelle y Grandjouan, contiene la de un retrato, a lápiz, del célebre León Bakst, el pintor a quien tanta parte le corresponde en el éxito de los ballets rusos, y de impresiones 16
de Rodin, Mauricio Denis, Andrés Dunoyer de Segonzac, Perrine, Walkowitz y Federico Augusto von Kaulbach, aparte de unas impresionantes fotografías de Steichen, que presentan a Isadora Duncán en medio de las nobles ruinas del Partenón, y algunas fotos más, firmadas por Arnold Genthe. Evidentemente, todo esto —las Memorias de Isadora, sus otros escritos, las referencias verbales o, también, escritas de sus discípulas y de los amigos, los apuntes de los artistas citados, las fotos aludidas... —permite conocer muy bien a la bailarina, y aun hacerse uno la ilusión de haberla tratado y de haberla visto danzar... Creo, pues, explicado lo que escribí sobre esto. Pero todavía insistiré en el último punto. ¡Haber contemplado a Isadora Duncán en sus danzas cuando ya sus cenizas reposaban en una umita del famoso Cementerio del Pére Lachaise...! Ello se antoja lo más difícil, lo imposible. Y, no obstante, es dable y hacedero. Yo no sé si hubo de impresionarse algún film de la Duncán, interpretando ésta cualquiera de sus danzas. Desde que se fundó en París el Archive International de la Danse, refugiado en un hotelito del apacible barrio de Passy, rara es la figura con cierta fama en el mundo de Terpsícore que no tiene allá, en el Archivo de la Danza, unos metros de película para facilitar su evocación. Los servicios del Archivo se cuidan celosamente de esto. Pero... cuando murió Isadora Duncán aún no había sido fundada, o no funcionaba, aquella institución, donde yo no atendí a comprobar, durante las dos o tres visitas que hice a la misma en 1939, si existían o no algunas cintas de los bailes de Isadora, adquiridas por el Archive de la Danse, una vez que empezó a funcionar, ignorando, como digo anteriormente, si la propia danzarina sintió la preocupación de legarnos ese recuerdo, impreso en unas tiras de celuloide... Ahora bien, para ver bailar hoy a Isadora, no es necesario recurrir a tales films. Los apuntes que hicieron de ella los dibujantes, los pintores y, más que nadie, determinados estatuarios, nos permiten llevar a cabo sorprendentes reconstituciones. Centenares de estos apuntes pasaron por delante de mi vista. Sin duda, los mejores. Muchos de Augusto Rodin y Antonio Bourdelle, bastantes de Grandjouan, algunos de Maurice Denis...; los del álbum de Andrés Dunoyer...; los de Tor...; los de Walkowitz... Y, sobre todo, los innumerables —ora reproducidos, ora inéditos— de Ciará... Pero lo que 17
menos importa, en este y en todos los demás casos, es el número de tales apuntes. Porque no es necesario, para poder representarnos a la Duncan en sus danzas, que esas impresiones se sucedan como las imágenes en un film de dibujos ani,mados, o cual en las alegres bandas de un zoótropo. Basta con que se haya captado en cada uno de esos apuntes el sentido de la actitud, de un movimiento o de un giro, y que los trazos nos comuniquen, mejor que un momento, una sensación. Esto fue lo que hicieron frente a Isadora un Rodin, un Bourdelle, un Ciará... Y nada tiene de particular, en definitiva, que sean escultores los que lograran trazar los más significativos apuntes de la danzarina, ya que la Escultura y el Baile solamente en apariencia son artes opuestas. Pensemos que unas mismas leyes rigen para la Estatuaria y la Danza, y que igual los escultores que los bailarines deben atender las razones de la gravedad, del equilibrio, de la atracción y de la repulsión de los cuerpos, o de las masas, así como a los motivos de la resistencia y de la no-resistencia. Y si el estatuario tiende hacia lo estático y lo permanente, y si el bailarín apenas reposa, ambos, de idéntica suerte el uno y el otro, han de escuchar las pulsaciones de la Tierra, según afirmaba la Duncan. Finalmente, quien esté hecho a ver los vasos griegos y las terracotas de Tanagra o de Corinto, de Per gamo o de Mileto, y los mármoles clásicos; el que se haya parado a considerar el aire de los flotantes paños y de las batientes alas de la Nike de Samotracia, o el ímpetu galopante de los Centauros del Partenón, o la agonía del Laocoonte del Vaticano, o... la lírica renacentista del Nacimiento de Venus y de la Alegoría de la Primavera, de Sandro Botticelli, aún le parecerá que la Isadora de aquellos apuntes posee mayor vida. O si..., sencillamente, se ha detenido a reconocer los movimientos de la Naturaleza. *
*
*
Nunca existió en España tanto interés por la Duncan como el que se manifiesta actualmente. Ello resulta indudable. Pero no es menos notorio que esta curiosidad cunde en torno a los aspectos más artificiosos que nos ofrece la Danza. Son los ballets lo que priva, con su cohorte de profesores, de figurinistas y de escenógrafos, como espectáculo de complicada y difícil montura. Y es de esto que se habla, y que se discute 18
con pasión, en detrimento de las verdaderas esencias del Baile. Por lo mismo me ha tentado evocar la sombra de Isadora Duncan. No con propósitos polémicos, sino, sencillamente, con el ánimo de provocar un contraste. Quisiera que los entusiastas del ballet reparasen por un instante en Isadora. Nada más que esto. Porque estoy seguro de que ello habría de ser suficiente para aclarar el equivocado concepto que aquéllos padecen acerca de la Danza. Bien está que interesen los ballets, y que se sueñe con los saltos de Nijinski o con los ingrávidos equilibrios de una Pavlova, pero, en punto a definir el arte de la Danza, es necesario ir algo más lejos. Imagino una cierta equivalencia entre aquellos ballets que más me sedujeron y El Indiferente, El embarco para Citerea o cualquier otro cuadro del delicioso Watteau, y así como no se me ocurriría buscar en éste una suprema definición de la Pintura, y menos del Arte en general, tampoco creo que se encuentre la de la Danza en aquéllos. Ni en todo el género. Y esta definición tiene su importancia y su trascedencia, pudiéndolo comprobar, cabalmente, en los bailes de Isadora Duncan. Barcelona, septiembre de 1946.
Capítulo primero Una chiquilla precoz Cuando se leen las Memorias de Isadora Duncan, publicadas bajo el título de Mi vida, uno no puede por menos de sentirse vivamente impresionado a causa de la sinceridad que trasciende de todas las páginas de ese libro. ¡Son tan pocas las personas que se han atrevido a revelar la verdad de sus propias vidas...! Desde luego, nadie espera de una mujer tales confidencias. Si alguien se decide a hacérnoslas, será un hombre. Es, por ejemplo, un Rousseau. Pero ellas, las mujeres, se guardan muy bien de confiarse a cualquier lector curioso. Y por instintivo recato, por falta de valor, por razones genuinamente femeninas o por... lo que sea, la mujer calla siempre los sentimientos y las emociones que han dejado en su alma una huella más profunda. Las autobiografías de todas las mujeres célebres no son otra cosa que relatos de su existencia superficial; anecdotarios intrascendentales, en los que, a falta de la verdadera alma que animara a tales féminas, se acumulan los detalles triviales. Resulta indudable. Y los grandes momentos de gozo o de tristeza quedan en silencio, según observa la misma Isadora. Sin embargo, ella quiso ser en esto, como en sus danzas, excepcional. Y lo consiguió plenamente. Sus Memorias corresponden a su arte, considerado tal como la danzarina lo definía, diciendo: Mi arte es, sobre todo, un esfuerzo que tiende a expresar, en gestos y en movimientos, la verdad de mi ser. Son las Memorias más sinceras, y si se quiere, más audaces, que escribió jamás una mujer para el público. Deliberadamente, la Duncan no quiere tener aquí secretos. Y, no obstante, se inician con uno: el de la fecha de su nacimiento. Isadora no recata los aspectos más íntimos de su vida apasionada, contándonos de todos sus anhelos de dicha, así como de todas sus entregas. Pero no sólo oculta aquella fecha, sino que, además, procura confundir los posibles cómputos, y dice, como de paso y sin aparente intención de otra cosa, que su madre falseó la edad de la futura gran bailarina para poder llevarla a la escuela pública, cuando —de creer a Isadora— la pequeña Dorita apenas había cumplido los cinco años... Y quien explica su pesar por no haber pertenecido al viejo 21
Rodin, al que se hubiera ofrentado como una ninfa al dios Pan, o refiere su celada de amor al romántico Andrés Beaunier, no quiere que sepamos que contaba ya cincuenta años al enviar el manuscrito de Mi vida a los editores de Nueva York. Pensando en ello, me acuerdo de Josefina Baker... ¡Cuan diferente la actitud de ésta en sus Mémoires al afrontar ese trance, de declarar la edad...! Josefina no puede ser más explícita. Poco le falta para consignar hasta la hora en que vino al mundo allá, en la ciudad de San Luis, y desde luego no deja de mencionar, con el día, el mes y el año, la calle —Bernard Street— donde nació, cual si quisiera facilitar, dándonos este dato, cualquier comprobación en las correspondientes oficinas del Registro Civil... Claro está que el mérito de la Baker por ese rasgo de sinceridad no es tanto como parece, ya que la danzarina negra no tenía más que veinte años cuando dictó aquellas Memorias, necesariamente muy cortas, a Marcel Sauvage, y... los veinte años son perfectamente confesables. Acaso habrá lectores que juzguen ociosos todos estos comentarios, sugeridos por ese único secreto de Isadora Duncan, pero el hecho es bastante más significativo de lo que aparenta ser. Y hay que convenir en que la mujer, y aun el hombre, que no confiesa sus cincuenta años es porque no ha renunciado todavía al amor, hecho que no deja de ser dramático en quienes son fundamentalmente amorosos, como la Duncan, y hasta trágico para los que, habiendo cifrado siempre la ventura en la compañía de un amante, han visto frustrarse, una tras otra, todas sus apasionadas ilusiones, cual le ocurrió a Isadora. No porque la danzarina dejase de emprender muchas veces el camino de la Felicidad, sino por cuanto nunca pudo llegar lejos a lo largo del mismo. Isadora Duncan nació en San Francisco, de California, el J.7 demayo de 1877, y no en 1880, año, este último, citado ^n algún que otro who's Who, cuyos redactores fueron despistados por la propia artista. Su signo zodiacal, dicho está, es Tauro..., que estimula el apetito de vivir, la sensualidad...; que promueve la constancia, la tenacidad, la obstinación...; incluso, por esto, los arrebatos coléricos ocasionales. Y, en el área de las Artes, la voluptuosidad, como en madame Stael o en D'Annunzio, y la mística sensual de la sangre y de la tierra, cual en Wagner. Al propio tiempo, dentro de la rotativa monarquía celeste,
Venus empuña el cetro, que ha recibido de Marte, y que pasará a Mercurio... Entonces, volviendo a la ciudad natal de la futura gran danzarina, San Francisco prosperaba rápidamente; los agricultores y los mineros de California disputaban con inusitada violencia a causa de las aguas, sin que yo sepa del fondo de sus enconados pleitos; las gentes californianas se enriquecían, y se arruinaban, en muy poco tiempo; el agitador Keramy dirigía los primeros movimientos obreristas de importancia que se produjeron en aquella región, y cada día era mayor la afluencia de inmigrantes chinos a la capital, atraídos por las actividades industriales de ésta, con el consiguiente desarrollo del más pintoresco y famoso Chinatown que existe en una ciudad de blancos. Naturalmente nada de todo eso habría de influir en el ánimo de la niña Isadora, y si se alude aquí a ello es por simple curiosidad, aunque también es cierto que uno de los que allí, en medio de tan febril ambiente, lograra hacerse rico hubo de ser el padre de aquélla, para luego caer en la pobreza y conocer, sucesivamente, numerosas alternativas. Pero, por otra parte, ¿cómo olvidar que la vida del padre, con sus altibajos, apenas si corrió paralela a la de Isadora, sus hermahos y la madre? Lo que influye en la chiquilla es el clima y son los paisajes que la rodean, la suave atmósfera, que acaricia y exalta todos los sentidos, y aquella espléndida Naturaleza, que prodiga los más varios y hermosos espectáculos desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta las maravillosas playas del Pacífico bajo un sol tan parecido al nuestro. Los horizontes oceánicos la encantan, y es frente a ellos como Isadora sentirá que se le despierta su vocación de danzarina. Nací a orilla del mar, y he advertido, escribe, que todos los grandes acontecimientos de mi vida han ocurrido junto al mar... Mi primera idea del movimiento y de la Danza me ha venido, seguramente, del ritmo de las olas... De creer en el influjo de los astros, cabe admitir, asimismo, la influencia en Isadora de la estrella de Venus, bajo cuya presencia nació nuestra bailarina. Esta no era, ciertamente, de los que dudan acerca de la misteriosa acción que puedan ejercer en nosotros esos mundos estelares que surcan la inmensidad celeste, y lo declara con las palabras más explícitas: La ciencia astrológica no tiene hoy quizá la importancia que 23
tuvo en tiempos de los antiguos egipcios y caldeos, pero se me antoja indudable que nuestra vida psíquica está influida por los planetas, y los padres debieran comprenderlo así, estudiando la rotación de las estrellas para crear hijos más hermosos... Y antes, refiriéndose concretamente a su estrella, no vaciló en señalar en la misma la remota causa de felices efectos. Cuando mi estrella asciende, siempre me sucede algo agradable, y en estas circunstancias, la vida se me hace más ligera y me siento más capaz de crear..., hubo de escribir también. Pero lo que mayor influencia tiene en Isadora, principalmente en sus primeros años, haciendo de Dorita una niña precoz en el mejor de los sentidos, es el medio familiar; son las tristes condiciones en que nace, y los dolores que la rodean, y las penurias que padece. Aún era una criatura de pecho, un bebé, cuando los padres se divorciaron. Ella, la madre, no pudo soportar las infidelidades y los desvíos de él, y ya durante el embarazo de Isadora sufrió terribles crisis. Perdió la fe en Dios, después de haber sido una mística; quiso morir, apenas se alimentaba y temía que el hijo esperado fuese un monstruo. En cuanto al padre, la pequeña tardó en conocerle siete años, y la idea que tuvo del mismo mientras transcurrió este tiempo no pudo ser más lamentable. Sus tías, las hermanas de la madre, le habían dicho en varias ocasiones: Tu padre fue un demonio que destrozó la vida de tu madre, e Isadora se lo imaginó ingenuamente como uno de esos diablos que vemos en las ilustraciones de algunos libros, con cuernos y rabo... Por esta razón, cuando las otras niñas, amiguitas de Isadora, hablaban de los padres, ella debía callar. Ahora bien, es posible que el padre de nuestra danzarina fuese mucho menos malo de lo que le pintaban, e incluso llega a parecer bueno ante los ojos comprensivos y benévolos de aquélla. Era un aventurero, un pasional, un loco..., pero la hija no le juzga desalmado. Y, por el contrario, elogia de él algunos rasgos sentimentales. Tenía algo de poeta, mostróse siempre cariñoso con Isadora, y hasta es dable presumir que la esposa y las cuñadas enjuiciaron con excesiva severidad los pecados de este hombre. Claro está que tuvo abandonados a la mujer y a los hijos durante varios años, yéndose a Los Angeles, donde vivía su otra familia, mas se sabe, porque lo refiere Isadora, que una 24
vez en que intentó volver al hogar todos, menos ella, se negaron a recibirle. Y en otra ocasión, al rehacer su fortuna, apresuróse a tornar y les regaló una hermosa finca, con su campo de tennis, su granja y su molino, que hubieron de devolverle para hacer menos terrible una nueva quiebra. Vivimos allí muy poco tiempo, explica la Duncan en sus Memorias, siendo aquello como un refugio de náufragos; cual un islote de paz entre dos viajes tormentosos. Fueron cuatro hermanos: Isabel, Agustín, Raimundo y ella, y todos muy niños cuando el divorcio de los padres. Y cabe imaginar perfectamente, con sólo pensar en estos chiquillos, el drama de la pobre madre, Margarita. Daba lecciones de piano, de canto y de declamación, encontrándose ocupada todo el día con las clases, mal retribuidas, y los quehaceres domésticos, por los que no sentía ninguna atracción. Gracias a mi madre, nuestra niñez estuvo impregnada de música y de poesía, declara Isadora, pero no todos los días disponían la madre y los hijos de los alimentos que les reclamaba el estómago. Las crisis económicas eran frecuentes y muy agudas. Y la señora Duncan y sus chicos no solamente pasaron hambre y frío, sino que, además, viéronse desahuciados de muchísimas casas por falta en el pago de los alquileres. No puede, pues, extrañarnos que en una ocasión, al ser invitadas Dorita y sus compañeras de colegio por la maestra para que cada una redactase su propia historia, Isadora Duncan leyera así que le tocó el turno: Cuando tenía cinco años, vivíamos en una casa de la calle 23. No pudiendo pagar nuestra renta, nos marchamos a la calle 17, y como, al poco tiempo, el propietario nos llamara la atención, por la falta de dinero, nos mudamos a la calle 23, donde tampoco nos dejaron vivir en paz y de donde nos trasladamos a la calle 10... El relato continuaba por este tenor, y la maestra, estimando aquél como una broma, se encolerizó y hasta hubo que denunciar el hecho a la directora, quien pudo comprobar, escuchando a la atribulada señora Duncan, que la niña se había limitado a consignar una serie de hechos tan ciertos como dolorosos. Y tampoco nos extrañará que Carlos Dickens, el autor de Tiempos difíciles, haya sido uno de los escritores preferidos por la danzarina, que identificaba en muchas de las páginas del popular novelista sus infantiles pesadumbres. O... sus victorias de pobre y precoz chiquilla que debía hacer frente a la vida todos los días. Porque Isadora no tardó en ser la más animo25
sa y la más valiente de la familia en aquella denodada lucha con la adversidad y con la miseria. Ella sería la que lograse obtener nuevos créditos del panadero y del lechero cuando la madre y los hermanos se declaraban incapaces de realizar tales milagros, y la que habría de conseguir empeñar cualquier prenda en la que nadie reconocía ya valor alguno... Las laborcillas hechas por su madre, que no habían sido aceptadas en ninguna tienda, las vendería Isadora a los particulares por mejor precio, yendo de puerta en puerta a ofrecer sus puntillas o sus mantelillos de encaje... Y, en fin, a los doce años, y auxiliada por su hermana, empezó a dar lecciones de Danza a algunas chicas de su edad, pertenecientes a distinguidas familias de la ciudad. Durante los años en que acudió a la escuela, fue la primera o la última en las distintas clases; nunca ocupó puestos intermedios, y las maestras la juzgaron como una chica asombrosamente lista o como una estúpida. Todo dependía del interés que las diversas enseñanzas despertaban en ella. Pero, conforme nos cuenta la misma Isadora, aprendió poco allí, y lo que más le interesaba era seguir las manecillas del reloj, hasta que, cada día, marcaban las tres, hora de la salida. Su verdadera educación se realizaba por las noches, en su casa, escuchando a la madre tocar el piano: al seguir aquellas sentidas interpretaciones maternales de las obras de Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert o Chopin. Y oyendo, asimismo, cómo la señora Duncan recitaba a Shakespeare, Shelly, Keats, Burns y otros muchos poetas. Así se explica que el primer éxito público de Isadora, logrado a los seis años en cierto festival, fuese recitando Antonio y Cleopatra, de Lytle: I am dyng, Egipt, dying! Ebbs the crimson life-tide fast. Dentro de la familia, tuvo Isadora otra notable profesora de declamación: su tía Augusta, que, además de una gran actriz, era una cantante de extraordinarias facultades. La danzarina recordábala siempre con viva simpatía, diciendo que era muy guapa, con los ojos y los cabellos negros; que estaba maravillosa interpretando el Hamlet, y que hubo de ser muy lamentable el que la familia, por absurdos prejuicios morales, viendo en el teatro unos dominios de Satanás, privasen a la 26
tía Augusta de lucir sus magníficas y singulares facultades. Empero, no es la declamación, ni el canto, lo que más hubo de atraer a Isadora, pese a estas y otras sugestiones. Sería la Danza. Y si a los doce años era ya aquélla toda una profesora de Baile, según advertí, su vocación por la Danza data de muy atrás. Cuando alguien preguntaba a la insigne danzarina acerca de las primeras manifestaciones de esa vocación, la Duncan solía responder que, probablemente, había empezado a bailar en el seno de su madre, y que, desde luego, sorprendió con sus desaforados movimientos de brazos y de piernas a cuantos asistieron a su alumbramiento. Después, pendiente aún de sus andadores, no podía escuchar cualquier música sin ponerse inmediatamente a bailar, causando el divertimiento de todos los que la contemplaban. Bailó instintivamente. O por inspiración divina. Y lo que ella enseñaba a sus discípulas apenas contando doce años no era sino lo que se le ocurría, y de ningún modo unas reglas estudiadas. Improvisaba sobre cualquier motivo, siendo muy celebrada su interpretación del poema de Longfellow I shot an arrow into the air (Disparé una flecha al aire), que la pequeña Isadora enseñaba por aquella época a sus alumnos de la misma edad o... mayores. Y, por su parte, no tuvo profesores. Una vez, cierta buena señora que frecuentaba la casa de los Duncan y que, habiendo residido en Viena, comparaba a Dorita con Fanny Essler, profetizando que la chiquilla eclipsaría la gloria de la aplaudidísima bailarina austríaca, aconsejó a la señora Duncan que llevase a la niña a la academia del más acreditado profesor de Baile que había en San Francisco, y así se hizo; pero Isadora se rebeló contra los procedimientos clásicos preconizados por aquél. Al invitarla el maestro a que se sostuviera sobre las puntas de los pies, ella le preguntaba por qué, y como el primero le replicase porque es bello, la muchacha le contradecía inmediatamente diciéndole que, lejos de resultar bello, era feo y antinatural, hasta que, al tercer día, abandonó aquella academia para no volver a pisarla. Tratando de aquello, escribió Isadora: La gimnasia rígida y vulgar que, según el tal profesor, era nada menos que la Danza, venía a alterar y a confundir mis mejores sueños, porque yo soñaba con unas danzas completamente distintas, 27
sa y la más valiente de la familia en aquella denodada lucha con la adversidad y con la miseria. Ella sería la que lograse obtener nuevos créditos del panadero y del lechero cuando la madre y los hermanos se declaraban incapaces de realizar tales milagros, y la que habría de conseguir empeñar cualquier prenda en la que nadie reconocía ya valor alguno... Las laborcillas hechas por su madre, que no habían sido aceptadas en ninguna tienda, las vendería Isadora a los particulares por mejor precio, yendo de puerta en puerta a ofrecer sus puntillas o sus mantelillos de encaje... Y, en fin, a los doce años, y auxiliada por su hermana, empezó a dar lecciones de Danza a algunas chicas de su edad, pertenecientes a distinguidas familias de la ciudad. Durante los años en que acudió a la escuela, fue la primera o la última en las distintas clases; nunca ocupó puestos intermedios, y las maestras la juzgaron como una chica asombrosamente lista o como una estúpida. Todo dependía del interés que las diversas enseñanzas despertaban en ella. Pero, conforme nos cuenta la misma Isadora, aprendió poco allí, y lo que más le interesaba era seguir las manecillas del reloj, hasta que, cada día, marcaban las tres, hora de la salida. Su verdadera educación se realizaba por las noches, en su casa, escuchando a la madre tocar el piano: al seguir aquellas sentidas interpretaciones maternales de las obras de Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert o Chopin. Y oyendo, asimismo, cómo la señora Duncan recitaba a Shakespeare, Shelly, Keats, Burns y otros muchos poetas. Así se explica que el primer éxito público de Isadora, logrado a los seis años en cierto festival, fuese recitando Antonio y Cleopatra, de Lytle: I am dyng, Egipt, dying! Ebbs the crimson life-tide fast. Dentro de la familia, tuvo Isadora otra notable profesora de declamación: su tía Augusta, que, además de una gran actriz, era una cantante de extraordinarias facultades. La danzarina recordábala siempre con viva simpatía, diciendo que era muy guapa, con los ojos y los cabellos negros; que estaba maravillosa interpretando el Hamlet, y que hubo de ser muy lamentable el que la familia, por absurdos prejuicios morales, viendo en el teatro unos dominios de Satanás, privasen a la 26
tía Augusta de lucir sus magníficas y singulares facultades. Empero, no es la declamación, ni el canto, lo que más hubo de atraer a Isadora, pese a estas y otras sugestiones. Sería la Danza. Y si a los doce años era ya aquélla toda una profesora de Baile, según advertí, su vocación por la Danza data de muy atrás. Cuando alguien preguntaba a la insigne danzarina acerca de las primeras manifestaciones de esa vocación, la Duncan solía responder que, probablemente, había empezado a bailar en el seno de su madre, y que, desde luego, sorprendió con sus desaforados movimientos de brazos y de piernas a cuantos asistieron a su alumbramiento. Después, pendiente aún de sus andadores, no podía escuchar cualquier música sin ponerse inmediatamente a bailar, causando el divertimiento de todos los que la contemplaban. Bailó instintivamente. O por inspiración divina. Y lo que ella enseñaba a sus discípulas apenas contando doce años no era sino lo que se le ocurría, y de ningún modo unas reglas estudiadas. Improvisaba sobre cualquier motivo, siendo muy celebrada su interpretación del poema de Longfellow I shot an arrow into the air (Disparé una flecha al aire), que la pequeña Isadora enseñaba por aquella época a sus alumnos de la misma edad o... mayores. Y, por su parte, no tuvo profesores. Una vez, cierta buena señora que frecuentaba la casa de los Duncan y que, habiendo residido en Viena, comparaba a Dorita con Fanny Essler, profetizando que la chiquilla eclipsaría la gloria de la aplaudidísima bailarina austríaca, aconsejó a la señora Duncan que llevase a la niña a la academia del más acreditado profesor de Baile que había en San Francisco, y así se hizo; pero Isadora se rebeló contra los procedimientos clásicos preconizados por aquél. Al invitarla el maestro a que se sostuviera sobre las puntas de los pies, ella le preguntaba por qué, y como el primero le replicase porque es bello, la muchacha le contradecía inmediatamente diciéndole que, lejos de resultar bello, era feo y antinatural, hasta que, al tercer día, abandonó aquella academia para no volver a pisarla. Tratando de aquello, escribió Isadora: La gimnasia rígida y vulgar que, según el tal profesor, era nada menos que la Danza, venía a alterar y a confundir mis mejores sueños, porque yo soñaba con unas danzas completamente distintas, 27
pero, por fortuna, me costó muy poco reaccionar. Yo no tenía aún formado un concepto definitivo de la Danza, y mi pensamiento oscilaba como en un mundo invisible, mas sí estaba segura de que aquélla no era cual la entendía mi famoso maestro. Y lo que más la encantaba era bailar al aire libre, frente al mar, corriendo por aquellas maravillosas costas del Pacífico, a lo largo de las playas de Santa Clara, Santa Rosa, Santa Bárbara... Entonces, bailando espontáneamente —sin sujeción a ninguna norma preconcebida, dejándose inspirar únicamente por la Naturaleza, así por la que veía y sentía en torno como por la que alentaba en el fondo de su ser—; danzando con todos sus miembros en libertad —medio desnuda, sin más que una corta y ligera túnica, o chitón, descalzos los pies...—, ¡cuan feliz debía de ser la chiquilla! Hacia 1890 la familia Duncan se trasladó a Oakland, floreciente y florida villa situada, como es sabido, en la misma bahía de San Francisco, dominando toda la ciudad del mismo nombre, la bahía y la famosísima Puerta Dorada, que ofrece un espectáculo sin igual cuando el Sol se oculta. Y en Oakland, Isadora se dedicó a leer con esa fiebre que suele acometernos en la adolescencia; paseaba por las orillas del lago Merrit, ascendía hasta el mirador inigualable de Inspiration Point, empezó a escribir una novela y... se enamoró por primera vez. Para satisfacer aquellas ansias de lectura, iba a la Biblioteca Pública, sin reparar en la distancia que separaba a ésta de su casa, viéndose obligada a recorrer diariamente algunas millas, y allá leía de todo: prosa o verso, autores clásicos y autores románticos, bueno o malo, Historia, novelas, teatro... Leyó todas las novelas de su autor favorito, Dickens; las chispeantes impresiones de Guillermo de Thackeray, a Shakespeare completo... ¡Quién sabe lo que Isadora pudo leer! Le interesaban particularmente las novelas en que había una muchacha que, pese a sus inefables aptitudes para hacer dichoso a un hombre y felices a unos pequeñuelos, no se casaba, o donde hacía su aparición un hijo que nadie quería, provocando inocentemente el infortunio de la madre. La novela Adam Bede, de George Eliot, hubo de producirle una hondísima impresión. Y, lógicamente, relacionaba todos aquellos conflictos con los que había visto, o veía, en su casa; soñó con la plena emancipación de la mujer y con la completa libertad de ésta para amar y ser amada, sin ninguna mengua 28
para el honor femenino; se informó de las leyes matrimoniales y la indignó la condición de esclavas que se atribuía a las mujeres. Las diarias visitas a la Biblioteca hiriéronla amiga de la bibliotecaria, que era la poetisa californiana Ida Coolbrith. Esta le pareció una mujer extraordinariamente cultivada y bella. Tenía unos hermosísimos ojos, que brillaban con el fuego de la pasión, pondera Isadora, y al enterarse, luego de transcurridos algunos años, que su padre había estado muy enamorado de la Coolbrith, hasta el punto de haberle inspirado la mayor pasión de su vida, pensó que el atractivo ejercido en ella por Ida respondía, en buena parte, a los misteriosos hilos de la fatalidad y del atavismo... Como en San Francisco, las hermanas Duncan dieron lecciones de Baile en Oakland, y siendo muy duros los tiempos, Isabel e Isadora viéronse obligadas a enseñar algunos de los llamados bailes de sociedad que estaban en boga: el vals, la mazurka, la polka... A estas clases asistían varios jóvenes, y entre éstos, un farmacéutico apellidado Vernon. Fue de quien enamoróse Dorita. La historia de este primer amor es triste, aunque parezca... divertida. Y cuando Isadora la cuenta en sus Memorias con festiva ironía, evocando lo que tuvo de pueril aquella pasión, no deja de consignar que su desenlace la hizo padecer mucho. Los dos coincidían en varias salas de Baile, aparte de verse en casa de ella con ocasión de las clases, y, generalmente, el muchacho bailaba siempre con su profesora, quien no tendría más de catorce años. Esta pasaba todos los días por la calle donde encontrábase la botica, o droguería, en que él tenía su trabajo, y por nada hubiese sacrificado Isadora el cotidiano gusto de atisbar a su adorado tormento a través de las lunas del establecimiento, aprovechándose de cualquier pretexto para llevar algo más adelante su contemplación de Vernon. El tener que comprar una medicina o un paquetito de té debía de ser para Isadora, en tales circunstancias, un serio motivo de felicidad. Algunas noches, Isadora se escapaba de su casa para llegar hasta la de Vernon con el único fin de contemplar la luz de la ventana de su amado. Y de regreso, Dorita escribía exaltadas páginas en su Diario... Pero el mozo no se daba cuenta de nada, debía considerarla muy niña; ella, por su lado, era aún demasiado tímida para declararle su amor, según confiesa la propia danzarina, y un día Vernon anunció que 29
iba a casarse con una distinguida señorita que no era, naturalmente, la pobre Isadora. El día de la boda logró tener valor para acudir a la puerta de la iglesia, viéndole salir del brazo de la esposa: una chica vulgar, que llevaba un velo blanco... Y allí, con el corazón transido, renunció al primer hombre que le había quitado el sueño, poblándole la mente de ardorosos pensamientos. Lloró amargamente, deseó la muerte y, por último, hubo de consolarse, logrando casi olvidarle. Casi, nada más, porque un día, al cabo de bastantes años, la última vez que la danzarina bailó en San Francisco, en plena gloria Isadora, vino a verla a su camerino un hombre en el que, a pesar de los cambios sufridos, reconoció sin vacilar a Vernon. Lo de menos es que los cabellos que fueron de oro fuesen ahora de plata, o que, sin haber perdido por completo el vigor, mostrase cierta fatiga y otros estigmas del tiempo, ya que en casos como éste vemos con el corazón y no con los ojos. Pensó que, después de haber pasado tanto tiempo, podría revelarle la pasión que había sentido por él, y supuso que aquello le divertiría, haciéndole gracia, pero se equivocó. Porque el ingenuo Vernon, sin comprender el sentido puramente anecdótico de la revelación, se asustó tanto que, sin transición, empezó a decir de su mujer y de lo feliz que era en el matrimonio... Hablando de aquel primer amor, Isadora acostumbraba declarar que estuvo enamorada locamente, si bien estimaba punto menos que ociosa esta aclaración, ya que siempre que se enamoró hubo de ser así: con locura. Lo decía dejando traslucir malicias, con ostensible ironía y como pretendiendo confundir a los que la escuchaban; dando un sentido a sus propias palabras por medio de la expresión de sus ojos y aun de la misma boca, que sonreían; ruborosa, pese a todo, de su buena fe, o de su ineptitud para dar un oportuno quiebro a las consabidas flechas del dios Cupido. Pero, en realidad, aquellas palabras suyas, a las que ella intentaba desmentir con el gesto, eran exactas: absolutamente fieles a la verdad. Porque Isadora Duncan no supo amar como no fuese con locura.
Precoz como casi todos los niños que llegan a este mundo 30
en circunstancias desfavorables, de un orden u otro, lo fue para el Arte y para el Amor, y para la Vida en cuantos aspectos ofrece ésta, de los cuales aquéllos —el Amor y el Arte— son los más bellos; precoz por instinto de defensa, Isadora nunca se lamentó, verdaderamente, de sus luchas de niña. Y, por el contrario, dedujo de éstas una plausible filosofía, y hasta hubo de sacar, asimismo con precocidad, algunas de las consecuencias y conclusiones que dan cuerpo a aquélla. Se previno contra la Providencia, fiando en los propios esfuerzos; no le apenó demasiado su pobreza, en la que hallara fecundos estímulos, ni atribuyó importancia a los bienes burgueses, desdeñando una multitud de cosas; cifra sus mejores esperanzas en la libertad, preconiza la rebeldía contra innumerables prejuicios sociales y, sin conseguirlo, trata de sustraerse a los sentimentalismos de la sociedad burguesa y tradicionalista. A raíz de aquella crisis religiosa sufrida por la madre, ésta se hizo adepta de Bob Ingersholl, cuyos libros leía a los hijos, no dejando de ejercer alguna influencia en Isadora tales lecturas. ^ En sus Memorias se lee: Tengo que estar agradecida a que, siendo yo niña, mi madre fuera pobre... No podía tener criados ni ayas para sus hijos, y a esto debo mi espontaneidad, que tanto significa en mis danzas... Me felicito de no haber sido una de esas criaturas seguidas constantemente por sus institutrices y en todo momento protegidas, cuidadas y vestidas con elegancia... ¿Qué vida es la suya...? A mi juicio, nada envidiable. Y no puedo por menos de ufanarme de que mi madre estuviese muy atareada para pensar en los peligros que pudieran sobrevenir a sus hijos, que podíamos libremente seguir nuestros impulsos de vagabundos. Gracias a esa vida salvaje y sin obstáculos, mis danzas son, sobre todo, una expresión de la libertad^ Tres o cuatro páginas después, afirma rotundamente: No recuerdo de ningún sufrimiento que tuviera por causa la pobreza de nuestro hogar... A nosotros nos parecía muy natural esa pobreza... Y, al cabo de ocho o nueve, nos explica: Mi madre apenas se preocupaba por las cosas materiales, enseñándonos a despreciar, con finas burlas, la propiedad: casas, muebles y posesiones de todo género. Al ejemplo que me dio, debo el no haber llevado nunca una sola alhaja. Ella nos en31
señó que todas esas cosas son obstáculos, y nada más que obstáculos. Finalmente, merecen transcribirse estas otras palabras de Isadora que afectan al mismo particular: Cuando oigo a los padres de familia que trabajan para dejar una herencia a sus hijos, me pregunto cómo no se dan cuenta de que, por ese camino, contribuyen a sofocar y a anular el espíritu de aventura de sus vastagos. Cada dólar que les dejan, aumenta su debilidad. Y debieran saber que la mejor herencia que podrían darles es, sencillamente, toda la libertad necesaria para desenvolverse por si mismos... Por otra parte, al considerar el fracaso matrimonial de sus padres y... otras infinitas frustraciones del mismo tipo, Isadora conviene consigo misma, afirmándose en sus ideas acerca del particular durante toda su vida, que el matrimonio suele ser una pesada y atroz cadena, tanto más si, en el cuadro ele las leyes "matrimoniales, no existe la escapatoria del divorcio. Acontece, más o menos en relación con esto, algo de lo que sucede con la situación de los hijos naturales, frecuentemente condenados a sufrir culpas ajenas a ellos mismos, y que, en todo caso, afecta a un deplorable concepto del honor femenino. Y puesta a observar en torno, todavía siendo una niña, bien que alertada por el propio ambiente familiar, creyó reconocer en muchísimas mujeres, como estereotipados en sus rostros, signos de la esclavitud. Ella, es bien cierto, acabaría casándose, pero habría de ser en la U.R.S.S., con arreglo a unas normas y cautelas más comprensivas.
Capítulo segundo Primeras andanzas y nuevos amores Soñando con una vida mejor, Isadora propuso a su madre y a los hermanos abandonar San Francisco, adonde habían vuelto después de haber vivido en Oakland, y marcharse a Chicago. Había que imponer, además, aquel arte suyo, personalísimo, y en Frisco —como suele llamarse en California a San Francisco— no se podía hacer nada en tal sentido. Era necesario trasladarse a una capital mayor y de espíritu más abierto. Y, naturalmente, la muchacha pensó en Chicago, desechando, por el momento, la idea de Nueva York. Lo de menos eran los 3000 kilmómetros, exactamente 2970, que separan Frisco de aquella ciudad, la principal del Estado de Illinois, la segunda en importancia de toda la Unión y la más joven de las grandes capitales del Mundo. Para atraer a la Duncan bastaba con todo esto, lo que implicaba saber que Chicago tenía, por entonces, muy cerca de dos millones de habitantes, y que, de ellos, varios centenares de miles eran ingleses o escoceses, alemanes e irlandeses, pasando de cien mil los escandinavos y aproximándose a esta cifra los polacos y los bohemios; que en esta ciudad se hablaban cuarenta lenguas diferentes, que aparecían diarios redactados en diez idiomas y que los oficios religiosos se daban en veinte de aquéllas; que las casas, es decir, los típicos skyscrapers, alcanzaban a traspasar las nubes, y que... las salas de espectáculos eran numerosísimas. Llegar hasta Chicago representaba asomarse al Mundo entero. O, cuando menos, así debía de creerlo Isadora. Y, además, Chicago —el primer nudo ferroviario de los Estados Unidos— era paso obligado para ir a Nueva York... Con la idea de salir cuanto antes de Frisco, nuestra joven y animosa danzarina aprovechó la presencia de cierta agrupación teatral, de tránsito en la ciudad, y fue a ver al director, a fin de enrolarse en la compañía. No hubo ninguna dificultad para que el empresario accediese a contemplar a Isadora en sus danzas, y ésta bailó ante él, acompañada al piano por la señora Duncan, algunos Sonidos sin palabra, de Mendelssohn. Terminada la exhibición y extintas las últimas notas, el director quedóse un rato en silencio: pensativo. Los corazones 33
de Dorita y su madre latían con fuerza, y un rayo de esperanza les iluminaba la imaginación... Sin embargo, lo que el empresario reflexionaba no era un juicio, que ya estaba tomado, sino una profecía. —No está mal lo que usted hace, señorita —dijo por último—. Pero esas cosas no sirven para el teatro, no interesan al público... Y, desde luego, no logrará usted nada siguiendo ese camino. El rayo de esperanza se había apagado, y los corazones de las dos mujeres desmayaron al unísono. ¡Qué desencanto! Fueron rumiando las tres o cuatro frases que había pronunciado aquel hombre, pensaron en ellas por el mismo orden en que las pronunciara y... cada una aumentaba el desconsuelo de la madre y de la hija. No se limitó a desvanecer una posibilidad inmediata de salir de San Francisco, ni de justificar su negativa a admitir a Isadora en la compañía, sino que, además, pretendía sembrar la duda en aquellas dos almas. Pero la muchacha reaccionó muy pronto. Si todo elque tiene unas ideas nuevas, originales, hubiese hecho caso del primero que le saliera al paso, ¿qué habría progresado la Humanidad? Los rutinarios, los tontos y los incapaces son los primeros en opinar, o se pasan la vida opinando, tanto para parecer más importantes de lo que son como por trabar arteramente los pies de los que avanzan más de prisa, dejándoles atrás y sumiéndoles en los abismos de la envidia. Por otra parte, ¡cuántos grandes artistas han sido mal comprendidos! Desde luego, la madre y los hermanos creían en ella: participaban de su fe artística. Y no resultó muy difícil a Isadora el convencerles para que aceptasen un plan heroico. Ella y su madre se irían a Chicago, e Isabel, Agustín y Raimundo continuarían en San Francisco hasta que ella, una vez hecha fortuna, les llamase. Esto no se haría esperar, y la muchacha estuvo tan elocuente, que toda la familia se avino a desarrollar aquel plan. Mi madre estaba aturdida, pero dispuesta a seguirme donde fuera, ha explicado la Duncan. Pocos días después, ésta y su madre llegaban a Chicago. Corría el mes de junio y hacía un calor abrasador, sofocante. El equipaje consistía en un baúl, y toda la fortuna de las dos mujeres estribaba en unas joyitas pasadas de moda, herencia de la abuela materna, y veinticinco dólares. No era, ciertamente, mucho; pero, ¿para qué más? Isadora tenía el convencimiento absoluto de que encontraría en seguida un con34
trato, y que las cosas ocurrirían tal como habían sido previstas calcadas de su propio pensamiento. Sin embargo, se equivocó totalmente. Y empezó su calvario. Con su túnica griega debajo del brazo, visitó a una infinidad de directores y empresarios teatrales. Casi todos accedieron a verla bailar, mas ninguno la contrató, despidiéndola con palabras muy parecidas a las empleadas por aquel colega suyo, conocido por la bailarina en Frisco. ¡Bien! ¡Bien! Pero esto no.es para el teatro..., le decían. Y, mientras tanto, transcurrían los días y las semanas, y se iban agotando las resistencias económicas de que disponían la señora Duncan y su hija. Empeñaron las alhajillas demodées de la abuela, pero les dieron muy poco dinero por ellas. Y ocurrió lo inevitable: no pudieron pagar el hospedaje, las pusieron en la calle y la patrona, o el patrón, se quedó con el baúl y los cuatro trapos que contenía. Isadora reparó entonces en el cuello de encaje que adornaba su vestido: era un hermoso cuello de encaje de Irlanda, también heredado de la pobre abuela. No había otro remedio que sacrificarlo, vendiéndolo por lo que le quisiesen dar. La joven buscó quien, por lo menos, apreciara algún mérito en aquel recuerdo: a alguien que entendiese de encajes antiguos. Y ello vino a ser más difícil de lo que Isadora pudo imaginar. Se vio obligada a recorrer calles y calles durante muchas horas, bajo un sol abrasador, hasta que, por fin, encontró el comprador que prestase alguna atención al viejo encaje de Irlanda. Diéronle por él diez dólares, y con este dinero alquiló una habitación y compró una caja de tomates, mientras pensaba cómo parece, en ciertas ocasiones, que nuestros seres más queridos nos protegen después de la muerte. Aquel cuello de encaje de la abuela había permitido a la hija y a la nieta obtener un cobijo y alimentarse un poco... Desde luego, no pudieron comer otra cosa en ocho días. Estuvimos comiendo tomates, sin pan y sin sal, durante una semana, dice Isadora en sus Memorias. Y, finalmente, la situación volvió a hacerse terrible. Esto la decidió a aceptar el primer trabajo que saliera, buscándolo por tiendas y oficinas. Pero el gesto resultó infructuoso. ¿Qué sabe usted hacer?, le preguntaron en un despacho. ¡Todo!, respondió ella. Pues tiene usted cara de no saber hacer nada, le replicaron. Y los breves diálogos se desarrollaban por este estilo en todas partes. 35
Desesperada ya, se dirigió al director de uno de los principales teatros donde se cultivaba el género frivolo a base de varietés. El hombre, con un gran cigarro en la boca y el sombrero echado hacia atrás, la miró entre altanero y sagaz; escuchó los deseos de Isadora y, por último, accedió a verla bailar. La muchacha buscó por allí, en medio de las decoraciones y de los bastidores, un rincón donde cambiar sus vestidos por la túnica griega; desnudóse rápidamente, se puso la túnica y reapareció ante el director, quien, por su parte, había llamado a un pianista. Bailó inspirada por las notas de la Canción de Primavera, de Mendelssohn, y al terminar, aguardó la sentencia del director. —Bien —dijo éste—, eso está bien. Y queda usted muy bonita y muy graciosa, pero tendría que hacer alguna otra cosa para que la contrate. Y concluyó: —¡Algo con pimienta...! Isadora se repitió esta frase, ¡Algo con pimienta!, y pretendió desentrañar todo su sentido. Mejor dicho: quiso adivinar qué cantidad de... pimienta necesitaba aquel señor para darle trabajo. Pensó en la madre, que desfallecía en casa con el último tomate de la caja adquirida ocho días antes, y se decidió, por último, a pedir al empresario que concretase un poco. Lo que el director quería era, aproximadamente, aquello que encandilaba los ojos de los habituales a las plateas de todos los teatros alegres de Chicago y... del mundo entero, o de la sala y couloirs del Moulin Rouge, de París, donde triunfaban La Goulue y Nini-Patte-en-l'Air. Isadora debía bailar... el can-can, levantar una y otra pierna y enseñar algo entre el revuelo de las copiosas enaguas, acusar de algún modo la línea de las caderas y del polisón. He aquí la pimienta que interesaba al empresario del Roof Garden. Y, como queriendo dar una satisfacción a la joven, le expuso esta otra idea: —Primero podría hacer las cosas griegas, y luego cambiarlas por una camisita y unas pataditas... Resultaría muy interesante. La Duncan ha recogido en sus Memorias estas palabras. Son, según parece, las mismas que pronunciara aquel caballero: textuales. Y, a continuación, la célebre danzarina nos describe su hambre, su cansancio, su desfallecimiento y, sobre 36
todo, la angustia producida por el recuerdo de su madre. No cabía oponerse más a los rigurosos designios del Destino, e Isadora estaba dispuesta a bailar en el Roof Garden, tal como le exigían, ensayando su pimienta y sus pataditas; pero... ¿cómo presentarse al público? Porque, una vez vencidos sus escrúpulos de artista, tropezaba con otra grave dificultad: la del vestuario. No tenía ningún dinero para adquirirlo, así fuese nuevo o usado, ni siquiera podía alquilarlo... La bailarina no disponía de un solo centavo. ¿De qué medios iba, pues, a valerse para obtener aquellas abundantes enaguas, las sugestivas medias caladas y las llamativas ligas que necesitaba? De pronto se encontró ante unos almacenes, entró y pidió ver al jefe. Le explicó el caso, proponiéndose adquirir todo ello a crédito, con la promesa de abonarlo tan pronto cobrase ella del empresario, y, contra lo que esperaba Isadora, el comerciante se avino a todo. Era el mismo a quien, algunos años más tarde, reconocería la insigne artista convertido en el multimillonario míster Gordon Selfridge... Pese a su agotamiento, la señora Duncan y su hija estuvieron el resto del día y buena parte de la noche arreglando y aderezando la ropa que debía lucir Isadora en el famoso Roof Garden, y a la mañana siguiente tornó Isadora a presentarse aquí, dispuesta a ensayar sus picardías ante aquel empresario, tan aficionado a la pimienta. La prueba hubo de ser satisfactoria, bailando la muchacha sobre las notas de un aire que estaba de moda, El Correo de Washington; fijáronle como sueldo cincuenta dólares semanales y hasta hubieron de concederle un anticipo. Luego, frente al público, obtuvo un éxito clamoroso, y el director, muy satisfecho de ella, trató de prorrogarle el contrato, mas Isadora se negó a esto. Nos habíamos salvado de la muerte por hambre, nos advierte, pero como todo aquello me repugnaba profundamente, desistí de llevarlo más adelante. Y añade, cual disculpándose: Fue la primera y la última vez que lo hice. Conoció a mistress Amber, notable periodista, subdirectora de uno de los diarios más importantes de Chicago, y esta amistad le proporcionó acceso a algunos círculos artísticos y literarios, concurriendo principalmente a un club presidido por aquélla, titulado Bohemia, al que asistían asiduamente gentes del teatro, pintores, escultores, poetas..., para quienes la Duncan hubo de bailar varias veces. Y allá trabó amistad, asimismo, con el polaco Iván Miros38
ki, que la hizo olvidar al farmacéutico de Oakland. Contaba unos cuarenta y cinco años y tenía una revuelta pelambrera roja, una barba igual y unos ojos azules, muy dulces. Componía versos y pintaba, y fue el único de los que se reunían en el club de la Amber que, según Isadora, comprendió los ideales que la animaban y el hondo sentido de sus danzas. Miroski era muy pobre, pero, no obstante, hacía lo posible y lo imposible por obsequiar a la danzarina y a su madre, llevándolas a cenar a un pequeño restaurante que él frecuentaba de antiguo, o pasar algunos días en las afueras, junto al lago Michigan. Se enamoró locamente de Isadora, como correspondía a sus cuarenta y tantos años y a su tristeza de hombre solitario. Ingenuo, pese a todo lo que había vivido; melancólico y romántico, con alma de artista, le impresionaron la juventud de Isadora, las exaltaciones artísticas de ésta, su heroísmo, su sensibilidad y, naturalmente, su belleza rubia, de acentos candorosos. Iván era, también, un sensual conforme suelen serlo todos los artistas, e Isadora corrió un indudable peligro al lado de este hombre. Sus atenciones, su fervor y los paseos por el bosque terminaron por producir su efecto en la muchacha, que concluyó por enamorarse también de su adorador. Este dejó de resistir a la tentación de besarla, pedía a su amada que se casase con él e Isadora se sintió cada vez más conmovida por Miroski, sin que la madre, ingenua en el fondo y atendiendo a la diferencia de edad que separaba a su hija del pintor, sospechara nada. Afortunadamente, el Destino separó muy pronto a los amantes, y digo que hubo de ser una fortuna, porque Miroski no hubiese podido hacer feliz a Isadora, por muchas razones, aparte de que Iván se hubiese convertido inmediatamente en un serio obstáculo para la carrera artística de la joven Duncan. Por entonces se hubiese casado con su adorador, el rubio y soñador cuarentón; casado porque, como declara Isadora: Aún no había enarbolado la bandera del amor libre, bajo la cual habría de dar después tantas batallas. Un día, a principios del mes de septiembre, se presentó en Chicago la estrella Ada Rehan, a la que acompañaba Agustín Daly. Yo supongo que se trata del mismo Agustín Daly del que sabemos por su estro de poeta, así como por sus actividades periodísticas, pero la Duncan nos lo presenta cual un inquieto y ya acreditado empresario. He computado algunas 39
fechas y no pude llegar a una conclusión satisfactoria acerca de esta identificación. Este Daly, famoso director teatral, se me antoja demasiado joven para ser el Daly poeta, nacido en 1871; pero tampoco es imposible que fuesen, en efecto, una misma persona. En todo caso, no era un empresario vulgar. Nuestra danzarina intentó reiteradamente, y por muy distintos medios, acercarse a él, que decía siempre estar muy ocupado y que, a los insistentes recados de Isadora, respondía invitándola a entrevistarse con el secretario. Pero Isadora no quería otra cosa que hablar con él, exponerle sus ideas personalmente, sin intermediarios, y... al cabo, consiguió realizar su propósito. Cierta noche, deslizándose por unos oscuros pasillos del teatro, pudo aparecer frente a míster Daly, que era un hombre simpático, benévolo y hasta bondadoso, pero que, por lo mismo, había adoptado la máscara de la ferocidad, a fin de defenderse mejor. O, por lo menos, así le vio Isadora, quien, sin darle tiempo a oponerse, le soltó una larga arenga, que la bailarina reproduce en el libro de Mi vida, con términos aproximados, y que merece transcribirse, ya que contribuye a explicar el concepto que la Duncan abrigaba de su propio arte. Tengo, le dijo, una gran idea para usted, señor Daly. Usted es, probablemente, la única persona que puede comprenderla en este país. Yo be descubierto la Danza, es decir, un arte que ha estado perdido durante dos mil años. Usted es un extraordinario animador del teatro, pero hay una cosa que falta en su teatro y que, precisamente, fue lo que dio grandeza al viejo teatro griego: el arte de la Danza, el coro trágico. Sin este arte, un teatro es como una cabeza y un cuerpo sin pies para conducirse. Y yo le traigo a usted la Danza, una idea que va a revolucionar el pensamiento de nuestra época. ¿Que dónde la he concebido? Frente al Océano Pacífico, entre los pinos de Sierra Nevada. He ensoñado allí a la joven América danzando... Nuestro supremo poeta es W hit man... Pues bien, mis danzas son dignas de un poema de Whitman... Crearé para los hijos de América unos bailes que serán la expresión de América... Traigo a su teatro el alma vital de que carece: el alma del bailarín. Porque usted sabe... Daly intentó interrumpirla. Pero Isadora, elevando la voz, proseguía: Porque usted sabe que la cuna del Teatro fue la Danza, y que el primer actor hubo de ser un bailarín. Danzaba y cantaba. Inicia la Tragedia. Y hasta que el bailarín no 40
vuelva, con todo su arte espontáneo, el Teatro, vuestro teatro no logrará su verdadera expresión... Corriendo los días, y los años, Isadora Duncan escribió cosas más precisas y concretas, desarrollando mayor elocuencia y empleando palabras que responden a un pensamiento más clarividente. Y en cuanto al papel que ella atribuía a la joven América, ¿cómo no recordar ciertas páginas de Isadora que forman parte del libro The Art of the Dance, publicado en homenaje a la excelsa danzarina unos meses después de morir ésta? Pero en aquel discurso, pronunciado a borbotones, dirigido a míster Daly, habremos de reconocer la formidable intuición que la asistía y cómo el solo nombre de Whitman, el gran poeta californiano, bastaba a decir, pronunciado por los labios de la danzarina, lo que era el arte de la misma. Walter Whitman... o Walt Whitman, como le llaman más familiarmente en los Estados Unidos, es, acaso, poco conocido en España. Y, seguramente, nadie se ha cuidado de traducir aquí algo de él. Mas, a pesar de esto, ¡qué interesantísima figura la suya! ¡Cuan poderosa la sugestión que desarrolla desde sus libros, y aun en su apostólico físico, y en su mismo retiro campesino de Camden, cerca de Filadelfia! Yo supe de su rostro y de su traza por algunos retratos de última hora, en los que aparece setentón. Le veo grandote, pesado, lento... Ofrece unas pupilas claras y joviales, que miran bondadosamente; una sonrisa ancha, plena de simpatía; unas melenas y unas barbazas blancas, apostólicas... No puedo imaginarle sino como un Papá Noel conversando con unos niños, cual en las ilustraciones de algunos christmas, lo que no obsta para que haya quien le juzgue un demonio, censurando su moral, su panteísmo y, desde luego, sus crudas expresiones. Preconizaba una humanidad concebida en su desnudez heroica; libre de prejuicios de casta y de convencionalismos sociales; ajena a las necesidades superfluas de una Civilización decadente, y a todas las ilusiones supersticiosas, que intimidan y aherrojan a los hombres. Soñó con un individuo que aceptara sin reservas, y que amase sin límites, todos los aspectos del mundo físico, viviendo unido a sus semejantes por un sentimiento de verdadera fraternidad universal. Uno de los libros de Walt Whitman se titula As Strang as Bird on Pinions Pree (Tan fuerte como el pájaro en libertad). ¿Qué otro nombre, mejor que el de Walt, pudo ser citado 41
por Isadora Duncan para decir del sentido de sus danzas a Agustín Daly? Este acabó por dejarse impresionar por la intrépida muchacha, pensó que podría confiarle un papel en una pantomima que iba a hacer representar en Nueva York y así se lo comunicó a Isadora. —Vaya usted allá —concluyó diciendo—. El día primero del próximo octubre empezarán los ensayos, y si usted demuestra que sirve, la contrataré. No necesitaba la joven oír más. Dio por logrado el contrato y comunicó a su madre la necesidad de ir preparando la partida. Sin embargo, el trasladarse a Nueva York presentaba sus dificultades. Nuevamente Isadora y su madre tropezaban con la falta de dinero. Pero Dorita siguió dando por hecho el contrato con Daly, el popular empresario, y telegrafió a una amiga, residente en San Francisco, dándole la noticia y solicitando cien dólares prestados. Este telegrama produjo un doble efecto: la amiga envió la cantidad pedida y, casi al mismo tiempo, llegaron a Chicago dos de los tres hermanos que habían quedado en Frisco, Isabel y Agustín, quienes, informados del contenido de aquél, decidieron seguir a Isadora por el camino de la gloria... Una vez reunidos los cuatro, tomaron el tren de Nueva York y, compartiendo las más risueñas esperanzas, consideráronse dichosos, incluso Isadora, que a fuerza de dar por cierto el contrato de míster Daly, se olvidó del carácter condicional de la oferta formulada por el empresario. Sólo una nube ensombrecía tanta felicidad, y era la que tomara densidad en la separación de I van Miroski, quien, según cabe suponer, debía de hallarse desesperado. Empero, también las buenas esperanzas actuaron en este caso. Isadora e Iván se juraron de nuevo amor eterno, ella le prometió casarse con él tan pronto hubiera triunfado en Nueva York y él se asió a estas palabras para no tener que pegarse un tiro. Cuando la Duncan, al redactar sus Memorias, se detiene a evocar el momento de salir de Chicago para dirigirse a Nueva York, y recuerda las penalidades que todavía habría de sufrir en los principios de su carrera de artista, escribe: Si yo hubiera sabido entonces los duros trabajos que me aguardaban, hubiese perdido el valor. Las primeras impresiones que tuvo en Nueva York deja42
ron poca huella en la Duncan. Debió de parecerle una ciudad demasiado grande y con muy poca personalidad, con todas las calles iguales a partir de la 13, a contar desde los muelles marítimos, trazadas a escuadra; sin rincones entrañables y lejana, a fuerza de ser extensa, de la naturaleza viva. Con todo, presintió en Nueva York más belleza y más arte que en Chicago, experimentando, además, una sensación de alivio al encontrarse otra vez junto al mar. Hospedáronse los Duncan en una modestísima Pensión de familia, establecida en una calle adyacente a la famosa Sixth Avenue, y, en la fecha convenida, Isadora se presentó en el teatro de míster Daly. La recibió el empresario, que estaba muy preocupado con el debut de una nueva estrella, Jane May, recién llegada de París, y volvieron a hablar de la pantomima en que debía intervenir la joven californiana. Animada por el buen recibimiento que le dispensó Agustín Daly, la muchacha intentó insistir en la explicación de sus ideales artísticos, a fin de que le permitieran bailar como ella quería, mas sus argucias no le sirvieron de nada. No había otro camino a seguir que el de la pantomima, fuera cual fuese su criterio acerca del género que a ella, y no sin fundamento, le parecía falso y vacío, híbrido, infecundo. Para Isadora, el movimiento, estimado como expresión de un estado del alma, posee una gran fuerza emotiva y lírica; pero los gestos que pretenden sustituir a las palabras, supeditándose a la preconcepción de éstas, tal como ocurre en las pantomimas, ¿qué emoción ni qué lirismo tienen? Esto no es arte de actor ni de bailarín. Y a mi modo de ver es cosa de marionetas sin el mérito que supone fabricar un muñeco de éstos, organizado para moverse y... moverlo, relacionándolo con otros, o sin relacionarlo, por medio de los hilos manejados hábilmente por el maese Pedro de turno. Me explico, pues, esta reacción de la Duncan contra ese género, y que, revolviéndose frente a los que lo cultivan, les increpa diciéndoles: Si queréis hablar, ¿por qué no habláis? ¿A qué vienen vuestros esfuerzos para gesticular como en un asilo de sordomudos? Los ensayos fueron un martirio para la danzarina, menudeando los incidentes. Jane May, la estrella, llegó hasta golpearla, lo que no impediría a Isadora Duncan, animada siempre por un noble espíritu e incapaz del rencor, declarar que, a medida que avanzaban aquéllos, no podía sustraerse a la ad43
miración por Jane, extraordinaria, vibrante y expresiva actriz de pantomimas. Y aún dice más: Si no hubiera quedado aprisionada por aquel falso y vacuo género, Jane May habría sido una gran bailarina. Y llegó el estreno, que debió de pasar sin pena ni gloria, como suele decirse, ya que, luego de muy pocas representaciones, la compañía salió de tournée. La Duncan no es, ciertamente, muy explícita sobre el particular, limitándose a lamentar que hubiera tenido que realizar tal trabajo: Yo llevaba un vestido Directorio, de seda azul, una peluca rubia y un gran sombrero de paja. ¿Adonde había ido a parar la revolución artística que yo venía a ofrecer al mundo? Estaba completamente disfrazada. No era yo misma. Y mi madre querida estaba decepcionada, aunque no me dijera nada... ¡Tanta lucha para tan pobre resultado! Tampoco debió de ser muy lisonjero el éxito de la pantomima fuera de Nueva York. La tournée duró dos meses, en cuyo transcurso Isadora, viéndose obligada a viajar sin su madre y buscando los alojamientos más económicos, puesto que el sueldo era muy corto y debía de compartirlo con la familia, hubo de conocer las mayores miserias y de sufrir deplorables afrentas, acosada por la liviandad de los que suponen que una chica de teatro es siempre, sin remisión, una muchacha fácil. Su único consuelo, no exento de nostalgia y hasta de amargura, se lo proporcionaba el escribir largas cartas a I van, contándole muchas penas, pero, seguramente, no todas... Estas cartas eran diarias, según corresponde a una novia como Isadora, y es de suponer que no faltaría puntual respuesta a ninguna de ellas. La bailarina no lo consigna en sus Memorias. Y es que, al fin mujer, lo más importante era lo que ella hacía, y no los sentimientos del desgraciado I van, a quien Isadora consideraría obligado a todo: a escribir, a padecer, a desesperarse y aun a quitarse de en medio, lanzándose a las aguas del lago Michigan..., lo que no quiere decir que nuestro romántico polaco llegara a buscar la calma en el suicidio. Lo que sí encontramos en las Memorias son los ecos, más o menos netos, de un cierto remordimiento por no haberse entregado entera y largamente a Iván.
Capítulo tercero Los primeros triunfos Realmente, los primeros triunfos obtenidos por Isadora son los de f'risco y Oakland: aquellos que consiguió la chiquilla, metida a profesora de Danza. Y hasta si se quiere, pueden considerarse también como tales los logrados en Chicago; incluso los de Roof Garden, tan amargos al paladar de la joven. Ahora bien, para ésta, los primeros éxitos de su carrera son los que consiguió en Nueva York. Uno, fugaz, bailando en una representación de El sueño de una noche de verano, y otros, más firmes y resonantes, interpretando diversas composiciones de Nevin. Consignaré algunos detalles. Y puesto que la danzarina juzga esos triunfos como los primeros de su gloriosa carrera, bien merecen todo un capítulo y que los aceptemos conforme los estimó la propia Isadora. Agustín Daly decidió montar El sueño de una noche de verano, organizando, a este efecto, una nueva compañía, la cual actuaría en Nueva York, primero, y en otras ciudades de la Unión, después. Ocupado en esto, fue a verle la Duncan con el propósito de insistir en sus deseos de dar unos recitales de Danza, pero Daly no la quiso escuchar apenas y, volviendo sobre el tema que le tenía embargado el pensamiento, se limitó a proponerle que bailase en la escena de las hadas. Naturalmente, ello no satisfacía a la Duncan; pero ¿qué hacer sino aceptar? Se avino a eso y a algo peor, es decir, a que, para salir a escena, le pusieran dos inquietas alas, prendidas a la larga túnica de gasa blanca y dorada que debía vestir. Protesté mucho contra ellas, cuenta Isadora, porque me parecían ridiculas, e intenté convencer a Daly de que yo podía sugerir perfectamente la idea de las alas sin que me colocaran unas de papel, pero todo fue inútil... Y llegó la noche de la primera representación. La danzarina, pese a sus odiosas alas, se sentía feliz. Por fin iba a encontrarse sola en un gran escenario y ante un público numeroso y cultivado. ¡Podría danzar! Isadora estaba encantada. Bajo una suave y argentada luz, que mentía muy bien la de la Luna y las estrellas en una noche estival, bailó el scherzo 45
de Mendelssohn, ofreciendo un espectáculo maravilloso. Hay, por fuerza, que imaginarlo así: como algo verdaderamente feérico, si cabe decirlo de este modo. Fue, sin duda, cual un ensueño. Y el público, rendido y fervoroso, premió a la muchacha con una larga ovación. Creyó la Duncan que m'tster Daly la felicitaría, pero se equivocaba. Mientras en la sala se aplaudía a Isadora, un poco más allá, detrás de las decoraciones y de los bastidores, Agustín Daly tascaba su puro, y cuando la bailarina se tropezó con el empresario, éste barbotó indignado: —¡Esto no es un music-hall....' ¡Esto no es un music-hall....' Estimadas las cosas desde un cierto punto de vista, acaso, míster Daly tuviese razón para mostrarse contrariado. Suspender por algunos instantes una representación de El sueño de una noche de verano, salvo en la forma prevista por su autor, puede herir determinadas sensibilidades; pero, ¿no es esto corriente? Y, además, ¿de qué suerte puede el público manifestar su aprobación por un parlamento, por un pasaje cualquiera o por una intervención cual aquella de la Duncan en El sueño de una noche de verano? ¿Aguardando al final de la representación para reclamar la presencia del actor o de la actriz, de la danzarina o... del escenógrafo que merece plácemes, y entonces tributárselos? Es difícil llegar a un acuerdo en esto. Desde luego, el hecho no hubo de repetirse. Míster Daly se encargó de evitarlo. Y a la noche siguiente, y en las sucesivas, Isadora bailó en medio de una escena apagada, sin luz, donde la danzarina era sólo una sombra blanquecina que flotaba sumida en la oscuridad... Al cabo de quince días la compañía terminó sus representaciones en Nueva York y hubo de emprender su tournée por varios Estados, bailando siempre la Duncan en las mismas condiciones. La nueva jira artística duró dos meses, Isadora volvió a sufrir las penalidades de la anterior y únicamente se sintió dichosa al llegar otra vez a Chicago, que era uno de los puntos del circuito. Aquí pudo abrazar de nuevo a Iván, reanudar sus románticos paseos por los bosques próximos a la capital y repetir sus juramentos de amor, sin sospechar que serían los últimos que cambiaría con el polaco. Porque de regreso a Nueva York se mostró tan exaltada que la familia tuvo que preocuparse de aquellos amores, y, al solicitar informes acerca de Miroski, resultó que éste estaba casado en Londres, 46
capital donde residía la esposa. Tales noticias produjeron la natural consternación, y la madre, asustadísima, impuso implacablemente su autoridad para evitar que el idilio continuase. Por otra parte, no dejan de ser interesantes algunos pormenores que, en relación con aquella tournée, refiere Isadora Duncan en Mi vida. Describe sus crisis de artista y su dolor al imaginar que todos sus sueños habían fracasado definitivamente, dice de su misantropía y anota algunas impresiones acerca de los más destacados elementos de la compañía. No halló en ésta más que una amiga, Maud Winter, que, a los ojos de Isadora, era muy cariñosa y simpática; acaso un poco excéntrica, sin duda romántica y, al parecer, notable actriz, que desempeñaba el papel de reina Titania en El sueño de una noche de verano. Estaba tuberculosa y no vivió mucho tiempo. A la Rehan, que era la estrella de la compañía, la juzga altiva y orgullosa, pero admirable actriz, y se lamenta de que no le prestase ninguna atención. En aquella época, escribe la Duncan, el menor aliento amable de su parte hubiera significado muchísimo para mí. En cuanto al juicio que ella misma, Isadora, producía en sus compañeros, no era muy favorable. La consideraban cual una extravagante. Aparte de Maud, tuvo durante aquellas andanzas otro excelente camarada, mudo y, a la par, elocuente, quien desde muy lejos la acompañaba, y que, muerto varios siglos atrás, ahora prestábale el consuelo de su filosofía: Marco Aurelio. E iba a todas partes con una traducción de los Pensamientos del emperador-filósofo. Cuando acabó la tournée, aun hubo de continuar Isadora trabajando algún tiempo con míster Daly, a quien, de vez en cuando, recordaba sus aspiraciones, mas sin ningún resultado satisfactorio, hasta que un día, y como ella llegara a llorar, trató de consolarla de modo conveniente. Entonces abandonó el teatro, siendo aquella ocasión la última en que vio a Daly. Y, seguramente, lo que menos influyó en la determinación de la joven al despedirse del teatro fue la imprudencia del empresario. La verdadera causa de esa determinación —que puede reputarse heroica, si tenemos presentes las circunstancias dificilísimas por las que atravesaban los Duncan en Nueva York—, residía en la índole misma del trabajo. Los ensayos, la repetición de los gestos y de las palabras, la férula del di47
rector, las impertinencias de la primera actriz...; todo esto se le había hecho insoportable a Isadora. Y lo único que puede extrañarnos, al pensar en aquella decisión, es que no se hubiese tomado antes y que la danzarina pudiera resistir cerca de dos años tal vida. Al dejar el teatro la situación de los Duncan era ésta: habitaban un estudio que, para que les costase menos, alquilaban por horas a algunos profesores particulares de Canto, de Música y de Declamación; Isabel, la hermana mayor, daba, asimismo, clases de Baile, como en San Francisco; Agustín, que había ingresado como actor en otra compañía de las que corrían por los distintos Estados de la Unión, apenas paraba en Nueva York; Raimundo dejó Frisco para trasladarse junto al resto de la familia, haciendo por entonces sus primeras armas como periodista, y la madre, en fin, ayudaba a Isabel en sus clases y a Isadora en llevar adelante sus ideales, acompañándolas al piano. El estudio habitado por los Duncan era muy espacioso, pero constituía una sola pieza, en la que debían comer, dormir, dar las clases...; hacerlo todo, en una palabra. Y como, además, lo cedían cada día durante algunas horas a diferentes profesores, según dice, los Duncan veíanse obligados a permanecer fuera de su estudio mientras aquéllos daban sus lecciones. De ahí que frecuentasen no poco las avenidas y los senderos del Central Park y que tuvieran ocasión de contemplar largamente la amable estampa de sus lagos... Yo supongo que, asimismo, visitarían asiduamente Metropolitan Museum of Art, sito en el propio Parque Central. Ignoro lo que sería el Museo por aquella época, en la que aún se estaba construyendo una parte del edificio en ladrillo rojo y sin grandes pretensiones, sin la espléndida fachada de hoy; pero supongo que, al menos, ya se habían expuesto al público la magnífica colección de antigüedades chipriotas, tan interesante para el estudio de las influencias orientales en el Arte grecorromano, y la de vasos de todos los tiempos, principalmente seductora para las personas atraídas por la cerámica de los griegos. Y me figuro que la Duncan debió de encontrar aquí muchas cosas en las que poder alimentar más y más sus ensueños. Supongo, igualmente, que Isadora acudiría muchas veces a la Lenox Library, la famosa biblioteca pública fundada y dotada por Jaime Lenox. Y se sabe, sin ninguna duda, que 48
procuraba asistir a todos los conciertos que se daban en el no menos célebre Carnegie Music Hall. Isadora ha contado cómo, para dar mejor aspecto al estudio donde vivían, revistieron las paredes con paños colgados, neutros, tras de los cuales ocultaban por el día los sommiers metálicos utilizados para dormir. Por lo demás, el mobiliario debía de ser bien reducido. Si a esos sommiers se añaden el piano, algunos asientos y una raída alfombra, es casi seguro que tendremos un cumplido cuadro de lo que era la vivienda de los Duncan en Nueva York. Ni siquiera de una estufa debieron de disponer en los primeros meses de lucha, pues Isadora no deja de quejarse en sus Memorias del frío padecido en aquel estudio. Y si se piensa en que los inviernos son bastante duros en Nueva York, pese a asomarse al mar, difícilmente nos sustraeremos a cierta impresión de malestar, participando un poco de los escalofríos de aquellos bohemios. La danzarina sintióse atraída por la música de Adalberto Nevin, que hubiera podido ser el Chopin de América, e inspirándose en algunas composiciones de aquél —en su Narciso, en su Ofelia, en Las ninfas del agua..., por ejemplo— imaginó otras tantas danzas, de las que se mostraba muy ufana. Comunicó a todos los que quisieron escucharla cuan cautivadora le parecía la música de Nevin, y de qué forma la interpretaba en sus bailes. Así, pues, no tardó en llegar la noticia de ello al joven músico, quien montó en cólera. Porque, según él, su música no era para bailar. Y un buen día se presentó en el estudio de los Duncan a prohibir, nada menos, que Isadora siguiera bailando sobre aquellos motivos. Nuestra danzarina estaba ensayando en ese momento, vestía su sencilla túnica griega e iba de un lado para otro con los pies descalzos, mientras la madre tocaba el piano... De pronto, abrióse la puerta del estudio y surgió frente a las dos mujeres, estupefactas, la figura de Nevin, con toda su cabellera revuelta, cubriéndole la frente algunos alborotados rizos, y con los ojos irritados, encendidos, iracundos. Su aspecto no era, verdaderamente, muy tranquilizador, y en su rostro se reflejaba ya la terrible enfermedad que le arrastraría hasta el sepulcro. Debía de parecer un loco, y sus primeras palabras, violentas y exaltadas, no contradecían tan desusada traza. Repuesta de su sorpresa, la muchacha procuró calmarle. Valerosamente le tomó una mano y le condujo hasta un asiento; junto al piano. Le habló, dirigiéndole serenas palabras. 49
Y le anunció que iba a bailar, en su presencia, sobre la música de su Narciso. Si no le gustaba y, después de verla danzar, seguía opinando de la misma suerte, ella le juraba solemnemente que no volvería a interpretar su música. Adalberto Nevin se fue sosegando, la señora Duncan tornó a sentarse al piano y la hija empezó a bailar... Sobre el fondo prestado por la melodía de Nevin, el sueño del infeliz Narciso, enamorado de sí mismo al contemplarse en el espejo de un arroyo, transformándose luego en una flor, cobraba plástica en Isadora. El músico la seguía con la mirada cada vez más ávida, sintiéndose dulcemente conmovido. Y aún no había concluido la joven su interpretación, cuando Adalberto Nevin, convertido en un hombre muy distinto a aquel que había entrado hacía poco en el estudio de los Duncan, se precipitó a los pies de la danzarina y, abrazado a las piernas de ésta, la pidió perdón. Nevin estaba ahora radiante, con los ojos húmedos por el llanto. Y no cesaba de repetir: —¡Oh, es usted un ángel...! ¡Una devinatrice...\ ¡Perdóneme! Excúseme... Yo no imaginaba esto... Con la transición propia de un niño, o de un hombre genial, el terrible Nevin se había transformado en otro ser, humilde y apacible, profundamente conmovido, que no sabía cómo hacerse perdonar el furor de antes. Y, en tanto Isadora, no menos conmovida, saboreaba este triunfo, uno de los más felices de su vida. Bailó después otras melodías de Nevin, y finalmente, el joven compositor ocupó el sitio de la señora Duncan e improvisó una danza, a la que dio el título de Primavera, que por desgracia no llegó a ser escrita nunca, dedicándosela a la muchacha. Fueron desde entonces unos buenos amigos, unos excelentes camaradas unidos por el Arte... Y aquel mismo día Adalberto propuso a Isadora el dar unos conciertos, unos recitales en el Carnegie Music Hall. Ella danzaría y él la acompañaría al piano. La Duncan aceptó entusiasmada. Y Nevin inmediatamente ocupóse en todo lo necesario para llevar adelante la idea: organizó la primera de aquellas fiestas de Arte, cuidando hasta de los menores detalles; redactó los programas, las gacetillas para los periódicos, los carteles... Hay motivos para imaginar que el músico estaba todavía más ilusionado que la bailarina con aquellos conciertos. 50
Todas las noches, hasta la fecha del primero, acudía Nevin al estudio de los Duncan para ensayar con Isadora, manifestándose ahora tan exaltado en su entusiasmo como antes en su indignación. Estaba seguro de que alcanzarían un gran éxito. Y... no se equivocó. El triunfo logrado con el primer concierto hubo de ser clamoroso, y los siguientes recitales no fueron peor acogidos por el público y por la crítica. Pero ni la danzarina ni el músico los supieron aprovechar. Eramos muy candidos, confiesa Isadora. E incapaces de convertir, por sí mismos, tales fiestas de Arte en negocio, no se cuidaron de buscar el empresario que hubiese sacado verdadero partido del triunfo. No obstante, Isadora Duncan se puso de moda. Y algunas señoras de la alta sociedad neoyorquina que habían asistido a los recitales dados por Isadora y Adalberto Nevin en el Carnegie Music Hall, contrataron a la bailarina para que actuase en varias veladas de carácter mundano, dadas por esas damas en sus salones. Entre dichas damas figuraba la venerable señora Astor, que representaba en América lo que una reina en Inglaterra. Y ella hubo de ser la que llevase a Isadora a Newport, que era la estación veraniega predilecta del llamado gran mundo, organizando una inolvidable fiesta, dada en los jardines de la magnífica villa de que era dueña. Las personas más distinguidas que veraneaban en Newport —Harry Lair, los Vanderbilt, los Belmont, los Fishe...— asistieron al recital y celebraron con los mayores extremos el arte de la Duncan. Pero... un cierto recelo iba apoderándose del ánimo de la artista. ¿No había en el fondo de estos éxitos más snobismo que sincera comprensión? Los plácemes de estas gentes empezaron a sonarle a hueco, y aunque nadie dejaba de mostrarse encantado por las danzas de Isadora, ésta tuvo que convenir consigo misma en que nadie, tampoco, le decía una sola palabra que entrañase verdadera inteligencia de esos bailes. Presintió que aquella gloria iba a ser efímera, y un nuevo sueño vino a tomar vuelos en la mente de Isadora Duncan. La atraía Londres. O, mejor dicho, el mar y, al otro lado del Atlántico, la vieja Europa, donde, seguramente, no le faltaría toda aquella comprensión que Isadora necesitaba casi tanto como el aire para sus pulmones. Después de todo, Europa era la que consagraba a los artistas. Y pensó en algunos compatriotas suyos —pintores, músicos, poetas...—, que se52
euirían sumidos en el anónimo si no hubiesen saltado desde América a Londres y a París. Tal era el caso de Whistler, el extraño pintor que había dado sentido musical a la Pintura. Y así el del novelista Henry James. Una inesperada desgracia aguijoneó el deseo de salir de Nueva York y de dirigirse a Londres. Las llamas invadieron la casa que habitaban los Duncan, éstos no pudieron salvar más que lo puesto y quedaron tan pobres, o más, que cuando habían llegado a la gran metrópoli atlántica. Cierto que los éxitos de Isadora y las clases de Isabel habían permitido llevar una vida algo más desahogada a la familia, y hasta abrir una cuenta en un Banco; pero esta prosperidad declinaba desde hacía unos meses, ya lejanas las últimas actuaciones de nuestra danzarina, y aquella cuenta del Banco debía de ofrecer un saldo irrisorio. Isabel pudo reanudar sus lecciones luego de la catástrofe. Y, por otro lado, la familia se redujo a cuatro, ya que Agustín —que, propiamente, estaba desligado de ésta a causa de sus andanzas de actor, viviendo por su cuenta— hubo de contraer matrimonio con una muchachita, actriz de la misma compañía, que se había apresurado a ser mamá. Pero, con todo, la situación era tan difícil que Isadora se echó a pedir dinero a cuantas damas millonarias aparentaron interés por el arte de la joven. El fuego que devastó el hogar de los Duncan, dejándolos casi desnudos, justificaba la decisión de aquélla, pero lo que ella pretendía no era un circunstancial remedio a su desamparo, sino los dólares necesarios para embarcar con dirección a Europa. Aquello resultó otro calvario, sin casi otra compensación que la de ver cuan pobres y miserables son... los ricos. Ninguna de las acaudaladas señoras a quienes recurrió la Duncan le resolvió el problema. Algunas le dieron dinero, sin ninguna largueza. Otras, consejos. Y una, cuya fortuna se evaluaba en sesenta millones de dólares, la sermoneó diciéndole que había hecho mal en no haberse hecho danzarina de ballets; hizo que le sirvieran una taza de chocolate y tostadas, como merienda, y, por último, le entregó un cheque que representaba cincuenta dólares, no sin advertirla. —Cuando usted gane dinero, me lo devolverá. Años más tarde, complacíase Isadora Duncan en referir estas sabrosas anécdotas, y al evocar el préstamo aludido, ponía este ufano colofón al relato: 53
—Yo acepté, ¡qué remedio!, el compromiso; pero nunca le devolví esos cincuenta dólares, que preferí dárselos a los pobres... Por fin reunió trescientos dólares. Y yo, al considerar cómo fueron logrados, no puedo por menos de consignar aquí el hecho como uno de los triunfos de Isadora en Nueva York. ¡Es tan difícil obtener dinero de los millonarios! Máxime si el acto de entregarlo no ha de alcanzar alguna resonancia pública. Desconozco el valor adquisitivo de trescientos dólares a finales del siglo xix, y no creo que valga la pena de pararse en averiguarlo, pero debemos creer que los pasajes de cuatro personas desde Nueva York a cualquiera de los puertos de la Gran Bretaña no debían costar mucho menos en aquella época, aun tratándose de pasajes de última categoría. Y si se añade a esa sospecha esta otra, la de que los Duncan, por muy bohemios que fuesen, pretenderían llegar a Inglaterra con algún metálico para hacer frente a las primeras necesidades, habremos de convenir en que el viaje de aquéllos presentaba aún serias dificultades. Hubo de ser Raimundo quien diera, esta vez, con la solución del conflicto. Se dirigió al puerto y, recorriendo todos los muelles, procuró informarse acerca de los barcos de carga que iban a zarpar con rumbo al Viejo Continente, así como de las posibilidades de que sus capitanes admitieran a la familia. Naturalmente, esto no era cosa fácil. Los reglamentos lo prohibían. Mas, a pesar de todo, Raimundo pudo encontrar al hombre que buscaba: un marino que se avino a escucharle y a quien, por último consiguió conmover. Era el capitán de un barco que iba a salir de Nueva York para Hull transportando ganado. Así que Raimundo consiguió el ansiado consentimiento, le faltó tiempo, como suele decirse, para correr hasta el Hotel Buckingbam, que era donde se había refugiado la familia después del incendio, y prevenir a todos de la inmediata partida. Las condiciones en que debían realizar la travesía no podían halagar a ninguno, pero nadie opuso reparos para embarcar, y hasta se mostraron muy animados para emprender el viaje. El equipaje no les dio, ciertamente, grandes quebraderos de cabeza. Las llamas habían consumido casi todo lo que poseían los Duncan. Y éstos no tuvieron que hacer otra cosa, por lo que a equipaje se refiere, que tomar cada uno su saco de 54
mano. ¡Ni una maleta habían podido salvar en medio de la catástrofe! Los Duncan, para embarcar, dejaron de ser... los Duncan, y se convirtieron en los O'Gorman. Sintieron vergüenza de dar su verdadero apellido y facilitaron, como tal, el de la abuela materna. Durante los quince días de travesía, Isadora se llamó Maggie O'Gorman, y... a esta señorita fue a quien se declaró el segundo de a bordo, un simpático irlandés, que constantemente le ponderaba su disposición para ser un buen marido. Comían mal, muy mal, y dormían en unos camastros durísimos, dentro de unas estrechísimas cabinas; pero estaban alegres, mantenidos por sus ilusiones. Abandonaron Nueva York sin sentimiento, como se sale siempre de los sitios donde hemos sufrido mucho a última hora, y seguramente no pensaron casi en que dejaban, también, la patria. Es luego, pasadas las dolorosas circunstancias, cuando, en casos semejantes, nos acomete la nostalgia... Además del enamorado irlandés, el capitán les dispensó muchas atenciones. Les preparaba unos excelentes ponches, y su trato no podía ser más fino y correcto. La danzarina ha dicho que allí, en aquel barco de carga, pasó horas más felices que viajando después en los departamentos de lujo de los grandes transatlánticos. Únicamente entristecía a los Duncan el percibir cómo se removían las pobres bestias en las bodegas, y el escuchar los lastimeros bramidos. Recordando esto, hubo de escribir Isadora: Creo que fue esta travesía lo que hizo de Raimundo un cumplido vegetariano, pues la vista de aquel par de centenares de torturadas bestias llegadas del Middle-West, que se agitaban día y noche, golpeándose torpemente con los cuernos y mugiendo con los más tristes acentos, causaba una tremenda impresión. De día y de noche, la inmensidad azul del Atlántico: el mar y el cielo infinitos, confundidos en el horizonte. La muchacha saciaba largamente las ansias de sus ojos y de su espíritu, entregando el pensamiento y el corazón a todas las sugestiones que tomaban cuerpo en aquel espectáculo. Ella, que ha presentido muchas veces el origen de sus primeras ideas sobre la Danza en la acompasada inquietud de las olas, veíase ahora rodeada por éstas, por los juegos y los murmullos de las mismas; contemplaba durante horas y horas el océano, conside55
rándolo en sus múltiples aspectos; clavaba los ojos en el mar, como si quisiese penetrar todos sus celosos secretos. Admirábalo en su agitación, crecido y alborotado, chapoteando los costados del barco, o en su serena calma, cuando se rizaba en distanciados festones de espuma...; a la luz del Sol, glaucas las aguas, o de la Luna, al rielar está en medio de misteriosas fosforescencias... Olvidábase Isadora del dolor de las bodegas del barco, ya no escuchaba los mugidos del ganado ni percibía el olor que trascendía de allí; era el batir de las olas contra el casco de la nave lo que únicamente oía la joven, y eran las brisas salobres lo que ella respiraba con exclusión de todo lo demás. El mar, entonces, aparecía ante la Duncan como, siglos atrás, lo viesen los griegos. Y los ojos de la danzarina buscaban a Poseidón, abismándolos en las aguas para descubrir el palacio de oro que habitaba el dios, y a Anfitrite, la esposa. Soñaba con las fiestas Panonias, celebradas en el promontorio de Micala; con las antiguas anfictionías, con los santuarios de Aigai, con el culto supersticioso de los aventureros jonios. Identificaba las amables y sensitivas fuerzas del mar, dejando volar a la imaginación. Y si allá, en el horizonte, se ennegrecían las nubes, y el mar se espesaba en torno al barco, haciéndose turbulento, y el viento cedía, naufragando, Isadora descansaba su corazón en Ino-Leucotea. A unos ensueños sucedían otros, y a la idea de esos mitos, la de unas civilizaciones atlánticas devoradas por las aguas. Así como las montañas le infundían un sentimiento de malestar y le inspiraban un deseo de huir, intuyendo en ellas unas barreras que hacen prisionero al hombre, el mar, por el contrario, la atraía. Reconocía en él los caminos naturales de la libertad, Y el mar, en todo momento, inspiró a la Duncan como ningún otro fenómeno físico: acaso cual ninguna otra cosa. Mi arte nació del mar, ha repetido Isadora en sus escritos.
Capítulo cuarto Londres Allá, de madrugada, el barco en que viajaban los O'Gorman —es decir, los Duncan— disminuyó su marcha para penetrar en el estuario de Hull con las primeras luces del día. A la derecha se apagó el faro del Cabo Spurn, y enfrente, como surgiendo de las remotas profundidades del mar, empezó a alzarse el Sol. Nuestro mercante dobló aquella aguda punta de tierra, avanzó por el estuario haciendo sonar la sirena y, luego de maniobrar ayudado por dos pequeños remolcadores, terminó atracando en uno de los muelles del gran puerto comercial. Era una luminosa mañana del mes de mayo de 1898. Los Duncan, sin otro equipaje que sus sacos de mano, se apresuraron a desembarcar, y deseando verse cuanto antes en Londres, ajenos a las curiosidades que Hull pudiera ofrecerles, se dirigieron directamente a tomar el tren que habría de trasladarles hasta la capital del Reino Unido. Una vez aquí, encontraron alojamiento cerca del famoso Mar ble Arch y, casi sin tomar aliento, dedicáronse a recorrer la inmensa ciudad. Generalmente, vagaban al azar. Todo les maravillaba, según cuenta la propia Isadora. Y es que Londres aparecía ante ellos con ese prestigio de las viejas capitales europeas, manifestado en innumerables aspectos y detalles, que tanta impresión causa a quienes, procedentes de la joven América, se encaran por primera vez con una de esas ciudades. La belleza de Londres nos volvía locos de entusiasmo, confiesa la Duncan. Sentían por doquiera que fuesen el aliento de la cultura y de la Historia. Y salíales al paso, por todas partes, un sentimiento de la Arquitectura que a los Duncan, acostumbrados a ver los rascacielos de Chicago y de Nueva York, se les antojaba pleno de nobleza. Visitaron la Abadía de Westminster, el Museo Británico, la Torre de Londres...; la Catedral de San Pablo...; las interesantísimas colecciones del Museo de South Kensington... Y, para descansar en la Naturaleza los ojos demasiado llenos de Arte, frecuentaban los News Gardens, Richmond Park, Hyde Park y otros amenos lugares, en medio de los cuales, sentándose en cualquier banco o en la misma hierba, repara57
ban frugalmente sus fuerzas, devorando unos bocadillos bajo la suave caricia del Sol y los trinos de los pájaros. Habían llegado en los comienzos de la mejor época que conoce anualmente Londres, y disfrutaban de ella, lejos aún de las espesas nieblas y de la lluvia pertinaz. Así, sin preocuparse de otra cosa, dejaron transcurrir los días. Como esos turistas que tienen un buen papá en América que les envíe fondos, dice la Duncan. Pero, al cabo, la propietaria del modesto furnished apartment que tenían alquilado, y que no pagaban, les sacó de su ensueño, reclamándoles sin rodeos, agriamente, el importe del alquiler. La familia vióse obligada a celebrar consejo; pero a la mañana siguiente, tentados los Duncan por tal o cual monumento notable, o por este o aquel Museo no visitado todavía, se olvidaron de su patrona... Hasta que una tarde, cuando regresaron a última hora a su departamento, después de haber escuchado en la National Gallery una interesante lectura acerca de la pintura del Correggio, viéronse desagradablemente sorprendidos al no poder franquear la puerta de su casa, que la dueña había cerrado con el malévolo propósito de hacerles pernoctar, en Hyde Park... Y aquí, o en los jardines de aquel Museo de Soulth Kensington que tanto les atraía, o en Green Park, durmieron los Duncan aquella noche. Porque entre todos no contaban con más de seis chelines. Durante las tres noches siguientes no tuvieron, tampoco, otro alojamiento. Y en cuanto a comida, alimentáronse tres días con sólo pan seco. Luego... Al despuntar el cuarto día, nos refiere Isadora, decidí que era preciso hacer algo. Convencí a mi madre, a Raimundo y a Isabel para que me siguieran sin decir palabra, y llegamos a uno de los mejores hoteles de Londres. El portero que hacía servicio nocturno estaba medio dormido. Nos abrió y le dije que llegábamos del tren; que nuestros equipajes habían sido facturados en Liverpool y que llegarían, seguramente, así que avanzase la mañana; que nos diera, entretanto, habitaciones y que nos subiesen un desayuno consistente en café con leche, pasteles de alforfón y otras golosinas americanas... Aquel día lo pasamos durmiendo en bien mullidas camas... De vez en cuando telefoneaba a la conserjería del hotel preguntando si no habían traído aún los baúles, lamentándome amargamente del inexplicable retraso... «Como ustedes comprenderán —les decía— estamos prisioneros en nuestras habitaciones... Es deplorable que no 58
podamos salir a la calle, ni siquiera bajar al comedor...» Naturalmente, hubieron de servirnos la comida en las habitaciones. . • Pero la estratagema llegaba a su límite, y al amanecer del siguiente día abandonamos el hotel, poniendo gran cuidado en no despertar al adormilado portero...» Alegres y animosos, dispuestos a seguir haciendo frente a la vida, descendieron hasta Chelsea. Querían visitar All Sain's, la vieja iglesia, que, con su cementerio contiguo, es uno de los lugares más románticos de Londres. Cierto que de la primitiva traza, correspondiente al reinado de Eduardo II, queda poco, y que en la actualidad da la impresión de pertenecer a mediados del siglo xvn, pero, una vez dentro del templo, aún cabe reconocer algunos restos de la antigua fábrica en el coro y en varias capillas. Y, sobre todo, son muy evocadores los enterramientos, así los del interior de la iglesia como los del camposanto adjunto. Podemos detenernos allá junto a los sepulcros de lord Bray y de su hijo, de lord y lady Dacre, de la duquesa de Northumberland, suegra de lady Grey y abuela de Sidney; de lady Chene, con esculturas de Juan Lorenzo Bernini; de Roberto Stanley y de otros célebres personajes del xvi y del xvn. Una de las capillas es fundación del famoso Thomas Morus, que murió decapitado, y aunque se duda de que sus restos reposen en el mismo sepulcro que él se hizo construir es seguro que las cenizas descansan al amparo de la arquitectura de All Sain's. Y, en fin, fuera de la iglesia, en su cementerio, bajo la sombra de los altos cipreses y de las desmayadas ramas de los sauces llorones , uno tropieza con las sepulturas del poeta Shadwell, del comisard Cavalier y del célebre impresor Woodfall. Precisamente aquí, en medio de estas tumbas, sería donde Isadora encontraría un camino de salvación, si es que así puede decirse. Vino a sus pies una hoja de papel, un trozo del Times o de cualquier otro diario. Acaso había servido para envolver las flores traídas por quién sabe qué soñador a uno de aquellos muertos... La danzarina recogió el impreso y empezó a leer. De pronto la saltó a la vista una noticia que, en las difíciles circunstancias por que atravesaban los Duncan, podía ser la clave de una solución: una de aquellas damas ante las cuales había bailado Isadora en Nueva York habíase trasladado a Londres y organizaba muníficas recepciones en su residencia de Grovesnor Square... No vaciló un solo instante. Pasó el papel a la madre y a los 59
hermanos, y les anunció que, inmediatamente, iba a ver a la señora de que decía el periódico. Les recomendó que la esperasen allí mismo, en el apacible cementerio de All Sain's, y voló en dirección al elegante y aristocrático Grosvenor Square. Aún no era la hora del almuerzo cuando Isadora se hizo anunciar a la dama en quien había puesto sus esperanzas. Fue recibida sin dilación y escuchada muy atentamente. Más todavía: la señora se reveló entusiasmada con la idea de que actuasen los Duncan después de la comida que pensaba dar el próximo viernes. Justamente la preocupaba la parte artística de la fiesta, y he aquí que Isadora, admirada por la dama en Nueva York, brindábale un programa hecho y de indudable buen gusto. A cada palabra de benevolencia, Isadora suspiraba de gozo. Y para colmo de dicha, y como respuesta a una tímida insinuación de nuestra joven, la señora le entregó un cheque de diez libras esterlinas. ¡Nuevamente se salvaban los Duncan! Tornó a Chelsea no menos de prisa que había venido a Grosvenor Square. Allí estaba Raimundo pronunciando un discurso sobre la idea platónica del alma... Participó Isadora a todos su fortuna y acordaron administrar el dinero con la mayor discreción, empezando por alquilar un pequeño estudio en King's Road, dentro de Chelsea, y haciendo algunas compras: latas de conservas y... unos cuantos metros de gasa, necesaria para completar el vestuario de la bailarina. " ¡Qué azares y qué sorpresas nos depara la vida! Y ¡cuan novelesca se nos brinda en ocasiones! Sería increíble, y lo es así para las gentes que han vivido siempre bien, pero cuantos han conocido la adversidad saben que todo eso es posible y verosímil. Aquellos burgueses que vegetan disfrutando de herencias y de dotes, de rentas amasadas quién sabe cómo y explotando de mil maneras al prójimo, pueden dudar de tales coincidencias y trabajos, y decir que esto es pura fantasía de los poetas y de los novelistas; pero ¡qué espejo encuentra frecuentemente la realidad en lo que parece más absurdo! La burguesía tiene una frase predilecta en la de ¡pintar como querer!, para juzgar del Arte; mas suele ocurrir que quienes pintan como quieren no son los escritores ni los... pintores, sino aquella gente, para hacer más cómodas sus digestiones y más tranquilos sus sueños. Y si creemos en la Providencia, 60
preferible es fundar nuestra fe en las victorias de la bohemia que en el bienestar de los acomodados. Llegó el viernes de la actuación de los Duncan en Grosvenor Square, y ésta no pudo ser más feliz. Isadora bailó el Narciso y la Ofelia, de Nevin, y para poner fin a la velada, La canción de Primavera, de Mendelssohn. Su madre le acompañó al piano; Isabel leyó unos poemas de Teócrito, traducidos por Andrew Lang, y Raimundo disertó sobre la Danza, exponiendo originales puntos de vista. Es posible que los invitados no entendiesen muy bien cuanto vieron y escucharon, pero todos, unánimemente, mostráronse encantados, y la dueña se sintió satisfechísima de la velada, a partir de la cual los Duncan recibieron numerosas invitaciones. Unas veces les pagaban, y otras no, limitándose a agradecerles con las más gentiles palabras su concurso. Y no es que obrasen así, en este caso, por tacañería; es, sencillamente, que no se daban cuenta de la verdadera situación de los Duncan. Recuerdo, escribe Isadora en relación con tales hechos, que un día en que había estado bailando cuatro horas en una función benéfica, sin percibir un penique, una señora de la aristocracia me sirvió el té y me obsequió con fresas, pero era tal mi debilidad, a causa de no haber tomado ningún alimento sólido en varios días, que todo aquello no hizo otra cosa que aumentar mi malestar. Y al mismo tiempo, otra dama de aquéllas me decía: «Vea usted el dinero que hemos recogido para las cieguecitas», y me enseñaba un saco lleno de monedas de oro... De todas suertes, la situación de la familia mejoró algo. Los Duncan supieron de nuevas crisis y de penosos apuros, pero ya no tuvieron que dormir más en los bancos de los paseos públicos. Y si sufrieron hambre se debe a su orgullosa y elegante dignidad; no a un adverso sino. Como consecuencia de los rigores estivales, el estudio de Chelsea se les hizo insoportable, y hubieron de trasladarse a otro, en Kensington, donde Isadora, siempre asistida por su madre, prosiguió sus ensayos, interpretando a Gluck, a Beethoven, a Schumann, a Chopin, a Wagner. O, si se prefiere, identificando en estos grandes músicos los propios sentimientos, o los de la Naturaleza en general. Por otra parte, acudía asiduamente al Museo Británico; visitaba, sobre todo, las salas y galerías dedicadas a las antigüedades grecorromanas. ¡Y cuánta maravilla hubo de desfilar 61
ante los ojos de Isadora! Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, el prudente Tito...; todos los emperadores romanos estaban allí, en la Román Gallery del Museo, representados en magníficos bustos, o en estatuas, y ella, la Duncan, podía interrogar a este mármol y a estos bronces acerca de la verdad de Suetonio. Se enfrentó con Marco Aurelio, que tanto la confortara, y le comprendió y le amó más que nunca, subyugada por aquella serena belleza, barbada, en la que se fundían la majestad imperial y la paz de los estoicos. Y junto al busto del emperador-filósofo, el de la esposa: Faustina... Luego, las estatuas encontradas en Italia. A través de ellas, que copiaban los modelos griegos, Isadora se asomaba al arte de Fidias y de Praxíteles, y adoraba los dioses de un pueblo dichoso, que sintió y amó la Belleza sobre todas las cosas. Al final de la Thiard Graeco-Roman Room, una escalera conduce a los sótanos, y aquí, expuesto al fondo, un mosaico con el nacimiento de la diosa tutelar de nuestra danzarina: Venus, desnuda, entre tritones... Pero donde más sueña Isadora es en la llamada Sala de Efeso, que contiene los preciosos restos del templo de Diana en la patria de Heráclito y de Apeles; es en la Elgin Room, consagrada a la evocación del Partenón; es en la Sala de Vigalia, en la que, a su vez, se conservan maravillosos restos de otro templo insigne: el de Apolo, en la antigua capital de Arcadia. .. La Grecia clásica resucitaba para Isadora. Y ésta, con temblorosa unción, iba identificando en el de los griegos su propio espíritu; reconociéndose en aquel espejo. Amaba el mar, como ellos, y era, asimismo, intrépida y audaz. Ella también buscaba otras orillas, sin reparar en su lejanía. Sentía igualmente la luz del Sol y así la Naturaleza toda y El Arte. El Universo era el Ritmo. Arriba, en el primer piso, las cuatro salas dedicadas a los antiguos vasos italogriegos prolongaban —¡y de qué suerte!— los ensueños de Isadora. Toda la vida cotidiana de los griegos y de los romanos desfilaba ahora por delante de la muchacha: los banquetes, las ceremonias nupciales, los funerales...; el culto a los dioses, las fiestas, los sacrificios...; la palestra, los pugilatos, las competiciones deportivas...; los oficios y las artes...; los juegos... No hay aspecto que haya dejado de tentar a estos artesanos, deliciosos decoradores de vasos. Si sabemos del Baile entre aquellas gentes, tan felices, es 62
principalmente por todo ese barro decorado con tanto amor; por lo que los vasos italogriegos nos describen. Vemos en éstos, a Rea, la esposa de Zeus, enseñando el arte del Baile a los coribantes de Frigia, y a los curetas, de Creta, instituyendo la Danza como rito, y a las Musas y a las Horas danzando, y a Dionisos con sus largos y animados cortejos de danzarines ebrios. Suceden a las danzas sagradas las guerreras y las gimnásticas, y a esto, la orgía. Danzan los niños, los jóvenes y los viejos; las vírgenes fuertes, enamorando a Teseo; los pastores, los cazadores, los navegantes, impetrando la benevolencia de distintas divinidades. Nadie mejor que aquellos artesanos que decoraron los vasos italogriegos puede ilustrar los poemas homéricos. Y acaso no hubo poeta capaz de decir lo que ellos dijeron de los mitos y de las fábulas, del Olimpo y de las hazañas de los héroes, trazado todo con perfiles de una gracia y de una expresión inimitables. Raimundo, que era un dibujante habilísimo, copiaba incansable esos contornos, e Isadora, al lado de su hermano, se pasaba horas y horas delante de las vitrinas, nunca saciada de ver. También, en ocasiones, se despojaba totalmente de sus vestidos en el estudio, componiendo sucesivas actitudes, y Raimundo anotaba éstas en sus líneas esenciales, como los decoradores de aquella cerámica. O fotografiaba a su hermana así, desnuda por entero, para luego deducir unos perfiles que muchos suponían tomados en las visitas al Museo. Una y otra vez, en repetidas ocasiones, Isadora Duncan se ha referido a los vasos griegos, ponderando y exaltando la significación que tienen para quienes se interesan por la Danza. Ella reconocía en las figuras que decoran los vasos la belleza humana en su estado de perfección, es decir, en movimiento, gracias a un línea ondulosa que nunca descansa y que, en definitiva, expresa el movimiento eterno de la Naturaleza, del Universo... Ninguna de aquellas figuras se le antoja quieta para siempre, ni aun ofreciéndose en actitud de reposo, porque todas están trazadas de tal modo que cada pose hace presentir otras muchas actitudes, conteniendo una fecundidad asombrosa. Y, por otra parte, ¡qué excepcionales son las figuras en que, a pesar del sentido que parece animarlas, ofrecen la clásica y fundamental actitud de las danzarinas de ballet! Únicamente en figuras grotescas o caricaturescas, o en las de 63
vasos de muy mala época, he podido ver unos pies elevarse dentro de la línea perpendicular del cuerpo, advierte Isadora. Hasta en los días más tristes, cuando los Duncan tuvieron que dormir en los jardines públicos y alimentarse con pan seco, el British Museum les atraía, y aquí venían a estudiar. Fueron, aquéllos, los días en que Isadora leyó el Viaje a Atenas, de Winckelmann, y durante los cuales hubo de llorar, no su propio infortunio, sino por la trágica muerte que encontró el gran amador de la Belleza clásica al regresar de Grecia. Recordemos que el famoso arqueólogo y esteta murió asesinado —medio estrangulado y, en fin, cosido a puñaladas— por un compañero de viaje, codicioso de las joyas antiguas portadas por su víctima... Vivían para el Arte desde la mañana a la noche, y frecuentemente también en la noche, ya soñando, ya despiertos. Y fue una noche en la que Isadora bailaba a la luz de la Luna en medio del jardincillo de su estudio en Kensington, cuando los Duncan conocieron a Patricia Campbell, que había de introducirles en los más prestigiosos círculos intelectuales de Londres. La Campbell pasó casualmente por allí, vio a Isadora danzar y les habló. Encontraba deliciosas aquellas danzas, y ellos, por su parte, hallaron igualmente encantadoras las viejas canciones inglesas y las poesías que les dedicó Patricia al día siguiente, o al otro, cuando la visitaron en su casa. Patricia les presentó a lady Wyndham, quien, a su vez, organizó en honor de Isadora una fiesta a la que asistieron distinguidas figuras de la intelectualidad de la capital inglesa. Y por entonces empezaron los Duncan a conocer esas mundanas reuniones londinenses —sandwichs, tostadas de pan para ser untadas con manteca y con mermelada, golosas tartas, pastas; té muy fuerte, acaso áspero para nosotros; humo y perfume de tabaco rubio; fuego de leña en el hogar de aparatosas chimeneas de ladrillos desnudos, con las repisas cargadas de cobres, de bandejas de plata o cerámicas; civilizada lentitud en las conversaciones y en los ademanes, mientras que fuera, en las calles, se condensa la niebla; salones y bibliotecas confortables, bellos cuadros, el piano dispuesto, cómodos sillones morris, gruesas alfombras distribuidas por el parquet encerado... —que constituyen, sin duda, uno de los supremos e inolvidables atractivos de Londres. Sin embargo, esto no era tampoco la fortuna. Y, acuciados 64
por la necesidad de vivir mejor, se produjo una dispersión en la familia. Isabel, que no había dejado de escribirse con sus amigos de San Francisco y de Nueva York, recibió tentadoras sugestiones desde esta última capital, a la que regresó, y Raimundo, el más impaciente de todos los Duncan, marchó a París. El especial carácter del arte de Isadora Duncan no permitía a ésta ganar el dinero como tantas y tantas otras danzarinas. El arte de Isadora no era, realmente, para multitudes, y esto explica las penurias de nuestra joven y de su madre. Un día bailaba ante la Familia Real, o en la suntuosa residencia de lady Lowther, y al siguiente no teníamos qué comer, nos informa Isadora. Cierto día, al año de haber visto por última vez a Miroski, llegó una carta procedente de Chicago. Era de uno de los amigos de la bailarina residentes en aquella capital, y entre otras noticias, le comunicaba una muy triste: el pobre Iván había muerto... Ello le apesadumbró muchísimo, pero, por un íntimo instinto, procuró desentenderse de las circunstancias en que se produjo la muerte de Iván Miroski. No quiso aceptar unos remordimientos. Yo lo adivino así leyendo las memorias de Isadora. Y hubo de ser bastantes años después de fallecido el desgraciado polaco cuando la Duncan, al recapacitar acerca de sus fracasos sentimentales, se dio cuenta de que Miroski había sido la primera víctima del maleficio que parecía influir en ella, en Isadora, irradiando hasta alcanzar a los que más hubieron de amarla. Iván Miroski murió porque buscaba a la Muerte. Al separarse de Isadora, pensando que no volvería a verla, el infeliz pensó en matarse, pero le faltó valor para suicidarse, y... fue en busca de la Muerte por otros caminos. Inscribióse como voluntario en las fuerzas americanas para combatir a España, a la que los Estados Unidos habían declarado la guerra. Quería morir, y acuciado por este deseo, dio ese paso. Ningún otro motivo lo explica. Porque a él, un polaco, ¿qué podía importarle aquella guerra, en la que nosotros, los españoles, perdimos los últimos restos de nuestro imperio colonial? Con sus cuarenta y cinco años, batido por la adversidad, Iván no pudo soportar aquella nueva prueba a que le sometía el Destino. Una sola ilusión le sostenía: la que le inspiraba Isadora. Y al ver cómo se desvanecía, y al recapacitar que era demasiado tarde para seguir luchando, decidió entregarse: 65
morir. Pero hasta para ello fue un fracasado, ya que, habiendo soñado con caer en un campo de batalla, vino a extinguirse en la enfermería de un centro de instrucción militar, víctima de unas fiebres malignas. En nada de esto quiso pensar ella, y por el contrario, trató de justificar su desvío. Empeñóse en recordar que él era casado, y que, precisamente, la esposa —la viuda— habitaba en Londres. La danzarina poseía la dirección de aquella mujer, y decidió visitarla. ¿Por qué? Seguramente, obedeciendo a un extraño complejo. Queriendo afirmarse en la idea de que aquellos amores no podían ni debían ser; movida, asimismo, por la curiosidad y por confusos remordimientos; impulsada también, sin duda, por el amor al difunto Iván. ¿Quién, al perder a un ser muy querido, no sintió el deseo y hasta la necesidad de frecuentar a las personas, a las cosas y a los lugares que le eran familiares? Ocurre, incluso, en los casos de una pérdida no definitiva; a causa de una ausencia o de un injustificado desvío. La viuda vivía lejos, en las proximidades de Hammersmith, e Isadora tomó un coche que estuvo rodando mucho tiempo. Por fin, llegó frente a la casa de aquélla, y unos minutos más tarde las dos mujeres hablaban y, en el fondo de sus subsconsciencias, se comprendían. La señora Miroski era menuda, insignificante...; estaba aviejada...; parecía una mujer muy buena, sencilla y resignada con su modestia...; ejercía la carrera de maestra... Recibió a la Duncan en una humildosa salita, y aquí pudo ver la danzarina numerosos retratos de Iván, en los que éste aparecía joven, muy hermoso y dejando traslucir una gran energía. Había también un retrato esquinado de crespón. Era el último recibido por la esposa, y en él podía contemplarse a Iván vestido de soldado. La muchacha vio, igualmente, algunos cuadros pintados por Miroski. Hablaron de él durante varias horas, hasta el anochecer. Y, al despedirse, dejaron fluir su mutua comprensión: se abrazaron estrechamente y lloraron, cada una apoyada en el hombro de la otra... Luego, de vuelta al centro de Londres, mientras el coche rodaba y rodaba, la Duncan, obediente a otro explicable complejo, reprochó mentalmente a la señora Miroski sus pecados. Siendo como era la mujer de Iván Miroski, ¿por qué no se había marchado con él si ella lo deseaba? Aunque fuera viajando como emigrante... Nunca, ni entonces ni más tarde, he podido comprender por qué, si 66
uno desea una cosa, no la hace, escribe Isadora. Nunca he esperado para hacer lo que yo quería hacer. Ello me ha proporcionado desastres y calamidades; pero, por lo menos, me ha dado la satisfacción de realizar mi capricho... ¿Cómo pudo esta criatura, concluye la Duncan, esperar a que su marido la mandara llamar? En definitiva, celos. Injustos y absurdos celos, pero... celos. Y el deseo de descargar sobre alguien la culpa de haber encontrado a Iván, de haberle amado, de dejarlo desesperado en América y de perderle para siempre. Y pasión, pasión, pasión. No fue ésta la única vez que se vieron las dos viudas de Iván Miroski. La maestra buscó a Isadora de nuevo, y volvieron a evocar al hombre amado. Pero Isadora Duncan debía olvidar aquello, sumirlo en los abismos del aturdimiento, y la vida no dejaba de ofrecerle, propicia, la fácil consecución del propósito. Hubo de desarrollar una gran actividad intelectiva. Ensayaba nuevas danzas, acudía al British Museum y a otros varios lugares como éste; últimamente se interesó por el Arte italiano, admitiendo la influencia del mismo en las danzas cuya creación la preocupaba por entonces; leía mucho, alternando los clásicos griegos y latinos con los poetas ingleses en boga; actuaba en cuantas ocasiones se le presentaron, e incluso llegó a bailar en la escena de las hadas de El sueño de una noche de verano, cual en América, aunque sin alas postizas y con una luz parecida a la de la primera vez, y cultivó la amistad con numerosos artistas. Uno de éstos era Carlos Halle, notable pintor, hijo del famoso pianista. Contaba unos cincuenta años, e Isadora se sintió profundamente atraída por él. Poseía una de las cabezas más bellas que he conocido, explica la danzarina. Bajo una frente prominente, detalla Isadora, fulguraban unos ojos rodeados de grandes ojeras; tenía una nariz clásica y una boca delicada; los cabellos, grises, aparecían partidos en dos bandos, que le caían sobre las orejas... Gozaba de una alta talla, era esbelto y arrogante, brindando una expresión muy dulce en su rostro. Había sido en su juventud muy amigo de María Anderson, la insigne trágica, guardando como la más preciosa reliquia de las que conservaba en su estudio de Cadogan Street la túnica vestida por la actriz en la interpretación de Virgilia, en el Coriolano, y contó a Isadora muchas cosas de 67
Burne Jones —con quien había tenido bastante intimidad—, de Rosetti, de Morris y de todos los prerrafaelistas, así como de Whistler y de Tennyson, a los cuales pudo conocer muy bien. Pasaba encantada horas enteras en su estudio, recuerda la danzarina, y fue a este artista cautivador a quien debí la revelación del arte de los viejos maestros. Con él fue a ver, por primera vez, a Enrique Irving y a Elena Terry. Al primero le conoció en la interpretación de Las campanas, y su arte le produjo una de las mayores impresiones que había experimentado hasta entonces. Quien no haya visto a Irving, escribe la Duncan, no puede comprender la emoción y la grandeza de sus interpretaciones, siendo vano cualquier intento de describir su talento dramático... Era un artista animado por un tal genio, que sus mismos defectos se convertían en cualidades dignas de admiración, y de todo su continente trascendía aquel genio. Y en cuanto a la Terry, no vacila en afirmar que personifica su ideal de una actriz, y lo consigna así en sus Memorias, después de haber sido muy amiga de Eleonora Duse. Halle, que dirigía la New Gallery of Art, donde exponían los pintores y escultores más inquietos de aquella hora, organizó unos recitales de Danza a cargo de Isadora, que bailó en el patio central, delante de una fontana y de un improvisado vergel, siendo comentadas sus danzas por el pintor Guillermo Richmond y el compositor Parry, quienes dieron sendas conferencias; el primero acerca de las relaciones de aquéllas con la Pintura, y el segundo, sobre el arte de Isadora Duncan y la Música. Tales fiestas de Arte tuvieron, indudablemente, una gran resonancia. Quienes asistieron a ellas —literatos, pintores, escultores, músicos, periodistas..., gentes de sprit...— luciéronse lenguas en todas partes del genio de la Duncan; los críticos de algunos prestigiosos diarios consagraron al arte de ésta ensutiastas comentarios, y bien puede asegurarse que este éxito de la joven y original danzarina americana fue el mayor de los logrados por la misma hasta aquellas fechas. Carlos Halle estaba radiante, e Isadora, muy conmovida. Realmente, se había enamorado del pintor. La sedujo, no sólo su nobleza física y su aguda inteligencia, así como su exquisita sensibilidad, sino aquel aire, suavemente melancólico, que le acompañaba casi siempre. Enamorándola un poco los 68
cincuenta años de Halle, y ella refiere cómo, galanteada por numerosos jóvenes, prefería la compañía de nuestro artista a la de todos esos adoradores. Se hubiese entregado totalmente a él, pero el pintor no pretendía de Isadora otra cosa que no fuese la amistad. Esta mejor que el amor. Y, no obstante, Carlos Halle estaba tan enamorado de la bailarina como pudiera estarlo ella de él. Pero éste reflexionaba acerca de su pasión, y la Duncan, demasiado joven e impulsiva, no. Aquel hombre, tan sensible, tan inteligente y, por todo ello, tan dispuesto a medir la responsabilidad de sus propios sentimientos, comprendía muy bien que no debía amar a Isadora. Únicamente podía ser su amigo. Y cuanto más la quisiese, menos podría ser su amante. Casi por los mismos días en que la danzarina hubo de conocer a Carlos Halle, le fue presentado un joven poeta, recién salido de la Universidad de Oxford y profundamente sentimental. Pertenecía a la familia de los Stewarts y se llamaba Douglas Ainslie. La Duncan, al decirnos de él, pondera su mirada soñadora y su voz dulcísima. Pues bien, Ainslie es otro de los enamorados que tuvo Isadora por aquella época, alcanzando verdadera estimación por parte de su adorada bailarina. Cuantas tardes encontraba pretexto para ello, a la hora del crepúsculo, el joven Douglas se presentaba en el estudio de Isadora Duncan para leerle los poemas de Swinburne, Keats, Browning, Rosetti y Osear Wilde. Los leía muy bien, íntimamente identificado con estos poetas, recitándolos con una maravillosa voz, y, en plena exaltación lírica, tomaba las manos a Isadora y se las besaba con humilde fervor. El pintor y el poeta no se podían ver, y por instinto, nunca coincidían en el estudio de la bailarina. Una rivalidad sorda ahuyentaba al uno del otro, y cada cual con su orgullo callaba sus celos, pero de vez en cuando los dos dejaban escapar un ¡ay! por la herida que les atormentara. Y entonces Douglas decía que era incomprensible cómo Isadora podía escuchar tan largamente al viejo de Carlos Halle, y éste juzgaba absurdo que ella, una chica tan inteligente, soportase con paciencia a aquel mequetrefe. Esto divertía a la Duncan, y, seguramente, era en estas ocasiones cuando mejor se percataba de la pasión de Carlos Halle, el cual disfrutaba de mayor confianza y de mucha más admiración, por parte de la muchacha, que el mequetrefe Douglas. 69
Desde luego, los domingos estaban dedicados a Halle, yendo juntos, la danzarina y el pintor, a pasear por el campo; almorzaban en cualquier restaurante, en el estudio de él, que improvisaba suculentos menús, o en su casita de Cadogan Street, acompañados por miss Halle, la hermana de Carlos, a la que Isadora hallaba muy amable y encantadora. Continuaba interviniendo en diversas fiestas. Bailó en casa de lady Tree, de la que, en el curso de los años, fue bastante amiga, y en la de lady Ronald, donde hubo de ser presentada al Príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII, quien, con su acostumbrada galantería, le dijo que tenía una belleza a lo Gainsborough. Pero, a la postre, Isadora Duncan, iluminada por sus ideales, soñaba con algo más. Llamábala ahora París. Y una tarde, cerca de hacerse noche, embarcó con su madre en uno de los vapores que hacen la travesía del Canal de la Mancha, poniendo pie en tierra francesa al amanecer del día siguiente. Era otra mañana de Primavera, parecida a aquella en que habían llegado hacía dos años a HuÜ. Corría el 1900. Y la señora Duncan y su hija Isadora, al desembarcar en Cherburgo, tuvieron que convenir en que aquellos dos años no habíanse hecho demasiado largos y que, decididamente, fueron bastante fecundos. Por un instante se contemplaron las dos mujeres, suspiraron, se sonrieron y se abrazaron. Y mientras estaban así, abrazadas, unas mismas imágenes cruzaron por sus mentes: las de Isabel, Raimundo y Agustín. Isabel estaba ganando bastante dinero en Nueva York, con una gran Academia de Baile, pero pronto lo dejaría todo para reunirse con su madre e Isadora. Raimundo las aguardaba allá, en París; le verían a las pocas horas. Y Agustín tampoco se haría esperar. Antes de tomar el tren, Isadora miró intensamente el mar. Al otro lado del Canal quedaban amigos muy queridos, de los cuales, uno Carlos Halle, habíale prometido una inmediata visita en París... Tan segura estaba la joven de que Halle cumpliría su palabra, que apenas si se le empañaron los ojos al verse en Francia y al pensar en el pintor.
Capítulo quinto Varis Francia nos pareció un jardín..., escribe Isadora Duncan resumiendo las impresiones propias y las de su madre durante el viaje de Cherburgo a París en aquella otra luminosa mañana primaveral, la primera que conocieron en Francia. A las nieblas de Londres había sucedido una Normandía risueña y florida, y a ésta, el prodigio de la He de France. Aquellas luces de Millet, de Corot, de Teodoro Rousseau, de los paisajistas de la Ecole de Barbizon, en una palabra, no eran una deliciosa mentira, sino una realidad, recién surgida a los ojos de Isadora. Raimundo las esperaba en la Gare du Nord, y así la madre como su hija no pudieron por menos de sentirse sorprendidas ante la pintoresca tenue de aquél. Se había dejado crecer el pelo, era un perfecto melenudo; llevaba un cuello largo y vuelto, con una gran chalina, y vestía una chaqueta de terciopelo negro y unos pantalones de pana gris. Al preguntarle acerca de esta metamorfosis, la explicó como una consecuencia de la moda: todos las artistas del Barrio Latino vestían así. Sin permitirse un breve descanso se dedicaron a buscar un estudio, y a última hora de la tarde encontraron uno por cincuenta francos mensuales. Les pareció, naturalmente, una ganga; pero de madrugada, cuando, después de haber hablado mucho, apenas habían conciliado el sueño, un gran estrépito les despertó, y tuvieron la explicación de aquella baratura. Vivían encima de la imprenta de un diario de la mañana. A pesar de todo, permanecieron allí algunos meses. No podían hallar un estudio como aquel de la rué de la Gaité, por tan poco dinero; había que administrar muy bien las reservas con que contaban, ya que Raimundo no ganaba gran cosa y sus proyectos mercantiles tardarían algunos años en realizarse; el ruido, según Isadora, ofrecía cierta semejanza con el del Océano, y podían hacerse la ilusión de que vivían a orillas del mar; serían como unos torreros, guardianes de cualquier faro atlántico, y, además, tenían una portera digna de ser tenida en cuenta. Era una buena, mujer que no se asombraba de nada, discreta, cortés y servicial, capaz de darles de desayunar 71
por setenta y cinco céntimos —veinticinco por cada uno de los Duncan— y de almorzar, o de cenar, por tres francos —a razón de uno por comensal—, que les decía, al tiempo de servirles unas espléndidas fuentes de lechuga o escarola, II faut tourner la salade, monsieur et mesdames, il faut tourner la salade..., sonriéndoles del modo más agradable que cabe imaginar. ¡Qué felices tiempos aquellos...! Yo, naturalmente, no los he conocido, pero luego, en plena ocupación alemana, cuando cualquier cosa alcanzaba precios fabulosos en una Francia hambrienta, ¡cuan minuciosas descripciones de ese paraíso, del París de principios de siglo, he escuchado a los franceses! O a los no franceses que vivieron entonces allí, como el pobre y entrañable Alberti, el viejo comediógrafo, tío del poeta surrelista, que consolaba sus penurias de 1940 recordando su dorada miseria bohemia de 1900. ¡Ah, los años en que un bohemio como el inolvidable José Ignacio podía considerarse un potentado al disponer de cinco francos y hasta hacer tintinear en su bolsillo dos o tres monedas de oro el día que cobraba unas papeletas para los diccionarios españoles editados por Hachette o los hermanos Garnier...! Ambrosio Vollard, el famoso marchant de cuadros, cuenta también de esto en sus Mémoires. El Museo del Louvre fue lo que, desde los primeros días de estancia en París, más atrajo a Isadora, quien, en compañía de Raimundo, dejaba correr las horas frente a la Victoria de Samotracia, cuyos agitados paños y batientes alas parecían todavía impregnados de las auras mediterráneas, o ante la famosísima Venus de Milo, los restos del friso del Partenón, correspondiente al peristilo del templo, y los vasos griegos, no menos interesantes que los del British Museum. Casi a diario acudían los dos hermanos a contemplar y a estudiar estos vasos, y tanto los miraron y remiraron que los celadores del Louvre llegaron a sospechar en contra de las intenciones de ambos jóvenes. Hubo que explicar a los guardianes cuál era el propósito perseguido con sus reiteradas visitas, y como los Duncan apenas hablaban francés, fue preciso recurrir a una complicada serie de gestos, con lo que aquéllos quedaron convencidos de que Isadora y Raimundo eran, simplemente, unos locos inofensivos, como decía ella riéndose. No se cansaban de ver y de sentir las antigüedades griegas y romanas. Sobre todo las primeras. Y, por un natural proce72
so de sus ideas y de sus sentimientos, experimentaron también la atracción del Arte italiano, renacentista. Mejor dicho: una gran atracción por este Arte. Porque atraerles..., les atraía cuanto encerraba el Louvre. Como los otros museos parisienses: el de Cluny, el Carnavalet, el de Arte Moderno, o del Luxemburgo; el Guimet, que les permitía asomarse largamente a Asia; el del Conservatorio de Música, que tantas curiosidades atesora; el de Gustavo Moureau, que acababa de abrirse al público y donde tan íntimamente podían penetrar la compleja imaginación del artista. Ningún museo ni monumento quedó por ver, y en presencia de cuanto iban viendo, crecía más y más el entusiasmo de los dos jóvenes. No había monumento ante el cual no nos detuviéramos en adoración..., consigna Isadora en sus Memorias. Nuestras almas juveniles se exaltaban en presencia de todo ello, prosigue la danzarina, y mutuamente nos felicitábamos por haber hallado, por fin, aquellos testimonios de Cultura... La lucha no había sido infructuosa... La Catedral, Nótre-Dame, les produjo una viva impresión y les entretuvo mucho, aunque, por múltiples razones, no podían sentir demasiado el Arte gótico. Ellos eran paganos, gentiles. Frente al famoso Arco del Triunfo de la place de l'Etoile, la danzarina se entusiasma contemplando el grupo ¡A las armas!, más conocido por La Mar selle sa, de Francisco Rude. Admira el vigor y el ímpetu, realmente inusitados, que trasciende de esta suprema creación del genial escultor bolones, romántico a fuerza de sentirse arrebatado por las glorias de la Revolución y del Imperio; la pasma esta pasión con que el artista parece haber escuchado el llamamiento de la Patria, tal como el propio Rude lo concibió, y la arrebata aquel grito de la piedra, que hace cundir en torno una sublime ira. Se contagia, en fin, de la emoción heroica que anima a todas esas figuras —emoción que trasciende de los desnudos, de las vestiduras y hasta de las corazas y rodelas—, y ya no la olvidará nunca. Lo comprobamos en muchos apuntes que hicieron de Isadora Duncan los escultores Bourdelle y Ciará, dibujos que evocan a la bailarina en su extraordinaria interpretación de La Marseillaise, de Lisie. Cuando Isadora, algunos años después, en plena Gran Guerra, toma partido por los aliados y danza La Marsellesa, inspírase, precisamente, en Rude; recuerda aquel grupo, ¡A las 74
armas!, del Arco del Triunfo, de París, y baila el popular himno con el mismo espíritu que animó al escultor en la ejecución de su obra más impresionante, haciendo pensar la danzarina en aquellas figuras exaltadas por un santo furor. Y luego, en Moscú, volverá a recordar a Rude, al interpretar Isadora este otro himno de la Revolución: La Internacional, de Adolfo Degeyter. Carpeaux también detiene las miradas admirativas de la Duncan. Primero en la plaza de la Opera, con el grupo de La Danza, y luego, en las Tullerías, y en los jardines del Observatorio Astronómico. Lo mismo que le criticaron los puristas, aquella embriaguez dionisíaca que anima a todas las figuras de La Danza, o a las del no menos célebre grupo de Las tres Gracias, es lo que más conmueve a Isadora. Barroco, sí, pero no exento de un cierto helenismo, que podrá tener poca relación con la Estatuaria de los griegos, si así se quiere, mas helenismo —un helenismo juvenil y candoroso, pleno de jugosa vitalidad— al fin y al cabo. Vino el verano, se inauguró la Exposición Universal y una mañana se presentó Carlos Halle en el estudio de los Duncan. Desde aquel momento el pintor fue el inseparable compañero de Isadora por París y sus alrededores. Y todo, al visitarlo ahora la danzarina con Halle, cobraba nuevos e insospechados acentos. Pasaban el día recorriendo los museos, los monumentos y las innumerables curiosidades de la ciudad ajenas al certamen, o iban a la Exposición. Luego, por la noche, cenaban en la Torre Eiffel, y desde aquí se dirigían a ver bailar a Sada Yakko, la gran danzarina trágica del Japón. Así la Duncan como Carlos Halle no se cansaban de admirar el arte de aquélla, seguramente la bailarina, y la actriz, más genial que ha sido cedida por el Oriente a nuestro mundo occidental, a la que algún crítico francés llegó a considerar nada menos que cual la Sarah Bemhardt japonesa. Y los domingos tomaban un tren y se iban a pasear por los jardines de Versalles o a vagar, solitarios, por el bosque de Saint-Germain-en-Laye. Aquí, en medio de un sosiego inefable, ella danzaba para él y Halle, presuroso e infatigable, trataba de prender con su lápiz, en las hojas de un cartapacio, las fugitivas actitudes de su adorable amiga, graciosa como esas figuritas de ninfas que vemos en los paisajes de Juan Bautista Corot. Por entonces, y con motivo de la Gran Exposición, conoció 75
Isadora el arte de Augusto Rodin. A la Exposición propiamente dicha, de la cual era jurado, no envió el escultor sino una sola obra: El Beso, ya propiedad del Estado francés. Pero fuera del recinto donde se celebraba el certamen, aprovechando la curiosidad despertada por éste y siguiendo las sugestiones de algunos amigos, como Courbet y Manet, le ofreció Rodin al público un magnífico conjunto de su extraordinaria labor. Cerca de ciento setenta obras —cosas acabadas, estudios, bocetos...; mármoles, bronces, yesos...; la célebre Puerta del Infierno, en su primitiva concepción...; dibujos pertenecientes a todas las épocas de la esforzada carrera de nuestro artista...— brindaban una espléndida visión de aquel arte. Y la danzarina pudo juzgar perfectamente de la personalidad del maestro, todavía muy discutida durante aquellos días. Al entrar en este pabellón, escribe Isadora, refiriéndose al que se había levantado expresamente en la place de l'Alma para albergar ese munífico conjunto, permanecí atónita ante aquel alarde de potencia, de fecundidad y de genio. Me pareció penetrar en un mundo nuevo. Y cada vez que lo visitaba y oía decir a algunos de los visitantes que a este o aquel bronce, o a tal o cual yeso, le faltaban la cabeza o los brazos, no podía contener mi indignación, y revolviéndome contra estas gentes vulgares, las increpaba diciendo: «Pero, ¿es que no comprenden ustedes que esto no es la cosa en sí, sino el símbolo, o sea una concepción del ideal de la vida?» Carlos Halle debía de manifestarse menos entusiasta. Yo lo deduzco del silencio que ella guarda acerca de los juicios del pintor sobre el arte de Rodin. Y no me extraña esa falta de entusiasmo, porque, sin suscribir muchas de las objeciones que se hicieron a Rodin en su época, yo tampoco participo del fervor que el maestro inspiró a Isadora Duncan. Para mí es uno de los grandes escultores modernos, pero de ningún modo el que está por encima de todos. Próximo el otoño, después de dos meses muy felices pasados junto a Carlos Halle, éste anunció su partida: debía regresar a Londres. Y, ya en vísperas de abandonar París, la presentó a su sobrino Carlos Noufflard, que estaba bastante introducido en los medios artísticos y literarios de la capital, y Noufflard con otros amigos tales como Santiago Beaugnies y el escritor Andrés Beaunier, se ocuparon en organizar la presentación de Isadora en aquellos medios. Beaugnies tuvo la idea de pedir a su madre, madame Saint76
Morceau, esposa del escultor, que diese en sus salones una velada en honor de la joven danzarina americana, y la buena señora accedió, gustosa, a ello. Sea cual fuere el prestigio del marido como artista, los salones de los Saint-Morceau eran de los más elegantes y selectos del París de 1900, y una actuación en esta casa resultaba interesante para cualquiera que, como poeta, músico o rapsoda, se encontrara en el caso de nuestra bailarina. Así, pues, ésta estaba bastante ilusionada con el proyectado festival. Quiso ensayar en la misma residencia de los Saint-Morceau, y madame le preparó el encuentro con un gran pianista, un hombre extraordinario, que tenía manos de mago. Deliberadamente le ocultó el nombre, que Isadora no supo hasta que, al final de la primera danza que bailó acompañada al piano por aquel caballero, levantóse él mismo de su banqueta y vino a besar enfervorecido a la muchacha. Era el ilustre Messager, el inspirado compositor. La velada que se dio en honor de la Duncan no defraudó a nadie./ Constituyó una deliciosa fiesta para todos y un gran triunfo de Isadora, a la que cubrieron de elogios y... de flores, que los Saint-Morceau y varios de sus amigos habían adquirido para ofrecer a la danzarina al final de sus bailes, siendo de recordar que uno de los asistentes a la velada más entusiasmados fue Sardou, que estaba entonces en la plenitud de su gloria. Dirigiéndose a Isadora, y besándola en la frente, le repitió muchas veces: Eres adorable..., adorable..., adorable... Cerebral y apasionada, Isadora Duncan hubo de ser siempre una mujer en la que cualquier intensa emoción de orden intelectual se traducía fácilmente en amor. Quien la hacía comprender mejor una poesía, una estatua, una melodía o una pintura, la atraía físicamente. Y de aquí su pasión por el hermoso Noufflard, muy seductor con su aire fatigado, y por el feo Beaunier, tan sensible y humilde. Ella, por su parte, ejercía una poderosa atracción en todos los sentidos. Era joven y bella, inteligente como pocas mujeres; su maravilloso temperamento pasional creaba en torno suyo una atmósfera asimismo apasionada; reía y suspiraba dejando trascender, sin proponérselo, aquella poderosa pasión que la animara constantemente; tenía Isadora unos hermosos cabellos castaños, unos ojos ávidos y húmedos, una boca voraz, unos dientes blanquísimos... Hasta los veintitantos años se mantuvo delgada, con una armonía feble y delicada, y cuando bailaba el Narciso, de 77
Nevin, parecía un efebo. Alguien ha hablado también del Herma frodita de Velletri. Luego, a medida que transcurrieron los años, fue alcanzando una plenitud igualmente armoniosa: una euritmia más curvada y rotunda. Pero acaso por ser tan y tan interesante muchos de sus adoradores huyeron de ella. La amaban y... la temían, como se ama y se teme a los dioses. Huyó Andrés Beaunier en las dos ocasiones en que, precisamente, estuvo más cerca de Isadora, y huyó muy lejos, a las colonias, Noufflard, separándose de Isadora de un modo súbito, en el mismo instante en que la muchacha quiso asomarse a los más recónditos misterios del Amor y de la Pasión. La primera fuga del inspirado Beaunier tuvo lugar en medio del bosque de Meudon, de las proximidades de París, durante una excursión colectiva de la que la pareja se había separado..., con o sin intención de ello; cuando Andrés le explicaba a Isadora las tentaciones de la vida y la joven, entre curiosa y ardiente, quiso saber demasiado de algunas del amor. Y la segunda, al cabo de unos meses, en el propio estudio de la muchacha, que se había ingeniado para recibirle a solas y que urdió toda una conspiración de provocaciones; alternando las exhibiciones coreográficas, bastante aligeradas de velos, con unas copas de champagne. En cuanto a la deserción del bello y escrupuloso Noufflard, afrontado por Isadora por sincera admiración y... un poco por el despecho de lo ocurrido con Beaunier, se produciría nada menos que en un cabinet particuUer al que se dejara gustosamente conducir ella, de ambiente propicio a cualesquiera enajenaciones, pero en el que asimismo desistió el galán del supremo logro, alertado por sus ideas de caballeresca responsabilidad. Isadora debía seguir siendo pura, pura..., como la explicaba él, y no podían incurrir en aquel «crimen». Un crimen que, según dice la Duncan en sus Memorias, nunca atinó a concebir. Este último fracaso —o triunfo, según se entienda— la condujo a abismarse en el estudio. No sólo volvió a los museos, especialmente al Louvre, con redoblado empeño, sino que acudía asiduamente a la Biblioteca Nacional y a la de la Ópera, que la danzarina acababa de descubrir. El conservador de esta última biblioteca puso a la disposición de Isadora cuanto allí se guardaba escrito sobre el arte de la Danza y acerca de la música y de la tragedia, o el teatro en general, 78
entre los griegos, complaciéndose el bibliotecario en facilitar las simpáticas investigaciones de la joven. Me dediqué a leer, cuenta ésta, todo lo que se refería al Baile, desde lo que afecta a los primeros egipcios hasta lo concerniente a las danzas del día, tomando numerosas notas; pero cuando hube terminado esta tarea colosal, comprobé que los únicos maestros de baile que yo podía tener eran Juan Jacobo Rousseau, en el Emilio, Whitmann y Nietzsche. Pasó días y días reflexionando en torno al sentido de la Danza y sobre los múltiples problemas que nos plantea ésta. No dormía, siempre pensando. Y su madre llegó a alarmarse seriamente. Pero, al fin, pudo ir recobrando Isadora su calma, a medida que iba obteniendo algunas preciosas conclusiones relativas a lo que tanto la inquietaba. Transcribiré algo de lo que ella consigna acerca del particular en diversos escritos: Descubrí el resorte central de todo movimiento, el cráter de la potencia creadora, la unidad de donde nacen toda clase de movimientos, el espejo de visión necesario para crear las danzas..., dice la Duncan en sus apasionantes Memorias, y de este descubrimiento nació la teoría fundamental de mi escuela. Las otras escuelas de Baile enseñaban que ese resorte reside en el centro de la espalda, en la base de la espina dorsal. «De esta base —venían diciendo los consabidos maestros del Baile—, brazos, piernas y tronco reciben libre movimiento.» Pero se equivocan, y el resultado de esta errónea creencia y de su aplicación en las academias nos lo ofrecen todos esos bailarines y bailarinas que dan la impresión de no ser otra cosa que muñecos articulados. Su método no puede producir sino unos movimientos fríos, mecánicos, artificiales, indignos del alma, es decir, de esa misma alma que pretenden expresar o interpretar... Yo, por el contrario, no traté de determinar en mí ese punto, sino de inundar de luz todo mi ser, para dar cauces al alma misma. Sin preocuparme de más. Y observé que, una vez dispuesta así mi naturaleza, la Música discurría por esos cauces vivificando todos mis miembros, encontrando un espejo, no sólo en el cerebro, sino en toda el alma, disuelta en la totalidad del ser... Me parecía difícil explicar esto a los niños que un día pudieran seguirme, prosigue Isadora, pero cuando llegó el momento, no necesité decirles: «Escuchad la música con vuestra alma, y ahora, mientras escucháis, ¿no sentís dentro de voso79
tros mismos a un ser interior que se despierta y que os hace levantar la cabeza, elevar los brazos y marchar lentamente hacia la luz?» Todos me comprendían hasta los más pequeños. Y así, poseídos de la existencia de aquella fuerza espiritual, íntima, daban sus primeros pasos de danza, y luego, frente a los numerosos espectadores que concurrían al Trocadero, o a ... la Metropolitan Opera House, ejercían sobre el público el mismo dominio magnético que se nos antojaba reservado únicamente a los grandes artistas... La Danza, dice Isadora Duncan en otra ocasión, es en su origen la alegría de vivir; es la interpretación de la Naturaleza que nos rodea, reflejándose en nosotros mismos; es la proyección del Sol en el espejo de nuestra alma, o del ir y del venir de las olas del mar, o del júbilo de los árboles así que llega la Primavera... Yo no he inventado mi danza, que existía antes de mí, pero ella dormía, y yo la he despertado... He aquí una de las divisas predilectas de la Duncan. El hombre no puede «inventar»; sólo puede «descubrir», escribe a Carlos Dalliés. Y el gran pecado de la Danza moderna es que ella «inventa», cuando debiera contentarse con «descubrir». La Danza moderna no es el resultado de unos hallazgos en la Naturaleza; es el resultado de unos cálculos mecánicos y geométricos... Todo mi arte se apoya en el solo principio de la unidad constante, absoluta, universal, de la forma y del movimiento, declara en un programa correspondiente al año 1916; unidad rítmica que se encuentra en todas las manifestaciones de la Naturaleza... Las aguas, los vientos, los vegetales, los seres vivos y hasta las partes íntimas de la materia obedecen a este ritmo soberano, cuya línea característica es la ondulación. Nada'se hace a saltos en la Naturaleza, y, por el contrario, en todos los estados y aspectos de la Vida se observa una continuidad que el danzarín debiera respetar en su arte, so pena de ser un fantoche y de quedar fuera de la Naturaleza y de la Belleza... Finalmente, bien merecen copiarse estas otras palabras suyas que, relativas a aquellos días de inquietud y de fiebre que pasó Isadora luego de sus fracasos amorosos con Andrés Beaunier y Carlos Noufflard, figuran, asimismo, en el libro Mi vida: Entonces soñaba también con descubrir un movimiento inicial de donde nacerían otros movimientos, ajenos 80
a mi voluntad y como una reacción insconsciente de aquel primero. Y ensayé diversas variaciones tomando ese punto de partida en el miedo, en la tristeza, en el amor... Este, por ejemplo, se desvanecía como los pétalos de una rosa, concluyendo en una actitud de elevación que era cual un perfume... Y en un principio, estas danzas carecían de fondo musical, aunque después fui tomando algunos motivos de Gluck, de Chopin... Bien que apartada de aquella sociedad a que se había asomado en los salones de madame Saint-Morceau, las gentes que aquí conocieran y admiraran a la Duncan no la olvidaron, y un día recibió la indeclinable invitación de la condesa de Greffuhl para bailar en casa de ésta, a quien se estimaba como una verdadera reina y que veía en las danzas de Isadora un nuevo y sublime renacimiento del espíritu de Grecia. No era posible contemplar con mejores ojos a la bailarina, porque era el momento en que todo París adoraba a Grecia a través de Las canciones de Bilitis, la deliciosa superchería urdida por Louys, y de Afrodita, la gran novela de este exquisito autor. Fueron muchos los que vieron en Isadora Duncan lo mismo que la condesa de Greffuhl. Entre ellos, Rodin. Pero conviene aclarar que si la danzarina ponía sus miradas en la Grecia inmortal no era, simplemente, por un afán de restauración arqueológica, por así decirlo: era por lo que hay de la Naturaleza en el arte de los griegos. Ella no dejó de subrayarlo en diferentes ocasiones. Y otro notable artista plástico, el pintor Eugenio Carriére, hubo de ser más exacto que Rodin, al decir aquél: Isadora piensa en los griegos, pero no obedece más que a sí misma, y lo que nos ofrece es su propio júbilo y su propia tristeza. La actitud de la Duncan frente a lo helénico fue similar a la que nos brinda con respecto a la Música, o a los grandes compositores. Trata de identificar, sencillamente, a la Naturaleza en todo eso: así en un Gluck o en un Wagner, en un Chopin o en un Schubert, como en la Estatuaria clásica, en los antiguos vasos grecorromanos o en las terracotas de Tanagra. Su actuación en casa de la condesa de Greffuhl representó otro éxito de Isadora, a pesar de que ésta bailó con menos gusto que en la velada de los Saint-Morceau: cohibida por una multitud que se agolpaba demasiado cerca de la danzarina, a 81
la que sofocaba aquel ambiente excesivamente cargado de lujo. En cambio, sintióse completamente libre y dichosa bailando en la residencia de madame Magdalena Lemarre, donde fue presentada a la condesa de Noailles, la Safo de Francia, así como al célebre Lorrain, que escribió luego sus impresiones de aquella fiesta para publicarlas en Le Journal. Y, naturalmente, fue muy feliz bailando bajo la protección de los príncipes de Polignac, quienes la conocieron en la velada de la condesa de Greffuhl. Los dos, el príncipe y la princesa, sentían una profunda admiración por el arte de Isadora, lo que se tradujo en varias fiestas que, en su mayoría, tuvieron carácter íntimo. Y él, que era un músico dotado de gran talento, soñó con una colaboración que, desgraciadamente, no pudo prosperar a causa de la muerte del príncipe. Como consecuencia de todos estos triunfos, obtenidos en reuniones privadas, la fama de Isadora Duncan terminó por alcanzar eco en más amplios círculos, despertando la curiosidad de aquellas gentes que, aunque sensibles y cultivadas, no habían tenido acceso a las fiestas aludidas. Y la danzarina y sus amigos pensaron en que había llegado la hora de ir al encuentro de esa expectación. Isadora debía presentarse al público de París. A este efecto, se recurrió a un empresario, quien organizó dicha presentación en el Théátre Sarah-Bernhardt —más popular por el nombre del Chátelet a causa de alzarse en la plaza de éste— y que, poco antes de descorrer las cortinas del escenario para dar paso a la Duncan, desertó de sus compromisos, sin que yo haya podido averiguar los motivos. No obstante, Isadora presentóse al público parisiense tal como se había previsto, sin intimidarla aquella deserción ni la de los músicos, habiéndome referido uno de nuestros más prestigiosos artistas, el escultor Ciará, algunos detalles de aquella jornada, o relacionadas con la misma. —Vino a la Escuela de Bellas Artes para invitarnos a los alumnos a asistir a la presentación —me contó un día Ciará—. Ella fiaba en la juventud... Nosotros, jóvenes y artistas, seríamos los que mejor la comprenderíamos... Yo no la había visto nunca, y me causó una gran impresión al aparecer en el aula donde nos encontrábamos modelando... Vestía un traje Liberty, blanco, y se tocaba con una graciosa pamela de an82
chas alas... Los pies, desnudos... Calzaba, como de costumbre unas ligeras sandalias... Y en los brazos, recogiéndolo amorosamente, llevaba un ramo de lirios... Parecía una aparición, una figura de ensueño... En cuanto a aquella presentación en el Chátelet, tuvo también mucho de singular. El empresario y los músicos la abandonaron a última hora, e Isadora compareció toda desolada ante el público que llenaba la sala... Je le regrette beaucoup, et je vous demande par don, mais je ne peus pas danser, nos dijo con su acento americano... Les musiciens son partís..., explicó. Pero inmediatamente, como animada por súbita inspiración, preguntó si alguien quería acompañarla tocando el piano, y no faltó un espectador que gritara: Moi-méme... Era un joven compositor, luego muy conocido... Ciará no recordaba el nombre, y yo, después, no he podido averiguarlo. —...Este joven —hubo de proseguir el escultor— interpretó los Sonidos sin palabras, de Mendelssohn; el Momento musical, de Schubert; unos Nocturnos, de Chopin... Y la Duncan bailó maravillosamente, en medio de un gran ambiente de simpatía y de comprensión. Aquello estuvo muy bien. Mejor, acaso, por la huida del empresario y de los músicos. »Isadora explicó algunas de sus ideas —siguió refiriéndome el estatuario—. Nos dijo cómo entendía ella el arte de la Danza... Ahora, nos anunció, me voy a la costa...; a contemplar el mar, las nubes... Me voy a estudiar sus movimientos, el sentido de todo eso... Y cuando vuelva, os convocaré de nuevo. Si tengo una sala, danzaré en ella... Si no dispongo de sala... ¡Entonces os citaré en el Bosque de Bolonia...! Toda la concurrencia la despidió con nuevos aplausos. Y nosotros, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, le ofrecimos unas flores... Yo, que era entonces el más joven de los que acudimos al Chátelet, fui encargado, a causa de esta circunstancia de la edad, de entregárselas...» Una fraternal amistad unió a la danzarina y al maestro catalán, quien hubo de acompañar a Isadora en más de un momento culminante de su vida. El fue uno de los primeros amigos de la Duncan que acudieron al Sena en busca de los cadáveres de los hijos de ella, cuando perecieron ahogados en el no; Ciará no se apartó de aquellos restos hasta que los dejara en poder de la pobre madre, y el escultor hubo de ser quien 83
dispusiera la capilla ardiente, el que los cubriera de flores y el que, con el alma transida, estuvo al lado de Isadora, al arrojarse ésta, enloquecida de dolor, sobre las dos criaturas exánimes. Ella le hizo confidente de muchas penas, así como de muy caras ilusiones, y al pensar en erigir un Templo de la Danza en París, por los días en que Isadora gozaba de la plenitud de su gloria, Ciará debía ser el escultor que hiciese la estatua de la Danza, para aquel templo-escuela, viéndola a través de nuestra danzarina; nadie, de entre los artistas plásticos que la admiraron, hizo más apuntes de sus danzas que José Ciará, que aventajó a todos en fervor y en entendimiento frente al arte de la Duncan, y a él se deben, precisamente, los últimos dibujos que ha inspirado la genial bailarina, en vísperas de morir de manera tan trágica en Niza. Luego, muerta Isadora y trasladados a París los restos de la desventurada, el escultor catalán es quien nos dirá de la última expresión del rostro de la danzarina, ofreciéndonos unos inolvidables apuntes post mortem. Ninguno de los pintores, escultores y dibujantes —los Rodin, los Bourdelle, los Baksts, los Walkowitz, los Grandjouan, los Deering Perrine, los Tor...— que nos han procurado apuntes de Isadora, vista en sus bailes, ha llegado hasta donde Ciará. Creo decirlo sin asomo de pasión, ajeno al afecto que profeso al maestro. Rodin no logró captar todo el sentido fugitivo del arte de Isadora Duncan cuando ésta danzó para él. Y en los bosquejos y rasguños del escultor de El Pensador y de El Beso, que hiciera a la Duncan, encuentro algo parada a ésta. Es ella, indudablemente, y está allí, en aquellas hojas de papel y en aquellos trazos del lápiz o de la pluma, en las manchas del aguatinta, con la acabada y suprema nobleza que trascendía de todas sus actitudes; pero... apenas baila. Es distinto en los bosquejos y en las acuarelas de Antonio Bourdelle, quien nos ha legado tremendas impresiones de algunas danzas de Isadora. Mas, con todo, parecen resentirse un poco del deseo animado por el escultor de afirmar su propia personalidad a la par que la de su excepcional modelo. Por el contrario, José Ciará, poniendo los ojos en la danzarina, no ha querido sentir ni pensar otra cosa que el arte de la bailarina, y los resultados han sido radiantes. El hombre que ha arrancado al mármol los nobles ritmos de La Diosa conocía bien a Isadora Duncan, y a él debemos uno 84
de los juicios más concisos y exactos acerca de ésta, definición que en catalán, con las rotundas resonancias que le presta la lengua vernácula, se me antoja aún más acabada. Fou una dona de gran cor..., me ha dicho Ciará más de una vez refiriéndose a la Duncan. Dos acontecimientos más en la vida de Isadora: la visita al estudio de Rodin y la asistencia, con Raimundo, a una representación del Edipo rey, de Sófocles, dada por Mounet-Sully en el Trocadero. Tanto el escultor como el actor la impresionaron vivamente, y ambos hubieron de ser muy amigos suyos. El primero la inspiró un respeto casi supersticioso, y hasta un extraño amor que, al encaminarse Isadora al estudio del viejo escultor, la hacía pensar en la peregrinación de Psiquis hacia la gruta del dios Pan o, también, en aquellos versos de Teócrito que dicen: Pan amaba a la ninfa Eco; Eco amaba al sátiro... Y en cuanto a Mounet-Sully, la danzarina, además de la amistad que les unió, desarrolló una estrecha colaboración artística, interviniendo en varias representaciones de obras del Teatro griego. Puesta a recordar la primera entrevista con el escultor, Isadora escribe: Rodin era pequeño, cuadrado, fuerte, con una cabeza completamente rapada y una barba abundantísima. Me fue enseñando sus obras con la sencillez de los verdaderamente grandes. De vez en cuando musitaba algunas palabras ante sus estatuas, pero una comprendía que esas palabras tenían muy poco significado. Pasaba las manos sobre sus obras y las acariciaba, produciéndome la sensación de que bajo sus manos el mármol corría como plomo fundido. Cogió un poco de barro y lo estrujó con fuerza; luego, en un instante, modeló un seno femenino, que parecía palpitar bajo los dedos del artista. También puso el genial estatuario sus manos en la carne palpitante de la bailarina, y la recorrieron el cuello, los hombros, los senos, las caderas..., hasta que ella, frustrando su virginal entrega al dios Pan, huyó. Y de la voz de Mounet-Sully, la Duncan ha llegado a decir: Dudo que en todos los días famosos de la Antigüedad; dudo que en la grandeza helena, ni en el arte dionisíaco, ni en los 85
más grandes días de Sófocles, ni en Roma, ni en ningún país, ni en ningún tiempo, haya habido una voz semejante... Después Isadora habla de cómo el extraordinario actor, en la necesidad de revelar su alegría heroica y triunfante, del segundo acto de su Edipo rey, bailaba, y, en fin, subraya los gestos sublimes y las expresiones inimitables del cómico al final de aquella tragedia, cuando ha de manifestar su angustia suprema, su horror por el pecado religioso y su horror por el daño causado, y hace cual si se arrancara los ojos y, ciego, no viese ya a sus hijos... Un ventajoso contrato para dar unos recitales en América privó a Isadora y a su madre de la compañía de Raimundo, que, como Isabel, regresó a su patria. Entonces, al quedarse solas en París, la madre y la hija se trasladaron a una pensión, y fue aquí también donde conocieron a Berta Baby y a Bataille, con los que mantuvieron una excelente amistad, unidos todos por la emoción de la poesía y del Arte en general. Por otro lado, los Carriére las hicieron frecuentar más su casa, lo que luego, corriendo el tiempo, la haría llorar a Isadora siempre que, en el Museo de Luxemburgo, contemplaba al pintor y a su familia en un cuadro pleno de emoción; al evocar en esta pintura a quienes tan amables habían sido con ella y con la madre. También gozaron de la compañía de los Keyzer, es decir, del escultor, de su esposa, de su hijo Luis, el notable compositor, y de una nieta, aún muy niña, que aprendía el violín. Formaban un grupo armoniosísimo bajo la luz de la lámpara familiar..., dice Isadora. Cierto día se presentó en la pensión un caballero muy elegantemente portado. Venía de Berlín a contratarla, y le ofreció mil marcos por cada actuación. Esta cantidad era bastante respetable en los primeros años de nuestro siglo, y cualquiera se hubiese sentido tentado por ella, máxime en las condiciones tan poco holgadas en que vivían Isadora y su madre; pero la danzarina debía actuar en un music-hall..., el mejor de la capital de Alemania. La Duncan, al conocer esta pretensión, se indignó. Posiblemente recordó lo de las pataditas y lo de la pimienta de Chicago, aunque ahora fuese muy distinta la proposición, y las palabras la barbotaron en tumulto: —No, señor, mi arte no es cosa de music-halls. No me interesan sus mil marcos por noche, ni diez mil, ni cien mil. Me atrae Alemania, pero es por sus alegres campesinos de Bavie86
ra por Goethe, por Wagner, por Nietzsche... Bailaría gratis para las gentes sencillas de las aldeas, y por nada para la jeunese dorée que concurre a los deslumbradores music-halls de Berlín... Iré a Berlín, sí, pero bailaré en su Templo de la Danza, acompañada por los profesores de la Orquesta Filarmónica... ¡De ningún modo en su music-hall, alternando con acróbatas o con animalitos sabios! Pero el empresario alemán casi no la escuchaba, atendiendo más a mirar la modestia con que vivían Isadora y su madre. Debía de parecerle inconcebible la actitud de la danzarina, y así que le fue posible, se limitó ofrecer más marcos... La Duncan entonces abrió la puerta del cuarto y despidió a aquel hombre. —Haga el favor de marcharse... Allez vous en! Y mientras el chasqueado empresario descendía las escaleras de la modesta pensión llamando dummes madel, chica boba, a la bailarina, ésta, toda exaltada, seguía gritando: —Sí, sí... Iré a Berlín... Y la Filarmónica tocará para acompañar mis danzas... ¡Y me darán más dinero que usted! Punto por punto, cumplióse la profecía de Isadora. Y el mismo caballero fue a llevarle un gran ramo de flores el día de la presentación de la Duncan en Berlín y a decirle: —Sie batten recht, gnadiges fraulein... Kuss die hand... (Usted tenía razón, señorita... Beso su mano...)
Capítulo sexto A través de Europa, hacia Grecia Aunque Isadora y su madre vivían en una pensión, no por eso dejaron el estudio. Lo necesitaban, naturalmente, para sus ensayos. Y fue allí, en aquel estudio, donde una tarde se presentó la famosa Loie Fuller con el fin de conocer a la Duncan. Lo'ie, que también era norteamericana, nacida en Fullesburgo, no había tenido aún ocasión de ver bailar a Isadora; iba a partir al día siguiente para Alemania y no quiso abandonar París sin haber contemplado las danzas de esta muchacha, compatriota suya, acerca de la cual escuchara tantos elogios. Por su parte, la Duncan admiraba profundamente a la Fuller. Aquélla tenía ideas muy distintas a las de ésta sobre la Danza, pero ello no impedía que Isadora reconociese en Loie un genio excepcional, y un día tras otro, muchas veces, se complace nuestra joven bailarina en ponderar la inspiración de la creadora de las celebradas danzas serpentinas y danzas del fuego. Bailó, pues, con verdadero entusiasmo ante Loie Fuller, quien a su vez, encontró maravillosas las danzas de Isadora, hasta el punto de pedirle que la siguiera a Berlín, adonde se dirigía, no sólo para bailar con sus discípulas, sino, también, como empresaria de Sada Yakko. Así como había organizado unos festivales de Arte para presentar a la gran danzarina japonesa, se ocuparía en la presentación de Isadora. Aceptó ésta el proyecto, y unas semanas después llegaba a la capital alemana, reuniéndose con Loie en el Hotel Bristol, donde la Fuller y sus alumnas acogieron a Isadora Duncan con las mejores demostraciones de afecto y de admiración. Aquella misma noche, y pese a que Loie sufría terribles dolores en la columna vertebral, la ya célebre bailarina actuó en el Jardín de Invierno, e Isadora, sin tomarse descanso alguno, acudió a presenciar desde un palco el espectáculo que ofrecía aquella admirable mujer. Todos sus recientes sufrimientos parecían haber desaparecido sin dejar huella; era otra y así, transfigurada, surgía a la vista de Isadora Duncan. A nuestros ojos, refiere ésta, brindábase metamorfoseada en muchos colores; en orquídeas brillantes, en flores marinas, en lilas que se elevaban como espirales. Constituía un milagro, 88
un
prodigio de Merlín: un cuento de hadas, de colores y de formas fluidas. ¡Qué genio tan singular! A la mañana siguiente, cuando Isadora salió del Bristol para recorrer la ciudad, Berlín le produjo una excelente impresión. Se le antojaba, al ver muchos de sus edificios, que aquella capital tenía mucho de Grecia, pero, a medida que se fijaba mejor en los monumentos principales, terminó por reconocer que se trataba de una fría y pedantesca refracción nórdica de la tan amada patria de Alejandro. Y al ver pasar a la Guardia Real del Kaiser por en medio de las columnas dóricas del Potsdamer Platz, a los soldados marcando el paso de la oca, la danzarina sintióse completamente defraudada. En Berlín permanecieron muy pocos días. Los negocios de Loie iban muy mal. La Fuller arrastraba demasiada gente tras de sí y, movida por su innata generosidad, hospedaba a todo el mundo en el Bristol, cuya cuenta no se pudo pagar. El espectáculo de Sada Yakko había sido un fracaso desde el mismo punto en que pisaron suelo alemán, y lo que ganaba Loie no era bastante para sufragar aquel tren de vida ni el imprevisto déficit de la gira por Alemania. De Berlín se trasladaron a Leipzig, de aquí a Munich y de la capital bávara a Viena. Durante este tiempo, Isadora no bailó. Hubo de limitarse a seguir a Loie y a la compañía de ésta, siendo, simplemente, una espectadora de las peripecias corridas, bien atendida, eso sí, pues hubiese o no dinero, seguían hospedándose en los mejores hoteles y haciendo una vida de turistas adinerados. Había que esperar una coyuntura propicia para actuar, y esa oportunidad no se había presentado aún. Fue en Viena donde, por fin, actuó nuestra danzarina, pero únicamente una noche y ante un público de artistas. La fiesta tuvo lugar en la Künstler Haus, e Isadora obtuvo un gran éxito. Terminó bailando la Bacanal de Tannhauser, y el escenario se llenó de flores lanzadas por todos los espectadores en homenaje a la maravillosa artista. Luego vino a saludarla el conocido empresario húngaro Alejandro Gross, quien la felicitó efusivamente y le dijo: Cuando quiera usted tener un porvenir, búsqueme en Budapest. Como su situación al lado de Loie no podía satisfacerla, reflexionó acerca de aquellas palabras de Gross y, pasados algunos días, marchó a ver a éste. Cierto incidente, entre pinto89
resco y dramático, ocurrido al llegar a Viena, influyó seguramente en esta decisión. Una noche, en el hotel, la muchacha que ocupaba con Isadora la habitación sufrió un rapto de locura y quiso matar a su compañera. Esta había dejado a su madre en París, tanto por evitarle molestias como por ser menos gravosa a Loie mientras ella no empezase a actuar. Se hallaba, pues, un poco sola, pese a la solicitud de Loie Fuller y de las alumnas de ésta, que, de ningún modo, podían suplir la compañía de la madre, de quien jamás, hasta ahora, habíase separado. En cuanto a la señorita del incidente, era muy simpática, aunque algo rara, y precisamente por su bondad, por su timidez, por su entusiasmo hacia Loie y algunas otras circunstancias que la Duncan estimaba como cualidades, Isadora se sintió atraída por la joven. Tenía unos ojos tristes e inteligentes, peinábase con gran sencillez, vestía siempre un correctísimo taílleur, ajena a lujos superfluos, y su papel al lado de la Fuller era el de una secretaria. La noche del suceso habíanse acostado las dos muchachas como de costumbre, cada una en su cama, y nada podía hacer presagiar lo que ocurriría luego... Ya de madrugada, cerca de las cuatro, la Duncan despertóse sobresaltada: como si un secreto instinto la hubiera avisado del peligro que corría. Ante sí se alzaba una terrorífica aparición. Nursey, como llamaban familiarmente a la secretaria de la Fuller, estaba delante con el pelo suelto y los ojos desorbitados, en camisón, con algo de fantasma, y avanzando las manos hacia el cuello de la danzarina, a quien el miedo habíala privado de la voz... —Dios me ha ordenado que te ahogue —la dijo Nursey, y los dedos de la joven se crispaban como garfios. Isadora reaccionó rápidamente, venció su pánico y, acordándose de que a los locos no se les debe llevar la contraria en casos semejantes, pudo aún decir: —Perfectamente, pero déjame que rece primero. Estas palabras detuvieron a Nursey por un instante, que la Duncan aprovechó para deslizarse del lecho, correr a la puerta y huir escaleras abajo en busca del personal que estaba de guardia en el hotel. —Una señorita se ha vuelto loca... —gritó al conserje y a una camarera que encontró allá, abajo. Nursey la seguía, furiosa. Y fueron necesarios seis o siete hombres para sujetarla hasta que llegaron unos médicos. 90
Yo he pensado varias veces en este hecho, al que Isadora Duncan no concedió nunca demasiada importancia, narrado generalmente por la danzarina en tono festivo, y no he podido por menos de relacionarlo con el trágico fin de la bailarina, estrangulada por su echarpe en Niza. ¿Interpretaría el Destino aquella infeliz muchacha repentinamente enloquecida, viniendo de los arcanos del sueño para despertar en los de la locura? Naturalmente, Isadora no sabía cómo habría de morir, pero de haberlo presentido, o si alguien se lo hubiese predicho, aludiendo a lo de la estrangulación, tengo la certeza de que la bailarina no hubiese contado aquello como una divertida anécdota. Pero abandonemos el tema, para volver al suceso y a sus inmediatas consecuencias. Desde aquella movida noche, la danzarina reconocióse más sola en medio del ambiente en que vivía, y por un explicable complejo psicológico decidió apartarse de él, además de llamar inmediatamente a la madre, con quien, una vez llegada ésta a Viena, partió para Budapest. Aquí visitó en seguida a Gross, y éste apresuróse a ofrecerle un contrato para bailar sola treinta noches en el Teatro Urania. La Duncan vaciló. No había bailado aún para grandes públicos, y consideraba su propio arte como algo que únicamente podía ofrecerse a élites, a artistas y a literatos. Gross no estaba de acuerdo con estos temores, argumentando que, si esas élites, más capacitadas que nadie para la crítica, habían sido siempre favorables a las danzas de Isadora, mayor sería el éxito frente a gentes de espíritu crítico menos agudo. Evidentemente, tal razonamiento no era muy fuerte, porque lo que siente y comprende un poeta no suele sentirlo y comprenderlo un campesino o un minero o un chupatintas, pero la bailarina quiso dejarse convencer y... firmó su compromiso. Alejandro Gross acertó plenamente en sus predicciones. El público de Budapest acogió calurosamente las danzas de Isadora Duncan, y aquel triunfo indescriptible logrado la primera noche se prolongó en las sucesivas, con la sala atestada durante las treinta actuaciones. Todas las noches aquel vehemente concurso húngaro la aclamaba incansable, gritando los típicos El jen! Eljen!, aplaudiendo frenéticamente y enviándole una verdadera lluvia de flores. Sin embargo, todavía fue mayor el entusiasmo, si esto cabe, a partir de la noche en que la danzarina, llena la imaginación con la vista del río, ocurriósele decir al director 91
de la orquesta que, al final, interpretara El bello Danubio azul, de Strauss, para bailarlo. Fue como una descarga eléctrica, escribía Isadora... Toda la sala se puso en pie, delirante de entusiasmo. Y hube de repetir el vals muchas veces antes de que el público depusiera su actitud de locura. Había empezado la Primavera, corría el mes de abril de 1903... La bella ciudad de Budapest —a un lado, Buda; al otro, Pest; por medio, el Danubio— brindábase más bella que en cualquier otra época del año, embalsamada por el perfume de las lilas. Si las mañanas eran maravillosas, y el río discurría cegador bajo los rayos del Sol, los atardeceres constituían una delicia, y las noches un verdadero milagro. Allá, en lo alto del cielo, la Luna llena contemplaba el Danubio, se abismaba en él, se bañaba, con las estrellas, en la muda y suave corriente de las aguas, y el río era entonces verdaderamente azul. Luego de haber bailado, Isadora venía a contemplar todo esto; aspiraba los aromados efluvios de las flores, sentía la caricia de una encantadora brisa y percibía por doquier las notas de la amorosa música de los zíngaros. Seguida del eco de los aplausos, la danzarina, entre aturdida y curiosa, aceptaba galantes cenas, y por primera vez en su vida, como ella confiesa ingenuamente, sentíase bien alimentada. Alternaba los pesados vinos de Hungría con el champagne francés, se aficionó al gulas y a otros platos típicos del país. Sentíase físicamente satisfecha, y feliz, también, por su triunfo. Conoció a Beregi, el galán más famoso del teatro húngaro, y, asomada a los negros ojos de este gran tipo de su raza, que hubiera podido servir muy bien de modelo para el David de Miguel Ángel, descubrió toda la pasión húngara y el hondo sentido de la Primavera, como dirá, asimismo, la bailarina; olvidóse de cuanto no fuera él, proclamó que no existe gloria comparable con la del amor y vivió los días más felices de su dramática existencia. Los ecos, ora quedos, ora acompasados, ora exaltados, ruedan largamente por las páginas de las Memorias de Isadora. Esta, al evocar su idilio con el genial y hermoso actor, se manifiesta acaso más entusiasta y elocuente que nunca, sin disimular sentimientos e instintos, diciendo de éstos al considerarlos en esa transición que los dignifica de modo supremo. Fúndense, entonces, unos con otros; así una vez y otra, en inefables idas y venidas, entre gozos y dolores. O haciendo, sin noción exacta, gozo del dolor y... dolor del gozo. 92
Hay en esas páginas de My Life, en las que tales ecos se suceden multitudinarios y apretados, todo un grandioso himno en honor de la Naturaleza hecha Vida; uno de los himnos más significativos y admirables que se han compuesto bajo la inspiración de aquélla, precisamente identificada en su esencia. Isadora, entre evocadora y... filosófica, pluma en mano, da cauce al alma. Y las palabras, por efecto de un sentir sin rebozos, le barbotan como las sensaciones mismas: acuciantes, espontáneas, expresivas, rotundas. Reviven, en el trance, los antiguos y... siempre modernos clásicos del Amor: desde Safo al cuitado Catulo o al sensual Ovidio; en sí mismos y a través de las versiones del Renacimiento, personificadas en el Dante o en... Petrarca. Y que, en fin, se hacen delicia en el más delicioso Alfredo de Musset. Isadora explica cómo, en los umbrales de lo hasta entonces desconocido y torpemente presentido, sintióse enferma y casi desvanecida; deseosa irresistiblemente de estrechar entre los brazos al hombre que así la conducía; amedrentada pero... embelesada, temerosa por los dos y... feliz por ambos. Enajenada, sumida en contradicciones y paradojas, hay momentos, al juzgar sus recuerdos, en que Isadora considera a aquellos mismos clásicos, inspiración del divino Eros, como convencionales y amanerados; sin verdadero instinto del Universo y sin sabiduría. Porque el Amor, para ella, es algo más que el deseo y que unos besos y unas caricias; que la satisfacción de unos afanes y el logro de unos goces. Por encima de todo es la rebelión acuciada por la Naturaleza para romper unas cadenas e imponer el imperio de la Vida.. Y así, al definir al ^mor, la bailarina concluye por afirmar que nunca es más razón que cuando ofusca a la razón. Así lo veía Isadora Duncan, y cuando Beregi empezó a razonar, trazando planes para el futuro, la bacante, ebria de amor, se sintió defraudada. Por si aquello fuese poco, el hombre hablaba como si todo dependiese de él. Disponía cual dueño y señor. Entendía, igual que la mayoría de los individuos de su sexo, que la mujer, luego de haberse entregado al hombre, es una esclava del mismo, y, como a tantos y tantos otros, le invadió un inconsciente orgullo. A la adoración sucedía la tiranía; al siervo, el dueño. Y arrebatado por su inconsciencia, llegó hasta olvidar el arte de ella. Se casarían, tendrían un hogar e Isadora iría todas las noches a un palco del teatro donde él, el gran actor, trabajase, 93
para contemplarle representando a los héroes del Teatro griego, a los de Shakespeare o a los de Schiller... Tal fue su pintura del porvenir, y aquel hombre, que era un artista extraordinario, no acertó a pronunciar una palabra para el arte de Isadora. Por los días en que Beregí adoraba a la danzarina, el actor interpretaba el papel de Romeo en la tragedia shakespearina, y luego, cuando ya había transcurrido la mágica hora pasional, ensayaba el papel de Marco Antonio... En el teatro, como en la vida, era otro, e Isadora se preguntaba amargamente hasta qué punto podía influir en el intenso temperamento artístico de su amante aquel cambio de papel. Preocupábale demasiado a Beregi su propia carrera, y un día en el que, paseando por el campo de los alrededores de Budapest, habló a Isadora de ello, sin contener para nada sus más caras ilusiones, la bailarína, de regreso a la ciudad, dirigióse a casa de Gross y firmó aquel contrato que el empresario venía proponiéndole y que ella no se decidía a aceptar: un contrato para volver a Viena y recorrer, después, varias ciudades de Alemania. El golpe había sido demasiado rudo. Y la Duncan, al llegar a la capital austríaca, cayó enferma. Beregi vino a verla, pero para tornar inmediatamente a Budapest, adonde le reclamaban sus obligaciones de actor. La dejó dormida, o en el letargo de la fiebre, y los que asistían a la pobre Isadora no atinaron a ocultar la partida de él. Además, ¿para qué? Unas horas después el piadoso engaño se hubiera descubierto. Suspiró la joven; lejos sonaban unas campanas y la danzarina tuvo la sensación de que anunciaban los funerales de su amor por... Romeo. La convalecencia de la enfermedad hubo de ser larga, y aún tardaron más en cicatrizar las heridas del corazón. Alejandro Gross llevó a la Duncan a Franzensbad, cuyos paisajes fueron un buen sedante para nuestra artista, aunque ella diga en sus Memorias que apenas si puso los ojos en los pintorescos contornos de aquella pequeña villa. Por otra parte, la compañía de la madre de Isabel, que había vuelto de Nueva York, y los desvelos de la mujer de Gross, que dejó Budapest para cuidarla, le hicieron un gran bien. Y, por último, el día en que se encontró con ánimos para ir en busca de sus túnicas pudo considerarse salvada. Las besó con unción y, jurándose a sí misma no abandonar 94
el Arte por nada ni por nadie, aceptó, plena de fe, los consuelos que le brindaban sus propias danzas. Halló en su angustia, en sus penas y en sus desilusiones un nuevo manantial de inspiración; compuso una nueva danza sobre la historia de Ifigenia, y allí, sin salir de Franzensbad, volvió a bailar para el público. Desde Franzensbad pasó a Marienbad y a Carlsbad; dio algunos recitales más en ambas villas y se encaminó a Munich, pero antes no pudo resistir al deseo de descansar en Abazzia, a orillas del golfo de Quarnero. Acompañábala su hermana, y las dos jóvenes fueron huéspedes fortuitas del gran duque Fernando, lo que dio pie a muchas e injustificadas habladurías. Finalmente, prosiguieron su viaje a la capital bávara. Su llegada provocó violentas discusiones en los medios culturales de la ciudad, y sin haberla visto aún bailar, opinando por referencias y de acuerdo con las ideas que cada cual tenía acerca de la Danza, los intelectuales de Munich encontraron un gran tema de sus controversias en el arte de Isadora Duncan. Entre aquéllos, Karlbach y Lembach aceptaron jubilosamente la idea de que Isadora se presentase en la Künstler Haus; pero, en cambio, Stuck se oponía a tal pretensión, opinando que el Baile no era cosa adecuada para un templo de Arte como la Künstler Haus de Munich... En vista de ello, picada la Duncan en sus más queridas convicciones, fue a visitar al austero profesor; despojóse de su traje, vistió su entrañable túnica y se puso a bailar... Luego dio a Stuck una larga conferencia sobre la Danza. Habló durante cuatro horas. Y el profesor la escuchó con el mismo interés con que antes la había visto danzar. Según habrá supuesto el lector, dos o tres días más tarde bailaba Isadora en la Künstler Haus de la ciudad, y alcanzaba su primera victoria en Munich, produciendo verdadera sensación. Es decir, su segunda victoria, porque, .realmente, la primera hubo de ser lograda en casa de Francisco von Stuck. Bailó después en la Kaim Saal, y noche tras noche, el público la aclamaba y los estudiantes, a la salida, desenganchaban los caballos del coche de Isadora y lo arrastraban ellos hasta el hotel, vitoreándola a la flamígera luz de las antorchas. Todas estas demostraciones sirviéronle de mucho, no sólo para acallar sus nostalgias, sino para entregarse de nuevo a los más serios estudios. Vivía consagrada por entero al Arte. Y sin 95
tomarse un punto de reposo, pasaba las mañanas y las tardes en los museos, en las bibliotecas o en la Künstler Haus; aprendió el alemán para poder leer en su lengua a los clásicos de Weimar y a los grandes filósofos —desde Kant a Schopenhauer, por lo que se refiere a los últimos—, así como para poder seguir las interesantes discusiones que se promovían en la Künstler Haus; hizo varias visitas al estudio de Lembach, el maestro de los cabellos de plata, y frecuentaba al filósofo Carvelhon. La proximidad de Italia determinó una irresistible tentación en la señora Duncan y en sus hijas, quienes un día, sin pensarlo más, tomaron el tren para Florencia. Corriendo éste hacia la capital toscana, bien llamada la Bella, lo que más impresionó a la Duncan fueron el Tirol y el descenso de las doradas montañas hacia la llanura de Umbría. Y ya en la patria del Dante, lo que atrajo con mayor fuerza a Isadora hubo de ser la pintura de Sandro Botticelli... No puede extrañarnos. Porque Sandro es, esencialmente, el pintor de las líneas en movimiento. Una ligereza alada informa todas las alegorías del cautivador artista. Sus personajes se sostienen en el aire, no pisan apenas el suelo; casi no tocan con sus pies en la hierba y en las flores de aquellos amenos prados; dijérase que flotan en la atmósfera, que danzan. Todo es ágil, ligero, sutil. Y yo diría, también, que no hay ballets más inspirados y seductores que los que se admiran en el Nacimiento de Venus y en la Alegoría de la Primavera. Esta última pintura extasiaba a Isadora Duncan. Pasaba ante este cuadro horas y horas, consigna la danzarina en sus Memorias. Estaba enamorada de él, prosigue, y permanecí contemplándolo hasta que vi crecer las flores, y bailar a los pies desnudos, y moverse los cuerpos; hasta que yo misma me prometí: «Bailaré este cuadro y transmitiré a los demás el mensaje de amor, de primavera y de creación de vida que yo he recibido con tanta emoción... A través de la danza transmitiré a los demás mi éxtasis...» Y aún continúa Isadora: La hora del cierre me sorprendía siempre frente al cuadro. Quería yo encontrar el sentido de la Primavera por medio de este momento inefable. Y tenía la impresión de que la existencia no había sido para mí sino un tanteo, un ciego desorden, y que, si hallaba el secreto de esta obra, podría mostrar al mundo el camino que conduce a la riqueza de la vida y al desenvolvimiento del placer. Me96
ditaba yo acerca de la vida como el hombre que saliera gozosamente para la guerra y que se dijera después de haber recibido una terrible herida: «¿Por qué no enseñaría yo al mundo un evangelio que ahorrase tantos dolores?» Alguien supo en Florencia que la ya famosa danzarina estaba aquí, cundió la voz pregonando la presencia de la Duncan en la luminosa ciudad de los Médicis y un grupo de artistas florentinos le pidió que danzase para ellos. Naturalmente, accedió. Y bailó en un viejo palacio y ante una concurrencia selectísima, inspirándose, principalmente, en varios motivos de Claudio Monteverde, el célebre maestro italiano del siglo xvi. Las tres mujeres, así la madre como Isabel e Isadora, hubiesen continuado hacia el sur de Italia; hubieran ido a Roma, a Ñapóles... Y habrían embarcado para Grecia. Pero Alejandro Gross las llamaba desde Berlín, donde había preparado el debut de Isadora en medio de una inusitada expectación. Hubo, pues, que volver sobre los mismos pasos de antes, y regresar a Alemania cuando se encontraban a medio camino de la adorada Grecia. Al llegar nuevamente a Berlín, la danzarina quedóse estupefacta: por todas partes estaba anunciada su presentación, la cual tendría efecto en la Kroll's Opera y con el acompañamiento de la célebre Orquesta Filarmónica... El empresario Gross no había escatimado los medios para hacer el debut de Isadora Duncan un acontecimiento digno de la genial bailarina y de... Berlín. Interrogada por algunos periodistas, Isadora hizo unas declaraciones que aumentaron la expectación de los berlineses. Después de mis estudios en Munich y de mi viaje a Florencia, me hallaba en un estado de espíritu tan sublime que dejé atónitos a estos señores de la Prensa cuando les expuse, en mi alemán americanizado, mi ingenua y grandiosa concepción del arte de la Danza como el grósste ernste Kunts, capaz de provocar un nuevo renacimiento de todas las otras Artes, dice la Duncan en My Life. Y luego compara la acogida de estos periodistas alemanes con la de los americanos, el interés y la seriedad de aquéllos con la frivola actitud de los yanquis. No podía ser de otro modo. Porque, aparte de otras razones, Nietzsche es alemán y no americano, y el mismo a quien, como afirma Havelock EÚis, la Danza le pareció durante toda su vida la imagen de la más delicada cultura. 98
El triunfo conseguido en Berlín fue tan apoteósico como la danzarina y Alejandro Gross pudiera haber soñado. Nadie se sintió defraudado, y a muchísimos les arrebató el entusiasmo. Centenares de estudiantes la ovacionaban cada noche en la Opera y, como en Munich, la seguían luego hasta el hotel, con antorchas encendidas y sin cesar en sus exaltados vítores... Una de aquellas noches triunfales presentóse inopinadamente Raimundo, y la llegada del hermano, siempre tan enamorado de Grecia, hizo más apremiantes en Isadora Duncan y en todos los otros familiares los deseos de emprender su peregrinaje a Atenas. Gross se oponía denodadamente a que la Duncan interrumpiera su éxito, y pretendía que continuase en Berlín y que, al cabo, marchase a otras grandes ciudades alemanas donde la esperaban. Mas Isadora supo hallar argumentos para convencerle, a fin de que la dejase partir. Ella necesitaba saturarse del espíritu de las sagradas ruinas, no podía dejar que transcurriese más tiempo sin ver y sentir cerca de sí lo que venía dando fondo a tantos y tantos ensueños...; su mismo arte le exigía la inmediata contemplación de Grecia. Y el empresario tuvo que rendirse. Acompañada de su madre y de sus hermanos, Isadora Duncan volvió a tomar el tren de Italia. Ahora fueron a Venecia en vez de ir a Florencia, pero la reina de las lagunas no produjo a la danzarina la honda impresión que la patria de Lorenzo el Magnífico. Visitaron reverentemente las iglesias, los museos, los palacios. Bogaron por los canales, a la luz de la Luna, que recortaba la gentil silueta de los monumentos insignes. Pero seguía admirando mucho más la belleza intelectual y la espiritualidad florentinas. Venecia no se me reveló en todo su secreto encanto, escribió Isadora, hasta años después, al volver en compañía de un hermoso amante de ojos negros y de piel de aceituna... En mi primera visita sentía demasiada impaciencia para tomar el barco y caminar hacia esferas más elevadas. Raimundo quiso que el viaje a Grecia fuese realizado en las condiciones más sencillas, desdeñando los grandes y cómodos navios que surcan raudos el Adriático. Debían contener la impaciencia en aras de un goce más lento... Y allá, en Brinchsi, subieron a bordo de un velero que hacía la travesía a Santa Maura.
Capítulo séptimo Al pie de las columnas del Partenón Salieron del Adriático. Y, como niños, oteaban el horizonte esperando ver surgir, de golpe, esta maravillosa promesa de la Grecia inmortal que son las Islas Jónicas. Allí, ante los ojos de los Duncan, estaba la de Corfú, la mayor y más avanzada de todas; pero las otras encontrábanse todavía lejos. Los Duncan no cesaban de mirar, buscándolas. Y, entretanto, se repetían mentalmente los versos de lord Byron: The isles of Greece, the isles of Greece, the isles of Greece... Where burning Sapbo lived and sung, here grew the Arts of toar and peace... Luego, acaso fue Isadora la que empezó a recitarlos en voz alta: Islas de Grecia, islas de Grecia... Y los otros Duncan continuaron: Donde la ardiente Safo amó y cantó, donde prosperaron las Artes de la guerra y de la paz.,. ¡De donde se elevó Délos y surgió Febus...! Un eterno verano os dora todavía, pero exceptuando vuestro sol, todo duerme ahora... Por fin, empezó a crecer en lontananza el promontorio de Santa Maura. El velero no pasaba de aquí, y los Duncan descendieron del barco, extasiándose ante la pequeña isla que tenían enfrente: Itaca, el reino de Ulises. Allí, frente a los ojos enamorados, estaba también la roca desde donde Safo se arrojó al mar. Al amanecer del día siguiente tomaron los Duncan otro barco de vela, pero ínfimo, servido solamente por dos hombres, pescadores, y navegaron ahora hacia el pequeño puerto de Karvasaras, entrando en el golfo de Ambracia. Era un día de junio.y el Sol, al remontarse, fue haciéndose abrasador. Pero todos estaban contentos. Hasta los pescadores gracias a las dracmas con que habían prometido pagarles aquel singularísimo viaje. Después, con inusitada rapidez, varió el tiempo. Cubrióse de nubes el cielo, se agitó el mar y amenazó la tormenta. El Jónico, tan azul, hubo de cambiar de color. Y los pescadores se inquietaron, señalando el avance de negras nubes. En cambio, los Duncan seguían encantados, 100
y no demostraron la menor sorpresa ante lo que ocurría, pues conocían de sobra —merced a la Odisea— que no hay otro mar tan cambiante como el Jónico. Unos a otros se recitaban las descripciones homéricas: Echando Poseidón mano al tridente, congregó las nubes y turbó el mar; suscitó grandes torbellinos y toda clase de vientos; cubrió de nubes la tierra y el Ponto, y la noche cayó del cielo... Soplaron a la vez el Buró, el Noto, el impetuoso Zéfiro y el Bóreas, que, nacido, en el éter, levanta olas inmensas... Una vino a caer sobre Ulises, e hizo zozobrar la balsa... El héroe tuvo que abandonar el timón... Llegó un horrible torbellino de mezclados vientos y rompió el mástil y la vela y la entena cayeron al mar, a gran distancia... Mucho tiempo permaneció Ulises sumergido, sin poder salir a flote por el ímpetu de las olas... Emergió, por último, arrojando por su boca el agua amarga, que asimismo le corría de la cabeza en sonoros chorros... El gran oleaje llevaba la balsa de acá para allá, según la corriente... Del mismo modo que el otoñal Bóreas arrastra por la llanura los vilanos, que se entretejen unos con otros, así los vientos impelían la balsa por el piélago: ya Euro la lanzaba a Zéfiro para que éste la empujase, ya Noto la enviaba a Bóreas, a fin de que la persiguiera... Afortunadamente, Poseidón no manifestó tanta ira contra la embarcación de los Duncan, y la tormenta que amenazaba se disipó como había venido, casi por ensalmo. Todo se redujo a un juego escenográfico, a una broma que el dios quiso gastar a aquellos intrépidos soñadores. Y hacia el mediodía tornó a lucir un Sol cruel e hiriente. Nuestros navegantes se detuvieron en Prevesa, asomada a la costa del Epiro; compraron algunas provisiones típicas del país, tales como queso de cabra, aceitunas y peces secos, y se hicieron de nuevo a la mar... De vez en cuando cesaba la brisa que, soplando sobre la vela, arrastraba a la sencilla embarcación, y Raimundo e Isadora remaban con sus marineros, lo que, en el estado de ánimo en que se encontraban aquéllos, soñando cual chiquillos, les producía una ilusión más. Anochecía cuando los Duncan desembarcaron en Karvasaras, desde donde seguirían por el interior hasta Atenas. Estaban radiantes. Y la danzarina y Raimundo, nada más puestos los pies en tierra firme, se arrodillaron y besaron el suelo. E Isadora exclamó: ¡Henos aquí después de tantos trabajos, en 101
la sagrada patria de la Hélade! ¡Salud, olímpico Zeus! ¡Y Apolo! ¡Y Afrodita! Preparaos, ¡oh, musas!, a bailar de nuevo. ¡Nuestros cantos despertarán a Dionysos y a las bacantes dormidas...! Las buenas gentes que presenciaron todo ello estaban estupefactas y un punto conmovidas. Y es que la verdadera emoción sentida por uno, termina por irradiar en torno alcanzando a los demás. Durmieron los Duncan en una posada, pues en el pueblo no había hotel ni fonda, lo que ninguno de ellos hubo de lamentar, y así que amaneció emprendieron el camino de Agrinión, a través de unas hoscas montañas. La madre iba en un coche de caballos, que transportaba también el equipaje, e Isadora y sus hermanos, andando. Llevaban en la mano unas ramas de laurel, y casi todo el pueblo de Karvasaras les acompañó un buen trecho a lo largo de la carretera. Tomamos el antiguo camino que Filipo de Macedonia recorrió con su ejército hace dos mil años, nos cuenta la Duncan en sus Memorias. A trechos corrían jubilosos, y siempre iban recitando o cantando. Saltaban y brincaban a los lados del coche de la madre, y Raimundo e Isadora, los dos locos de la familia, no pudieron resistir la tentación de bañarse en el río Aspropotamos, o sea el antiguo Acheloos, con verdadero peligro de perecer ahogados, ya que la corriente era muy fuerte. Luego sobrevino otro incidente. Dos perros salvajes, de los que utilizan los pastores para guiar y defender los rebaños, atacaron a los extraños viajeros, quienes mal lo hubieran pasado a no ser por el cochero que conducía a la señora Duncan. El hombre consiguió ahuyentarlos a fuerza de trallazos. Y con esto, sin otra cosa digna de referirse, llegaron a una posada sobre la hora del mediodía, y allí probaron el vino conservado con resina en los típicos pellejos de cerdo. No les gustó, porque sabía a barniz, pero nadie se atrevió a confesarlo, y, por el contrario, todos los Duncan se dijeron que era delicioso. ¡De Grecia tenía que gustar todo, y más si había sido elogiado por el poeta Anacreonte! Restauradas sus fuerzas, los viajeros prosiguieron su marcha. Y... andando, andando, como en los cuentos infantiles, llegaron a la antigua ciudad de Stratos, que estuvo situada encima de tres colinas y en donde los Duncan pudieron poner sus manos, por primera vez desde que pisaban Grecia, en unas 102
ruinas. Ibase ocultando el Sol, y a la melancolía propia de todas las ruinas se unió la de esta hora, para luego, a medida que avanzaban las sombras, producirse en la imaginación de los Duncan el espejismo de una vida extinta. Creyeron ver a la ciudad tal como se ofreciera siglos atrás, alzada y viviente sobre las tres colinas. Llegaron de noche a Agrinión, exhaustos, pero con una embriaguez de felicidad que raramente conocen los mortales, y al día siguiente, ya repuestos de las fatigas de la última jornada, tomaron la diligencia que va a Missolonghi, la ciudad en que murió lord Byron, de quien conserva el corazón, legado por el poeta como homenaje a las víctimas de los turcos. Una vez en Missolonghi, que conserva aún la trágica atmósfera del famoso cuadro de Delacroix, permanecieron aquí algunas horas, al cabo de las cuales embarcaron para Pairas a la suave luz del crepúsculo. Ya en la capital de Acaya, una penosa duda les asaltó: ¿adonde dirigirse ahora? ¿A Olimpia? ¿A Atenas? De un lado, les atraía aquélla con las ruinas de su célebre templo y como escenario de los antiguos Juegos Olímpicos. Y de otro, Atenas. No hay que decir por qué. Pero, a la postre, decidiéronse por la capital del Ática, a la que se trasladaron en tren. También aquí llegaron de noche, y apenas pudieron conciliar el sueño pensando en las ruinas tan adoradas que tenían ahora más cerca que nunca... Todavía de noche, encamináronse al famosísimo templo dórico de Minerva, y la aurora les contempló escalando la montaña... Isadora, y no yo, va a decir de ello. Y en este punto, más que en ningún otro, me creo obligado a transcribir una página del libro My Life: Según subíamos me parecía que toda la vida que yo había conocido hasta aquel momento se desgajaba de mí como un adorno abigarrado; que nunca había vivido antes, y que estaba naciendo por primera vez en aquel largo aliento y en aquella primera contemplación de la belleza pura. El Sol se elevaba por detrás del monte Pentélico, revelando su maravillosa claridad y el esplendor de sus flancos marmóreos, brillantes por los rayos solares. Llegamos al último escalón de los Propileos y admiramos el templo, iluminado por la luz matinal... Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, se hizo el silencio... Nos separamos levemente uno de otro... Era una belleza demasiado sagrada para las palabras... 103
Nuestros corazones latían animados por un extraño terror, difícil de explicar... Ni gritos ni abrazos. Cada uno de nosotros había encontrado el punto supremo de adoración, y permaneció horas enteras en un éxtasis de meditación del que salimos debilitados y como destrozados.
Yo me explico todo esto. Es como si, en presencia de algo con lo que hemos soñado mucho y que hubimos de amar sin conocerlo directamente, despertase en lo más profundo y misterioso de nuestro ser una criatura distinta, que hubiera vivido ya aquel amor y que, precisamente por esto, guiase ahora nuestros sentimientos desde el fondo de los arcanos de la subconsciencia. Por lo mismo que, en ocasiones, reconocemos un paisaje, o un rincón de cualquier vieja ciudad, que no hemos visto antes, es decir, a lo largo de la vida que recordamos. Y lo que es más extraordinario: por lo que avanzamos a través de una población desconocida con la misma seguridad que si fuésemos vecinos de ella desde mucho tiempo atrás. Nos ha ocurrido esto, al lector y a mí, no ya en un París por ejemplo, capital aquélla con la que las lecturas y las películas, y las revistas ilustradas y... las referencias de los amigos nos habían familiarizado mucho antes de llegar a ella, sino con lugares adonde hemos venido a parar sin casi saber que existían. Y cuando Isadora dice que salió debilitada y como destrozada de su éxtasis frente al Partenón, yo pienso en la fatiga de los médiums. Fue aquí, contemplando los majestuosos restos de esta arquitectura, donde los Duncan decidieron vivir siempre en Grecia. Les parecía, según contemplaban las ruinas de este templo consagrado a la virgen Atenea, que habían alcanzado el pináculo de la perfección, la meta de sus más puros sentimientos estéticos, y juzgaron que no debían alejarse de Atenas, erigiendo por aquellos contornos un nuevo templo, en el que vivirían todos los Duncan entregados a una vida inspirada en Platón. Estaba también con ellos Agustín, el otro hermano, y como éste, casado y ya padre de un niño, sintiese una viva añoranza por su mujer y el hijo, los demás Duncan accedieron a que los trajese, asimismo, a Grecia, aunque desconfiaban de las 104
íntimas convicciones de la cuñada, quedando constituido por todos el que ellos mismos llamaran clan Duncan... La triunfal actuación de Isadora en Berlín había proporcionado a la danzarina bastante dinero, y ella debió de juzgar inagotable y sobrado para vivir aquella inefable aventura, que, en realidad, sólo podía comenzarse. Pero la Duncan no supo jamás echar cuentas. Empezaron por arrinconar sus trajes del siglo y por vestir túnicas, clámides y peplos; por atar con cintas sus cabellos y por calzar sandalias, tal como Isadora lo venía haciendo. (La única que se resistía a esta mutación era la cuñada, cuyos tacones Luis XV sonaban como una blasfemia sobre el mármol blanco del piso del Partenón...) Y, en seguida, dedicáronse a buscar el emplazamiento de su imaginado templo, recorriendo Colonos, Phaleron y todo el valle de la Ática. Por último, un día que paseaban por el Himeto —el monte cuyos romeros producen las mieles más dulces de Grecia—, Raimundo plantó su cayada en la tierra y les advirtió que estaban a la misma altura de la Acrópolis, lo cual era verdad, bastándoles mirar hacia el oeste para encontrarse allá, enfrente y a un mismo nivel de ellos, con el templo de Atenea. ¿Qué otro lugar más indicado para alzar los Duncan su casa y su templo? Convinieron en que no había otro mejor, y dedicáronse a realizar las gestiones necesarias para llevar adelante su proyecto. Adquieren el terreno, trazan ellos mismos los planos de la casa, contratan a los trabajadores y sueñan con hacerse acarrear, para levantar aquélla, la piedra del Pentélico, es decir, de los mismos luminosos flancos de donde había salido la empleada en la construcción del Partenón. Porque, ¿cuál otra era digna de ellos? Pero al inquirir precios, se encontraron con la primera llamada a la realidad, y tuvieron que conformarse con la piedra roja del Himeto. Se zanjaron los cimientos y llegó el día de poner la primera piedra del templo. Los Duncan, aunque emancipados de la Iglesia, quisieron dar al acto una solemnidad religiosa, encontrando en el rito bizantino una amena huella pagana. Aquello representó una fiesta inolvidable. Celebróse a la hora del crepúsculo, bajo la mirada de un sol rojo, y asistió una muchedumbre de campesinos, procedentes de las cercanías. Un viejo sacerdote, con luengas barbas grises y vestido de negro, tocado con el venerable camilafkion del que pendía un velo, también negro, que flotaba en el aire, dio comienzo al 105
rito pidiendo a los Duncan que señalaran los límites de los edificios proyectados y de todo su predio, lo que Isadora y Raimundo hicieron dando unos expresivos pasos de danza. Luego el sacerdote dirigióse a la piedra angular, ya dispuesta, y, en el preciso momento en que el Sol parecía inflamarse allá, en el horizonte, sacrificó un gallo negro y vertió la sangre de la degollada ave en la piedra. Siguieron a esto unas preces y unas bendiciones, nombró el sacerdote a cada uno de los Duncan, les exhortó a vivir allí piadosa y pacíficamente, oró de nuevo y terminó deseando prosperidad a aquéllos y a sus futuros descendientes... La parte religiosa había terminado, y ahora comenzó a oírse la música de unos primitivos instrumentos, tocados por sencillos músicos populares, se abrieron las espitas de sendos toneles de vino, se repartieron manjares, típicos y... todo el mundo estuvo comiendo, bebiendo, cantando y bailando hasta la madrugada, alrededor de una hoguera y bajo los guiños de las estrellas. Mientras se edificaba el templo, los Duncan continuaron viviendo en Atenas, e iban por las noches de luna a sentarse en medio de las ruinas del anfiteatro de Dionysos, en la Acrópolis. Era un magnífico ambiente para la recitación de los poetas griegos, a cargo de Raimundo, y para las danzas de Isadora, quien no necesitaba de otra música que de aquella que la danzarina imaginaba escuchar en la lejanía de los tiempos. Una de esas noches oyeron unos gritos tan patéticos y como sobrenaturales que los Duncan quedaron con el ánimo en suspenso, profundamente conmovidos. Era la voz quejumbrosa de un muchacho, y súbitamente se escuchó otra, y después otra más, que interpretaban una vieja canción griega. Cuando los últimos ecos de ésta se hubieron extinguido, Raimundo dijo: —Así debieron de ser las voces de los muchachos del antiguo coro griego. Repitióse el hecho a la noche siguiente, y los Duncan, vivamente emocionados, fueron al encuentro de aquellos rapaces y, dándoles algunas monedas, les pidieron que prolongaran algo su concierto. Aquéllos no se cansaban de oírles. Y como cundiese el rumor de este interés de los singulares extranjeros, así como el del reparto de diobolones, los Duncan contaron en noches sucesivas con concursos más numerosos, cuyas lastimeras canciones relacionaron con la música bizantina de la Iglesia griega. 106
Frecuentaban los oficios divinos para escuchar, especialmente, las quejumbrosas salmodias de los popes; visitaron el seminario de las afueras de Atenas, para oír cantar a los jóvenes que aquí cursaban sus estudios, y examinaron un gran número de cartularios y libros de coro, a fin de afirmar más sus convicciones acerca de la relación entre la música bizantina de la Iglesia griega y los coros del antiguo Teatro clásico. Como muchos helenistas distinguidos, opinamos que los himnos de Apolo, de Afrodita y de todos los dioses del paganismo habían pasado a la Iglesia griega a través de ciertas transformaciones, consigna nuestra bailarina. Entonces se les ocurrió la idea de resucitar los primeros coros griegos con aquellos chiquillos atenienses, y, a tal efecto, los reunían todas las noches en el teatro de Dionysos, les hacían cantar y concedían premios a los niños que más se distinguían por el sentimiento con que cantaban y, sobre todo, a los que aportaban canciones de aire más antiguo. Finalmente, y con el concurso de un profesor de música bizantina, formaron un coro de diez muchachos, seleccionados entre los asistentes al anfiteatro de Dionysos, y empezaron a ensayar una adaptación de Las Suplicantes, de Esquilo, hecha expresamente para el flamante coro por un seminarista de gran talento y fina sensibilidad. La letra era una de las más hermosas que se han escrito, opina Isadora. El conocimiento de los Misterios de Eleusis, con su consoladora filosofía, les produjo una extraordinaria impresión, y decidieron visitar aquella ciudad para revivirlos sobre el fondo de la misma, aunque fuese en unas ruinas. La excursión resultó, naturalmente, muy sugestiva. Recorrieron a pie las trece millas que separan Atenas de Eleusis, andando por una carretera blanca y polvorienta que se extiende, a trechos, entre el mar y las alamedas por donde paseaba Platón. Iban, como de costumbre, vestidos como griegos de la Antigüedad, con sus túnicas, clámides y peplos, calzándose con sandalias. Atravesaron el pueblecito de Dafne y, a través de algunas colinas, contemplaban, a intervalos, el mar y la isla de Salamina, invitándoles a reconstituir en su imaginación la célebre batalla de ese nombre, en la que los griegos derrotaron a los persas acaudillados por Jerjes. Y, una vez que llegaran a la nueva Meca que habíales atraído, permanecieron aquí, en Eleusis, tres días. Transcurridos éstos y de vuelta a Atenas, los Duncan con107
tinuaron subiendo cada día a la Acrópolis, adorando cada piedra del Partenón, y, en Atenas, los ensayos de la reconstitución de los antiguos coros y los estudios musicales, literarios y arqueológicos, como si nunca más tuvieran que ocuparse en otra cosa; seguros los Duncan de haber hallado la suprema razón de su vida, en la adoración de la sabia Atenas, y ajenos •al agotamiento de sus reservas económicas, cada día más cortas. Por otra parte, las obras del templo ofrecían crecientes dificultades y problemas. Todo cuanto se había hecho por encontrar agua en el lugar del emplazamiento de aquél, cuyos planos trazara Raimundo inspirándose en los del antiguo palacio del rey Agamemnón, hubo de ser inútil. El agua no aparecía, los sondeos y excavaciones no tuvieron fruto alguno y ni en las cercanías se logró hallar el precioso elemento, que tenía sus manantiales más próximos a una distancia de tres o cuatro kilómetros. ¿Cómo iba a habitar allí el clan de los Duncan? Sólo Raimundo siguió animando esta ilusión. Los demás, incluida Isadora entre éstos, se mostraron muy desanimados. Como compensación de este fracaso, tuvieron algunas importantes satisfacciones en sus estudios y búsquedas. Así, por ejemplo, encontraron en el ritual de la Iglesia griega nuevas huellas de los antiguos coros, y en la Biblioteca Nacional, un gran número de manuscritos y de libros en los que pudieron confirmar una multitud de sospechas acerca del origen de ciertas melodías, gamas y cadencias. Varios de los himnos consagrados por la Iglesia a Jehová no eran, en definitiva, sino sendas transformaciones de los himnos de Zeus-Padre, de Zeus-Tonante o de Zeus-Protector, realizadas por los primeros cristianos. Y, conforme hacían los Duncan estos descubrimientos, crecía el entusiasmo de toda la familia. ¡Iban a devolverle al mundo aquellos tesoros perdidos dos mil años antes! Además, y de suerte inopinada, los estudiantes atenienses convirtieron a los Duncan en héroes... El hecho ocurrió así: un día, a causa de los pleitos mantenidos por los escolares con el Gobierno, en relación con las representaciones dadas a diferentes tragedias clásicas, los estudiantes desfilaban por las calles de la capital, manifestándose con gritos, pancartas y banderas en pro del respeto al Arte y a las letras de la Antigüedad clásica, y he aquí que, de pronto, se tropiezan con los Dun108
can, que regresaban de sus frustrados lares, vistiendo según la forma dicha. Puede imaginarse la reacción de los jóvenes estudiantes... Nadie se les antojó más dignos que los Duncan para presidir la manifestación y el movimiento propugnado por los universitarios en favor de las antiguas y puras glorias... A las manifestaciones en las calles siguió un acto organizado en el Teatro Municipal, donde bailó Isadora con sus diez muchachos griegos por primera vez en público. Estos cantaron en el viejo idioma de Grecia los coros de Esquilo; la danzarina, por sí sola, describió con sus danzas el terror de las doncellas que en la tragedia de Las Suplicantes imploran protección a Zeus contra el asalto incestuoso de los que venían por mar..., y toda la concurrencia, embargada por la emoción, aclamó a la Duncan y a sus diez chiquillos, tributando a todos interminables ovaciones. Luego, los periódicos se deshicieron en elogios a aquellos extranjeros tan compenetrados con el alma helénica, y la ciudad entera hablaba de ellos. Pero el éxito aún fue mayor, pues los mismos reyes quisieron saber de aquella resurrección, e hicieron llegar hasta los Duncan el deseo de que diesen un festival en el Teatro Real. Accedieron a ello los Duncan, se sucedieron las aclamaciones, y el propio rey Jorge vino al camerino de Isadora para felicitarla y llevársela al palco en que aguardaba la reina... Ahora bien, Isadora estimó estos aplausos demasiado enguantados en piel de cabritilla... Entretanto, las cuentas corrientes de Isadora en los Bancos habían disminuido de un modo alarmante y allá, desde Viena, Alejandro Gross apremiaba a la danzarina para que cumpliese sus compromisos. El ensueño había durado todo un año, y al cabo de éste, Isadora Duncan tuvo la evidencia de que no podía prolongarse por más tiempo. Tenía que corresponder a las inolvidables atenciones de Gross, y por si esto fuese poco, la realidad económica no permitía otra cosa. Cierto que sus éxitos en Atenas la hubiesen permitido realizar una fructífera campaña por toda Grecia, pero la bailarina, tan exquisita siempre en sus gestos, no podía actuar aquí como no fuese de una manera altruista, desinteresada. Ella no podía tomar dinero de Grecia. Sola, llevando el corazón oprimido y las manos entrelazadas sobre el pecho en actitud contrita, subió a la Acrópolis para despedirse de aquellas tan veneradas ruinas. Hasta la compañía de la madre y de los hermanos hubiese sido enojosa a la 109
danzarina en esta hora. Contempló largamente las sagradas piedras, se prosternó ante el Partenón y besó las losas del piso; luego, en un rapto de amor, fue de una columna a otra, abrazándolas y sintiendo en la propia carne, a través de la ligera túnica, el frío del mármol; echóse hacia atrás y, en medio de la noche y del silencio, bailó únicamente para las ruinas, pero como si desde ellas pudieran verla los griegos contemporáneos de Pericles y de Alejandro, o... ¡los dioses! Perdió, en sus giros, el cíngulo que le ceñía la túnica a la cintura; dejó que toda la túnica desmayase a lo largo del cuerpo, quedó desnuda y, al verse así, abrió en cruz los brazos y se ofreció, cual Friné ante los jueces del Areópago, a las miradas de la Grecia inmortal que ella, Isadora, imaginaba en aquellas ruinas. La Luna, en su cénit, hacía más blanco el mármol del Partenón, y más blanca la carne de Isadora, inmóvil como una estatua... Al ardor de las danzas sucedió el frescor de la noche, estremecióse la bailarina y volvió en sí, concluyendo el éxtasis... Recogió, presurosa, su túnica y, un poco más lejos, el cíngulo y el manto; se vistió y, sin esperar a más, bajó corriendo hacia Atenas sin atreverse a volver la cabeza.
Varias veces durante su vida Isadora Duncan pasó por Grecia y tornó a visitar las ruinas de la Acrópolis. Numerosas fotografías dan fe de ello, diciéndonos de este fervor de la bailarina... Yo recuerdo especialmente las de Steichen. En una de ellas, Isadora aparece vistiendo una larga túnica y envolviéndose en un manto; es como una vestal, toda blanca y solemne; al fondo, una larga perspectiva de onduladas colinas... Otra foto nos muestra a la danzarina con los brazos abiertos y extendidos en actitud de ofertorio; el manto es ahora negro, la siluetea el flanco derecho y se extiende hacia el hombro izquierdo para descender, libre y flotante, suelto, por encima del brazo extendido; anchas, cumplidas las mangas. Unos valles y, al final, los lejanos perfiles de la montaña constituyen el fondo... El fotógrafo ha concedido todo su valor a cuantos elementos integran el ambiente: así a las ruinas como a esos fondos paisajistas, a la luz de un ardiente sol, a los contrastes provocados por las sombras de las grandiosas columnas, al espacio abierto e infinito. La figura de la Duncan es mínima si la me110
dimos y relacionamos con lo que la rodea. Seis o siete veces más altas que ella son las columnas del Partenón, captadas en toda su altura. Y, sin embargo, Isadora ejerce en estas fotografías una soberanía indiscutible; hácese digna de toda aquella atmósfera —atmósfera de la naturaleza y del Arte, en la conjunción de Grecia— y es la suprema estrofa de un poema, en el que la fotografía, sin dejar de ser proyección de una retina de sabio, como dijera Jansen, es una verdadera mirada estética, cual la considerase Maeterlinck.
Capítulo octavo Fin de la aventura griega y principio de la aventura wagneriana Acontece algunas veces que, en el penoso trance de abandonar algo muy querido, creamos artificiosamente dentro de nosotros unos sentimientos contrarios a los que, en relación con aquello que nos vemos obligados a dejar, nos han venido inspirando. Ello es un medio de defendernos del dolor de la separación, o de la renuncia, y aun, en ciertos casos, llegamos a ser injustos con lo que se abandona, o con lo renunciado, y con nosotros mismos. Por eso, en víperas de salir de Atenas, entregóse Isadora Ducan a unas ideas muy distintas a las que hasta entonces habíanla animado. Tuve, de repente, la sensación de que todos nuestros sueños estallaban y se deshacían como brillantes pompas de jabón, y de que éramos modernos, gente del tiempo que vivíamos, sin que pudiéramos ser otra cosa, nos confiesa la bailarina. E imaginó que no era capaz de sentir a Grecia, obstinóse en pensar en la sangre escocesa e irlandesa que corría por sus venas y convino, por último, en que poseía, quizá, más afinidades con los pieles rojas que con los griegos. Toda la hermosa ilusión que había iluminado hasta entonces la mente de Isadora, con respecto a la Grecia clásica, se desvanecía y esfumaba, dejando en el alma de nuestra danzarina un gran vacío. Pero ya no podía la Duncan volverse atrás en sus proyectos de interpretar esa Grecia, resucitándola en las expresiones de la Tragedia y de la Danza por los escenarios austríacos, húngaros y alemanes que debía recorrer en seguida. Ni, en definitiva, hubiese contado con fuerzas bastantes para llevar a cabo aquella traición contra sí. Las engañosas ideas que ahora embargaban el pensamiento de Isadora Duncan no respondían sino a una necesidad momentánea y aguda, de sentirse más fuerte al separarse de las insignes ruinas que tanto amaba. Y, por otro lado, procuró convencerse de la obligación que tenía de seguir adelante por el camino emprendido. Debíase, en primer término a los diez chiquillos que iban a tomar el tren con ella, para llevar lejos de Atenas, por toda Europa, la emoción de los antiguos coros griegos; se debía, igualmente, 112
a cuantos venían colaborando con ella en este interesantísimo. y maravilloso ensayo de exhumación, y, desde luego, a sus hermanos y a la propia madre, tan sensible e intrépida; a la Grecia de hoy, actual, que fiaba en los Duncan como paladines de las mejores glorias del pasado; al empresario Alejandro Gross, que la esperaba lleno de fe, y a los públicos —de Viena, de Budapest, de Berlín...— que aguardábanla, asimismo, en medio de una indudable expectación. Llegó, por fin, el día de la partida. Y la hora de subir al vagón, entre el vocerío de la multitud congregada en la estación para decir adiós a Isadora y a sus acompañantes. Los muchachos del coro se despedían de sus humildes y llorosas familias, los estudiantes daban incesantes vivas mientras que numerosos artistas, literatos y otros intelectuales atenienses pugnaban por estrechar la mano de la bailarina; incluso encontrábanse presentes algunas autoridades del Gobierno y de la ciudad, y hasta algunos campesinos, vestidos con sus típicos y pintorescos trajes, que se habían arriesgado a confundirse en aquella exaltada muchedumbre deseosa de dar esta última prueba de afecto a los Duncan. Es decir, a los que de éstos marchaban. Porque uno de ellos, Raimundo, quedábase en Atenas. Un largo pitido, lanzado por la locomotora del tren dispuesto a salir, rasgó el espacio. Todo el mundo se quedó un poco suspenso. Y fue en este momento cuando Isadora Duncan, muy triste y muy pálida hasta entonces, casi muda y sin atinar a corresponder a las demostraciones de los que la rodeaban, atinó a reaccionar para siempre, venciendo la crisis en que estuvo sumida los últimos días de su estancia en Atenas. Arrancó a un estudiante de los más próximos una bandera blanca y azul, griega; envolvióse rápidamente en ésta y, recobrando todas sus desmayadas fuerzas, gritó, vibrante y acompañada en seguida por toda la multitud, el himno nacional de Grecia: Op ta kokola vgalméni Ton Elinon to yera Chéré o chéré Elefteria Ké san prota andriomeni Chéré o chéré Elefteria.
113
El convoy se había puesto en marcha. Nuevos pitidos de la locomotora rasgaron el aire, todo el mundo cantaba el himno griego y por doquier se multiplicaban los pañuelos para despedir a la bailarina, a sus familiares y a los niños del coro. El vagón se inundó de sol, trepidaban los coches sobre los cruces de las vías y fueron pasando ante los ojos de los viajeros, en acelerada visión, otros trenes, los tinglados y los muelles, los depósitos de mercancías, vagones sueltos, las casetas de los guardaagujas, los semáforos... Poco después, corría el tren por el campo libre. Y allá, en lo alto del Pentélico, la arquitectura del Partenón, con su nobleza suprema, sujetaba las miradas de Isadora, que la contempló mientras ello fue posible. La Duncan sentíase otra. Había recobrado su fe y los mejores entusiasmos. Se prometía volver y, descansando ahora en esta idea, aceptaba la separación de aquellas ruinas gloriosas; sentía a la Grecia clásica, a pesar de esa sangre irlandesa y escocesa que llevaba Isadora en sus venas, y nuevamente juzgábase capaz de interpretar el espíritu de la Antigüedad griega, cual si ella, la danzarina, hubiera sido contemporánea de Pericles o de Alejandro, en los días de máximo esplendor ático. Ya no pensaba que todos los esfuerzos realizados por comprender ese espíritu habían sido inútiles, infecundos, estériles..., sino que, por el contrario, cuanto hizo en ese sentido se le antojó hermoso, y el año que acababa de pasar en Atenas le pareció el más bello y fecundo de su vida. Sin embargo, al llegar a Viena, y presentarse en el Karl Theatre con el coro de los diez niños griegos, debió de sufrir una nueva crisis en sus convicciones artísticas. Allí, en la capital austríaca, tuvo una sensible decepción. El público acogió fríamente aquel coro, presentado en la interpretación de Las Suplicantes, y si bien se aplaudió con gran entusiasmo a la danzarina, no fue por esto, sino al interpretar El Danubio azul... Ella entonces, aprovechando esta otra actitud de los vieneses, les habló, tratando de defender la idea que tanto cariño le inspiraba. Debemos reanimar la belleza del coro, les dijo. Y pretendió justificar su posición en favor de aquellas reconstituciones eruditas, pero los asistentes al Karl Theatre apenas se avenían a escucharla, interrumpiéndola cuantas veces les era posible para pedirle que bailase de nuevo El Danubio azul... Otro tanto ocurrió en Budapest, ciudad a la que llegó la 114
danzarina sin pensar demasiado en su Romeo de dos años atrás, e impresionada todavía por Hermán Bahr, quien, además de haber defendido ardorosamente en Viena el espectáculo de Las Suplicantes, era todo un gran tipo. Sería en Munich donde el coro griego de Isadora produjo verdadera sensación, sobre todo entre la intelectualidad. Lo mismo los exaltados estudiantes de la Universidad que sus graves profesores sintiéronse profundamente impresionados, y uno de éstos, el ilustre Fürtwangler, dio una memorable conferencia sobre los trabajos de la Duncan, hablando también de los antiguos himnos griegos, puestos en música por el seminarista de Atenas que acompañaba a la bailarina y a su coro de muchachos. Naturalmente, todo esto de Munich influyó de suerte muy favorable en Isadora Duncan, cuya mayor preocupación de ahora la constituía su propio trabajo en Las Suplicantes, adaptación en la que nuestra danzarina se veía obligada a expresar por sí sola los sentimientos de las cincuenta vírgenes que, en la tragedia de Esquilo, se agrupan alrededor del altar de Zeus para implorar su protección contra los primos incestuosos que venían por el mar. Lograba producir, sin duda, un efecto extraordinario, bastándose a manifestar todos los sentimientos de aquellas alarmadas doncellas de Danao, pero no por esto dejaba de pensar en el proyecto de reunir un verdadero coro de muchachas, formando una gran Escuela de Danza. Y cada día apremiábale más a la genial danzarina este generoso propósito. Berlín no acogió a los chicos griegos con el interés que Munich. Los berlineses mostraron, indudablemente, mayor admiración por aquéllos que la gente de Viena y Budapest, pero también pidieron a Isadora que bailase El Danubio azul, prefiriéndola en sus personales interpretaciones a todo lo demás. No obstante, ella no cejaba. Mas un hecho con el que no había contado vino a influir en el ánimo de la Duncan, contra sus muchachos, lo que no consiguiera el desvío más o menos notorio, de los públicos, y fue la artera obra de la Naturaleza. Desde que llegamos a Berlín, explica Isadora, perdieron completamente aquella ingenua y divina expresión que tenían en los atardeceres y en las noches del teatro de Dionysos, y empezaron a desarrollarse y a crecer... Cada vez salía un poco más desentonado el coro, y no había medio de justificar esto diciendo que era música bizantina, cuyas exigencias de ento115
nación son otras que las corrientes, pues lo que salía de sus gargantas era, sencillamente, un espantoso ruido... Por otra parte, el comportamiento de los chiquillos, ajeno a su labor artística, era lamentable. No los pudieron soportar en ninguno de los hoteles de primera categoría donde la Duncan los alojó. Pedían sin cesar pan negro, aceitunas negras y ajos crudos, y cuando no eran atendidos en estos caprichos, o no figuraban en las minutas de sus comidas los alimentos que ellos decían echar tan de menos, armaban fuertes escándalos, llegando, en ocasiones, a tirar las fuentes y los platos a los camareros que les servían. Isadora se los llevó a la propia residencia, instalándolos junto a sí para vigilarles mejor, pero no por esto se les pudo imponer una conducta muy diferente, y revelaron, por el contrario, nuevas mañas. Un día, la danzarina recibió de las autoridades policíacas un deplorable informe que la dejó consternada. Resultaba que, durante la noche y en tanto que los Duncan les creían durmiendo, los muchachos se escapaban subrepticiamente de la casa, descolgándose por una ventana, para frecuentar unos cafés baratos y harto mal reputados, reuniéndose con tipos nada recomendables. Cabe imaginar el disgusto de la pobre Isadora, quien, en vista de todo esto, tuvo que renunciar a su querido coro griego y a las muchas ilusiones que éste había despertado en ella. Tan pronto como le fue posible, luego de diversas gestiones, una buena mañana metió a los chicos en unos taxis y condújólos al tren, entregó un billete de segunda para Atenas a cada rapaz y, melancólicamente, pero sin ninguna debilidad ostensible, les dijo adiós... Y así fue como terminó la aventura griega. Claro está que nuestra bailarina continuó soñando con Grecia, mas, por el momento, hubo de abandonar la música bizantina y volvió al estudio de Ifigenia y Orfeo, de Gluck, interpretando ahora a las doncellas de Chaléis y a las tristes exiliadas de Táurida, tornadas éstas en alegres al celebrar su liberación por Orestes al final de Ifigenia... Debía repetir el milagro conseguido en la versión de Las Suplicantes, procurando que los espectadores viesen en ella sola aquellos varios conjuntos de jóvenes, prodigio de expresión que no dejaría de ser logrado asimismo, pero que, como en el caso anterior, hacía pensar a la bailarina en los efectos que podría obtener si contase con unas cuantas muchachitas inspiradas y adiestradas por ella. Y el fracaso sufrido con los chicos 116
griegos, lejos de intimidarla, se convertía en un acicate más para llevar adelante aquel proyecto de fundar y animar una gran Escuela de Danza. De tal modo la ilusionaba esa idea, que, a veces, la creía ya realizada, y al bailar sola, sentíase rodeada por sus imaginadas discípulas, y creía ver las manos ansiosas de las jóvenes, que la buscaban, y percibir el empuje y la fragancia de sus cuerpos delirantes, girando en torno al de ella. Soñaba con un loco final báquico para su Ifigenia, con unas vírgenes de Táurida enajenadas por el goce de su recuperada libertad, que cayesen como ebrias de vino al suspiro de las flautas, persiguiendo sus deseos a través del bosque en sombras..., cual las viese Eurípides. Reanudó sus lecturas filosóficas, y acaso bajo la influencia de aquellos sueños, se sintió penetrada por Nietzsche, el dionisíaco Nietzsche, como por ningún otro. La simpatía del creador de Zarathustra por el espíritu griego, y la comprensión de éste, inigualada por cuantos autores había leído Isadora, tenía que atraer forzosamente a la danzarina, y luego, lo sugestivo de toda aquella honda y terrible filosofía iríale ganando el pensamiento, el corazón y la voluntad. Si antes del viaje a Grecia ya hubo de preocuparla aquella manera de pensar, ahora la apasionaba. Cierto que Nietzsche venía a echar por tierra algunos ídolos adorados por los Duncan, pero ¡con qué fuerza los acometía! El mundo griego no era, en efecto, lo que se imagina uno a través de Winckelmann y del mismo Goethe, ni tenía su punto de partida en el idealismo retórico de Platón, aborrecido por nuestro polaco-alemán. Los griegos son anteriores a su historia, si así puede decirse, y unos vigorosos realistas sobre todas las cosas, consecuencia de los instintos más fundamentales, con un Epicuro y un Heráclito que valen cien mil veces más que el tan decantado Platón; se muestran flagrantes en los misterios dionisíacos, con su sentido de la vida eterna confiado en la función sexual; manifiéstanse avaros de todos los goces y, al mismo tiempo, resignados con todos los dolores, los cuales son tan necesarios como aquéllos, y, en fin, aman tanto a la Vida, que, aunque parezca esto una paradoja, no temen a la Muerte. No conozco un simbolismo más elevado que el simbolismo dionis'taco de los griegos, proclama Nietzsche. Y seguidamente añade: En él se experimenta religiosamente el más profundo instinto de la vida, de la vida futura, de la eternidad de la vida, 117
y la generación, como camino de la vida, se considera un camino sagrado. La moral nietzscheana, en cierto modo consecuencia de esta manera de ver, impresionó de modo extraordinario a Isadora Duncan, quien identificaba con frecuencia un espejo de su propio espíritu en los libros del denodado filósofo de Rocken. Y, desde luego, las ideas de éste acerca del Arte coincidían en innumerables puntos y corrían paralelas durante largos trechos. Las luchas que el Arte pone ante nosotros, y las que implica el mismo desarrollo del Arte, son una simplificación de las verdaderas luchas de la Vida, en cuanto ésta es ajena al Arte, y sus problemas, una abreviación, o un exponente sumario, de las interminables relaciones que implica la acción y la aspiración del hombre, leía Isadora en uno de los primeros ensayos de Federico Nietzsche, e inmediatamente debía asentir. En esto estriba la grandeza y el valor del Arte, en que invoca la apariencia de un mundo más simple y sugiere una más breve solución de los problemas vitales, aunque muchos no atinen a verlo así y el Arte o lo que el Arte muestra, se les figure difícil de comprender y hasta de sentir, continuaba leyendo la danzarina, asintiendo igualmente. Y, en fin, ¿cómo no sentirse seducida y halagada por aquellas comparaciones que hace Nietzsche entre el filósofo y el bailarín o el volatinero? El ingenio debe ser vivo y ondulante como la Danza, para Nietzsche. Aquélla, que nada tiene que ver con los artificiosos bailes de salón, es la imagen de la más delicada cultura, flexible y, a la vez, firme, luego de prolongada escuela... No se puede desear una mejor mente para un filósofo que la capaz de sugerirnos la idea de un danzarín, o de un acróbata, que conjuga el equilibrio con la gracia, los movimientos más enérgicos con ésta, manteniendo despierto todo el sistema muscular, de tal forma que, por loco y desenfrenado que parezca, no falle ni pierda la medida ninguno de sus movimientos, porque... cualquier exceso, o mengua, acarrearía una ignominiosa caída... Mi virtud es una virtud de bailarín, y si he saltado a menudo con ambos pies, en un rapto dorado-esmeralda, es porque mi Alfa y Omega consiste en que toda cosa pesada se aligere, que todo cuerpo se haga bailarín y que todo espíritu imite a los pájaros, escribe el filósofo, y la Duncan, unos años más tarde, cuando recapitula sus recuerdos, transcribirá esas palabras al frente de My Life, como divisa de estas Memorias. 118
Como siempre, la vida intelectual de Isadora Duncan era muy intensa, y la casa de la bailarina, en Victoria Strasse, donde daba unas recepciones semanales, constituía un verdadero Ateneo, un Parnaso, al que concurrían ilustres personalidades del Arte, de la Literatura y del Pensamiento puro. Numerosos pintores, escultores, músicos, poetas, críticos y profesores se reunían allí, y tomando pretexto en cualquier rasgo o faceta de las danzas de su amiga, su anfitriona, entregábanse a graves y profundas consideraciones y controversias, que alcanzaban después, fuera de la residencia de la Duncan, prolongados ecos. Mis danzas eran objeto de las polémicas más violentas y encarnizadas, cuenta Isadora. Continuamente aparecían en los periódicos columnas enteras en que se me proclamaba el genio de un arte recientemente descubierto, o se me acusaba de destruir la verdadera danza clásica, esto es, el ballet, prosigue la bailarina, quien por su parte, se pasaba las noches leyendo La crítica de la Razón pura, de Kant, alimentándose de manera muy sobria, de leche principalmente, para enturbiar lo menos posible su mente en alerta. Marchó de mala gana a Hamburgo, a Hannover, a Leipzig y a otras ciudades para cumplir sus compromisos con Alejandro Gross. el cual no cesaba de lamentarse de aquella exagerada actitud. Veía Gross que a Isadora no le interesaba aprovecharse del éxito, y comprendía muy bien cuan vanos eran sus esfuerzos por agitar en su amiga unos sentimientos ajenos a los estudios y a las investigaciones que ahora la embargaban tan por completo. Hubiera querido arrastrarla a Londres y a otras capitales, donde, no sólo se discutía ya la figura de Isadora, sino que se imitaba su arte con más o menos fortuna, aunque, naturalmente, sin el genio creador que animaba a éste, y mostrábale tenaz e incansable, los periódicos, las revistas y las fotografías que le enviaban sus corresponsales fuera de Alemania, testimonios gráficos de cómo se copiaban las danzas de aquélla, sus vestidos y sus cortinas escénicas. Nada de esto, ni las más encendidas súplicas del empresario, conseguía conmoverla, y sólo quería vivir para ahondar en el alma de la Danza. ¡Aquel Nietszche...! Este sí que la excitaba, y las horas más dichosas de entonces eran las que pasaba al lado de Carlos Federn, que visitábala a diario para leerle en alemán Zarathustra y explicarle el sentido de las frases y de las palabras que ella, como extranjera, no alcanzaba a comprender. Únicamente por Nietzsche llegará usted a la plena revela120
ción que persigue con sus danzas, le había dicho Federn, y creyéndolo así la bailarina, manifestaba un creciente interés por el orgulloso pensador. Haríase difícil determinar lo que Isadora Duncan debe desde aquel momento al autor de Más allá del Bien y del Mal, pero sí se puede afirmar que en éste, es decir, propiamente en un Federico Nietzsche anterior, terminó por descubrir el genio wagneriano. De sobra conocido el proceso operado en el pensamiento de aquél, en relación con la obra de Ricardo Wagner, y fueran cuales fuesen las afirmaciones de última hora, rayanas en lo cómico y en lo sarcástico, es evidente que uno de los hombres que mejor han comprendido ese genio y que más han contribuido a que, en los difíciles principios se le estimase, hubo de ser Nietzsche. Ya en su primer ensayo sobre Wagner, en uno de los cuatro que publicara bajo el título genérico de Unzeitgemasse Betrachtungen (Consideraciones inoportunas), consiguió juicios muy substanciales, capaces por sí solos de intrigar a Isadora, y luego, al acrecentar copiosamente su bibliografía relativa a la producción dramática y musical del maestro de Bayreuth, prodigó las afirmaciones que debían resultar más sugestivas para la danzarina. Nietzsche vio en Wagner al verdadero, al único, al indiscutible profeta del drama musical; le juzgó helenizante, lo que, dada la manera personal con que él, Nietzsche, consideraba el espíritu helénico, era el más entusiasta elogio que podía tributarse al genial músico; le apreció como uno de los conductores que necesita el mundo para su redención, como uno de los contados expositores del auténtico sentido de la Vida, como un liberador y como un guía hacia una nueva Tierra de Promisión; estimó excepcionalmente certeras y fecundas aquellas relaciones wagnerianas entre la Mitología y la Música, y se felicitaba de la naturaleza democrática del arte wagneriano, tan vigorosamente cálido y brillante que alcanza hasta a los más inferiores de espíritu. Cierto que Isadora venía admirando a Wagner desde bastante tiempo atrás, y que, precisamente al estudiar las Ifigenias de Gluck, tuvo que profundizar en el sentido que animaba a aquél, quien, según es sabido, había hecho la adaptación de una de aquéllas, trabajo con que diose a conocer en Dresde; pero, a pesar de todo, Nietzsche roturaba para la Duncan nuevos y hermosos caminos en los paisajes wagnerianos, y la bailarina, siempre dispuesta a seguir unas sugestiones de esta 121
índole, se lanzaba por ellos con su acostumbrada exaltación. Lo cual es tanto más comprensible si se piensa que, aparte de la admiración apuntada, el filósofo situaba al músico dentro de la línea seguida por la danzarina. Esta, entonces, acordó marchar a Bayreuth. Necesitaba visitar esta Meca wagneriana, aproximarse a la tumba del maestro y meditar junto a la misma; asistir a las representaciones del célebre teatro y vivir aquel ambiente, tan impregnado del alma de Wagner. Y así se lo anunció a Alejandro Gross, cuya desesperación no reconoció límites, pues la decisión de Isadora frustraba muy ilusionados proyectos del buen empresario. Forcejó cuanto humanamente pudo para hacerla desistir, por el momento, de tales propósitos, y hasta, acaso, pensó que Isadora titubeaba; pero un inesperado suceso tuvo más fuerza que todos sus argumentos. Un día se presentó en casa de la Duncan nada menos que la viuda de Ricardo Wagner, que venía a invitarla a unas representaciones del Tannháuser, que preparaba en Bayreuth, y, naturalmente, Isadora abandonó sus últimos escrúpulos. El empresario debía esperar. Nunca he visto a una mujer que me impresionara con un tan elevado fervor intelectual como Cosima Wagner —nos cuenta la Duncan—, y todo su porte aún parecía acrecentar la hermosura de su alma. Era de una estatura elevada, tenía un continente majestuoso, unos ojos muy bellos, una nariz acaso un poco prominente para una mujer y, sobre todo, una frente radiante de inteligencia. Conocía los más profundos sistemas filosóficos, y se sabía de memoria todas las frases y todas las notas del maestro. Me habló de mi arte de la manera más grata y alentadora, y luego me dijo del desprecio que Wagner sentía hacia las escuelas de baile, de ballet y sus vestidos. La viuda explicó asimismo a Isadora cómo el maestro había soñado con llevar al teatro bacanales con vírgenes floridas, para dar mayor expresión a algunos pasajes de sus obras, y subrayó la incompatibilidad de esos sueños con ciertas exigencias a que hubo de doblegarse en Bayreuth. Cosima Wagner terminó preguntando a la Duncan si estaría dispuesta a intervenir en las próximas representaciones organizadas en Bayreuth, y nuestra bailarina se sintió fuertemente tentada, pero... ¿cómo iba a aceptar esta invitación? Isadora no podía contar con ninguna colaboración para ello; las bailarinas de Bayreuth o de cualquiera de los teatros de Opera alemanes 122
eran bailarinas de ballet, a las que no intentaría siquiera utilizar y que, cabalmente, eran contrarias al espíritu de Ricardo Wagner. Ella no acaudillaría jamás uno de esos cuerpos de Baile, mecanizados y vulgares. Toda su vida era una negación de este arte azucarado, muchas veces melifluo, y siempre arbitrario de las Academias oficiales, y la Duncan hubiera sacrificado cualquier cosa antes que unas convicciones tan queridas y entrañables, que, además, eran compartidas por el propio Wagner, según había declarado su misma compañera. De otra parte, ella sola no podría hacer nada: no iba en este caso, como en el de Las Suplicantes, a suplir todo el coro. Ni la gente que acudía al Bühnenfestspielhaus Richard Wagners, acostumbrada a representaciones muy espectaculares, se avendría de buen grado a aceptar un expediente parecido a aquél, por muy genial que resultase. Y, como nunca lo había hecho hasta ahora, se lamentó de no tener aquella gran Escuela de Danza con la que tanto venía soñando. No obstante, prometió a Cosima Wagner ir muy pronto a Bayreuth.
Capítulo noveno La interpretación de Wagner, el primer viaje a Rusia, nuevos idilios... Llegó también a Bayreuth en un maravilloso día de primavera, todo florido y perfumado. Era el mes de mayo, y por doquiera que se dirigiesen los ojos, las flores encantaban la mirada. Nuestra danzarina no se había anunciado y nadie la esperaba aquí, a los estribos del tren, pudiendo trasladarse libremente al Schwarz Adler, el famoso hotel, donde tenía reservadas unas habitaciones para sí y su amiga María, que era la única persona que la acompañara en aquella ocasión. La madre y la hermana habíanse quedado en Berlín, harto ocupadas en estudiar el mejor modo de convertir en realidad la Escuela de Danza con que soñaba la bailarina; Raimundo seguía en Atenas, horadando la tierra en busca de agua para hacer habitables los lares griegos de la familia, y de Agustín, su mujer y el niño, no se sabe nada concreto, por lo que se refiere a este tiempo. Acaso habían vuelto a París, o a Londres. Sin tomarse apenas algún descanso, siempre exaltada por sus deseos, Isadora marchó desde el Hotel del Águila Negra a la célebre Villa Wahnfried, para visitar a los Wagner y, sobre todo, con el afán de penetrar cuanto antes en la melancólica intimidad de los recuerdos del maestro y visitar su tumba, que, como se sabe, está dentro del parque que rodea aquélla. Encontró a Cosima Wagner, y en seguida, plena de emoción, pudo contemplar, y hasta tener en sus manos, una multitud de cosas que pertenecieron a Ricardo Wagner. Luego, desde las ventanas de la biblioteca, se asomó a la sepultura en que reposan las cenizas del extraordinario músico, y al cabo, descendió al jardín para aproximarse más al sagrado lugar. Desarrollaba éste una extraña atracción para Isadora Duncan, quien, muchas veces, durante su estancia en Bayreuth, habría de tornar a este rincón del parque, para permanecer horas enteras frente a la losa que ampara el sueño eterno del genial compositor. Tanto Cosima como Isadora gustaban de pasear por el silencioso parque, cogidas del brazo, y al final de todos estos paseos, en los que aquélla hablaba siempre con un tono de suave nostalgia y de mística esperanza, según 124
cuenta la Duncan, venían a detenerse junto a la sepultura, manteniéndose mudas y pensativas. Los Wagner dispensaban a todo el mundo una regalada hospitalidad, y con frecuencia sentábanse a su mesa numerosos invitados, entre los que figuraban las inteligencias más grandes de Alemania, artistas y músicos, y aun grandes duques, duquesas y personas reales de todos los países, conforme resume la danzarina, la cual era invitada, sin excepción, a todas estas reuniones que terminaban, generalmente, organizándose inolvidables fiestas de Arte, escuchando los Wagner y sus huéspedes a afamados virtuosos. Entonces conoció Isadora Duncan a Richter, a Carlos Muck, a Humperding, al encantador Mottle... Y a Enrique Thode, que la enamorara. Casi desde el primer día en que se halló en Bayreuth, y alternando esas frecuentaciones con el estudio, se dedicó a profundizar en la obra de Ricardo Wagner. Asistía a los ensayos de Tannháuser, de El anillo de los Nibelungos y de Parsifal, cuyas magnas representaciones se preparaban por aquellos días; leía los libros publicados por el maestro, los libretos llenos de escolios de la mano de éste, los manuscritos inéditos...; consultaba a Cosima y a todos los ilustres wagnerianos con quienes se tropezaba...; paseaba por los sitios más amados por Wagner y, en fin, habíase hecho instalar un piano en una de sus habitaciones del Schwarz Adler, y frente a un gran espejo, mientras María tocaba, ella ensayaba sus interpretaciones del pensamiento del impresionante músico. Disponía de algunas preciosas direcciones escritas por éste, relativas a los pasajes que más la interesaban del Tannháuser, en cuya música reconocía Isadora todo el frenesí de los afanes voluptuosos de un cerebral... Y añade la danzarina: Su bacanal se desarrolla dentro del mismo cerebro del caballero Tannháuser. .. La gruta cerrada de sátiros, de ninfas y de Venus fue la gruta cerrada de la inteligencia de Wagner, exasperada por el continuo afán de una explosión sensual que no pudo encontrar sino dentro de su propia imaginación... Pero, con todo, resultaba difícil convencer a ciertas gentes sobre determinados giros que pudieran darse a esta interpretación, y la misma Cosima Wagner mostró alguna alarma cuando la bailarina le confió sus puntos de vista. El músico, en los comentarios escritos acerca del drama, no había querido ser demasiado explícito, y aun no ocultaba sus dudas sobre la virtud expresiva de la música compuesta. Sin embargo, Isadora Dun125
can vio claro, y allí, frente a su espejo en el Schwarz Adler, continuaba su personal interpretación. Transcurrían los días. Y uno de ellos, paseando Isadora con María por los alrededores del Ermitage que se había hecho construir el loco Luis de Baviera, descubrió una vieja casa de piedra que ofrecía una arquitectura exquisita. Se trataba de un antiguo pabellón o apeadero de caza del Margrave; hallábase en un lamentable estado de abandono, habitado por una numerosa familia de labradores, y tenía detrás un bellísimo jardín romántico, al que el descuido de los habitantes de la casa no hubo de causar demasiado daño. A la Duncan le sedujo inmediatamente este poético retiro, y sin reparar en gastos, indemnizando espléndidamente a los campesinos, consiguió alquilarla para pasar el verano. La hizo limpiar, pintar, reformar; pagó albañiles, carpinteros y pintores, pidió a Berlín algunos de sus muebles, de sus libros y de sus obras de Arte, y convirtió este rincón en un nido gratísimo y admirable, que supo de sus platónicos amores con Thode... Pero no me referiré a éstos ahora, y si aludo en este punto a ese delicioso retiro es porque aquí, precisamente, fue donde recibió Isadora Duncan una de las mayores alegrías de su vida artística. Dije ya que Cosima manifestó diversos reparos a las opiniones sustentadas por Isadora sobre la bacanal del Tannháuser. Más todavía: llegaron, incluso, a discutir. Y, así las cosas, he aquí que un amanecer, en el que las primeras luces del alba habían sorprendido a la danzarina soñando en compañía de Enrique Thode en el jardín, la Duncan vio llegar a Cosima Wagner toda nerviosa y apresurada. No era fácil adivinar lo que habría podido ocurrir a la viuda para que tan temprano, cuando casi todo Bayreuth dormía aún, viniese en busca de la bailarina. Salió Isadora al encuentro de su amiga, a la que advirtió radiante, y las dos mujeres se abrazaron, animadas por un poder de atracción superior al que les unió otras veces. Luego, Cosima empezó a explicarse. —Teníais razón, teníais razón... La bacanal es como la habíais visto... Anoche, ojeando unos papeles que no había leído nunca, tropecé con la prueba de ello... Pensé que era demasiado tarde para traérosla, y quise aguardar a hoy... Pero no he podido dormir, inquieta por el deseo de comunicaros el contenido de este papel, y dejé la cama para venir a enseñároslo, sin poder aguardar más tiempo... ¡Si yo hubiese sabido que estabais levantada ya, hubiese venido antes! 126
Lo descubierto por Cosima Wagner entre aquellos papeles pertenecientes al maestro, era un breve, pero muy sustancioso guión de la bacanal que tanto les había preocupado últimamente; guión que Isadora reprodujo después en algunos programas de recitales de Danza dedicados al gran músico alemán. Decía así aquel escrito: 1.° Danza voluptuosa, amorosa... Las ninfas excitan a los jóvenes —muchachas y muchachos— a mezclarse con ellas; los buscan por todas partes, huyen, se ocultan... 2° Danza general, especie de cancán mitológico. 3° Llegan nuevos grupos. Las bacantes se precipitan y mueven a las amorosas parejas hacia una alegría salvaje. 4° Mezcla y confusión de todos. Danza frenética. 5.° Voluptuosidad lasciva, con predominio del elemento femenino. 6.° Impetuosidad masculina creciente. Y siempre nuevas aportaciones de coristas. 7° Una especie de convulsión voluptuosa. Se diría escucharse a unos locos. Jadeos de alegría. Se llega al paroxismo. 8° Súbito cambio de la acción. Trepidaciones voluptuosas, fuego convulsivo. Predominio del elemento bajo: faunos, sátiros, arrastrándose entre los demás. Crescendo. 9° Culminan el delirio y el desorden. Todo el mundo presto a caer por tierra. 10." Las Gracias se levantan espantadas y se alejan de las parejas con una dulce violencia (sic). 11° Danza de las tres Gracias. Cosima suplicó a Isadora que dirigiera libremente, es decir, conforme a aquellas ideas del maestro, coincidentes en absoluto con las de la joven danzarina americana, los bailables de Tannháuser. —Estáis, seguramente, inspirada por el maestro mismo —le dijo aquélla a la Duncan. Y fue entonces cuando, posiblemente, tuvo la idea de casar a ésta con Sigfrido, el hijo de Ricardo Wagner. Por lo menos, así lo ha sospechado la propia Isadora, pero... Sigfrido, que sentía por la misma un hondo afecto, no ya de amistad, sino de hermano, nunca experimentó ni una sombra de deseo hacia la bailarina, y es ella misma, harto apasionada por Thode en 127
esta época de Bayreuth, la que nos lo advierte así en sus Memorias. No era fácil acceder al ruego de Cosima Wagner, para dirigir la bacanal de Tannhauser, ni siquiera después de la libertad concedida, y ya en Berlín, como vimos, habíase negado Isadora a intervenir en las representaciones de Bayreuth. Con todo, y movida por la alegría que experimentaba en aquella ocasión, terminó por acceder a lo que le pedían, o, por lo menos, intentaría servir los deseos de Cosima. Aquel mismo día, o al siguiente, reunió a las muchachas que formaban el cuerpo de baile del Bühnenfestspielhaus Richard Wagners; les leyó las indicaciones del maestro sobre la bacanal del Tannhauser, las glosó con su peculiar elocuencia, sencilla y, a la vez, conmovida; explicó lo que se proponía hacer y lo que esperaba de ellas, exhortándolas a olvidar un poco sus corruptelas de bailarinas de ballet, y... dio comienzo a los ensayos, realizando una breve actuación ante aquellas jóvenes. Sacó de éstas mayor partido del que esperaba, y llegado el día de la representación obtuvo un éxito clamoroso. Hubo de causar una gran impresión en aquel público, compuesto de fervorosos devotos de Ricardo Wagner, no faltando el inevitable incidente pintoresco, que Isadora Duncan refería siempre, desde aquel día, en medio de risas. La túnica de la bailarina era transparente, revelando todas las formas de Isadora, cuya figura contrastaba fuertemente con las vestiduras y mallas de las muchachas que la acompañaban... Todo iba muy bien, pero, a última hora, Cosima perdió el valor, según contaba la Duncan, y..., por fin, envióle a ésta una larga camisa blanca con el ruego de que se la colocara debajo de los diáfanos velos con que se cubría la danzarina... Negóse Isadora a ponérsela, y bailó a su gusto, diciéndole a Cosima Wagner que sólo así podía bailar, profetizándole, además, que, al cabo de muy pocos años, no vestirían de otro modo sus bacantes y vírgenes floridas, cumpliéndose exactamente el anuncio. Actualmente, los asistentes a los famosos Festivales wagner ianos de Bayreuth bien pueden ver, por lo que a exhibicionismos de desnudos atañe, tanto como en las acreditadas revistas del Follies-Bergere, de París... Hubo momentos allá, en Bayreuth, durante los cuales Isadora Duncan se sintió verdaderamente embriagada por la música y la obra, en general, de Wagner. Para comprenderle 128
mejor, dice Isadora en sus Memorias, aprendí el texto completo de las óperas, y de este modo mi espíritu quedo saturado de esas leyendas, y mi ser vibraba con las melodiosas ondas irradiadas del genio... Llegué a este estado en que todo el mundo exterior se nos antoja frío, irreal y tenebroso, y en que la única realidad que existía para mí era la del teatro... Un día encarnaba a la rubia Segelinda, reposando en los brazos de su hermano Sigmundo mientras se eleva el glorioso canto de primavera. Frühling Zeit, Liebe Tanze... TanzeLiebe... Otro día era yo Brunilda, llorando a su perdida deidad, y al día siguiente creíame Kundry, lanzando sus salvajes imprecaciones bajo la fascinación de Klingsor... Pero la suprema maravilla era cuando mi alma se alzaba temblorosa en el cáliz ensangrentado del Graal... Aparte de esto y de los amores con Thode, hay que anotar otro hecho de la vida de Isadora en Bayreuth: la visita de Ernesto Haeckel. Mantenía éste correspondencia con la danzarina y estaba desterrado de Berlín por el Kaiser. Creyó, pues, Isadora que aquella ocasión, viviendo la bailarina en las cercanías de Bayreuth, era propicia para hablar largamente con el viejo apóstol del transformismo naturalista, y le invitó a pasar unos días en su compañía. Suponía, además, que sería muy bien acogido por Cosima y algunos otros amigos, pero en esto se equivocó. Sus audaces teorías le cerraban muchas puertas, incluso de gentes que se decían liberales y que presumian.de pensar con cierta independencia, y, desde luego, fue acogido fríamente por la viuda de Wagner y sus íntimos. Ahora bien, Isadora se bastaba ya para organizar en Bayreuth el homenaje que merecía el insigne científico, y entre otros actos en su honor dispuso una comida en la que hasta personajes de la realeza acudieron, pues asistió el rey Fernando, de Bulgaria, cuya simpatía es muy elogiada por la Duncan. En cuanto a Haeckel, concretamente, la bailarina nos ha legado interesantes impresiones. Léase cómo describe Isadora su primer encuentro con el sabio: Una mañana lluviosa tomé un coche de dos caballos, pues entonces no había automóviles, y fui a recibir a Ernesto Haeckel a la estación. El 129
gran hombre se apeó del tren. Aunque frisaba en los sesenta, tenía una magnífica figura de atleta. La barba y los cabellos eran blancos. Llevaba unos trajes amplios, un poco inusitados, y una maleta en la mano. No nos habíamos visto nunca, pero nos reconocimos inmediatamente. Me acogió entre sus grandes brazos, y mi cara quedó como enterrada en sus barbazas. De todo su ser se desprendía un fino perfume de salud, de fuerza y de inteligencia, si es que puede hablarse de un perfume de la inteligencia... Alude después a sus reacciones en relación con el espectáculo de Parsifal y con las propias danzas de Isadora. Mientras se desarrollaba Parsifal, Haeckel permaneció inmutable, pero en el tercer acto me di cuenta de que toda aquella pasión mística le traía sin cuidado... Tenía una inteligencia demasiado científica para admitir la fascinación de una leyenda..., añade. Y luego, refiriéndose al juicio inspirado al famoso evolucionista por Isadora con sus bailes, anota: Haeckel comentó mi danza comparándola a todas las verdades fundamentales de la Naturaleza, y dijo que era una expresión de monismo, en cuanto procedía de una fuente única y tenía una sola dirección de evolución... Finalmente, cuenta Isadora sus pasos con Ernesto Haeckel, emprendidos al amanecer; sus excursiones por la montaña, a lo largo de las cuales cada piedra del camino, cada árbol, cada erosión de la tierra suscitaban luminosos comentarios; sus ascensiones a las cimas, donde el sabio se detenía, cruzaba los brazos con gesto de plenitud y contemplaba a la Naturaleza con unos ojos en que se adivinaba una entusiasta aprobación. Hubo que dejar Bayreuth. El empresario habíala comprometido para ir a San Petersburgo y otras ciudades rusas, y la danzarina, de regreso a Berlín, apenas paró unos días en la capital alemana, saliendo seguidamente, en pleno invierno, con dirección a Rusia. Transcurridas las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, Isadora tomó el tren para San Petersburgo, adonde debió de arribar el 6 ó 7 de enero. Porque, al llegar a dicha ciudad, la primera visión ofrecida por ésta fue el horrendo entierro de las víctimas de la memorable represión zarista del 5 de enero de 1905. Este día, los obreros hambrientos se habían dirigido al Palacio Imperial para pedir pan al Zar, y la guardia del mismo, sin miramiento alguno de que la mani130
festación era completamente pacífica y de que nadie había hecho el menor gesto de hostilidad, rompió el fuego contra la multitud para dispersarla... Iba sola hacia el hotel, en aquel oscuro amanecer ruso, cuando me tuve que detener para contemplar un espectáculo que ni el mismo Poe hubiese atinado a pintar con tintas más sombrías, escribe Isadora Duncan. Era una larga procesión que avanzaba enlutada, silenciosa, mísera. Varios grupos de hombres llevaban a cuestas unos pesados fardos negros, que resultaron ser ataúdes... El cochero que me llevaba inclinó la cabeza y se persignó... Yo, viéndolo todo a la luz incierta del alba y sobre la nieve, me sentía horrorizada... Pocas horas más tarde, las visiones serían diametralmente opuestas, y a ese terrible cuadro sucedería el boato deslumbrador de la Opera Imperial, con sus fastuosos ballets; pero lo primero que vieron los ojos de la danzarina al entrar en San Petersburgo no sólo dejaría en Isadora una huella imperecedera, imborrable, sino que le reveló para siempre el sentido de la política zarista, predisponiendo a la Duncan en favor de la Revolución de 1917. Allí mismo, delante de aquel cortejo interminable, me hice el voto de consagrar todas mis fuerzas al servicio del pueblo y de los oprimidos, dice en My Life. Dos días más tarde debutaba Isadora en la Sala de los Nobles, y obtenía un éxito como la bailarina no podía siquiera sospechar, porque los mismos espectadores que la aplaudían y que constituían la élite de la llamada buena sociedad de San Petersburgo eran los más entusiastas dilettanti de los ballets. Y, por otra parte, los sentimientos que expresaba Isadora Duncan, principalmente interpretando a Chopin, no podían ser muy bien comprendidos por aquel público. Mi alma, que esperaba y sufría con las trágicas notas de los Preludios; mi alma, que se sublevaba con los violentos compases de las Polonesas; mi alma, que lloraba de legítima cólera al pensar en los mártires de la Plaza del Palacio; mi alma despertó en aquel público, rico, mimado, aristocrático, indiferente y ajeno al dolor, unos verdaderos torrentes de aplausos, afirma la Duncan. Y concluye: ¡Curioso...! ¡Incomprensible...! Hasta las grandes figuras del ballet ruso le demostraron su admiración, aunque no podían ignorar que Isadora era una verdadera enemiga declarada del género y que, además de desarrollar un arte muy distinto, predicaba contra el ballet, censurándolo con las más duras palabras. 131
A la mañana siguiente del debut de Isadora en San Petersburgo, fue la propia Sechinsky, máxima estrella del ballet, a saludarla al hotel en nombre de todos sus compañeros de la Opera, y a invitar a la norteamericana para que asistiese al festival que iban a dar precisamente aquella noche. La Sechinsky era una joven encantadora, bellísima. Frente a la Duncan apareció toda envuelta en costosísimas pieles de cebellinas y luciendo magníficos diamantes y maravillosas perlas en las orejas y en la garganta. Y luego, por la noche, le envió un coche lleno de pieles y provisto de calefacción, que la condujo a un palco adornado con exquisitas flores, en el que la esperaban gentiles caballeros, amigos de la gran bailarina rusa. También la Pavlova tuvo la gentileza de ir a visitar a la ilustre forastera, y tanto Ana como la Sechinsky le parecieron adorables, pese a cultivar un arte al que juzgaba falso y absurdo, de unos movimientos contrarios a todo sentimiento artístico y humano. Y si la Sechinsky se le antojó un pájaro, o una mariposa, a la Pavlova creyó verla flotar en el aire. Cenando en casa de ésta, le fue presentado el célebre Diaghliev, con el que entabló una ardiente discusión acerca del arte del Baile, y también conoció a los famosos pintores Benoist y Wakst, el último de los cuales, al que tanto se ha admirado como escenógrafo y figurinista, le hizo varios apuntes y... un enigmático vaticinio, completamente incomprensible entonces. Leyéndole las rayas de la mano, le anunció: —Siempre la acompañará la gloria, pero perderá usted las dos criaturas que más ame en este mundo... También le presentaron a Marius Petitpas, el viejo y popular maestro de Baile, que dirigía la Academia Imperial y que guiaba los ensayos de Ana, la cual se sometía a las pruebas más duras, haciendo tres o cuatro horas diarias de barra, produciendo la rusa en la norteamericana una verdadera estupefacción, tanto mayor cuanto que Isadora no podía concebir aquellas rigurosas violencias. Se diría, escribe por la Pavlova, que su cuerpo era de acero; su hermoso rostro tenía los rasgos severos de una mártir, y apenas se tomaba algún descanso. Toda la tendencia de su entrenamiento consistía, al parecer, en separar del alma los movimientos del cuerpo, lo que me producía la mayor pena. Aquello era todo lo contrario a lo que yo defendía y en lo que fundamentaba mi escuela. Visitó la Academia Imperial de Danza, y sufrió más toda132
vía. Las alumnas realizaban unos ejercicios torturadores en extremo. Se sostenían sobre las puntas de los pies durante horas enteras, como víctimas de una de aquellas monstruosas y bárbaras sentencias dictadas por los tribunales de la Inquisición, y las salas donde practicaban su cruel e innecesaria gimnasia, desprovistas de todo motivo de inspiración, con paredes desnudas o con el solo adorno de un retrato del Zar, me resultaban antros de suplicio... Me convencí más que nunca de que la Escuela Imperial de Danza conspiraba seriamente contra la Naturaleza y el Arte... Tal dice Isadora. Desde San Petersburgo se trasladó a Moscú, a Kiev y a algún otro punto de Rusia, pero la tournée debía ser breve, pues la danzarina estaba ya anunciada en Berlín, lo que le impedía prolongar la estancia en los lugares que recorría ahora, fuera cual fuese el éxito obtenido. Triunfó en todas partes, aunque no puede decirse que la comprendieran enteramente. Eran los intelectuales, es decir, los pintores, los escultores, los poetas, los músicos... quienes iniciaban los aplausos y arrastraban a los distintos públicos en las ovaciones tributadas. Finalmente, hubo de prometer una nueva visita: así que cumpliese sus compromisos de Berlín, regresando a Rusia a finales de la Primavera. Encontrándose en Kiev, un día los estudiantes le impidieron entrar en el teatro donde venía actuando; quejábanse de que los precios de las localidades no les permitían ir a contemplarla en sus danzas, y sólo cuando Isadora, íntimamente halagada, les prometió asimismo, una fiesta gratuita dedicada a esta entusiasta juventud, le fue posible a la Duncan dirigirse a su camerino.
Absorbida por sus intensas preocupaciones artísticas, los amorosos instintos de nuestra apasionada Isadora no tuvieron durante cerca de dos años otro sentido que el inspirado por el Arte. Pero, al cabo, no pudo por menos de percatarse de la adoración de Enrique Thode, correspondiendo a ésta con creciente interés por el poeta. Y, en plena exaltación wagneriana, concluyó por enamorarse de Thode tanto, o más, que el poeta lo estaba de ella. Así se desprende, desde luego, de sus confesiones. No obstante, el idilio discurrió por cauces muy circunspectos. Los amores de Isadora Duncan con En133
rique Thode no pasaron de platónicos. El, más que ella, temió caer en la aventura vulgar, y en previsión de este riesgo, acaso porque amaba demasiado a la Duncan, decidió apartarse de la danzarina. Thode era, sobre todo, un sentimental. Quiso conservar sin mácula el recuerdo de Isadora, amarla siempre tal como la veía en su imaginación y... aceptó un viaje de conferencias, poniendo así fin al riesgo que corría. La primera de aquellas conferencias la dio precisamente en Bayreuth y no habló sino para exaltar las danzas de la Duncan juzgándolas, una vez más, como la expresión de una nueva Estética, de supremos acentos universales. Luego, rendido este homenaje, se encaminó a la estación y... huyó de la bailarina y también de sí mismo. Ella, por su parte, comprendió, pero esto no la consolaba de la pérdida de Enrique Thode. Y durante varios días creyó enloquecer de nostalgia, de pena y, en ocasiones, de despecho. La tournée por Rusia salvó a Isadora de la total desesperación. Pero, acaso buscando el remedio para sus dolores, encontró otros muy semejantes, porque acabó enamorándose, también, de Stanislavsky, el fundador del Teatro de Arte, de Moscú. O, cuando menos y por una de esas naturales reacciones de las almas atormentadas que buscan evadirse de un dolor, creyó enamorarse. En todo caso, este otro idilio hubo de ser más breve; no alcanzó, tampoco, los caracteres dramáticos del anterior y terminó sin que Isadora llegase a pensar en una liberación por la Muerte. Stanislavsky hallábase muy entregado a sus experimentos escénicos, que tan fecundos resultaron para el Arte dramático ruso; era tímido, casto, estaba casado con una sencilla y linda mujer a quien amaba y..., sobre todo, le horrorizaba profundamente la idea de tener un hijo fuera del matrimonio y no poder educarle junto a sí. Ella, la Duncan, lo refiere ingenuamente. Después de haber conocido una vez el fuego y el sabor de los labios de Isadora, el preocupadísimo Stanislavsky rehuyó la ocasión de volverse a encontrar a solas con la bailarina, y desde aquel momento procuró dar a la amistad que les unía un sentido puro y exclusivamente artístico, de mutua y admirativa comprensión. El entusiasmo que me produjo el teatro de Stanislavsky fue tan grande como el horror que me produjo 134
el ballet, solía decir la danzarina. Y él, por su lado, declaraba que asomarse al espectáculo de las danzas de ella era tanto como hacerlo a los principios del Arte y aun del propio Universo..., y sin pretenderlo, Stanislavsky hablaba como los antiguos griegos, quienes con una misma palabra, cosmos, designaron todo lo que nos rodea, especialmente lo bello.
Capítulo diez La escuela de Grünewald y la adoración por Gordon Craig Decidida a no demorar por más tiempo la realización de su más ilusionado proyecto, tan pronto como dispuso de unos días de descanso en Berlín y una vez que hubo cumplido sus nuevos compromisos con Alejandro Gross, ocupóse Isadora Duncan en su Escuela de Danza. La madre e Isabel, la hermana, habían trazado algunas líneas generales de lo que sería o, mejor dicho, de lo que podría ser esta Escuela, pero sólo Isadora podía desarrollar adecuadamente el propósito. Cambiaron algunas impresiones así que contaron con algún tiempo para ello, y en seguida, con aquella rapidez que caracterizaba todas las acciones de los Duncan, diéronse al empeño de buscar una casa para la futura Escuela. Unos días después, al cabo de una semana, encontraron una villa en Trauden Trasse, Grünewald, que reunía las principales condiciones deseadas por las Duncan, y... la compraron. Hicimos exactamente lo mismo que los héroes de los cuentos de los Grimm, escribe la bailarina. Y así era, en efecto, gastando alegremente su dinero, sin preocuparse para nada del mañana; animadas por un generoso espíritu, que algo tiene que ver, sin duda, con el de la varita mágica de las hadas. Aunque la casa acababa de salir de manos de los trabajadores, recién construida, la nueva propietaria llamó a albañiles, carpinteros y pintores y les confió algunas reformas; hizo venir, asimismo, a unos jardineros, para modificar determinados aspectos del pequeño parque que rodeaba a la quinta, y, en fin, procedió Isadora a amueblar y a decorar aquélla. Como una madre de muchas niñas, embargada por los más tiernos y femeninos sentimientos, adquirió cuarenta camas pequeñas, con sus colchones, sus almohadas, su lencería, sus mantas, sus colchas...; compró cortinas blancas, de fina muselina, adornadas con cintas azules; llevó allí vajilla, cristalería y, en una palabra, todo lo necesario para sus pensionistas, sintiéndose encantada al prever hasta las más fútiles necesidades de las niñas. Colocaron en el vestíbulo central una copia de la heroica figura de la Amazona, del Museo Capitolino, reproducción 136
dos veces mayor que el natural, y en la sala de baile, que era muy grande, un vaciado del célebre bajo relieve Danza de niños al son de las trompetas, de Luca della Robbia, y otra del no menos famoso de Donatello, Niños bailando, también de Santa María de las Flores, de Florencia. En el dormitorio instaló Isadora una estilizada Madona, en blanco y azul, para presidir el sueño de las discípulas, y por todas partes dibujos sacados de vasos griegos, tanagras y pinturas, representando danzarinas o escenas de Danza, cuidándose la Duncan de reunir aquellas obras de Arte, originales o reproducidas, en las que intervienen niños que bailan, y que, como dice nuestra danzarina, tienen un cierto aire de familia, una misma y común gracia ingenua en sus formas pueriles, como si los niños de todas las edades de la Historia se hubiesen encontrado y se cogieran de la mano, para bailar a través, o por encima, de los siglos. Luego, Isadora diose a buscar a sus niñas, e hizo publicar un anuncio en los periódicos, diciendo que estaba dispuesta a adoptar a cuarenta, procedentes del pueblo, que tuviesen disposición para el Baile. Llovieron centenares de solicitudes, y una tarde en que regresaba la Duncan a su casa, se encontró la calle materialmente bloqueada por los padres que pretendían confiarle las hijas. El cochero que conducía a la bailarina y que ignoraba la personalidad de su cliente explicó entonces a Isadora: —Es una señora loca que vive ahí y que va a adoptar a cuarenta chiquillas para que bailen... Decididamente, y pese a conocerla muy bien, otras muchísimas personas coincidían con esta opinión del auriga, y el primero en juzgar a la Duncan como una verrückte Dame, una señora loca, era su gran amigo, el empresario Gross, quien estaba verdaderamente consternado por aquellas ilusionadas actividades de la danzarina. Estas, según él, truncaban la carrera de Isadora, y además, la arruinarían en un breve plazo. Además, y para colmo de males, no darían ningún fruto. Pero ella no le daba oídos y rechazaba, uno a uno, todos los proyectos de jiras alrededor del mundo con que Gross procuraba tentarla para distraerla de sus ideas sobre la Escuela. No le faltaba algo de razón a Alejandro Gross, y a lo largo de los años siguientes pudo comprobar Isadora que su noble empresa exigía muchísimo y rendía muy poco. Los gastos estaban mal calculados, desde luego, y no tardarían en cons137
tituir una carga pesadísima para la artista, comprometida a demasiadas cosas con sus alumnas. Y por si esto no fuese ya bastante, la entretenía mucho tiempo, privándola de acrecentar sus ingresos. Por otra parte, las obras de Grecia, dirigidas por Raimundo, consumían importantes cantidades de dinero, y hubo que abandonarlas, para ser allá unas ruinas más, ocasional fortaleza a merced de todas las facciones de revolucionarios griegos que en lo sucesivo hubiesen de acometer cualquier movimiento de fuerza. Isadora acabó renunciando al propósito de vivir cerca de Atenas, y de disponer aquí de un templo y de una residencia para sí y su familia, consagrando la danzarina toda su atención y todos sus medios económicos a llevar adelante la idea de la Escuela de Danza. Muy pronto ésta empezó a funcionar, dirigida por las Duncan, mereciendo transcribirse algunas de las principales ideas de la genial bailarina sobre los fines perseguidos y acerca de los métodos empleados para ver realizados dichos propósitos. Ella perseguía la Belleza, adaptando nuestros movimientos a las leyes fundamentales que rigen y guían al Universo: la comprensión del cosmos, de los griegos, por medio del Baile. Quería que sus alumnas penetrasen, con ella, el secreto de la Armonía, y... creía que bastaba con desear lo bello para obtenerlo. Con el propósito de alcanzar esa armonía, las alumnas debían hacer diariamente algunos ejercicios escogidos al efecto, pero, como dice Isadora, eran ejercicios concebidos de manera que coincidieran con sus aspiraciones más íntimas y para realizarse, no sólo de buen grado, sino con avidez. Cada uno de ellos, prosigue la danzarina, no era solamente un medio para llegar a un fin: era, en sí mismo, un fin. Y continúa: La gimnasia debe ser la base de toda educación moral. Es necesario llenar el cuerpo de luz y de aire; dirigir su desarrollo físico metódicamente, y extraer de él todas las fuerzas vitales que contiene, hasta llevarlas a su máximo desarrollo... Luego viene la Danza, cuyo espíritu encuentra los cuerpos armónicamente desarrollados y en su punto supremo de energía. .. Entonces el cuerpo debe ser olvidado, por decirlo así, y en vez de realizar esos movimientos musculares que, en relación con toda nuestra anatomía y toda nuestra fisiología, interesan al gimnasta, trataremos de expresar sentimientos, ideas espirituales... 138
Se pretende con estos ejercicios hacer del cuerpo, en cada orado de su desarrollo, un instrumento tan perfecto como sea posible; un instrumento para la expresión de aquella armonía que, evolucionando y cambiando a través de todas las cosas, está dispuesta a penetrar en el ser preparado para ello. Los ejercicios que yo enseñaba a mis alumnas iniciábanse por una sencilla gimnasia de músculos, preparatoria de su elasticidad y fuerza. Después de estos ejercicios físicos venían los primeros pasos de danza, que consistían en caminar de manera sencilla, cadenciosa, avanzando lentamente con un ritmo elemental, siguiéndoles otros más rápidos y complicados. Mis chiquillas corrían, lentamente al principio, y saltaban, más tarde, lentamente también, según ciertos momentos definidos del Ritmo. Así es como, en Música, se aprende la escala de los sonidos, y así es como mis pequeñas discípulas aprendían la escala de los movimientos. Aparte de esto, las niñas estudiaban sin darse cuenta de ello. Yo las tenía siempre vestidas con trajes ligeros, sueltos y graciosos, y en todo momento, igual en las clases que en sus juegos o que en sus paseos por el bosque, los movimientos de mis alumnas, penetradas de mis ideas, eran insensiblemente armónicos, libres, espontáneos. Corrían y saltaban éstas con toda libertad, hasta que aprendían a expresarse por el movimiento con la misma facilidad que los otros se expresan por la palabra o por el canto. Sus estudios y sus observaciones no se limitaban a las formas expresadas en el Arte, sino que brotaban, principalmente, de los movimientos de la Naturaleza... Las nubes arrastradas por el viento, los árboles que se estremecen al beso del aire, los pájaros que vuelan, las hojas que flotan y dan vueltas en su caída cuando el otoño, las olas del mar...; todo esto debía tener para mis alumnas un sentido especial. Y las muchachas estaban obligadas a observar la calidad peculiar de cada movimiento y a experimentar en su alma un sentido de intima y secreta adhesión, no común y capaz de iniciarlas en los arcanos de todas las cosas, arrastrándolas en pos de la melodía déla Naturaleza e invitándolas a cantar con ésta. Tal vez esta cita podrá antojársele demasiado larga al lector, pero... ¡es tan substanciosa y significativa! ¡Dice tanto acerca de la manera conforme a la cual sentía Isadora Duncan el Arte en general, la Danza y el modo de iniciar a sus discípulas en el Baile! Y, por otro lado, ¡es tanta la incompren139
sión de ciertas gentes ante el caso de la genial danzarina! Incluso la crítica que aquí, en España, parece más autorizada y solvente, y la que, por la función que se atribuye, debiera mostrarse más abierta al entendimiento de aquella gran figura, muéstrase inexplicablemente ciega e insensible. Hasta el punto de que hubo quien, recientemente, juzgó a nuestra danzarina como el símbolo de una estética coreográfica que nunca debió producirse... Además, aquellas ideas sobre la enseñanza del Baile, y su desarrollo en una personalísima Escuela de la Danza, representan la más querida y perdurable ilusión en la vida de Isadora, a la vez que la más noble y pura, pudiéndose juzgar muy bien como uno de los mayores dramas que vivió la Duncan el no ver plenamente realizado, ya por unas causas, ya por otras, su proyecto de animar y vivificar para siempre esa Escuela. Para llevarlo adelante, no sólo invirtió entonces cantidades de dinero y hasta conoció angustiosísimos agobios económicos, sino que sacrificó muchísimas horas de paz y de gloria, de amor, de bienestar y de legítimo descanso. Por la Escuela de Danza con que soñaba, es decir, por mejor atenderla, desdeñó espléndidos contratos para bailar en diversas capitales de Europa y América, con la natural desesperación del empresario Gross, y por la Escuela sufrió lamentables éxodos y ultrajes. Así, por ejemplo, no dudó en afrontar la enemistad de muchas gentes y de cerrarse las puertas de varios países, las de su adorada Francia entre aquéllas, cuando supuso que en la U.R.S.S., al amparo de la Revolución bolchevique, podría convertir en realidad su fervoroso propósito de Arte. Y por interés, por afán de dinero para su adorada Escuela de la Danza, aceptó el amor del multimillonario Singer, a quien, a pesar de todas las apariencias en contra, no quiso nunca, aunque ella misma, a ratos, se creyera enamorada de aquel hombre, a quien la danzarina llamada mi Lohengrin. Si las damas atristocráticas de Berlín, que la apoyaban en su empeño de dar vida a la Escuela, tienen unas palabras nada piadosas para juzgar la pasión de Isadora por Gordon Craig, y se permiten decir que sólo dan su dinero por Isabel, ya que ella tenía unas ideas morales tan perdidas, nuestra bailarina no duda ni por un instante en despreciar su protección y en acometer, como sea, todas las necesidades de aquélla, sin pensar siquiera en abandonarla y sin sentir desmayo alguno en sus entusiasmos. No tiene esa reacción tan humana de aban140
donar lo que, aunque sea involuntariamente, nos ha procurado una honda pena. Y después, cuando una de sus alumnas le arrebata uno de los hombres que más amó Isadora, tampoco reacciona contra la Escuela. Lejos de esto, entrégase con mayor entusiasmo a guiar a las muchachas. Y si el caso se repite, ella reiterará el generoso gesto. Indudablemente, Isadora Duncan buscaba en su villa de Grünewald, y en París, y en Niza, y en Moscú, y en todos los lugares en que intentó realizar el milagro de su Escuela de Danza, la creación de unas pléyades que darían un superior encanto a sus recitales y conciertos; pero su afán iba mucho más lejos, ella intentaba una continuidad que la sobreviviera y que crease, en fin, una atmósfera de sabiduría, y de ningún modo imaginó su Escuela cual un negocio de rendimientos más o menos retardados. Tanto es así que, en todo momento, se negó a recibir en torno a ella alumnas que le pagasen por sus enseñanzas. Je ne veux pas d'eleves payantes, je donne pas mon ame pour l'argent, consigna repetidamente en los programas de sus fiestas, dadas en París, y... así es, en efecto: ella no quiere que sus alumnos, o alumnas, le paguen. A no ser con moneda de Arte, de Belleza, de Armonía... La danzarina no vende su alma por dinero. Muchos no entendieron esta desprendida actitud de la artista, pero no faltarían, no, los que la entendiesen y la admirasen con verdadero fervor. La popularidad de Isadora Duncan crecía a la vez que adelantaban sus primeras discípulas, y una inusitada aureola fue nimbando la figura de la bailarina. Llamábanla en Berlín la Gotiliche Isadora, y se llegó a decir que algunas gentes que habían acudido enfermas al teatro donde actuaba, salieron curadas por la acción sublime del Arte. No era ya un hecho insólito el que, algunos días, apareciesen a las puertas de aquél algunos pacientes que eran transportados hasta allí en sillas de ruedas o en unas parihuelas, e Isadora ha podido vanagloriarse de que numerosos berlineses acudían a aquellas representaciones artísticas con un espíritu realmente religioso, rindiéndose como en éxtasis. Cierta tarde, avanzada ya la primavera de 1905, la danzarina, que no solía mirar hacia el público durante sus danzas, sintió la necesidad de fijarse en un espectador que se hallaba en la primera fila de butacas. Un raro poder de sugestión ejercía su influencia en la voluntad de la Duncan, como ésta misma ha explicado en sus Memorias, y una insoslayable fuer141
za de atracción física llamaba a los ojos de la bailarina. Aquel hombre, que Isadora juzgó muy hermoso y que, desde luego, ofrecía un atrayente aspecto exaltado, dejando traslucir de su frente el genio, vino después, una vez terminada la representación, al camerino de la joven artista, desarrollándose un sorprendente diálogo: —Es usted maravillosa, adorable —dijo el desconocido—. Pero, ¿por qué me ha robado mis ideas? ¿De dónde ha sacado usted mi escenario? —¿Su escenario...? No le comprendo, no sé de qué me está usted hablando... —Esas cortinas... —Esas cortinas son mías, y muy mías. Las inventé y las odopté yo cuando tenía cinco años, y siempre he bailado con ellas... —No, son mis decorados... Responden a mis ideas... Pero la perdono, porque usted es el ser que yo he imaginado para ellos... Es usted la realización viviente de todos mis sueños. —Y usted..., ¿quién es? —Yo soy Gordon Craig, el hijo de Elena Terry... ¡Elena Terry! Este nombre evocaba en la danzarina, no sólo a la mujer que personificaba el ideal concebido por Isadora Duncan acerca de lo que debe ser una actriz, según ya dije, sino también, todo un ideal de la belleza femenina. Recordó a la gran comedianta, superior a la Duse ante los ojos de Isadora, y sus admirabilísimas interpretaciones, a las que la Duncan había acudido en compañía de Carlos Halle, y, rápidamente, creció el atractivo y la simpatía del hijo. Gordon Craig era rubio, como su madre; alto, mimbreño y a pesar de su talla, había en él algo femenino. Su rostro recordaba mucho al de la Terry, pero, acaso, sus facciones eran ahora más finas y delicadas, sobre todo, los labios. Y sus ojos, aunque miopes, poseían una extraordinaria expresión, y fulguraban con un brillo metálico detrás de las gafas. Isadora encontraba en él una cierta debilidad femenina, sólo desmentida por sus manos, de dedos muy alargados y con unos pulgares cuadrados y simiescos, que indicaban fortaleza y que el propio Gordon juzgaba, riendo, de asesino, de estrangulados.. Como la conversación entre la bailarina y el loco Gordon se prolongase demasiado, hubo de intervenir la señora Duncan: —¿Por qué no viene usted a casa a cenar con nosotras? Ya 142
que tiene tanto interés por el arte de Isadora, puede venir y acompañarnos. ¡Ah...! ¡Cuan lejos estaba de pensar la pobre madre de la danzarina en el final que tendría aquella velada! Fuéronse todos hacia la residencia de las Duncan, cenaron y la charla, casi exclusivamente a cargo de Gordon Craig, no parecía hallar término. El hijo de Elena Terry mostrábase vivamente excitado, y quería exponer todas sus ideas sobre su arte, todos sus proyectos, todas sus ambiciones... Y mientras Isadora le escuchaba atentamente, y de verdad interesada, los demás iban sintiendo cierto aburrimiento a medida que avanzaba la noche. Concluyeron por dejarles solos. Entonces, él dijo: —No sé cómo puede usted vivir aquí, en medio de esta familia. ¡Es absurdo! Una gran artista como usted debiera huir... Venirse conmigo, que soy el hombre que la ha inventado... ¡Y la bailarina se fue con Gordon Craig! Ella lo ha explicado con estas sencillas palabras: Como una hipnotizada le dejé que me pusiera mi capa sobre la humilde túnica blanca, cogió mi mano y nos fuimos escaleras abajo. Tomaron un taxi y marcharon a Potsdam, adonde llegaron cuando empezaba a clarear.
De regreso a Berlín, la bailarina no se atrevió a presentarse a su madre, y los dos amantes se dirigieron a casa de su amiga Elsa de Brugaire, quien, por el momento y hasta que se aclarase la situación, brindó hospitalidad a Isadora. Pero al día siguiente volvió Gordon Craig, se llevó de nuevo a Isadora y los dos amantes se refugiaron en el desnudo estudio que tenía él en los altos de un gran edificio. Vivieron entonces un delicioso, pero muy inquieto, idilio. Temían que les descubriesen, y para evitarlo, recurrieron a toda suerte de fantásticas y pueriles combinaciones. Salían por la noche a tomar el aire, y se hacían servir la comida, a crédito, de un modesto restaurante próximo, escondiéndose Isadora cuando llegaba el camarero portador del sencillo servicio. Era una época en que Gordon pasaba graves apuros de dinero, y todas las cuentas corrientes de Isadora resultaban como inexistentes, dado el misterio en que los amantes se habían envuelto. 143
Tanto la madre de Isadora como Isabel y el empresario Gross estaban desesperados. Sus pesquisas para descubrir el paradero de la danzarina fueron infructuosas, luchando con el deseo de no dar demasiado pábulo a la noticia de la fuga. Así y todo, la señora Duncan no pudo dejar de recorrer todas las Embajadas y todos los Consulados acreditados en Berlín temiendo que Isadora y Gordon Craig hubiesen tratado de obtener pasaportes para cualquier país. Y Alejandro Gross, por su parte, hubo de suspender las representaciones ya anunciadas comunicando a la Prensa que Isadora Duncan padecía una grave tonsilitis. Por fin, al cabo de quince días, reaparecieron los amantes en casa de las Duncan, en Victoria Stress. Naturalmente, la madre de Isadora, los recibió llena de indignación; increpó con la mayor dureza a Gordon Craig, quien se mostró dispuesto a ofrecer las reparaciones procedentes. Pero la madre no quiso escuchar a ninguno, increpando con las frases más duras a Gordon. Luego, y con un gesto definitivo, ordenó a Craig que abandonase inmediatamente la casa. Pero, por otra parte, la pobre madre estaba deseando abrazar a su hija, y en el fondo de su ser sentía la mayor alegría que cabe imaginar por haber recobrado a la fugitiva. Reconciliadas ambas mujeres, la madre concentró toda su indignación en Gordon Craig. Y tan furiosa estaba contra éste, que ni siquiera insinuó la idea de recoger los ofrecimientos de reparación formulados por el joven. No obstante, por último, empezó a hablar de matrimonio a su hija. Y hasta a insistir a todas las horas en la necesidad de casar cuanto antes a los muchachos, lo que preocupó profundamente a Isadora. Si tenemos en cuenta la adoración de la bailarina por el famoso escenógrafo, es posible que la imagen de esta unión halagase a Isadora, pero, por otro lado, ésta presentía que aquel matrimonio no hubiera podido ser muy duradero. El genio animaba impetuosamente a los dos, uno y otro tenían ideas muy propias y hubiera sido engañarse el suponer que ambos serían capaces de vivir juntos y de soportarse, máxime dada su violenta exaltación. Además, Gordon Craig era un terrible ególatra, llegándose a mostrar en su egolatría un hombre hasta brutal y salvaje. Más de una vez, seguro de la sumisa admiración que inspiraba a la Duncan, conforme fueron transcurriendo los días, llegó a decirle: —Debieras dejar tus danzas... ¿Por qué ese empeño de 144
andar siempre agitando tus brazos por los escenarios? Mejor sería que te quedases en casa afilando mis lápices. Y el caso era que Gordon admiraba como pocos el arte de su amiga, pero, en ocasiones, su amor propio y sus tremendos celos de artista se revolvían dentro de él, sugiriéndole estas terribles boutades. La Duncan se limitó a amarle, y a adorarle como si fuera un dios, sin hacerse demasiadas ilusiones acerca de su porvenir al lado del hijo de Elena Terry. Sabía que éste no podría ser su marido, fueran cuales fuesen las particulares ideas de Isadora acerca del matrimonio; supuso, sin casi querer darse cuenta de ello, que terminaría separándose de Gordon, y con esa inefable docilidad de las mujeres enamoradas, le aceptó tal como era y por el tiempo que el Destino determinase, dispuesta a desempeñar cerca del amado todos los varios papeles que él la inspiraba, siendo ella, además de amante, un poco madre, un poco hermana y, sobre todo, una entusiasta confidente. Hay numerosas páginas dedicadas a Gordon Craig en el libro de My Life y seguramente nadie le inspiró frases más halagüeñas, de las cuales copio algunas a continuación: Gordon Craig es uno de los genios más extraordinarios de nuestra época: una criatura como Shelley, hecha de fuego y de luz. Es el inspirador de todo el Teatro moderno, aunque, en realidad, no ha tenido nunca una intervención literaria en los dominios de Talía, viviendo hasta un poco alejado de éstos; pero sus sueños han concluido por inspirar todo lo que es más bello en la Escena, y sin él no tendríamos a Max Reinhardt, a Jacques Copeau ni a Stanislavsky... A no ser por él soportaríamos aún el viejo escenario realista, con todas las hojas temblando en los árboles y todas las casas con sus puertas que hacen ruido al abrirse y al cerrarse... Craig tiene una conversación brillante. Es uno de los pocos hombres a quienes he podido contemplar en estado de excitación desde la mañana hasta la noche. Con la primera taza de café prendía el fuego de su imaginación, y ésta lanzaba llamas. Dar con él un vulgar paseo por las calles era como pasear por la Tebas del viejo Egipto en compañía de un Gran Sacerdote... Ya fuera por su extraordinaria miopía o ya por alguna otra causa subjetiva, lo cierto es que lo veía todo de un modo singular, convencional, imaginativo, y resultaba corriente verle pararse de súbito ante un espantoso ejemplar de 145
la moderna Arquitectura alemana y, echando mano al lápiz y al block, dibujar una hermosa interpretación de aquello, interpretando una de aquellas casas neuer kunst praktisch como si se tratase de un templo egipcio de Denderah. Frente a un árbol, o a un pájaro, o a un niño, inflamábase la exaltación de Gordon Craig, y no se daba a su lado un solo instante de aburrimiento... Vivía siempre en un paroxismo del entusiasmo, o de... la cólera. No obstante, no pudo Isadora sacrificarle su carrera. Y hasta un día en que él no hacía más que hablar de su propia obra, como si ninguna otra cosa mereciera atención, la danzarina no pudo contenerse y osó murmurar: —Sí, tu obra... Sin duda, muy importante. Pero lo primero es el ser viviente, el alma, de la que irradian todos los sentimientos; el ser humano moviéndose en una exteriorización de su perfecta belleza, a la que tú procuras un marco asimismo perfecto... Un larguísimo silencio siguió a estas palabras. Gordon Craig se tornó más y más sombrío, nublósele la frente y le temblaban los labios, conteniendo la rabia. Isadora, arrepentida de su legítima protesta y siempre amorosa, musitó finalmente: —¿Te he ofendido, querido? No fue esa mi intención... El, entonces, estalló: —¿Ofenderme tú? ¡Oh, no...! Ni tú ni ninguna mujer, y tú eres una mujer como todas, puede ofenderme. Y levantándose, dejando que flotaran en el ambiente aquellas últimas palabras de injusto y brutal desprecio, salió de la habitación y desapareció tras un horrendo portazo.
'
Capítulo once ha suprema gloria: Deirdre Sucedíanse los días. Nuestra danzarina pudo advertir que iba a ser madre. Lo sería como ella había entendido siempre, afirmándose en unos femeninos derechos de serlo cuando a la mujer le plazca, es decir, verdaderamente emancipada y sin mengua de su honor. Y una noche tuvo un sueño maravilloso, que la colmó de gozo. Soñó que Elena Terry, resplandeciente, venía hacia ella y le entregaba una niña, rubia como el mismo sol, y... desde aquella fecha adquirió la seguridad plena de que lo esperado sería, en efecto, una niña cual la que había visto en sueños. Ilusionada con esta gloria que Isadora aguardaba, vibrantes y gozosos sus más íntimos instintos femeninos, hubiera querido consagrarse por entero a preparar la recepción del nuevo ser: a dejar que pasasen las horas, y los días, y los meses, imaginándolo y, como la inmensa mayoría de las mujeres que van a ser madres, confeccionando las pueriles prendas con que vestir al ansiado bebé. Pero, ¡ay!, la Escuela —su Escuela de Danza, de Grünewald— consumía muchísimo dinero; las cuentas corrientes de la Duncan en los Bancos iban agotándose nuevamente, e Isadora debía seguir bailando. Yo no diré que esto representase demasiado sacrificio para la danzarina, porque estoy seguro de que ahora, al ser efectivamente madre, los sentimientos maternales de Isadora encontraban en Grünewald una mayor y más entrañable complacencia que antes. Ganar dinero para sus niñas, subvenir a todas las necesidades de éstas y procurarles cuanta dicha fuese posible, ¡qué significación adquiría para Isadora Duncan en aquellos días! Recorrió algunas ciudades alemanas y, finalmente, marchó a Dinamarca y Suecia, que le produjeron una gratísima impresión. La encantaba observar la vida de estos pueblos, más libres y felices que Alemania. Seducíanla las gentes de Copenhague y de Estocolmo, tan sanas de espíritu y de cuerpo; ajenas a un sinnúmero de torturadores prejuicios y animadas por un limpio e ingenuo optimismo. En todas partes acogieron muy bien las danzas de Isadora, y principalmente en Estocolmo la campaña resultó triunfal. 147
Aquí halló un público preparado y entusiasta, que la aclamaba mostrándose verdaderamente consciente del sentido que dirigía aquel arte ofrecido por la Duncan. Y bien merece anotarse la actitud de las muchachas de la famosa Escuela Gimnástica de la capital sueca que, desde el día de la presentación de la danzarina, esperaban a ésta cuando salía del teatro para darle escolta, saltando y corriendo junto al coche que la conducía. Visitó, naturalmente, aquella Escuela, pero no le produjo un gran entusiasmo. Por el contrario, la bailarina se sintió defraudada. Juzgaba que la gimnasia sueca está destinada a educar unos cuerpos de vida poco dinámica, renunciando a lo flotante, a lo imaginativo, a lo pasional, y que estos profesores del Instituto Gimnástico consideraban esa educación de los músculos como un fin, no cual un medio, lo que a los ojos de Isadora Duncan es un lamentabilísimo error. De regreso a Alemania, cayó enferma en el barco. El esfuerzo realizado había sido superior a las fuerzas de la artista, dado su estado, y se hizo preciso un largo reposo. Pasó unos días con sus alumnas, tratando de resarcirse con su presencia de los sufrimientos padecidos a causa de ellas, y en seguida se retiró a una aldea de pescadores, Nordwyck, en Holanda, no muy lejos de La Haya y que dista de Kadwyck unos tres kilómetros. Un apremiante deseo de soledad y de ver mar había acometido a la genial artista, quien no encontró un sitio mejor para satisfacer aquel doble afán que la playa de Nordwyck, entre las olas y unas inmensas dunas de arena. Volvió a sentir la adoración por el mar, como en los años de la infancia y de la adolescencia transcurridos allá, en San Francisco, frente al Pacífico, e igual que entonces dejó correr el tiempo contemplando el azul infinito, las nubes viajeras, la inquietud de las aguas. No quiso relacionarse con nadie, como no fuera con los sencillos pescadores de aquel pueblecito. Hubiera querido tener a su lado —¡eso sí!— a su madre, a pesar de las reconvenciones que pudiera dirigirle, pero la señora Duncan seguía muy enfadada con Isadora, y sería preciso rogar mucho para hacerla venir, aunque... estuviese deseando, tanto o más que la hija, reunirse con ésta. Por otro lado, la danzarina se sentía muy feliz con sus esperanzas maternales, y con sus apasionadas contemplaciones de la Naturaleza, ocupándose, a ratos, de la Escuela de la Danza Futura —así se llamaba ahora—, de Grünewald, a la que seguía inspirando desde este apartado 148
retiro de Nordwyck. Mantenía una copiosa y frecuente correspondencia con Isabel sobre las alumnas, anotaba muchas ideas en su Diario y, en fin, preparó quinientas sugestiones para aquéllas: ejercicios que comprendían desde los movimientos más sencillos a los más complejos, constituyendo, según la propia bailarina, un compendio del arte de la Danza. Pensando en todo esto, he considerado varias veces cuan interesante hubiera sido recopilar esas cartas a Isabel, las notas del Diario y, desde luego, las indicaciones relativas a aquellos quinientos ejercicios. Seguramente hubiesen integrado un precioso libro de texto para los profesionales que han pretendido pisar sobre las huellas de Isadora, y también para los que hoy discuten, desde distintas posiciones, el arte de la genial danzarina norteamericana. Acaso la hubieran conocido gracias a ello. Pero todo parece haberse perdido. Yo he indagado sobre su paradero, preguntando a algunos amigos de la Duncan y a varias discípulas de las que pasaron por Grünewald, mas nadie supo darme razón. No es, únicamente, un material disperso: es una serie de escritos perdidos. Y de lo que escribió Isadora Duncan en Nordwyck durante aquel verano de 1906, sólo hay algún tenue eco en las Memorias de la bailarina y en alguna revista francesa, como Ventina. Gordon Craig hizo alguna escapada a Nordwyck, pero se marchaba en seguida. Mostrábase tan nervioso y exaltado como siempre, y no hablaba casi de otra cosa que no fuese de su obra. Sin embargo, Isadora perdonábaselo todo. Ella tenía bastante con lo que le rebullía y crecía en las entrañas, con aquello que daba cada día mayores pruebas de su presencia. Y, paradójicamente, cuanto más sola se encontraba, sentía más la compañía de este hijo que aún no había nacido, pero que ya vivía. ¡Era su mayor gloria! ¡Su gloria suprema! Y cuanto más se le deformaba el cuerpo, más ufana y orgullosa de sí misma se sentía Isadora. ¿Qué importaba que sus pechos, duros y maravillosamente modelados, cual los de una diosa interpretada por Fidias, se hiciesen grandes, blandos y caídos? ¿O que sus caderas se ensanchasen, a la par que se hacían pesadas? Ni siquiera importábale a la danzarina que sus tobillos adquiriesen cierta hinchazón y que los pies se tornaran de ágiles, como de bailarina, en torpes y propensos al cansancio. Todos estos males eran poco precio para el bien que ilusionaba a la Duncan, que sacrificaba gustosa sus juveniles y adorables 149
formas de náyade, como ella misma dice, y que iba echando al olvido sus triunfos de artista, su fama y sus ambiciones, incomparables con el triunfo, con la gloria y con las esperanzas de una madre. Al aproximarse el otoño, mediado el mes de septiembre, le enviaron a la pequeña Temple, sobrinita de Isadora, y las dos, la tía y la sobrina, iban todos los días a pasear a la playa. Luego, Isadora se sentaba en la arena, y la niña, que ya había pasado por Grünewald, entreteníase en ensayar diversos pasos de Danza, deliciosamente ingenuos... La Duncan, entonces, mirábala arrobada, viendo algo de su propio espíritu en la infantil bailarina, y también presintiendo en ésta a la nena que ella esperaba. María Kist, tan paciente, tan dulce y tan bondadosa, acompañábala también, y el mismo día en que se anunció el doloroso alumbramiento llegó otra íntima amiga, Catalina N..., que era muy animosa. Nuestra danzarina la describe representándola como una persona de poder magnético, llena de vida, de salud, y de valor, recordándonos Isadora, finalmente, que esta amiga fue la digna esposa del capitán Scott, el célebre explorador. Considerando que su madre había tenido cuatro hijos y que su abuela dio a luz ocho, la pobre primeriza procuraba cobrar ánimos y sobreponerse a sus sufrimientos, pero éstos fueron inauditos, y en las páginas de My Life hallamos terribles gritos de dolor y de prontesta contra la Naturaleza, que hace tan crueles esos trances. No obstante, y así que viose Isadora con su hijita al lado, que le buscaba instintivamente los senos, terminó por reconciliarse con aquélla, y en las propias Memorias —estas Memorias excepcionales, tan humanas e impresionantes— da rienda suelta, en inmediata transición, al recuerdo de su inmenso júbilo. Dice así del bebé: Era sorprendente; tenía las formas de Cupido, los ojos azules y una rizosa cabellera oscura que luego cayó y se convirtió en bucles de oro... Y después, encarándose con las mujeres que estudian, que cultivan las varias Artes y que, ¡ay!, se olvidan con esto de la más augusta función femenina, las increpa: ¡Oh, mujeres...! ¿Para qué aprendéis a ser abogados o médicos, pintoras, esculturas o poetisas, si existe ese milagro? Teniendo a su Cupido pegado a ella, mientras la nena lloraba, mamaba o dormía, la danzarina, no quería saber ya nada de sus bailes ni del Arte. Todo se le antojaba inferior a su 150
papel de madre. Juzgábase un dios, superior a todos los artistas. Y al evocar sus idilios en aquella situación, con la niñita palpitante junto a sí, reconocía en este nuevo amor el más agradable de todos: el gran amor que sobrepasa el de los hombres. ""] Quedábase absorta mirando a la nena, y como si rezara, repetía suave y quedamente: —¡Vida, vida, vida...! Durante las primeras semanas permanecía horas enteras con el bebé en brazos, contemplando su sueño y atisbando cómo, algunas veces, salía una mirada de sus ojos, refiere Isadora; me parecía entonces que estaba yo muy próxima a la otra orilla del misterio, cerca del conocimiento de la Vida... Aquella alma, encerrada en un cuerpo recientemente creado, respondía a mis miradas con ojos que parecían muy viejos —¡los ojos de la Eternidad!—, y que me miraban con amor. Sí. Eso es; con amor. Y yo concluía pensando que ello, el Amor, es la respuesta de todo. Cuando la joven madre se repuso del trance, dirigióse con su hijita y María Kist a Grünewald, donde todo el mundo mostró un gran alborozo ante el bebé, que Isadora presentó a Isabel diciéndole: «Aquí tienes a nuestra alumna más joven.» Las chiquillas estaban encantadas con la muñeca que les había traído su directora, y no sabían qué hacer con ella, admirándola ávidamente y prodigándole infinitos mimos. ¡Qué regalo...! Planteóse, por último, el gran problema de poner nombre a la muñeca. Y cada cual propuso uno, o dos, o tres, eligiendo entre los más poéticos. Pero el padre vino a resolver la cuestión dando éste: Deirdre, Amada de Irlanda. Un día, al poco tiempo de llegada la danzarina a Grünewald, Julieta Mendelssohn, que era amiga de Isadora y que vivía en la opulencia no lejos de la Escuela de la Danza Futura, suplicó a la Duncan que bailase con sus alumnas para Eleonora Duse en la residencia de Julieta. La genial actriz estaba de paso por Berlín, y la Mendelssohn con su marido, un rico banquero, creían que aquel espectáculo resultaría muy del gusto de Eleonora. Nuestra bailarina accedió. Cierto que su intervención representaba un sacrifio, pero ¿cómo negarse a la petición de Julieta Mendelssohn? Por un lado, el afecto que sentía hacia ésta; por otro, la profunda y exaltada admiración por la gran trágica italiana, y en fin, el interés por relacionar a Gordon Craig con la Duse. Esto, sobre todo, fue lo que 151
anuló cualquier resistencia. Y, realmente, el sacrificio no hubo de ser estéril, porque desde el mismo momento en que Isadora presentó al escenógrafo a la actriz, y Gordon pudo exponer algunas de sus ideas a Eleonora, ésta revelóse muy curiosa de los proyectos del hijo de la Terry. Luego, en nuevas ocasiones, continuaron hablando de los mismos, y Eleonora Duse les invitó a partir inmediatamente con ella a Florencia, donde Gordon montaría los escenarios del Rosmersholm, de Ibsen. Naturalmente, aceptaron, y muy pocos días después tomaban el expreso de Italia la Duse, Gordon, Isadora, su niña y María Kist. Fue* un momento de inmensa dicha para la bailarina al contemplar unidos en aquella colaboración a los dos seres que más admiraba en el mundo; imaginando que Craig realizaría su obra y la Duse tendría un escenario digno de su genio. Pero esta total felicidad no se prolongó a lo largo de mucho tiempo, sucediéndola las mayores inquietudes que cabe idear, pues los dos genios hubieron de chocar tan pronto como llegaron a Florencia, produciéndose apasionadas discusiones en las que Isadora actuaba de intérprete, debiendo desarrollar un talento diplomático que para sí quisieran muchos embajadores y ministros plenipotenciarios. Evocando aquellos días, la Duncan solía decir que había sido una gran suerte el que Gordon Craig no supiese una palabra de francés ni de italiano y que la Duse ignorara el inglés. Porque gracias a tal circunstancia, y... a desfigurar bastante la verdad, pudo llegarse a representar el Rosmersholm. Refiriéndose a estas filigranas diplomáticas, Isadora ha reproducido en sus Memorias un diálogo tan típico como jocoso..., para quienes lo lean sin tomar partido por Eleonora Duse o por el escenógrafo. Se trataba de aquella ventana que prevé Ibsen en la escenografía del primer acto de su Rosmersholm, ventana que debe dar a una avenida de viejos árboles y que Gordon Craig había resuelto en un ventanal de grandes dimensiones, de diez metros por doce, que daba sobre un paisaje de rojos, amarillos y verdes... La actriz miraba asombrada el diseño, y decía: —Yo veo en la obra una ventana, no esto... Y no puedo admitir que sea un ventanal de esas proporciones. Isadora traducía a Eleonora, y él, casi sin dejarla acabar, barbotaba: —Yo sé lo que hago. Y di a esa maldita mujer que no le consiento que se mezcle en mi trabajo. 152
Entonces la intérprete debía ser menos fiel: Gordon dice que toma nota de su opinión y que procurará complacer a usted. Animada por esta supuesta disposición de ánimo, la Duse se atrevía a formular algunas nuevas objeciones, y la danzarina les daba esta traducción: —Eleonora dice que eres un gran genio, está encantada con tus esquemas y confía en que nada habrá que oponer cuando los hayas realizado. Horas enteras duraban, en ocasiones, estos diálogos, que dejaban rendida y extenuada a Isadora, quien, por otra parte, procuraba alejar todo lo posible a la sublime trágica de los talleres en que Gordon en medio de botes y cubos de pintura, entre brochas, plomadas y otros útiles de trabajo, iba de un lado para otro procurando hacerse entender de los jóvenes pintores italianos que ejecutaban sus órdenes. Melenudo y colérico, subía y bajaba por las escaleras y los andamios, sin cuidarse siquiera de comer, y era la propia Isadora la que tenía que llevarle la comida en una cesta y la única que conseguía arrancar al artista de junto a sus decoraciones. Según puede imaginarse, Eleonora sentía una viva curiosidad por conocer los adelantos de Gordon Craig, y cada tarde pretendía ir a verle, pero la Duncan iba a buscarla y se la llevaba a pasear por los más líricos jardines florentinos, donde las hermosas estatuas y el cuadro de la Naturaleza, con su verdor y con sus flores, obraban a modo de sedante en la impaciencia de la actriz. Nunca olvidaré la imagen de Eleonora Duse paseando por aquellos jardines, escribe Isadora; no se parecía a ninguna mujer del mundo; era como una creación femenina del Petrarca, o de Dante, y el pueblo le dejaba el paso con muestras de respeto y de admiración... Siempre recordaré tales paseos por medio de las largas hileras de altos cipreses, y aquella magnífica cabeza de Eleonora, con su negra cabellera, que empezaba a encanecer, y la maravilla de su frente inteligentísima, besada por la brisa, así como el prodigio de sus ojos, generalmente tristes, pero que, de pronto y a causa de cualquier entusiasmo, adquirían un brillo inusitado... Finalmente llegó el día de ensayar el montaje de los decorados delante de la Duse. Es decir, el día tan temido por Isadora, en el que, de modo inevitable, los dos genios habían de entrar en colisión, o conocerse y comprenderse. La danzarina no reunía bastantes fuerzas para dirigirse al teatro, extrajo del 153
fondo de su alma las que pudo y dirigióse en busca de su amiga. Ya en compañía de ésta, llegó al teatro y realizó su última maniobra diplomática, logrando que Eleonora entrase por la puerta principal y no por la de los artistas, para que no pasase por el escenario. Unos dependientes habían sido advertidos y todo el plan pudo desarrollarse conforme a las previsiones de la bailarina, que, con los nervios rotos y desmayados, se sentó en un palco, al lado de la Duse. Tras de las cortinas sonaban las voces de Gordon, el arrastre de algunos elementos del decorado, martilleos... Y, por último, todo quedó en silencio y, lentamente, empezaron a descorrerse las cortinas... Lo que apareció entonces nos lo describe Isadora así: A través de vastos espacios azules, de celestes armonías, de líneas ascendentes, de masas colosales, el alma era transportada hacia la luz de aquel gran ventanal, detrás del cual se extendía, no ya una breve avenida, sino el Universo infinito. Dentro de estos espacios azules estaba todo el pensamiento, toda la meditación, toda la tristeza terrenal del hombre. Más allá del ventanal, todo el éxtasis, toda la alegría, todo el milagro de su imaginación. ¿Era éste el salón de Rosmersholm? Yo no sé lo que Ibsen hubiera pensado, pero lo más probable es que se hubiese quedado mudo como nosotras, sin palabras, entregado al deleite producido por aquella visión. ¡Gordon Craig había triunfado plenamente! Y Eleonora, apretando, conmovida, una mano de Isadora Duncan, lloraba de emoción. Llamó al esconógrafo y le felicitó con las palabras más halagadoras, mientras que Gordon, no menos emocionado, permanecía silencioso, sin acertar a decir nada. Algunos días después, el público florentino confirmaba este éxito de Gordon, no habiéndose perdido aún la memoria de aquel acontecimiento, que ligaba estrechamente el genio del hijo de Elena Terry y el genio de la Duse, aunque estos lazos no alcanzaron a ser muy perdurables, rompiéndose unos meses más tarde, al sacrificar la actriz una parte de las grandiosas escenografías de Gordon Craig para poder actuar en el escenario del viejo Casino de Niza. Informado acerca de estas mutilaciones, Gordon corrió a la capital de la Costa Azul, y en viendo el crimen, apostrofó duramente a Eleonora, quien, al cabo de los años, habría de contarle la violenta escena a su amiga Isadora en estos o parecidos términos. 154
—Nunca he visto un hombre tan furioso como aquél, y nunca me han ofendido de tal manera. Me dijo cosas espantosas, animado por esa rabia británica que es, seguramente, la más salvaje de los pueblos europeos. Nadie me ha tratado como él. Naturalmente, no lo pude soportar. Y señalándole la puerta, le dije: Vaya usted con Dios... No quiero volverle a ver jamás... Salga usted de aquí... La adoración de la danzarina por Gordon Craig no había disminuido, pero Isadora estaba cada vez más convencida de que una unión duradera sería imposible, y como la aterrorizaba una ruptura definitiva, aceptó de buen grado algunos nuevos compromisos para actuar lejos de él. Dolíale, como es natural, dejar de verle; pero siempre era mejor pensar que ello se debía a las exigencias de su carrera artística que al fracaso de unos sentimientos. Además, Gordon Craig no era un amante fiel. Ni mucho menos. Y también resultaba preferible saber de sus infidelidades desde lejos que de cerca. O ignorarlas totalmente, poniendo tierra y mar por medio. Isadora conoció por primera vez en su vida los celos. Unos celos terribles, pero más físicos que morales, si así cabe distinguir los que sentimos ante la idea de que el ser que amamos pertenece en cuerpo o en alma a otra persona. Veía cómo Gordon se entregaba a todas las aventuras fáciles que le salían al paso, y aunque ninguna de ellas tenía una inquietante continuidad, constituían un tormento para la bailarina. Bajo la influencia de todo ese complejo, Isadora Duncan no sólo accedió a ir otra vez a Rusia para hacer una larguísima tournée por el Norte, el Sur y el Cáucaso, y a marchar a Inglaterra y a los Estados Unidos, sino que, pretendiendo distraerse de su pasión y... vengarse de aquellas infidelidades de Gordon Craig, admitió como acompañante a... Pim, un alegre y gentil galancete, un poco aturdido y muy guapo. Sin embargo, Pim no la siguió en todos aquellos viajes: acompañóla únicamente por Rusia, representando en la vida de la Duncan un breve guiño de alocada felicidad. Pim reía siempre, bailaba, saltaba... Y reveló a Isadora un aspecto inédito del Amor, ajeno a fo novelesco, a lo romántico, a lo dramático, que es lo que más honda huella deja en nosotros haciéndonos más desgraciados que felices. W7-i J a m o r , ^e ^im m °víala a pensar en esto que dijo Osear WUde: Más vale la dicha de una hora que la tristera que dura toda la vida; sirvió para aliviarla HP «ai neurastenia 1P pe7-
155
mitió emprender con menos pena aquella serie de viajes y, en el orden artístico, la inspiró una seductora versión del más popular Momento musical, de Schubert. Un instante, un momento también, en la apasionada vida de Isadora Duncan fue el frivolo y divertido Pim. Lanzada de nuevo a los torbellinos de su arte, pudo creerse alguna vez curada de su pasión por Gordon Craig. Pero en cuanto se alejaba un poco el eco de los aplausos, o pasaba la inquietud de un debut, o se desvanecía la visión de unos paisajes que la danzarina había ignorado hasta entonces, tornaba Isadora a recordar amorosamente a Gordon. Queríale demasiado; fue uno de los hombres a quien más amó, y todos sus esfuerzos por borrarle de su pensamiento y por desahuciarle de su corazón resultaban vanos. Veíale, según ella dice, como Endymión ante las miradas de Diana; cual Jacinto y cual Narciso; como al luminoso y bravo Perseo, o parecido a un ángel de Blake. Y cuando le volvió a encontrar le hubiese sacrificado todo: su vida, sus danzas, su genio. Mas he aquí que al encontrarle ahora, debía perderlo para siempre. Porque en esta ocasión le descubrió verdaderamente enamorado de otra mujer. Ocurrió en Rusia, en la ciudad de Kiev. El hacía unos escenarios para Stanislavsky, e Isadora había venido a bailar. Una de sus alumnas, muy pálida, muy bella, muy espiritual, que servía a la Duncan como secretaria, la acompañaba. Y hubo de ser esta muchachita —acaso la discípula predilecta de Isadora Duncan— quien le arrebató a Gordon Craig, que se escapó con ella. Nada importaba que los fugitivos no fuesen dichosos, y que la joven terminara por abandonarle, buscando el perdón de la Duncan, que ésta hubo de otorgar con la comprensión y la generosidad acostumbradas; lo que importaba es que Isadora le supo enamorado como no lo había estado de ella, según lo delataron claramente los ojos de Gordon, sus labios mudos y sus manos conmovidas, los hondos suspiros que dejaba escapar. Ello bastaba, ¡y sobraba!, para que Isadora se considerase la más desgraciada de las mujeres y, silenciosamente, con quedo dolor, renunciara definitivamente a Gordon Craig. Puso los ojos en la pequeña Deirdre, quiso imaginar que conservaba con la niña lo mejor de Gordon y nunca como entonces, en aquellos negros días, la abrazó juzgándola su gloria suprema.
Capítulo doce Éxitos y fracasos de una danzarina genial Durante algún tiempo una idea obsesionó a Isadora Duncan: la de interpretar con sus alumnas la Novena Sinfonía, de Beethoven. Y de día o de noche, despierta o dormida, la danzarina soñaba con un vasto y armonioso conjunto de admirables muchachas bailando en torno de ella. ¡Ah! La Duncan se extasiaba imaginando aquel espectáculo, de gran aparato y de sublime sentido; ideando esta especie de orquestación de la Danza, en homenaje al coloso de Bonn. No se conformaba con sus éxitos personales, y ni tan siquiera con el de compartir su triunfo con unas pocas niñas un día más o menos próximo. Sus ambiciones artísticas eran infinitas. Ya no veía la Danza como un solo, sino que la acuciaba un gran afán de creación proteica: pretendía animar magnas manifestaciones, formidables masas, interminables cortejos...; hacer Arte social y dirigir, a través de éste, un mensaje de Armonía, de Amor y de Paz que fuese comprendido por todas las multitudes del Mundo. Pero estos generosos proyectos, ¡cuan difíciles de realización! Toda su vida sería ya guiada por este pensamiento, que haría una mujer fracasada de una mujer triunfadora. Bien puede decirse, ya que, de no haber puesto sus ilusiones tan lejos, podríamos considerarla definitivamente consagrada. Ninguna danzarina era más famosa que Isadora Duncan allá por los años 1908,1909,1910... Los resultados obtenidos en Grünewald no podían ser más satisfactorios. Aquellas cuarenta niñas, varias de ellas convertidas ya en mujeres, respondieron plenamente a los desvelos de Isadora. Cada día estaban más fuertes y ágiles, explica la Duncan en sus Memorias, y la luz de la Inspiración resplandecía en sus rostros juveniles, en sus cuerpos y en todos sus movimientos. El espectáculo de estas niñas era tan hermoso que no había nadie, con el alma de artista o de poeta, que no se sintiera admirado por él. Pero la Duncan no se saciaba con esto, aspirando constantemente a más, y su Escuela de la Danza Futura desbordaba con gran amplitud las posibilidades de nuestra artista, sobre la que gravitaban unos gastos enormes, insoportables. 157
Era necesario gestionar una protección oficial, y sucesivamente, Isadora Duncan pretendió el apoyo de los Gobiernos de Alemania, de Rusia y de la Gran Bretaña sin alcanzar el perseguido éxito. El Gobierno alemán no necesitaba de muchas informaciones sobre la labor de Isadora, y podía considerarse, además, como el más obligado a asistir y amparar aquellas actividades artísticas, puesto que, justamente, la danzarina había elegido a Alemania para iniciar la Escuela y sus alumnas eran alemanas en su mayoría; pero tropezó con la hostilidad de determinados elementos cortesanos afectos a la Kaiserina, la cual era tan pudibunda y tan rancia que cuando iba a visitar el taller de un escultor enviaba por delante un mayordomo para que cubriese con velos las estatuas desnudas. La bailarina pensó entonces en el Gobierno ruso, animada por el gran espíritu de comprensión que había encontrado en todos los viajes realizados por el Imperio de los Zares, así como teniendo en cuenta el interés que allí había por el Baile, mas tampoco consiguió la ansiada protección para sus discípulas, de las que se hizo acompañar en una de sus tournées. Una cosa es que las aplaudieran efusivamente, comprendiendo incluso su arte, y otra, muy distinta, que el Estado amparase ese arte en la Escuela Imperial de Danza, como solicitaba la Duncan, tratando nada menos que de luchar con los convencionalismos del ballet en su propia casa. Por otra parte, las chiquillas se mostraron escandalizadas frente a las artificiosas contorsiones de los cuerpos de Baile salidos de la Escuela Imperial, y, en fin, Stanislavsky, que hubo de hacer todo lo posible por amparar los proyectos de Isadora bajo la sombra del Teatro de Arte, comprendió que su buena voluntad no era suficiente para servir cumplida y satisfactoriamente las esperanzas de su genial amiga. En cuanto a Inglaterra, tampoco lograron el tan suspirado apoyo tales esperanzas. Allá, por el verano de 1908, llevé mi rebaño a Londres, escribe Isadora, y contratadas por los famosos empresarios José Schumann y Carlos Frohman, danzamos varias semanas en el Duke of York's Theatre. Todo el mundo vio en mí y en mis niñas un divertimiento encantador, pero no hallé una ayuda efectiva para el desarrollo de mi Escuela. La Duquesa de Manchester, que fue quien sugirió a aquélla la idea de que su Escuela de la Danza Futura podría arraigar en Londres, hizo cuanto pudo por demostrar que no se había equivocado en sus sospechas, pero, al final, reconocióse vencida por la 158
adversidad. Ella fue la que, sin duda, interesó a muchas de sus amigas, ilustres personalidades de la nobleza inglesa, por los proyectos de Isadora Duncan, y la que llevó a los Reyes varias veces a contemplar a la bailarina y a sus discípulas durante las actuaciones en el citado Teatro del Duque de York. Invitó a Isadora y a sus alumnas a pasar algunos días en la deliciosa casa de campo que poseía a orillas del Támesis, y organizó aquí una memorable fiesta de Danza, a la que también asistieron la reina Alejandra y el rey Eduardo, que elogiaron sinceramente a la artista, pero... todo resultó infructuoso. Como los esfuerzos llevados a cabo por otra aristócrata, lady de Grey, luego lady Ripon, y la genial Elena Terry, quien mostró la mayor afición por las niñas, no sabiendo qué hacer con ellas. Indudablemente, fueron muchísimas las satisfacciones que experimentó Isadora en esta nueva visita a Londres, con ocasión de la cual reanudó sus antiguas y entrañables amistades, cual las del pintor Carlos Halle y el poeta Aislie; pero la Duncan, pese a los optimismos de todos sus amigos y hasta de alguna promesa más o menos velada que se le hiciera, no veía por ninguna parte su soñada Escuela de la Danza Futura. Todas aquellas demostraciones de afecto y de interés le hicieron creer más cercana que nunca la realización de sus sueños, pero a la postre, y conforme se lamenta la misma Isadora, ¡otra desilusión! Y, acaso, más deplorable que las sufridas en Alemania y en Rusia. ¿Dónde estaba el edificio, dónde el terreno y dónde el capital suficiente para convertir en realidad mi Escuela, tal como yo la concebía?, se lamenta Isadora Duncan en sus Memorias. Y lo peor del caso es que los últimos gastos habían sido tan enormes que la Duncan conoció una vez más liquidaciones muy inquietantes de sus cuentas corrientes en los Bancos. Aquellos espectáculos dados por Isadora con sus alumnas en Rusia y en Londres, lejos de producirle algún beneficio, habíanla arruinado, y los viajes de las cuarenta muchachas, los hospedajes y las demás atenciones exigidas por estas tournées importaron tanto dinero que lo ganado por la Duncan, actuando sola, tampoco compensaba los cuantiosos desembolsos efectuados. Por si todo ello fuera poco, había que seguir haciendo frente, como es natural, a los gastos futuros. E Isadora viose obligada a enviar nuevamente a las niñas y a Isabel a Grünewald, mientras que ella firmaba a Carlos Frohman un 159
contrato para actuar en los Estados Unidos durante seis meses. Se despidió de todos con amargas lágrimas, pues emprendía completamente sola esta otra tournée, dejando hasta a la pequeña Deirdre con Isabel. Hacía ocho años justos que abandonara su patria, entregóse a los recuerdos e hizo una travesía muy triste. Cierto que actualmente era famosa y que ahora viajaba en un gran navio, y no en un pobre barco dedicado al transporte de mercancías, pero iba sin la compañía de la madre y de Isabel y de Raimundo, sus hermanos... Tampoco la acompañaban las ilusiones de entonces cuando partió de Nueva York para Hull, y además... ¡cuánto de entrañable quedaba en Europa! No: en aquellas circunstancias no podía sentir la alegría de volver a su patria. Carlos Frohman enfocó mal el negocio de la actuación de Isadora Duncan en Nueva York, y juzgando que las danzas de ésta constituían un espectáculo para un número muy reducido de espectadores, quiso limitar los gastos sobre esta base. Alquiló una sala pequeña aunque selecta, la del Criterium Theatre, y contrató una orquesta harto limitada, que a duras penas podía interpretar la Ifigenia, de Gluck, y la Séptima Sinfonía, de Beethoven. Y luego, para colmo de males, se sintió poseído por una viva impaciencia, comenzando las representaciones en pleno verano y sin querer reparar en el calor, verdaderamente tórrido, que hacía. Con todo ello, la presentación de Isadora en Nueva York resultó un fracaso. La gente no acudía al teatro; las contadas personas que iban hacíanlo, en su mayoría, por casualidad, y abandonaban la sala, al terminar, desconcertadas o descontentas; los críticos fueron pocos y malos, como dice la Duncan, y los periódicos apenas consagraron espacio en sus columnas al acontecimiento. Nuestra danzarina estaba desolada, y por mucho que quisiera explicarse el hecho teniendo en cuenta todas aquellas circunstancias, cuyo mal era enteramente imputable al empresario, no podía sustraerse a la acción e influencia de un tremendo desaliento. Así la encontró el escultor Jorge Grey una noche, al penetrar el gran estatuario americano en el camerino de la bailarina, y así permaneció bastante días, al cabo de los cuales Grey consiguió levantar aquel espíritu derrumbado. El fue quien pronunció ante Isadora las primeras palabras de sincera y entusiasta admiración que escuchara la Duncan desde que se encontraba de nuevo en su país; él quien la 160
presentó a numerosos amigos —artistas, literatos, directores escénicos...— que la veneraban asimismo y que no habían tenido ocasión de manifestárselo; él fue quien le pidió que le sirviera de modelo para la figura que concibiera al contemplar sus danzas, y él quien organizara algunas íntimas veladas de Arte dentro de una atmósfera de simpatía y de sentida e inteligente comprensión. Viose rodeada Isadora por Grey, por los pintores Henri, Bellows, Mackaye y Eastman, por los tres inseparables poetas Robinson, Torrence y Guillermo Waukhan Moody, por el empresario teatral David Velasco y otras personalidades más o menos conocidas en el mundo del Arte. Recuperó sus entusiasmos, volvió a ser la que había sido hasta entonces y decidió interrumpir aquellas inoportunas representaciones del Criterium Theatre, aguardando un momento mejor para enfrentarse con el público de Nueva York; siguió, dicho sea en una palabra, los consejos del escultor. El compromiso con Frohman era por seis meses, garantizando el empresario unos importantes emolumentos fuera cual fuese el éxito de Isadora; pero ésta, aprovechando la primera ocasión en que Carlos Frohman le expuso sus quejas sobre el mal aspecto que había tomado el negocio, se apresuró a liberarle de las obligaciones contraídas en Londres y rompió el contrato. Después se dedicó a sus estudios y a posar ante Jorge Grey para la estatua imaginada por éste, obra que, en cierto modo, tenía un lejano origen en unos versos de Whitman, el rudo e inspiradísimo poeta nacional. Oigo a América cantando, había dicho Walt Whitman, y Grey, por su parte, dijo: Yo veo a América bailando. Y, con la Duncan delante, se puso a animar el barro en su taller de Washington Heighes. Recobrada plenamente su serenidad, y dispuesta la bailarina a permanecer una temporada en América, arrendó Isadora un espacioso estudio en uno de los más famosos skyscrapers neoyorquinos, totalmente ocupado éste por artistas y Sociedades Artísticas; decoró aquel estudio con la sobriedad acostumbrada, colgando paños neutros a lo largo de los muros, se hizo traer un magnífico piano de cola, instaló algunas terracotas antiguas, de las adquiridas en Grecia, aderezó un rincón para sus libros predilectos, de los que nunca se separaba, y... algunos días más tarde ofreció una primera fiesta de Arte a sus nuevos amigos. Siguieron otras, y muy pronto alcanzaron amplios ecos en los periódicos. He aquí la descripción que, relativa a una de aquellas vela161
das, apareció en el Sunday Sun, con fecha del 15 de noviembre de 1908, traducida libremente: Isadora Duncan viste una suntuosa túnica bordada. Sus cabellos, partidos en dos crenchas como los de las Madonas de Rafael, se recogen en la nuca con un gracioso lazo. La nariz es algo respingona, y los ojos, de un gris azul. Algunos periodistas han dicho que era alta y estatuaria, pero en realidad es un triunfo del Arte, pues no mide sino cinco pies y seis pulgadas, pesando, exactamente, ciento veinticinco libras. Sobre ella se proyecta la luz ambarina de unos reflectores laterales, y allá, desde lo alto, un luminoso disco amarillo completa la caliente claridad que baña la figura de miss Duncan, quien se excusa por la incongruencia que supone el acompañamiento de la música del piano. —Estas danzas no debieran tener otra música que la de un caramillo, como aquel que tañía Pan en medio del bosque o junto a los arroyos —dice—. Un caramillo, cual el de los pastores de Grecia venturosa y feliz, debiera acompañarme en estas danzas, y nada más. Porque representan un arte que se ha quedado muy atrás, y que de ningún modo corresponde al progreso alcanzado por los modernos instrumentos de música. .. Son casi un arte perdido... Al empezar a hablar estaba junto a un grupo de poetas, y al terminar se halla en el otro extremo de la sala. No se sabe exactamente por qué, pero lo cierto es que, viéndola, uno piensa en su gran amiga Elena Terry... Acaso es por una común manera negligente de ignorar el espacio... De pronto, se transforma. No es la mujer fatigada y triste que nos ha invitado, sino un espíritu pagano que surge sencillamente de un mármol roto, de una estatua clásica, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y cuando se suelta el pelo para danzar más libremente, es Dafne con los cabellos flotantes y escapando de las caricias de Apolo en los bosques deíficos. Una larga teoría de figurillas de Tanagra, los frisos del Partenón, las melancólicas procesiones de los relieves que decoran las urnas funerarias, las bacantes jubilosas de las aras...; todo ello cobra vida gracias a la danzarina y pasa ante los ojos con aquella naturalidad propia de los tiempos en que se desconocía el artificio, como corresponde a las ideas de miss Duncan, que se ha pasado la vida esforzándose por descubrir 162
la sencillez, perdida en el dédalo de los tiempos y de los diversos pueblos y culturas. En esos días remotos que solemos llamar paganos —afirma miss Duncan—, cada emoción tenía su peculiar y espontáneo movimiento. El alma, el cuerpo, la inteligencia y todos los sentimientos actuaban juntos, en una perfecta armonía. Contemplad a esas vírgenes y a esos hombres de Atenas, captados y apresados vivos por la magia de los escultores... Casi podéis adivinar lo que van a deciros cuando abran la boca, y... si no la abren, ¿qué importa? Lo sabréis lo mismo. Y es merced a lo sencillo de ese Arte y ala espontaneidad de los modelos. Se interrumpe Isadora Duncan para transformarse de nuevo en el espíritu de la Danza, todo teñido de ámbar, y nos ofrece el vino en un cáliz, arrojando rosas sobre el altar de Atenea. O nos hace pensar que está entre las olas del mar Egeo, en tanto que los poetas la siguen con los ojos arrobados y el Profeta acariciase la barba hierática, mientras una escondida voz recita dulcemente el poema de Keats: ^Ye know on earth, and all ye ned to know. (La belleza es la verdad, la verdad es la belleza) Alguien habla ahora del arte de miss Duncan, y lo resume con estas palabras: —Cuando Isadora Duncan baila, el espíritu se remonta muy lejos: hasta el fondo de los siglos y el amanecer del Mundo; al tiempo en que la grandeza del alma encontraba su libre expresión en la belleza del cuerpo, correspondiendo el ritmo de los movimientos corporales a las cadencias del viento y del mar. Sus danzas evocan aquel pasado venturoso en que el fervor de la religión, del amor o del patriotismo, el sacrificio o cualquier pasión, se expresaba con armoniosos gestos y actitudes, al son de las flautas, de las cítaras, de las arpas y del tamboril, bailándose frente al mar, a lo largo de recónditas y estrechas sendas: por la alegría de vivir que animaba a los hombres, obedientes a fuertes, a grandes y a benévolos impulsos que interpretaban, ciegamente, el ritmo del Universo.
Por fin, y de suerte bien insospechada, se cumplieron las 163
esperanzas de Grey. Cierto día se presentó Guillermo Damrosch en el estudio de la Duncan. Explicó que la había visto bailar la Séptima Sinfonía en el Criterium Theatre, acompañada muy deficientemente por una orquesta que no correspondía de ningún modo a los geniales alientos de la danzarina, y que hubo de presentir entonces lo que sería esta misma Séptima Sinfonía interpretada en otras condiciones, asistida Isadora por unos profesores más dignos de ella... Luego, Damrosch le ofreció su orquesta. Y concluyó proponiéndole a la bailarina que diesen una serie de conciertos en la Metropolitan Opera House, en el próximo mes de diciembre. La danzarina cerró por un momento los ojos, como para imaginarse mejor lo que las palabras de Damrosh le sugerían. Evocó mentalmente su presentación en Berlín, acompañada por la Orquesta Filarmónica, y pensó que los ochenta profesores dirigidos por el célebre Guillermo Damrosch no valían menos que sus colegas alemanes que componían aquella famosa agrupación. Isadora no podía soñar con unos músicos mejores en Nueva York, y contemplando con mirada profunda a Damrosch, estrechó conmovida y silenciosa la mano de éste, expresándole así su conformidad y su agradecimiento. Comenzaron en seguida los ensayos, fáciles y brillantes. Un gran espíritu de compenetración los presidió. Y, en la fecha prevista, reapareció Isadora Duncan ante el público neoyorquino, en medio de una atmósfera de extraordinaria curiosidad, que, naturalmente, sorprendió muchísimo a Frohman, quien, al encargar un palco para poder asistir a la nueva presentación de Isadora, se encontró con que no había localidades desde bastantes días atrás. De seguro, algunos lectores se preguntarán cómo pudo ser así, y por qué magia hubo de tornarse la indiferencia de unos meses antes en esta expectación de ahora, aun cuando ya fueron indicadas algunas de las circunstancias que determinaron ese desvío. Pero, en todo caso y para explicar mejor el cambio, bien merecen ser copiadas estas sensatas palabras de la propia danzarina: El hecho viene a demostrar que, por muy interesante que sea una artista y por elevado que sea, asimismo, el arte que cultive, todo se pierde si carece del marco adecuado. Tal ocurrió con Eleonora Duse en su primera tournée por América, cuando, por culpa de una dirección deplorable, trabajó en teatros vacíos, abandonando los Estados Unidos sin ser admirada como era debido. Y, sin embargo, cuando 164
volvió en 1924 fue acogida, desde Nueva York a San Francisco, con una ovación incesante, y es que esta segunda vez se encontró con Morris Gest, que tenía sobrado talento para conducirla. Llegado el día del debut de Isadora Duncan en el escenario de la Metropolitan Opera House, el éxito más clamoroso acogió la labor de la bailarina, de Damrosch y de los ochenta profesores de su admirable orquesta. Cada concierto representó un indescriptible triunfo para todos, así en Nueva York como en Washington y otras de las principales capitales de la Unión, y la excursión hubiera podido prolongarse mucho más tiempo si una creciente nostalgia por Deirdre, por las discípulas, por el hogar y por la misma Europa no hubiese ido embargando a Isadora, la cual dio por terminada la triunfal tournée a los seis meses, si bien se prometió volver muy pronto. Refiriéndose a dicha actuación y tratando especialmente de sus relaciones artísticas con el insigne Damrosch y sus músicos, la Duncan nos dice cosas de muy profundo sentido que no pueden dejarse sin transcribir. Por lo menos, en parte. Todo está dispuesto... El maestro levanta su batuta, yo la miro y, a la vez que comienza la música, con las primeras notas se despierta en mí el alma de la sinfonía... Un fluido extraño y poderoso invade mi ser, convirtiéndome en un médium que interpreta la alegría de Brunilda frente a Sigfrido, o los anhelos de I seo al buscar su triunfo en la muerte... Voluminosos, amplios, hinchados como velas al viento, los movimientos de mi danza me arrastran hacia delante y hacia arriba, y siento en mí la presencia de un misterioso dueño que escucha la música y que la difunde por todo mi cuerpo, buscando una salida y una explosión. Pero no siempre producíase con furia, bramando, sino que también me acariciaba triste, suavemente, y yo sentía una deliciosa angustia que me sugería una sentida plegaria al Cielo, cuya ayuda impetraba elevando mis brazos y mis manos en actitud suplicante... Pensaba a menudo que era un error calificarme de bailarina: yo era más bien un centro magnético que reunía todas las expresiones de la orquesta, que yo interpretaba en suma. Jamás olvidaré aquel flautista que tocaba tan divinamente el solo de las almas felices de Orfeo. ¡Qué éxtasis! Yo lloraba de emoción, permaneciendo inmóvil mientras las lágrimas 166
corrían por mis mejillas. ¡Y qué celestiales sinfonías las de los piolines, prodigiosamente dirigidos por Damrosch! Entre éste y yo existía una gran simpatía, y cada uno de sus gestos tenía en mí una vibración instantánea y correlativa... Según aumentaba el volumen del crescendo, inundábame esta vida y manifestábase en las actitudes más exactas, más perfectas y más armoniosas que cabe idear. Algunas veces, cuando desde el escenario ponía yo mis ojos en la orquesta y concentraba mis miradas en la amplísima y luminosa frente de Damrosch, que se inclinaba hacia los papeles de la partitura, yo tenía la impresión de que mis danzas eran semejantes al nacimiento de Atenea, que salió armada de la cabeza de Zeus. Sugerían demasiado las interpretaciones de Isadora Duncan, era mucho lo que hacían pensar, y... no faltaron gentes pacatas y asustadizas, siempre en perpetuo estado de alarma, que dejaron oír sus medrosos reparos, veladamente expuestos. Porque, dada su manera de ver, de sentir y de juzgar el arte de Isadora, no de otro modo podían oponerse a él. Y de ahí ciertas ingenuas reacciones como la del presidente Teodoro Roosevelt, que decía: No sé qué mal pueden encontrar en las danzas de Isadora, que a mí me parece tan inocente como una niña que bailase en su jardín, bajo los rayos del Sol, y que fuera recogiendo las bellas flores soñadas por su fantasía, palabras que, escritas en una carta dirigida a un amigo y divulgadas por la Prensa, tuvieron la virtud de acallar la campaña iniciada por el más intransigente puritanismo. Bien es verdad que los efectos de ésta tampoco hubieran podido dejarse sentir demasiado, ya que Isadora, atraída por las manecitas de su Deirdre, que la llamaba desde el otro lado del Atlántico según le parecía a la artista, cruzaba ya la escala del paquebote que la devolvería al viejo Continente.
Capítulo trece Lohengrin Desembarcó en el Havre y se dirigió, seguidamente, a París en cuya Gáre du Nord la esperaban Isabel, la pequeña Deirdre y un numeroso grupo de alumnas, así como algunos amigos que conocían la noticia de la llegada de Isadora. Aquella misma tarde, sin tomarse ningún reposo, la pasó bailando con sus discípulas. Estaba impaciente por conocer sus adelantos, y pudo quedar muy satisfecha. Isabel no había perdido el tiempo durante la ausencia de Isadora. Y aun experimentó otra gran alegría: Deirdre, no sólo corría, sino que... ¡bailaba! Lugne Poe, que había organizado la presentación de Ibsen, de la Duse, de la Després y de otras insignes figuras del Arte en París, se ocupó en organizar, asimismo, una serie de festivales de Danza a cargo de Isadora Duncan. Arrendó, a este efecto, la sala de la Gateté Lyrique; contrató la famosa Orquesta Colonne y comprometió, en fin, al propio Colonne para que la guiase. El resultado fue que tomamos París por asalto, escribe Isadora. Los nuevos triunfos nada tuvieron que envidiar a los recientemente obtenidos en los Estados Unidos, ni a los anteriores logrados en Alemania, en Austria-Hungría, en Rusia y en los Balkanes. Cada tarde, o cada noche, acudía un público selectísimo y brillante, la élite de París, al Teatro Lírico Municipal, y diariamente los periódicos publicaban entusiastas crónicas de aquellos conciertos, escritas por los críticos parisienses más autorizados, a la par que poetas tales como Lavedan, Mille y Regnier escribían artículos plenos de halagadores conceptos sobre el arte genial de la Duncan. Tan impresionante hubo de ser el triunfo conseguido ahora en París, que Isadora creyó llegado el momento de convertir en realidad la mayor ilusión artística de su vida: la Escuela de la Danza Futura, con todos los esplendores soñados. Y, en seguida, comenzó a desarrollar sus fantásticos proyectos. Si éstos pueden calificarse de ese modo y si nunca alcanzaron aquella realidad, no habría de ser, ciertamente, por falta de ardorosa actividad, imputable a la bailarina. Continuaría ésta sosteniendo la Escuela inicial, de Grünewald, pero sería en París, en medio de un ambiente que Isa168
dora Duncan juzgaba ideal, donde existiría la Escuela imaginada, es decir, tal como la danzarina se complacía en verla: viva, magnífica, gloriosa. Empezó por alquilar dos inmensos pisos en una casa de la rué Danton, que va desde la famosa place de Saint-Michel al boulevard de Saint-Germain, cerca del río y no lejos, tampoco, de los amenos jardines del Luxemburgo; se reservó unas habitaciones para ella en el primer piso y todo lo demás lo dedicó a las niñas, a sus institutrices, a las clases...; consagraba muchas horas a dirigir a las muchachas y no menos a propagar sus plausibles proyectos, con miras a conseguir los apoyos necesarios. Quería levantar un Templo de la Danza, en el que habrían de celebrarse maravillosos festivales, y no cesaba de trazar líneas sobre el papel, esbozando planos. Fue entonces cuando nuestro escultor José Ciará le hizo una multitud de dibujos, pensando en realizar más adelante la estatua de la Danza que, inspirada por los bailes de Isadora y fundida en bronce, debía figurar en el gran vestíbulo del Templo; estatua que tanto ilusionaba a la danzarina como al escultor, y que, acaso por ser lo más soñado del insigne artista catalán, no se llegó a realizar. Por estos mismos días corrieron por París algunos rumores relativos a un supuesto idilio entre Isadora y Mounet-Sully, pero la bailarina, que jamás dejó de confesar sus pasiones, lo ha desmentido, atribuyendo el origen de aquéllos a un intrascendental flirt mantenido una noche en un baile de máscaras. Y así debió de ser, porque su Templo y su Escuela absorbían casi por entero la imaginación de la Duncan. Naturalmente, los gastos de ésta hubieron de aumentar considerablemente. A los de Grünewald había que añadir los de París. Y aunque los ingresos obtenidos últimamente por Isadora fueron muy importantes, la idea del dinero que exigían sus proyectos gravitaba casi de continuo sobre la artista. Cuantas más cuentas echaba con Isabel, más se convencía de lo costoso que era su pensamiento, y tenía que repetirse que necesitaba millones. Eso es: ¡millones, millones! Y nuestra gran Isadora no dábase punto de descanso pensando de dónde sacaría esos millones. Un día en que se lo preguntaba a sí misma con mayores apremios que nunca, llamaron a la puerta y... ¡apareció un millonario! La danzarina lo cuenta en sus Memorias, y se lo refería a todos sus amigos, con la misma ufanía e ingenuidad 169
con que pudiera explicar una niña su encuentro con un hada... A la llamada del timbre de la puerta sucedió la presencia de la doncella, portadora de una bandeja con la tarjeta del visitante: Singer, el conocido fabricante de máquinas de coser. Isadora ordenó a la sirvienta: —Dígale que pase. Y unos instantes después surgía frente a la Duncan un caballero alto, elegante y rubio, con una cuidada barba rizada. Isadora pensó: ¡Lohengrin!, y con este nombre, evocador del legendario Caballero del Cisne, se refería siempre a Singer. —Usted no me conoce —explicó él—, pero yo no he podido contener el deseo de acercarme a usted para decirle lo mucho que la admiro. Isadora quiso recordar a aquel hombre, a quien creía haber visto antes de ahora, y, finalmente, logró concretar su sospecha, confirmada por el joven caballero. Habían coincidido años antes en la exequias del Príncipe de Polignac, pariente de Singer. Nos encontramos por primera vez en una iglesia, junto a un féretro..., dice la Duncan en sus Memorias. Y aunque esta fúnebre circunstancia no parecía augurar felicidad, la bailarina le escuchó de muy buen grado y quiso imaginar que Lohengrin era el millonario por quien suspiraba al pretender convertir en realidad sus más nobles ambiciones artísticas. A las pocas palabras cambiadas con su Lohengrin, éste confirmó aquella sospecha. —Tanto como sus danzas —le dijo—, admiro el valor que representa su deseo de crear una Escuela, y he venido a ofrecerle mi ayuda para esto. Dígame, pues, qué puedo hacer en ese sentido. ¿Quiere usted, por ejemplo, ir con sus niñas a una pequeña villa que tengo en la Riviera, junto al mar, para componer usted con ellas algunas nuevas danzas? No tendría que preocuparse de los gastos. Todos corren de mi cuenta. Usted ya ha hecho bastante. Y ahora, en esto, debe descansar en mí... La Duncan tuvo que creerse soñando. ¿Sería posible tanta belleza? No: no había duda. Y una semana más tarde partía Isadora con sus discípulas en dirección al Mediterráneo. Ocuparon la villa que Singer les había brindado, y sucediéronse unos días muy venturosos, durante los cuales bailaban las muchachas bajo los naranjos en flor, envueltas en el perfume de los azahares, llevando guirnaldas trenzadas por ellas 170
mismas con flores y frutos, como en ciertos frisos grecorromanos. Beaulieu, que es el rincón de la Costa Azul donde estaba enclavado aquel delicioso refugio, responde enteramente a su nombre: es, realmente, un bello lugar. Está muy bien guarecido de los vientos, sobre todo del mistral, y constituye una privilegiada estación invernal, a seis o siete kilómetros de Niza, que era donde vivía... Lohengrin. Las Duncan y las chiquillas estaban encantadas, y su protector, también. Singer era dichoso contemplando aquella felicidad, y no cesaba de prodigar atenciones y amabilidades, creciendo con todo esto la confianza y la gratitud de la bailarina. El trato casi diario con Singer hizo, por otra parte, que Isadora apreciase en el generoso Mecenas aspectos y matices que aumentaron el afecto de la artista por aquel hombre. No era éste un hombre feliz, a pesar de sus millones, y había en él algo más interesante y profundo que el consabido spleen de los adinerados y todopoderosos. Le obsesionaba la pérdida de su madre, de quien conservaba principalmente la última y funérea imagen, viéndola amortajada... Dudaba del amor, sospechando íntimamente que no había hecho otra cosa en su vida que comprarlo. Y, en fin, soñaba con un hijo. Insensiblemente, los sentimientos de Isadora por Singer fueron transformándose. La gratitud y la confianza se convirtieron en simpatía, en afecto, en cariño. Y sin que pueda decirse que la bailarina se enamoró de Lohengrin, a quien faltaba para provocar el amor de la danzarina el luminoso halo del genio, sintió por aquél una atracción que superaba los sentimientos de la amistad. Cierta noche, Singer obsequiaba con un baile a sus amigos de Niza. Era una fiesta organizada con la esplendidez acostumbrada en el generoso anfitrión. Y entre botellas de champagne, lluvia de confetti, enredo de serpentinas y la música de las orquestas, todo el mundo se sentía feliz. Alguien, entonces, avisó a Isadora de que la llamaban al teléfono desde Beaulieu. Una de las niñas, la más pequeña de todas, sufría un crup muy grave, quizá mortal. No quiso oír más. Corrió a despedirse del millonario para trasladarse inmediatamente al lado de la enfermita, pero Singer no quiso dejarla partir sola, y abandonando a todos sus invitados, marchó a buscar un médico. Quiso llevarse consigo al mejor especialista en enfermedades de niños que había en Niza, le sacó de la cama, lo metió 171
en el automóvil en compañía de la nerviosa lsadora y... unos minutos después rodeaban la cama de Erica, la cual aparecía ante ellos toda sofocada: sin casi poder respirar, alentando dolorosamente, amoratada. La danzarina y el millonario se miraban espantados. El médico, mientras tanto, había empezado a actuar. Dio unas órdenes, algunas de las cuales se brindó a cumplimentar Lohengrin, quien tenía mejores razones que nadie para poner en movimiento a un farmacéutico, o para abrir de madrugada un bazar médico... Fueron unas horas de tremenda inquietud, de verdadera zozobra. Y a lo largo de ellas, Singer mostró sus mejores instintos paternales. Por fin, el doctor pronunció unas palabras tranquilizadoras. La pobre Erica ya no corría peligro, estaba salvada, descansaba... El médico se retiró cuando amanecía. Isadora y Lohengrin le acompañaron hasta la puerta de la villa, y luego, así que el auto había partido quedáronse mirando con la felicidad del padre y de la madre que acaban de ver salvado a un hijo. Después, sus labios se unían en un beso de extraño sabor. Allá, en la bahía que se extiende desde Beaulieu hasta la pequeña península de Saint-Jean-du-Cap Ferrat, mecíase sobre las aguas el y achí de Singer, como una tentación. Y un día fue tan poderosa ésta, que lsadora no la pudo resistir. Dejóse convencer por él, que la invitaba a hacerse a la mar. —Iremos a Ñapóles, y a Alejandría, y remontaremos el Nilo... —le decía Lohengrin—. Será un crucero maravilloso, que a ti te interesa más todavía que a mí... Imagina todo lo que nos espera: el Vesubio, las exhumadas Pompeya y Herculano, el Egipto con su Esfinge y sus Pirámides de los arenales de Gizeh... Y no te preocupes de tus alumnas, que pueden confiarse muy bien, como otras veces, a tu hermana Isabel... Además, cuando vuelvas podrás comunicarles nuevas sugestiones... ¡Demasiado seductoras estas perspectivas para poder sustraerse a su hechizo...! lsadora terminó por embarcarse y partir, acompañada de Deirdre y de Lohengrin. Llegaron hasta Ñapóles, donde Singer tuvo la romántica idea de que la Duncan bailase en Pompeya a la luz de la luna, en las ruinas del templo de Pesto. Pero no pasaron de aquí, interrumpiendo el crucero para reanudarlo unos meses más tarde. Y es que la danzarina recordó un contrato firmado para actuar en Rusia, y quiso cumplir sus compromisos a toda costa. 172
Mi Lohengrin deseaba seguir navegando, cuenta lsadora, pero yo fui sorda a todos sus discursos, y aunque me costaba mucho trabajo separarme de él, decidí mantenerme fiel a mis deberes para con el empresario ruso. Entonces, Lohengrin me llevó a París. Quería venir conmigo a Rusia, mas temía las dificultades del pasaporte. Llenó de flores mi estudio, y... nos despedimos tiernamente. Se engañaba lsadora, o trata de engañarnos. Ella no estuvo jamás enamorada de su Lohengrin. Le estimaba, sentíase agradecida al millonario, respondía a sus halagos y hasta, incluso, inspirábale una afectuosa piedad al saber que no era feliz con todos sus millones y que sufría entrañables penas; pero esto no era, realmente, amor. Porque si la bailarina hubiese estado verdaderamente enamorada de Lohengrin, ¿hubiera podido separarse de él en aquellos momentos, aunque los dos amantes se prometieran que iban a verse de nuevo muy pronto? Comentando aquella separación, que ambos suponían breve y que, verdaderamente, no se prolongó más de lo previsto, la bailarina escribe: Es un hecho extraño el que, cuando abandonamos a un ser querido, aunque experimentemos el mayor tormento, sintamos a la vez una curiosa sensación de liberación. ¡Ah...! Es posible que estas palabras, que, indudablemente, remueven un poco los barrizales del subconsciente, nos hagan dudar un punto; pero, en definitiva, ¡qué significativas son tales palabras de lsadora Duncan, en cuanto revelan los auténticos sentimientos que animaban a ésta con respecto a su Lohengrin! Ella creyó que le amaba, o necesitó creer que así era, pero hay que dudar mucho que lsadora amase a ese hombre, bueno, cariñoso, desgraciado a pesar de sus millones, pero incapaz de remontarse hasta donde llegaba la artista y, a la par, demasiado duro para juzgar determinados aspectos de la tradicional organización de la sociedad humana, no dejando de ser curiosa la lectura de aquellas páginas del libro de My Lyfe en las que la Duncan se hace eco de sus discusiones en torno a esa organización. Este hombre, que me había dicho que me amaba por mi valor y mi generosidad, empezó a alarmarse cuando descubrió que llevaba a bordo de su yacht a una ardorosa revolucionaria, consigna aquélla al referirse a las primeras escaramuzas. Y añade: Poco a poco fue comprendiendo que no podrían conciliarse mis ideas y las suyas, alcanzando el colmo su inquietud sobre esto al preguntarme cuál era mi poema fallí
vorito y al traerle, para responder a su curiosidad, mi livre de chevet, los Poemas de Whitman, de los cuales le leí la Song of the Open Road. Llevada de mi entusiasmo, no advertí el efecto que esta lectura le producía, y cuando, al terminar, le miré hube de quedarme muy sorprendida al reparar en lo sombrío de aquel rostro. A pesar de todo, vivieron juntos largas temporadas. Y la danzarina dio al millonario aquel hijo tan deseado por éste: Patrick. Este, naturalmente, les ligó mucho. Pero el niño murió, los apartamientos se hicieron más frecuentes, y las reconciliaciones, más difíciles. Hasta que, por último, se separaron casi para siempre. Uno de los mejores amigos de la Duncan y que, a causa de esta amistad, tuvo ocasión de tratar bastante a Lohengrin, me decía: —Los dos se necesitaban, y se buscaban por esto, pero en el fondo, eran incompatibles. El era un pobre neurasténico. Ella, con sus turbulencias y arrebatos, era una consecuencia del genio excepcional que la animaba. Ambos tenían demasiado orgullo, fundado en motivos muy distintos. Debían, pues, chocar a cada paso. Eran dos potencias, él por su dinero y ella por su talento, y difícilmente podían soportarse, por enamorado que se sintiera él y por comprensiva y bondadosa que fuese ella. Lohengrin quiso casarse, y ella se resistió resueltamente. Yo pienso que fue mejor así para los dos, pues una vez casados, la ruptura definitiva se hubiera producido antes. Al regresar de Rusia, cumplidos sus compromisos, Isadora marchó a Bretaña para descansar, y de aquí pasó a Italia, visitando de nuevo Venecia, desde donde se trasladó al Lido. Volvió a Venecia y aquí se reunió ahora con Lohengrin, dirigiéndose ambos a América, que él deseaba conocer. Otros compromisos, establecidos con Damrosch, brindaban ocasión a Lohengrin para satisfacer esos deseos, y esta vez, la artista fue acompañada por el millonario. Aquella tournée por los Estados Unidos fue de las más felices, triunfales y fructíferas, porque el dinero llama al dinero, como dice la Duncan, pero tuvo que interrumpirse por exigencias del estado de la danzarina. De vuelta a Europa, encontráronse con un París gris: envuelto en nieblas invernales. Y, ansiando sol, decidieron realizar aquel crucero que habían interrumpido un año antes en Ñapóles. Embarcaron en su yacht, que tomó rumbo hacia Ale174
iandría, y ya en Egipto, para remontar el Nilo, alquilaron un dahabieh, que, al tiempo de avanzar por las aguas del río, hacía retroceder el alma de Isadora Duncan miles y miles de años, a través de las brumas del Tiempo. He aquí, a continuación, algunas de las impresiones de la artista en relación con esta maravillosa excursión: ¿Qué es lo que recuerdo de mi viaje a Egipto? La púrpura de las auroras, la escarlata de las puestas de sol, las arenas doradas del desierto, los templos, los días pasados en el patio de cualquiera de éstos, soñando con la vida de los Faraones...; las mujeres campesinas, que venían con sus cántaros a la cabeza a buscar agua del Nilo; la esbelta figurita de Deirdre, bailando en el puente del dahabieh; a Deirdre paseando por las antiguas calles de Tebas; a la niña mirando con ojos atónitos la colosal y mutilada Esfinge.
La aurora en Egipto nace con una intensidad extraordinaria. Y en seguida ya no es posible dormir, porque empiezan los lamentos monótonos de los sakieh chupando las aguas del río. A la vez, se inicia también la visión de las gentes ocupadas en laborar la tierra: la inacabable serie de estampas o cuadros agrícolas, con los labradores sacando agua, labrando el campo, conduciendo los camellos..., y así sin interrupción hasta que el crepúsculo de la tarde refresca la atmósfera. ¡Cuan animados y bellos cuadros!
El dahabieh avanzaba lentamente, escuchándose las melancólicas canciones de los marineros indígenas, cuyos cuerpos bronceados se alzaban o se hundían al dar impulsos a los remos. Y nosotros nos quedábamos extasiados considerando todo esto.
Las noches eran maravillosas. Y aún sentíamos más su magia gracias a una joven pianista inglesa que interpretaba en un magnífico Steinway algunos trozos de Bach y de Beethoven, 175
cuyos estros armonizaban perfectamente con aquella atmósfera y con las solemnes siluetas, próximas o lejanas, de los antiguos templos de Egipto.
Pocas semanas después llegamos a Wadi Halfa y penetramos en Nubia, donde el Nilo es tan estrecho que sus orillas casi se juntan. Entonces, los hombres de la tripulación se marcharon a Khartoum, quedándonos solos en el dahabieh detenido junto a una de aquéllas, y pasamos en aquel paraje las dos semanas más pacíficas de mi vida. Todas las penas e inquietudes parecen cosas fútiles en medio de tan maravilloso país. Se diría que nuestra embarcación era mecida por el ritmo de las edades. ¡Ah...l Vara los que puedan proporcionarse este placer, un viaje por el Nilo en un dahabieh bien aprovisionado es la mejor cura de reposo del mundo.
Egipto es para nosotros una tierra de ensueño, y una tierra de trabajo para el pobre fellah, pero también la única tierra que he conocido donde la labranza es bella. El fellah, que se alimenta con una sopa de lentejas y con pan sin levadura, tiene un cuerpo hermoso y ágil, y cuando se inclina para conducir el arado, desbrozar el agro o extraer agua del Nilo, o caminando por entre los surcos en días de sementera, al arrojar la semilla, ofrece un busto de bronce y unas actitudes que constituirían la delicia de cualquier escultor.
A su regreso a Francia, Lohengrin arrendó en Beaulieu una espléndida villa, con varias terrazas que daban al mar. Y, no contento con esto, compró un poco más allá, en el Cap Ferrat, unos terrenos y emprendió la construcción de un gran castillo, idea ésta que les obligó a hacer algunas inolvidables visitas a Avignon y, sobre todo, a la amurallada Carcassone —tan románticamente restaurada por el célebre Violet-leDuc—, para imaginar aspectos de aquél. Vino la Primavera. Y el día primero de mayo, en una ma176
ñaña en que el mar ofrecíase maravillosamente azul y en que brillaba el Sol y toda la naturaleza se estremecía de júbilo con el brote de sus flores, llegó el esperado hijo. Una vez más me encontré, viviendo junto al mar, con un bebé en los brazos, cuéntanos Isadora; pero en lugar de la blanca y pequeña Villa María, de Nordwyck, batida por el viento, era en una mansión principesca, y en vez de contemplar el mar del Norte, sombrío y levantisco, tenía delante de mí el sereno Mediterráneo. Cabe imaginar el júbilo de Lohengrin. Y pueden imaginarse, asimismo, los coloquios de ella y de él al lado de la cuna, arrobados ante el primoroso ángel, todo rubio, todo rosa, que se rebullía allí, en medio de suaves cendales. Ya estaban presentes en el mundo las dos criaturas que más amaría Isadora Duncan, pudiendo cobrar ahora sentido aquella inquietante profecía del pintor Kakst, hecha en San Petersburgo. Pero ¿quién de los dos podía pensar entonces en esos tristes augurios?
Capítulo catorce El mayor drama en la vida de Isadora Todo dinero lleva consigo la maldición, y la gente que lo posee no puede ser dichosa veinticuatro horas, afirma Isadora Duncan en sus Memorias. Y un día y otro, en muchas ocasiones, se manifiesta contra el dinero. Es decir: contraria al dinero acumulado, de los poderosos y potentados, que, según la danzarina, representa explotación y está maldito. De ahí la fama de revolucionaria, en el sentido político o económico, que siempre, desde que la Duncan empezó a ser conocida por el mundo, se ha atribuido a la genial artista. Cierto que ésta no dejó de ambicionar el dinero, pero conforme lo ganaba desprendíase de él aplicándolo al logro de altos y generosos ideales artísticos, y seguramente fue más feliz sin él que con él. Trataba de conseguirlo para dilapidarlo, y nunca, jamás, trató de amasar una fortuna. Mis tres años de vida de rica, escribe Isadora refiriéndose al tiempo en que permaneció al lado del millonario Singer, me convencieron de que esa vida es egoísta, desesperada y estéril, demostrándome que no podemos encontrar una alegría verdadera si no es en una expresión universal. Entonces conoció, verdaderamente, los buenos restaurantes de París, que es tanto como conocer los mejores del mundo, y por primera vez, según ella misma declara, supo de las diferencias que hay entre un poulet cocotte y un poulet simple, de acuerdo con el convencional lenguaje de los máitres d'hótel; estimó los años y la solera de los vinos, y el paladar que les corresponde en la sucesión de los manjares que componen un copioso y selecto menú. Visitó a Poiret y a algún otro de los grandes modistos parisienses, y sintió, asimismo por primera vez, la seducción de las telas, de los colores, de las formas y de los adornos de la Moda. Yo, que había llevado siempre una sencilla túnica blanca, de lana en invierno y de hilo en verano, sucumbí a la tentación de lucir suntuosos vestidos, confiesa. Lució armiños, habitó magníficas mansiones y hasta llegó a reunir catorce automóviles en el garage de una de éstas. Pero... el lujo y las riquezas no crean la alegría. Lo dice la propia bailarina, que, una vez transcurridos aquellos años 178
de locura, es la primera en asombrarse de cómo pudo ceder así a las sugestiones de su amante. Y, desde luego, se concibe mejor teniendo en cuenta que Isadora no abandonó, por todo ese boato su arte, y que, por el contrario, dedicó al mismo una gran atención. En este punto, no traicionó sus ideas, cumpliendo, por el contrario, todos sus compromisos, no sólo contraídos con varios empresarios y públicos del extranjero, sino consigo misma. Gastó importantísimas sumas para atender la escuelas de Grünewald y Niza, así como para emprender la realización del soñado "Templo de la Danza, de París, e hizo dos nuevas y largas tournées: una por Rusia, a principios de 1913, en compañía del célebre pianista Hener Skene, y otra a los Estados Unidos, poco después, durante la cual trató de interesar seriamente en sus proyectos artísticos a América. Dio espléndidas fiestas en París. Mejor dicho: a las gentes de París —literatos, artistas, amateurs...—, pero en el antiguo estudio de Gervex, de Neuilly, adquirido por la Duncan, y en los propios jardines de Versalles, ya que no había ningún obstáculo ni dificultad ante el poder del dinero de Singer, cultivando por aquellos días la amistad de Cecilia Sorel y de Gabriel D'Annunzio, con los que, precisamente, improvisó una animada pantomima en una de aquellas veladas, pantomima en la que el genial poeta italiano dio pruebas de un gran talento histriónico. Y aún se guarda fiel memoria en París acerca de tales fiestas, en una de las cuales Lohengrin desencadenó una tormenta de celos que dejó libre durante algunas semanas a Isadora. Bataille, el famoso poeta y atrevido dramaturgo, autor de Poliche, de Mamá Colibrí, de La femme nue y de tantas otras creaciones admirables, fue el culpable de ello. Inocentemente, si hemos de dar crédito a las palabras de la danzarina, pues, al parecer, sólo la unía con él una fraternal amistad. Pero Lohengrin no lo quiso apreciar así, y, tras de una escena borrascosa que consternó a todos los invitados a la fiesta aludida, abandonó París aquella misma noche, refugiando su exaltación en el yacht, a cuyo capitán dio orden de dirigirse nuevamente hacia Alejandría. La ausencia, con todo, fue corta. Informado, acaso, de que Isadora se encontraba enferma, su Lohengrin apresuró el regreso, iniciándose una era de paz. Sin embargo, cada día sentíase la artista más preocupada, y vivía bajo la opresión de 179
una confusa y creciente angustia: como presintiendo el horrible drama del Sena. Dormía inquieta, despertándose a menudo sobresaltada: presa su alma por un extraño terror cuyas causas no acertaba a identificar. Ordenó que le instalasen una lucecita en la alcoba, dejando de dormir a oscuras, pero no ahuyentó con esto sus pesadillas, y una noche vio, o creyó ver, una figura enlutada que, al avanzar hacia ella, la contemplaba con ojos conmiserativos... El horror la enmudeció, agarrotándole la garganta; hubiera querido gritar, y no pudo; desvanecióse luego el fantasma, e Isadora pudo encender todas las luces del dormitorio... Nada, ya no se veía nada sobrenatural, pero la alucinación se repitió varias noches. Se lo refirió a una amiga, a madame Rachel Boyer, y ésta la aconsejó que viera a un médico. Así lo hizo, consultando al doctor Badet. —Sus nervios están fatigados, amiga mía —le dijo aquél—. Debe usted descansar, marcharse una temporada al campo. —No puedo, doctor. Usted sabe que estoy dando unos recitales en cumplimiento de un contrato. —Vayase, por lo menos, a Versalles. Aquellos aires le probarán bien. Versalles está cerca, y puede usted ir y venir los días en que deba bailar en París. Lo hizo así la bailarina. Dio las órdenes oportunas para que preparasen unas maletas, indicó a la institutriz de Deirdre y Patrick que iban a partir todos para el ex Real Sitio y, cuando se disponían a salir, surgió en el umbral de la puerta una dama toda enlutada, como el fantasma que la visitaba por las noches a Isadora. Esta estuvo a punto de desmayarse. Pero se rehízo, al tiempo de reconocer a aquella señora envuelta en lutos. Era María de Baviera, la última reina de Ñapóles, ahora exiliada. Deirdre, que ya era amiga de la exsoberana, corrió hacia ella, quien llamó a Patrick, abrazando con ternura a los dos niños. Entonces, al abrazarlos, les envolvió en sus crespones, y la madre no pudo por menos de cerrar los ojos, sintiendo que se la quebraban los latidos del corazón. ¡Qué tremenda y fúnebre visión...! Cuando vi yo aquellas dos cabecitas rubias sumidas en lo negro, experimenté de nuevo la rara opresión que con tanta frecuencia me asaltaba en los últimos días, nos dice la danzarina. Y hay que imaginar que una verdadera atmósfera de presagio se iba condensando en torno a la pobre madre. Hay más todavía. La víspera de la tragedia recibió Isadora 180
unos libros de Barbery d'Aurevilly... Nuestra danzarina no pudo saber quién se los envió. Y, al abrir uno de ellos, sus ojos se posaron sobre el nombre de Niobe, y leyeron estas palabras: Como eras bella y madre de unos hijos dignos de ti, sonreías cuando te hablaban del Olimpo. Para castigarte, las flechas de los dioses alcanzaron las cabezas abnegadas de tus hijos, a quienes no protegía tu seno descubierto... No lejos, Deirdre y Patrick corrían y gritaban. Sobre todo, el niño estaba más revoltoso que nunca. Y la institutriz pretendía frenarle: —Patrick, por favor... No metas tanto ruido. Piensa que estás molestando a mamá. Isadora acudió entonces a la habitación donde jugaban sus hijos. —No, no me molestan. Déjelos —recomendó a la institutriz—, déjelos que jueguen y que griten. Y añadió: —¿Qué sería la vida sin su ruido? ¡Ah...! ¡Cuan pronto iba a quedar aquella casa en silencio, extinguiéndose para siempre esta infantil algazara! El día siguiente amaneció gris y apacible. No tardaría en lucir ese incomparable sol de la Ille-de-Franee en el que tantas veces pienso con nostalgia. Las ventanas de la casa, abiertas al parque, dejaban paso a esos deliciosos efluvios con que se inicia la Primavera. Asomada a una de ellas, Isadora aspiraba, sensualmente, las suaves y perfumadas emanaciones del ambiente, a la vez que sus ojos se recreaban en las primeras flores de la estación, sin imaginar que unas horas después estas flores cubrirían los cuerpos yertos de Deirdre y Patrick. Por el contrario, sentíase ahora gozosa, libre de aquellos penosos presentimientos que la habían atormentado hasta el día anterior: era feliz. Y para serlo más plenamente, buscó a sus hijos y recreó también en ellos sus miradas. Desde París, por teléfono, llamó Lohengrin. Se trataba de almorzar todos juntos allí, e Isadora le prometió que, al cabo de un rato, emprendería el camino con los niños. Poco después, corría el auto de la bailarina por la carretera. Ya en la capital, reunidos con Lohengrin, almorzaron alegremente en un restaurante italiano. Comimos muchos spaghetti, bebimos chianti y hablamos de nuestro futuro y maravilloso teatro, recuerda la Duncan... Antes de partir por segunda vez para Egipto, el millonario Singer había comprado 181
en el centro de París unos grandes solares donde quería levantar el Templo de la Danza, concibiéndolo de forma que sirviera para dar selectísimas representaciones teatrales. Yo pensaba que la Duse encontraría allí un marco adecuado a su divino arte, y que allí Mounet-Sully realizaría su antigua y querida ambición de representar la trilogía de Edipo, Antígona y Edipo en Colonna, escribe Isadora. El, Singer, quería que llevase el nombre de ésta, y la danzarina se oponía. Se llamaría nada más, ni nada menos, que Templo de la Danza. O... llevaría el nombre de Patrick, porque el niño sería lo que los padres hubieron de soñar tantas veces: un genial compositor. Y todo se volvía hacer planes y concebir risueñas ilusiones. Singer declaró que era muy dichoso. Y, en festiva transición, propuso: —¿Por qué no vamos al Salón de Humoristas? —No, no puede ser —anunció Isadora—. Yo tengo ensayo... Media hora después se separaron. Singer se fue con un amigo, y ella, acompañada de los pequeños, dirigióse al estudio de Neuilly. Aquí confió los niños a la institutriz, y le dijo que podía regresar con ellos a Versalles, adonde ella iría más tarde, luego del ensayo. Besó a los hijos y... Al dejarlos en el coche, mi Deirdre colocó los labios contra los cristales de la ventanilla, explica la desdichada madre; yo me incliné y besé el vidrio en el sitio mismo donde ella tenía puesta la boca... Entonces, el frío del cristal me produjo una rara impresión... Partió el auto con la institutriz y los niños. A la izquierda, los límites del Bois de Boulogne. Siguió el coche su marcha por el boulevard Maillot y, luego, por el de Richard Wallace: hacia la Porte de Madrid. Unos minutos después enfilaba el Sena. Debía torcer a la izquierda, bordear ahora el río y cruzarlo, en fin, por cualquiera de los próximos puentes; pero las ruedas no obedecieron al volante, los frenos, en el azoramiento del chauffeur, tampoco respondieron a la voluntad de éste, quien no tuvo ya tiempo sino para saltar de su asiento, abandonando el coche, que se precipitó en las aguas... Hablando de aquello con el escultor Ciará, me decía el maestro: —El conductor pudo salvarse, pero los niños y la nurse se fueron al fondo del Sena metidos en el auto... Supe en seguida del terrible accidente, y corrí al lugar del suceso... Resul182
tó muy laborioso extraer los tres cadáveres. Duró aquello más de cuatro horas. Finalmente pudimos llevarlos a una clínica americana de Neuilly para lavarlos y hacerles la obligada autopsia. Estaban cubiertos de barro, de cieno... Ya de noche, los trasladamos a la casa de Isadora, e improvisamos en la biblioteca una capilla ardiente para los pequeños con unos paños neutros que encontramos en el estudio, y con muchas flores, cortadas del jardín. Y allá, a las once, vino la madre, que había sido retenida hasta entonces en las habitaciones altas... No olvidaré jamás la escena... Bajó las escaleras de la biblioteca apoyándose en uno de los hermanos, en Raimundo. O, mejor dicho, sostenida por éste, ya que la pobre estaba deshecha, tronchada, rota, transida... Avanzó lentamente hasta el final de la larga estancia y, dando un grito terrorífico, cayó junto a los cadáveres de sus hijos... Cuando se recobró un poco, pidió más flores para ellos —todas las que quedasen en el jardín—, y yendo, arrodillada, del uno al otro, de la niña al niño y de éste a aquélla, no cesaba de murmurar desconsoladamente: Deux petits-enfants...! Deux petits-enfants...! Yo abandoné la casa a eso de las tres de la madrugada. Todo estaba en silencio. Crucé el jardín y, ya cerca de la salida, en un pabelloncito aparte, percibí una tenue luz... Allí estaba el otro cadáver, el de la nurse... Entré, y quise levantar la sábana que cubría el cuerpo yerto... ¡Qué belleza, qué serenidad en la muerte! Tampoco olvidaré jamás esta visión... Por último me marché hacia el centro de París, cruzando el Bosque de Bolonia... Nunca me sentí tan conmovido como entonces, en medio de la noche y del silencio y bajo el parpadeo de las estrellas. Fue el propio Singer quien comunicó a la danzarina la muerte de sus hijos. Llamó a Isadora desde el dintel de la habitación en que aquélla descansaba, sin atreverse el hombre a trasponer los umbrales de la estancia, o dicho con exactitud, sin poder dar un paso más; gritó el nombre de la desgraciada madre, pronunciándolo de una manera extraña, alterada, jadeante... La bailarina volvió la cabeza y contempló a Lohengrin, que se tambaleaba como un borracho, sin conseguir avanzar... No pudo hacer otra cosa el infeliz que extender los brazos hacia ella y musitar estas palabras, al tiempo de caer arrodillado: —¡Los niños, los niños han muerto! Y hubo de ser ella, casi sin darse cuenta de lo que acababa 183
de oír, quien le ayudara a levantarse, quedando ambos abrazados, sin acertar a decir nada, mudos... Luego quiso Isadora correr hacia el lugar del accidente, pero, naturalmente, se lo impidieron. Todos temían que se volviera loca, y sin embargo, aparecía inverosímilmente tranquila y serena. Me hallaba en aquel momento en un estado de elevada exaltación, ha escrito la Duncan en sus Memorias; veía a todo el mundo llorando a mi alrededor, y yo no lloraba...; sentía, por el contrario, un inmenso deseo de consolar a cuantos me rodeaban... Y añade: Cuando miro hacia atrás, me es difícil comprender mi raro estado espiritual de entonces. ¿No sería que me encontraba realmente en un estado de clarividencia, y que supe que la muerte no existe, y que mis hijos no habían hecho otra cosa que perder sus envolturas carnales, y que las almas de mis niños vivían en la luz y en la eternidad? No obstante, y a medida que se sucedían las horas, el dolor le fue invadiendo todo el ser, y cuando Isadora vio delante de sí los cuerpecitos exánimes, que parecían de cera, lanzó ese grito horrísono de que me habló Ciará y prorrumpió en desgarradores sollozos. Tres veces tan sólo he sentido aquel grito que la madre oye como si fuera ajeno a ella misma: al dar luz a Deirdre y a Patrick y al ver muertos, inertes, a mis dos niños..., dice Isadora Duncan. Porque cuando sentí aquellas manilas frías en las mías, aquellas manilas que ya nunca me volverían a estrechar al abrazarme, oí mi propio grito, que ya había oído cuando nacieron mis hijos, prosigue. Y, con aquella intuición para penetrar en lo entrañable, concluye Isadora: Ignoro por qué, pero este grito era igual a aquellos, de suprema alegría, que lancé, y que escuché al recibir a mis dos ángeles... ¿No será que en todo el Universo no hay sino un grito que exprese la Tristeza, el Júbilo, el Éxtasis y la Alegría: el Grito de Creación, de la Madre? Los hermanos —Isabel, Raimundo, Agustín...— la retiraron de junto a los cadáveres. Ya no sentía, ya no pensaba, ya no se enteraba de lo que ocurría en torno suyo. Había caído en esa inconsciencia en que nos abismamos después de sufrir uno de esos rudos y tremendos golpes. Y no volvió a darse cuenta de las cosas hasta que escuchó a la orquesta de Colonne interpretar las bellas lamentaciones del Orfeo, de Gluck. Nadie osó proponerle lutos, que ella hubiese rechazado, y al ver, ahora, a tantas personas vestidas de negro horrorizóse, pero pudo reaccionar poniendo los ojos en las flores que los 184
amigos hubieron de acumular, no sólo en la biblioteca, sino por toda la casa. Quiso que sus hijos fuesen consumidos por el fuego, incinerados. ¡Qué hermoso acto aquel de Byron, cuando quemó el cuerpo de Shelley en una pira levantada junto al mar!, pondera Isadora comentando aquel propio deseo suyo. Y... siguió los despojos mortales, yendo hasta la misma cripta del crematorio del cementerio. Muchos censuraron a la Duncan por su decisión de consumir en medio de las llamas los tiernos cuerpecitos de los niños, pero ella prefirió la armonía de aquéllas, su movimiento, su color y su luz a la tierra y los gusanos. Contempló por última vez los féretros que encerraban su bien e imaginó las cabezas nimbadas de oro, las manecitas frágiles como flores, los piececitos ligeros... Pensó cómo las llamas devorarían en seguida todo esto, que ella amó tanto... Dentro de unos instantes no serían sino un patético montón de cenizas... Mas Isadora continuaba siendo sobrehumanamente fuerte. Y hubiese querido asomarse a los postreros resplandores de aquella belleza idolatrada, pero los que la acompañaban se lo impidieron. Volvió a su estudio de Neuilly, conociendo unos días muy negros. No podía acostumbrarse a aquella definitiva ausencia de Deirdre y Patrick, a no verlos, a no escucharlos, a no bailar con ellos. La idea del suicidio cruzó por su mente en mil ocasiones. ¿Cómo podía yo seguir viviendo después de haber perdido a mis hijos?, se preguntaba. Pero la salvaron sus alumnas que la consolaban con las palabras que más podían conmoverla: —Isadora: vive para nosotras... Piensa que te debes a nosotras. .. ¿No somos también tus hijas? Ella, además, las veía tan tristes... Por un lado, la compadecían, y por otro, tampoco podían avenirse con la pérdida de los niños de Isadora, que habían sido sus compañeros más queridos. Las lágrimas de las discípulas terminaron por despertar en la Duncan el deseo de vivir para consolar a las jóvenes, y... decidió vivir. Si esta desgracia hubiera venido antes, dice Isadora, yo hubiese podido vencerla; si más tarde, no habría sido tan terrible, pero en aquel momento, en plena madurez de mi vida, me aniquiló. Y, en fin, la danzarina suspira: ¡Si por lo menos me hubiera envuelto un gran amor, y este amor me hubiese 185
arrastrado lejos! Pero Lohengrin no respondía a mis ilusiones. Prometió Isadora a sus discípulas vivir para ellas; mas le era imposible reanudar sus bailes y sus enseñanzas, que le evocaban demasiado las sombras de los niños, y tuvo que dejarlas por algún tiempo, confiando las pequeñas a las mayores y marchando a Albania con Raimundo y la mujer de éste, Penélope, quienes, animados por un generoso espíritu, trabajaban todo lo que podían por mejorar la situación de los refugiados en Corfú. Salió con Isabel y Agustín para Milán, desde donde continuó hasta el puerto de Brindisi y aquí embarcó, llegando a Corfú una mañana verdaderamente deliciosa, en la que todo parecía sonreír: el Sol, el mar, los pueblecitos de la costa, los lejanos montes. Pero la danzarina no hallaba alivio a su pena en esta alegre y sonriente Naturaleza. Las personas que estuvieron por aquellos días a mi lado, me dijeron luego que me pasaba las horas enteras quieta y ensimismada, con los ojos inmóviles, clavados en el espacio, nos dice nuestra bailarina; no me daba cuenta del transcurso del tiempo, insensible yo a su huida, y había penetrado en una tierra lúgubre, gris, donde no existe la voluntad de vivir ni de moverse. Y es que cuando el Destino nos trae una pena verdadera, no hay gestos ni expresiones. Como Niobe, convertida en piedra, me quedé muda, inmóvil, sorda e impenetrable, y anhelaba la aniquilación de la muerte. Llamó a Lohengrin, que, por su parte, habíase dirigido a Londres, y no tardó en presentarse el millonario, pero éste no pudo soportar el dolor de su amante. Y una mañana desapareció de Corfú, sin avisar siquiera a la apenada Isadora. Nuevamente la tentó la idea de quitarse aquella vida que le resultaba una carga tan pesada, mas ahora hubo de ser Raimundo quien la disuadió de este horrendo propósito. Le habló nuevamente de los pobres refugiados, de las aldeas devastadas, de los niños que perecían de abandono y de hambre. Había que remediar, en lo posible, los dramas que habían dejado tras de sí las guerras balcánicas. Y como cuando estamos apenados se comprenden mejor las penas de los demás, siguió a Raimundo. Este había montado diversos talleres en los que bajo su dirección se fabricaban cobertores, tapices, alfombras y sencillas y encantadoras piezas de alfarería, decoradas con los motivos de los vasos griegos. Gracias a una hábil organización comercial, podía colocar estas manufacturas en París, 186
en Londres y en otras capitales europeas, vendiéndolas a muy buenos precios, lo que le permitía desarrollar una gran labor benéfica a favor de los refugiados en Corfú y de las gentes albanesas que habían quedado desamparadas en su propio país. Les proporcionaba trabajo, buenos jornales y comestibles, que él, por pagarlos mejor, adquiría con mayores facilidades que las mismas autoridades o que el comercio en general. Y hasta llegó a montar una panadería para sus trabajadores a los que daba más y mejor pan que el Gobierno, procurando que quedase, además, un excedente diario para repartir entre los niños famélicos. De vez en cuando, recorrían los Duncan las aldeas albanesas, y distribuían cereales, patatas y otros comestibles, así como ropas, a los necesitados. Albania es para Isadora un extraño y trágico país, en el que, según ella, llueve y truena continuamente, lo mismo en invierno que en verano, pero todo esto no amedrentaba a los intrépidos hermanos, quienes con sus túnicas y sus sencillas sandalias recorrían valerosamente los pueblos, saltando de colina en colina, por los caminos más malos que cabe imaginar. Entonces me di cuenta que, en medio de todo, es mucho más agradable sentir correr la lluvia por la espalda que pasear con un impermeable, dice la bailarina. Y, a continuación, evoca los trágicos espectáculos vistos en aquellos días: las madres viudas, sin hogar, con sus hijos arrastrándose junto a las infelices mujeres; las casas quemadas, los pueblos saqueados, los campos calcinados. Un día y otro, durante muchos, la gran danzarina y sus hermanos, fueron por los caminos que tan netos conservaban aún los ecos del trágico galopar de los jinetes apocalípticos; pisando los Duncan sobre las recientes huellas dejadas por aquéllos, siempre alentados los Duncan por los más nobles deseos de mitigar tanto dolor como iban descubriendo por doquiera que pusiesen los ojos. Regresaban muy cansados, pero una honda e íntima satisfacción embargaba a Isadora, sintiendo una verdadera dicha en el ejercicio y en la práctica de la caridad. Y, a pesar de aquella fatiga, iba recuperando sus fuerzas y la salud, harto quebrantada por el rudo golpe sufrido. Pero ocurrió que, a medida que se iba reponiendo su físico, el recuerdo de los niños le producía, en ocasiones, un violento desasosiego. Era como un reflejo de aquella recuperación: cual si, al recuperar tales fuerzas, quisiese reconquistar tam187
bien aquel venturoso pasado representado por Deirdre y por Patrick. Y nuestra pobre Isadora emprendió nuevos viajes con el afán de distraerse. Acompañada de Penélope, su cuñada, llegó hasta Constantinopla; se asomó al Bosforo, fue a San Stéfano, luego regresó a Italia y se detuvo en varias ciudades; marchó a Suiza permaneciendo una breve temporada en Ginebra; volvió a París y los tristes recuerdos la expulsaron en seguida de su residencia en Neuilly. De nuevo peregrinó por Italia, hacia el Sur. Y encontrándose a orillas del mar recibió un telegrama de la Duse redactado así: Isadora, sé que está usted ahí. Le ruego que venga a verme. Haré todo lo posible por consolarla. Unas horas después se dirigía la bailarina a Viareggio, donde residía Eleonora.
»
Capítulo quince Una danzarina en la guerra Mientras corría el auto hacia Viareggio, nuestra danzarina debió de pensar largamente en aquella amiga que tan cariñosamente habíala llamado. ¡Pobre Eleonora! Esta misma mujer que, desde el cruel abandono en que la dejara el hombre idolatrado, vivía desconsolada, ofrecíase ahora a ella para aliviarle sus penas. Una vez más juzgó Isadora al poeta, a Gabriel D'Annunzio, con profunda severidad. ¡D'Annunzio...! Durante mucho tiempo la bailarina no quiso conocerle. Opinaba que se había comportado mal, muy mal, con la Duse, e Isadora no se lo perdonaba. Un hombre, o una mujer, puede dejar de querer a quien hasta entonces amó, y hasta apartarse del ser querido, pero no olvidar el bien y los sacrificios de éste cuando, como en el caso de la gran trágica italiana, fueron tantos. Además, hay que evitar la crueldad innecesaria, y D'Annunzio, a quien por su sensibilidad debía exigírsele más que a cualquier amante vulgar, fue demasiado cruel. Isadora Duncan no podía, pues, perdonarle; tenía de él un concepto nada favorable, y en numerosas ocasiones, siempre pensando en su amiga Eleonora, habíase negado a que le presentaran al famoso autor de La citta moría. Sin embargo, un día, en París, el año 12, Gabriel D'Annunzio se acercó a ella, e Isadora tuvo que aceptar sus cumplidos. En seguida, el futuro héroe de Fiume trató de conquistarla, ya que, como dice la misma danzarina, D'Annunzio hacía el amor a todas las mujeres conocidas del mundo, y cada mañana, por algún tiempo y según la costumbre de aquel Don Juan, la bailarina recibió un poema y un ramo con las flores aludidas en la poesía. Pero Isadora resistió valientemente el asedio, y aún hizo más: se burló del genial literato. Le citó en el estudio de Neuilly para danzar sólo para el poeta, pero bailó cosas tan tristes —la Marcha fúnebre, de Chopin, por ejemplo:— y acentuando de tal forma el carácter patético de aquellas danzas, que D'Annunzio no tardó en abandonar la casa todo mustio y melancólico. Otra vez, paseando por el bosque de Marly, el escritor volvió al ataque. Isadora, entonces, le hizo andar y andar... Se extraviaron. Y esta inquietud y, también, unas prosaicas ga189
ñas de almorzar, apagaron todos los ardores del Tenorio italiano. En el fondo, Gabriel D'Annunzio no era otra cosa, por lo que se refiere a su trato con las mujeres, que eso: un Tenorio, un profesional del amor, un coleccionista de nombres femeninos. Y así lo pensaba Isadora, al propio tiempo que se obstinaba en reconocer que, físicamente considerado, el poeta valía muy poco: era insignificante y hasta un poco cursi. Ahora bien, cuando hablaba y accionaba, al decir las cosas tan bellas que se le ocurrían, se transfiguraba: se imponía por el halo, por la proyección de su genio. E Isadora confiesa que, de no haber mediado su amistad con la Duse y aquel rencor que le inspiraba ese hombre por el impío abandono de la actriz, es muy posible que ella, la Duncan, habría caído en la tentación de amar a D'Annunzio. Hablaban en francés, y él le preguntaba frecuentemente, como olvidando la contestación que recibía de suerte invariable: —Mais, pourquoi, Isadora, ne peux-tu pas m'aimer? Y ella le respondía siempre: —A cause d'Eleonore, a cause d'elle. Ahora, al llegar a Viareggio, Isadora halló a la Duse retirada en una villa de muros color de rosa que había detrás de unos extensos viñedos; la vio como un ángel glorioso, que venía hacia ella. Sus ojos de ensueño se iluminaron con tal amor y ternura, cuenta aquélla al recordar este nuevo encuentro, que sentí la misma impresión que debió de sentir el Dante cuando halló en el Paraíso a la divina Beatriz. Pasó una larga temporada en Viareggio, que, como se sabe, es la primera estación estival italiana después del Lido, con una playa maravillosa. Iba a todas partes con la Duse, caminando a orillas del mar, pero, finalmente, alquiló una romántica villa en medio de un gran pinar y aquí recibía a su amiga, o era Isadoia la que se trasladaba a la casa de la gran actriz. Porque las dos mujeres, paseando juntas por la playa, llamaban demasiado la atención de las gentes, que importunaban las confidencias de ambas artistas, encarnación de Melpómene y Terpsícore. La insigne trágica dejaba llorar a su amiga y, lejos de distraerla de su obsesionante idea, hacía a Isadora infinidad de preguntas acerca de sus hijitos, comentando durante horas y horas lo que contaba la pobre madre y las numerosas fotos 190
que ésta conservaba de los niños. De esta suerte la consoló del mejor modo posible, y la Duncan lo pudo apreciar así. Aquel interés, que nadie hasta entonces había acertado a manifestarla, hubo de producirle una suave sensación, actuando de verdadero bálsamo para su corazón traspasado. Reconocióse acompañada en su dolor, y esta compañía le hizo un gran bien. Terminó por ser Isadora la que llevase las conversaciones por otro derrotero, y por hablar de cosas que, inmediatamente, eran temas aprovechados por su amiga para ir avivando en la danzarina sus entusiasmos artísticos. Con un tacto exquisito despertaba en la mente y en el corazón de la bailarina aquel prodigioso mundo ideal del que la Duncan, arrebatada por el drama de la muerte de los hijos, había huido. Y comentaba los paisajes con bellas palabras. Un día, frente a las montañas en que ceden y desmayan los Apeninos, le dijo: —Mira los flancos ásperos y salvajes del Croce. ¡Qué sombríos e inaccesibles parecen junto a las escarpaduras cubiertas de árboles de Ghilardone, y qué contraste junto a las viñas soleadas y los arbustos en flor! Pero si te detienes un poco a contemplar el Croce, advertirás en su cúspide la claridad del mármol blanco que espera al escultor aspirante a la inmortalidad. .. Mientras que el Ghilardone produce únicamente aquello que el hombre necesita para sus necesidades terrenales, el Croce le proporciona sueños... Uno al lado del otro, ¡qué lección! Y solo el Croce, también tiene mucho de símbolo. Es como la misma vida del artista: obscura, sombría, trágica... pero, a la vez, blanca y radiante... Isadora escuchó estas palabras y comprendió su sentido. Había que volver al Arte. Y llamó al pianista Skene, invitándole a pasar unos días en Viareggio. Tenía la danzarina el presentimiento de que, oyendo tocar a Skene, terminaría por sentir la necesidad de bailar, y... así fue. Cierta tarde, a la hora del crepúsculo, estaban conversando las dos amigas. No lejos de ella, en una de las habitaciones contiguas, el músico se sentó al piano y empezó a tocar la Sonata patética, de Beethoven. Callaron aquéllas. Y, de pronto, la Duncan se puso a bailar. Era la primera vez que esto ocurría después de aquel luctuoso 19 de abril en que los hijos de la bailarina habían encontrado la muerte en las aguas del oena. 191
Eleonora la contemplaba con los ojos extasiados, y cuando la danzarina terminó, díjole la actriz: —¿Qué haces aquí, Isadora? ¿Qué haces aquí...? Debes volver a tu arte, a tus ilusiones de artista. Y unos días más tarde, conociendo la existencia de unas proposiciones que había recibido la Duncan para ir a América del Sur, insistía Eleonora: —Vuelve a tu arte... Acepta ese contrato que ahora te ofrecen... No dejes pasar así los días... Piensa que para un artista de genio la vida siempre es corta... Se resistió todavía. Y, al acercarse el invierno, marchó con la Duse y Skene a Florencia, siguiendo luego, en compañía del ilustre pianista, a Roma, donde pasó los días de Navidad. Mi fiel amigo Skene continuaba a mi lado, consigna al evocar aquella época, sin interrogarme nunca y sin dudar de mí, dándome siempre su amistad, su adoración y su música. Por fin, y cual inspirada de súbito, regresó a París; vio a Singer, conferenció con el arquitecto Luis Sue, cambió impresiones con unos y con otros y comenzó a desarrollar una actividad inusitada, febril. Ensayaba sola o con sus alumnas, dirigía a las más pequeñas en colaboración con las mayores, procedentes éstas de Grünewald; decidió representar Las Bacantes, de Eurípides, y encomendó a su hermano Agustín el papel de Dionysos...; leía, estudiaba y aún encontraba tiempo para visitar las obras del Templo de la Danza, del que se echaron los cimientos por entonces. Todo induce a pensar que pretendía recuperar los días perdidos. Y seguramente imaginó que encontrábase más cerca que nunca de ver realizadas sus esperanzas. Mas los hados contrarios seguían conspirando para frustrar tan caros planes. Y estalló la Gran Guerra. Al atentado de los archiduques Francisco Fernando y Sofía en Sarajevo, se sucedieron otros graves sucesos en tropel. Una gran excitación se apoderó de los franceses. París hervía: el Gobierno había decretado la movilización militar, Juan Jaurés cayó asesinado, y todo el mundo, arrebatando las ediciones extraordinarias de los diarios, comentaba la noticia a gritos. C'est la guerre!, se decían unos a otros en las calles, en el Metro, en los cafés. Surgieron miles de banderas, y en torno a ellas, crecían los grupos de exaltados que vociferaban hasta enronquecer: ¡A Berlín! ¡A Berlín...! No se podía dar un paso por los bulevares, parecía que todos los vecinos de la gran 192
ciudad habíanse echado a las calles y hombres, mujeres y niños militares y paisanos, igual las personas mayores que los estudiantes del Barrio Latino, o que las midinettes de Montmartre, cantaban el himno nacional. Yo estaba en París cuando se declaró la última guerra, en septiembre del 39. También ahora estaban llenas las calles, y los vendedores de periódicos no dábanse tregua para servir la demanda de ejemplares, y la gente se repetía: C'est la guerre!, pero los sentimientos que animaban a la multitud eran distintos, diferentes. Un gran entusiasmo patriótico y una absoluta fe en la victoria hacían vibrar en 1914 a las muchedumbres parisienses, según todos los testimonios conocidos, mientras que en 1939 el pueblo de París, también volcado en las calles, se manifestaba inquieto, nervioso, preocupado, consternado..., y aceptaba la guerra como un gran mal. El recuerdo de la anterior contienda estaba más reciente que el de la guerra del 70 con respecto al 14, y ya no existía el espíritu de desquite que empujara en este último año a los franceses. Nuestra bailarina estaba anonadada. Aquello era el fracaso; nuevamente se frustraban sus proyectos y se desvanecían sus mejores esperanzas. Mientras yo planeaba un renacimiento del Arte, soñando con jubilosas fiestas de exaltación humana, se oía ya el tétrico galopar de los jinetes del Apocalipsis, y empezaban a cundir por doquier el dolor, la desolación y la muerte, suspira Isadora. Cedió su casa de Neuilly para hospital de sangre, envió a sus alumnas, en su mayoría alemanas, a Suiza, primero, y a los Estados Unidos, después, para sustraerlas a las molestias y a los peligros de la guerra, y se retiró, por su parte, a Deauville, a hospedarse en el Hotel Normandie, donde encontró a numerosos amigos parisienses que procuraban olvidarse lo mejor que les era posible de la gran tragedia europea. Allí encontrábanse hospedados el Conde de Montesquieu y el famoso actor Sacha Guitry, quienes amenizaban las veladas dando en el hall del hotel lecturas y recitales, o simplemente, y por lo que toca al segundo, amenas causeries. Pero, por mucho que se esforzaran todos en no recordar el drama, la realidad se imponía frecuentemente, y las tremendas noticias de los frentes abríanse paso en aquella elegante sociedad que, a caballo de su dinero y de sus privilegios, pretendía situarse al margen de la lucha, haciendo una vida que no tardó en parecer odiosa a la Duncan. 193
Esta concluyó por abandonar el Hotel Normandie. Alquiló una villa y se retiró a ella, desde donde presenció cómo la proyección de la guerra iba ganando terreno. Por ejemplo: el Gran Casino, donde hasta muy poco antes habían sonado los estrépitos de las primeras orquestas de jazz, los taponazos de las botellas de champagne, las risas de las más empingorotadas cocottes y las insinuantes invitaciones de los croupiers de las mesas de Baccará, del Treinta y Cuarenta o de la ruleta, convirtióse en otro hospital, con numerosas camas, sucediendo los ayes de los heridos y los estertores y jadeos de los agonizantes a toda aquella frivolidad. Sensible y apasionada, jamás permaneció impasible Isadora Duncan ante los acontecimientos, y ahora, frente a lo que estaba ocurriendo en Europa, no tardó en tomar una decisión. No bastaba con retirarse a un rincón de Francia y ponerse a meditar junto al mar sobre la insensatez y la vesania de los hombres, ni con manifestarse a favor de la causa de los aliados, que era la de la libertad y el Derecho. Tampoco era bastante, a juicio de Isadora, ceder su casa a los heridos y visitar a éstos, prodigándoles consuelo, y acudir con su óbolo a los llamamientos que se hacían a diario, en favor de la población civil víctima del tremendo choque. Era necesario hacer más, algo más. Y la Duncan, no sólo atraída por sus discípulas, sino ansiando también contribuir a la propaganda de aquella causa, decidió marchar a los Estados Unidos: cruzó el Canal de la Mancha y, sin casi detenerse en Londres ni en Devonshire, donde Lohengrin acababa de ceder su castillo a los heridos y convalecientes, embarcó en Liverpool para Nueva York. Hizo una travesía muy distinta a las últimas. Se sentía triste y fatigada. Casi todo el viaje lo realizó metida en su camarote, sin ganas de ver ni de oír a nadie. Solamente por las noches, cuando dormía casi todo el pasaje, paseaba una hora por el puente para contemplar el mar. Y, al llegar a Nueva York, produjo una penosa impresión a sus hermanos Isabel y Agustín, que la esperaban: tan cambiada estaba y tal era su aspecto enfermizo. La recuperación de sus alumnas, que ocupaban una amena villa en los alrededores de la gran metrópoli, le sirvió de mucho, provocando una cierta animación en Isadora, quien alquiló, en seguida, unos estudios en la Cuarta Avenida, dando comienzo a sus ensayos en compañía de las muchachas. Y, por 194
otra parte, actuó sola en la Metropolitan Opera House, en la que al final de su presentación, envolviéndose en un chai rojo, improvisó, a los acordes de La Mar selle sa, una exaltada danza. Era un requerimiento a los jóvenes norteamericanos para que se alzaran en favor de la civilización y de la Cultura más considerables de nuestro tiempo, que Francia, siempre heroica y ahora ensangrentada, había entregado al mundo, nos cuenta Isadora. El éxito obtenido por este gesto de la bailarina fue extraordinario, y a la mañana siguiente, todos los diarios neoyorquinos lo subrayaban con entusiastas palabras. Uno de ellos decía: La danzarina logró por último una gran ovación al interpretar apasionadamente La Marsellesa, que el público escuchó en pie, aclamando a miss Isadora Duncan durante largo rato. Esta parece haberse inspirado, principalmente, en las figuras clásicas del Arco del Triunfo de París... Las espaldas de la artista estaban desnudas, y desnudo también, hasta el talle, un costado, en forma que estremecía más a los espectadores por la perfección con que reproducía las figuras de Rude en el famosísimo arco. El público prorrumpió en bravos y vítores a Francia y a miss Duncan, rendido a las sugestiones de un arte viviente tan noble. Alentada por esta acogida y habiéndose enterado de que el Century Theatre, recientemente construido, estaba libre, lo arrendó para representar en él Las Bacantes, o Dionysos, de Eurípides. Pero como la construcción moderna de aquella nueva sala no se adaptaba a sus planes, acometió algunas reformas que, aunque sencillas, resultaron bastante costosas. Y, en fin, organizó una compañía con treinta actores, cien cantantes y una orquesta de ochenta profesores, además de los coros constituidos por las discípulas. Según puede suponerse, obtuvo un magnífico triunfo, pero éste no la compensó de los desembolsos realizados ni, desde luego, le permitió prolongar una actuación que exigía tantísimo dinero. Los cálculos de Isadora Duncan eran los de una gran artista genial, y no los de un empresario. Sin embargo, aún hizo más: no dudó en dar en el Yidish Theatre algunas representaciones gratuitas. Y cuando empezó a hacer liquidaciones, se encontró punto menos que arruinada. Es decir, sin dinero en los Estados Unidos y con sus cuentas casi inmovilizadas, a causa de la guerra, en los Bancos europeos. Todo, no obstante, lo habría dado por bien empleado si, 195
además de haber vivido aquella espléndida aventura artística hubiese podido llevar a cabo sus ideas propagandistas en favor de los aliados. Pero desde el primer momento tropezó con serios obstáculos. Las autoridades se opusieron en seguida a tal propaganda, por temor a que pudiese perturbar la política seguida por la Unión, y así la danzarina como sus coros no pudieron interpretar siquiera La Marsellesa, como lo había hecho Isadora cuando llegó a Nueva York. No se quería saber de la guerra, como no fuese para favorecer los negocios de los grandes trusts industriales y financieros; era mejor vivir que morir por la guerra, y el capitalismo yanqui ejercía toda la presión posible para mantener esta actitud, profundamente innoble, que contrastaba con la del pueblo, siempre dispuesto a sacrificarse en aras de la Justicia y del Progreso. Cansada de respirar aquella atmósfera y de debatirse inútilmente en pro de los ideales que la habían animado a cruzar el Atlántico unos meses antes, volvió a embarcar, ahora con sus chiquillas, haciendo la travesía en el Dante Alighieri. Y entonces, al dejar Nueva York, se desquitó de la prohibición de interpretar La Marsellesa... Todas las alumnas estaban prevenidas para el acto, y cada una llevaba oculta una banderita francesa, que sacaron y agitaron desde el puente del barco cuando éste salía del puerto, en medio de las vibrantes notas de aquel himno. Sus voces sonaban más entusiastas que nunca, y allá abajo, en el puerto, los trabajadores, los empleados de las factorías y maestranzas, los marineros y cuantas otras personas pululaban por los muelles, se sumaban a Isadora y a sus discípulas, quienes seguían ondeando alegremente sus banderas, mientras que la estatua de la Libertad parecía levantar más alta que nunca su antorcha. Llegaron a Ñapóles un día de desbordado entusiasmo. Italia había decidido entrar en la guerra, y la multitud recorría las calles dando gritos contra Alemania y Austria, y sobre todo, hostiles al kaiser Guillermo y al emperador Francisco José. La danzarina organizó algunos festivales para recaudar fondos para distintas obras benéficas, sugeridas por las necesidades del momento, y en el primero de aquellos habló al pueblo: —Dad gracias a Dios por haberos hecho hijos de este hermoso país, y no envidiéis a América... Aquí, en vuestra maravillosa tierra de cielos azules y de viñedos y olivares, sois más ricos que todos los millonarios americanos... 196
Finalmente, deliberó Isadora con sus hermanos y las discípulas acerca de los rumbos que emprender. Grecia atraía a la danzarina, pero las alumnas mayores, que viajaban con pasaportes alemanes, tuvieron miedo de meterse en este país que dudaba sobre el partido que debía tomar. Y, en vista de aquellos temores, los Duncan acordaron dirigirse a Suiza. Corría el verano de 1915. Isadora y todo su rebaño arribaron a Zurich, donde dieron alguna fiesta de Arte; luego se trasladaron a Ouchy, lugar en que las muchachas fueron instaladas cerca del romántico lago Leman, y la danzarina, por su parte, alternaba la dirección de su Escuela con las excursiones por dicho lago. Sin embargo todo esto duró poco tiempo, porque el deseo de ir a Grecia seguía punzándola. Naturalmente, terminó por irse a Atenas, llegando a la capital cuando los sucesos provocados por la caída del gobierno de Venizelos, producida el día anterior. La misma noche de su llegada tuvo un incidente con unos oficiales alemanes que cenaban en el comedor del hotel donde se había hospedado Isadora. Las copiosas libaciones de aquellos degeneraron en escandalosos brindis. Hoch der Kaiser!, gritaban a cada instante. Y la bailarina, sin poder aguantarlo por más tiempo, hízose traer su pequeño gramófono y quiso continuar su comida escuchando La Marsellesa. Según es sabido, se suponía que, una vez caído Venizelos, la familia real se inclinaría al lado de Alemania. Por otro lado, entre los comensales que se sentaban a la mesa de Isadora, invitados por ésta, figuraba el secretario del rey. Nada de esto fue tenido en cuenta por la bailarina, que continuó cenando mientras el gramófono seguía lanzando las heroicas frases del himno francés. Los oficiales, repuestos de su sorpresa, volvieron a sus brindis. El secretario del rey, aunque amigo de la Duncan y partidario de los aliados, sentía crecer su inquietud y empezaba a lamentar para sus adentros aquella travesura de la artista. Desde el gerente del hotel al último de los botones participaban de toda esa alarma. Muchos de los clientes simplificaron su cena, para desaperecer. Y en tanto, la bocina del pequeño gramófono proseguía cantando: Allons, enfants de la Patrie...! Le jour de gloire est arrivé...!
197
Cuando iba a concluir, Isadora se levantaba, ponía la aguja sobre el punto inicial del disco y, dando unas cuantas vueltas a la manivela de la cuerda, volvía a sentarse, a comer y a beber. Los alemanes empezaban a titubear. Por muy bebidos que estuvieran, no era cosa de encararse con la artista. Y, además, los acontecimientos tomaron un giro inesperado, porque las gentes de la calle, atraídas por La Mar selle sa, cuyas notas salían por los abiertos ventanales del hotel, fueron acumulándose y prorrumpieron en gritos a favor de los aliados. La batalla estaba perdida, debieron de pensar los alemanes, y ahora fueron ellos los que decidieron poner término a la cena y, componiendo el gesto más digno que encontraron, compatible con su embriaguez, se retiraron del comedor. Pero la cosa no terminó aquí, y la bailarina vióse obligada a presidir una manifestación popular que marchó al domicilio del ex presidente Venizelos, para expresar a éste sus simpatías. Y hasta tuvo que hablar a la multitud, prodigando sus arengas entre las notas del Himno griego y de La Marsellesa, que cantaban los manifestantes. El mantenimiento de la Escuela, en Ouchy, ocasionaba enormes gastos, y la danzarina conoció nuevamente graves apremios económicos. Lohengrin hubiese podido, como otras veces, salvar la situación, pero el millonario estaba lejos, entretenido con otras aventuras, y la Duncan no quiso solicitar aquella ayuda. Felizmente, le ofrecieron por entonces —en 1916— un contrato para recorrer varias capitales de la América del Sur, e Isadora no dudó en aceptarlo. Esta tournée le proporcionaba el dinero que le era tan necesario y, a un mismo tiempo, la oportunidad de proseguir sus campañas en pro de los aliados en países en que esa propaganda podía ser muy útil. La acogida dispensada a Isadora Duncan en Buenos Aires resultó fría. Su arte no fue bien comprendido por la buena sociedad bonaerense. Y, para colmo de males, la bailarina, olvidando sus compromisos contractuales, danzó para los estudiantes, ante los que improvisó una ardiente interpretación del Himno de la Libertad. El empresario juzgó roto el contrato. No estaba todo perdido, sin embargo. Y en la misma capital del Plata consiguió la Duncan algunos nuevos éxitos. Pero donde obtendría unos triunfos clamorosos sería, poco tiempo después, en Montevideo y en Río de Janeiro, donde recibió 198
innumerables pruebas de interés, de admiración y de cortesía, distinguiéndose en éstas las autoridades, el poeta nacional Juan del Río, Ídolo de la juventud, y los estudiantes, que la aclamaban por doquier. Como las noticias recibidas de Nueva York eran bastante satisfactorias, determinó hacer una nueva visita a su patria, y esta vez encontró mayores facilidades para sus propagandas aliadófilas. No en balde se aproximaba la fecha de la intervención en la guerra. Allá, en Nueva York, estaba Lohengrin, el cual vino a verla y, para congraciarse con ella, hizo traer desde Suiza a las muchachas de la Escuela. Con éstas prosiguió Isadora sus recitales, pero tuvo que suspenderlos porque se sentía enferma, cansada. La dureza del invierno en Nueva York concluyó por hacerla salir de la capital, marchó a La Habana y aquí pasó tres meses, descansando y conociendo muy pintorescas gentes. Por último, tornó a Nueva York y actuó una larga temporada en la Metropolitan Opera House. Más tarde, y tras de un nuevo descanso, emprendió otra jira a lo largo de varios Estados de la Unión, y llegó a San Francisco, su ciudad natal, para abrazar a su madre, que residía aquí, y para calmar algo ciertas nostalgias, recorriendo alguno de los lugares en que había vivido durante su infancia. A causa también de su nostalgia, vivía allí la señora Duncan, e Isadora no podía por menos de quedarse contemplando largamente a su madre, como si quisiese desentrañar las más íntimas razones de la obstinación de aquélla, que prefería vivir sola en San Francisco a todo lo que sus hijos le pudieran ofrecer fuera de la ciudad. Hallándose en Frisco, conoció al joven pianista Haroldo Bauer y al notable escritor y crítico musical Masón; hizo lo posible por proteger al primero, en quien descubrió singulares aptitudes, y con el segundo pasó muchas horas conversando sobre lo divino y lo humano. Acompañada por Bauer dio un concierto en el Columbia Theatre, y esto hubo de bastar al músico para quedar consagrado ante las gentes de la capital californiana y poder continuar brillantemente su carrera. Supo Isadora entonces que tenía allí, en su ciudad, numerosas imitadoras, y ello no dejó de halagarla, pero sufrió tremendas decepciones cuando fue conociendo a estas danzarinas, que decían seguirla. Mis imitadoras, dice la Duncan, eran todo azúcar... 199
Obsesionada siempre con la idea de su gran Escuela de la Danza Futura, y considerando precisamente lo que ocurría con aquellas jóvenes que creían pisar sobre las huellas de Isadora, trató la danzarina de interesar en, sus proyectos a algunas personas poderosas de San Francisco, ciudad donde, por íntimas razones afectivas, le hubiese resultado gratísimo conseguir la realización de aquel sueño; pero tampoco logró aquí las asistencias económicas de que precisaba. Tanto en San Francisco como en otras capitales de la Unión hizo lo posible, y más, por orientar a sus compatriotas acerca del sentido que debía darse a la Danza en los Estados Unidos, pero apenas si la escuchaban. Una cosa era admirarla en sus geniales creaciones y otra, por lo visto, el seguir su pensamiento. Inútiles todas sus palabras. Y, sin embargo, ¡qué significativas y trascendentales! Una vez más, hay que transcribir algunos párrafos de sus manifiestos, de sus programas, de sus escritos en la Prensa y del libro My Life: Me parece monstruoso que alguien crea que los rotos ritmos del jazz expresan a América... Tales ritmos son eco de un salvajismo primitivo, y la música de América tiene que ser completamente distinta... Está por escribir... Ningún compositor ha apresado todavía esos ritmos de América, demasiado potentes para los oídos de la mayoría... Pero algún día surgirá el genio capaz de captarlos y de expresarlos, escuchándose una música titánica... La juventud americana —nuestros muchachos y muchachas, resplandecientes de salud— bailarán entonces escuchando esa música, no las convulsiones simiescas y bamboleantes del charlestón, sino un movimiento tremendo y sorprendente de ascensión que ningún pueblo ni ninguna Civilización han conocido aún.
La Danza en América no puede ser la convulsiva de los negros, expresiva de unos bajos instintos, ni tendrá nada que ver con la inane coquetería del ballet... Será clara, diáfana.
¡Qué grotesco se me antoja que se estimulen en América las escuelas de la pretendida cultura física, de gimnasia sueca y 200
de ballet.../ El tipo del verdadero americano no corresponderá nunca a un bailarín de ese género... Sus piernas son demasiado largas, su cuerpo demasiado ágil y su espíritu demasiado Ubre para esta escuela de gracia y de pasitos sobre las uñas de los pies... Fácil es de comprobar: todas las grandes bailarinas de ballet son mujeres menudas, de miembros pequeños. .. Una mujer alta y fina no bailará nunca el ballet... La imaginación más desbordante no podría imaginarse a la diosa de la Libertad bailando el ballet... ¿Por qué, pues, aceptar esta escuela en América?
Henry Ford ha expresado el deseo de que todos los niños de la Ciudad Ford sepan bailar... No aprueba las danzas modernas, pero dice que deben bailar los viejos bailes: vals, mazurka y minué... Sin embargo, estos viejos bailes, el vals y la mazurka, son expresión de un sentimentalismo malsano y novelero, que nuestra juventud ha vencido, y en cuanto al minué, es la expresión de la untuosa servidumbre de los cortesanos del tiempo de Luis XIV y de los miriñaques, todo lo cual, ¿qué tiene que ver con la libre América? ¿Y por qué han de plegar nuestros niños sus rodillas en esa danza fastidiosa y servil que es el minué, o por qué han de dar vueltas en los laberintos del falso sentimentalismo del vals...? Que marchen con largas zancadas, corriendo, saltando, brincando, la frente muy alta y los brazos extendidos; que bailen el lenguaje de nuestros precursores, la entereza de nuestros héroes, la justicia, la bondad, la pureza de nuestros estadistas y todo el amor inspirado por nuestras madres... ¡Ah...! Cuando los niños de América bailen así, realizarán bellas cosas, dignas del nombre de la más grande de las democracias... Y así será la América danzante.
^ Había vuelto a Nueva York. Y un día de desaliento decidió súbitamente regresar a Europa. Se informó acerca de los barcos que partían, le dijeron que a la mañana siguiente saldría un gran paquebote y... procuróse un pasaje en el mismo. El viaje no fue feliz, pues en la primera noche de travesía tuvo la desgracia de caer desde una altura de quince metros 201
y se hirió gravemente. Debido a las condiciones impuestas por la guerra, el barco navegaba sin luces, y la bailarina, que paseaba por la toldilla, perdió pie y rodó hasta una de las cubiertas inferiores. Sufrió mucho, y su único consuelo fue la asidua compañía del millonario Selfridge, hombre de rigurosa austeridad y de bondadosísimo corazón, a quien Isadora había conocido muchos años antes, en Chicago, cuando él era jefe de ventas en unos almacenes de Marshall Field y consintió en cederle a crédito algunas prendas con que debutar en el Roof Garden, según se consignó ya. Permaneció en Londres muy pocos días, se trasladó a París y se encontró con una ciudad de ambiente muy distinto' a la que Isadora estaba acostumbrada. La capital de Francia vivía intensamente la guerra. Los proyectiles de la grosse Berte habían mordido diversos lugares, las noticias de los frentes no eran nada satisfactorias, se empezaba a sentir el hambre, aunque las circunstancias de la guerra del 14 fueron muy distintas a las del 39, y, en fin, muchas noches surgían en el cielo las escuadrillas de la Aviación enemiga, que descargaban sus bombas —muy diferentes también a las de la última guerra— en medio de la ciudad sobrecogida por el tétrico ulular de las sirenas y mientras los cazas aliados procuraban alcanzar con sus ametralladoras a los agresores, apareciendo y desapareciendo todos los aviones entre los haces de luz de los reflectores. Cada mañana, a las cinco, sonaban los tremendos estampidos de los mensajes enviados por los cañones del 42, y aunque éstos ya no alcanzaban a París, las lejanas explosiones encogían el corazón de todos los parisienses, quienes sabían muy bien lo que aquello significaba en los frentes. La Duncan conoció por esos días a Rolando Garros, uno de los ases de la Aviación francesa, el cual era un gran enamorado de Chopin, cuya música interpretaba apasionadamente al piano. Esta adoración por el ilustre compositor polaco les unió, ligándoles con los lazos de una mutua simpatía, y muchas veces, pasando la velada en una casa amiga, él se sentaba al piano interpretando a su músico favorito, e Isadora bailaba, plena de inspiración. Luego, al abandonar aquella casa, vagaban la danzarina y el aviador por las calles desiertas y silentes, en la alta noche, contemplando las estrellas. Pero esta buena amistad, de apacibles acentos, terminó por producir una pena más y una dramática nostalgia en el corazón de la Duncan, porque poco después caía en la lucha el aviador, quien unas 202
noches antes, mientras paseaban por la plaza de la Concordia, había confesado a la bailarina sus más íntimos sentimientos: deseaba y buscaba la muerte. Transcurrían los días con espantosa monotonía, tristes y dramáticos, cuenta Isadora... Quise hacerme enfermera, añade pero comprendí el poco valor de este esfuerzo, cuando había tantas que esperaban en hileras interminables, y entonces pensé volver a mi arte, si bien mi corazón estaba tan pesado que creí que mis pies no podrían sostenerle. Encontrándose en este estado, surgió ante sus ojos el hombre a quien amaría tanto como a Craig, o más, y por el que sufriría como por ningún otro. La danzarina escribe así esta aparición: Hay una canción de Wagner que yo adoro —El Ángel—, en la cual se dice que un alado espíritu de Luz fue a calmar a un alma que se hallaba triste y desolada... Pues bien, un ángel análogo se presentó a mí, en aquellos días amargos, encarnado en la persona de Walter Rommel, el pianista. Cuando entró a verme, prosigue Isadora, creí que era un retrato de Liszt joven, escapado del marco: alto, fino, con una guedeja brillante sobre la frente elevada y unos ojos claros como un manantial de luz deslumbradora... Tocó para mí al piano. ..Y yole llamé entonces mi Arcángel... Nadie ha interpretado a Liszt como Walter Rommel, según la Duncan. Sobre todo, aquellas composiciones que son como plegarias: Los pensamientos de Dios en la soledad o San Francisco hablando a los pájaros. E Isadora, vivificada por esta nueva inspiración que fluía de las teclas del piano pulsadas por Rommel, concibió maravillosas danzas, que eran, también, cual oraciones llenas de dulzura. Mi espíritu, dice la bailarina, volvió una vez más a la vida, resucitado por las melodías celestiales que cantaban bajo sus dedos, y... este fue el principio del más sagrado y etéreo amor de mi vida. Iniciado el idilio, los días pasaron rápidos. Y así, todo el estío. Los amantes salieron de París y refugiaron sus besos en la Costa Azul. Llegó el otoño, la guerra terminaba y la firma del ansiado armisticio les sorprendió en Niza. Tornaron a París, donde contemplaron con profunda emoción el Desfile de la Victoria, y habiendo vendido los inmuebles que conservaba en la capital, adquirió una casa en la rué de la Pompe, en el tranquilo barrio de Passy, instalando allí un nuevo estudio, donde había estado hasta entonces la Salle Beethoven.
Capítulo dieciséis Amor, celos y desesperación Isadora ha dicho de Walter Rommel: Era todo gentileza y dulzura, pero su alma ardía de pasión. Hacía el amor con un delirio que se imponía a él mismo. Sus nervios le consumían, pero su espíritu se rebelaba al deseo. No daba libre curso a la pasión, con el espontáneo ardor de la juventud, sino que, por el contrario, su repugnancia era tan evidente como el deseo irresistible que le poseía. Dijérase que era un santo pisando sobre las ascuas de un brasero. Y... amar a este hombre era tan peligroso como difícil, porque su extraña repugnancia por el amor podía convertirse en odio al agresor. Por otra parte, ¡cuan seductor es aproximarse a un ser, semejante a nosotros, y, a través de su envoltura carnal, encontrar un alma! ¡Ah...! Ceder el triunfo, en definitiva, al Espíritu y no a la arcilla de que estamos hechos... He aquí el Amor en su más pura y noble expresión. Aquella mujer ardiente, que era toda una llama de la Naturaleza, creyó descubrir ahora, al abismarse en los ensueños de Walter Rommel, el verdadero amor. La dicha estaba en la serenidad y no en la exaltación. Y, sin renunciar enteramente a las exaltaciones pasionales, ¡qué dichosa se sentía al penetrar, de la mano de Walter, en aquellos remansos espirituales, que eran como los más bellos jardines románticos con que puede soñarse! La danzarina creyó que aquél era el único amor por el cual había estado esperando tantos años, toda su vida hasta entonces, y aunque, en su caso como en el de todos, siempre se cree eso, en punto a entregarse a una nueva adoración, resultaba indudable que la de Isadora por Walter Rommel ofrecía acentos inéditos e inusitados. Y la misma edad de nuestra genial artista contribuía no poco a alimentar esta ilusión, ya que a los cuarenta años tenemos más fe en el amor que a los veinte o que a los treinta, acaso porque entonces un amor se nos antoja siempre el último, o porque en la juventud no puede dejarse de abrigar la sospecha de tropezar con algo superior, más hermoso, lo que, en definitiva, viene a ser lo mismo. Anatole France escribió: El Amor es una ciencia, requiere 204
mucha erudición y de ahí que el hombre empiece verdaderamente a amar cuando alcanza los cincuenta años, y que las mujeres predestinadas lleguen a poseer la fórmula exquisita del Amor al cumplir los cuarenta. Y así es. La Historia confirma con multitud de figuras, que se suceden desde Aspasia a Niñón de Léñelos. Durante toda la Edad Media, escribe Cristóbal de Castro, el cetro del Amor luce en las manos sabias de otoñales como Brunequilda, como Aixa, como Leonor de Guzmán, como Inés Sorel... El Renacimiento es la Asunción de bellezas en madurez triunfal, como atestiguan, desde Tiziano al Aretino, desde Boccaccio al Veronés, todos los libros y todos los museos de Italia... Las Cortes del Rey Sol, de Carlos II de Inglaterra, del propio Rey Prudente, de España, se gobiernan bajo las sazonadas hermosuras de la Marquesa de Maintenon, de la Duquesa de Cleveland, de la Princesa de Eboli... En todo caso, la mujer de cuarenta años ama como nunca amó, y todo el extraordinario complejo femenino se revela entonces, arrollador y magnífico, ofreciéndonos desde los más delicados y exquisitos matices de ternura hasta las mayores tormentas espirituales. Se encontraron yendo ambos por los caminos del Arte, y es muy posible que Walter Rommel intimase con Isadora movido por un sentimiento de piedad, al considerar el dolor de ésta y sus fracasos sentimentales, sin pararse a pensar el pianista si, corriendo el tiempo, no provocaría él una pena mayor que todas las sufridas hasta aquí por la bailarina en orden al Amor. Ella misma nos impulsa a pensar así, diciéndonos: Mi Arcángel parecía sentir todas las penas que pesaban sobre mi corazón, penas que me hacían interminables las noches de insomnio y de lágrimas, mirándome en esas horas con tal piedad y con ojos tan luminosos, que yo no podía por menos de sentirme muy aliviada. Después explica la comunión de sus almas en el Arte, cómo se fundían las inspiraciones del uno y del otro, y cómo, bajo la influencia de la música de él, las propias danzas hacíanse maravillosamente ingrávidas, etéreas. Rommel fue el primero que la inició en el entendimiento de la significación espiritual de las obras de Franz Liszt, que les inspiró un recital entero. Pasaban horas benditas, según nos refiere la propia Isadora, quien supo de éxtasis inefables, elevándose sus almas a altísimas latitudes. Al tocar él y al bailar yo, conforme le206
vantaba mis brazos hacia el cielo a los acordes de plata que él arrancaba al piano, mi espíritu cobraba alas y se remontaba cada vez más. Música y gestos ascendían hasta el Infinito, y allá, muy lejos, rodaba su eco, o... se encontraban sus almas con misteriosas y bienaventuradas voces, que se confundían con el halo de aquel arte suyo. Creo que, al sumarse el hálito de nuestras energías, cuando nuestros dos espíritus se confundían en la creación artística, escalábamos el otro mundo..., aventura nuestra bailarina. Y luego, rememorando aquellos momentos, cuyo encanto trascendía largamente a los públicos, sospecha: Si mi Arcángel y yo hubiéramos continuado nuestros ensayos y estudios, seguramente hubiésemos llegado a la creación espontánea de movimientos de tal fuerza espiritual, que equivaldrían a una revelación para la Humanidad. Necesitaron otro marco que el de París, y pensaron en Italia y en Grecia. Entonces, Isadora llamó a sus alumnas. Porque ella, tan generosa siempre, no sabía ser feliz sin hacer llegar esta dicha a quienes tanto la ilusionaban. Y la idea de su Escuela cobró nuevos alientos. Ciertamente, las muchachas no podían mostrarse descontentas de los Estados Unidos. Aquí, donde actuaron siempre con el nombre de Bailarinas de Isadora Duncan, habían conquistado la simpatía de todos los públicos de las principales ciudades de la Unión. Las querían y las admiraban. Pero todas aquellas chiquillas abandonaron sin pena América al ser llamadas por Isadora, jubilosas de ir otra vez al encuentro de su idolatrada Musa, que, por su parte, las esperaba plena de impaciencia, deseosa de verlas nuevamente en torno suyo y de comunicarles sus proyectos. ¡Pobre Isadora...! ¡Si ella hubiese sabido que, al llamarlas, había dado el primer paso por la senda que debía conducirla al tormento de los celos y a la desesperación...! Ahora bien, ¿cómo iba a poder suponerlo? Es la misma felicidad la que nos ciega, y cuanto más dichosos somos los hombres, antes abrimos el portillo a la desgracia. ^p^íñ_^?5ÍÍ55^? nos pierde, abandonamos la guardia y... el enemigo se nos mete de rondón enla fortaleza, como si se pj)s_adyirtiera que no hay ventura duradera, o que la dicha hay_quegajiarla minuto por minutoTconstantemente en riesgo de perderse. Llegaron las alumnas. Helas aquí... Jóvenes, bonitas y triunfadoras, cual las ve Isadora. Y, junto a ésta, Rommel, 207
que las vio del mismo modo: jóvenes, bonitas, triunfadoras... El Arcángel no tardaría en caer, arrebatado por la tentación, y los abismos del pecado y del crimen abríanse a sus pies llamándole. Apenas emprendido el viaje a Grecia, al detenerse en el Lido, la danzarina tuvo las primeras sospechas de su propia desgracia: adivinó a Walter enamorado de una de sus discípulas. Y unos días después, yendo ya embarcados, adquirió la certidumbre. Sin embargo, no la estimó, o no quiso estimarla en toda su magnitud. Ella, Isadora, no tenía —¡ay!— la juventud de su rival, ni era ya —¡ay!— tan linda, pero nuestra bailarina sentía el orgullo de su genio, y no podía admitir —no quería aceptar— que Rommel —¡un tan extraordinario artista!— dejase de sentir la adoración que ese genio merecía. Aferróse a esta idea e imaginó que todo se reduciría a una simple aventura de Walter, pero... ya no podía seguir su camino con la alegría con que lo emprendiera, perdió la calma y cedió el pensamiento a mil torturas. Y cuando, al término de la travesía, contempló desde el mar, y a la luz de la Luna, la Acrópolis, sintió empañada esta lírica visión. Ya en Atenas encontró bastantes facilidades para desarrollar sus proyectos artísticos. Isadora y sus acompañantes eran, realmente, huéspedes de honor del presidente Venizelos, que les dio numerosas pruebas de su interés por la Escuela. El Gobierno puso a disposición de la Duncan el Zappeion, donde instalaron el estudio, y allí iban todas las mañanas a ensayar, con el propósito de instruir luego a unas mil niñas para organizar finalmente unos festivales dionisíacos en el Stadium. Y recorrían a diario, bajo las luces más propicias a la emoción, las sagradas ruinas de la Acrópolis, sin que nadie les pusiese obstáculos, entregándoseles aquellos maravillosos escenarios en la seguridad de que Isadora y sus discípulas sabrían honrarlos. Las acompañaban el pintor Steichen, quien les hizo incontables dibujos y pinturas. Era como un cronista gráfico de aquellas jornadas griegas, que tan bien empezaban y que tan felices hubiesen sido a no haberlas enturbiado los celos de la desventurada Isadora. Y los ojos se extasiaban contemplando todos aquellos apuntes de Steichen, que, en parte, anticipaban los espectáculos concebidos por la Duncan para un inmediato porvenir. Verdad es que las muchachas habían llegado de América 208
con algunas afectaciones, resintiéndose de ciertos amaneramientos que Isadora es la primera en señalar, aplicándose inmediatamente a corregir tales defectos, pero esto costó muy poco, perdiéndolos en pocos días bajo la sugestión del maravilloso cielo de Atenas y bajo la inspiración de aquel magnífico panorama de montañas, de mar y de Arte, según consigna la bailarina. Fueron a visitar aquellos lares cuya construcción habían emprendido en el Himeto quince años antes, y los hallaron ruinosos y desolados, sirviendo ahora de albergue a unos pastores. Pero la Duncan no se amilanó ante este espectáculo, que ella, a fuerza de dejar transcurrir los años sin ocuparse de aquel rincón, había terminado por presentir, y decidió limpiar el terreno y restaurar lo edificado. Empezaron de nuevo las obras, advierte Isadora. Y, haciendo llamar a un joven y entusiasta arquitecto, no tardó aquello en recobrar todo el encanto de sus mejores días, cuando, ausente la danzarina, Raimundo Duncan insistía en crear allí un refugio de poéticos ensueños. Se retiraron los escombros y se enlucieron los muros, pusiéronse puertas y ventanas, se pintó todo y hasta se aderezaron unos jardincillos, que eran cual un milagro. Extendimos un tapiz de baile en la habitación más elevada de la casa e hicimos traer un gran piano, cuéntanos Isadora. Y todas las tardes, luego de los estudios que realizaban allí, Rommel interpretaba a Bach, a Beethoven, a Wagner, a Liszt..., mientras el Sol se ponía tras de la Acrópolis, incendiando con sus rayos de púrpura el horizonte. A veces cenaban allí o se iban al Cabo de Falena. Era al anochecer, así que se refrescaba la atmósfera, y todos se adornaban con flores de jazmín, entonando deliciosas melodías. Rodeado por aquella bandada de doncellas coronadas de flores, mi Arcángel parecía Parsifal en el jardín de Kundry..., suspira la Duncan. Y casi sin darse cuenta de ello, la infeliz contagiaba de su adoración por él a las muchachas, a la par que urdía el más propicio ambiente para una pasión. Con la incongruencia propia de todos los enamorados, Isadora pasaba por los estados más diversos: ya se desentendía de sus horribles celos, tratando de recuperar la serenidad y de aguardar así el fin de lo que suponía una aventura intranscendental, ya acechaba a Rommel y a la alumna, espiándoles por todas partes; ora pretendía vivir únicamente para su Escuela, ora lo hubiese dejado todo para arrastar muy lejos a su 209
Arcángel. Tan pronto pensaba que aquella muchacha, en la que Walter Rommel había puesto sus ojos, no podía quitarle su Arcángel, como veía a los dos huyendo juntos mientras ella se consumía de despecho. Y entonces, cuando atravesaba por estas horribles crisis, los celos llegaban a despertar en ella al demonio que sugiere el crimen. Una tarde, a la puesta del Sol, así que mi Arcángel acababa de interpretar la Gran Marcha de Gótterdámmerung, cuyas últimas notas morían en el aire mezclándose a los rayos purpúreos que llegaban del Himeto e iluminaban el mar, sorprendí de pronto la mirada que se dirigían los dos amantes, una mirada tan inflamada y ardorosa como el mismo crepúsculo..., nos confía la desgraciada Isadora. Al advertirlo, añade, se apoderó de mí una rabia tan violenta que me estremecí... Tuve que alejarme de su lado, y vagué toda la noche por las colinas cercanas, presa de una desesperación frenética... Evidentemente, había conocido ya en mi vida a este monstruo de ojos verdes, cuyas garras producen los peores sufrimientos; pero nunca me había sentido poseída por tan terrible pasión como ahora... Amaba y, a la vez, odiaba a los dos... Y entonces comprendí, y tuve una gran simpatía por ellos, a esos seres que, perseguidos por la tortura inimaginable de los celos, matan a quienes aman... Para evitar esta desgracia, continúa escribiendo Isadora, cogí a un grupo de mis alumnas y, acompañada también por el pintor Steichen, subimos por el camino maravilloso que atraviesa la antigua lebas hasta Chaléis, donde vi las arenas de oro en las cuales me había representado a las vírgenes de Eubea bailando en honor de las bodas desgraciadas de Ifigenia... Sin embargo, y por el momento, las glorias de la Hélade no podían librarme del infernal espíritu que me poseía, el cual llenaba constantemente mi imaginación con el cuadro de los dos amantes que había dejado en Atenas... El recuerdo roía, como un ácido, mi corazón y mi cerebro... Y aún me sentí más mísera cuando, al regresar a Atenas, les vi en un balcón, frente a la ventana de nuestra alcoba, radiantes de juventud y de mutuo amor... Transcurridos algunos años, al escribir sus Memorias Isadora Duncan, la danzarina casi no comprende cómo pudo estar tan encadenada por los celos y sufrir tanto, pero entonces, ¡ay!, no atinaba a descubrir una senda por donde evadirse de aquel dolor, que le parecía un castigo espantoso y fatal pro210
nunciado por los dioses. La dominaban los celos como si fueran una enfermedad, una fiebre maligna y rebelde, y arrebatábanla cual si fuese presa de un furioso torbellino que la arrastrara de un modo ciego e inexorable. Naturalmente, volvía los ojos hacia el pasado y recordaba lo ocurrido con Craig. Considerados de manera superficial, eran dos casos muy parecidos. El hijo de Elena Terry también se había enamorado de otra discípula de Isadora y hubo de contemplar a aquélla con unos ojos de pasión que nunca, ni en los días más venturosos para la Duncan, miraron así a la bailarina. Pero no: ambos casos eran, en el fondo, muy distintos. Jamás creyó enteramente suyo a Gordon Craig, y, por el contrario, le amó con la seguridad, siempre sentida, de que un día u otro, tarde o temprano había de perderlo. Y, por otra parte, ella no amó a Craig como a Walter Rommel: con la unción y la fe que pusiera en éste. Ni aquél habíale prometido todo lo que Walter. Además, las circunstancias eran otras: muy distintas. La danzarina, en los días de su idilio con Gordon Craig, estaba en la plenitud de su belleza; era muy joven, muy hermosa y muy optimista; podía soportar bastante bien un fracaso sentimental, por doloroso que fuera. Pero a los cuarenta años las penas de amor son mucho más cruentas, y un fracaso de ese orden se antoja, invariablemente, definitivo. Cierto que el espejo no defraudaba todavía las ilusiones de Isadora y que, como ella misma dice, los colores son más espléndidos y variados, e infinitamente más exquisitos y poderosos los goces; innegable, asimismo, que una mujer, a los cuarenta años, sabe encadenar a un amante de suerte que ignoran las mujeres más jóvenes, pero... ¡ay si el amado rompe entonces las cadenas! ¡Qué negras perspectivas ve esa mujer en tales momentos! ¡Cuan crueles los demonios que se apoderan de su pensamiento! Por lejana que esté aún la ruina física, la mujer se cree ya arruinada, y cualquier fracaso, experimentado a esa edad, se juzga definitivo, irremediable, mortal. A pesar de todo, la Duncan continuó instruyendo diariamente a sus alumnas: enseñándolas a sentir la belleza de los paisajes y de la Naturaleza en suma, a desentrañar su filosofía, a comprender el Arte... Y las gentes de Atenas —así el Rey como su Gobierno, presidido por Venizelos, como los intelectuales y el pueblo—, mostrábanse encantadas por la labor que venía desarrollando Isadora Duncan, quien, por su parte, consideraba inminente realidad su soñada Escuela de la Dan211
za, y precisamente en medio de una atmósfera, la de Grecia, que la bailarina juzgaba la más ideal de todas. Un día, hubo una grandiosa manifestación en honor de Alejandro y de su primer ministro, Venizelos, que se celebró en el Stadium. Asistió una nutrida representación de la Iglesia griega, figurando al frente de la misma numerosos patriarcas revestidos con sus ricos trajes de brocado, con bordaduras de oro y engastes de gemas, que fulgían maravillosamente bajo los rayos del Sol. La multitud, hechizada por este espectáculo, prorrumpió en aclamaciones al ver avanzar a aquellos dignatarios de la Iglesia. Pero las ovaciones aún fueron mayores cuando surgió Isadora y sus discípulas, simplemente vestidas con sencillos peplos, mas avanzando en forma que recordaban los antiguos frisos de la Escultura clásica, o los pasos de las encantadoras figurillas de Tanagra... Entonces Constantino Melas se levantó, dirigióse al encuentro de Isadora y, ofreciéndole una corona de hojas de laurel, le dijo: —Usted nos retrotrae a la belleza inmortal de Fidias y a la época de las mayores glorias de Grecia. Halagada por estas palabras, que juzgaba como felicísimo augurio para el inmediato porvenir de su escuela de la Danza, remontóse por encima de lo que muy cerca de sí, atisbaron sus ojos: casi vio con indiferencia cómo su Arcángel sujetaba amorosamente la mano de su favorita, y hasta les perdonó todo el daño que venían haciéndole. ¿Qué importaba esto y qué eran las mezquinas pasiones humanas, comparado con aquellos ideales de Belleza y de Arte que animaban a la gran danzarina? Pero estos pensamientos se desvanecieron muy pronto, y... Aquella misma noche, cuando vi a los dos amantes desde mi ventana, con sus cabezas juntas, iluminadas por la Luna, me sentí de nuevo víctima de mis bajas pasiones, nos confía la desgraciada Isadora, y ello provocó en mí tal crisis, que, como huyendo de mí misma, estuve horas y horas caminando sola por entre las ruinas de la Acrópolis, adonde me fui con mis penas, y pensando en despeñarme desde las rocas del Partenón, con la idea de un suicidio que fuera digno de Safo... No hay palabras para describir el sufrimiento que me consumía, y la dulce belleza que me rodeaba no hacía, a la postre, sino acrecentar mi infortunio... ¿Qué hacer? La infortunada se lo preguntaba constantemente, sin acertar con una respuesta. No era posible expulsar de la Escuela a la alumna, ni resultaba ya soportable ver a to212
das horas la dicha de los infieles; Isadora no debía, ni podía huir desertar de su puesto; Walter Rommel le era tan necesario por su genio artístico como por su amor, y la Duncan, para disfrazar puerilmente esta necesidad, se esforzaba en ponderarse a sí misma el interés de la colaboración del músico. En esta situación, un hecho tan fortuito como es la mordedura de un mono rabioso vino a resolver aquélla, si bien de un modo bien lamentable para todos. Como recordará el lector el joven rey Alejandro murió a consecuencia del mordisco de un tití, siguiendo a la muerte del monarca la caída de Venizelos, la cual debía ser igualmente fatal para Isadora Duncan y sus discípulas, que, según se dijo, eran invitadas de honor del Gobierno y protegidas por éste. Nada importaba la índole de las actividades de Isadora y sus alumnas a ciertos efectos, y los gobernantes que sustituyeron al ilustre estadista heleno, artífice de la unidad griega, apresuráronse a suprimir todos los privilegios de que gozaba la Duncan. Sin subvenciones y casi sin fondos particulares, pues la reconstrucción de la casa de Kopanos, en el Himeto, había consumido mucho dinero; con la antipatía, y hasta la hostilidad de las nuevas Autoridades, no era posible la permanencia en Atenas. Debían partir. Y éste fue el momento en que Walter y su amante la abandonaron. Embarcaron Isadora y sus alumnas para Italia, y, por Roma, regresaron a París, donde, como ella misma declara, la danzarina sintióse más triste y acongojada que nunca. Al encontrarme sola en mi casa de la rué de la Pompe, y al contemplar la Salle Beethoven preparada para dar marco al arte de mi Arcángel, mi desesperación no tuvo límites, dice. Y vino a hundirse en una espantosa depresión, más tremenda de lo que la propia Isadora describe. Nada la sostenía, ni siquiera sus ilusiones artísticas. Dejó en libertad a sus discípulas para aceptar los contratos que pudieran ofrecerles. Llegó a buscar alivio en la bebida y hasta en la morfina. Me lo han contado algunos amigos suyos, que veían aquello con la natural consternación y sin acertar a poner remedio a esta locura de la infeliz bailarina. Y una de sus discípulas me decía en cierta ocasión allá en París, sentados en la terraza de un café de Montparnasse, adonde precisamente solía concurrir Isadora Duncan años atrás: —No puede usted imaginarse el estado en que cayó. No 213
sabía la pobre lo que hacía ni qué hacer. Acudía a todos los vanos remedios: al alcohol, a la cocaína, a la morfina... Y su aspecto cambió de un modo deplorable. Ella decía que había renunciado al amor, como, después de todo, renuncian tantas y tantas mujeres a los cuarenta años, según subrayaba la misma Isadora, pero después... se entregaba a cualquier aventura. A veces, parecía rehacerse y hablaba con algunas de nosotras acerca de los temas que le habían sido predilectos, de Historia, de Arte, de Literarura, de Filosofía... Pero, de pronto, quedábase silenciosa y las lágrimas asomaban a sus ojos. Sin embargo, todavía era más penoso verla alegre que triste, pues su alegría era tan artificial... Su risa sonaba a hueco, o era inconsciente. Muchas veces se obstinaba en aparecer alegre, como si quisiera hacer llegar hasta los que la habían traicionado que era feliz y que los despreciaba, pero... ¿a quién podía engañar? A nadie. Es decir, a nadie de los que la conocíamos bien y que sabíamos aquella triste historia, que habíamos seguido paso a paso, viendo muchas cosas y adivinando otras. Sólo los amigos circunstanciales, que se acercaban a ella y frecuentaban su trato por snob, frivolamente, podían creer que la desventurada era una mujer feliz, sin casi preocupaciones. Mi amiga se refirió también a la compañera que tanto mal había hecho a Isadora: —Era muy bonita e inteligente, pero se portó mal con Isadora, que, precisamente, la hacía objeto de frecuentes distinciones. Yo no la censuro que se marchara con Rommel, como tampoco a éste que dejara a Isadora. Pero su actitud no fue correcta, ni mucho menos. Los dos debían demasiado a la Duncan, y lo menos que pudieron hacer es poner término a su deuda cuanto antes. Y, sobre todo, evitar el daño innecesario. ¿A qué pasear su felicidad un día y otro, y a todas horas, frente a los ojos de la mujer que traicionaban? ¿Qué mal les había hecho ésta para someterla a esta terrible tortura? ¿Es que necesitaban del despecho de Isadora para ser más felices? ¡ Ah...! Es posible, pero eran unos desalmados. Y ella... Mi compañera llegó más lejos todavía, y cuando, a punto de separarse de nosotras, los amantes escucharon los reproches de Isadora, tanto tiempo contenidos, le contestó con las palabras más indignas y odiosas que usted puede imaginar. ¡Siempre, siempre el daño innecesario...! No lo he comprendido ni lo he disculpado nunca. 214
Al cabo de los días, en la Primavera de 1921, un telegrama de Moscú trajo como un rayo de Sol para la mente de Isadora Duncan. Firmaba aquel despacho Lunatcharski, Comisario del pueblo para dirigir la Instrucción pública, el mismo hombre que tan valientemente se había opuesto a los excesos destructores perpetrados por la Revolución, y contenía una invitación en regla, y plena de afecto, para que la danzarina se trasladase a la U.R.S.S. y aquí organizase, al fin, su Escuela de la Danza Futura. ¿Iba a poder convertir en una realidad tangible y luminosa su sueño querido? No, tampoco ahora. Porque en la Rusia soviética fueron las cosas menos satisfactoriamente de lo que Isadora imaginó. Ahora bien, el telegrama en cuestión tuvo la virtud de hacer reaccionar vigorosamente a la bailarina en favor de su arte. En aquellas circunstancias, en que ésta encontrábase tan necesitada de consuelos y de distracciones, cualquier ilusión tenía que hacer un gran bien a Isadora. Podemos, pues, imaginar, cómo acogería aquel despacho de Moscú, que reavivaba nada menos que la más cara de las ilusiones de la Duncan: la ilusión suprema de la danzarina.
Capítulo diecisiete hadora Duncan en la U.R.S.S. Nuestra danzarina había estado varias veces en Rusia, como ya sabemos, y desde el primero de sus viajes a este país, en la época zarista, sentía un gran interés por el pueblo ruso. Habíanla impresionado aquellas muchedumbres de siervos, sufridas y abnegadas; el dolor y la melancolía de las mismas, sus terrores, su miseria y, en una palabra, su esclavitud, patente en mil aspectos. Sentía, naturalmente, una viva curiosidad por el floklore ruso, eslavo; por la música, por las canciones y por los bailes populares; por el arte rústico, de los kustaris. Y, desde luego, la apasionaba la literatura rusa: ese realismo sentimental y entrañable de los novelistas rusos —desde Gogol a Gorki, pasando por el lírico Tourguenev, por el atormentado Dostoiewsky, por el humanitario Korolenko y por el venerable y patriarcal León Tolstoi—, tan distinto al realismo de Occidente, el cual, y durante mucho tiempo, no produjo sino repulsión y una desesperanzada tristeza, lo mismo en un Flaubert que en un Zola, o que en un Huysmans. Por otra parte, los experimentos teatrales de Stanislavsky, realizados al margen de toda protección oficial tenían para Isadora un mérito extraordinario y singular, y la entonces reciente eclosión de una lírica proletaria —la de los Blok y Bieliy, la de los del grupo Fragua— despertaba en la bailarina un sincero entusiasmo. El estro de los nuevos poetas rusos guardaba cierta relación con el del americano, californiano, Walt Whitman, uno de los supremos ídolos de la Duncan. No era ésta tampoco ajena de determinados doctrinarismos económicos, dentro de los límites que cabe imaginar tratándose de una artista. Y, en fin, el arte de Isadora Duncan tendió siempre a superar lo individual hacia lo social. Los coros, los orfeones...; todo lo que era arte social, masivo, atraía a la gran danzarina. Simpatizaba con la Revolución rusa. Es bien sabido. Y cuando se desencadenó aquélla, encontrándose Isadora en Nueva York, la bailarina interpretó la Marcha eslava de un modo memorable, atribuyéndole un sentido harto diferente al que tenía como himno del Zar. Reflejé la humillación de los siervos bajo los chasquidos del látigo, refiere la Duncan, y esta antítesis, esta disonancia entre mis gestos y la música, pro216
vocó una verdadera tempestad en el público. Arrastró a éste en favor de la rebelión de las multitudes esclavizadas, no sin alarma de Lohengrin, que, como casi todas las noches por entonces, asistía al espectáculo. Al llegar de nuevo a Rusia, dos sentimientos la acuciaban principalmente: la curiosidad y la impaciencia. Estaba deseosa de ver lo que había sucedido aquí, presentado fuera del país de maneras tan opuestas, según fuesen los mismos Soviets, por medio de sus servicios de propaganda en el extranjero, o los enemigos a ultranza del nuevo régimen, y sobre todo los rusos blancos, los que dijesen de la Rusia bolchevique. Y, por otro lado, ¿cómo no mostrarse impaciente cuando, luego de tantas tentativas infructuosas, creía que, apoyada por aquéllos, iba a dar cima a sus proyectos artísticos? Habíanse vencido ya muchas dificultades, provocadas por la guerra y por la Revolución; pero, evidentemente, el país causaba muy penosa impresión. Los ferrocarriles marchaban con mayor lentitud que antes y el material se encontraba en un estado deplorable; las gentes vestían mal, se las veía famélicas y, como es natural, no exteriorizaban ninguna alegría. Eran duros, muy duros, aquellos días. Y la Duncan sintió su corazón oprimido en muchas ocasiones, conforme adelantaba la bailarina en su viaje a Moscú. Una vez aquí, la ciudad ofreció a Isadora unas perspectivas menos sombrías. Las gentes iban y venían como trabajadoras hormigas, no mostrábanse muy alegres, pero sí muy activas: esforzándose por vencer aquellas duras jornadas de trabajo impuestas por la Revolución. No era un Moscú sucio, de calles descuidadas y de vida lánguida, como pretendían determinadas propagandas, sino una población animada y animosa. Tampoco podía quejarse del hotel en que se hospedó, y, en fin, los teatros estaban concurridísimos y los museos, que se habían triplicado en poco tiempo, eran, asimismo, muy visitados. Las representaciones teatrales, influidas por las ideas de Stanislavsky, le causaron una impresión muy favorable, y sobre todo, se quedó asombrada ante una Salomé, de Osear Wilde, presentada en el Teatro Kamerny. Sin embargo, una cosa echó muy en falta: los aplausos del público. Nadie aplaudía, viera lo que viese y por meritorio que fuese el trabajo de los artistas, el interés de una obra o la puesta en escena, lo cual se cuidaba mucho. Y cuando la propia Isadora actuó, dando sus primeros recitales, no pudo por menos de sentirse defrau217
dada por esta fría, extraña e inexplicable actitud de los nuevos públicos concurrentes a las diversas salas de espectáculos. ¿A qué podría obedecer esto? Ni ella lo entendió, como ya dije, ni yo lo comprendo. También la impresionaron bastante algunas paradas militares, en la Plaza Roja, y más aún las de carácter deportivo —de muchachas y muchachos en número inusitado— celebradas en el Gran Stadium. Luego dio algunos recitales, así en Moscú como en otras ciudades: bailó sobre música de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Wagner... Y las gentes que acudían a estas fiestas parecían muy complacidas, pero... ¡no la aplaudían! Isadora comparaba esto con lo ocurrido en los anteriores viajes, cuando las plateas de los teatros aclamaban a la bailarina, quien no podía por menos de desesperarse ahora. Un artista necesita los aplausos del público, dice la Duncan, y si le faltan, no puede rendir toda su alma de la misma manera que cuando se ve asistido por esas demostraciones... Precisa del estímulo de los aplausos, y no se cree comprendido si no le aplauden... ¡Siempre la misma lamentación al escribir sus impresiones de Moscú para varios periódicos ingleses! En cuanto a la Escuela... Desde el primer día de su llegada a Moscú, la danzarina apremiaba al Comisario de Instrucción pública en cuantas ocasiones se le presentaban para ello. —¿Cuándo empezamos, camarada Lunatcharsky? ¿Cuándo...? Y el Comisario, que era hombre animado por un fino espíritu y que había tenido los gestos más firmes, y aun heroicos, frente a los excesos iconoclastas de las masas, redoblaba sus alentadoras promesas. Dio, incluso, algunas órdenes. Pero apenas si podía hacer más. Eran muchas y muy graves las preocupaciones que le embargaban. Sus subordinados no eran, generalmente, tan entusiastas del arte de Isadora como el Comisario, y las dilaciones burocráticas se hacían interminables. Por si fuera poco, las diferencias entre ellos, de orden personal, creaban nuevos obstáculos, con lo cual crecía el mal humor de la danzarina. Consiguió, no obstante, que le cedieran un local para sus ensayos; pudo reclutar algunos alumnos entre los hijos de los trabajadores, a través de los Sindicatos, y con aquellos chiquillos y varias alumnas, en su mayoría alemanas, que la habían seguido, preparó un festival que debía celebrarse en el Teatro
de la Opera el 7 de noviembre, aniversario del triunfo de la Revolución. Naturalmente, puso el mayor entusiasmo en este empeño, mas... ¡eran tantos los problemas que se presentaban cada día! Lo de menos era la comprensión de los nuevos alumnos, quienes mostraban unas excelentes disposiciones intuitivas, que Isadora aprovechaba avaramente, dirigiéndose a ellos por medio de ese gran lenguaje que es la Música, subrayándolo con expresivos gestos y ademanes. Los problemas más complejos eran, precisamente, aquellos que a cualquiera podrían parecer más sencillos, o no ser siquiera verdaderos problemas. La adquisición de estufas, por ejemplo, o el suministro de carbón y de leña, sin todo lo cual los ensayos se hacían penosísimos. Todo ello implicaba trámites sin cuento en aquella dura época de Moscú, en la que los alimentos, los combustibles y todos los demás artículos de primera necesidad estaban rigurosamente racionados, concediéndose en cantidades que estaban muy por debajo de las necesidades de la población. Finalmente, se dio la fiesta proyectada. Isadora y sus discípulos bailaron inspirados por Tcha'fkowsky, interpretando además la Sexta Sinfonía, de Beethoven, y la Marcha eslava, tal como la concibiera la Duncan aquella inolvidable noche de Nueva York..., así como el himno de La Internacional, de Degeyter. Todo el mundo se mostró encantado, y la bailarina recibió una infinidad de felicitaciones, pero hubo que aplazar nuevamente los ambiciosos proyectos de ésta, lo que no representó inactividad para la misma. Lejos de esto, Isadora Duncan recorrió varias poblaciones, y bailó para los mineros de Bakú, para los cargadores de Kiev... Y con mayor gusto para los niños, a los que ella hubiese querido dar, además de su arte, golosinas, juguetes...: todo lo que hace dichosa a la infancia y que la Rusia de entonces no podía poner en manos de los pequeñuelos, a quienes también faltaba el pan. Recorriendo los caminos de Rusia, tropezóse con el joven poeta Sergio Yesenin, una de las figuras más atrayentes de la moderna Literatura rusa. Se había revelado Yesenin allá por el año 1912, cuando Klichkov, y desde el primer momento se le reconoció como uno de los simbolistas de mejor estro. Tenía una imaginación prodigiosa, que hay que admirar, no sólo a través de símiles y metáforas sorprendentes, sino a lo largo de todo un léxico nuevo: de un verdadero tesoro de palabras que, como dice el alemán Bruckner, huelen real219
218
w
mente a Naturaleza, a flores y a miel, cual las manos de las muchachas campesinas a quienes el poeta dedica sus cantos. Yesenin, como todo auténtico poeta, lucha contra el descolorido e inodoro verbo abstracto, y crea, por sus propios medios, la palabra-imagen. Multiplica los recursos descriptivos, da nueva vida a los mitos populares rusos, desentrañando su más recóndita significación simbólica, y nos deslumhra con sus geniales atisbos, al relacionar a los hombres con lo más remoto del Universo: con el Sol, con la Luna, con los luceros... Isadora Duncan se sintió atraída por este poeta, hijo de campesinos de Riazán, que había atinado a incorporar el ingenuo y a la vez profundo sentido lírico del pueblo al movimiento galopante de los simbolistas. Atrajo a la bailarina la inspiración del poeta, y también su espíritu atormentado, porque Yesenin era, en efecto, un hombre —un hombre con mucho de niño— presa de la desesperación: un desequilibrado, un loco, un predestinado al suicidido. Su Confesión de un paria no deja lugar a dudas. Y su poema Pugatchov, tan severamente tratado por la crítica, es un limpio espejo de su agotamiento: de sus luchas ya infecundas, de sus batallas estériles y del paroxismo de su impotencia. Animada por un sutil sentimiento maternal, que se descubre muchas veces en los idilios de Isadora y que se acrecienta con la muerte de los hijos y a medida que transcurren los años, la danzarina terminó por enamorarse del poeta, o por lo menos quiso serenar aquella alma. Por su propia desesperación juzgaba de la de Sergio Yesenin, y pretendió aliviar ésta sin pretender, seguramente, una reciprocidad. El caso no es insólito, y aún se dan, en nuestra época, espíritus tan generosos y románticos. Cuando allá, en Londres, se disponía a embarcar para Reval, en vísperas de este último viaje a Rusia, la bailarina fue a ver a una echadora de cartas, lo cual nada tiene de particular en quien como Isadora, había conocido una vida tan accidentada y dramática. Las personas que viven sencilla y plácidamente, sin saber de otros acontecimientos que los normalmente previsibles, no tienen por qué preocuparse del porvenir, o inquietarse por el futuro, ni creer en astrologías, nigromancias y cartomancias, pero aquellos seres que parecen víctimas constantes de las conspiraciones de los hados maléficos, ¿cómo no van a pretender escrutar ese futuro? Su na220
tural inquietud lo justifica todo. Y... la Duncan, ahora como en otras ocasiones semejantes, acudió a aquella adivinadora, que le anunció: —Sale usted para un largo viaje. Le sucederán cosas muy raras, padecerá dolores y... se casará. Estas palabras me hicieron reír, nos dice Isadora... Yo, que había protestado toda mi vida contra el matrimonio, ¿iba a caer ahora en estas redes? No; yo no me casaría nunca. Pero aquella mujer seguía insistiendo en su último augurio... Y acertó. Casóse Isadora con Sergio Yesenin, y como los planes artísticos de la danzarina sufrían cada día nuevos aplazamientos por parte de la burocracia rusa, la Duncan y el poeta decidieron abandonar la U.R.S.S. por algunos meses y pasear su ventura por la Europa occidental y por América. Pasaron una temporada en Suiza, se asomaron a Italia y luego permanecieron algún tiempo en la Costa Azul, habitando en la villa que aquí poseía Isadora. Después, marcharon a los Estados Unidos. Tengo aquí, bajo mi vista, algunas fotos de la pareja, retratada en aquellos días. Isadora Duncan no disimula sus cuarenta y tantos años, ha engordado e incluso parece un poco fondona. Se la ve fatigada y, más que feliz, resignada. Yesenin, con su mirada celeste y su rubio flequillo pueril, aparenta ser mucho más joven. Esbelto y risueño, se nos antoja que es un muchacho: un boy americano. Cualquiera, sin antecedentes sobre el caso, podría tomarles por madre e hijo: a ella por una madre joven y a él por un zagal de esos que dan un estirón a los quince años y quedan hechos unos hombres. Distraído, vagamente entretenido por todo lo que va desfilando ante sus ojos, aparenta haber olvidado sus penas. No: no se le ve desesperado. Y, sin embargo, ¡cuan lejos de ser dueño de sí! Fuera de Rusia, desgarrado de su país natal, pretende seguir escribiendo y no puede; sus expresiones no le satisfacen, se le figuran —y lo son en realidad— poco brillantes y monótonas; su imaginación ya no arde. Los viajes con Isadora terminan por hacérsele insoportables, y es que este mundo occidental a que se asoma ahora le exige lo que el poeta no consigue darle. Recurre al profesionalismo, a los trucos más o menos lícitos, y... él es el primero en protestar contra los resultados obtenidos mediante estos procedimientos, escuchándose hueco, falso, convencional. Se reconoce fracasado. 221
Y añora la patria, imaginándose que ésta podría devolverle la inspiración. Neurasténico, loco, contempla a ratos con rencor a Isadora por haberle sacado de su país, y hasta se le presiente celoso de los éxitos de ella, que todavía no han terminado. La danzarina y el poeta vuelven a Rusia, prosiguiendo sus luchas. Isadora con los que a diario se lo prometen todo sin darle apenas nada, y él con sus propias Musas, cada día menos propicias. Durante todo el verano que siguió a su nueva llegada a la capital rusa, Isadora Duncan desarrolló una gran actividad: continuó adiestrando a un buen número de chicos y chicas, haciéndoles escuchar música y enseñándoles movimientos y expresiones, llevándoles a bailar en el campo, donde buscaba la inspiración de la Naturaleza, o conduciéndoles a los museos, para subrayar en éstos cuanto había de gracioso y de animado en las pinturas egipcias, en el Arte oriental, en las estatuas clásicas. Los resultados fueron óptimos. Aquellos niños, hijos de familias muy humildes, realizaban notables progresos, y no sólo se interesaban por aquel mundo hasta entonces inédito para ellos, que Isadora les descubría, sino que, entusiasmados por lo que veían y sentían, procuraban interesar a sus padres, arrastrándoles hasta los museos, en cuyas salas, guiando a sus progenitores, los muchachos revelaban una sorprendente elocuencia. Pudo Isadora dirigirse también a las jóvenes que asistían a las academias oficiales de Danza, supervivencia de las del antiguo régimen y dependientes de los principales teatros de Opera, y sin oponerse resueltamente a las disciplinas impuestas por el género del ballet, procuró inculcar algunas de sus principales ideas en aquella juventud, comprobando que sus palabras y sus exhibiciones no dejaban de impresionar profundamente a dichos muchachos y muchachas. Ahora bien, ello no era bastante. Ella había venido a Moscú para hacer aquella Escuela de la Danza Futura, que era su pesadilla desde tantos y tantos años atrás, y esa Escuela, tal como ella la concebía, no se hacia. Y, lejos de esto, todos los proyectos de Isadora eran objeto de interminables discusiones y, hasta por parte de algunos cantaradas, fueron interpretados bajo la influencia de reservas y suspicacias harto lamentables. Existe una ortodoxia comunista que, esgrimida por ciertos elementos ruines, causa los más perniciosos efectos, e Isadora 222
terminó por ser víctima de estas gentes y de... aquella ortodoxia. Se acusó a la bailarina de querer realizar un negocio con su Escuela, y esta acusación, seguramente infundada y gratuita, produjo en la Duncan el dolor y el desaliento que cabe imaginar. No obstante, aún tuvo arrestos para seguir pugnando, pero, finalmente, se dio por vencida. Así como los millonarios ingleses y yanquis le habían regateado su apoyo para crear la gran Escuela de la Danza Futura, los comunistas de la U.R.S.S. tampoco la comprendieron, a pesar de las seguridades que le diera Lunatcharsky. El único que la había ayudado fue Lohengrin, pero ni la protección de éste hubo de ser lo desinteresada que Isadora Duncan hubiera querido que fuese ni se sostuvo por encima de las veleidades y de los celos, y es que, en realidad, aquel hombre le entregó su dinero sin comprenderla, tomando este camino de dádivas para llegar a ella. Y entretanto, mientras Isadora veía desvanecerse sus mejores esperanzas de Arte, el poeta Yesenin mostrábase más y más huraño. Decidieron separarse, divorciarse. Otra ilusión que moría. Pero estaba la bailarina tan hecha ya a los desengaños y a las penas, que casi admitió como naturales estos dolores, y sin rencor para nadie abandonó la U.R.S.S. a fines de 1924. Había tal sentido de humanismo en ella que, incluso cuando era víctima de la ^malevolencia de los otros, procuraba explicarse, es decir, justificar en cierto modo el daño sufrido, y en vez de revolverse airada contra cualquier miserable que la hiciese daño, concluía por apiadarse de la miseria moral de tales sujetos. Únicamente odió de verdad a Walter Rommel y a la discípula con que él la traicionó, aunque. .., al fin, terminara perdonándolos. Su simpatía por el pueblo ruso no había disminuido en nada. Lejos de ello, aumentó. No ignoraba, además, que cuantas veces volviese sería bien recibida, y que sus danzas eran alabadas por todos. Incluso salió de Moscú con ánimo de regresar. Pero el destino no quiso que la bailarina tornara a Rusia, costándole, por cierto, muchos sinsabores y dificultades para andar luego por Europa aquel último viaje, ya que en no pocas Cancillerías se la consideró nada menos que como una peligrosa agente del gobierno de Moscú. París y Londres la llamaban. Todavía escucharía muchos aplausos y, de vez en cuando, habría de recaer en sus ilusiones más queridas. Sin embargo, insensiblemente había ido adop223
tando una filosofía práctica. Aceptó su derrota sentimental, renunciando a un desquite que ya no podía llegar, y se sumergió en la vorágine de la áurea bohemia de París, divirtiéndose sin arriesgar el corazón en ninguna aventura. Frecuentaba los medios artísticos parisienses, los cenáculos y las tertulias; visitaba el Louvre, los demás museos de Arte, las Exposiciones. Casi prefería las nuevas amistades a los viejos amigos, como queriendo huir de sus recuerdos, y si recalaba en éstos hacía lo posible por prescindir de los que afectaban a sus idilios, entregándose a los de su vida de artista. Gustaba de descansar asomada al Mediterráneo, desde los miradores de la Costa Azul; en Niza principalmente, donde aguardábala tan trágico fin. Y... hasta concluyó por administrar sus ganancias. Yesenin, por su parte, habíase casado nuevamente. Buscó, acaso, el ansiado sosiego en la compañía de una muchacha sencilla. O, por el contrario, unióse a otra desequilibrada, que compartiera con él sus borracheras de alcohol y sus sueños de morfinómano. Pero, en ningún caso, encontró reposo para sus dolorosas quimeras. Y un día, exactamente el 28 de diciembre de 1925, transcurrido poco más de un año desde la salida de Isadora Duncan de la U.R.S.S., se suicidó en Leningrado. La danzarina se tropezó con la noticia de ello al pasar la vista por las columnas de un diario.
Capítulo dieciocho La muerte Unos editores americanos, de Nueva York, pidieron a Isadora Duncan que escribiese sus Memorias, haciéndole unas proposiciones de adquisición verdaderamente tentadoras. Parece que, aparte de esta oferta, influyó en el asunto una antigua amiga, más o menos conocida periodista, Mary Desti; precisamente la inseparable acompañante de la Duncan en los últimos meses de su vida, que llegó a París en la primavera de 1927. La extraordinaria bailarina, de vida tan... vivida, accedió a escribir aquéllas con todo y he aquí, pues, el origen de My Life, este libro a cuyas páginas he recurrido tantas veces para seguir los pasos de Isadora, conocer mejor sus ideas y ahondar en los sentimientos que la animaron y condujeron por los caminos del Arte y del Amor, si es que resulta posible este distingo. Cierto que la redacción de aquellas Memorias obligábanla a rectificar sus propósitos de olvido, y a revivir sus dolores, sus penas y sus fracasos. Pero, de otra parte y aunque no medie un interés económico, escribir sus Memorias siempre seduce a quien ha vivido intensamente: es ocasión para desahogar el alma, explicando y justificando nuestros actos. Responde a una necesidad de confesión, innata en los hombres. Y, además, no sólo se revive lo ingrato y lo penoso cuando se escriben aquéllas: también se vuelve a vivir lo venturoso, lo que no deja de compensarnos de lo otro y que nos procura un consuelo. Olvidar, olvidar... Ello es conveniente y hasta preciso, pero no para siempre. Sólo a fin de aliviar el daño que nos hacen o que nosotros mismos, inconscientemente, nos hicimos. Porque, en definitiva, olvidar es morir, y... pocos son los que ansian la muerte. Ni siquiera cuando uno parece perseguido por los hados. Después de aliviados, y ya restañadas las heridas, ¿por qué no recordar? También esto es útil y conveniente. Y si se recuerda para los demás, con el deseo de favorecer con nuestra experiencia a los otros, ¿qué puede hacerse que sea más plausible? La mujer o el hombre que escriben la verdad de su vida, desnudando sus almas y revelando las auténticas razones de 225
todos sus actos, ¡qué grandes e importantes servicios pueden rendir a la pobre Humanidad! Lo malo es que, por distintos motivos, rara vez se llega hasta ahí: a decir toda la verdad y sólo la verdad, como pide la ley en los juicios públicos. Únicamente hubo un Rousseau, entre los hombres, y... una Isadora Duncan, en medio de todas las mujeres. Aun los pecadores más empedernidos, y posiblemente éstos como ningunos otros, sienten la vergüenza de sus pecados, y rubor en trance de confesarlos. Somos así. Y, sin embargo, "nuestro peor pecado es este de no confesar nuestras culpas: "el de vivir y morir engañándonos los unos a los otros, prefiriendo ocultar, o disimular, nuestra inmoralidad a tratar de enmendarnos, de reformarnos, de mejorarnos edificados ante la cruda visión de la realidad. Tal ocurre, y tan despistados caminamos por esta vida que hasta parece ignorarse que esa inmoralidad, espejo de instintos y de circunstancias que en parte no dependen de nosotros, es lo que mejor puede justificarnos^ Sarjemos muy bien que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, pero nos cuidamos celosamente de no decirlo. Máxime si hemos de personalizar, refiriéndonos a nosotros mismos o a nuestros deudos, a nuestros amigos o a nuestros enemigos. Pero, a veces, no podemos por menos de sentir el deseo de sincerarnos acerca del particular. Isadora Duncan reflexionó algo sobre esto, y, luego de pesar los pros y los contras que implicaba el escribir sus Memorias, se decidió a tomar la pluma. Y a dejarla correr valientemente en el papel, sentando algunos principios como los siguientes: Quizá no pequemos contra los diez mandamientos, pero somos capaces de pecar contra todos ellos... En nosotros alienta el violador de todas las leyes, dispuesto a salir a la superficie a la menor oportunidad... Los hombres virtuosos son generalmente aquellos que no han sido suficientemente tentados. La danzarina pensó que su vida bien merecía contarse. No había sido ésta menos interesante que cualquier novela de las que logran apasionar a miles y miles de lectores, generación tras generación, ni que tantas películas de éxito. Podía tener, además, alguna utilidad para los que leyeran el libro, concebido desde el primer momento con honrados afanes de sinceridad Y, en fin, ella necesitaba seguir explicando su arte, sus danzas y, sobre todo, su odisea: aquellos tensos y denodados 226
esfuerzos por crear la tan soñada Escuela de la Danza Futura, punto de partida de centenares y de miles de mensajeros de una nueva y amena concepción del Universo. Había una dificultad para llevar a cabo lo que le pedían los editores neoyorquinos, o, al menos, así le parecía a Isadora: la material de escribir aquellas Memorias. Mi pluma no es la de un Cervantes ni tan siquiera la de un Jacobo Casanova, se lamenta la bailarina. Y no basta, ciertamente, haber vivido las aventuras más maravillosas para saber describirlas. Por el contrario: cuanto más intensa y entrañablemente se ha vivido, más difícil es encontrar palabras para decir de esa vida. Con todo, Isadora puso manos a la obra y... nos legó un libro magnífico; una autobiografía extraordinaria, de la que, como ha dicho Luis Calvo, uno de sus traductores, se alza la misma mujer que fue la Duncan: excepcional y anárquica, que amó, luchó y padeció todos los dolores, elevándose sobre el mundo con las alas de su genio artístico y trágico. Pasó bastante tiempo planteando el libro encargado, y por fin, unos meses antes de morir de forma tan dramática e inusitada, dio remate a su trabajo, que concluye con la esperanzada salida de Isadora para la U.R.S.S. Lo que siguió después sería objeto de otro libro, y así lo anunció a sus editores, quienes antes de poder enviar pruebas de las galeradas de My Life a la danzarina, para que ésta las revisara y corrigiese, hubieron de recibir la noticia del terrible fin de Isadora. El escultor Ciará, hablándome de estas Memorias, me contó algunos pormenores relativos a ellas. Los editores pagaron muy bien las confidencias de Isadora Duncan, y en realidad sólo le pusieron una condición: la de que la bailarina debía referirse a sus amores... Cuando Isadora supo esto, no sintió ningún enfado y se limitó a comentarlo irónicamente con sus amigos. ¡Qué gente más tonta...!, le dijo al estatuario. Creo, añadió, que en mi vida hay algo más importante que mis amores... Aludía, naturalmente, a su arte, a sus bailes, a sus afanes de proselitismo artístico y filosófico; a sus interpretaciones incomparables de Bach, de Gluck, de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de Wagner; a la Escuela de la Danza, fundada en Grünewald; a las escuelas de París, de Niza, de Atenas, de Moscú; a su proyectado Templo de la Danza, que estuvo a punto de levantar en la capital francesa. Pero, ¡quién sabe! Acaso interpretaba mal el deseo de los dirigentes de la Casa Editorial Boni and Liveright, de Nueva York. ¿No eran amo227
res suyos, de la gran danzarina, todo eso? Y, de otra parte, ¿es que lo principal en su vida no fue el Amor, no hubo de ser la Pasión? La misma artista se resiste a distinguir entre su arte y el amor. ¡Ah...! Yo diría que, aparte de lo que hay de amor y de pasión en su arte y en todos los diversos aspectos de su vida profesional, nunca estuvo más cerca de descubrir el verdadero sentido del Arte —aquello que tanto la preocupó— que al amar simplemente como mujer, puesto que si el Arte es la interpretación de la Naturaleza y de la Vida, esto, la Vida, la Naturaleza, no es sino el Amor. Recordando a Isadora y evocándola en sus últimos días, me decía también el escultor de La Diosa: —Poco tiempo antes de marchar ella a Niza, donde tan horrible muerte le aguardaba, asistí a una de las reuniones que daba Isadora en su hotel de la rué Delambre, en Montparnasse... No la volví a ver con vida... La presencia de los que la acompañaban no me era muy grata. Tratábase de gente frivola, viciosa, sin verdadera espiritualidad. Eran tipos, igual ellas que ellos, que se acercaban a la Duncan por snobismo. Yo, así que pude, traté de despedirme. Me aburría aquello, me apenaba incluso. Pero Isadora me retuvo. Espera, no te vayas, y haremos después unos croquis, me dijo. No tardamos en quedarnos solos ella, el pianista que la acompañaba en sus ensayos y yo. Entonces Isadora danzó una Marcha fúnebre... José Ciará se interrumpió para buscar en sus carpetas unos dibujos que, al fin, me pasó, diciéndome: —Vea usted esos apuntes... —y el maestro me entregaba unos cuantos croquis y esbozos en los que la danzarina, envuelta en unos espesos velos, aparece en actitudes solemnes—. Son los últimos que le hice en vida. Y al pensar uno en aquella extraña circunstancia, en aquel hecho de interpretar Isadora una Marcha fúnebre, cuando desde tan cerca la esperaba la Muerte y ya no debíamos volver a vernos, uno no puede por menos de sentirse un poco sobrecogido: un poco intimidado por el misterio que, sin duda, nos acecha, dejándose presentir en hechos como éste. »Luego, el accidente conocido... La muerte... Trasladaron su cadáver a París, y fue entonces cuando hice estos otros apuntes, post mortem... —y ahora el escultor me mostraba unos dibujos más, del bello rostro de Isadora sumido en una suprema calma; unos dibujos en los que la danzarina se ofrece excepcionalmente quieta e impasible, como dormida—• 228
Trasladamos sus restos al Cementerio del Pére-Lachaise y, conforme a los deseos que había expresado Isadora en más de una ocasión, se la incineró...» Nuevamente buscó y rebuscó Ciará en sus carpetas de apuntes de la bailarina, y habiendo encontrado los que le interesaban en aquel momento, los puso en mis manos. —Estos otros dibujos los hice ya sin ella delante, solo en mi estudio, de regreso del Cementerio... Mire cómo flotan esos velos... Los dibujé pensando en el fuego que consumió los restos de ella, en las llamas en que se deshizo el cadáver... Y, finalmente, me dijo el artista, al resumir aquella vida reducida a cenizas en el cementerio del Pére-Lachaise: —Fue muy desgraciada la pobre Isadora. La persiguió un sino trágico. Y ella misma sospechaba en sí una fuerza maléfica cuya proyección hacía cundir la desgracia en torno suyo. Vengo aludiendo a la horrible muerte de la Duncan, al accidente aquel de Niza. Muchos son los que saben de él, pero bastantes más quienes, sobre todo al cabo de los años transcurridos desde entonces, lo ignoran en sus detalles. Que la genial danzarina murió trágicamente, estrangulada por su propio chai, uno de cuyos extremos prendióse en una de las ruedas del coche en que la desventurada corría, es azar conocido de cuantos se han interesado alguna vez por ella; pero cabe la interrogación, por parte de no pocos, acerca de cómo pudo ser aquéllo y en qué circunstancias fue. Y, ciertamente, merece explicarse, porque en ello, superando lo sabido por la mayoría de los curiosos del vivir y... el morir de la artista, se nos antoja que culmina su tremendo destino. Aquellos hados maléficos que, presentidos en mil ocasiones por Isadora, parecen seguirla un día y otro, para frustrar tantas ilusiones de esta mujer singular, están bien presentes, inexorablemente crueles como siempre, en el trance final... Los asuntos de la Duncan, en aquel verano de 1927, no marchaban nada bien, como le aconteciera a la bailarina con harta frecuencia a lo largo de toda su vida. Ninguno de sus proyectos artísticos, así en el París adormecido e indolente por los rigores estivales como los situados en distintos lugares de Europa o de América, prosperaban, y en tanto, multiplicábanse las deudas de toda índole. Si pasa unos días en Deauville, uno de los sitios de veraneo más caros de Francia, es porque la invitan unos amigos, y así y todo, aquí no dejaron de aumentar las facturas impagadas. Había la esperanza, para 229
ella y su íntima Mary Desti, que llegaran algunos dólares o unas libras, procedentes estas últimas de los editores de My Life en Inglaterra, pero nada les alcanzaba, careciéndose hasta de noticias sobre los presuntos envíos de dinero. Los contratos, más o menos apalabrados, parecían haber sido abandonados por los empresarios, y las ansiadas nuevas de la U.R.S.S., sobre otros cursos de Danza que debía dirigir directamente Isadora y no su discípula y «segunda» en Moscú, tampoco se recibían. Con todo, Isadora y su amiga Mary decidieron trasladarse a la Costa Azul. Acaso para liquidar el estudio de Niza, vendiendo todos los numerosos enseres acumulados en éste, y posiblemente también, atraídas por algunas otras invitaciones amistosas. Pasaron por un París ardoroso y sofocante tan de prisa como pudieron, debiéndose detener para aclarar en ciertas Cancillerías extranjeras un supuesto affaire de espionaje, atribuido sin fundamento real a la madre de una de las chicas dejadas en Moscú, ahora en tournée con sus compañeras por China. Y, en fin, las dos amigas arribaron a Niza en los últimos días de agosto o primeros de septiembre, hospedándose en el Hotel Negresco. Alojadas aquí, lo primero que les ocupó fue el convencer al gerente para que vendiese el automóvil que tenía Isadora retenido en el garage del propio Negresco, y como el logro de esta operación les reportara unos pocos miles de francos luego de abonar sus débitos con la administración hotelera, se consideraron ricas como hasta poder alquilar una gran villa en Juan-les-Pins. No llegó, sin embargo, a fectuarse este arrendamiento, a causa de los supersticiosos escrúpulos que acometieron a la Duncan cuando advirtió que debía suceder a unos inquilinos desahuciados por falta de pago, pero los francos no comprometidos así se esfumaron prontamente en otros alocados dispendios. La situación concluyó por hacerse insostenible y amenazadora, principalmente para Mary por ver las cosas con mayor realismo que Isadora, y hubo de recurrir nada menos que a Singer, que veraneaba con su familia en las proximidades de Niza. La gestión, no sabemos en qué términos autorizada por la danzarina, la acometió Mary Desti, e inicialmente, con resultados desastrosos. Lohengrin, de suyo benévolo y generoso, se mostró todavía resentido por el desamor de Isadora, y además, sus finanzas atravesaban una comprometida y grave crisis. Mary, luego 230
de visitarle, se volvió descorazonada a Niza, con sus angustias aumentadas en la medida que es fácil imaginar, y las entrañables amigas apenas pudieron dormir aquella noche, más intranquila Mary que Isadora. Pero al día siguiente, muy de mañana, se presentó Lohengrin, arrepentido de su dura actitud en la víspera. Si no la reconciliación de unos antiguos amantes, prodújose la de unos buenos amigos, y las dos mujeres y Singer pasaron ya casi toda la jornada juntos, invitadas aquéllas como nuestro caballero sabía hacerlo. Su situación económica era realmente crítica y aún apurada, pero al despedirse, hasta dentro de unas pocas horas, anunció que les traería un cheque que resolviera las necesidades de Isadora..., por el momento. Otra vez, con el ciego entusiasmo más o menos habitual? renacieron desbordantes las ilusiones de Isadora. Volvía a pensar, tomada por un desenfrenado optimismo, en su Escuela parisiense y en otros ideales artísticos, y pensaba también, cariñosa y agradecida, en Lohengrin, y a un tiempo, ¡ay!, en... Bugatti. Le había conocido unos pocos días antes, seguramente en un pequeño restaurante o taberna de marineros y pescadores donde el muchacho, lo era todavía, había brindado desde lejos por ella. Estaba empleado en un garage-taller, el llamado Helvetia, según pudieron enterarse las dos amigas, y acaso, cuando no podía vivir de otra manera, ejercía el oficio de chófer particular. Pero, en tanto le era posible, corría coches, en una doble acepción de la frase; es decir, en carreras deportivas y como vendedor de coches «de ocasión». Bugatti, cuyo verdadero nombre ignoramos y al que las dos amigas llamaban así por el coche que llevaba y... tenía en venta cuando le habían visto por primera vez, poseía notables atractivos para Isadora. Esta le juzgaba, al modo que en algún otro caso, como un joven dios: rubio y hermoso, apuesto y gentil... Y, a un tiempo, un poco tímido. Debía ser, todavía viviente Isadora, el último y fugaz acompañante de la artista... El día 24 de septiembre, un miércoles, amaneció radiante para esta; luminoso en todos los sentidos, prometedor de innumerables dichas. Incluso, para fortalecer más el optimismo de las dos féminas, Mary tuvo noticia de la llegada de algunos de los esperados fondos, aparte de los cifrados en el cheque ofrecido por Lohengrin. Y en la mañana, por el amigo reconquistado y por el que se proponía conquistar en un soñado 231
nuevo idilio, como anota Mary Desti en uno de sus libros de recuerdos, Isadora se ocupó de acentuar su belleza. Isadora era aún, indudablemente, muy hermosa, pero... ya había cumplido los cincuenta años. Y en aquella mañana se acentuó en una peluquería el rubio natural de sus cabellos y se sometió a sabios masajes faciales. Parecía, a su vez, una diosa, como pintada por el Tiziano; una diosa que, en la misma mañana, todavía dispuso de tiempo para visitar unas tiendas de modas. De todo cuenta Mary. Por la tarde, un tanto retrasado, vino Lohengrin, conforme a lo prometido. Y después, provocando con su sola presencia los celos de Singer, el joven Bugatti, con «su» coche. Al aproximarse la noche, cuando las luces del crepúsculo debían hacerse maravillosas en aquel trozo de la Costa Azul, Singer se despidió e Isadora quiso correr un poco en el auto conducido por Bugatti, de dos plazas. Empezaba a refrescar y la danzarina, accediendo a las recomendaciones de sus amigos, estuvo a punto de sustituir su preferido chai de seda roja, regalado y decorado por Mary con pájaros y caracteres chinos en negro, por otra echarpe de lana, también de un rojo de fuego, con la que acostumbraba a bailar La Marsellesa. Iván, un fotógrafo ruso que les había acompañado asimismo en el estudio y que venía tratando de tomar unas películas de las danzas de Isadora, llegó a ponerle sobre los hombros este otro chai. Pero, en fin, la danzarina lo rechazó con ademán inapelable, optando por la echarpe predilecta... Era una prenda realmente espléndida, cuyo largo medía más de dos yardas sin contarse los abundosos flecos, y que después de haber sido lucida con orgullo por Isadora durante mucho tiempo, quisieron los hados contrarios a la artista que sirviera de dogal para la maravillosa garganta. Isadora tomó asiento, un poco trasero en relación con el del conductor, y el poderoso coche deportivo, muy bajo y desprovisto de guardabarros como todos los de su clase, emprendió la marcha, conducido por el bello Bugatti. Apenas se alejó por el famoso Paseo de los Ingleses, que bordea la costa dominando la playa, los flecos del chai se enredaron en la segunda rueda de la izquierda y, tirando hacia atrás de toda la echarpe que rodeaba el cuello de la Duncan, produjeron el estrangulamiento de ésta. Eran alrededor de las nueve, y las últimas palabras escuchadas por los amigos, recién despedidos de ella, fueron precisamente éstas: 232
Adieu, mes amis! Je vais a la gloire! Quienes conocían las penas de Isadora y sólo tuvieron, en los primeros momentos de circular la noticia, una referencia incompleta acerca del fin de la bailarina, supusieron que ésta se había suicidado. Ella reía, bromeaba, parecía gozar de la vida...; pero, ¡qué lejos estaba de ser dichosa! Viéndola frecuentar los bares elegantes, los cabarets de moda y otros semejantes lugares de diversión, haciendo destapar botellas de champagne, cualquiera que no la conociese o que apenas supiese de las entrañables ilusiones de Isadora, podría imaginársela feliz: una mujer frivola y ligera, sin preocupaciones, ajena a la nostalgia. ¡Cuántas veces sonaba el estrépito de su risa en medio de las tertulias de artistas bohemios en el famoso café de La Coupole, de Montparnasse! Sin embargo, los viejos amigos sabían muy bien que la danzarina sufría, y que toda aquella alegría no era sino aparente, superficial, falsa, voluntariosa, a la que nuestra danzarina se entregaba buscando su propio engaño. Y uno de aquellos amigos, André Riat, me decía un día en París cómo él había observado a la Duncan buscando verse en los espejos de ciertos establecimientos, en ocasiones de beber y de reír, cual si, ante aquellas imágenes de ella misma devueltas por tales espejos, quisiera convencerse de su momentánea felicidad. Verdad es que huía de sus recuerdos cuanto podía y que procuraba entender la vida de otro modo, distinto al de antes. Y hasta parece sincera cuando exalta los desenfrenos de una sensualidad alocada y orgiástica, hablando de las bacantes coronadas de pámpanos y empapadas en vino, o de las violencias y paroxismos de las nubes de fuego que animan los cielos otoñales, ajenas a ideales eternos. Mas, ¿podemos creer que estos pensamientos habían desplazado a los otros, y que Isadora, en lo íntimo de su conciencia, no los desmentía? No: ella no podía consolarse del fracaso de sus esperanzas, de la falta de aquella Escuela de la Danza Futura ni de la ausencia de una pasión que no tuviera fin. Y, por si todo esto fuese poco, aún había más: la mayoría de estas discípulas que ella había conducido con tanta ilusión traicionaban ya, desligadas de la genial bailarina, el arte de Isadora. ¿Qué mayor pena, en el orden profesional, para una artista que, como ella y según ha escrito Francis de Miomandre, avait une ame d'apótre? Pudo pensarse, ciertamente, que Isadora Duncan se había 233
suicidado en un movimiento de protesta y de desesperación contra su derrota de mujer, no bastante amada, o de artista, no comprendida en todos sus afanes. Y no faltaría quien, considerando la idolatría que sentía la bailarina por la Naturaleza, supondría que Isadora habíase suicidado en un rapto de arrebatado panteísmo, como aquel que hizo decir a la Condesa de Noailles: Mourir pour étre encoré plus proche de la terre... No obstante, ella no había querido entregarse nunca a la tierra. Prefería el fuego, convertirse en llamas, en humo y en ceniza. Cual los griegos. Y cuando, trasladado su cadáver a París, se llevaron los restos de Isadora al Pére-Lachaise, los hermanos de la desventurada danzarina, fieles a los deseos que ésta expresara en vida, condujeron aquéllos, no a una fosa y bajo las ramas lloronas de un sauce, sino al horno crematorio del Columbarium. De la misma manera que ella, unos años atrás, había llevado los cadáveres de Deirdre y Patrick, y que se hizo con los restos mortales de la señora Duncan, la madre de la danzarina. En París, durante uno de mis paseos sentimentales por este Cementerio del Pére-Lachaise que tanta historia cobija entre mausoleos y cipreses, me encontré una vez frente a ese Columbarium y sentí curiosidad por asomarme al fúnebre horno. Es de hierro y basalto, tiene una boca semejante a la de un nicho y me produjo una impresión de horror. Aquello no es la pira de Patroclo, descrita por Homero, ni la de Shelley, levantada por lord Byron frente al mar... Me asomé a la claraboya cuyos recios cristales permiten asistir a la cremación, y escuché las explicaciones del empleado que me acompañaba... Abiertas las puertas del horno, e introducido el féretro, ciérrase la doble compuerta del palastro que incomunica a aquél con el exterior. Unos segundos después, las maderas se retuercen y se inflaman como si fueran virutas, y a los dos minutos, sólo queda del cadáver un montoncillo de ceniza negruzca y humeante, que cae en seguida en la urna preparada al efecto... Luego, retiran ésta y la depositan en uno de los nichos del Columbarium o la entregan a los deudos. Cuando salí de aquel funéreo recinto, contemplé las dos altas chimeneas por donde escapan los humos. Y ahora, al pensar en la incineración de los mortales despojos de Isadora, me imagino una columnita de humo subiendo hacia el espacio infinito: recta, apenas ondulante, elevándose con su afán de más allá.
APÉNDICES 1 ANÁLISIS PSICOGRAFOLOGICO DE LA ESCRITURA DE ISADORA DUNCAN por Luis Moliné Intelecto Lo primero que nos revela esta escritura es un sentido sintético verdaderamente incomparable. Las operaciones superiores —percepción, discernimiento y comparación— debían de ser realizadas por Isadora Duncan con una agudeza y una prontitud asombrosas. El radio de la inteligencia se extiende a todos los elementos de la armonía sensorial, de lo atractivo y de lo bello, desarrollándose aquélla conforme a un ideal de voluptuosidad. La inteligencia, de un orden muy superior, se manifiesta sagaz, penetrante, sutil; es ágil, viva, extraordinaria y corre parelela a una imaginación exaltada, entusiasta, original y también demasiado crédula, influida por un espíritu emotivo e impresionable, siempre en movimiento, propicio a la alegría y al ador, todo lo cual produce la necesidad de conmover y de admirar a los demás, y de manifestar ruidosamente las propias ideas, con frecuencia utópicas, correspondientes a un pensamiento incapaz de autorregirse cuando la pasión le domina, lo que ocurre muy frecuentemente. Espíritu de independencia. Orgullo a causa de la potencia del propio juicio. Tendencia a concentrarse en sí misma, a separarse de las gentes, a huir de lo gregario, a limitar y a escoger las amistades, reduciéndolas a un corto número de personas selectas. Subconsciente Su sensibilidad registra los matices más delicados y exquisitos, los más fugitivos y los más diversos, lo que determina el que su alma registre flexiblemente la influencia de los distintos medios que atraviesa, así como la de ciertas personas. 235
Isadora Duncan se analÍ2Ó, sin duda, de continuo, y se modificó como consecuencia de ese incesante análisis. Extrema movilidad de impresiones, afectuosidad, nerviosismo, fuertes impulsos, vehemencia...; he aquí algunos rasgos de este temperamento vibrante, siempre activo por influencia de ideas y sentimientos. Por otra parte, todo ello deja profunda huella en su ánimo. Y cobijado por la ternura y por la pasión, determina un culto al pasado: una fidelidad sentimental, unos perennes recuerdos. El sexo opuesto ejerce en ella una verdadera fascinación, que no sólo se manifiesta en el amor, sino en otros varios aspectos de las relaciones humanas, traduciéndose, a veces, en sentimientos —casi en instintos— de protección hacia los débiles y los caídos. Como el corazón predomina sobre la cabeza en el control de los sentimientos, se observa cierta exageración en sus afectos, y así es tan ardiente en el amor como en el odio. Naturalmente, este predominio es advertido por la propia danzarina, y cuando trata de corregirlo, se producen en su alma tremendas tormentas. Etica Es la consecuente de cuanto se ha dicho, y los rasgos de la escritura lo afirman y subrayan. El carácter es desigual, variable, impaciente, irascible, colérico y falto de esa calma producida por la polarización de las ideas, de los sentimientos y aun de las mismas pasiones. También la consecuencia de una gran actividad física, que templa aquellos movimientos negativos. Satisfacción de sí misma, deseo de aprobación, íntimo y profundo orgullo, amor propio y ese espíritu de independencia que vive latente en todos los artistas poseedores de verdadero genio creador. Voluntad Nada contradice, tampoco, lo que, sobre este particular, pudiera deducirse del esquema psicológico trazado, que se ve 236
confirmado por una voluntad enérgica, tensa, impulsiva, vehemente, muy difícil de dirigir y menos aún de dominar. Frecuentemente, pasa de un estado pasivo a otro de extrema movilidad: combativo, incluso: a un derroche de energías. Y la voluntad conduce a Isadora Duncan más allá de donde esta misma quisiera ir, impregnada esa voluntad por la pasión. 2 PRINCIPALES OBRAS MUSICALES QUE INTERPRETO ISADORA DUNCAN J.-S. BACH: Suite en re. BEETHOVEN: Sexta Sinfonía. — Séptima Sinfonía. — Novena Sinfonía. — Sonata, op. 27. n.° 2. BERLIOZ: La infancia de Cristo. BRAHMS: Germania, Suite de valses, op. 39. CHOPIN: «Berceuse», op. 57. — Estudios, en mi mayor y en la b mayor. — Impronta, As Dur. — Mazurkas, C. Dur, H. molí, D. dur. — Nocturnos, en mi b. — Polonesas, do mayor y la mayor. — Sonata, en si b menor, op. 35. —Valses en si b menor, op. 34, en sol b, re b, sol b mayor, op. post., la b mayor, op. post. A. DEGEYTER: La Internacional. DVORAK: Danzas eslavas. C. FRANK: «Pañis Angelicus». — Redención. GLUCK: Ifigenia en Aulida. — Ifigenia en Táurida. — Gavota de Armida. — Orfeo. LISZT: Bendición de Dios en la soledad. — Funerales. — Dante. Sinfonía. LULLI: El Burgués Gentilhombre, minué. 238
MENDELSSOHN: Canción de Primavera. — La hilandera. — Sonidos sin palabras. R. DE LISLE: La Marsellesa. SCHUBERT: Sinfonía inacabada. — Marcha militar. — Séptima Sinfonía. — Momento musical n.° 7. — Valses. — Ave María. SCRIABINE: Éxtasis. — Estudios. J. STRAUSS: El bello Danubio azul. TCHAIKOWSKY: Canto de Otoño. — Marcha eslava. — Romance, op. 5. — Sinfonía patética n.° 6. R. WAGNER: La Walkiria. — Parsifal. — Tannhauser. — Tris tan e I seo.
EL AUTOR Y SU OBRA
El historiador y crítico de arte Emiliano M. Aguilera nació en Madrid el 9 de abril de 1905. Hizo sus primeros estudios y los primeros años de bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas, para terminar graduándose bachiller y cursar la carrera de Leyes como alumno libre. Alternó sus estudios universitarios con la colaboración en varias revistas de humor en calidad de caricaturista. Asimismo, empezó desde muy joven a ejercer de periodista, actividad que no dejó de practicar hasta el año 1939, cuando marchó a París. Antes de esta fecha había colaborado como crítico de Arte, y también como crítico teatral, en los diarios madrileños El Socialista, Renovación —del cual fue redactor jefe y director—, Heraldo de Madrid, El Liberal y otros. De 1939 a 1940, desde París, escribió para los diarios La Nación y La Vanguardia de Buenos Aires, tratando casi siempre de temas de Arte. Ha publicado artículos en las revistas especializadas Arte Español, Gaceta de Bellas Artes, Museum, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Revista del Museo Municipal de Madrid, Gazette des Beaux Arts, etc. También ha colaborado en publicaciones no especializadas, tales como Algo, Lecturas, Destino, Liceo, África e Historia y Vida. 241
Alternando con estas sus actividades periodísticas, es autor, entre otros, de los siguientes libros: El Greco, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, El desnudo en el Arte, Goya, Soria Aedo, Julio Moisés, Las Fábricas de tapices madrileñas, Las pinturas negras de Goya, La porcelana en el Buen Retiro, Ignacio Zuloaga, Las portadas góticas de El Salvador y Santa María de Requens, El desnudo en la pintura española, Zuloaga o una manera de ver España, La vida y los cuadros de Goya, Dibujos y cuadros de Goya, Historia de la Danza —éste con el seudónimo de Ignacio de Beryes—, Eduardo Rosales, Pintores españoles del siglo xvm, Murillo, Los trajes populares españoles. Manuel Castro-Gil, Pasión y tragedia de Isadora Duncan, Eduardo Chicharro, José Gutiérrez Solana, Tiziano, Las brujerías de Goya, Tintoretto, Panorama de la pintura española, Geografía Gráfica de España, Gaulon, editor de Goya, José Ciará, su vida, su obra y su arte. Don Francesillo de Zúñiga, bufón de Carlos V y Vicente López. Su más reciente obra es la monografía sobre el grabador Manuel Castro Gil. Y está a punto de terminar las obras Rembrandt secreto y El Goya de «Aula Dei», ese desconocido. En 1931 obtuvo el Premio Marqués Luca de Tena por sus crónicas de Arte. En el mismo año pasó a ser miembro de los Patronatos del Museo Municipal, de Madrid, y del Museo del Traje, en cuya organización tomó parte muy activa, siendo nombrado finalmente subdirector de la misma. Más tarde se le nombró asimismo miembro del Patronato del Museo Nacional del Pueblo Español y jurado de los Concursos nacionales, Sección de Pintura, y de las Exposiciones de Bellas Artes, Sección de Grabado. En 1935 pasaba a ocupar el cargo de profesor de Teoría e Historia de las Artes Gráficas en la Escuela de las mismas, de Madrid. Delegado por el Ministerio de Hacienda en la Sección Española de la Exposición de París, fue a esta capital en 1937. Además de ser colaborador honorario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Saavedra Fajardo, está en posesión del título de Comendador de la Orden del «Mérite National Francais», y de la Medalla de Oro de la «S ocie té d'Arts, Sciences & Lettres» 1965. Además de profesor de Técnica Editorial en la Escuela de Artes Gráficas y del Instituto «Nicolás Antonio» de Bibliografía, últimamente desempeña el cargo de director literario y artístico de la Editorial Iberia de Barcelona. Sus monografías de Arte son especialmente estimadas por 242
el acierto con que ha sabido ofrecer al lector unos auténticos manuales de divulgación, mediante hábiles y seductores procedimientos, sin que desdeñe la intención crítica ajustada y educativa. Además, tal como ha hecho constar un comentarista de la obra de Emiliano M. Aguilera, en todas y en cada una de sus obras está presente la debida atención para los problemas y conclusiones del pensamiento filosófico actual, considerando dichas cuestiones y respuestas «por los más amenos caminos que brinda el mundo del intelecto: los jardines del Arte». De acuerdo con el aludido comentarista de nuestro autor, debemos añadir que presente está también esta preocupación intelectual en la biografía Isadora Duncan. En ella, Emiliano M. Aguilera, pone simultáneamente en evidencia sus excelentes condiciones de narrador objetivo, sincero, tan ameno como emotivo. Profundo conocedor de la vida de la famosa danzarina, su propósito ha sido informarnos de todo cuanto hubo en ella de pasión y tragedia. Lo ha hecho en forma dinámica e, innegablemente, con el ritmo que utilizan los grandes directores de las mejores realizaciones cinematográficas contemporáneas. E.P.
ÍNDICE
7 9 21 33 45 51 71 88 100 112 124 136 147 157 168 178 189
Advertencia del editor Prólogo Capítulo primero Una chiquilla precoz Capítulo segundo Primeras andanzas y nuevos amores Capítulo tercero Los primeros triunfos Capítulo cuarto Londres Capítulo quinto París Capítulo sexto A través de Europa, hacia Grecia Capítulo séptimo Al pie de las columnas del Partenón Capítulo octavo Fin de la aventura griega y principio de la aventura wagneriana Capítulo noveno La interpretación de Wagner, el primer viaje a Rusia, nuevos idilios... Capítulo diez La escuela de Grünewald y la adoración por Gordon Craig Capítulo once La suprema gloria: Deirdre Capítulo doce Éxitos y fracasos de una danzarina genial Capítulo trece Lohengrin Capítulo catorce El mayor drama en la vida de Isadora Capítulo quince Una danzarina en la guerra
204 216 225 235 241
Capítulo dieciséis Amor, celos y desesperación Capítulo diecisiete Isadora Duncan en la U.R.S.S. Capítulo dieciocho La muerte Apéndices El autor y su obra
Related Documents

Isadora Duncan, Emiliano Aguilera
January 2021 1
Duncan Isadora - Mi Vida
January 2021 1
Mi Vida Isadora Duncan
January 2021 1
Isadora Duncan Grandes Protagonistas.pdf
January 2021 0
Patologia Clinica Veterinaria-duncan
January 2021 0
Sistema Neuroescritural Aguilera Arce
January 2021 2More Documents from ""

Isadora Duncan, Emiliano Aguilera
January 2021 1
Isadora Duncan Grandes Protagonistas.pdf
January 2021 0
Cuentos
February 2021 4
354906717-las-ensen-anzas-de-erks.pdf
March 2021 0