Raza Novela Jaime De Andrade
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Raza Novela Jaime De Andrade as PDF for free.
More details
- Words: 42,495
- Pages: 195
Loading documents preview...
JAIME DE ANDRADE
RA ANECDOTARIO PARA EL GUIÓN DE UNA PELÍCULA
MADRID - MCMI \ \ \ t
Edita: Fundación Nacional Francisco Franco Marqués de Urquijo, 10 MADRiD-8 Depósito Legal: M -11979-1961 ISBN 84-300*4242-3 Imprenta Saba, S. L Naranjo, 33 · MADRID-20
De esta edición, se ha hecho una tirada especial, de 30 ejemplares, en papel Ingres-Guarro, numerados del 1 al 30.
A las juventudes de España, que con su sangre abrieron el camino a nuestro resurgir. E l A utor .
1 / AIS a vivir escenas de la vida de una genera ción; episodios inéditos de la Cruzada espa ñolay presididos por la nobleza y espiritualidad ca racterísticas de nuestra raza. Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los más duros embates del materialismo. Sacrificios sublimes9 hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos de elevada nobleza desfilarán ante vuestros ojos. Nada artificioso encontraréis. Cada episodio arrancará de vuestros labios varios nombres... ¡Mu chos!.., Que así es España y así es la raza.
PRIMERA PARTE
|~4 STAMOS en uno de esos luminosos días del verano — de 1897, en el que un sol de estío se refleja en las aguas de plata de una ría gallega, alteradas a ratos por los rizos azules de una leve brisa. Hacia el fondo de la ría la bajamar deja al descu bierto la extensa llanura de oscuras arenas, surcada por el serpenteo de los arroyos de agua dulce que millares de gaviotas animan con sus revoloteos. En tierra, los pequeños valles, encuadrados por pe· queñas colinas, ofrecen sus mares de maizales a las bri sas marinas que agitan la cabellera rizosa de su fio· ración. En un primer término, sobre el horizonte, enhiestos y corpulentos eucaliptos rasgan el cielo con sus arrogan· tes siluetas, mientras en la lejanía trepan los espesos pi nares hasta las cumbres de las montañas. La costa se recorta en caprichosos cabos que avanzan en el mar sus rosarios de peñas, entre los que se forman pequeñas ensenadas y alegres playas de arenas invadidas por los pescadores con sus pardas redes. En una de las más bellas rinconadas de la ribera, 11
entre la arboleda de una gándara, un viejo torreón de piedra, de traza medieval, se yergue sobre los muros blasonados del pazo de los Andrade, que esconde su de cadencia bajo el frondoso manto de los castaños. Un severo pórtico de carcomida piedra, sobre cuyo dintel campea un viejo escudo, da paso a una verde pra dera rodeada de árboles, en cuyo centro se alza la se ñorial mansión. Una balconada de piedra, con esbeltas columnas de severa traza, enjoya el terrado hasta el que trepa la ma dreselva en flor. La paz es tan completa que sólo la altera el monóto no chirriar de las cigarras y el lejano quejido de un carro que asciende por los ásperos caminos de la sierra vecina. A un ruido de viejos goznes que se rozan sigue la apa rición en el terrado de una joven y bella dama de distin guido porte que va a apoyarse sobre la balaustrada, per diendo su mirada en la lejanía, en el trozo de mar que se descubre entre las redondas copas de los árboles. Es Isabel de Andrade, heredera del viejo señorío, que en la soledad del caserón devana la madeja de sus inquietudes, mientras dura la ausencia del esposo en tregado a los azares de la mar. El tañido de la campana de una capilla próxima al tera su ensimismamiento y, santiguándose, parece musi tar una plegaria. No ha terminado todavía su oración cuando unos po tentes estampidos atruenan el espacio, seguidos de los ve llones blancos de las “bombas de palenque” y de un ale12
gre volteo de campanas que inquietan y conmueven a la noble castellana. Pasos precipitados de “ zuecas” sobre el camino anun cian la aparición, entre los árboles, de una mujer atavia da con el típico traje campesino, que juega la armonía de sus colores sobre el verde tapiz de la pradera. Grita la campesina: —¡Señurita! ¡Señurita! I sabel.— ¿Qué ocurre, Caroliña? L a Campesina .—Señurita, dicen que está la corbeta a la vista. I sabel.— ¿La “ Nautilus” ? L a Campesina.— Eso ha dicho el hijo de la “ mestra” . I sabel.—Llégate al puerto y confírmalo en la Co mandancia. L a Campesina.— Sí, señurita. Se aleja la gallega corriendo por el prado, mientras en el terrado irrumpe, en alegre carrera, una niña de unos ocho años. Una cinta de raso rojo sujeta atrás su cabellera de bucles castaños, dejando al descubierto el fino óvalo de su rostro infantil. L a N iñ a .— ¡Mamá! ¡Mamá! Hay fiesta en el pueblo. I sabel.— Sí, Isabelita. Alégrate. Es tu papá que llega. El barco está a la vista. L a N iñ a (Saltando y palmoteando.).— ¡Qué bien! ¿Y nos traerá muchas cosas? L a M adre.— Sí, hija; lo primero, la alegría de tenerlo aquí, ¿te parece poco? 13
L a Niñ a .— No, mamá; pero algo nos traerá de todo ese mundo que recorre. L a M adre.— Anda, ayúdame; vete al jardín y trae flo res, muchas flores... L a N iñ a .—¿También de las que no me dejas cortar? L a Madre.— Sí, hija; las guardaba para un día como éste...
( Sale corriendo la niña.) La madre suena una campanilla y asoma una mujer con delantal blanco. L a Cocinera.— Señorita, ¿me llamaba? La Madre.— Sí. Quiero que busques para la noche calamares pequeños, espárragos y pimientos chicos. La Cocinera ( Inclinándose un poco y poniendo las manos sobre los muslos en ademán admirativo.),— ¿El se ñorito? L a Madre.— El señorito, sí. La Cocinera.— ¡Qué alegría! Descuide: yo me en cargo. Tengo buena memoria. ¿Un postre de cocina tam bién? L a Madre.— Sí, algo ligero. No olvides limpiar y pre parar 8U cafetera. La Cocinera.— ¡Cómo me voy a olvidar!
(Se oyen voces próximas: ¡Mamá! ¡Mamá! Irrumpe en la estancia un niño; un zumo morado mancha su blu sa, su boca, sus manos alegres.) José.—¡Mamá! ¡Papaíto, papaíto que llega! Oí los cohetes y salí corriendo para el puerto; allí el Coman dante de Marina me dijo: “ Dile a tu mamá que arriba la 14
corbeta, que ha sido reconocida desde el semáforo, que trae buen viento y estará aquí a media tarde.” L a M adre.— ¡Gracias, Dios mío! ( Reparando en el niño y con aire que quiere ser serio,) Pero, por Dios, hijo, ¡cómo vienes!... ¿Crees tú que puedes recibir asi a papaíto? José (Con aire compungido.).— Es de moras. L a Madre (Con alegría incontenidcu) .—Anda, ve en seguida a lavarte y cambiarte; ponte el traje nuevo, que hemos de ir a esperar a papá. (Su gravedad anterior se ha trocado en alegría infantil.) José.— En seguida.
Al salir José se escucha un ruido de pasos precipi tados en la estancia próxima, a los que sigue la entrada atropellada de la niña, perseguida de cerca por un chico algo mayor. Ella con una mano oculta algo detrás del cuerpo. L a N iñ a (Amparándose detrás de su madre.).— Mamá, mamá; mira a Pedro. P edro (Con gesto autoritario, dirigiéndose a su ma dre.).—Dile que me devuelva el pájaro. L a M adre (Mirando interrogante a la niña.).— ¿Q ué pájaro? L a N iñ a .—Mira, mamá (Enseñándole el pájaro que mantiene en su mano, atado por una pata.) ; lo traía Pe dro. Yo se lo cogí para soltarlo; el pobrecito sufre con la cuerda. P edro (Imperativo.).—Dámelo, que me costó tres pe* 1S
rras que le di al chico del sacristán. (Hace ademán de
querer cogerlo; la madre lo contiene.) La M adre.— ¡Quieto!, Pedro. Tiene razón Isabelita; no se debe hacer sufrir a los animales; no son indiferen tes al dolor. (Dirigiéndose a Isabel.) Puedes soltarlo. (La
chica, muy alegre, le quita el cordel y lo suelta por la ventana,) Y tú, Isabelita, otro día no tienes que pelear: me lo dices y yo haré soltarlo. P edro (Con fastidio,),— ¡Adiós mis tres perras!...
(Sale Isabelita hacia el jardín.) L a Madre.— Y o te daré otras tres si me prometes no repetirlo. P edro.— ¡Bueno! (Con indolencia.); prometido. L 4 Madre.— Pon más fe en tus palabras, Pedro; cuan do se promete una cosa es para cumplirla. P edro.— Sí, mamá. L a Madre.— Es que quiero pedirte algo más. Pedro.— ¿Qué es? La Madre.— Hoy llega tu padre. Es necesario que to dos le hagamos grato su hogar, que le compensemos de la separación y de sus privaciones. Esto te obliga a ser cariñoso con él, a no contrariarle con peleas ni discusio nes con tus hermanos... A estudiar más... Eres el mayor y, si caben diferencias, el que más quiere... Pedro.— Yo creí que celebraríamos la llegada de papá no dando clase. L a Madre.— Hoy, sí, porque iremos a esperarle; pero desde mañana hay que ser mucho más aplicado, ¿verdad?
(El chico no contesta. La madre, reuniendo los floreros 16
sobre un lado de la mesa central.) No sabéis lo que ee la suerte de tener un padre como el vuestro. Algún día os apenarían las alegrías que dejaseis de darle. ( Entra la chica con una gran brazada de flores.) L a M adre (Dirigiéndose a Pedro.).—Vete a arreglar, que hemos de subir pronto para el faro... Ponte el traje nuevo y no te manches. L a N iñ a (Dejando las flores sobre la mesa.).— ¿Qué tal?, mamá. L a M adre.— ¡Preciosas! Como el día... L a N iñ a .— ¿Como el día? ¡Ah, sí, como el día! (Besa a su madre.) La madre empieza a coger floree y a colocarlas con gusto en los floreros.
Delante del zaguán, sobre el guijo blanco de la ave nida de magnolias, un caballo del país agita los cascabe les de sus arreos, mientras el cochero da los últimos toques a la colocación de loe arneses. Pasa la franela con mimo por los brillantes barrotes barnizados y frota con orgullo los relucientes bronces de los faros. Alegría de voces infantiles, carreras de los chicos ha cia la tartana y Tomás, el viejo cochero, que se in terpone : T omás.— Orden, orden, que hay sitio para todos y an tes ha de subir Doña Isabel. La puerta se adorna con la presencia de Isabel, pri2
17
morosamente ataviada con un alegre traje de verano y un quitasol de lucidos encajes. T omás (Con profunda emoción.).— ¡Por fin le tene mos !, Doña Isabel; ¡ qué alegría! ¡ Sabrá disculparme! I sabel.—Gracias, Tomás. Siempre tan leal. ¡Vamos! Suben los chicos al carricoche, que se pone en mar cha. Trota el caballo por la polvorienta carretera camino del pueblo, y al sonido de los cascabeles se asoman las gentes a saludar a la señora que pasa... En la carretera del faro una pobre mujer, encorvada por los año?, sube penosamente la cuesta. Se detiene de cuando en cuando para descansar antes de reanudar la marcha; es la señora Eufrasia, madre de uno de los mari neros de la corbeta, que quiere tener la ilusión de ver desde la altura la fragata. Isabel manda detener el coche: Isabel.—¡Pare, pare! Señora Eufrasia, ¿va hacia el faro? Señora Eufrasia.— Sí, allí intento llegar; tener la ilusión de ver el barco del muchacho. L a Madre.—Ande, suba con nosotros, que la lleva mos. (Eljcochero baja y la ayuda a subir.) Señora Eufrasia.—Gracias, señorita; usted siempre tan buena. Se lo agradezco, pues las piernas me pesan y no sé si llegaría. En la explanada del Faro ya hay grupos del pueblo emparentados con los que vienen. Un anciano marino con patillas blancas, en una ban queta de campo, observa con su catalejo el horizonte y lo presta a los otros para contemplar el barco. 18
El anciano se levanta y va hacia la señora. El A nciano .— Doña Isabel, ¡por fin llegan! No me equivoqué mucho: creí que arribarían la semana pasada. El picaro mar. (Ofreciéndole el catalejo.) Vea, vea qué bonita viene. ¡Hermoso viaje! ¡Quién tuviera un par de años menos para embarcarse! La Madre (Que trata de enfocar el catalejo.).— Un par de lustros, Don Luis, que va usted para los ochenta. Don L uis.— ¡ Picaro tiempo! L a M adre.— ¡Qué hermosa viene! ¡Cuánto habrá lu chado! (Devolviéndole el catalejo.) Gracias, Don Luis. José.—¿Me deja?, Don Luis. Debe verse muy bonito. P edro.— Y a mí. I sabelita.— Y a mí también. (Se amontonan los chi cos sobre el catalejo.) Don L uis.— ¡Orden, orden! Primero las señoritas. A ti te corresponde. (Dirigiéndose a Isabelita.) I sabelita.— ¿A mí? (Cogiendo el catalejo.) P edro.— ¡Vaya una señorita! (Isabelita mira por el catalejo.) Isabelita.— El mar parece de plata, y la nave, parada. P edro (M olesto.).— ¡Vamos, termina! I sabelita (Devolviendo el catalejo.).— Gracias, Don
Luis. Don Luis.— De nada, hijita. P edro.— Ahora me toca a mí.
Don Luis.— Sí, por el orden de mayor en edad. Mira. Algún día te miraremos a ti. 19
Pedro (Hablando mientras mira.).— ¿A mí?... Desde aquí parece muy bello; pero me gusta poco el mar. La M adre (Amonestándole.).— ¡Pedro!... Don Luis ( Cogiéndole con brusquedad el anteojo.).— ¡Que no te gusta el ntar! (Ofendido.) Debiste decirlo an tes! (Le da el anteojo a José.) José.— ¡Qué hermoso dar la vuelta al mundo! ¡Qué
despintado viene! ¿También ellos nos verán? Don L uis.— Si ; sus anteojos sin duda nos buscan.
José e Isabel ita corren sobre una piedra y con el pa ñuelo hacen señas. Don L uis.— Miren, miren si anda; ¡y parecía dor mida! La Madre.—¿Quiere usted regresar con nosotros?
Pues hay que andar de prisa, para estar temprano en el puerto. Don L uis.—Ya que es usted tan amable, les acompa ñaré, aunque con mis piernas llegaría a tiempo. No lo dude. La Madre.—Sí, señor, le creo (Sonriendo.); pero quiero ahorrarle ese trabajo y que su chico le encuentre más pollo. Don Luis.—¡ Demonio de muchacho! ¡ Qué ansias ten go de verle! Será ya un hombre con su barba... La Madre.—Ya se conformará con su bigote; a los veinte años no se tiene más. Suben todos al coche, que se pone en marcha hacia el puerto, ocupado por los habitantes del lugar y las fa20
milias de los tripulantes. Al llegar al muelle descienden y lo recorren acompañados del viejo marino» Una Pescadora ( Con una cesta llena de pescados en la cabeza, la saluda con tonillo gallego.).—Adiós, señori· tiña; Dios la bendiga y le traiga con bien al señor. Isabel.—Gracias, Sinda. ¿Cómo van los niños? P escadora.—Rompiendo ropa, señora. I sabel.—Bueno, vaya por casa y le daré algo para ellos. P escadora.— Gracias, señoritiña; Dios se lo pagué. I sabel (Dirigiéndose a un golfillo que, tirado en el suelo, juega con otro arrapiezo.).— Pero, Cholo, ¿con el jersey ya roto? Sinda.— Sí, un poquitiño. I sabel.— Si no anduvieses tanto por el suelo te du raría más; vé por casa que te pondré unas mangas. Sinda.— Señorita, nuevo dura poco; pero así, mucho. Isabel (Deteniéndose ante una mujer del pueblo bien arreglada, con un mantón negro de seda y un chico en brazos.).— ¿Qué tal el nene? L a M u jer.— Muy bueno, Doña Isabeliña. Mire qué bien le está la ropita que le mandó. Isabel (Mirándolo.).— Sí que está hermoso. L a Mujer .— ¡Q ué sorpresa para su padre; nada sabe; deseaba tanto un chico! Isabel.— Dios se lo conserve. L a M ujer .— Gracias, señorita. Un P escador (Con su pipa.).— Buenos días la señora y la compaña. 21
Isabel.— Bueno« días, Simón. El P escador.— He venido a esperar al señorito. ¡Ha sido siempre tan bueno para mí! I sabel.— Y usted para él. Simón .— Poco puede mi pobreza, señora; sólo mi voluntad. Le debo todo. I sabel.—A su esfuerzo, Simón. El le ayudó, sí; pero
usted, con su trabajo, ha hecho todo lo demás... Don Luis.-—Adiós, Simón; nada quieres con la vejez. Simón.—Perdóneme, Don Luis, pero atendía a la se ñora. ¿Cómo va la pierna? Don Luis (Amoscado.).— De hierro, Simón, de hierro. La señora y los chicos se acercan a un grupo de se ñoras y muchachos que también esperan el barco. Be sos de las señoras, saludos de los muchachos. Una voz se extiende: ¡La corbeta, la corbeta! ¡Ya llega! El barco entra en la ría. Todos miran hacia allí. Se agitan pañuelos y brazos durante un momento y los grupos se aproximan al embarcadero. El navio rasga con su esbelta proa la superficie de raso de la ría, empujado hacia levante por una tenue brisa. La tripulación aparece sobre la cubierta al pie de las velas hinchadas, dispuesta a la maniobra. Cuando llega la nave a la altura del malecón se escu cha un silbido penetrante y se inicia la maniobra: giran las velas con ritmo acompasado, bracean las del palo trin quete hasta flamear y, al faehear, el barco acorta su im22
pulso, hasta detenerse, momento que aprovecha para lan zar el ancla, que cae en el mar levantando un surtidor de espumas. A los pocos momentos, arriados los botes, se acercan a tierra varias pequeñas embarcaciones; en la primera, una canoa afilada que ostenta en su proa un pequeño gallardete, llega el capitán de navio Churruca. Le si· guen un bote con oficiales, otro con clases y los dos úl timos con marinería. Salta el capitán ligero del bote, sube de dos en dos los escalones hasta su esposa, la abraza y, en el mismo abrazo, coge a sus hijos como queriendo estrecharlos a todos. E l Capitán de Navio (L os va besando.).— Tú, Pedro, ¡qué alto!; ¡cómo crecéis! Mi buen José. Oh, mi encantiño, tan guapa y tan hacendosa, ¿no?... Isa b elita (Azorada.) .— ¡ Papá! El P adre.— Cómo se te parece, Isabel. I sabel.— ¡P or fin!
Mientras esta escena tiene lugar desembarcan otros marinos, que se van uniendo a los suyos. Entre el gru po se abre paso una niñera que lleva en brazos un niño de dos años, con falditas y blusa de marinero. La N iñera.— ¡Jaimiño! ¡Mira teu pay! El Capitán de Navio.— Mi Benjamín. (Besándolo y cogiéndolo en brazos.) ¿Bueno?... Isabel.— Sí, muy tranquilo... Vámonos. Empiezan a llegar las otras embarcaciones. Entre los 23
grupos que forman los desembarcados y sus familias se mueve Don Luis buscando a su nieto. Don L uis.— ¡Demonio de muchacho! (Murmura.) Churruca, que marcha llevando a su Benjamín en brazos, en grupo feliz con la familia, le divisa; su fisonomía cambia de repente, nublándose su alegría: C hurruca.—Toma, Isabel (Entregándole a Jaimi* lo.) ; tengo que hacer una diligencia. Se separa de los suyos y va al encuentro de Don Luis. Don L uis.—Bienvenido, Churruca. Buscaba al mó cete... Churruca (Conteniendo su emoción y estrechando entre sus dos manos las del viejo.).—Su nieto no viene, Don Luis. Don L uis (Con el terror reflejado en el semblan te.).—¿Y luego?... Churruca.—Nos lo pidió la mar. La salvación del barco exigió la vida del más bravo, y él fué... Don L uis (Abrazándose a Churruca.).— ¡Mi Luisiño! (Las lágrimas corren silenciosas por sus barbas de plata. Pronto se repone, y, mirando con tristeza a Churruca, re pite, moviendo su cabeza en un gesto de conformidad.) ¡El más bravo!... Churruca.— Sí, Don Luis, el más bravo. Don Luis.—Gracias, gracias. (Separándose.) ¡Pícara mar! Se une de nuevo Churruca con los suyos y marchan hacia la ermita del Cristo de los Navegantes. 24
La noticia de la muerte del nieto de Don Luis turba momentáneamente su alegría. Al desembocar en un claro del camino, un golfillo tk acerca a Pedro; en una de las manos lleva una jaula de madera vacía. El Golfillo .— ¡Pedro! Anda, dame las tres chicas del pájaro... ¡Anda, que las necesito! L a M adre.— ¡Ah! ¿Eres tú el del pájaro? El G olfillo (Con acento gallego.),— Sí, señora. L a M adre (A Pedro.).— Pero, ¿no le habías pagado?... P edro.— No ; me lo fió... L a M adre (Saca del bolsillo los quince céntimos y se
los entrega al golfillo.).—Toma, pero en lo sucesivo no debes hacer eso. Eso está muy mal. ¿No comprendes que los pajaritos sufren? No debes repetirlo, y menos por di nero. ¿Qué haces tú con el dinero? El G olfillo .—Es para mi abuela. Está enferma. To dos los días le llevo cuatro gordas... El P adre.—Bueno, pues desde hoy no lo necesita: yo me ocuparé de mandarle las cuatro gordas... Si es así, no has hecho mal. (Sacando del bolsillo un duro y dándo selo.) Toma, dale esto a tu abuela... E l Golfillo .—Gracias, señor. (Muerde con sus coU millos el duro> y, al ver que es bueno, marcha corriendo y saltando hacia su casa.) Al llegar a la capilla los chicos disputan por encen der las velas que colocan delante del santo y venerado Cristo, y, ya todos de rodillas, dan gracias al Señor por ha berles devuelto al padre tan amado. 25
T i §UÉ rápidos pasan los días en la paz de la pe1 queña villa! ¡Qué sucesión de intensas emocio nes; cuánta ha sido la sabiduría de la excelente madre en la formación y cuidado de los hijos! ¡Qué alegría al constatar sus adelantos, o sus reac ciones nobles y generosas! ¡Con qué afán se dispone Churruca a llenar su pa pel de padre, hasta ayer desempeñado por su noble com pañera ! Juegan en el jardín los niños cuando Churruca re gresa de la Base Naval. Isabel y sus hijos salen a su encuentro. Los hijos lo rodean y lo besan. Isabelita.—¿Has traído los libros? El Padre.— Sí; aquí los traigo. (Mostrando un pa quete. Y, acercándose a una mesita de jardín, se sientan y desatan los paquetes.) Para ti, Isabelita, tu historia de Becasine. Tómala. I sabelita (Besándolo, después de coger el libro.).— Gracias, papaíto. El P adre.—Para ti, José, el cuaderno para tus di bujos y los lápices que deseabas... 26
José.— Gracias, muchas gracias. E l Padre.— Y para ti, Pedro, y en realidad para to
dos, este hermoso libro de las Glorias de la Marina espa ñola. Veréis qué bonito es. (Los tres chicos se acamo· dan a su alrededor. En el libro van apareciendo efigies de caudillos, grabados de mares y de combates en la mar.) Mirad: las galeras fenicias, ¡qué finas y arrogantes!, más comerciales que guerreras. Han sido la madre de las marinas del mundo. Los fenicios, navegantes por ex celencia, pusieron su capacidad náutica al servicio de sus empresas mercantiles. Aquí aparecen las griegas, más guerreras que comer ciales; con ellas comienza la historia de la guerra en el mar. Vemos después las cartaginesas, que fueron para este pueblo el poderoso instrumento de su expansión; pero ante ellas surgen las romanas, pues la temida rival acaba por comprender que en la mar reside el sostenimiento de su imperio... Cuando lo olvida se hunde su poder. Estas otras son las naves de los árabes, que hacen posible su rápida expansión. A su empuje sucumben ios pueblos que desconocían este instrumento. Así se de rrumba nuestra dinastía goda. Las naves arábigo-andaluzas del Califato de Córdoba labraron su grandeza y fueron temidas en el Mediterrá neo. La desaparición de tan lucida flota señala fatalmen te la decadencia de este pueblo liispano-árabe. La Marina de Castilla nace en estas rías gallegas. Al Arzobispo de Santiago Don Diego Gelmírez, aquí retrata 27
do, se debe el primer esfuerzo de la construcción naval, pues trajo de Italia los expertos que resucitaran un arte hacía siglos perdido; pronto sus barcos fueron instru mento del poder naciente de Castilla. Estas son las naves de Roger de Lauria, el Gran Al mirante de Aragón; su joven figura llena una de las eta pas más gloriosas de nuestros empeños en la mar. Du rante veinte años mantuvo el señorío de Aragón en el Mediterráneo occidental. Isabflita.— ¡ Qué jovencito!... El Padre.—Fué Almirante a los veintitrés años. A sus órdenes brilló como nunca la célebre ballestería ca talana, y de él son aquellas arrogantes palabras dirigidas al Rey de Francia: 4*Que ni nao, galera, ni siquiera pez, podría asomarse a la mar que no llevase grabado en su cola el escudo de Aragón.” José.— ¡ Qué bonito!... No lo olvidaré. El P adre.—Sus glorias mediterráneas son prolonga das hacia Oriente por otra gran figura marinera: la de Roger de Flor, el célebre caudillo de los almogávares, que paseó triunfante hasta el fondo del Mediterráneo los colores de nuestra Bandera de hoy, como Vicealmirante de Don Fadrique de Aragón, Rey de Sicilia. Sus hazañas inspiraron los más bellos romances y leyendas, en los que el nombre de España y la valentía de sus hijos llegaban a todos los confines del mundo civilizado. José.—Papá, ¿qué son los almogávares? El P adre.—Eran guerreros escogidos, la flor de la raza española... Duros para la fatiga y el trabajo, firmes 28
en la pelea, ágiles y decididos en la maniobra. Su valor no es igualado en la Historia por el de ningún otro pueblo... José.— ¡Qué bonito es ser almogávar! ¿Cómo no hay ahora almogávares? El Padre. — Cuando llega la ocasión, no faltan. Sólo se perdió tan bonito nombre; pero almogávar será siem pre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de asalto... Su espíritu está en las venas españolas y surge en todas las ocasiones. (Pasando una hoja del libro.) Aquí tenéis las naves de Colón. José.—¿Almogávares también? E l Padre.— No se llamaban así, pero también almo· gávares... P edro (Señalando.).—Esta es la “ Pinta” . José.— Esta es la “ Santa María” . I sabelita.— Y aquí la “ Niña” . E l P adre.—En esas frágiles naves Colón dió a Es paña la gloria de alumbrar un mundo. Sólo cuando se en cuentra uno en la mar sobre cualquiera de nuestros her mosos navios luchando con la tormenta se puede com prender la gran epopeya de aquellos hombres. Aquí tenéis la recia figura de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacíñco... A espaldas de sus soldados transportó las maderas de sus navios de mar a mar para surcar el que acababa de descubrir. Atrevidísima empre sa, que sólo cabe en corazones españoles. Aquí podéis contemplar las naves de Magallanes y 29
de su seguidor Elcano, que circunda por primera vez la tierra. La figura de Hernán Cortés, el más glorioso de nues tros conquistadores. Sus hazañas y su fe no tienen par en la Historia. Francisco Pizarro, que conquista y puebla otro Im perio para España. Don Alvaro de Bazán, el más destacado marino de nuestro Siglo de Oro. Su vida está íntimamente unida a las glorias de la Marina. “ Capitán General del mar Océa no” era su título. Con su muerte se acaba nuestro seño río en los mares. Y “La Invencible” , último gran esfuerzo de aquel Rey que en su mano llevó las riendas del mundo. (Pasando otro grupo de hojas.) Desde entonces la Mar’na conserva como preciada reliquia lo que nadie puede arrebatarle... Pedro.— ¿El qué?... El P adre.— El Honor.
Ahora vemos al antepasado glorioso, al que os legó un apellido famoso en los anales de nuestra Marina: Don Cosme Damián Churruca, el más sabio y valeroso marino de su época. Isabelita.— ¡Qué joven! El Padre.— Agí era: murió a los cuarenta y cuatro años. José.—Y valiente, ¿no? El P adre.— Sí, muy bravo. P edro.— ¿Y rico? 30
E l P adre.—No le faltaba hacienda, pero es lo único
que no interesa a la historia. Sus trabajos científicos ha bían unlversalizado su nombre. La admiración que por él tuvo el más grande soldado de su generación se acusa en el sable de Honor con que Napoleón le obsequia, y en las cartas a su ministro, ante quien coloca a Churruca como ejemplo. Mandó el barco “ San Juan Nepomuceno” en la bata lla de Trafalgar, a las órdenes del desventurado Almi rante francés... Churruca, marino experto y valeroso, comprendía la locura de librar una batalla desigual que el tiempo ha bría de ganar; así lo manifestó, con su jefe Gravina y de más Comandantes, en el Consejo celebrado bajo la direc ción del Almirante; pero la terquedad de nuestro aliado, más atento a salvar su prestigio personal, en desgracia ante el Emperador que había decretado su relevo, lo llevó a volver del acuerdo y a empeñar la batalla en las peo res condiciones. Cosme Churruca, consciente de su De ber, formó la tripulación en la cubierta y, después de recibir de rodillas la absolución que le dió el Capellán, exhortó a todos a cumplir con este Deber; y al redoble de tambores y toque de generala entró en combate el “ San Juan Nepomuceno” con cinco navios ingleses... Dura fué la pelea para las naves de España; ni lo cer tero de los disparos de nuestros artilleros, ni los esfuer zos de Churruca pudieron compensar la superioridad nu mérica. Un refuerzo de barcos enemigos inundó de pro yectiles la cubierta del “ San Juan” , sin hacer decaer el 31
arrojo de los españoles; mas cuando Churruca, con su propia mano, disparaba el cañonazo que desarbolaba un buque enemigo, una bala de cañón le arrancó una de sus piernas. Caído en cubierta, trata de ocultar a sus hombres la gravedad de su herida. uEsto no es nada; siga el fuego" — exclama—, y, al ver que la vida se le va, llama al que ha de sucederle y le ordena que se clave la bandera y que no se arríe mientras viva. ( Calla unos momentos y rompe el silencio para decir:) ¡Así fué hermosa la muer te de vuestro bisabuelo! Pedro.—No comprendo que el morir pueda ser her moso. El Padre.—Lo es, Pedrito, lo es. El Deber es tanto más hermoso cuantos más sacrificios entraña. Sois muy chicos, tal vez, para comprender mis palabras. José.—No, papá. Yo te comprendo (Dirigiéndose a sus hermanos.), ¿verdad? Isabelita.— Sí, sí... El Padre (Acariciándoles.).— ¡Chiquillos! Pedro.—Papá, ¿es cierto que ya no se producen es tos hombres?... Eso nos dijo, el otro día, el profesor. El Padre (Volviéndose.).—Pero, ¿qué dices, hijo? Se producen y se producirán. De nuestra misma carne fue ron ellos, y si algunos espíritus pusilánimes y pesimistas pueden pensar de otra manera, la vida los desmiente a cada instante. En nuestro último temporal había que su bir a la verga a picar los cabos. La muerte era segura, mas cuando yo pedí un voluntario fueron cien hombres, toda 32
la tripulación, los que se ofrecieron. Tuve que elegir uno. Aquel hombre subió, picó los cabos y pereció en la em presa. Yo tengo la seguridad de que vosotros, mis hijos, emularéis, algún día, lo que vuestro padre es capaz de ha cer, lo que hizo este marinero, lo que hacen cotidiana mente esos golfillos que juguetean en el muelle. No per dáis nunca esta fe y este amor por España. Yo veo en ti (Dirigiéndose al mayor.) un gran marino del mañana, y en ti, José (Dirigiéndose al segundo.), un gran militar o un santo... I sabelita.— ¿Y en mí, papá? (Pregunta la niña·) E l P adre.—En ti, o una Teresa de Jesús o una Isabel de Andrade. (El chico mayor interrumpe a su padre:) P edro.— Oye, papá; y cuando Has tenido que elegir uno entre aquellos marineros para llevarle a la muerte, ¿a quién escogiste?... (Con recelo.) ¿Al más malo? E l P adre.—No, hijo mío. Todos los marineros son buenos. El que comete una falta, y tiene por ella su co rrectivo, lo cumple y está ya purificado. Ha quedado en paz. Es un hombre nuevo. Otra cosa sería si no lo cum pliese. Yo he elegido, de los que no tenían hijos, al más bravo, al que podía hacerlo mejor. Al hijo de Don Luis. Hoy, sin duda, no acertaréis a comprenderlo, pero algún día daréis a estas palabras mías su valor. José.— Oye, papá, ¿es cierto lo que dice el tío Ma nolo, de que los marinos y los militares, cuando van a morir, se ponen de gala? El P adre.— Así es. El militar se pone de gala para 3
33
sus grandes actos: así lo hace el día de su matrimonio, para acompañar al Señor en la procesión del Corpus, para visitar a sus Jefes, ¿cómo no lo va a hacer el día de más solemnidad, que el de su muerte gloriosa?... Cuan· do le corresponde a uno morir se viste de gala por fuera y por dentro. Esto es, se muere con toda la arrogancia, con toda la despreocupación y con toda la grandeza...
Ha llegado el día de la Virgen de la Barca de Mugía —Finisterre—, y la familia tiene hecha una promesa. En el bote del primer Comandante — Churruca— em barca éste, su esposa y los chicos mayores. A proa se colocan las cestas con la merienda. En la popa, Isabel, apoyada en su esposo, le cubre con su quitasol. A sus lados los chicos juegan bañando sus manos en las tranquilas aguas. El matrimonio disfruta del delicioso paseo por las inmediaciones de la costa. Hacia la boca de la ría, don de el mar aparece en toda su grandeza, nada detiene la vista en la inmensa superficie azul: únicamente, en las proximidades de la costa, diminutos puntos negros nos recuerdan la lucha afanosa de los pescadores para arran car al mar el sustento diario. Al aproximarse a Mugía, la hermosa capilla alza su torre adornada por los colores alegres de nuestra Bande ra sobre las peñas del cabo. Atraca el bote a la pequeña rampa de piedra del modesto embarcadero, y, una vez en tierra, atraviesan el pueblo camino de la ermita. 34
A los lados del camino polvoriento, invadido en par te por las arenas de la playa, pordioseros de los vecinos lugares muestran a los transeúntes sus miembros mu· tilados; a su lado, en un pañuelo de cuadros, van reco giendo los frutos de la caridad. Reparte Churruca sus monedas entre los pedigüeños y el horror de las miserias humanas apaga durante unos momentos la alegría que embargaba a la familia. Llegan al atrio de la iglesia, donde una muchedum bre se agita entre estampidos de cohetes, sonido de gai tas, puestos de feria, mujeres cargadas con sus varas de molinos de viento, rifas de figuras de caramelos en me* sitas redondas y cestos de rosquillas de romería. Entre los grupos de muchachas y mozos ataviados con los trajes re gionales se destacan las blancas vestiduras de la familia Churruca. Pedro (A sus hermanos.).—Vamos a la barca, ¡a la peña! L a Madre.—No; primero es dar gracias a la Virgen por la llegada de papá. Entran juntos en el devoto templo. Todo6 se arrodi llan y, dirigidos por la madre, rezan una estación, para luego pasar a besar la Virgen en su camerino. Al despedirse, el marido le entrega al Capellán una limosna. El P adre.—Tome, padre, para nuestra Virgen. El Capellán.—Que ella les acompañe siempre. Ni un solo día dejo de pedir por los que en la mar se en cuentran. 35
Regresan al bullicio de la romería. P edro.— A la barca, a la barca. El P adre.— Vamos.
Descienden por la ladera de gruesas peñas hacia el mar y se acercan a una gran piedra hueca vuelta para abajo. E l Padre.— Esta es la tradicional barca: pasa años sin moverse, y un día peso de un niño. (Se suben todos y no se Isabel.—¿Es frecuente? Churruca.— Sí. Se cuentan muchos
piedra de la lo hace con el
mueve.)
milagros de la Virgen y de la peña. Al moverse suena con un ruido de trueno. Aquella que veis allí la llama “ La Vela” , por su hueco pasan los reumáticos con la fe de curar sus acha ques. La N iñ a .— ¿Y se curan? Isabel.— La fe hace muchos milagros. Churruca.—Este es uno de los lugares más venera
dos de la comarca. ¡La tradición recoge y sostiene la pre dicación de Santiago en este lugar, donde antes había un antiquísimo templo romano!... La devoción popular con vierte la piedra en la barca del Apóstol. Vuelven a la romería, compran las típicas rosquillas que les ponen en sendas ramas, los chicos adquieren pe queñas golosinas, pitos y objetos de feria... y se sientan a merendar servidos por unos marineros. Se ven próximos los corros de romeros. En uno se baila al son de la gaita y del tamboril, en otros se cantan aires regionales... 36
El P adre.— ¡Q ué hermoso es todo esto!... ¡Cómo de seaba encontrarme así! I sabel.— Sólo una sombra turba mi alegría, Pedro: el
que esto se termine... E l Padre.— Quizá por eso lo apreciemos tanto... El sol se pone. Un horizonte limpio permite contem plar el maravilloso espectáculo de un disco de fuego su mergiéndose en la mar. Isabel.— ¡El rayo verde! Los niños .— ¡Vamos a ver el rayo verde! (Palmo-
teando jubilosamente.) Conforme el sol se oculta, pierde luminosidad hasta que los últimos rayos se extinguen en el horizonte. José.— ¡Ahora! ¡Ahora se ve! P edro.— Y o no lo vi. Churruca.—¿Lo has visto, Isabel? Isabel.— Creo que sí. Encuentro hoy todo tan mara
villoso... El regreso lo efectúan por tierra, por la carretera del borde de la ría. Marchan delante los chicos, con las varas de rosqui llas al hombro; les sigue el matrimonio, del brazo, en marcha lenta; los niños, más ligeros, se detienen de vez en cuando para esperarlos. Filas de romeros, mozos y mozas, cogidos del brazo, pasan cantando. Algún solista, hombre unas veces y mujer otras, levanta su voz sobre el conjunto; le acompaña el coro de los demás. 37
El P adre.— ¡Q ué bonito es esto! ¡Cómo huele a campo!... Isabel.— Hermosísimo; esas canciones con este len guaje tan dulce se meten en el alma... El P adre (Pasan pegados al mar.).— Ahora es el mar el que parece perfumar el aire... I sabel.— Y, sin embargo, Pedro, qué pocas veces he sabido encontrar esta belleza... Los romeros se alejan y la brisa trae los últimos acen tos de su canto:
¡Ou meu corazón ferido! Ala-la-la-la: ¡Ou meu corazón ferido!...
38
I
AS llamadas del Estado Mayor de la Base ponen siempre una interrogante en el mañana. Las noti cias de las Antillas son cada día más inquietantes. Es paña se asemeja a un barco sin gobierno. La llegada de un oficio del General del Departamen to, en el que reclama la presencia urgente de Churruca, despierta en éste un triste presagio. A su llegada a la Capitanía General, un grupo de Je fes, antiguos camaradas, se ocupan en comentar los acon tecimientos coloniales. Lleva la voz cantante un Jefe de Marina llegado hace días de La Habana. Churruca abra za a los antiguos amigos con efusión Churruca.— ¿Murmuraban ustedes de Ultramar? El Jefe de E. M.— Sí, está todo tan liado. ¿No ha estado usted por Filipinas? ¿Qué nos cuenta de allá? Churruca.— Poco. En Filipinas... las mismas per turbaciones fomentadas por el extranjero, la perenne re beldía de las gentes de Joló. Las intrigas extranjeras y..., lo que es peor, la invasión de la masonería. Allí no puede estar quien no sea masón; ni el concepto del honor aca ba con aquello. ¡Qué enemigo más difícil de vencer! No 39
se le ve, está en todas partes y mediatiza a las más altas je rarquías. Por eso paré poco; no quería me contaminasen el barco. E l Comandante de Infantería de M arina .— Algo parecido a lo de Cuba, aunque esto es aún más serio. Los insurrectos tienen protecciones poderosas; las mis mas logias, pero una nación grande detrás. Abandonados de España., mejor dicho, prisioneros de España. Yo he leído, en el Estado Mayor del Capitán General de la Isla, cartas que destilaban sangre. “ El Gobierno no quiere aventuras...; hay que contemporizar...; no se pueden en viar más hombres...: la guerra no es popular...” O tro J efe (Con energía.).— ¿Qué han hecho para que lo sean? ¿Sabe siquiera el país lo que aquello repre senta? ¡Cuánta vergüenza! El J efe de E. M.— Y, al final, sin armas, sin efecti vos. sin política exterior, aislados del mundo, tendremos la culpa los militares. El de Infantería de Marina.— Por ello me vine yo.
Estaba aburrido. (Suena un timbre y sale de la sala el Ayudante.) El Cap. de Navio.—Todo es tristemente verdad, y, en el peor de los trances, sólo nos quedará nuestra pro pia estimación, el concepto del Deber; mas entre morir de asco o morir con gloria no hay vacilación. (Todos asienten.) ( Entra de nuevo el Ayudante.) El Ayudante.— El General te espera. (Dice dirigién dose al Capitán de Navio, que sale seguidamente hacia 40
el despacho del Almirante; el Ayudante le acompaña y abre la puerta.) E l A lm ira n te d e l Departam ento (Alargándole la memo.).—Hola, Churruca. Le llamaba p^ra prevenirle que esté usted preparado; seguramente saldrá usted para Cuba a tomar el mando de uno de nuestros cruceros en aquellas aguas. El Capitán de Navio destinado se en cuentra enfermo, tiene que tomar una licencia y no está en condiciones de salir. La situación es grave; la intervención de los Estados Unidos parece cada vez más clara y desenfadada; nos es peran días difíciles. Me han pedido el nombre del mejor Capitán de Na vio. (Disculpándose.) Yo no he tenido más remedio que dar el suyo. El Cap . de N avio.—Gracias, mi General. (Con fir meza y alegría.) El G eneral (Disculpándose.).—Yo hubiera prefe rido dejarle aquí, que descanse un poco y librarle de aquello. Hombres como usted los necesitamos. El Cap. de Navio.— No, mi General, es mejor así; aquí m? moriría de vergüenza. Muchas gracias. El G eneral (Lo abraza y, al separarse y dar la vuel ta, se enjuga furtivamente una lágrima.).— ¡Qué marino! (Murgurcu) Cuando sale le pregunta uno de los Jefes: El Jefe.— ¿Qué te ha dicho, que parece que vienes contento? El Cap .
de
N avío.— Nada, que ya no me muero de 41
asco: seguramente iré a mandar el “ Lepanto” . Adiós; has ta pronto. Y, sin más comentario, abandona el despacho.
En un amplio dormitorio, presidido por un soberbio Cristo de marfil, Isabel, arrodillada ante dos grandes baú les de alcanfor, va colocando con amorosa atención las ropas y uniformes de su esposo, diseminados por las sillas próximas. Churruca, de pie, recostado en el muro, junto a la ventana, contempla el jardín. ¡Qué corto es el verano en las tierras del Norte! Los primeros temporales han arras trado el verde ropaje de los árboles, acortando las dis tancias. Churruca (Volviéndose hacia Isabel, murmura.).— ¡Qué distinto está todo! Isabel (Mostrando a su esposo el contenido de las cajas.).—En la número dos va lo de siempre, lo que usas menos: las galas, la capota, las ropas de respeto, las cha rreteras, las cruces... ¡Con qué gusto se deshacen y qué pena produce tener que prepararlos!... Churruca.—El Deber, Isabel... Isabel (Con tristeza.).— Sí, el Deber... En esta otra va lo de empleo inmediato. Debajo del sextante, la ropa de uso; los uniformes de diario, encima. Los libros, el catalejo... (Furtivamente se seca una lágrima.) Churruca (La ayuda a levantarse.).—Isabel, ¡qué sola te quedas! 42
I sabel.— Más solo te vas... Churruca.— Es verdad... Aquí os dejo... y, sin em
bargo, conmigo vais... La niña, que ha aparecido en la puerta del cuarto llevando unas prendas de ropa blanca, se queda suspen sa sin atreverse a entrar; su madre la anima: I sabel.— Pasa, Isabelita. Gracias, rica. (Le dice co giéndole la ropa, que mete en una de las cajas. El padre la levanta en sus brazos y la besa.) El P adre.— ¿Q ué quieres que te traiga de este viaje? L a N iñ a .— No sé; que vengas pronto.
(El padre deja a Isabelita en tierra para cerrar con las llaves los baúles. Isabelita se aleja discretamente.) L a M adre.—Tengo miedo, Pedro. Está por allí todo tan mal... El P adre (Animándola.). — No creas, hace mucho tiempo que está a6Í... No temas... L a Madre (Sonriendo amargamente.).—No te esfuer ces. Viví tus inquietudes de e6tos últimos tiempos. Sé ya demasiado..., lo que encierra tu partida... Es tu deber..., nuestro Deber... Conozco la consigna...: Hay que sonreír al temporal... (Sonriendo con tristeza.) ¡Dios nos ayu dará!... El P adre (Abrazándola y besándola.).— ¡Otra vez de padre!, Isabel. ¡Cuídalos! ¡Bendita seas! El desfile hacia el puerto es triste y penoso; la lluvia ha convertido los camino6 en un barrizal, y los vientos del norte agitan un mar plomizo. 43
Isabel, cogida del brazo de su esposo, intenta sortear los malos pasos. Los chicos, delante, con sus chaquetones azules, sal tan sobre las piedras, sujetando sus gorras, que el viento pugna por arrebatarles. Unas frases de Churruca intentan inútilmente alejar la tristeza que los embarga. Qué corto se ha hecho el camino para Isabel. Ya es tán en el viejo muelle; las olas rompen contra sus si llares, levantando surtidores de espuma. Al resguardo del malecón aparece la canoa que ha de conducirlo a bordo. El padre abraza fuertemente a los suyos; con el hijo mayor se detiene unos segundos. Churruca.—Adiós, hijo. Eres el mayor. Tienes que ser un hombrecito. A la esposa la besa con honda emoción, separándo se rápidamente de ella para saltar al bote, donde, ya re puesto, sonríe hacia los suyos. Churruca (Al timón.).— Alza; avante. Mientras el bote se aleja, hasta confundirse con la nave, Isabel, rígida, con los niños a sus lados, agita su pañuelo.
44
I— IAN pasado cuatro meses desde la partida de su esposo. Isabel, sentada junto a la ventana, trabaja en una labor. Sobre la alfombra, a sus pies, su hija juega con una muñeca. Una criada pasa y deja sobre la mesa unos periódicos. Isabel los coge y, con impaciencia, los revisa. De pron to se detiene en algo, lee con más detenimiento. “ Los Estados Unidos culpan a España de la voladura del Maine en aguas de La Habana.” Otro: “ Grandes manifestaciones en Nueva York y Washing ton pidiendo la guerra.” Otro periódico: “ Barco« norteamericanos salen para las Antillas.” “ Nuestra Patria, calumniada.” “ Los reconocimientos de la Comisión española de muestran que se trata de una explosión interna.” “ El Papa ofrece €su mediación para evitar el con flicto.” “ Un ambiente de guerra impera en los Estados Uni dos.” 45
Suena el timbre de la puerta y, a los pocos momen tos, entra precipitadamente una señora. L a Señora.—Isabel, Isabel, ¿has leído? I sabel.— Sí. (Dejando caer el periódico sobre las ro dillas.) ¡La guerra! L a Señora.— Eso parece. Isabel.— o; Cómo sabríamos?... La Señora.—Venía a proponerte que me acompaña
ses al Departamento. El Almirante es pariente mío; él puede decirnos lo que sepa. Estima muchísimo a tu ma rido. ¿Quieres venir? Isabel (Levantándose.).—No sé si hago bien; pero lo deseo tanto... (Con ilusión.) Sí; iré. Si me equivoco, Pe dro sabrá perdonarme. L a Señora.—No seas chiquilla. Es nuestro deber. Isabel (Dirigiéndose a Isabelita, que la mira con los ojos asustados.).—Mira, Isabelita, sé buena y espérame. Voy al Departamento. Volveré a la noche. Salen inmediatamente las amigas para el Departa mento y, una vez en él, se dirigen al Palacio de la Capi tanía General. En uno de los salones de recibo, una señora de edad avanzada, ataviada con cierta elegancia, las recibe afec tuosa. La Generala. — ¡ Pobre niña, como te comprendo! Voy a llamarle. (Dice dirigiéndose a Isabel.) I sabel.—¿Le parecerá mal al General? L a Amiga.— No, descuida.
Se escuchan pasos y conversación próxima, y reapa46
rece la señora seguida de un viejo marino, de rostro en noblecido por eue patillas blancas. El G eneral.—¿La señora de Churruca? I sabel (Alargándole la mano. ) . — ¿Sabrá perdo narme? El G eneral.— ¡Cómo!, ¿perdonarla? No se preocu pe; yo soy el que tengo una satisfacción. Su marido es para mí el Jefe más estimado de la Marina. Usted bonra mi casa, señora. ¡Hola!, Matilde, ¿qué noticias de Angel? M atilde .—Ninguna; por eso venimos. Sin correos, bajo la zozobra de la prensa... Fui yo la que animé a Isa bel. ¿Alguna noticia? El G eneral (Meneando la cabeza negativamente.).— Pocas... pocas. Isabel (Suplicante.).—Almirante: la verdad, se lo ruego. (Con ansiedad.) ¿Ee la guerra? El G eneral.— Es probable. Contra todo sentido, sí... (Con ironía.) ¡Una explosión intencionada! ¡Una mina! ¿Qué minas? Si no las tenemos. ¿Qué ganaba España con el atentado? Ni el heroísmo de los nuestros en el salvamento de sus víctimas los contiene. ¡Una infamia, una verdadera infamia! I sabel (Tímidamente.).— ¿No cree usted que la me diación del Papa?... ¿Nuestra hidalguía, una indemniza ción... ? El G eneral.—Eso debiera ser; pero yo lo desecho. Se han decidido a la infamia y esas consideraciones no los detendrán. (Con excitación.) ¡Barcos! ¡Barcos! ¡Esa sería la única razón! 47
L a Señora (Desanimada).—Entonces, ¿es la guerra
sin remedio? E l G eneral ( Rectificando.). — No, no quise decir eso; dejé hablar a mi corazón y, como viejo, me siento pesimista. No es que no quepa el arreglo, mas es difícil, muy difícil; allá van nuestros barcos... ¡Si no hubiésemos vivido de espaldas al mar! I sabel.—Eso decía constantemente mi marido. El General. — Es verdad. Mi buen Churruca... ¡Cuánto era au anhelo!... El mar, para Madrid, tiene la dimensión del Manzanares, nos decía. Y así es. Isabel (Levantándose.).— No le molestamos más, ¿verdad, Matilde? Sólo le pedimos, Almirante, que si sabe algo nos haga merced de ello... Imagínese... ¡Lo te nemos allá todo!... El General.— Sí lo haré, no lo duden. Y tranquilí cense. Aquí dejan un viejo y devoto amigo. La Señora de edad.—Y en mí, Isabel, una verdade ra amiga. (Besándola al tiempo de estrecharle la mano.) Adiós. (Besa a Matilde.) ¡Que Dios os ayude! Isabel.—Gracias, señora.
A un invierno triste y lluvioso que se prolonga en la primavera suceden esos días claros y brillantes del mes de julio. La vieja casa solariega ha sido, durante el in vierno, el punto de reunión de Isabel con aquellas amigas que, como ella, sufren la ausencia de sus esposos. Cada noticia o rumor es cuidadosamente analizado. 48
Hace ya tiempo que las cartas no llegan, que es la pren sa la única que satisface la ansiedad de los que tienen su pensamiento en las Antillas. Rodeando un gran velador de caoba, Isabel y tres de sus amigas leen con anhelo las noticias de los diarios de Madrid. La desilusión va reflejándose en sus semblan tes y con lasitud van dejando caer sobre la mesa los dis tintos diarios. I sabel (Con desaliento.).—Nada; es desesperante. M atilde (Una de las amigas.),—Pero en la calle no faltan los rumores. Una Señora.— Que luego se desmienten; ma6 ya ha hecho el daño. I sabel.— Si hubiese combate naval, algo se diría; la prensa nada indica. O tra Señora.— Quizá demasiado... I sabel.— ¿ Cómo ?... M atilde (Cogiendo un periódico, lee los epígrafes: corridas de toros, frivolidades, cosas sin alcance ni di mensión.,).— ¿Os parece poco? I sabel.— Es verdad, ¡qué vergüenza! Cuando tantos españoles sufren, cuando se juega la suerte y el nombre de nuestra Patria: eso... Una Señora.—El corazón me dice que algo ocurre. Matilde .— Ni valor tengo para llegarme al Departa mento. I sabel.—Vé, ¡por Dios!, Matilde; que nos dé su im presión el Almirante; nos lo ha prometido. M atilde .—Es verdad; cierto; mas temo a su lealtad... 4
49
Una Señora.— ¡Vé! Matilde. Otra .—Hazlo; ten valor. M a tild e ( Levantándose. ) . — Dios sabe cuánto me cuesta. (Coge el sombrero y sale con él en la mano.) Desciende Matilde presurosa hacia la villa cuando^ un marino la detiene en su camino; trae la amargura en su semblante. El Marino (Con emoción.).— Matildiña. Mi hijo... Matilde (Anhelante.). — ¿Qué sabe?... Hable, por Dios. El Marino.— Fui al Departamento a saber del hijo... Matilde (Atajándole.).— ¿Es verdad el combate? El Marino .—En Inglaterra se da como cierto. Matilde.—Dígame cuanto sepa; no me oculte nada; ¡ por su hijo! El Marino.— Es cuanto se conoce en el Departamen to. Dicen que pocos han sobrevivido. Mi hijo, tan poca cosa, tan débil... (Rehaciéndose.) ¡Todo por la Patria! Matilde (Con amargura.).— Sí. Todo lo nuestro. Por Dios, ténganos al tanto de cuanto sepa. Adiós. El marino queda anonadado en la acera de la plaza; un golfillo vocea a su lado la prensa: “ ¡El Imparcial, con la corrida del domingo!...” El Marino.— Sí. Todo lo nuestro. Regresa hacia el pazo Matilde con la angustia en el corazón; con lentitud sube los viejos escalones de si llería. Su aparición causa estupor en la reunión. La rodean inquietas. 50
I sabel.— ¿ Qué ?... Otra Señora.— ¡Habla, por Dio»! M atilde (Tirando el sombrero, con amargura, sobre
un mueble, se deja caer en la silla, ocultando la cara en tre las manos. Entre sollozos, con palabras entrecortadas, exclama.).— ¡Es verdad!... ¡Un combate naval! ¡Pocos se han salvado! Una Señora.— ¿No se saben nombres? Matilde .—Nada. I sabel (Mientras las lágrimas surcan sus mejillas, saca del bolsillo un rosario y cae de rodillas ante un cuadro de la Virgen.).— Sólo Dios puede ayudarnos. Caen todas de rodillas y empieza la plegaria.
En aguas de Santiago de Cuba el barco insignia de la flota española. En su cámara, ante una mesa, el Almirante Cervera se encuentra rodeado de su Jefe de Estado Mayor y de los Comandantes de los barcos. Su mirada enérgica y brillante se posa sobre la carta marina desplegada. A lmirante Cervera.—Ya conocen ustedes la situa ción. El “ Brooklyn” , el “ Iowa” , el “ Oregón” , el “ NewYork” y el “ Texas” bloquean nuestro puerto. Contra todos ellos, nuestros cuatro cruceros. La orden del Gobierno es terminante. El Ministro me dice (L ee.): “ Madrid, 2 julio. He ordenado salga escuadra inmediatamente, pues si se apodera enemigo boca puerto, está perdida.” El Capitán General también me ordena (L ee.): “ En vista estado apurado y gravé esa Plaza, em 51
barque V. E. con la mayor premura tropas desembarcadas de Escuadra y salga con ésta inmediatamente.” La orden es terminante: hacerse a la mar y enfrentarse con la es cuadra enemiga. (Los marinos se miran con inquietud.) Un J e fe . —Mi General... A lm ir a n t e Ckrvera (Templándolos con su mira da.).— Nada me digan. Las razones desaparecen ante el
Deber. Sólo nos queda obedecer, cumplir como buenos, que en medio de todo no vale la pena sobrevivir a esta vergüenza. La Historia sabrá juzgarnos. No hay sacrificio estéril; del nuestro de hoy saldrán las glorias del mañana. Señores: Listos para zarpar. ¡Viva España! Todos (Con energía.). — ¡Viva! Regresan los Comandantes a sus barcos y reúnen en sus cámaras a los oficiales. Churruca, ante la carta, les explica la situación. C h u r r u c a . — ¿Todo preparado? El Segundo. — Sí, mi Comandante. C h u r r u c a . — Ustedes conocen la situación. Nuestro barco va a ser el segundo en el orden de batalla. Esta ha de ser dura y desesperada. El enemigo nos aventaja en número y material, pero no nos alcanza en valor. Hagá monos dignos de los que nos precedieron defendiendo el Honor de la Marina. ¡Viva España! Responde.— ¡ Viva! Les estrecha la mano y sube a la cubierta. Está formada la tripulación. C h u r r u c a . —Marineros españoles: Ha llegado patfa 52
nosotros el momento de la lucha. Sé que sois bravos entre los bravos... La pelea ha de ser dura... He mandado clavar nuestra bandera. O se alza victoriosa o se hundirá con nosotros en el mar. Lo exige así el Honor de España y de nuestra Marina. ¡Viva España! Todos. — ¡ Viva! C h u r r u c a . — ¡Zafarrancho de combate! Suena el toque de zafarrancho y todos salen corriendo para sus puestos, mientras un Cabo de mar clava con un martillo en el mástil la tela de la Bandera de combate. Son las nueve de la mañana del 3 de julio de 1898 cuando el crucero “ María Teresa” , en el que flamea la in signia del Almirante, enfoca la boca del puerto. Le si guen de cerca los otros cruceros españoles. Frente a la salida y en semicírculo, los potentes buques americanos se encuentran dispuestos para la desigual batalla. La ad miración surge en los puentes de los acorazados yanquis y la frase de “ Marinos dignos de mejor suerte” corre de boca en boca. ¡Virtud de la milicia!, que aun en medio de la gran infamia hace brillar la admiración caballeresca. Ni el arrojo de los marinos españoles, ni su tenaci dad para acortar las distancias y aumentar la gloria pue den darles posibilidad de triunfo:m todo se anula ante la superioridad aplastante del material. Las naves españolas son barridas por la metralla ad versaria. Sin torres que defiendan al personal, cada im pacto produce numerosas víctimas; la sangre de nuestros marinos porre por las cubiertas. La sucesión de mandos se impone a cada momento, 53
y muchas veces el Comandante, herido grave, vuelve a relevar al que le había sucedido, que acaba de caer en la batalla. Dos horas duró el glorioso sacrificio. Son las once y media cuando la última de nuestras naves se sumerge en el mar. Sobre el puente de su crucero, con sus charreteras de gala, Churruca se hunde con su navio. Su mano izquierda aprieta contra sus labios una pequeña medalla, mientras con la diestra en alto aún grita a los que le rodean: ¡Es paña! ¡España! ¡España!... El barco se sumerge rápidamente y en el inmenso re molino que se forma, en el pico del palo mayor, todavía se mantiene enhiesta, como un símbolo, la Bandera que Churruca ordenó clavar.
54
SEGUNDA PARTE
I
RISTE ha sido el verano del 98 en el pazo de los Andrade. Las visitas de la familia y de los amigos, con la repetición incesante de los comentarios sobre la tragedia, han contribuido a aumentar la impresión que pesa sobre los pequeñuelos. La alegría que encuentran los chicos fuera de la casa desaparece al entrar en el vie jo caserón, donde la figura triste de la castellana pone un freno a sus inocentes expansiones. Los recuerdos del padre, cuidadosamente coJomados, ayudan a mantener más viva su memoria. El jardín es el único lugar de la casa en donde se levantan gritos de alegría. Hoy es un seto de boj el que hace de trinchera; de trás de él, parapetado, Pedro lo defiende del alboroza do ataque de sus hermanos. José e Isabelita le gritan al tiempo que le baten. José.— ¡ Insurrecto! ¡ Masón! I s a b e lit a .— / Mambís!
¡Mambís!
La llamada de atención de la madre desde el terra do pone fin a la inocente escaramuza. 57
Is a b e l. — ¡José!
¡Isabelita! No llamar eso a vuestro
hermano. José. — Es en broma, mamá. El hace de enemigo. I s a b e l. — ¡Ni aun así, José! ¡Que es demasiado el odio y la gloria que esos nombres evocan! Muere el verano y los estudios de los muchachos van a imponer un cambio en la vida de los Churruca; el mar ya no les ata al viejo caserón. Un frío viento norteño desnuda los árboles añosos del jardín cuando Isabel abandona, con sus hijos, el viejo solar. Antes de tomar el tren que ha de conducirla a la cor· te, recorre el camino del puerto, al que están unidas tan intensas emociones. A sus lados marchan los chicos con grandes braza· das de crisantemos, que se destacan sobre el negro color de los ropajes. Azotados por el viento descienden en grupo la resba ladiza rampa, y, al llegar a su extremo, sobre el mar que rompe, los arrojan en homenaje al padre.
La vida en Madrid exige de Isabel importantes sa crificios; el quebranto económico que siempre represen tan las carreras de los hijos le ha impuesto una severa ordenación de sus bienes, de la que ha salido triunfante, permitiéndole que su vida se desenvuelva con una cierta holgura. En uno de los barrios modernos de la capital, en una 58
calle amplia y alegre, entre muebles isabelinos y viejos damascos, discurre la vida de Isabel. Los años no ban logrado arrebatarla aquella belleza y distinción que fue antaño la más preciada joya del viejo pazo de los Andrade; sólo las hebras de plata que se descubren entre sus cabellos castaños nos acusan el transcurso del tiempo. La fecha del aniversario del esposo atrae a su casa a sus viejos camaradas. Este año la presencia del Almiran te Pardo, el mejor de los amigos de Pedro, produce en Isabel viva emoción. Is a b e l.— i Qué alegría tenerle por aquí! P ard o.— Sí; llegué ayer del Norte y no he querido faltar en esta fecha, para todos tan dolorosa. Is a b e l. — Doce años, y como si fuese ayer. Pard o. —Así es para unos pocos; para el país parece que ha pasado un siglo. Is a b e l. — ¡La conciencia, tal vez!... P ard o.— Y los chicos, ¿qué tal? Is a b e l. — Aquí pasaron su infancia. Pedro en la Uni versidad, terminando su carrera. Pard o. — Cómo..., ¿quebró la tradición? Is a b e l. — Así es; ha defraudado nuestras ilusiones. ¡Sus ilusiones! No tenía interés; un día sus profesores me lo anunciaron: no será jamás un buen marino... No había otra solución. Pard o. — Es verdad. ¡Diablo de muchachos! Is a b e l. —Yo bien lo apercibía; pero era tanta la ilu sión de su padre, que consideré un deber el intentarlo. P ard o. — No pudo usted hacer más. 59
Is a b e l
(Con amargura.).— Y tuve que resignarme a
verlo ingresar en el Centro donde, según su padre, venía fomentándose la decadencia de España. P ard o . — Terrible realidad... ¿Y está contenta de él? Is a b e l. — De sus estudios, sí, nada puedo pedirle. Otra cosa es su vida; siempre halla una disculpa para no estar en casa. Hoy me había prometido acompañarme, recibir a los amigos de su padre, y está acabando la tar de sm que haya aparecido. Pardo. — ¿Entonces José?... Isa b e l. —No; Jaimito es el que va a seguir la vieja tradición de la familia; José, en la Academia de Tole do, realiza sus sueños de seguir la carrera de las Armas. Pardo. — ¿Le continúa el entusiasmo de sus primeros años por lo espiritual y lo heroico? Isa b e l. — Sí; es todo un Churruca. El llenaba de ale gría y de espíritu nuestra casa. La entrada de Pedro en la estancia desvía la conver sación. Isa b e l (Recriminándole.). — Pero, Pedro, ¡por Dios! En un día como éste. Nuestro buen amigo, el Almirante Pardo, ha querido esperar para verte. Pedro (Besando a su madre.).— Perdona, mamá; y usted, mi General. Un compromiso. No podía faltar. Mi profesor daba esta tarde una conferencia en el Ateneo y me pidió asistiese. Isa b e l. —¿Tan importante era que no has podido jus tificar la ausencia en un día tan señalado? 60
P e d ro
(Premioso.).— No me atreví; iban los otros
compañeros. P ard o . —El Ateneo, ¡buenas cosas se cuecen en ese lugar! ¿Quién fué la víctima? P e d ro (Con tono de suficiencia.). — Nadie. Se trataba de una conferencia importante sobre nuestra acción en Marruecos; un estudio objetivo. P ard o . — ¿Qué sabe esa gente de eso? P ed ro (Contrariado.).— Toda obra de Gobierno pue de sujetarse a análisis. Y muchos piensan como él: que una nación que abandona un Imperio no tiene derecho a lanzar a sus hijos a una quijotesca aventura para con quistar arenas y peñascales. (Con énfasis.) Las madres españolas tienen derecho a que se emplee mejor la san gre de sus hijos. P ard o. — ¡Vamos! ¡Que la víctima fué España! P ed ro . —No lo entendió así el auditorio. Le aplaudie ron mucho. Is a b e l (Molesta.) .— ¡ Pedro! P ard o. — Lo mismo aplaudían cuando Cuba, y una de las víctimas fué tu padre. No sé qué me sorprende más, si la infamia de los profesores que os conducen a esos an tros o la pequeñez y conformidad de la juventud en acep tarlos. ¿Has considerado alguna vez qué sería de España si nuestros antepasados hubieran pensado así? Si el nom bre de España suena hoy todavía en el mundo, a ellos se lo debemos. ¿Que juzgarían tus amigos de nuestras em presas ultramarinas cuando pobremente equipados, sepa rados por millares de millas de la Patria, se enfrentaron 61
unos puñados de hombres con la dura tarea de conquis tar un mundo? ¡Cuántas veces sucumbieron las expedi ciones completas, por las heridas o por el hambre, y siem pre se presentaron otros que empezaron de nuevo! En fermedades, sacrificios, errores, sí, todo se superaba; pero no había detrás una España que los difamara. ¿Compren des por qué a su lado me parecéis enanos? (Levantando· se.) Te digo, Pedro, que me voy con la amargura de ha berte oído. Is a b e l. — Su afecto, amigo Pardo, sabrá disculparlo. Pardo. —No le culpo a él, amiga mía: bien desgracia do es su triste sino. (Con energía y calor.) A ellos, sí; en nombre de la Patria, los maldigo. Isa b e l. — ¡Por Dios..., Almirante! Pardo (Ya más blandamente.). — Sí, sí, ¡los maldigo!
La vida de Isabel se ha ido haciendo más tranquila; a la preocupación por la carrera de los chicos sucede una era de paz. Pedro, terminado brillantemente su doctora do, ha abierto en Madrid bufete y parece trabajar con éxito, y José, que ha seguido con entusiasmo sus estudios, va a recibir su Real Despacho de Oficial. Este motivo reúne en el Alcázar de Toledo a los fa miliares de los nuevos Oficiales. Es la fiesta más brillante del curso; la ciudad entera participa en los festejos. En el soberbio patio, presididos por la gallarda estatua del César Carlos, se alinean, inmóviles, las filas aceradas de los Cadetes. 62
Las galerías, colgadas de tapices y viejos terciopelos, se adornan con la presencia de centenares de muchachas. Terminada la Santa Misa, se* eleva de las galerías un alegre murmullo que corta el agudo sonido de un cor netín. La música y las bandas atruenan el espacio con el himno nacional, y la Bandera de la Academia, que reci bió el juramento de generaciones de Oficiales, avanza airosa hasta las gradas de Carlos V. Allí, el Abanderado saliente entrega al entrante la gloriosa enseña, honor dispensado al número uno de la promoción. Suena de nuevo el cornetín y se inicia el desfile de los nuevos Oficiales para recibir sus nombramientos. Las familias siguen con atención el paso de sus deudos, y el acto termina con el himno de la Academia, cantado por todos los Cadetes. Al romperse la formación se produce una alegre al garabía; corren los Cadetes de un lado a otro al encuen tro de las familias; forman otros estrecho callejón junto a las escaleras por donde se vacían las galerías, y, reunidas las familias con sus Cadetes, desfilan hacia la población. José se une a los suyos; en su alegría abraza, y casi estruja, a su madre, con sus hercúleos brazos. De repen te huye la alegría de su rostro; mira interrogante hacia el grupo: José.— ¿Y Pedro? Is a b e l. —No pudo venir; tenía algo importante en la Audiencia. Ya lo conoces. José.— Sí; él no comprende estas cosas.
.
63
Con José se ha acercado a la familia Luis, el más ín timo de sus compañeros, que, mientras saluda a Isabelita, escucha las últimas palabras de su amigo. I s a b e li t a .— ¿No ha venido nadie de tu casa?, Luis. Luís.— ¿De mi casa? Sólo me queda mi tío, que, como tu hermano Pedro, no comprende estas cosas. I s a b e lit a . — Perdona. No sabía; lo pregunté maquinalmente. Luis.·—Es hombre poco comprensivo. Se opuso mu cho a mi carrera. Cree que la única misión del hombre es multiplicar; a duras penas consintió mi deseo. Is a b e l. — Sin embargo, estará deseando abrazarte y tú encontrarte a su lado. L u is. —No sé. Alguna vez lo deseé; pero hoy creo que lo siento. Dejar esto, esparcirnos por España. ¡Puede ser tan distinto todo! José (Interviniendo.). — Sí, así es. ¡Si supiérais con qué ansia esperaba yo este día, ser Oficial, tener una per sonalidad, dejar de ser un número, disponer de mi tiem po, de mis libros...; y, sin embargo, lo siento también; esto era tan duro, pero tan bello! Este Toledo, inagota ble en sus tesoros, en sus evocaciones... (Se encuentra al lado de una estatua de la portada.) Aquí tuvo lugar mi primera novatada y mi primera lección. Yo no había repa rado en lo que le debíamos al buen Rey Recaredo; para mí era un rey godo más; pero un cadete antiguo se encar gó de presentarme. A él debemos nuestra fe católica, me dijo. El reconcilió a España con la Iglesia, al abjurar en este lugar la herejía arriana el año 586. Por él no nos ve 64
mos sumidos en la herejía. “ Para que se le quede graba* do lo va a escribir cien veces” , me ordenó; y cien veces lo escribí. Así lo recuerdo. L a M a d re . — Sí; mucha gloria encierran estas piedras. José.— Es cierto; pero no sólo nos hablan de episo-
y de acontecimientos religiosos, sino tam bién de alegría y de dolores femeninos. L a M a d re. — ¿De dolores femeninos? José. — Sí, de las inquietudes de Doña Berenguela, mujer de Alfonso VI, cuando desde un torreón del viejo Alcázar ve acercarse los ejércitos árabes que sorprenden a la ciudad desguarnecida. Contados caballeros guardan a la dama, mas a la caballerosidad española responde el gesto de la hueste agarena, que saluda y pasa perdonan do la cautividad a la dama indefensa. Is a b e l. — ¡Qué bellas historias, dignas del romance! José. — En Toledo todo es evocador. Bajo ese bello patio, que hoy preside la efigie de Carlos V, se en cuentra la lóbrega mazmorra en que se extinguió la vida de Doña Blanca de Borbón, esposa de Pedro I de Casti lla, mientras por las regias estancias paseaba el rey sus amores impuros con Doña María de Padilla. Otra mujer de temple castellano se incorporó en este Alcázar a la Historia: Doña María Pacheco, que, bajo el signo de las Comunidades, dirigió la defensa de la ciu dad contra las tropas reales. Al fin, conoció el dolor de la derrota y las aguas del Tajo le ofrecieron protección para su huida. dios guerreros
5
65
Luis.— Como usted verá, señora, su hijo vivió más las piedras que los libros. José. — Al revés que tú, Luis, que por los libros de jaste de leer las piedras. No sabes lo que has perdido. ¿Qué son unas pocas más matemáticas en una vida?... ¡Nada! En cambio, ¡qué lecciones no encierran las pie dras!... L u is
(Algo picado.).— No por ello he olvidado la His
toria; tú sabes qué atención le dediqué. José.— Sí, primero en clase, maestro en la repetición de los relatos fríos y sin alma de algún autor adocenado; los episodios de la Historia sin fuego y sin calor...; párra fos y palabras que se lleva el viento. ¿A que no recuerdas quién fué el primer Alcaide de este Alcázar donde has vivido tres años? Luis. — Sí, Alfonso VI. José.—No. Ese fué el conquistador de Toledo, el que mandó construirlo. El primer Gobernador fué Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Oye, Isabel, a ti que te gustan es tas cosas: Yo quise un día grabarlo allí en aquella piedra; pero salió el Capitán de servicio y me echó. A poco me arresta. ¡No supo comprenderme! (Dice con sorna.) ¿Y estas torres? Obra son de Alfonso el Sabio, y nosotros las vimos con la frivolidad de la ignorancia. Bajan hacia la ciudad, Luis junto a Isabel; inmedia tos, y detrás, la madre con José y Jaimito. Se detiene el grupo ante el Hospital de Santa Cruz. José. — Aquí tenéis la bellísima fachada de Santa 66
Cruz, que, según dicen, Napoleón quiso llevarse, pero que, como se marchó con tanta prisa, nos dejó. Is a b e l. — Sí que es bella... José. — Y aquí al lado está la Posada de la Sangre, albergue de Cervantes cuando escribió su Ilustre Fregona. También la Fregona me costó un arresto. L a M a d r e .— A lgo harías. José. — Sí;
dedicar a Cervantes mi consignación de una semana. Indignado de las lecturas de mis compañe ros, quise darles a conocer una obra que desconocían, y compré seis ejemplares, que dediqué a mis compañeros en homenaje al gran Cervantes; pero cayó eir manos de un profesor y pagué mi tributo de admiración con un arresto; hoy me creo con derecho a llamarme amigo de Cervantes. ¿Tú has leído a Cervantes?, Jaime. Jaim e. — No, no me dejan. José. — Bien, pues con mi primera paga te compraré sus obras. Luis. — ¿Ven ustedes cuánta locura? Podría haber obtenido los primeros puestos por su capacidad y su gran simpatía con los profesores, y todo lo sacrificó a estas cosas. José.—Y tan feliz... No cambio yo estas inquietudes mías por los primeros puestos. Estas cosas que parecen insignificantes tienen para mí su valor, han ido formando mi carácter; sin ellas, no me encontraría, sería un nú mero más... Luis.—Lo peor es que has hecho prosélitos con tus quimeras. 67
José.— Sí, muchos; pero tengo la seguridad de que» cuando pasen los años, me lo agradecerán. Si algún día la suerte me depara enseñar a una juventud esto será lo que yo he de inculcarles. Ayudarles a formar su carác ter. ¿Qué saben hoy de nosotros nuestros profesores? Apuesto a que si tuvieran que emplearnos en un duro empeño se equivocarían, que su yerma apreciación a través de las matemáticas sería un verdadero fracaso. L a M ad re. —No sé, hijo mío; tus palabras me suenan a locura y, sin embargo, ¡me recuerdan tanto las de tu padre! (Se detienen ahora ante el gran balcón del Miradero.)
Luis.— Mira, Isabel, ya estamos en el Miradero, el pequeño paseo de invierno, donde discurrían nuestras tardes domingueras viendo pasar a las muchachas tole danas. Aquí matábamos un rato el aburrimiento de la ciudad. José. — Poco aprecio hacíais de tan interesante lugar: hay quien recorre Europa por visitarlo. Aquí se asen taba el Palacio donde nació Alfonso el Sabio. Isa b e l. —¿Y aquel castillo tan bello sobre el monte? Luis.—Es el de San Servando, nuestro campo habi tual de maniobras. José.— Sí, hoy campo de simulacros de guerra; ayer lugar de episodios gloriosos; basílica visigoda en tiempo de San Ildefonso; mezquita bajo los árabes, restaurada por Alfonso VI en recuerdo de sus soldados muertos en la conquista de la ciudad. Destruida en las incursiones árabes. Más tarde castillo de Templarios. 68
Allí, entre aquel arbolado, junto al río, está el Pa lacio de Galiana, del Rey moro Galofre, que lleva aquel nombre en recuerdo de su bella hija Galiana, que dicen fué esposa de Carlomagno. Y ahíy a los pies, la vega por la que desfilaron los le gionarios romanos, las mesnadas del Cid y los más ligeros corceles de los árabes. Aquí chocaron las civilizaciones y los pueblos. (Con calor.) Yo adivino los prados de la vega cubiertos por los ágiles caballos almorávides, y, bajo nu bes de polvo, perderse en la llanura ante el empuje arro llador de Alfonso el Batallador al mando de las huestes aragonesas. L a M ad re. — No podía yo suponer que estos campos encerrasen tanto. (Regresan hacia Zocodover.) José. — Tantísimo,
que empezaríamos a recordar y no terminaríamos. Este es el centro de la Historia de España. De los grandes santos, de los maravillosos pintores, de los literatos y sabios insignes y de los más nobles y esforzados caballeros. En el orden comercial también Toledo fué famoso en el mundo; traficantes de todos los pueblos poblaron este zoco. Aquí quedan las reliquias de una artesanía que pasó; los espaderos toledanos, descendientes, sin duda, de los que destacaron en el temple de las espadas que. hicieron famosas lo6 brazos invencibles del Gran Capitán, de Antonio de Leiva, de García de Paredes, de Mondragón y de Cortés. 69
Jaim e. — ¿Tu
espada es de Toledo? (Dirigiéndose a
José,) J o sé .— Sí; pero la prosa de estos tiempos la convirtió en un brillante adorno.
(Se adentran por una callejuela estrecha y se detienen ante un modesto escaparate.) L u is (Hablando con Isabel.).— Aquí tienes la Virgen
de los Alfileritos, que tanta curiosidad despertaba en ti. Aquí las chicas que quieren casarse echan un alfiler para lograrlo. José. —La Virgen casamentera toledana. L a M adre. — ¡Cuánta ilusión amontonada en un es caparate ! I sa b e l .— ¡Q ué tontas somos las mujeres!
Luis.— 0 qué fe tienen en la Virgen. Isa b el. — Es verdad. ¡Pobres chicas toledanas, sen tenciadas a veros pasar como las golondrinas! ¡Y todos los años vienen otras nuevas! L u is. —Algunas, Isabel, permanecen en Toledo y ha cen aquí sus nidos. I sa b e l .— P ero no me negarás que en esos amores cadetiles domina la frivolidad.
Luis.—Frivolidad que muchas veces es sólo aparien cia, tonta hipocresía. (Pasan ante la antigua sinagoga de Santa María la Blanca.) La M adre. —Es
la célebre sinagoga, ¿no, José?
J osé .— Sí, otro sitio evocador. Isa b e l. —¿Qué
70
puede evocar una iglesia de judíos?
José. — ¿De
judíos?... ¡quién sabe! Sinagogas, mez quitas e iglesias pasaron de unas a otras manos. Judíos, moros y cristianos aquí estuvieron y al contacto con Es· paña se purificaron. L a M a d re. — ¿Los moros y judíos?, ¡hijo! José. —Así es. Hace un momento os recordaba el ges to caballeroso de los moros ante Doña Berenguela. En el solar de alguno de estos templos, se alzó antes la sinago ga que acogió a Santiago. Registra la historia de la Igle sia que cuando los fariseos decidieron la muerte de Je sús escribieron a las sinagogas más importantes pidiendo su asentimiento; los judíos españoles no sólo lo negaron* sino que protestaron, y, muerto Jesús, enviaron, los de Toledo, embajadores para que viniese Santiago a pre dicar el Evangelio. L a M ad re. — ¿Quién ha forjado tan bonita historia? José. — Libros de sapientísimos varones la recogen de la historia de Destro; dicen que en Toledo se guardaban los viejos documentos que así lo acreditaban, perdidos luego en los tiempos turbulentos de nuestra historia. L a M ad re. —No sé si será así; pero es muy bella. Jaim e. — ¡Qué hermoso es ser español! Por eso nos dice el Padre Esteban que España es la Nación más amada de Dios. L a M ad re. — Así es; en los días difíciles, nunca le fal ta la ayuda divina. José. — Y la de su indiscutible Patrón. Podrá el ex tranjero difamarnos, pero no puede robarnos esta glo71
ria. (Dirigiéndose a la madre») ¿Entramos en la Cate dral? La M adre.— Otro día, José; es tarde y tenemos que regresar. José.— Por aquí saldremos en seguida a la plaza. Apó yate en mí (Dice a la madre ofreciéndola el brazo.), que el piso es malo. (Mientras la madre va apoyada en el brazo de su hijo, se har* quedado Isabel y Luis algo detrás.) Isa b e l. — Sí
que es bello Toledo, ¿verdad?, Luis. Luis.— En estos momentos también me lo parece. Isa b el. — Milagro, sin duda, de nuestro maravilloso cicerone. Luis.— No sé; el tiempo se fué volando... Daría algo por volver a empezar. (Ella baja la cabeza.) De hoy en adelante no será como antes... Las pequeñas vacaciones en Madrid, nuestras excursiones, las comidas en tu casa... ¡Cuánta ilusión perdida! Isa b el. — No comprendo. Somos los mismos... Luis.—Eso sí; pero temeré abusar de vuestra bondad, perder la confianza con que me recibíais. Antes tenía una justificación: José, los estudios; mañana tomaremos dis tintos vuelos y, como ves, sus alas son más poderosas que las mías. Isa b el. — Siempre te recibiremos con alegría: José, mamá, todos. Luis (Tímidamente.).— ¿ T ú tam bién?... Is a b e l (Bajando la cabeza.).— S í; yo también.
72
I
A casa de los Churruca luce sus mejores galas. Los salones aparecen ornados con bellas flores blancas; las mesas del comedor ostentan, con los ricos candela bros de plata, las porcelanas y cristales de las grandes solemnidades... Los esponsales de Isabelita con Luis Echeverría, el compañero de Academia de su hermano, son el motivo de la fiesta. Con los novios, regresan de la Iglesia los invitados. Isabel apoya su brazo sobre el del padrino, el tío del novio; José, de Capitán de Regulares, da el suyo a Ma risol, la mejor amiga de su hermana, luciendo, 6obre su pecho, las cruces ganadas en la campaña; Pedro, con su impecable chaquet, hace su aparición entre dos bellas muchachas. Hasta Jaimito, de Guardia Marina, vencida su timidez, conduce del brazo a otra de las amigas. El Almirante Pardo y otro grupo de íntimos com ponen el resto de los invitados. La novia, acosada por las muchachas, les reparte ca pullos de su azahar. Para cada una tiene Isabel una frase amable. 73
I s a b e l. — Para
ti, Marisol, lo mejor de mi azahar. (Be· sándose.) Te deseo tantas cosas... José. — ¿Qué la deseas? I s a b e l. — Que te lo cuente ella. (Y se dirige a compla cer a otra amiga .) José. — ¿Qué te desea?, Marisol. M a r is o l (Azorada.).— Nada; bromas de Isabel. José.— ¿Esas tenemos? M a r is o l (Confusa y apurada.).— No, José (Con dul zura.)9 no pienses nada. José. — No sería extraño. ¡Eres tan bonita!, Marisol. (Marisol, azorada, baja la cabeza.) Su madre y el tío han pasado al gabinete contiguo, donde el señor luce su carácter. L a M adre. — ¡Qué hermosa juventud! ¡Todo son ilu siones : ¡ Cómo se disputan el azahar! El T ío.— Como si eso diese la felicidad. Yo ya me he preocupado, y he asignado al chico 12.000 pesetas de ren ta. Con su paga no tendría para pitillos. (Dice displicen te.) Esto es lo interesante. L a M adre. — Es cierto que el dinero, en ocasiones, alivia alguna clase de penas; mas la felicidad reside en otras cosas. Los militares no suelen disponer de posición, pero tienen otras satisfacciones íntimas (El tío la mira con extrañeza.): las que produce el cumplimiento del De ber y el Servicio de la Patria. El T ío.— Eso son frases bonitas, señora, con que se disculpa la holgazanería. El que no crea y multiplica... sirve para poco; para acrecentarnos las cargas... 74
L a M a d re. — Vive
usted en otro mundo, muy lejos de ellos...; de nosotros... Le han tocado tiempos burgueses. Si algún día la Patria peligrase, peligraría todo; lo suyo, también. Tal vez entonces no pensase lo mismo... (Cam· blando de conversación.) Nos esperan. ¿ Quiere usted que pasemos al comedor? E l Tío.— Sí, con mucho gusto. (Se dirige al grupo de los novios y dice:) Sobrino, estarás contento. Guapa chi ca te llevas. (Isabel besa a su madre y le dice en un aparte:) Is a b e l. — ¿Verdad L a M a d re
que el tío es simpático? (Con bondad.).— Sí, hija mía, muy simpá
tico.
Terminada la comida, huidos ya los novios, despedi dos los invitados, se quedan solos, en el salón, la madre y los hijos. José (Se dirige a su madre.).— ¿Estás contenta? Isa bel parece muy feliz. La M ad re. — Sí lo parece; pero hay que pedir a Dios que Luis no salga a su tío... ¡Qué distintos somos!... P ed ro. — Sí, pero tiene mucho dinero; lo que a nos otros nos falta. L a M ad re. — No, Pedro, siempre nos ha sobrado de todo; Dios nos ha dado con holgura más de lo necesa rio; no debes hablar así. P edro .— Sí; todo tiene un valor relativo...; precisa-
75
mente quería hablarte, pues deseaba anunciarte, ahora que Isabel se casó, mi deseo de recibir la legítima de papá. José (Con indignación.).— ¡Pedro!... Cuanto tenemos es de nuestra madre; otra cosa sería villanía. Pedro.— Yo bien quisiera no pedírtelo; pero necesito establecerme a tono con mis aspiraciones. Esto me dará facilidad para triunfar; mi carrera política, mi futura acta de diputado... S* trata de labrar mi porvenir; de otra forma, no te hubiera dicho nada. La Madre.—No, José, no extremes las cosas: yo ya pensaba, al casarse Isabel, hacer la partición de vuestros bienes. Mientras ella estuvo soltera necesitaba sostener otro rango; hoy, que todos habéis volado y Jaimito está acabando su carrera, poco necesito. Así que hablaré con el notario y, dentro de unos días, tendrás tu legítima. Pedro (Petulante.).—Tiene razón mamá. José.—¿Razón o bondad? Jaim ito (Cogiendo del brazo a José, en voz baja.).— ¡Qué vergüenza!... La Madre.—Las dos cosas, José, que la razón es nues tro derecho y la bondad nuestro Deber. Pedro (Cambiando de conversación.).— ¿Qué tal le va a nuestro Almirante por sus barcos? Jaime.—Bien. No me disgusta la soledad del mar. Pedro.—Lo dices con poco entusiasmo. Jaime.—Te equivocas; incluso disfruto con loa tem porales, que muestran tan clara nuestra insignificancia. Cuando todos se sienten tan pequeños siento una alegría 76
extraña. No era la mar, es verdad, lo que me atraía; pero si he de vivir en el mundo, me alegra más la mar. José.— Todo eso despreció Pedro. A él le debes el honor de ser marino. P ed ro . — Efectivamente, no me inspiró el mar. Ade más, hacen falta otras virtudes de que carezco; después de papá y del bisabuelo no se puede ser Churruca y mamarino (Con descaro.): ¡obliga demasiado! L a M ad re. — Fue el deseo de tu padre y la tradición de la familia. El mayor dolor es para mí, que a la mar di tanto. Hemos cumplido nuestro Deber; mas si algún día, Jaime, la mar te pareciese pesada carga confirmán dose lo que mi instinto de madre adivina, no lo dudes, estás dispensado; habríamos hecho lo posible por cum plir su voluntad. El no os querría marinos sin afición. (Jaimito se levanta, abraza y besa a su madre.) J a im ito . — Gracias,
madre. Estoy contento.
A partir de la boda de Isabel, la relación de Pedro con sus hermanos 6e enfría sin cesar. La madre comprende que su hogar se desmorona y, por primera vez, se siente fatigada; sin embargo, comprende que es el último lazo que los une y se esfuerza, en lo que puede, por reforzarlo. La proclamación de la República llenó su ánimo de zozobra. Su instinto le avisaba de los peligros que so bre Pedro se cernían. Su nombre no tardó en aparecer entre los candidatos republicanos... Isabel no vivió desde 77
entonces. La iglesia era su único refugio. Su hijo apenas aparecía por su casa. Un suceso inesperado vino a llenar de pesadumbre a los hermanos: En un domingo de mayo, cuando, termina das sus oraciones de la mañana, se disponía Isabel a aban donar el templo, una turba de mozalbetes irrumpió al borozada en la iglesia con el propósito de incendiarla. Sin respeto a la santidad del lugar, ni al Santísimo Sa cramento expuesto, aquellos grupos de desalmados dan comienzo a su acción destructora. Isabel, iluminada por un fuego interior, se cruza en su camino. Isabel. —¡Fuera! ¡Fuera todos de la Casa de Dios! Y con su cuerpo intenta inútilmente cortar el paso ha cia el Sagrario. Con brutalidad sin freno es golpeada y derribada en tierra, y las llamas de los incendiarios prenden sobre el Sagrado Tabernáculo. Unas piadosas mujeres la auxilian y sacan a la plaza, donde una masa burguesa, contenida por la fuerza pú blica, contempla indiferente al sacrilego incendio. Isabel se ve de pronto rodeada por los guardias. Una de la s Señoras (Con vehemencia.).— ¡Esa ca nalla la ha golpeado por defender a Dios! Un G uardia (Con tono bonachón.).— ¿Para qué se metió en eso?, señora. Isabel (Con amargura.).— ¿Y ustedes lo permiten? ¡En España se acabó la vergüenza! 78
E l G u a r d ia .— R etírese y no se excite; nosotros obe decemos órdenes; dicen que es )a expansión republicana*
Isabel sintió que algo en su corazón se quebraba, mas haciendo un esfuerzo pudo llegar a su casa. Hubiera querido ocultar a sus hijos el triste episodio, pero no le fué posible: la admiración de las bondadosas señoras que la acompañaron se encargó de difundirlo. A la llegada de José el portero se apresuró a infor marle. El hijo, precipitadamente, se dirigió al cuarto de su madre. J osé .— ¡M adre! ¡M adre! Is a b e l. — ¡Pasa,
hijo!
(José irrumpe y abraza a su madre.) José. — ¡ Madre! Is a b e l. — Hijo;
mi buen hijo. No ha sido nada; un sofoco. La rabia que me ahogaba. Esas buenas señoras han alborotado a todos. José.— ¿Te ha visto el doctor? Is a b e l. — ¿Para qué? No ves que no es nada. J osé .— Sin embargo, voy a avisarle.
Sale José y llama por teléfono al doctor Gómez, un buen amigo de la familia. Cuando Isabelita y Luis llegan a almorzar, como to dos los domingos, José les sale al encuentro. José. — Hola. Tenemos a mamá ligeramente indis puesta« I s a b e lita
(Con intranquilidad.).— ¿Q ué tiene?
José. — La
sorprendió en la iglesia la quema. Un aho 79
go ligero. Ya está bien. Pasa. (Entran juntos en el cuarto de la madre*) I s a b e lita . —¡Mamá!
¿Tú mala? Isab el. —No es nada, nena. Los años, que no pasan en balde. La doncella anuncia la presencia del doctor. Pasa éste al aposento. La simpatía de su figura y la bondad de su carácter le han granjeado el afecto de todos. José (Saliendo a su encuentro.).— ¡Don Mariano!... D octor. —¿Qué es?, José. José.—Se trata de mi madre; quiso oponerse a las turbas de incendiarios y la derribaron en tierra; sin duda también la golpearon... D octor. —¡ Canallas! José.—La impresión, tal vez. Ella habla de un ahogo. D octor. —Veremos, primero, ese corazón. La examina con calma, sin que su semblante traduz ca su impresión. D octor. —Un poco cansado. (Dice bondadoso.) Tran quilidad, reposo, evitar las impresiones fuertes... Isabel. —Pide usted una quimera. Los patriotas que se olviden de España y los católicos que no sientan a Dios... D octor. —Cuando se está en la reserva, mi querida señora, no se combate; eso queda para nosotros, a quie nes corresponde por sexo y por edad. Isabel. — ¡Qué pocos son!... José.— Es verdad; es una vergüenza que consintamos esto: que una mujer les dé lección
80
a
todos.
El D o c to r . — Se ha revuelto la ciénaga y ha subido el fondo hasta la superficie. La suerte de iglesias y con ventos se había resuelto ayer en las logias. Y anoche sa crificó el Gobierno su responsabilidad de gobernante. Marionetas de la masonería, a ella, tan sólo, obedecen. Mi profesión me presenta ocasiones para informarme. Cuando anoche asistía a una de mis enfermas, su esposo, un masón disidente, se apartó de su lado para intentar evitarlo. Llegó una hora después, vencido y desolado: ¡Un templo no vale la vida de un republicano!... Así le replicaron. I s a b e lit a . — ¡ Qué horror! J osé .— ¡Q ué asco!
Al salir, el doctor pasa con José y Luis al salón, mientras Isabelita se queda acompañando a su madre. J osé .— ¿ C ómo la encuentra?... D o c to r . — ¡Muy fatigada!... J o sé .— ¿ E l corazón?... D o c to r . — Sí,
destrozado; hemos de luchar. José.— ¿Hay cuidado? D o c to r . — Por hoy, no; pero ha sufrido mucho; hay que evitar que Pedro... Esto podría matarla. José
(Con vehemencia.).— Y o se lo impediré.
Luis.— ¿No sería mejor, José, que fuese el doctor el que le hablara? El debe venir hoy. Voy a llamarle. No tarda mucho en llegar Pedro. Luis le acompaña hasta la sala. José (Mirándole fijamente.). — Te hemos llamado 6
81
porque es necesario que escuches al doctor. Se trata de mamá. Pedro. —¿Qué tiene? Estaba tan buena. E l D octor .— E l corazón destrozado. Pedro José
(Palideciendo.).—¿Cómo?
(Vehemente.).— Sí; los disgustos y la vergüenza.
E l D o cto r. —Calle,
José. Su madre tiene una lesión grave; con paz y tranquilidad puede vivir; pero un dis gusto. una emoción intensa, pueden matarla. Los sucesos de hoy le han producido una fuerte cri sis; no debe repetirse. Usted puede mucho, Pedro, y es % mi deber el anunciárselo. Pedro.—Yo, ¿cómo? E l D o cto r (Dudando.).— Su vida pública... Pedro.—¿Mi vida pública? No tiene usted derecho... E l D o cto r. —Yo, no; ella, sí... Piénselo, piénselo...
Los años de República no constituían el clima más favorable para el restablecimiento de Isabel y, una tarde de otoño, Dios le concedió el consuelo, tantas veces pe dido, de no ver a su Patria destruida. Su muerte rompió el último lazo que unía a Pedro con sus hermanos, que, desde entonces, encontraron en la casa de Isabel un nuevo y acogedor hogar. José, destinado como profesor en la Academia de To ledo, solía pasar con Isabel y Luis el final de semana, y Jaime, que había abandonado el servicio de la Marina 82
por entregarse a Dios, también gozaba allí los ratos que le dejaba libre su noviciado. Entramos en la primavera del 1936, cuando el Frente Popular, desde el Poder, comienza la desintegración de España. José, en casa de sus hermanos, entretiene la so* bremesa jugando en familia con el más pequeño de los sobrinos; el niño, encaramado sobre sus rodillas, ensava el saludo con el brazo en alto; y sus padres sonríen ante el gracioso porte del pequeño. José sigue animando su lección: José. — ¿Qué se dice?, Luisito. (Repite el pequeño la postura y grita con su media lengua:) L u is it o . — ¡Aiba
España!... Luís (Interrumpiéndole.). —No debes enseñarle eso; es una imprudencia; puede acarrearnos disgustos. A ti ya te ha costado alguno. Debieras 6er más prudente. Ya ves. ¿de qué te sirve tu brillante carrera militar, tus condeco raciones, tu sangre vertida en campaña, si ya se ha man chado tu hoja de servicios con un arresto? José. — Poca cosa es un arresto, Luis, si se ha cum plido con el deber. Cien veces que me ocurriera, otras cien cerraré con violencia la boca del que ofenda a Es paña. ¡Así está Ella! ¡Qué incómodo encontráis muchos el Deber y cuán fácil el olvidarlo! Luis.— Yo sé bien dónde está el deber. (Picado.) José. — No parece que lo sepas. Ves a España ultra jada; observas que se intenta despedazarla, y aún le cabe duda de cuál es el camino del deber. Hay que buscar el 83
camino del Honor y, si no sabemos encontrarlo, hacer lo que más nos mortifique, con la seguridad de que ése es. Así lo busco yo. Luis.—Vamos, déjate de sermones. ¿Quieres que vaya a ver a tu hermano, que tiene buenas amistades y puede arreglar lo de tu arresto? (José se levanta como electrizado.)
No, ¡jamás! No te autorizo a ello. Sólo el pen sarlo me ofende. Tengo derecho a mi arresto como a mi paga; cuando lo cumpla estoy en paz. Un caballero no debe. Isabel. —Es verdad. ¿Te acuerdas? Así lo explicaba papá. José.— No se hable más del asunto. Suena el timbre de la puerta. Es una carta para José. Este rasga el sobre y lee: José.—“ Mi querido Capitán: Me dan cuenta del Mi nisterio de la Guerra del arresto de usted motivado por arrogante defensa de España ante los infames que la ultrabajan; sólo una errónea información, en estos tiempos calamitosos, puede justificar esta conducta. Nada tema usted por su brillante hoja de servicios; en ella la nota no será baldón; yo me encargo de redactarla. Su coronel y buen amigo, que le abraza, Moscardó.” José.— Lee. Esto es para ti y para mí ; para nadie más. Isabel lo lee y se lleva el pañuelo a los ojos. Llega entonces a la casa el hermano pequeño con el hábito de hermano de San Juan de Dios. Jaime.— Me acaban de informar de tu conducta en José.--
84
la manifestación de ayer. ¡Chico, magnífico!... ¡Perdón! No he debido decir esto; hay una violencia; ¡aunque sea tan grata! Es la comidilla de Madrid. Sobre ello circulan varias versiones, desde el que te considera procesado hasta el que cree te van a fusilar. ¿Qué consecuencias ha tenido el hecho? José. — Nada, un pequeño arresto que debo cumplir en Toledo. Jaim e. — ¡ Qué contrariedad! José. — Ninguna. ¿Qué menor sacrificio puede en trañar un Deber? Jaim e. — ¡Cierto! ¿Estás contento? José. — Sí. Mucho. Jaim e. —Y nosotros de ti. Que Dios me perdone si en esto yerro. Yo también estoy muy contento: me han destinado a Cataluña, a un asilo de niños enfermos que hay en Calafell. ¡Qué hermoso es tener una responsabili dad y un servicio como el mío!... Is á b e l. — Cómo nos alegra tu felicidad. ¡Cuánta hu biera gozado la pobre mamá! L u is . — No son estos tiempos los más indicados para alegrarse. En muchos lugares de España los conventos ce rrados y la Iglesia perseguida, son anuncio de los dolo res de sus miembros. Tal vez hubiera sido prudente es perar... Jaim e. — Prudente, sí; pero no español. L u is. — En todo caso, aquí tienes la casa de tus her manos. No lo olvides. Jaim e. — ¡Inmenso error! Es cierto que siempre ten85
dré un amor terreno entre vosotros, una inquietud por los que tanto quiero; pero mi suerte está ya ligada a la de mi Orden, a la de mis Hermanos en Jesús. Soy, como vosotros, un soldado, pero del más esclarecido Capitán, y en el sacrificio por El, en la muerte o en el dolor sufri do en su servicio encuentro el más sublime de los pre mios. ¿Verdad que me comprendéis? Dejadme la alegría de creerlo. José.—Sí; todos te creemos... Bueno, todos nosotros. Jaime.— Yo pediré a Dios que este bien alcance a todos; en especial al que más lo necesita. Isabel. —¿ Pedro ? Jaime.—Pedro, claro es. José.—Cómo siento tener que interrumpir estos mo mentos tan poco frecuentes; te vemos tan poco... (Diri giéndose a Jaime.); pero el deber me llama. Tengo orden de reintegrarme a Toledo esta noche y no debo perder el tren. De ti, Isabel, me despido hasta tu regreso. Jaime.—Pero, ¿también te vas? (Dirigiéndose a Isa bel.) Isabel. — Sí;
salgo el lunes con los niños para Bilbao, donde, dentro de unos días, se nos reunirá Luis, cuando concedan los permisos de verano. José.—Y tú, nuestro querido santo (Dirigiéndose al fraile.), pide por España y por cuantos estamos en 8U camino para que nos otorgue también un buen Capitán, que mucho lo necesitamos, ¿verdad, Luis? (Luis asiente con la cabeza.) Jaime.—Dios lo hará. (Con firmeza serena.) 86
TERCERA PARTE
I A muerte del esclarecido ministro de Hacienda de -*— la Dictadura, D. José Calvo Sotelo, jefe de uno de los partidos de la oposición parlamentaria, llenó a España de vergüenza y de estupor. El asesinato, organiza· do desde el poder y ejecutado por los propios agentes del Gobierno, vino a arrancar la venda de los que aún dudaban. La situación se agravaba por mómentos; las consignas del Komintern ruso estaban en ejecución y la implantación del comunismo era ya cosa decidida. Unos días más tarde, el 18 de julio de 1936, surgió la primera aurora de esperanza. Desde media mañana toma cuerpo el rumor de un alzamiento de las tropas de Marruecos, a las órdenes del general Franco. La radio de onda corta de Tenerife repite, cada me dia hora, el texto de su proclama. Y en la6 últimas horas de la tarde se da como seguro que se ha extendido ya el Alzamiento a Cádiz y Sevilla. El Gobierno del Frente Popular no cesa, desde las primeras horas de la mañana, en sus angustiosas llama das a los jefes militares de las provincias, intentando 89
con ofrecimientos y falsas promesas ganar el tiempo que necesita para desencadenar la sangrienta revolución que tiene preparada. La noche madrileña transcurre en medio de una gran zozobra, y mientras el Gobierno intenta vencer el terror presidencial las logias y los comités revolucionarios re· parten entre el populacho las armas de los parques mili· tares, hace tiempo confiados a jefes masones. José, que ha venido desde Toledo a Madrid en una comisión urgente, encuentra las carreteras cortadas por las milicias rojas cuando intenta salir en la madrugada del día 19. Las turbas discurren por los barrios armadas de pis tolas y fusiles. Al huir de las guardias el automóvil que lo conduce es tiroteado. Fracasado el intento de pasar a Toledo, decide incorporarse a uno de los cuarteles, eli giendo el de Ingenieros de Carabanchel. £1 cuartel aparece en estado de defensa: sacos te rreros cierran las puertas y las ventanas y forman re ductos en los ángulos del edificio. Sobre la carretera guar dias de soldados intervienen en la circulación. Por la es palda del cuartel se sienten ya algunos tiros. A su llegada es detenido por un oficial, que, con una pareja, lo acompaña ante el Comandante. José.—Mi Comandante, ¡arriba España! E l Comandante.— ¡Arriba! ¿Qué hay?, Churruca. José.—Vine esta madrugada a traer unos pliegos a Madrid y, cuando intenté regresar, no pude salir ya. Todas las salidas están tomadas, han soltado a los presos 90
y las gentes más criminales son dueñas de la calle y tie nen cortados todos los accesos de la capital. No ignoraba que aquí había de encontrar un reducto de defensa, y aquí estoy; usted me manda. E l C o m a n d a n t e .— E ncantado de tenerle a mi.·; ór denes.
Un O f i c i a l (Interrumpe,)» — Mi Comandante: no hay teléfono, lo han cortado; lo único que hemos podi do saber antes del corte es que se defienden en el Cuar tel de la Montaña; lo demás, todo parece perdido. ¡Se han dejado ganar la mano! El C om andante. — Entonces no tenemos tiempo que perder. Hay que establecer enlace con la Montaña an tes de que sea imposible. Empieza a hacerse más intenso el fuego de-las ame tralladoras y la fusilería. El C om andante. — Oiga usted, Churruca, ¿quiere prestarnos un gran servicio? José.— Sí, mi Comandante; dedíqueme a lo que con sidere más útil; cuanto más duro, mejor. E l Com andante. — Gracias (Estrechándole la mano,); ya lo sabía. Mire, estamos sin enlace, esto empieza a po nerse serio y aislados nada lograremos; es necesario coor dinar los distintos núcleos que forman nuestra resisten cia, salir de la ratonera de Madrid. Para ello hay que al canzar el Cuartel de la Montaña como sea; por el Parque del Oeste y por la Casa de Campo podemos unirnos y combatir en campo abierto; en los cuarteles la aviación 91
va a aplastarnos tontamente bajo los escombros. Va usted a llevar una carta mía al general Fanjul. José.— Estoy dispuesto, mi Comandante. El Com andante (Revistándolo.).—Así, no; sería in útil con ese traje; coja usted el traje usado de un mecá nico y un mosquetón, que de esta manera será más fácil pasar. José.— Comprendido. Comandante (Al Capitán ayudante.). — Ramírez, acompañe al Capitán al garaje, escoja allí un mono usado y ayúdele a disfrazarse; déle un mosquetón, car tuchos y la documentación de un chofer. En seguida le tendré preparado el pliego. (Se pone a escribir.) Pasados breves momentos, entran de nuevo el Capi tán ayudante y Churruca, vestido ya de miliciano. José.—A sus órdenes, mi Comandante. Comandante.—Bien. Aquí está el pliego. Léalo us ted, por si tiene que deshacerse de él, poder transmitir su contenido. José (Lo lee, medita un poco y lo cierra.).— Bien (Dice.), dispuesto. Comandante (Abrazándolo.). — Buena suerte le deseo. José.—Gracias, hasta pronto. Sale hacia el exterior saltando el muro del cuartel; se queda un rato echado en el suelo y pronto se pierde de vista tras la cerca de la Casa de Campo, que también salta, y atraviesa el parque que conduce a la zona del Manzanares. Allí lo llaman desde una guardia. 92
Un
M i l i c i a n o . — ¡Eh,
José. — ¿Qué
tú, compañero!...
hay?
E l M i l i c i a n o j e f e . — Ven
aquí, quédate con estos en el control, que son unos atontaos, que yo tengo que hacer en el Centro. José. — Bien; pero por poco tiempo, pues yo también tengo faena; para registrar, basta una vieja. E l M i l i c i a n o . — ¿Prefieres los tiros? José. — Sí, es más fructífero. E l M i l i c i a n o . — Bien, pues ven, que se quede este otro. (Y coge a uno que pasa con una pistola.) Tú, mu chacho, permanece aquí en el control hasta que volvamos, y si pasan fachistas, no dejéis uno con vida. En la calle hay algunos cadáveres tendidos en las aceras. El tiroteo, que al principio era intermitente, se hace más intenso. E l M i l i c i a n o . — ¿Qué te parece? Tanto tiempo esme rando, temiendo a los fantasmones, y ya ves con qué fa cilidad hoy sernos los amos. José. — ¿Pero está ya todo limpio? E l M i l i c i a n o . —No. Esos perros fachistas se han me tido en el Cuartel de la Montaña, pero durarán poco. José. — Vamos allá, ¡que debe de haber hule! E l M i li c i a n o . — No seas idiota; deja que lo hagan los guardias, que al fin son enemigos, no nos vayan a quitar de en medio ahora que sernos los amos. José. — No te falta razón; podemos verlo sin compro meternos. 93
Al doblar una esquina encuentran un grupo de mi licianos y milicianas saqueando a los transeúntes. El P rim er M ilic ia n o . — ¿Qué hacéis?, compañeros. O t r o M ili c i a n o (Con aire cínico.).—Estamos empe zando el reparto. (Sacando del bolsillo un puñado de relojes.) ¿Veis? Cinco con leontina aquí (Señalando el bol sillo.). y 800 pesetas con una cartera en este otro. (Seña lando otro bolsillo.)
En el suelo hay varios cadáveres. Se acerca un auto móvil con un 4*U. H. P.” trazado groseramente con pin tura blanca. Uno, que parece jefe, con gorro, mono y co rreaje y unas estrellas en el pecho, dice con aire autori tario: M ilic ia n o j e f e . —¿Qué hacéis aquí? ¡Ya habrá tiempo para eso! Primero hay que apagar los focos, ir a la Montaña. Se necesita gente. E l Prim er M ilic ia n o . —Deja a los guardias que se arreglen, luego iremos nosotros. E l J e fe lle g a d o . —No; hay que prevenirse, pueden traicionarnos. ¡Vamos! ¡Arreando!, ¡vivos! (Amenazán dolos.)
El
tú?; ¿no vienes? E l J e fe . —No, yo soy el jefe. Yo dirijo. Me han he cho coronel. (Con petulancia.) Remoloneando se dirige el grupo hacia el cuartel. El fuego se oye más intenso. Marchan uno a uno por la acera, pegados al muro, delante de todos el Capitán Churruca. Este se para al llegar a las bocacalles, que hace cru zar al grupo corriendo. De repente, al desembocar frente 94
Prim er M ilic ia n o . —¿Y
al cuartel, un tiro hiere a José en el brazo. Al oír el que* jido, todos se paran, la sangre chorrea por la mano y se extiende por la manga. P r im e r M i l i c i a n o . — ¡ Eh, que han herido a mi com pañero!
(Exclama dirigiéndose a los otros milicianos.)
José.— No es nada; sigamos. P rim e r M i l i c i a n o . —No, es imprudente; yo te llevo a la Casa de Socorro. O t r o M i l i c i a n o .— Y yo. O t r o .— Y yo. O t r o .— Y yo.
El grupo de milicianos lo coge en brazos y, contra su voluntad, lo lleva a una Casa de Socorro próxima. (Después de cortar con las tijeras el mono y descubrir la herida.).— Es limpia, no parece haya roto el hueso; has tenido suerte. (Da yodo a la herida y em pieza a vendarla.) E l M é d ic o
Llega un practicante, y al acercarse al grupo, ex* clama: P r a c t i c a n t e . — ¡Pero si es el Capitán Churruca! E l P r im e r M i li c i a n o . — ¿Cómo capitán? José.— Y a veis cómo miente; yo capitán y herido por la causa. Te engañas, camarada. S a n it a r io (Con cinismo y seguridad.). —No. Eres el Capitán Churruca. No te despintas; te conozco bien. Fui sanitario en Marruecos y más de una vez te curé tu ba lazo del pecho. Tú no puedes ser de los nuestros. José.— Te confundes. Jamás te he hablado. Soy Mar celo García, chofer. (Y saca un carnet de su mono. ) 95
E l M i l i c i a n o . —Falso,
yo afirmo es el Capitán Churruca, que en Melilla, herido grave en el pecho, comba tió durante toda una tarde. Un M ili c i a n o . — Pronto vamos a aclararlo. (Y echán dole mano al pecho intenta desabrochar su mono,) José (Se levanta de un salto, como electrizado, y em puña su fusil.).— ¡Atrás! ¡Atrás, digo! (Apuntándolos; y mientras los milicianos, sorprendidos, permanecen inmó viles, gana la calle.) El grupo de milicianos lo sigue, disparando sobre él. Un M ilic ia n o . —¡A ése, a ése! / Fachista! ¡A ése! Le hacen fuego de varios lados. El monumento a Cervantes le ofrece un abrigo, se acoge a él y se para peta. Dispara; hace retroceder a los milicianos; uno es herido por él. Mas, por la espalda, acude un grupo de guardias, despechugados y sucios, que le hace fuego, hi riéndolo; se agarra un hombro, sé tambalea, trata de le vantar el arma que se le cae pesadamente; no puede. Ocasión que aprovechan los perseguidores para llegar hasta él. Se apoya José sobre el pedestal de la figura de Cervantes y cae bajo la avalancha de los valientes que engrosan el grupo. Un G u ard ia. —¡Cogerle vivo, cogerle vivo! Con el brazo sano agarra el mosquetón, intentando todavía mantener a raya a los que lo golpean. Un golpe por la espalda lo derriba. Los guardias le incorporan del suelo. Levantado, sobre las escalinatas del monumento, mira con desprecio a aquella turba. M ilic ia n o . — Por fin caíste, Capitán. Ahora no ne96
garas. (La sangre le mancha un hombro, donde parece su frir el nuevo balazo,) José.— Sí;
soy el Capitán Churruca, que defiende a
la Patria que vosotros intentáis hundir» ¡Vamos, acabar ya! ¡Valientes! (Las balas silban sobre ellos y encogen las cabezas,) ¡No temblar! ¡Acabar de una vez! (Con ener gía, retándolos con su mirada,) Un G u a r d ia . — Hay que llevarlo preso. P rim e r M i li c i a n o . — Sí, llevémosle al Mando, que éste es un pez gordo y nos valdrá el servicio. O t r o M i l i c i a n o . —A Gobernación. O tr o . — Eso es; a Gobernación. Lo levantan y lo llevan a empujones a cubierto del monumento; allí lo atan con sus cinturones. Al paso por la calle se va reuniendo gente y chiquillos que siguen al grupo. M i li c i a n o . — ¡Ha caído el pez! “ ¡Un fachista! ¡Canalla!” — gritan los que lo condu cen— . Gritos, improperios de furias y marimachos: “ ¡ Hay que matarlo!” En la calle de Bailén un camión se ofrece a llevarlos a Gobernación, donde entra el vehículo por la puerta lateral. Al poco rato sale para la Cárcel Moledo, donde lo ingresan en la enfermería. Allí el médico del establecimiento procede a reconocer las he ridas, entre varios milicianos armados. M éd ico . —No es cosa muy grave; en algunos días es pero esté curado. Hay juventud, que es lo principal. José.— Sí, juventud, ¿para qué? 0
7
97
Pasados unos días lo trasladan a la primera galería. Otros presos se interesan por él. José.—He fracasado (Les dice.); no tuve suerte, no pude hacer llegar el pliego. U n P reso .— Has hecho cuanto humanamente pudis te; nadie podría haber pasado.
José.—Pero aquí se perdió la causa. E l Preso. —Dicen que las fuerzas de Marruecos vie nen sobre Madrid. José (Alegrándose.).—Entonces triunfarán. Estoy se guro.
|H N la Cárcel Modelo se reúne el Tribunal popui&r ■■— encargado de juzgar a José; un jefe, dos oficíale? y varios paisanos se sientan en el estrado. Milicianos con armas, en pie, jalonan la estancia pegados a los muros. Una chusma llena el resto de la sala, separada del reo por una barandilla de madera. U n a voz (Gritando.).— ¡A ver el Tribunal cómo se porta! O t r a . — ¡Vaya pez! O t r a . — ¡Aquí queremos ver la justicia! O tr a . — ¡No te escaparás! O t r a . — ¡Ahora hay pueblo que haga justicia! El defensor se levanta, habla con el Presidente. Este toca, tímidamente, la campanilla. Termina la lectura de los autos. P r e s id e n te . — Que pase el procesado. Por una puerta lateral penetra el procesado, arrogan te, entre cuatro milicianos con los mono6 desabrochados. En la sala se escucha una clamorosa oleada. U n a M u je r . — ¡Es guapo el mozo! O t r a . — ¡Poco le queda! ¡Pronto, calvo! 99
El Presidente agita de nuevo la campanilla. E l Presidente.—¿Es usted el Capitán José Churrüca? E l P rocesado .— Sí, soy yo. P r e s id e n te . — ¿Confesáis
haberos alzado en armas
contra la República? P rocesado .— Sí, estaba decidido a alzarme. P r e s id e n te . —¿Confesáis
haber hecho resistencia a las fuerzas que os han detenido? Procesado. — Sí, he hecho resistencia a los asesinos que me detuvieron. (Rumores.) P re sid e n te . — ¿Por qué los ultrajáis llamándolos asesinos? Procesado. —Porque esos que tituláis fuerzas, y que me detuvieron, constituían una partida que acababa de asesinar en la Cuesta de San Vicente a varias personas para robarlas. (Clamor en el público.) Voces.— ¡Esa es la justicia republicana! P resid en te. —¿No estáis arrepentido del daño que habéis podido causar? (Clamor en el público: ¡¡A h!L .) Procesado.— No ; veinte vidas que tuviera, veinte ve ces las ofrendaría a mi Patria. E l P re sid e n te . —No tengo más que preguntar. ¿Quiere alguno de los miembros del Tribunal interro garlo? (Todos mueven la cabeza en sentido negativo.) El F is c a l. —Yo deseo interrogarlo. El D efen sor.— Y yo. El P re sid e n te .— El Fiscal tiene la palabra. 100
El F i s c a l. — ¿El procesado promovió, hace un me« aproximadamente, una agresión contra una manifesta ción popular de buenos republicanos? El P rocesad o. — Si se puede llamar agresión a tapar la boca del que ultraja a su Patria, sí; le tapé la boca con la violencia que pude. Una
voz .—
¡Q ué cinismo!
E l F is c a l. — Está
bien. No deseo más. Que conste
hecho. El D e fe n s o r . —Antes de interrogar he de manifes tar mi extrañeza de que se traten aquí sucesos pasados ya debidamente corregidos. O t r a voz. — ¡Es otro fachista! ¡Al paredón con él! E l D e fe n s o r . — Soy el defensor y mi obligación es esclarecer los hechos. La única prueba que aquí tenemos es un hombre herido. ¿Cómo fué herido? Es lo que in teresa. Lo fué a nuestro lado. (Con firmeza.) ¿No es ver dad (Dirigiéndose al procesado.) que habéis derramado dos veces vuestra sangre por nuestra causa en...? E l P rocesad o (Interrumpe.).— ¡Falso! No tenéis de recho a ofenderme; basta que me ofenda esa canalla. ¡Mi sangre es de España, no de esa causa vil!... (Gran clamor en el público: ¡Oh!) este
Una
voz .—
¿ L o ves?, idiota.
El P r e s id e n te (Toca la campanilla.).—Ha termina do el juicio. El Tribunal se retira a deliberar. (A un cabo de milicianos:) Despejad la sala. Sale primero el procesado, con la cabeza alta, arro gante y sereno. 101
A la llegada a la galería de la Cárcel todos lo rodean. Un Preso.— ¿Qué ha pasado? José.—Lo que esperábamos: creían que iba a defen derme, que les daría esa satisfacción. O t r o Preso. —¿No te has defendido? José.— Sí; he defendido la Causa. Eso es lo impor tante. ¿Dónde está el padre Palomeque? Lo necesito. (Di rigiéndose a un preso.) E l Preso. —Está paseando con
uno: debe de estar con fesando; pero tú eres antes. ¡Padre Palomeque, Padre Palomeque! Lo precisamos; es urgente. Padre Palom eque. — Bien, voy. Hola, Churruca, ¿qué tal le ha ido? C h u rru ca . —Bien, muy bien. No puedo pedir más. Dios me ayuda, concediéndome minutos tan preciosos. Necesito de su auxilio. Padre Palom eque.— Bien, hijo. (Y cogiéndole del brazo se aleja bajo las miradas llenas de emoción de los compañeros.)
Mientras esto sucede, en otro sitio, en un pÍ6o situado en uno de los barrios aristocráticos de Madrid, llora una muchacha sobre el periódico del día. Es Marisol, la amiga de Isabel, la pareja de José en la boda, su mejor amiga en los días de vacaciones. Retuerce el diario entre las ma nos y las lágrimas surcan sus mejillas. “ ¿Qué podría ha cer?” (Discurre unos momentos.) Y se levanta, se seca con el pañuelo, mira la lista de teléfonos, apunta unas 102
señas y sale hacia la calle. En la puerta, el viejo portero le dice: P o r t e r o . — Señorita Marisol, ¿va usted a salir sola? ¿Quiere que le acompañe? M a r i s o l . — No, Taño, no es necesario. P o r t e r o . — Sí, sí, voy por la gorra. (Pero cuando sale, ya ha desaparecido la muchacha.) En fin, no ha querido. (Y, moviendo la cabeza, entra de nuevo.)
Entra la muchacha en un portal donde aparece una placa dorada: Pedro Churruca, Abogado, después de con· sultar la nota que hace poco ha escrito. Sube y llama. Un criado abre. M a r i s o l . — ¿Don Pedro Churruca? C r ia d o . — Está ocupado, no podrá recibirla. Si es cliente, venga de cuatro a seis. M a r i s o l . — No; se trata de algo grave de su familia. (Entrando resuelta.) Anúncieme: la señorita Marisol Mendoza. (Espera' en el vestíbulo hasta que sale Pedro.) ¿No me recuerdas? Soy Marisol Mendoza, la amiga de Isabel. P e d r o . — ¡Ah, sí, perdona! Pasa. ¿Qué quieres de mí? M a r i s o l . — He conocido la condena de José y hay que salvarlo. Tú puedes hacerlo... Es tu hermano... (Con angustia.) ¡Van a matarlo! (Pedro escucha con la cabeza baja.) ¡Hazlo por tu madre, Pedro! P e d r o . — Es inútil... (Meneando la cabeza.) M a r i s o l (Que ha permanecido mirándolo, pendien te de sus palabras mientras las lágrimas bañan sus mejillas, se levanta hacia Pedro, cogiéndolo por la solapa con 103
vehemencia.).— ¡No! ¡No es posible! No podemos aban
donarle. ¡No lo harás, no! ¡Por ella, Pedro, por ella! •Pedro. — Me juzgas mal. Es inútil; le mandé a un amigo abogado que lo defendiese y se negó a escucharlo. Se ha confesado autor de todo. Ha defendido sus ideas y ha atacado al Tribunal. Los hechos son públicos. No cabe siquiera la gracia. ¡No puedo, no puedo! M a r i s o l (Dejándose caer sobre una silla, anonadada, exclama con amargura.).— ¡Y eres tú su hermano!... P e d r o . —Sí, lo soy; pero nada puedo y a él le ofen dería... M a r i s o l (Levantando la cabeza.).—Es verdad. (Re suelta.) Entonces quiero verlo, acompañarlo, llevarle algo de calor, de amistad; que vea que no está tan solo. P e d r o . —Puedes comprometerte; te perseguirán. M a r i s o l . —No me importa. Que muera con el con suelo de que no todo es cobardía. P e d r o (Cogiendo el teléfono, resuelto.).— ¿Quién digo que eres? M a r i s o l . — Su hermana, su esposa, algo suyo. P e d r o . —No. Esa falsedad podría comprometernos. (Piensa un momento.) Diré que se trata de su prometida. M a r i s o l . — ¡N o !... (Reacciona.) Bueno, ¡sí! Eso; lo que quieras. P e d r o (Llama al teléfono.).—¿El Director de Prisio nes? Soy Pedro Churruca. Usted supondrá por lo que le llamo. (Pausa.) No; no se trata de mí, sino de su prome tida. (Pausa.) Sí, Marisol Mendoza. (Pausa.) Le daré una carta. (Pausa.) Ahora, ¿eh? (Pausa.) ¡Gracias! (Cuelga 104
el teléfono. Dirigiéndose a Marisol.) Toma, vete a la Di rección de Prisiones y entrega esta tarjeta. (Escribe dos líneas en una tarjeta.) M a r i s o l . — ¡Gracias!... (Insistente.) ¡Pedro!... ¡Pien
sa!... ¡Haz algo!... P e d r o . — Es inútil, Marisol. M a r i s o l (Saliendo.).— Es tu deber. (Con energía.) P e d r o (Retirándose con la mano en la frente, repite en voz baja:) ¿Mi deber?...
En la galería de la Cárcel. U n G u a r d iá n
(Llama a través de la reja.).— ¡ Churru-
ca, Capitán Churruca! C h u r r u c a . — ¿Qué hay, ha llegado la hora? E l G u a r d iá n . — N o. comunicación; dice el Director que le espera su prometida. C h u r r u c a . — ¿Mi prometida? (Sonriendo incrédulo.) G u a r d iá n . — Sí, eso ha dicho el Director. C h u r r u c a (Se encoge de hombros.).— ¡B ie n , abre! (Sale hacia la sala de visitas.)
El departamento de visitas, con doble reja. Otras dos personas, una mujer y una anciana, agarradas a las rejas, conversan con dos cautivos. Un miliciano armado pasea por el estrecho pasillo enrejado. En el espacio des tinado al público una muchacha se acerca con ansia. M a r i s o l . — ¡José, José! ¡Soy yo, Marisol! C h u r r u c a . — ¿Tú? ¿Tú, Marisol? M a r i s o l . — Sí. Perdona. No tenía otro medio de lle105
gar a ti, no sabia qué hacer, quería que no te sintieses solo. Aquí estoy... y pobre eje mí, que nada puedo. ¡Es horrible! (Con desesperación.) Churruca.— Gracias, muchas gracias. ¡Qué buena y qué leal!... (Ella, agarrada a la reja, deja correr sus lágri mas.) ¡Qué hermoso hubiera podido ser! M a r is o l .— ¡S í, tan h e rm o s o !... C h u r r u c a . —Vamos,
nena, me has hecho mucho bien; pero vete, vete pronto de este infierno, podría per judicarte. ¡Vete, por Dios!... M a r i s o l . —Intentaré volver a verte. C h u r r u c a .— N o , es inútil. ¡Vete, te lo ruego! Tu pensamiento me acompañará. Lo poco que me quede de vida será para Dios y para ti. M a r i s o l . —¿Podríamos hacer algo?... C h u r r u c a . —¿Sigue Taño con vosotros? M a r i s o l . — Sí, tan leal. Quería acompañarme. U n G u a r d iá n — ¡Vamos, es la hora! C h u r r u c a . —Mira: en casa de mi hermana están mi uniforme y mis medallas. ¿Quieres mandármelos por Taño? No quiero morir así. (Señalando su mono.) M a r i s o l . — ¡Lo in ten taré! El guardián le toca en el hombro; él se vuelve mi rándole airado. C h u r r u c a (Con violencia.).—No me toques. ¡Espe ra! (Dulcemente.) ¡Adiós, Marisol! M a r i s o l . —¡Que Dios te ayude! C h u r r u c a . —A ti, Marisol. A mí, ya me ha ayudado. Adiós. 106
Se retira Churruca con el guardián. Ella queda agarrada a las rejas, llorando. Marisol regresa a su casa atribulada; en su desespe ración ante la impotencia, reza y llora al pie de una cruz. M a r i s o l . — ¡Dios mío... ilumíname! (Baja la cabeza,) De pronto se levanta y va al teléfono, busca en la guía y llama. M a r i s o l . — Soy y o , Pedro. Lo vi y quiero hablarte. (Pausa,) Sí; es mejor. Te espero... ¡Pronto! Reanuda su rezo, que pronto es interrumpido por unos golpes dados sobre la puerta. D o n c e l l a . — ¿Se puede? M a r is o l .— P ase. D o n c e l l a . — Un
señor que dice que espera la seño
rita. M a r i s o l . — Sí.
Páselo a la sala. (Sale, llega a la sala,
donde espera el visitante; lo saluda a media voz.) (Entrando,),— G racias p o r h a b e r v e n id o . P e d r o (Con timidez,),— ¿Lo has visto? ¿Te ha en
M a r is o l
cargado algo? M a r i s o l . — Sí.
M e p id ió q u e le en viase d e l p is o d e
tu h erm a n a su u n ifo r m e y sus m ed a lla s.
No
q u ie r e m o
rir c o n m o n o . P e d r o . — ¡Es
verdad! (Baja la cabeza,) ¿Lo has bus
cado? M a r i s o l . — Sí.
Taño, el portero, me lo ha traído. Quiero que se lo lleven; darle esa satisfacción. P e d r o . — Bueno. Yo hablaré con el Director. 107
M arisol (Interrogante.).— ¡Pedro! ¿No hay espe ranza? P e d r o (Moviendo lentamente la cabeza.).— N o. M a r i s o l . — ¡Es terrible! (Llevándose el pañuelo a la cara. Con miedo.) ¿Cuándo? P e d r o (En voz más baja.).— ¡Mañana! M a r i s o l . — ¡Pedro! (Suplicante.) ¡Quisiera recoger lo! Muerto, no deben negárnoslo. P e d r o . —Lo intentaré. Mas, ¿quién podrá recogerlo? M a r i s o l ( Resuelta.).— ¡ Y o ! P e d r o (Con calor.).— ¿Tú? ¡De ninguna manera! No sabes cómo está la calle. M a r i s o l . —No importa; no podemos abandonarlo. Yo me arreglaré. El buen Taño... algún amigo. P e d r o . —Eso es mejor. Alguien que no despierte pa sión. A Taño no le faltarán amigos. En fin, voy a gestio narlo. Te enviaré el permiso. No me llames más: me han destinado a Barcelona y mañana partiré. Si algo nece sitas, allí me tienes. (Despidiéndose.) ¡Salud! Marisol lo mira con recelo. P e d r o (Rectifica.).— Perdona. ¡Adiós! M a r i s o l . —¡Adiós! (Con firmeza.)
Al rato de salir Pedro entra en la habitación Taño. M a r i s o l . —Quiero pedirte algo, Taño. Tú has sido siempre el más fiel de los servidores. T a ñ o . —Así es, señorita. M a r i s o l . —Necesito de ti. 108
T año.— Mándeme. M a r i s o l . — Es
que es muy peligroso; te expondrás, Taño. No tengo derecho... T a ñ o .— N o importa, señorita Marisol. Yo soy viejo, y si falto, sé que han de mirar por los míos. M a r i s o l (Segura.).— Eso, sí... Se trata... Mañana, al amanecer, matan al Capitán Churruca. Ha estado aquí su hermano; me ha prometido una autorización para re cogerlo y quiero que vengas conmigo. T a ñ o . — ¿Usted, señorita? ¡De ninguna manera! No puede ser. M a r i s o l . —Acaso me falte el valor para verlo morir, pero no para recogerlo. T a ñ o . — No. Usted se queda; iré yo... Me ayudará el muchacho. M a r i s o l . — No lo expongas; yo voy. T a ñ o . — Deje esa idea; no podría. Es cosa de hombres y el chico lo hará contento. Iré a casa de mi hermana » pedirle el carro y con él lo llevaremos al cementerio. Es mejor que usted nos espere en su casita, que está aislada, muy próxima al Este. Ella la acompañará mientras tanto. M a r i s o l . — ¡Taño! (Le coge las manos apretándolas con las suyas, mientras llora arrimada a su pecho.) ¡ Gra cias..., muchas gracias! T a ñ o . — ¡Pobre señorita! (Lasepara.) Hasta la noche. M a r i s o l . — Sí, hasta la n o ch e .
Pasa la noche de este día Marisol en oración; todos 109
los momentos le parecen pocos para rogar al que todo lo puede. Conforme se aproxima el amanecer su intran quilidad va en aumento; busca, sin encontrarlo, un rayo de esperanza. La noche no ha sido para José más descansada; tam bién él desea aprovechar los instantes, y, con un libro de oraciones, se prepara para el gran viaje; hay momentos que su pensamiento va hacia Marisol, hacia sus hermanos, hacia todo lo que aquí deja, y reanuda su meditación para pedir por ellos. Amanece cuando el ruido de pasos y el tintineo de unas llaves lé vuelven a la realidad. El carcelero aparece seguido de un piquete. E l C a r c e l e r o . — ¿Listo? C h u r r u c a (Con arrogancia.),—Listo. (Abraza a sus compañeros,) Buena suerte. (Les desea, y9 estirándose la guerrera, en la que ha colocado sus cruces, sale airoso camino de la muerte,)
La angustia ahoga la voz de sus compañeros. Con unas esposas sujetan su muñeca a la de uno de los milicianos, y sale en medio del pelotón, con la cabeza erguida, como si se tratase de un ejercicio. Un hombre de edad madura, que ya figuró en el juicio, los sigue; es el juez, a quien acompaña el secretario, con un rollo de papeles en su mano. Taño, que espera a cien metros de la Cárcel, se acer ca al juez y le enseña la autorización. El juez, marchan do, la examina. 110
E l J u e z . — Está bien. Podrás recogerlo terminado el acto. Un sol de fuego se levanta en el horizonte, dorando el paisaje. En el paseo solitario picotean los gorriones, que se levantan en bandada a su paso. Destaca la belleza del parque en esta hora. Desciende el pelotón por los caminos floridos hasta los solares que se extienden al pie; a doscientos metros del lugar de la ejecución, un carro pequeño, con toldo, tirado por un asno y conducido por un muchacho, espe ra. Taño se ha separado del juez y se aleja, aproximán dose al carro. Llega el pelotón al lugar escogido, frente al terraplén del parque. Le libran de las esposas. Cuando intentan vendarle los ojos, los rechaza. Churruca.—No es necesario. (Al intentar ponerlo de espaldas, se vuelve con violencia.) No (Con enerqíc.) : me habéis de matar de frente. Unos aviones roncan en el aire. El sonido de una sirena señala la alarma aérea. E l J e f e d e l p e l o t ó n . — ¡Vamos!; ¡rápidos! ¡Apun ten! C h u r r u c a . — ¡¡Arriba España!! (El brazo derecho en alto.) E l J e f e . — ¡¡Fuego!! (Una descarga hace caer a tie rra al héroe,) La proximidad de las explosiones de las bombas lan zadas por el avión hace correr al pelotón y al juez. Antes, 111
el jefe, desde unos pasos, le dispara el tiro de gracia con su pistola precipitadamente. Cuando la aviación nacional hace huir a los mili cianos. Taño corre hacia el caído mientras el muchacho acerca el carro. Taño incorpora el cuerpo de José amorosamente. La sangre mancha su rostro, extendiéndose, también, por el pecho y pantalones. La cabeza del caído pende sobre su pecho. T a ñ o (Se santigua y le dice al chico,),— ¡Ayúdame! (El chico, llorando, coge el cuerpo por los pies, mientras el portero, abrazándolo, lo levanta, lo echa en el carro y lo cubre con una manta. El carro se aleja hacia la Ronda, mientras las explosiones provocadas por la aviación se suceden, llenando el espacio de enormes polvaredas opalinas.)
árido descampado en cuya loma se encuentra el cementerio del Este existen, diseminadas a am bos lados de la carretera, modestísimas viviendas cuyos muros de ladrillo encierran pobres hogares de traba jadores; la proximidad de la Necrópolis está compensa da por el alegre sol que se disfruta y el bello panorama que se descubre. En una de estas viviendas, que por su proximidad a un arroyo se permite tener un reducido huerto, se encuentra la casa de la hermana de Taño, una de esas buenas mujeres de nuestro pueblo, todo corazón y espontaneidad. Son esas horas primeras de la mañana, durante las que sólo discurren por las vías las gentes trabajadoras, cuando el carro de Taño atraviesa el barrio de las Ventas para detenerse en el corral de la casa de su hermana. En el hueco de la puerta que da a esa parte se en marca la figura de Marisol, a quien sujetan, en su ímpe tu por salir, los brazos amorosos de la hermana de Taño. H e r m a n a . — ¡Por Dios, señorita! No se mueva; yo les ayudaré. Así, mientras el chico sujeta el carro, Taño y su her|H N e l
8
113
mana descargan con cuidado la preciosa carga, que, en vuelta en la manta, depositan sobre la cama de la buena mujer. Marisol, que ha caído de rodillas al lado del cuerpo, va, con temor, descubriéndole el rostro para juntar su cara con la suya, mientras la estremece un hondo sollozo. De pronto, se separa con emoción y sobresalto. M a r i s o l . — ¡Caliente! ¡Está caliente! ¡Parece que respira! Taño y su hermana, que comparten con el sobrino la escena de dolor, suponen que desvaría. T año.— ¡Por Dios!, señorita. L a H e r m a n a (Intentando separarla.).—Venga, seré
nese. (Ha sacado, rápida, de su bolso un espejito que lo aproxima a los labios del mártir, exlama, mostrán dolo con alegría.).— ¡Vive! ¡Vive todavía! ¡Taño! ¡Taño! ¡Un médico! (Rectifica pronto acongojada:) ¡No, no! Lo M a r is o l
matarían de nuevo... Anda, Taño, ¡pronto!... ¡Hay que buscar uno de los nuestros! Mira, en la Castellana, 12, vive el doctor Gómez, dale esta tarjeta mía (Escribiendo en ella.): “ ¡Venga, por Dios!” Vete pronto. (Le entrega un billete.) Toma un coche. (Dirigiéndose a la mujer:) ¿Tiene usted yodo? M u j e r . —Debe de haber un poquito aquí. (De un ar mario saca un pequeño frasco.) También tengo un poco de algodón. M a r i s o l . —¡Gracias! ¡Dios mío! ¡¡Ayúdame!! (Toma 114
el algodón y enjuga la sangre que mana una herida en el cuello.) M u j e r . — D é je m e , señ orita. (Y con las tijeras corta la camisa a la altura del pecho. Aparecen dos pequeñas he ridas en él.) M a r i s o l (Amorosamente las seca y cura; también lo hace con la herida de la pierna.) Basta asi No lo mova
mos. Esperemos que venga el médico. ¿Tiene café puro? M u j e r . — Sí. Lo tenía preparado para Taño. M a r i s o l . —Deme un pocilio. (Y entreabriéndole la boca le vierte dos cucharadas. De rodillas, al lado de la cama, no abandona el pulso del herido.) Sí, ¡aún tiene v id a ! M u j e r . — ¡Que
Dios lo salve! Pasan unos minutos interminables ha6ta la llegada del médico. M a r i s o l . — ¡Cómo tarda! M u j e r .— C alm a, calm a, señ orita.
Si n o
h e te n id o
tiem p o. M a r i s o l . — Es
verdad, p e r o se m u ere. M u j e r . — ¿Pierde p u ls o ? M a r i s o l . —No; es que casi no tiene. M u j e r . — La Virgen de la Paloma nos ayudará, va mos a pedírselo. El ruido de un coche les interrumpe, de vez en cuan do, su rezo inútilmente. Por fin, ahora, sin sentirlo, se escucha la voz de Taño, que dice: “ Por aquí, señor” ; y en la puerta aparece seguido del doctor. Marisol corre hacia él. 115
M arisol. — ¡Gracias! Muchas gracias por haber ve nido. Se trata (En voz baja.) de José Churruca. ¡Tiene que salvarlo! E l M é d i c o . — ¡Veremos! (Saca del maletín una je ringuilla y administra al herido rápidamente varias in yecciones.) Esto es lo primero. Vamos a reconocerlo. Pre párenme, mientras, agua hervida. (Quiere hacerlo Mari sol, pero la detiene la mujer.) M u j e r . —Deje, señorita; yo lo haré. Mientras la mujer pone el agua al fuego, en una ha bitación inmediata, el médico, ayudado por Taño, Mari sol y el chico, reconoce al herido 6Ín moverlo. M é d ic o . — Cuatro heridas. M a r i s o l . — ¿ Graves ? M é d ic o . — Sí. Parecen muy graves. Sobre todo, esta del pecho. Es extraño no alcanzase el corazón. Es la peor. (Toma el pulso a José.) Bien, va reaccionando; espe remos. El herido inicia una respiración fatigosa, entreabre los ojos y vuelve a quedar postrado. M é d ic o . —Ya podemos moverlo, con precaución. (Lo cura, venda y pregunta a Marisol:) ¿Qué habéis pensado hacer con él? M a r i s o l . —Nada todavía. La sorpresa. ¡No sé! M é d ic o .— A q u í n o p u e d e estar. M a r i s o l . —No.
Comprometerían a esta buena señora. M u j e r . —Mire, señorita, por mí no lo hagan; tam bién nosotros tenemos corazón. M a r i s o l . —Gracias, gracias. (La abraza.) 116
M é d i c o . — Bien.
Hoy sería peligroso trasladarlo. Que quede aquí dos o tres días y luego lo llevaré a mi clí nica. M a r i s o l . — ¿Cómo? ¡Lo d e scu b riría n ! M é d i c o . — No. En ese tiempo reacciona... (Pausa.) Así, cuando mejore, lo haremos pasar por un herido de la sierra. ¡Vienen tantos! (Muy serio.) Nadie debe saber su existencia. Que nadie sospeche. T a ñ o .— D e scu id e, señ or. M é d ic o
(Dirigiéndose a la mujer.).— Usted, señora,
se queda con Taño y con el enfermo. Dele café puro; cada dos horas unas cucharadas. ¡Yo vendré a la noche! M u j e r .— D e n o c h e , n o , señor. E n este b a rrio p e li graría. M u y te m p ra n o , q u e es cu a n d o cir c u la n las p e r sonas h on ra d a s. M é d i c o . — Bien.
Vendré después del amanecer. Us ted, Marisol, debe volver a su casa. Yo la llevaré. Mi co che de médico la protege. ¡Vamos! M a r is o l .— ¿ Y a ? M é d i c o . —Es
necesario. (Dirigiéndose a la mujer y a Taño:) Aquí les dejo las inyecciones; si decae, se las po nen. Tengan una siempre preparada. Vamos (Cogiendo por el brazo a Marisol.), tengo esperanza. Marisol sale volviendo la cabeza hacia el enfermo. El médico, animándola, le da unos golpccitos cariñosos sobre la cabeza. M é d i c o . — ¡Pobre Marisol! Anímese, que aún tene mos hombre. (Marisol intenta sonreír.)
117
Un gabinete burgués en una casa de Bilbao. Isabel, allí sentada, repasa los periódicos. Titulares: “ El Capitán rebelde José Churruca se hace fuerte en la Plaza de España, tras el monumento dedicado a Cervantes.” “ La traición del Capitán Churruca.” ‘‘El Capitán Churruca ante el Tribunal popular.” "El Capitán Churruca insulta a la República, ante los jueces, provocando al pueblo.” “ El Capitán Churruca, condenado a la última pena.” “ Se ha cumplido la justicia en el Capitán Churruca.” Isabel deja correr las lágrimas ante los periódicos. Los chicos la consuelan. E l N i ñ o .— M am ita, n o llores...
La Niña.—Habrá ido al Cielo, mamá. I s a b e l . — Sí, hijos; estará en el Cielo. Habréis de pe dir todos los días por él. Sobre la mesa tiene una carta que lee y relee, pa sando del periódico a la carta. La carta es de Marisol y dice: “ Madrid, 30 de julio.— Querida Isabel: ¡Cuánto te he recordado en estos días! Compartí tu dolor y tu emo ción. Hice cuanto pude... No desesperes, ten fe, como la tengo, y pídele a Dios la protección y ayuda que, cons tantemente, pide tu mejor amiga, Marisol.” Isabel pasa la vista de la carta a los periódicos; éstos son del 24 de julio; la carta de Isabel, del 30. No se explica cómo pueda tener fe y no desesperar... ¡Y ella que había llegado a creer que lo quería! 118
I
A revolución roja, que en la mayoría de las provin— cías avanza arrolladora, arrastrando desbordada a los mismos que habían pensado en dirigirla, tiene en Ca taluña facetas más perversas. En medio de la vesania anti religiosa, que destruye templos y siega vidas de santísimos varones, se elige, con premeditación perversa, quiénes han de ser los religiosos a los que conviene perdonar la vida. Entre los perseguidos destacan los hermanos de San Juan de Dios, del pueblecito de Calafell, en el que Jai me Churruca había encontrado el camino de perfección elegido. Su celo no conoce el descanso; los niños le idola tran. Sus manos son las más suaves para corar las dolen cias de sus lacerados cuerpos y su inquietud divina la que más los alivia y consuela en lo6 dolores del espíritu. Habían pasado muchos días y todavía no había lle gado la ola de la revolución hasta el santo refugio, aun que las noticias de las sangrientas matanzas se hacían sentir cada vez más próximas. 119
Fué una tarde de agosto cuando un camión de mili cianos se paró en la puerta del hospital. Los golpes de las culatas de los fusiles sobre la puerta hacen acudir al santo Prior, que, abriendo sus brazos, intenta detener el avance del grupo. E l P r i o r (Hablándolos con energía,.).—No es posi ble; yo no lo consentiré. Ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué va a ser de estas criaturas? ¿Quién va a cuidar de ellos ? Y cuando aquellos desalmados, empujándolo, inten tan penetrar, exclama: E l P r i o r . —Bien está, venid. (Abre las puertas de una sala y presenta aquel cuadro de dolor y de miseria.) ¿ Se réis capaces de atropellarlos? U n M i l i c i a n o . —Ya lo verás, ¡so idiota! (Y empu jándolo bruscamente a un lado, irrumpen todos en la sala.) ¡ Aquí, a formar todos los clérigos, que os ha llega do la hora! Y sin hacer caso de los gritos de dolor de las criatu ras, a empellones, sin el menor respeto, los sacan de la sala. Uno de los niños, postrado en su lecho de dolor, gri ta llorando: Un Niño.— ¡No quiero, no quiero! ¡Malos, malos! Otros niños, contrahechos y lisiados, se agarran a los hábitos de los frailes. Jaime lleva un racimo de chicos calgados de sus vestiduras. J a im e . —Dejadme, hijitos, que me llama el Señor... 120
(Y su espíritu se estremece, pensando en aquellas cria turas.)
Sólo uno de los frailes, retenido por un quehacer, ha bía permanecido alejado; a su llegada a la sala, ya habían salido su hermanos en religión; sólo quedan unos mili cianos y a ellos se dirige, diciéndole6 con ejemplar y san ta serenidad: E l F r a i l e . — Os olvidáis de mí... (Y sereno va a unir.se a la triste comitiva.) En medio de una bárbara y soez algarabía, son con ducidos hacia la playa próxima. Sin una resistencia, sin un gesto de dolor o de rebel día, en fila interminable, marcha, entre insultos y bayo netas, la Orden de San Juan de Dios. Los cantos litúr gicos se elevan de aquella santa procesión de mártires. Es ya de noche cuando llegan a la orilla del mar; bajo la luna se recortan los festones de espuma de las olas rom piendo sobre la arena. Un grupo de milicianos, con una ametralladora, espera, preparado. Las voces de los verdugos detienen junto a la orilla la procesión heroica; sobre el horizonte, las siluetas de los frailes se alargan hacia la altura, nimbada por los resplandores de la luna. Serenos y con la vista en alto esperan el sublime sa crificio. Vibran en el espacio, con grandiosidad inigua lada, las notas del cántico sagrado, que la ametralladora corta con su trágico y triste trepidar. En la noche de este día, cuando el terror duerme, co mo en los tiempos heroicos de las bárbaras persecucio 121
nes, unas santas mujeres descienden a la playa para dar sepultura a los sagrados restos, cortando de sus vestidu ras, como preciosa reliquia, el paño empapado en la sangre generosa de los mártires.
Mientras esto sucede, Pedro, en Barcelona, se deses pera para imprimir a los servicios de información disci plina y responsabilidad. Sus esfuerzos se estrellan des bordados por la revolución más sangrienta que la his toria registra. Patrullas del amanecer, cuadrillas de criminales, cár celes clandestinas y “ checas” siembran el terror en la Ciu dad Condal. Los agentes oficiales del servicio se deba ten inútilmente intentando moderar lo inmoderable. Unos policías a su servicio han detenido en la en trada de la población a un miliciano que transportaba en un saco el fruto de sus rapiñas. Es trasladado a pre sencia del Jefe del Servicio de Información. Los guardias vacían sobre la mesa de Pedro el con tenido del saco; el miliciano, esposado, los observa con mirada torva. Cálices, bandejas de plata, patenas, candelabros, re liquias y medallas se esparcen por la mesa del Jefe de Información, cuyo rostro se contrae en un gesto de ira. P e d r o . —¿Dónde has robado esto? (Pregunta.) M i l i c i a n o . —Es todo de enemigos. (Replica con ci nismo.) P e d r o .— ¿ E s to ?
122
Y al tocar el botín con la mano y extenderlo sobre la mesa siente el Jefe de Información la repugnancia del robo sacrilego; de pronto, atrae su atención un objeto que le es familiar. Una medalla. El Cristo de los Navegantes aparece en una de sus caras. Instintivamente lleva la mano a ella evocando los días de su juventud. Recuerda que él tuvo una medalla igual, y al contemplar la que tiene entre sus manos no puede reprimir un gesto: en el reverso figura una fecha, la del nacimiento de su her mano. Pedro (Arrebatado por la ira.).— ¿Dónde has cogido esta medalla? ¿A quién le has arrancado esto? M ilicia n o. — Es de los frailes de San Juan de Dios, de los que apiolamos en CalafelL Pedro (Arrojándose sobre el Miliciano.).— ¡Canalla! Entregarlo al Jefe de Seguridad. ¡Así enterráis a la Re pública ! Cuando salen los guardias, el Jefe cae derrumbado sobre el sillón. Su mano crispada sujeta la medalla de que pende una cadena de oro; su pensamiento vuela hacia su hermana, hacia su cuñado, de los cuales no tiene no ticias. Pedro.— ¡No; esto es una locura, esto no es el Deber! (Apoya la cabeza sobre las manos.)
I— I ABITACION en un sanatorio rojo. José, herido, en una cama. Un gran vendaje le tapa gran parte de la cara. Unas gafas de concha des figuran su rostro. Por debajo de ellas lee unos periódicos. Entra el médico. M é d ic o .— ¿ Q ué ta l?, F ern án d ez. J o s é . —Muy
bien, don Mariano. Me siento con fuer zas (En voz baja.): ¿Y ella? M é d ic o . — Calle, calle. Pueden oírnos. Usted sigue mal hasta que todo esté preparado. J osé. — ¿Es que se va a acabar la guerra, y yo aquí? ¡Necesito pasar a la otra zona! Irme con los míos. (Pau sa.) Hacerme digno del favor de Dios. M é d ic o . —Ya irá, ya irá, ¡que hay tela! Mírese en mí. Prisionero de esta gente; siempre vigilado; curando y salvando rojos; ¡ es horrible! Muchas veces pienso si no será mejor descararse, acabar de una vez. ¡Tantos esta mos así! J o s é . —Tiene usted razón. ¡Soy un insensato! M é d ic o . —Un impaciente. Necesita fortalecerse; no es fácil salir. Hay que andar mucho para pasarse a núes124
tras filas. Yo, con la esperanza de hacerlo, doy grandes paseos, me estoy de pie muchas horas, subo y bajo las escaleras del hospital... J o s é . — Yo ya hago ejercicio por la noche (En voz baja.): ¡Y Marisol! ¿Sabe usted algo de ella? M é d i c o . — Sí. Taño estuvo ayer en la consulta; m e trajo una documentación recogida a un desgraciado muer to; será desde hoy la suya. Quédesela, que la necesitará al salir (L ee.): “ Dámaso Fernández, voluntario del bata llón República, herido en la Sierra de Guadarrama.” ¿Está bien? J o s é . — Perfecta. Pero, ¿nada me dice de Marisol? M é d i c o . — Está muy bien. Se ha hecho enfermera d e uno de mis hospitales de niños. Es un sacrificio que ha ofrecido a Dios si usted se curaba. Curar incluso a sus enemigos. ¡Es ejemplar! J osé .— ¿ N o va a salir, a r e fu g ia rs e ? M é d ic o .— N o lo cre o . L e d e b e tan to a D ios, q u e n o c re o le h u rte lo q u e h a p ro m e tid o y q u e ella co n sid e ra b ie n m e n g u a d o pago. José
(Bajando la cabeza.).— T ie n e razón . Y... ¿ h e de
irm e sin v e r la ? M é d i c o . —Desde
luego.
Desde este momento las horas se hacen para José in terminables. Intenta inútilmente leer; unas veces es Ma risol y su silencio el objeto de sus preocupaciones; otras, España, la zona nacional, su ausencia de las operaciones 125
de guerra. Un incidente cualquiera puede torcerlo todo. Sólo la presencia del médico logra calmar sus ansias. Por fin se aproxima el momento esperado. El doctor ha llegado más alegre que los otros días; de pie, a su lado, aplaca su impaciencia. M é d i c o . — Mucho cuidado, no cometa alguna impru dencia. Pasado mañana es el día. Puede usted salir un rato hoy, pero no se aventure más que a dar una pequeña vuelta, sin sentarse ni entablaT conversaciones. Una tor peza sería catastrófica. No lejos, en Alcalá, 128, hay un dentista. Mañana» a las siete, irá usted allí, adonde irán a recogerlo. J o s é (Apunta.).—“ Alcalá, 128” . ¿Nombre? M é d ic o . — Doctor Vera. Una gran persona. Va usted a que le reconozca la boca, que le molesta con neuralgias; diga que lo mando yo; si le pusieran resistencia, insista, que lo espera. J o sé . —¿Hay alguna contraseña? M é d ic o . —Para éste no hace falta más; ya le he ha blado. Entre nueve y diez, ya de noche, irá una camio neta a recogerlo; para ella es necesaria la contraseña: “ Milicianos, a luchar.” Nadie sabe más que es usted ga llego, que se fuga porque tiene la familia en Santiago. No puede pasar sin los suyos y esto es todo. Si fracasase el intento, no debe perder esta personalidad. J o s é (Apunta los datos en un papel y lo guarda.).— Gracias, gracias. (Abraza al Médico.) ¡Me siento capaz de todo! ¡Por fin! (De repente cambia de aire.) ¿Y Mari126
sol? Unas líneas sólo, doctor. ¡Que no crea en mi egoísmo! M é d i c o . —No insista. Su deber es obedecer. Yo le haré llegar esa inquietud ein peligro ni rastro. J o sé .— G racias. M é d i c o . —Adiós.
Si no hay novedad, no
le
veré ya.
Suerte. J o s é .— G racias, m u ch a s gracias.
(Se abrazan con em-t
ción.) M é d ic o
(Al salir.).— ¡Dichoso é l!
Una casa de pisos de la calle de Alcalá, con una pla ca con el rótulo: “ Doctor Vera, Médico-Odontólogo, piso 1.°” Frente a la puerta, José, vestido de miliciano, con la cabeza vendada y sus gafas negras, lee y entra. El ascensor lo conduce a la puerta del piso. J o s é (Entrando.).— ¿El doctor Vera? D o c t o r . — Soy yo. Usted, sin duda, es Dámaso Fer nández. J o s é . —Así es. D o c t o r . — Bien; pues pase aquí, a mi biblioteca, don de tiene usted lectura, pues hasta má6 tarde no le reco gen. ¿Tomará usted algo conmigo? Una taza de café, que el paseo ha de ser largo. Aquí le tengo unos higos secos y chocolate, por si tiene que estar más tiempo en el cam po. Las aventuras empiezan y no se sabe lo que duran. Tome, llene los bolsillos, no vaya a olvidarse. Luego toca el timbre y viene una sirviente de edad. 127
D o c t o r . — Mire,
Dorotea, va a ponernos algo de me
rendar y café. J o s é . — Muchas gracias. No sé cómo agradecerle. D o c t o r . — Cada uno trabaja como puede; no ee bri llante, pero es práctico. Me basta la satisfacción del ser vicio, oscuro, sí... J osé .— Y p elig roso. D o c t o r . —El
final está descontado. J o s é . —¿Por qué no se viene usted un día? D o c t o r . —No es posible. Sólo así puede redimirse una vida. Tuve un pasado malo, de izquierdismo. Esto me dió influencia y posición en aquella sociedad corrom pida. ¿Qué más puedo hacer que ponerlo todo en este servicio? J o s é . —Todo se redime. Nadie podría negarle un perС1ОП...
D o c t o r . — ¡Sí;
yo! (Con firmeza.) C r ia d a . — ¿Se puede? D o c t o r . —Pase. Ante el silencio de los dos, va poniendo la merienda en una pequeña mesa. D o c t o r . —Déjelo; nosotros nos serviremos. (Sale la muchacha.) J o s é . —¿Cuántos
han pasado? D o c t o r . —Ciento cuatro. J o s é . —¿Sin novedad? D o c t o r . —No. Una vez tuvieron que perder un día en una casa de labor, pero todo está estudiado. J o s é . —¿Y el doctor? 128
D octor
(Sirviéndole.).— Es muy difícil... Lo vigilan...
En eso confiamos. Esta gente no respeta nada, ni la cien cia, ni la maestría. No hay un trabajador más recargado. Días de dieciséis horas operando, salvando vidas, y... ¡ qué vidas algunas! J o s é . — ¿Hay muchos engañados? D o c t o r . — Sí, como yo. C r ia d a . — Señor: Llaman de la portería, el manda dero del campo, si necesitan algo. Faltan huevos y pa tatas. D o c t o r . — Bien. Dile que le mando una nota, que es pere. (Sale la criada.) Vamo6, ¡aprisa! (De repente, ob servando que está a cuerpo, con un ligero uniforme de soldado, va a una habitación y le entrega una zamarra.) Tome, las noches son frescas y húmedas, póngasela. No se olvide: “ Milicianos, a luchar.” (Le da la mano. José lo abraza y se pierde en la escalera.)
Una camioneta cerrada, con los faros encendidos, es pera a la puerta del dentista. José se acerca a ella. Un hombre de mono lo interroga: ¿Qué hay? J o s é . — “ ¡Milicianos, a luchar!” H o m b r e . — ¡Bien!, sube. (Abre la puerta de atrás y le mete dentro.) No hablen. Si nos detienen, vienen convi dados por mí, a recoger víveres para los hospitales. J o sé .— B ien . H o m b r e . — ¿Tu
nombre? J o s é . — Dámaso Fernández.
9
129
£1 hombre cierra de nuevo. La camioneta se pone en marcha. Pasa por un punto de registro. U n o d e l r e g i s t r o . — ¿Eres tú ? H o m b r e .— Si.
E l d e l r e g i s t r o . — Que nos traigas huevos. H o m b r e .— Si los encuentro... En otro registro. U n o d e l r e g i s t r o . —¿Hay algo para el jefe? H o m b re . — Sí, un paquete de la parienta. (Y le arroja un paquete como de ropa,) O t r o d e l p u e s t o . — Oye, ¿a cómo andan las patatas?, que aquí no hay. H o m b re . —Creo que a peseta, ¿queréis? El d e l r e g i s t r o . — Sí, trae lo q u e puedas. H o m b re . —Pocas, que los hospitales andan mal. ¡Sa lud! Para la camioneta ante una bifurcación con un cami no; a veinte pasos se levantan dos sombras. Una v o z . —¿Quién v a ? H o m b re . —“ ¡Milicianos, a luchar!” La v o z . —Aquí estamos. ¿Cuántos son? H o m b re . —Cinco, uno herido. Uno d e l a r o n d a . —Mala cosa; hay que andar mu cho, (Saltan a la carretera y se reúnen en la senda.) C o n d u c t o r (Dirigiéndose a José.).—Tienes treinta kilómetros de mal camino. ¿Podrás? J o s é . — Sí, y aún más. E l m ism o g u ía . — Si no puedes, cógete a uno y alter naremos. Antes de las cuatro hay que pasar el río. 130
Marchando en fila india transcurren varías horas de andar interminable a través del campo, con frecuentes detenciones en que a la señal que emite el guía, un ligero silbido de pájaro nocturno, se arrojan al suelo; otras veces es realmente un ave la que causa la detención. A lo lejos rompe la calma el sonido de las ametralladoras o los ti ros de alarma de los centinelas. Se pasan rozando algu nos puestos rojos; el paso se hace más cuidadoso y cauto; el corazón de los fugitivos late con fuerza, pero, por fin, se alejan del peligro y alcanzan los cañizos de la orilla del Tajo. U n o d e l o s g u ía s. — Por aquí, esperar un momento. (Recorre la orilla del río, desaparece y vuelve a aparecer con una cuerda y algo que remolca: es como un cajón flo tante. Da unos silbidos cortos, como canto de ave, y le contestan desde el otro lado.) A ver, el primero, el herido. (Pasa José al cajón, que se aleja hacia la otra orilla, tira do por una cuerda. Ya en ella, salta.) U n H o m b r e .— ¿ S e ha m o ja d o ? J o sé .— U n p o c o . H o m b r e .— Sí, trae m u ch a co rrie n te .
A los pocos momentos los 6eis, con los dos guías, re montan el talud del río y toman una 6enda al lado de un arroyo afluente. Se paran. E l G u ía . — ¡Esperar aquí! (Avanza cantando.) U n a voz.— ¡Alto! ¿Quién vive? L a S o m b ra . — España. El r ío v ie n e c re cid o . (Aparece una patrulla con un cabo.) E l C a b o . — ¿Y los demás? 131
El Guía.— Atrás quedan. El Cabo.— ¡Llámalos! (El Guía silba de nuevo. Es contestado y aparecen los pasados.) El C a b o . — Seguirme. Vamos a ver al jefe. Por una senda, entre la maleza, abandonan el Tajo, desfilando ante un campo de olivares hasta llegar a una casa modesta de labor en la que está establecida una oficina. Es la 2.a Sección del Estado Mayor. Entran todos en un pequeño local.
Ante el Jefe de la 2 / Sección del Estado Mayor. E l J e f e d e l a 2 / S e c c i ó n . —¿Qué tal el v ia je ? (Dice interrogando al guía.) E l G u ía .— M u y b ien . E l J e f e . —Pase
y que le den café y preparen algo para éstos. (Dirigiéndose al ordenanza.) Llévalos al co medor y prepara café y churro«, que ya va a amanecer. (Interroga a los pasados. José se ha puesto el último.) Us ted, ¿quién es? (Dirigiéndose a uno.) E l P a sa d o. —Julio Latorre, profesor de la Univer sidad. E l J e f e . —¿Familia en esta zona? E l P asado .— Sí, m is padres en V a lla d o lid . E l J e f e . —¿Quiere
telegrafiarles?
E l P asado .— Si es p o sib le , desde lu eg o. E l J e f e . —¿Conoce
guerra? 132
usted algo de interés para la
E l P a s a d o .— Sí,
la llegada de 6.000 internacionales
a Madrid, anteayer. E l J e f e . — B ie n ; lu e g o a m p lia rem os.
(Toma nota.)
O tro.
Padre Marchena, jesuíta. J e f e . — ¿Familia en nuestra zona? P a s a d o .— La Compañía de Jesús. J e f e . — ¿Noticias?
O t r o P a s a d o .— El El El
E l P a sa d o .— D e gu erra , n in g u n a ; d e o tr o ca rá cter, m u ch a s: crím e n e s sin c u e n to y esta n ota d e reca d os. E l J e fe .—
¿Desea telegrafiar?
E l P a sa d o .— D espu és de los dem ás. E l J e f e .— O tro. E l P a s a d o .—
Pilar Bustamante.
E l J e f e .— ¿ C ó m o ? L a P a sa d a .— Sí, s a crifiq u é m i c a b e l l o ; estaba m u y p erseg u id a p o r visitar a lo s cam aradas p resos, p o r fa c ili tarles a u x ilio s . L le v o d os m eses h a c ie n d o d e m u ch a ch o . E l J e f e .— ¿ N o tic ia s ?
Sí. Tengo nota de dónde están coloca dos uno8 cañones. Yo dormía en unas covachuelas cerca. L a P a s a d a .—
E l J e f e .— ¿ A lg o m á s ?
También traigo algunas notas que me han dado los camaradas de Madrid. (Se siento, desha L a P a s a d a .— Sí.
ce la alpargata y saca un librillo de papel de fumar; sus hojas están totalmente escritas.) E l J e f e (Leyendo.).— B u e n se rv icio . L a P a s a d a .— M e a leg ro. (Los otros pasados la con templan con admiración.) 133
El Comandante toca un timbre y aparece un subofi cial. É l J e f e . — Oiga, Pelayos. Acompañe a esta señorita a Talavera y, a cargo del servicio, que le faciliten una primera ropa, que estará deseando recuperar su femi nidad. L a P a sa d a (Sonriendo).—Gracias; casi me había acostumbrado. (El suboficial la mira con extrañeza.) E l J e f e . —Venga luego. L a P a sa d a (Al salir, exclama:) ¡Arriba España! (Los otros contestan: ¡Arriba!) E l J e f e .— O tro. O t r o P asado
(Un muchacho de quince años).—José
de Sandoval. E l J e f e .— ¿ F a m ilia ? E l P a sa d o . —Toda
asesinada en la zona roja: padre, madre v dos hermanos. E l J e f e .— ¿ C ó m o te salvaste? E l P a sa d o. — Estaba
en el colegio. Mataron a los frai les y nos echaron a la calle, todavía con el guardapolvo del colegio. Cuando fui a casa nadie quedaba allí; se ha bía instalado la F. A. I. Me preguntaron a qué iba y con testé que a ver cómo se instalaban los camaradas; en tonces me enseñaron la casa y me preguntaron: “ ¿Eres de la F. A. I.?” Dije que no, por la edad; me contestaron que ya no funcionaban esas monsergas; me dieron un car net y con él viví este tiempo. E l J e f e .— ¿ N o ticia s?
134
E l P a s a d o . — Nada.
Muchos rusos en Madrid. El Ho
tel Florida, lleno. E l J e f e .— ¿ C ó m o lo s a b e s ? E l P a sa d o .— E ra “ b o to n e s ” d e l h o te l. E l J e f e . — Quédate,
entonces, que habrá que am
pliar. E l P a s a d o . — Yo
quiero alistarme; para eso me pasé. Nadie puede oponerse; nadie me queda. (Dice resuelto.) E l J e f e . — B ie n (Le estrecha la mano.). T e quedas c o n n osotros. E l P a s a d o . — ¿En
la Legión? E l J e f e . — No; esto no es la Legión. E l P a s a d o . — ¡Ah! (Con desencanto.) E l J e f e . — Bueno, ya hablaremos. ¡Otro! Le toca su turno a José. José (Echa encima de la mesa su documentación.).— Esto es lo o ficia l, lo q u e co n v ie n e . ¿E sta m os s o lo s ? (Mira hacia los lados.) E l J e f e . — Sí;
aquí puede hablar sin temer. J o s é . — Soy el Capitán Churraca, fusilado por los ro jos el 7 de agosto. E l J e f e . — ¿Usted C h u rru 'ca? Se quita su vendaje y sus gafas. J o s é . — Sí, cuatro tiros y la ayuda de Dios. E l J e f e ("Se levanta y le abraza.).— ¿Noticias? J o s é . — Este estado. La columna de la derecha, qui tándole el último cero, son muertos del enemigo en las distintas semanas; la de la izquierda, heridos. Es lo úni co que en el hospital pude saber. 135
E l J e fe
(Recoge el documento.).— ¡Q u é enormidad!
¿Fidelidad de la noticia? J o s é . — El director es de los nuestros: el doctor Gómez. E l J e f e . — ¿Quiere avisar a alguien? José.—No; es mejor que no lo haga. Conviene que quede en silencio mi vida ya que peligrarían las de otros que me han salvado. Todos me creen muerto y mi caso tuvo extraordinario relieve. E l J e f e . — Es verdad. Hasta aquí llegó. Magnífico, magnifico. ¡ Qué alegría para todos! ¡ Qué emoción al leer en la prensa roja su conducta! Sí, ya sé yo a quién te legrafiar. José.—¿A quién? E l J e f e . — A Moscardó y a los suyos. J o s é . — ¡Ah, sí! Pero mejor es que no lo haga, pues no sabrían moderarse. Iré yo... ¡Qué alegría! ¡Abrazarlos! Al Borlilla, a Alba, a todos. E l J e f e . —Alba murió. ¿Quién es el Borlilla? José.—Un valiente capitán de la Guardia Civil, an tiguo oficial del Tercio. Ossorio se llama. E l J e f e . —También ha muerto en la defensa. J osé.— ¡Q u é d o lo r ! E l J e f e . — Sí,
es todo tan duro!... (Cogiéndole por el brazo.) Vamos al comedor.
136
CUARTA PARTE
|H N el frente de Vitoria, un campamento alrededor — de un grupo de casas modestas situado en una hon donada. Una carretera discurre por ella y se pierde hacia el fondo, entre unas colinas. Alamos en las zonas bajas y pinares en las altas; en el llano, los arbustos desnudos atenúan el verde de la pradera. El tiempo es malo; nubes espesas delatan la inseguri dad del tiempo. Delante de una casita, menos miserable, y frente a su puerta, destaca un banderín de mando, y un cartel en la pared indica: “ 2." Batallón. Jefe.” Una bandera más pequeña, saliendo de la pared de una casita algo separa da, señala el local de la 2.a Compañía. Unas chabolas de ramaje y tiendas de campaña for madas de lienzos individuales se alinean a retaguardia, so bre la ladera. Delante de las casas hay como un espacio dedicado a patinillo con algunas sillas de campaña y mesa6 de pino. El sol se está poniendo cuando un corneta entra en la tienda del jefe. El Comandante, sobre los planos, conver139
sa con dos de sus capitanes. Uno de ellos es Luis, el mari do de Isabel Churruca. E l C o r n e t a .— ¿ S e p u e d e toca r a o r a c ió n ? , m i C a
(Dirigiéndose a Luis, capitán de servicio.) E l C o m a n d a n t e (Antes de que Luis lo consulte.).—
p itá n .
Sí. que toque. Y, levantándose, sale hacia la puerta. Una sección de guardia se encuentra formada per· pendicularmente. A la derecha de las casas, y algo aleja· da. una pequeña edificación está dedicada a la guardia, y, sobre un gran mástil, la bandera de España se mueve con la brisa. Un Alférez se halla al frente de la fuerza. Grupos de soldados con boina y con camisa azul van y vienen entre las tiendas; algunos aparecen sentados a las puertas. El corneta rasga el espacio con el toque de oración. En el acto, todos se levantan y, cuadrándose rígidos, mi ran a la bandera, permaneciendo con el brazo en alto mientras la cadencia del toque se esparce por el campa mento. Cuando el toque termina, vuelven el trajín y los rui dos del campamento. De un airoso caballo baja un jinete; lleva los cordo nes de ayudante. Se dirige al Comandante y le dice: E l A y u d a n t e . —Me encarga el General le diga dedi que sus tropas a la instrucción y al tiro; las predicciones meteorológicas son malas y no es posible operar. E l C o m a n d a n t e . —Muy bien. Dígale usted que a6Í se hará, que no perderemos el tiempo, y que, aunque 140
aparentemente perdidos, estos días los aprovechamos mn* cho, pues nos permiten instruir y completar al personal. ¿Qué noticias tienen ustedes del frente de Madrid? El A y u d a n t e . — Pocas buenas. La cosa está muy du ra. En el Pingarrón hemos tenido durísimos encuentros. Allí se han cubierto de gloria dos Banderas de la Legión y los Tabores de Regulares. Es lo más duro de la gue rra; hay Banderas que han quedado con treinta hom bres, y compañías de Regulares con siete. Ahora bien: allí han quedado deshechas seis Brigadas internacionales. Los olivares están negros de muertos. El C a p i t á n L u is E c h e v e r r í a . — Entonces, mi Te niente Coronel, el enemigo cuenta en aquel frente con numerosas brigadas de extranjeros. E l A y u d a n t e .— A sí es: diez han sido comprobadas en aquel frente y unos 5.000 extranjeros pasan a diario por Port-Bou. Mientras el Capitán Echeverría tuerce el gesto preocu pado, el Capitán de la segunda compañía exclama: C a p i t á n A n g l a d a . — Buen servicio le estamos ha ciendo a Europa, purgándola de los indeseables de todas las revoluciones. ¡M á s gloria todavía! E l A y u d a n t e . — Para vencer hay que destruir al ene migo, y antes o después hay que combatir duramente. Lo malo es lo de esta mañana. Las contrariedades del mar: hemos perdido el Espcáía frente a Santander. E l C o m a n d a n t e .— ¿ C ó m o ? E l C a p i t á n A n c l a d a . — ¿El
España?...
Luis.— ¿El acorazado?... 141
E l A y u d a n t e .— Sí, ¡ el acorazado!... Luis.— ¿Pero eso es una catástrofe? El A y u d a n t e . —No. Una contrariedad. Luís.— Es que si los rojos suben los barcos al Atlán tico^ adiós bloqueo. Basta la presencia del Jaime para barrernos del mar. E l A y u d a n t e . —Peor empezamos. Hay que tener fe. El Generalísimo ba estado esta mañana con nosotros y estaba muy tranquilo. Y ha dado orden a la Aviación de destruir al Jaime; los aviadores se han juramentado para hundirlo y así será... E l C a p it á n A n g la d a . — ¿Cómo fu é , se sabe? E l A y u d a n t e .— Es lo de siempre: la negación de la beligerancia. Los barcos nacionales tienen que meterse dentro de las tres millas para apresar a los barcos ex tranjeros que los aprovisionan. Hoy, cuando el España intentaba detener un barco, éste trató de ocultarse tras uno de guerra inglés; hubo de acercarse el España a la costa, la atmósfera estaba turbia y tocó una mina. E l C o m a n d a n te . — ¡ ¡ Canallas!! (Murmura.) El C a p it á n A n g la d a . — A lg ú n día nos pagarán estas cuentas, mi Comandante. El pueblo español no puede olvidar. Luis.—¡Bilbao, cada día más lejos! (Gruñe entre dientes.) E l A y u d a n t e . —En Aragón, en cambio, nuestras fuer zas han batido al enemigo y han liberado la posición de Santa Quiteña. 142
Luis.— ¡Qué guerra! Má6 de dos mil kilómetros de frente de costa, y ahora sin escuadra! El Ayudante se despide. El Comandante regresa a la casa, permaneciendo a la puerta los dos Capitanes. Luis.— Esto se pone mal. Y yo, que un momento lle gué a pensar en la entrada en Bilbao, en abrazar a mi mujer y mis hijos, ¡qué lejo6 todo! E l C a p i t á n A n c l a d a . — No desesperes. A mal tiem po, buena cara. Todo llegará; un pequeño retraso. Luis.— No. Hace unos días lo creía, hoy ya no. In glaterra y Francia los ayudan eficazmente. No quieren que lleguemos; el tiempo también los favorece. Esto na puede terminar bien. Nuestros soldados no tienen rele vo, carecemos de reservas. Ni un solo día han descansado. Soldados de hierro no existen en ningún ejército; un día, se derrumban. E l C a p i t á n A n c l a d a .— N o seas pesim ista, D o n C a v ilo s o ; te a p u esto u n a lm u e rz o d e an gu las para tod os los oficia les a q u e antes d e q u in c e días las tom am os en B i l b a o... y eso q u e n o m e gustan.
Luis.— ¡ Qué loco! ¡ Con qué gusto las pagaría! Acepto. Una pareja del Cuartel General llega acompañandoa un señor de unos cincuenta años de edad, aproximada mente. Una cadena de oro con una moneda colgada pen de de su chaleco. P a is a n o . — ¿El Comandante del segundo de Flandes? E l C a p i t á n A n c l a d a . — Aquí es. (Se acerca a la puer ta.) Mi Comandante. Aquí hay una patrulla del Cuartel General que le interesa. (Sale el Comandante,) 143
C o m a n d a n t e . —¿Qué
hay?, muchachos. C a b o , —Un pliego para mi Comandante. E l C o m a n d a n te (Abre el pliego, lo lee y luego mira pera el paisano, interrogándole.).—¿Es usted Don Joa quín González? P a is a n o .— Sí, señor. C o m a n d a n te . — ¿Y
desea usted filiarse en el Bata
llón? P a is a n o .— A sí es. C o m a n d a n te . — ¿Qué
edad tiene usted? P a is a n o . — Cincuenta y ocho años. C o m a n d a n te . —No dejará usted de reconocer que no es la edad más a propósito para engancharse. La cam paña es muy dura y el descanso se desconoce. El Gene ral. sin duda, ignorará esta circunstancia. P a is a n o . —No, señor, la conoce; soy fuerte, acostum brado a la lucha. C o m a n d a n te . —No es posible. He de hablar antes con el General. No comprendo qué puede mover esta de cisión. P a is a n o . — Seré más explícito. Vengo de América, a donde marché muy joven, hice fortuna, me casé en el país y tuve dos hijos, a los que enseñé a amar a España. Cuando la nación española se vió en peligro, los chicos, desde su playa de veraneo, a muchas millas de mi casa, se vinieron a España voluntarios. Un telegrama de ellos me dió la buena nueva; otro, poco tiempo después, me hizo conocer la muerte de ambos en el campo de batalla. Mi vida ya no puede tener otro objeto que éste. Para ellos 144
trabajé y a la Patria los di contento. ¿Es mucho pedirle que me acepte lo poco que me queda? E l C o m a n d a n t e . —Tiene usted razón: nadie podrá negarse. ¡Lástima de muchachos! ¡Buena raza tenían! Hará usted honor a nuestra más brava Compañía. Capi tán Anglada: filie usted en su unidad a don Joaquín Gon zález, y que todos le rindan el afecto y confianza que la Patria le debe. E l C a p i t á n A n g l a d a . — Sí, mi Comandante. (Vol viéndose hacia un grupo de oficiales.) Alférez Torres: ordene al Sargento Tomás que se presente. A l f é r e z T o r r e s . — Sí, mi Capitán. (El Alférez da unos pasos y llama en la puerta de una chabola.) ¿Sar gento Tomás? (Sale un Sargento arrogante, a quien una barba blanca lo señala con un aspecto venerable.) El Ca pitán lo necesita. E l S a r g e n t o . — Bien, mi Alférez. (Habla y el Sargento escucha en el primer tiempo del saludo.).— Sargento Tomás, aquí E l C a p itá n A n c la d a
le presento a don Joaquín González; desde hoy forma parte de nuestra Compañía y va a ser soldado de su sec ción. Como usted, vino de América ante el peligro de la Patria. Sus dos únicos hijos murieron gloriosamente en nuestras filas. Necesita afecto y una nueva familia. Sea usted para él, además de un jefe, su hermano y camarada. E l S a r g e n t o . — Así será, mi Capitán. Compartire mos penas y glorias. Nuestros chavales le darán con gus to la mitad del afecto con que me honran. 10
145
E l C a p itá n A n g la d a
(Al nuevo recluta,).— Acom
pañe usted al Sargento, que le entregará su nueva ropa. E l S a r g e n t o . — Magnífico. (Con sorna.) ¡Viejos nos otros! Verá usted qué lección vamos a dar a los chavales. Se alejan hacia la chabola, quedando solo delante de la casa Luis, el Capitán Anglada y varios alféreces del Batallón. Luis.—No debieron admitirle; es un cargo de con ciencia. Ya ha dado demasiado y tal vez... (No termina„ le interrumpe el Capitán, severo:) E l C a p it á n A n g la d a . — Para la Patria, todo es poco.
Luis.— ¿Pero no basta la juventud, no es suficiente que le entreguemos a los mejores? E l C a p it á n A n g la d a . —El es más cuerdo que nos otros. ¿Quién puede negarle lo que pide? Ocupar el pues to de sus hijos. ¿Es posible que no sientas optimismo a la vista de estos hombres? Ayer, el Sargento Tomás, que a los setenta años atraviesa el mundo para solicitar un puesto en el combate; hoy, esta familia que no siente lo que dió, sino el que no le acepten lo poco que le queda. Esta es la raza, la que llena de alto contenido la palabra Hispanidad Luis (Con ironícL,) .— ¡Soberbio! Mas si a la raza le suprimimos los mejores y quedan esos que tú llamas “ acomodaticios” y “ cucos” , no ganará mucho la Hispa nidad. E l C a p it á n A n g l a d a (Dirigiéndose a los alféreces, que están en un grupo próximo y escuchan, prudentes, la conversación,). Dar las gracias, muchachos. (A Luis:) No 146
seas egoísta, Luis. Igual error cometíais antes del Movi miento: considerar excepción estas virtudes, que fueron y son generales. Cada héroe que cae, cada valiente que muere, hacen surgir ciento. Yo no me asombro. Otra cosa no sería España. Mira: hoy voy a sentar a mi mesa al nue vo soldado. ¿Quieres venir? Le alegraremos. La familia militar celebrará la llegada de uno de los mejores. Luis.— No seas loco; deja a ese hombre tranquilo con su dolor, que encuentre la paz que, sin duda, busca. E l C a p i t á n A n c l a d a . — Vamos, anímate, que voy a echar la casa por la ventana: café, cigarros, unas botelias. ¿Hace? Luís.— No, yo estoy de servicio y, por ello, os roga> ría no alborotéis. E l C a p i t á n A n c l a d a . —Vosotros, muchachos, ¿no queréis una copa y un puro? Los A l f é r e c e s . — Encantados. E l C a p i t á n A n g l a d a . — Pues a las nueve.
I
1ESCANSA el campamento bajo un cielo cubierto ~ de espesos nubarrones que el viento rasga para descubrir a retazos un cielo de luna. De una de las ca setas se escapa un haz de luz, del que parece partir el ras guear de las guitarras, alterado por el chapoteo de las pa trullas. Un centinela se pasea ante la puerta del cuerpo de guardia. Otro se encuentra sobre las armas junto a la puerta del Comandante. Algún tiro suelto y pequeñas ráfagas de ametralla dora se escuchan en algunos momentos. El Capitán Echeverría pasea con la cabeza baja por el rellano, delante de las casas. Un pelotón de gente se aproxima. Al “ ¡alto!, ¿quién vive?” del centinela, respon de un oficial, diciendo: “ España. Una patrulla de servi cio con un huido.” Luis (Capitán de servicio, los alumbra con su linter na de campaña.).— ¿Qué ha ocurrido?... El O f i c i a l . — Delante de la línea de centinelas se empezaron a escuchar vivas a España, y cuando salimos en aquella dirección a reconocer al que gritaba, el ene· 148
migo disparó; esa fuá la causa del tiroteo. En la cuneta, acostado, encontramos a este hombre, que, al parecer, trataba pasarse a nuestras filas. Luis— ¿Algo más? El O fic ia l. — No. Eso es todo. Luis.— ¿Por qué se ha venido usted de las filas rojas? E l H u id o . — Porque no podía resistir más. Tengo en Vitoria a mi mujer y a mis dos hijos. Vi que no entraban ustedes en Bilbao, que esto se detenía, que tal vez no lo grasen nunca penetrar en la capital vizcaína y me alisté para pasarme; y aquí estoy. ¿Verdad que me dejarán ir a abrazar a mis chavales? Luis.— Sí... a abrazar a tus chavales. (Exclama ma quinalmente. Y continúa.) ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí sin ser visto ? E l H u id o .— Sa lí p o r el la d o d el m o n te , co rté la ca rretera, y , p e g á n d o m e al ta lu d sin h a ce r ru id o , lle g u é hasta a q u í, y , cu a n d o o í v o ce s , sin tié n d o m e p r ó x im o , e m p e c é a d a r lo s vivas.
Luis.— ¿Qué fuerzas hay en este frente: E l H u id o .— H ay seis reg im ien tos en este sector, p e r o a yer lle g a r o n m u ch o s astu rian os, d ic e n q u e 1 0 .0 0 0 , y cu aren ta p ieza s d e a rtille ría . T a m b ié n lle g a ro n tres re g i m ien tos d e fo r tific a c ió n .
Luis (Dirigiéndose al Alférez.).— Mándelo con una patrulla de la guardia a la tienda del Estado Mayor, exi giendo recibo. E l A l f é r e z . — Sí, mi Capitán. (Se van.) Luis (Repite, hablando solo.).— “ ¡Abrazar a sus cha149
vales!...” (Da una vuelta por la explanada; de repente, se dirige hacia la carretera, se para, vacila.. Una jota ras ga el silencio, patriótica, llena de fuego:) Marchan jóvenes y viejos a luchar en la Cruzada. Yo, por unirme con ellos, abandoné a la que amaba.
Se apaga la copla y el rasgueo de la guitarra continúa el acompañamiento. Otra voz, en diferente tono, hace el eco a la primera: •
_
Ya no grito *viva España, ya no basta el contemplar. Mi grito de ¡arriba España! dice la hemos de empujar.
En la oscuridad de la noche se ve vacilar al Capitán Luis Echeverría. Se dirige hacia la carretera. La copla se alza de nuevo, con gallardía: Dicen son muchos los rojos, les ayuda el mundo entero; sólo con mi Pilarica yo me quiero ver con ellos.
De pronto, tapándose con las manos los oídos, 6e le ve, decidido, arrimarse al talud y perderse en las sombras de la carretera... Su aproximación a las filas rojas ocasiona unos tiros de alarma seguidos de voces de “ ¡Alto!” “ ¿Quién vive?” ; y después de responder: “ la República” , el Capitán Echeverría se ve rodeado por unos milicianos. ISO
C a p i t á n L u i s . — Vengo
a vuestro campo. Mi espíritu
estaba aquí. M i l i c i a n o . — ¿Qué
pruebas tienes? C a p i t á n L u is . — Un tío en Bilbao y una mujer y dos hijos que me esperan. M i l i c i a n o . — Trae tus armas y pasa a ver al Capitán. Entra el Capitán Luis en una choza inmediata. C a p i t á n D o m ín g u e z . — Caramba, Echeverría, ¿tú aquí? Qué, ¿te extraña verme? ¿No me reconoces? Soy aquel compañero vuestro, Domínguez, al que expulsasteis del Ejército por una minucia hasta que la justicia republi cana me volvió a él. C a p i t á n L u i s ( Rehaciéndose de lo desagradable del encuentro.).—Es verdad; no te conocía. C a p i t á n D o m ín g u e z . —Pero, ¿cómo te has pasado? C a p i t á n L u is . — Me he venido con los míos. C a p i t á n D o m ín g u e z . — ¿Y tienes a alguien que pue da garantizarte? Si quieres, yo me preste. C a p i t á n L u is (Con viveza.) . — No, no hace f&ita. Ten go la familia en Bilbao. C a p i t á n D o m ín g u e z . — Bien; pues si me necesitas, ya lo sabes: soy Capitán de la 54 Compañía. Podéis de volverle las armas, muchachos, y llevarlo junto al Co mandante. Yo lo acompañaré también. Recorren un centenar de metros, llegando ante la casa-habitación del Comandante, llaman a la puerta y sale en las sombras de la noche el Comandante, quien, en terado de lo sucedido, manifiesta: 151
E l C o m a n d a n t e . — Bueno,
pues coger mi coche y lle varlo a Bilbao, al Estado Mayor.
En una oficina del Estado Mayor de Bilbao. Gentes desharrapadas, en mangas de camisa, que desempeñan allí la función de los Estados Mayores. Botellas en la mesa, colillas por los suelos y un hombre como de más auto ridad que interroga: C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿De dónde has salido? E c h e v e r r í a . — Soy el Capitán Echeverría, del Ejér cito Nacional. Me he pasado al enemigo. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Y cuánto tiempo estu viste con él? E c h e v e r r í a . —El suficiente para p o d e r pasarm e. Es la p rim era oca sión q u e se m e ha p resen tad o. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Tienes
quién te avale? E c h e v e r r í a . — Sí, señor: don Luis Echeverría, in dustrial en ésta. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Y algún militar? E c h e v e r r í a (Duda un momento.).—El Capitán Do mínguez, que me acogió, de la 54 Compañía. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . —Deja tu dirección y vete con los tuyos. Mañana, a las diez, en esta oficina, para ser destinado. E c h e v e r r í a . — ¿Alguna cosa más? C o m a n d a n te M i l i c i a n o . —Nada. Puedes marcharte. ¿Ah!, pero, ¿no me das la mano? (Pregunta el capitán rojo.) 152
E ch everría.— Se me había olvidado.
Estrecha la mano el comandante rojo y, con la cabeza baja, sale el capitán desertor. Sale; en la noche tro pieza con distintas patrullas de milicianos que le ínter· vienen su documentación, a los que muestra el volante que acaba de recibir para circular por Bilbao. Son las tres de la mañana cuando hace sonar el timbre del depar tamento de su casa; suceden unos momentos de «ugustiosa espera, hasta que una voz femenina interroga antes de abrir, tras la mirilla. Es la voz de Isabel, la que agita su corazón con un latir desenfrenado. Dominando la emo ción, responde: Luis.— Soy yo, Isabel. Se abre la puerta y aparece trémula la figura de la esposa; el espanto y la inquietud se reflejan en su sem blante, cortando el impulso del marido para abrazarla. Isabel.— ¿Tú?... ¿Tú aquí? Luis (Vacilando.).— Sí, yo. He venido a veros.., No podía estar sin vosotros... Isabel (Con inquietud creciente.).— ¿Cómo? ¿Con quién has llegado? Luis (Con la cabeza baja, respondiendo.).— Por el frente... He abandonado mi uni... (No acdba la frase; Isabel palidece, y, rígida, le ataja:) Isabel.— ¡No! ¡No! ¡Dime que no! Tú no has hecho eso... ¡Vete! ¡¡Vete, por Dios, con los nuestros!!... (Y con la mano le señala la puerta, abierta todavía.) La niña, que ha acudido en camisón al ruido de la
153
conversación, se queda asustada en el fondo del vestí bulo, e, inocente, repite las frases de su madre. Isa b elita . — ¡Vete, papá, por Dios, vete! Luis, anonadado, vacila unos momentos. Siente su vida derrumbarse en un instante. Una luz nueva se hace en su cerebro; su deber, unirse otra vez a los suyos; y, aje no a cuanto le rodea, como un autómata, se precipita por las escaleras, mientras Isabel, destrozada por el esfuerzo, cae sollozando ante el pequeño Cristo que preside el ves tíbulo. Su hija, sin comprenderlo, se abraza, impresiona da, a su madre. Calles solitarias, barridas por los chubascos del nor oeste, cunetas fangosas en las carreteras asfaltadas, reco rridas en marcha febril; zarzas que desgarran sus vesti duras alcanzando su cuerpo, insensible a los dolores; caídas en zanjas y regueros para levantarse de nuevo y reanudar la huida; balas que silban; carreras en la no che ; paradas y sobresaltos, acostado sobre el suelo enchar cado, presiden la lucha del Capitán Echeverría contra el destino trágico...
Y * OR la carretera que conduce de Vitoria al frente marcha una Bandera de la Legión, llevando el pa so y entonando sus canciones de guerra; en su aire mar cial y en lo brioso de la marcha se acusa una de nuestras más bravas unidades. Al acercarse al campamento, el Ca pitán Churruca, que manda la Bandera, levanta el brazo en alto para que se detengan los legionarios. Las voces de “ ¡alto!” de los Capitanes de Compañía van deteniendo las unidades. Churruca, seguido del ayudante y de ?u ordenanza, montado, sale al galope hacia el campamento; se detiene al lado de una pequeña casa, en la que un pequeño ban derín señala la oficina del Estado Mayor. En un cober tizo de ramaje inmediato se encuentran un Coronel y va rios Jefes. José para su caballo y desmonta frente a ellos. José (Interroga a un ordenanza.).— ¿La segunda Bri gada de Navarra? Un Jefe.— Aquí es. (Señalando al Coronel.) El señor Coronel la manda. José (Acercándose y en el primer tiempo del salu do.).— Mi Coronel: soy el Capitán Acuña, que manda la 155
15 Bandera de la Legión. La fuerza espera órdenes para la entrada en el campamento. E l C oron el.— ¿Buena Bandera? José.— Como de la Legión, mi Coronel. Tres cuartas partes de bajas en el Pingarrón sin retroceder un cen tímetro. C oron el.— Soberbio; pero pocos hombres. José.—No, mi Coronel; hemos cubierto bajas. So bran los voluntarios. E l C oron el.— ¿ Cansados ? José.—No, mi Coronel, con más gas que antes; la Le gión no conoce eso. E l C oron el.— Cierto es, hoy no lo conoce nadie. Bienvenido, y suerte. El Comandante (Señalando a uno de los Jefes que allí están.) le indicará el lugar para el vivac. (Le estrecha la mano.) Descansar. (Los otros Jefes le saludan, estrechándole, a su vez, la mano.) Un Jefe.— ¿Mucho hule por el Pingarrón? José.—Mucho. Más de tres mil muertos quedaron de lante de nuestras posiciones. E l Jefe.— ¿Un enemigo duro este internacional? José.— Sí, lo ha sido en estos primeros días; lo más duro e indeseable del hampa europea; pero no creo le queden muchos ánimos; los hemos deshecho material mente, han conocido lo que somos los españoles. E l Jefe.— ¿Preferirían ustedes a los otros rojos? José.—Yo, no. Prefiero a los internacionales. ¡Qué alegría que el enemigo sea extranjero; no sentir el dolor de la propia sangre! 156
E l J efe.— Sí, es verdad. No había caído en ello. José.— Si usted supiera cuántas veces en los combates hemos cesado el fuego, suspendido la persecución, por ser españoles... E l J e f e .— De
todos modos, parece que son menos duros que lo6 internacionales. J osé (Con vehemencia.).—No, los españoles son más bravos, y ¡qué satisfacción verlos valientes! Pecan los que los menosprecian: rebajan nuestra vicioria e inju rian a nuestra raza. Equivocados, sí; pero valientes. O t r o J e f e (Interviniendo.).—De acuerdo. Aquí tam bién son valientes... U n C a p i t á n .— ¿Sabe usted algo del Capitán Villamartín, de Regulares? E6 mi hermano. J o sé .— Ha estado magnífico. Su compañía fué algo extraordinario. Allí lo dejé. E l J e f e d e E. M.—Vamos, lo acompañaré al vivac. Deberá prepararse en seguida con cuatro días de víve res, la mitad en frío, dispuestos para emprender el avan ce al primer aviso, tan pronto el tiempo lo permita. J o sé .— A sus órdenes, mi Coronel. Buenas tardes. (Marchando.) E l J e f e d e E. M.—Aquí tiene usted un piano del sector; desde uno de los observatorios de artillería pue de usted familiarizarse con el terreno; es muy convenien te. (Pasan entre las tiendas de campaña. Los soldados falangistas saludan.) Es una de las Banderas de Castilla: la de Burgos. J o sé .— Buena cara tienen. 157
El Jefe.— Mejores hechos. Un grupo de requetés en otras tiendas. E l J e fe . — El Tercio de Montejurra. También canela
fina. (Señcdando a otro grupo de tiendas:) El segundo de Flandes... No se dejan aventajar por nadie... Buena so lera. José.—Les disputaremos el puesto. El Jefe.— Eso me gusta.
Un grupo de oficiales en la puerta del puesto de man do del batallón de Flandes, que ya es conocido. U n C o m a n d a n t e . —Mi Teniente Coronel, ¿alguna no vedad? E l J e f e . —No. Sólo la llegada de la 15 Bandera de la Legión. Va a ponerse a su izquierda. Desde mañana le entregará la mitad oeste de su frente. E l C o m a n d a n t e .— Muy bien. E l C a p i t á n A n g l a d a (Observando a José.).— ¿Cómo? ¡El Capitán Churruca!... ¿Tú? (Abrazándolo.)
¡ Qué alegría! J osé (Emocionado, se deja abrazar; mas, reaccio nando inmediatamente, murmura en voz baja.).— Calla, por Dios... ( En alta voz.): Me confundes; soy Acuña, al gunos me confunden. E l C a p i t á n (Murmurando y encogiéndose de hom bros.).—No entiendo. J osé .—¿Quieres acompañamos? El C a p i t á n .—Desde luego. Te enseñaré el frente. J osé . —A sus órdenes. (Dirigiéndose al Comandante de Flandes.) 158
El C apitán.— ¿Puedo hablar? José.— Sí, habla. Usted, mi Teniente Coronel, con* viene que se entere y me ayude. El Capitán.— ¿Qué ocurre? José.— El Capitán Churruca fué fusilado en Madrid; allí quedó muerto. Desmentir este hecho, darle nueva vida pública, costaría vidas preciosas; yo soy Acuña. Así tiene que ser. Confío en ti, en ustedes; una indiscreción mataría a los que me salvaron. El Jefe.—No tema; comprendo. Será usted Acuña para todos. El C apitán.— Y si fuese necesario, yo juraría que eres Acuña. ¿Cómo sucedió el milagro? José.— Fui fusilado, mas una mano amiga quiso hon rar mis restos... darles cristiana sepultura... Dios premió su bondad... vivía. Eso es todo. El C apitán.— ¡Qué lástima que tengamos que ca llarlo! ¡Cuánta alegría para los compañeros! El Jefe.— Ahí tiene usted el lugar para el campa mento. Cubrirán el frente ha6ta la carretera, incluida ésta; en ella confrontarán. Adiós y buenas tardes, Capitán Acuña. (Se despide y9 al separarse, le vuelve a mirar.) ¡ Qué majo! (Exclama.) José.— ¿A qué distancia está el frente? El C apitán.— El nuestro, a 500 metros. El enemigo* a 1.000 del nuestro. José.— ¿Está cortada la carretera? El C apitán.— Sí, el enemigo la tiene barreada con unos muros a la revuelta. 159
José.— ¿Y nosotros? El Capitán .— Aprovechamos y batimos la defensa de ellos. Está batida por los dos lados. José (Al ordenanza, que le sigue con los dos caba
llos.).— Vaya al Capitán y guíe la Bandera hasta aquí. E l C a p i t á n .— Oye, Chu..., digo, ¡Acuña! ¿Te acuer das de aquel chico, tan amigo nuestro, sobre todo tuyo, Luis Echeverría, de la Academia... ? José (Inquieto.).—Qué..., ¿qué sabes de él? E l C a p i t á n .—Nada... Estaba con nosotros, manda ba nuestra primera Compañía. José.— ¡Cómo!, ¿muerto? E l C a p i t á n .—No. Algo extraño. Desapareció de aquí una noche, hace cinco días. José (Extrañado.).—¿Desapareció?... (Con vehemen cia.) Dime cuanto sepas. Lo creía en Bilbao; había sali do de Madrid el día 18. ¡Cuenta, cuenta! E l C a p i t á n .— T ú ya le conocías de la Academia, lo serióte y formal que era; lo encontré muy pesimista. J osé .— ¿Pesimista? Tal vez... E l C a p i t á n .— Sí, estaba desesperado con las para das. Todo lo veía a través de su contrariedad por no estar ya en Bilbao. En el combate tiraba para delante que era un primor. Tenía allí a los suyos. José.— Sí. mi hermana Isabel, su esposa... dos niños... E l C a p i t á n (Sorprendido.).—Lo ignoraba. Nunca habló de ti. ¡ Bueno!; cuando yo llegué ya habías muerto. Sólo se te recordaba cuando se citaban los valores per didos. 160
José.— Sigue. ¿Cómo fué?
El Capitán.— Aquella tarde le había apostado nna comida a que antes de quince días estaríamos en Bilbao. Al contestarme le noté algo extraño. ¿Amargura...? No sé. “ Acepto— me dijo— ; con gusto la pagaría.” J o sé . — ¡La pagaré yo! E l C apitán.—Aquella misma tarde había recibido un nuevo recluta, un gran ejemplar de la raza... Improvi sé en una tienda un festejo para la noche. Lo invité y no aceptó... En realidad, estaba de servicio. Me aconsejó que no alborotásemos... Tuvimos cantos, coplas, y, es extraño, no nos molestó. J o sé .— ¿Cuál fué la última hora en que se le vió? E l Capitán.— Las once y diez; a esa hora le encontró la última patrulla. El era muy minucioso, recorría todos los puestos. Desde ese momento nadie lo vió. Se hizo una minuciosa descubierta, se registró todo... ¿Se perdió en la noche al recorrer el frente?... Nadie lo sabe, ni las radios rojas acusaron anormalidad. J o sé .— ¿Decías que estaba pesimista? E l Capitán.— Sí, había sido un día ga/e de noticias. Pérdida del España, combates muy duros en el Pingarrón, detención del avance sobre Guadalajara. Precisa mente para distraer a los muchachos organicé yo el fes tejo. J o sé . — E n el Pingarrón estaba yo esa noche; muy dura fué; allí perdí muchos de mis mejores soldados. ¡ Qué lástima no haber podido enterarle de mi vida! ¡ Qué optimismo le produciría! Nada sabía de él; lo creía en 11
161
Bilbao, muerto o escondido. ¡Pobre hermana mía!... Ella, con tanto temperamento, y él, bueno, pero tan caviloso* Tenme al tanto de lo que sepáis y guarda mi secreto. E l Capitán.—No temas. Siento habértelo dicho. Per dóname, no conocía tu parentesco. José.—No te preocupes. Te lo agradezco. Tenía que saberlo; cuanto antes, mejor. Pero, dime, ¿dudan de él? E l Capitán.— No. Nadie se lo explica. Su compañía le quería. Era buen militar; se había portado con valen tía; eso sí, muy rígido, excesivamente. Esto aleja todo te· mor. Sin duda una patrulla enemiga lo sorprendería. José.— ¿Hubo tiros aquella noche? E l Capitán.—Todas las noches suenan algunos aíslados, en especial del enemigo. Centinelas que se asustan; milicianos que desertan. Hubo algunos durante la noche. José (Inquisitivo.).—¿Y tú (Mirándole fijamente.)9 dudas de él? E l Capitán.— Yo, no. (Con firmeza.) José.—Yo tampoco; era un soldado... Voy con mi gente. Adiós. Llegan las fuerzas que manda José, mientras se estre chan las manos, despidiéndose, los dos capitanes.
h N ía villa de Bilbao 8e viven días de emoción inena— rrable. La batalla que se libra desde hace dos días en el cinturón de hierro repercute en todos los hogares; para los más es preludio de liberación, para otros es el éxodo con la casa a cuestas. En las montañas que dominan la ría, por el oriente, las continuas explosiones de las bombas de aviación, ba tiendo los emplazamientos de la artillería, han levantado• ingentes penachos de humos negros y terrosos, que, ex tendiéndose hacia la ciudad, lo envuelven lodo, sumién dola en una densísima humareda que. al nublar el 6ol, produce una apariencia crepuscular, contribuyendo a ha cer más impresionantes las últimas horas del dominio rojo. A la afluencia de las fuerzas rojas hacia el frente con aire fanfarrón, confiados en la propaganda del Cintu rón de hierro, sucede el desfile desordenado de unida des derrotadas que llevan en sus rostros el terror de los vencidos y que, a su paso, van arrojando cuanto puede estorbarles en su carrera. Algunos jefes, entre ellos, intentan contener lo in163
contenible. En algunos momentos parece que los esfuer zos de organizar la resistencia en la ciudad van a conse guir algo, pero basta la caída de un proyectil largo para que la explosión dé al traste con los bélicos propósitos. La gente, encerrada en sus domicilios, espera el mo mento de la liberación. A la aparición de las siluetas de los nacionales entre las explosiones del horizonte sucede la voladura por los rojos de los hermosos puentes sobre la ría, ilusiones y trabajos de varias generaciones des truidos en unos momentos por la barbarie roja... La con signa es la de una completa destrucción; para ello se han minado, premeditada y perversamente, los grandes edi ficios y establecimientos industriales; pero la orden de Prieto, el cabecilla rojo de Bilbao, queda desbaratada por la rápida entrada de las tropas nacionales. Los acontecimientos se precipitan. No se han repues to todavía los espíritus de la alegría de ver a los solda dos sobre las alturas inmediatas, cuando se acusa su pre sencia por las avenidas de la población. Pasan rápidos, sin ocuparse de lo que queda atrás, a tomar las salidas hacia el campo y posiciones al oeste de la ría. Soldados del Requeté y de Falange avanzan en des filada para ocupar las plazas y lugares importantes; los siguen muchachos y mujeres que los vitorean y los abra zan; vienen luego compañías sueltas en orden cerrado, llevando el paso, pero sin la rigidez de las formaciones formales, sino con ese aire tolerante de los triunfadores a su entrada en las poblaciones dominadas. 164
En pocos instantes las aceras y plazas se pueblan de una alegre muchedumbre que aclama sin cesar a las fuer zas victoriosas. Las tropas llevan a sus costados una ver dadera procesión de madres y de esposas que interro gan a los recién llegados por sus deudos. Entre ellos, ansiosa y jadeante, marcha Isabel Churruca, acompañada de sus hijos, de un pelotón a otro, interrogando con an gustia a los oficiales: Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? Un O fic ia l. — No sé; no pertenece a este batallón. Isabel.— ¿Sabe algo del Capitán Echeverría? O fic ia l.— Aquí no viene. Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? O tro C apitán.— Debe de pertenecer a la 2.* Briga da de Navarra; esta es la primera. Isabel.— ¿La 2.‘ de Navarra? El Comandante.— Esta es. Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? E l Comandante.—No lo conozco. Va/a al Estado Mayor. Isabel.— ¿Dónde está? Comandante.— Creo que en el Hotel Carlton. Corren alocadamente Isabel y su hija hacia el Hotel Carlton. Un grupo de requeté6 guarda la puerta del edi ficio. Isabel.— ¿El Jefe de Estado Mayor? Un R equeté.— En el primer piso. Suben Isabel y su hija. Isabel.— ¿Puedo ver al Jefe de Estado Mayor? 16S
Un Oficial .— Pase por aquí. Aquí es (Dirigiéndose hacia el interior de la sala): mi Teniente Coronel, esta señora quiere verle. Jefe.— ¿Qué desea? Isabel.— ¡ Perdóneme! Soy la esposa del Capitán
Echeverría, que creo pertenece a la 2.a de Navarra, y quiero saber dónde está. El Jefe.— ¿De qué batallón? Isabel.—No sé. Me ha dicho un Capitán que creía
saberlo en la 2.a de Navarra. Entra el Capitán Anglada. E l Jefe.— Capitán Anglada, ¿conoce usted al Capi tán Echeverría? Esta señora es su esposa. Dice que es taba en la 2.a de Navarra. E l Capitán.—Yo..., (Titubeando.) sí..., lo conocía; hace tiempo no lo veo... El Capitán Acuña, de la Le gión, debe de saber de él. Isabel.—¿El Capitán Acuña? ¿Dónde puedo verlo? E l Capitán.— Está con sus tropas; he de encontrarlo. Deje sus señas; yo la respondo que irá a visitarla. I s a b e l (Mirando recelosa.).— Gracias, muchas gra cias, pero no se olvide. Tome mi dirección. (Saca y en trega una pequeña tarjeta de visita sobre la que escribe sus señas.) El Capitán .— Irá en seguida; no lo dude.
Cuando sale Isabel con su hija, se vuelve el Capi tán al Jefe de Estado Mayor: E l Capitán.— ¡Pobre mujer!... E l J efe.— ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto?... 166
El C apitán.— Eso creemos. Desapareció el día 16. El Capitán Acuña puede compensarla con otra alegría. El J efe.— ¿Cóm o? E l C apitán.— Acuña es un hermano que ella cree
muerto. Fusilado en Madrid, salvó la vicia milagrosamen te y adopta este nombre para no comprometer a los que le salvaron. E l J efe .— Vaya usted a su encuentro, que bien lo
merece.
Cuando Isabel regresa a su casa, escucha desde el vestíbulo la voz de su hijo jugando a, los soldados: “ Un· dos, un-do8...” Alguien parece que lo dirige. Corre hacia el comedor, cuando el niño, que ha sentido sus pasos, acude presuroso a su enciíentro: E l N iñ o.— ¡Mamaíta! ¡Mamaíta! ¡El tío José! José, al que no veía porque estaba desenfilado de la puerta, aparece. José.— ¡ Isabel! Isabel se echa en sus brazos. Isabel.— ¡Tú, tú! ¡Qué alegría! José.— Sí, yo. Un resucitado. Isabel (Continúa abrazada y apoyada sobre él. De pronto, se separa inquieta y lo interroga.).—José, ¿y Luis? Josíy— No sé. Desaparecido. I sabel (Agitada·)— Dime cuanto sepas. José.— Poco puedo decirte. Desaparecido una noche 167
recorriendo el frente... Pensamos que puede estar pri sionero. Los niños lo miran asustados. El Niño.—¿No viene papaíto? José.—No. Está en el cielo... El Niño.— Como abuelito, ¿verdad? Isabel.—Mira, nena. Quédate con tu hermano, que yo tengo que hablar con el tío José. Quedan solos José e Isabel. Isabel.—Tengo que hablarte, José. Hace un mes que ni vivo ni duermo. Sin ti, hoy me hubiera vuelto loca. J osé . —Vamos, serénate. Tú siempre fuiste mujer ani mosa. Yo haré de padre para tus hijos. Isabel.—Gracias, José; pero no es eso. Escucha. Ne cesito desahogarme contigo. J osé .— H abla.
Isabel.— Sólo el recordarlo me produce espanto. Era
el 16 del pasado; a las tres de la madrugada sonó el timbre de esta puerta. El timbre era el terror: el regis tro, la persecución... lo demás; no sabéis lo que represen taba un timbrazo. Cuando pregunté quién era, oí clara mente la voz de Luis. Abrí asustada. Me dominaba una mezcla de alegría j de temor. ¿Cómo había llegado? Su respuesta heló mi sangre; lo miré con espanto. Por nos otros lo había abandonado todo... Algo subía de mi cora zón hasta mi garganta; algo que me ahogaba. Un solo pensamiento me obsesionaba: deshacer lo hecho, volver lo con los nuestros. Le pedí que se fuera; antes lo prefe riría muerto. Me miró con amargura, y, sin una palabra, 168
sin un gesto, se perdió en la oscuridad de la escalera, oi batirse el portón y caí anonadada, deshecha, sin fuerzas para nada. Días horribles de desesperación; más tarde, de esperanza. Sólo pedia a Dios que me lo volviese con Honor. José ( Con calma.).— Sin duda ha perecido en el em peño. Isabel.— Es horrible, José. Yo lo eché de aquí, yo. Y su hija también... Durante muchos días, creí que había hecho bien, que ese era mi Deber, el nuestro; pero hoy dudo y vacilo. ¡Es espantoso! José.— Has hecho muy bien, Isabel. No había otro camino. Ese era el Deber. Otra cosa hubiera sido el des honor y, tras él, también, la muerte. Isabel.— ¡Qué peso me quitas! José.— Eres la misma. Fuerte y valerosa, como una Churruca: como nuestra madre. ¿Y tu hija? Isabel.— Se despertó con la llegada, escuchó mis pa labras y me acompañó en mi actituu. Rogó a su padre que se fuese. Jamás ha vuelto a hablar de ello. Sólo reza mucho por su papá, y, cuando lloro, intenta consolarme. José.— ¡Pobrecilla! Llámala. Isabel se acerca a la puerta y llama a la niña. Isabelita se acerca presurosa. José.— Isabelita. Tu madre me acaba de referir cómo tu padre, arrastrado por el amor hacia vosotros, cruzó las líneas para veros. Al regresar, no tuvo suerte. Encon tró la muerte. Sólo los tres conocemos este hecho. En todas las operaciones había destacado por su valor y su 169
pericia. Desde hoy, sólo debes recordar que os quería mucho y que fué un gran soldado. Guárdale el culto que inerece y olvida la noche en que su cariño lo arrastró al loco empeño de visitaros. El Deber os impuso, a tu ma dre y a ti, el más grande de los sacrificios. Cayó por su Patria, y esta es la verdad histórica. ÍSABELITA.---Sí, tío José. E l N iño (Entra corriendo.).— Mamá, mamá. ¡Me han dejado solo!... La Madre.— Anda, Isabelita, ve con él; entretenlo,
que en seguida acabo con el tío José. Salen, contrariados, los dos niños. Isabel.—Mis dolores me han hecho olvidarme de ti; la alegría de tu vida me compensa de otras amarguras; pero, dime: ¿cómo has podido salvarte? ¿Cómo ha sido posible este milagro? José.—Ya sabes cómo. Herido y fracasado en mi in tento de ganar el Cuartel de la Montaña, fui a caer bajo la avalancha de la canalla, en las gradas del monumento a Cervantes. Su figura caballerosa presidió nuestra lu cha desigual; el sublime cantor de la caballería la vió a sus pies hecha pedazos. En el granito de los escalones quedó la huella sangrienta de otra triste aventura. Des pués comparecí ante un simulacro de tribunal, que unas veces justificaba el asesinato de los vencidos y otras el horrendo crimen de los* inocentes. No admití disculpas ni atenuantes. Defendí a España y reclamé mi pena. Dios me ayudó mucho, pues en la cárcel no me faltó el consue lo divino de un sacerdote ejemplar, que me prestó el au170
xilio que el trance requería y el calor de una criatura ejemplar que, despreciando los peligros, me llevó el hu* mano consuelo de su cariño. Isabel.— ¿ Marisol ? José.— Sí, Marisol. ¡Qué buena! ¡Y qué sublime!... ¡Qué bien me hacía y qué amargor me dejaba!... Qué hermosa se presentaba la vida en el momento de dejar la... Y, sin embargo, ¡qué consuelo el eaber que había quien llorase y pidiera por mí! Cuando al amanecer vi nieron a buscarme, mi ánimo estaba dispuesto: había lo grado superar el dulce recuerdo de lo que aquí quedaba. Sólo al salir, cuando los rayos del sol ponían una nota de vida en el albor de la mañana, algo en mí quería re belarse; me pareció más bello todo ¿1 abandonarlo. La presencia de los verdugos me trajo a la dura realidad, y rogando a Dios que me acogiese... Me vestí de gala... Luego, un recuerdo vago de susurros a mi alrededor; una cara bondadosa de mujer del pueblo que saciaba mi sed y me cuidaba como amorosa madre. Una consig na de silencio. Un santo protector en forma de médico, y, por fin, una emocionante marcha bajo la noche burlando las guardias enemigas, y al término... ¡España! ¡Nuestra España! Isabel.— ¿No has visto a Marisol después? José.— No me fué permitido. Ella lo exigía así y yo no tenía derecho a ponerla en peligro. Isabel.— Es verdad. Ahora comprendo una carta que nunca comprendí. Vas a verla. (Y de un armario escrito rio la saca.) Toma. 171
José (La lee en silencio.).— ¡Cuánta bondad y cuánta
prudencia!... Dice mucho y... no dice nada. Isabel.— La prensa estaba terminante. José.— Sí. Sólo a Marisol debemos este bien. Expu so su vida por enterrar mis restos y esas buenas gentes, el portero y su hermana, coadyuvaron con su caridad. Y esto es lo desesperante, Isabel. Haber salido de allí sin verla; sin saber lo que la llevó a las rejas de la cárcel; la causa real de su intensa emoción. Unas veces pienso que son mi fantasía o mi deseo los que exageren el re cuerdo de su aparente dolor; otras, lo razono como una sensibilidad femenina ante la muerte fría del mártir de una causa amada... Pero, en otras ocasiones, mi anhelo me habla de algo más profundo y grande... “ Está ahí su prometida” — me dijo el odioso carcele ro— ; reí al oírle... ¡Mi prometida! Pero cuando pasé de nuevo la cancela traía en el corazón un eco de promesas. Todo había cambiado para mí. En vísperas de muerte, algo me llamaba a la vida... Isabel.—Y aún dudas, José... Siempre te demostró su simpatía, me atrevería a decir que siempre te ha que rido. José.— ¿Te lo dijo acaso?... Isabel.— No necesitaba decírmelo. Eras su mejor amigo, su pareja tantas veces, y nunca le prestaste la atención que merecía. ¿Te parece poco?... José.—No, Isabel; siempre me agradó. Pero la vida no me ofreció un remanso de paz para detenerme. ¡Y 172
hoy, que veo claro, no me creo con derecho para pedirle nada! Isabel.— No será necesario. Todo llegará y mucho me alegra. Ella es digna de ti y tú de ella... Y qué gozo si Jaime viviera y pudiera uniros (Con ansia.), ¿Has sabido de él? Aquí nos engañaban. Yo pregunté muchas veces; escribí a Cataluña y siempre el silencio. Sólo me decían: “ No puede pasarle nada; ya ve usted, aquí lo§ frailes están en su hospital...” José.— Por muerto lo he llorado. Cuando salí, he in tentado buscar noticias, averiguar algo. En Roma saben de la muerte santa de la comunidad. Como los antiguos mártires, cantando a nuestro Dios y perdonando a sus enemigos. Isabel.— ¡Pobre Jaimito!... José.— El santo. ¿Te acuerdas de su promesa? El pediría por nosotros. El es, sin duda, el que nos ayuda. Isabel.— Así debe ser. José.— ¿No te atreves a preguntar por Pedro? Isabel.— Es cierto, no me atrevía. José.— Sé que ayudó a Marisol en su empeño. Con ellos está. ¿Hasta cuándo?... Se oyen a través de las ventanas los ecos de una mú sica con aire de zorcico: es el Oriamendi. Los chicos se precipitan en la habitación. E l Pequeño.— ¡Mamita! ¡Mamita! La música. José.— Sí; el himno de los Requetés. E l C h ico.— ¡Abre! ¡Abre!... Lo alzan hacia la ventana. Una muchedumbre llena 173
la plaza y ante el Ayuntamiento canta los himnos nacio nales. Cuando la ventana se abre, se escuchan los últimos compases del Oriamendi y empieza el himno de la Fa lange. Todos levantan el brazo, y José, acompañado de los chicos, canta en la ventana. Isabel, mientras saluda con su brazo, se lleva el pañuelo a los ojos. El N iño .— ¡Q ué bonito! L a Niñ a .— Sí; tenemos que. aprenderlo.
Isabel, cogida del brazo de José, sonríe a los chicos con dulce amargura.
I
IOS años de jefe del Servicio de Información de Cataluña han envejecido a Pedro prematuramente; su cabellera, antes negra y brillante, se ha vuelto gris y descuidada, y las comisuras de sus labios se fruncen, im primiendo al rostro un aire de amargura. Si en el campo de la lucha contra las actividades de los nacionales ha cosechado éxitos, ha fracasado, sin em bargo, en el difícil empeño de cortar la ola de crímenes de las hordas rojas. Su carácter se ha ido haciendo taci turno y reservado, y en su espíritu se han avivado los recuerdos de los años felices de la adolescencia^ que hoy le persiguen como una obsesión. En el tiempo transcurrido ha ido llenando su despa cho de ficheros y carpetas, entre los cuales parece sepul tado en vida. En uno de estos días en que con desgana trabaja en su oficina, la entrada de un miliciano requiere su aten ción. M ilic ia n o . — Camarada Churruca, una muchacha desea hablarte. Dice son asuntos graves que sólo a ti debe confiar. 17S
Pedro.— ¿No la conocéis? M ilic ia n o . —No; tal vez una aventurera. (Guiñán
dole un ojo.). Es guapa. P edro.—No seas bárbaro, será algo de servicio. Pá sala. (Entra una muchacha joven, vestida de negro, sencilla, pero bien arreglada; aunque no lleva sombrero, de lata su distinción.) Pase usted. Siéntese. Usted dirá qué asunto la trae aquí. La M uchacha.— Primero quiero saber si es usted hermano del valiente Capitán Churruca. Pedro.— Sí, así se llamaba. ¿Por qué lo pregunta? La M uchacha.—Entonces es usted hijo de uno de los
héroes de Santiago de Cuba. Pedro (Contrariado.).— Bien. ¿A qué viene eso? La M uchacha.— Ahora mismo se lo diré. Soy Car men Soler, viuda del Capitán García de Paredes, com pañero de su hermano de usted y asesinado, como él, por los vuestros, en Montjuich. Todo lo que tenía en esta vida era él, nada me queda... Mi única ilusión es reunirme con mi marido, y, desde el día en que cayó muerto en los fosos de esa trágica y maldita fortaleza, me propuse se guir su camino: entregar mi vida por España. De modo que ya lo sabe usted. Fácilmente se adivina lo demás. Pedro.—¿Qué quiere usted decir? Puedo socorrerla. La M uchacha (Con calma.).—No me entiende. Soy espía, espía de los nacionales. Sé que tiene usted los pla nos del frente y vengo a que me los entregue. Pedro (Bajando la voz.).— Pero, calle, ¡desgraciada! ¿No sabe usted que si la oyen la fusilarán en el acto? 176
L a M uchacha.— ¡Así
terminaríamos antes; pero no será! Vamos, no dude, deme los planos. P edro.— Pero, ¿está usted loca? ¿No comprende que una voz mía, un timbrazo, supone su muerte? (Impetuo so.) ¡Salga, salga y olvídese de que ha estado aquí! L a M uchacha (Resuelta.).—No, no me voy. Yo no me voy sin los planos. Usted me los dará. Pedro (Amenazador.).—Mire que llamo... La M uchacha.—No, no llamará usted. Ya soy su cómplice. Nos matarían a los dos. Nadie querrá creer en lo que usted diga, lo malo es lo que mejor se cree y me creerían a mí. Decídase. (Levantándose y buscando.) ¿Dónde están los planos? P edro.— ¡En mi vida he visto un caso igual! La M uchacha (Suplicante.).— No vacile, entrégueme los planos. Pedro.— Pero, ¿cómo se le ha metido en la cabeza
que yo le pueda dar a usted esos planos? La M uchacha (Con vehemencia insinuante.).— Por que usted no puede ser igual a esa canalla. No puede desmentir la sangre que lleva. Debe odiarlos tanto como yo; a usted le han asesinado dos hermanos, uno de ellos un santo (Pedro se turba·); usted no puede ser traidor a los suyos. ¿Qué espera usted? ¿Dónde está su Deber? A estas palabras, el Jefe de Información inclina la cabeza y unas lágrimas empañan el brillo de sus ojos. Ella, entera e iluminada, aprovecha el momento para de cidirle. La M uchacha (Con voz más q u e d a .).Un servicio 12
177
puede redimir una vida. Si usted sirve a los nacionales, mi testimonio mañana le salvará. Pedro ( Arrogante, se endereza,).— Pero, ¿qué cree usted? ¿Que yo aprecio la vida? Por mucho desprecio que haga usted de la suya, yo hago aún más de la mía. Lo va usted a ver. (Va a un armario, coge unos planos, los dobla y los entrega,) Váyase, y guárdese su testi monio. La M uchacha (Dobla los planos fríamente, los guar da en su pecho y dice:) Deme usted una tarjeta de agente. Pedro.—Hoy, no. La Muchacha.— Volveré el lunes. ( Al acercarse a la puerta vuelve la cabeza y le sonríe; él baja los ojos,)
£1 lunes siguiente, a la misma hora, se repite la vi sita. Pedro se levanta a su encuentro. La M uchacha.— ¡Hola, Jefe! Pedro.—No me llame así. La M uchacha.— ¿Cómo entonces? ¿Camarada? Pedro (Secamente.).— No; Pedro. La M uchacha.—Bien. Necesito siete avales para sie te personas en desgracia, cuatro pasaportes para cuatro desgraciados que corren peligro y algo importante. Pedro (Con temor.).— ¿Qué? L a Muchacha.— Un estado de cañones y municiones del ejército. Pedro.—Eso no puede ser. Una cosa es que haga el
bien que pueda, y otra eso. 178
La M uchacha.— Mae importante era lo del pri mer día. P edro.— Calle, calle, tuve un mal momento, partici
pé de su odio, explotó mi desprecio hacia todo esto; mas en frío, no; es demasiado, compréndalo. La M uchacha.— No es usted consecuente. El bien hay que hacerlo a la Patria. La guerra está perdida para vuestra causa... (El la mira con dureza.) Perdón, para este lado; cuanto antes termine, más vidas salvaremos. ¿Me dará los datos? Pedro.— No sé; no los tengo, es difícil. La M uchacha.— Entonces los buscaré por otro l¿do. Pedro.—No, no; no se exponga; yo lo intentaré... La M uchacha.— Gracias, Pedro. Pedro (Le entrega, después de firmarlos de dos blo ques, los avales y pasaportes pedidos.).— ¿Estará usted contenta? Usted puede llenarlos. Que no se los cojan. L a M uchacha.— No tema. Pedro.— Temo por usted. La M uchacha.— Gracias... (Marchándose y sonrien
do.), camarada... (En voz baja:) ¡Arriba España! El la indica silencio con un dedo en los labios. Ella sonríe. El también. La relación con Pedro ha valorado extraordinaria mente los servicios de Carmen Soler; su audacia se ve, sin embargo, frenada por la conducta de Pedro; creía encontrar un rojo desalmado y ha descubierto, bajo la enorme tragedia que lo domina, un corazón sensible. Se apercibe de la simpatía que despierta y no quiere alen179
tarla; sin embargo, lo exigen el interés de la Causa y la promesa hecha ante el esposo muerto. Entregada a estas meditaciones, regresa Carmen un día hacia su casa cuando una mano acerada, posándose so bre su hombro, la vuelve a la realidad. Antes de que pu diera revolverse, se siente asida por la muñeca, sobre la que siente el frío metálico de una esposa. Así, sin una palabra, es conducida a una de las che cas de la Gudad Condal. A través de un patio pasan a una pequeña habitación donde, tras una mesa de despa cho, aparece sentado el que pasa por jefe, que conversa con dos sujetos mal encarados. Objetos de iglesia se des tacan sobre un armario y en uno de los rincones. El agente se dirige al Jefe: E l A gente.—Aquí está la muchacha. El Jefe.— Suéltala.
El agente le quita la esposa que unía su muñeca a la de la muchacha. Mientras el Jefe la interroga, los otros dos hombres y el agente se apoyan con displicencia so bre la pared. E l Jefe.— Conocemos tus pasos, tus relaciones con los nacionales. Sólo puede salvarte tu sinceridad. (Impe rativamente.) ¡Habla! La M uchacha.—Ignoro lo que preguntáis. Nada sé. E l Jefe.—Ayudaré a tu memoria. ¿A qué vas a la oficina de Información?; ¿qué te lleva allí? La M uchacha (Decidida.) .— El amor. E l Jefe.—Mientes. No es cierto. Ibas como espía a buscar una información. 180
L a M uchacha (Con firmeza.).— N o; estáis equivo cados. E l J e fe .— Veremos... (Abre un cajón y saca un salvoconducto y unos estados en papel de fumar.). ¿Los reco noces?... ¿Quién te dió estas estados?... L a M uchacha (Palidece.).— Nada sé. El J e fe .— Rafael González ha sido más explícito:
cantó antes de morir, no resistió al tormento. Veremos lo que aguantas tú. Es inútil que calles. La M uchacha (Resuelta.).— Bien. Es verdad; yo le entregué esos estados. Los robé en el Servicio de Infor mación. E l J e fe (Inquisitivo.).— ¿Tus cómplices?... La M uchacha.— No los tengo. E l J e fe . — ¿Y Rafael González? La M uchacha.— Un desgraciado perseguido; entre ellos buscaba quien, a cambio de salir de aquí, me lle vase el mensaje. E l J efe . — ¿Y tus relaciones con 1# ofidnE de Infor mación? La M uchacha.— Me llevó allí mi odio. Sólo pensaba en servir a los nuestros. Me ofrecí de agente para hacer llegar informaciones falsas al enemigo. Procuré inspirar amores, fingí debilidades que no sentía, y, aprovechan do los descuidos, robé los datos, papeles de las mesas; los engañé a todos. E l J e fe (Dirigiéndose a los otros.).—Buena presa. (Dirigiéndose a ella:) Te gozas en el daño que has he cho. Confiesas tu odio. 181
La M uchacha.— Sólo siento el mal que he dejado
de haceros. E l J e fe ( Que ha ido escribiendo en un pliego al com
pás que interroga a la muchacha, dice:) Bien; así aca baremos antes. (Dirigiéndose a los agentes:) Conducidla a la cárcel; en seguida enviaré el atestado para que la despachen. Vuelven a ponerla las esposas y sale serena de la habitación. Uno de los agentes que presencia el caso: El A gente.— ¡Qué tía!... O tro A gente.— ¡Lástima, es guapa! E l Jefe.—Y peligrosa. Miraros en el jefe de Infor
mación, ¡idiotas!
La detención de Carmen ha causado en Pedro una viva impresión y corre a la cárcel a entrevistarse con el director. Su calidad de jefe del Servicio de Información le ha abierto hasta hoy todas las puertas. Ha llegado al des pacho del director, que le recibe afectuoso. El D ire cto r.— Está usted equivocado. Es una pájara. Pedro.— Se trata de un agente nuestro. Ha prestado grandes servicios. El D irector.— Le han cogido datos que enviaba a los rebeldes. Pedro.—Datos falsos que yo le daba para que pasase
a la España nacional. Es inocente; debéis soltarla. El D irector.— No sea iluso. Ya ha cantado cómo, 182
mientras le fingía amor, le robaba los papeles. Ha con fesado su odio hacia nosotros... ¡Buena pieza!... Entra un oficial de la cárcel y habla en voz baja con el director. Pedro, anonadado, apoya en su mano la cabeza. El D ir e c to r . — Sí, que se cumpla. (Dirigiéndose a Pedro:) Venga. Va usted a verla. Sale seguido de Pedro.
En el foso de la fortaleza, un piquete de milicianos apunta a una mujer ante el muro. En la mano izquierda tiene ésta un pequeño crucifijo colgado de un cordón, que besa; serena, mira al piquete. En el pretil del foso aparece el director con Pedro. El D irector .— Mire. (Señalando a la muchacha.) La M uchacha (Con el brazo derecho en alto·).— ¡Arriba España! Pedro (Gritando.).— ¡Alto, alto! (Corriendo a lo lar go del pretil hacia el lugar. Una descarga interrumpe sus palabras.) ¡Asesinos!, ¡cobardes! ¡Asesinos de mujeres! Estáis llenando de fango y sangre a España. ¡Canallas! (Esconde la cara entre las manos.) El D irector.— La amabas, ¿eh? Pedro.— No, no la amaba. El D irector.— Ella lo confesó. Pedro.— Lo hizo por salvarme. Yo, yo le di los docu
mentos. Ellos tienen razón; ellos harán una España hon rada; nosotros la haríamos de criminales y asesinos. Ella 183
me convenció: cuanto más dure esto, más sangre y más lágrimas. Odio y desprecio siento hacia vosotros. Hacia mi mismo... El D ire cto r. — Quedas detenido. Pedro.— Sí, que empiece la justicia por mí, ya era hora. Pronto me seguiréis. El bien que hayamos hecho es lo único que puede quedarnos al final de esta tragedia. El D ire cto r (Imperativo,),— ¡Vamos!
Conducido por una pareja de agentes, seguido por un grupo de milicianos en otro coche, llega a la cárcel de Montjuich. Lo meten en un sótano donde hay muchos presos de filiación nacional. Un Preso.— ¡Si es Churruca, el comisario de Infor mación ! Otro Preso.— ¿El poderoso?... O tro Preso.— Sí, el dueño de salvoconductos y pa
saportes. E l Prim er Preso.— Será un espía. Pedro.—No me temáis. (Los presos le vuelven la es palda,) Tenéis razón, así soy de despreciable. No creo que os moleste mucho. (Algunos se van volviendo hacia él,)
He sido un hombre equivocado, pero he encontrado mi camino, he buscado mi castigo. Mientras no lo cumpla, justo es vuestro enojo... Mas, al extinguirse mi vida, que va a ser en breve, ¿me haréis la merced de vuestra ca ridad? Un anciano se abre camino entre los presos y le dice: 184
Un Preso.— La caridad de Dios es inagotable. Soy
sacerdote. ¿Qué quieres? P edro.— ¡Gracias, Dios mío! (Cae de rodillas y le besa la mano,) E l Preso (L o levanta,),— ¿Puedo ayudaros? P edro (Sereno ya·),— Sí, os lo agradezco. Un encargo quiero para los que me sobrevivan: que busquen a los míos, si alguno queda, y les digan que yo mismo me he acusado, que muero contento cara al Deber Vhora, auxi líeme, padre. (Y se va con él hacia un rincón.)
No pasa mucho tiempo sin que la defección de Pe· dro tenga sus consecuencias; a él ya se le tarda el pago de su deuda. Un C a rce le ro (Abre la reja y grita.),— ¡Pedro Churruca! P edro.— Yo soy. (Levantándose.) El Carcelero.— Listo.
Pedro se dirige al padre y se arrodilla n~te él. El preso sacerdote lo bendice y absuelve. Pedro le besa la mano y se levanta contento. P edro.— Ha llegado mi hora... ¡Arriba España! Los P resos.— ¡A rriba!
Pedro sale contento hacia el sol que ilumina el foso. Los presos se arrodillan y se oye el murmullo de una ple garia... Una descarga suena fuera; luego, un tiro aislado.
e p i l o g o
I
A cruzada ha triunfado. El ejército rojo, batido por — las fuerzas nacionales, huye buscando los pasos del Pirineo. Su gobierno hace días que se ha dispersado; un grupo de ellos, en la frontera, sostiene todavía la ficción del poder, mientras otros han buscado en Francia lugar seguro para sus personas. Barcelona ha sido rodeada por nuestros soldados y sólo en la fortaleza de Montjuich se mantiene enhiesta la bandera roja. Las explosiones de nuestra artillería la rodean, los defensores intentan huir y la bandera es «ust'tuída por otra blanca. A José le ha correspondido la tarea de asaltar la for taleza. Sus tropas trepan por los glacis, salvan los fosos, coronan las edificaciones y hacen saltar los cerrojos de las prisiones librando a nuestros hermanos cautivos. Los Soldados.— ¡Hermanos, hermanos, arriba Es paña! Caen muchos presos de rodillas. Algunos, enfermos, intentan incorporarse sobre sus camastros: “ ¡Viva, viva!” , exclaman con voz apagada y el brazo en alto. 189
Un O fic ia l.— ¡Pobre gente! Un Soldado ( Coge la cantimplora y se acerca a una camcu).— ¿Un traguito de coñac? Un Enferm o.— Sí, venga. Me dará fuerzas. Un Enferm o de edad (El sacerdote ya conocido.).— Yo necesito un sacerdote. Mientras unos soldados auxilian a los enfermos, sa len los presos. El Oficial grita a la puerta: O fic ia l. —¿Está por ahí el Capellán? Avisarlo. Una voz.— Sí, aquí está. C apellán (Entrando.).— ¿Quién me solicita? E l Enferm o.—Yo, hermano. Soy sacerdote; creí mo
rirme sin este consuelo. ¡Bendito sea Dios!... C apellán.— ¡Sea por siempre bendito!... E l Enferm o.—Le voy a entretener mucho, pero ten go muchos encargos: confesiones de cautivos en trance de muerte; disposiciones, mandatos a las familias; la última voluntad de los que cayeron. ¡Qué lucha por sal varlo en los registros! Los señalados con una cruz son más urgentes. Todos de interés. Este es el último fusi lado. Pedro Churruca. E l C apellán.— ¿Pedro Churruca?... E l Enferm o.— Sí, así dice. ¿Le extraña por lo rojo? E l C apellán.—No. Espere. (Se levanta y ordena a un soldado:) Avise urgentemente al Comandante Acuña que tenga la bondad de venir. E l Enfermo.— ¿Qué le ocurre? El Capellán.— Se trata de su hermano. 190
El E nferm o.— Es extraño. Creo recordar que me dijo se los fusilaron... El C a p ellá n . — Sí, lo fusilaron. Pero milagrosamen te escapó a la muerte. (Entra Churruca.) José.— ¿Qué desea?, padre. El C a p ellá n .— Aquí, el sacerdote de este lecho, le contará algo que le interesa. José.— Usted dirá. El Capellán se aleja unos pasos. El S acerdote.— Daba a mi compañero una relación con los últimos encargos de los que aquí cayeron. Le ha blaba de Pedro Churruca. José.— ¡Pedro! ¿Qué sabe usted de él? El S acerdote.— Sí, Pedro Churruca. Aquí vino a morir. El buscó su destino. No pudo sufrir la infamia que presidía todo. Se había puesto al servicio de los na cionales y cuando sorprendieron una muchacha heroica al servicio de la misma empresa y la fusilaren no aguanta más: insultó a los verdugos y se confesó autor de todo* Buscó así una muerte honrada. José, apoyados los codos sobre las rodillas y la ca beza entre las manos, escucha. El S acerdote.— Me dió este encargo: “ Haga llegar a los míos, a Isabel Churruca o a sus hijo6, que, aunque tarde, muero por la causa que ellos supieron distinguir. Sólo deseo me consideren digno de llamarme Churru ca...” Y me dio esta pequeña medalla para ella. (Des abrocha su pecho y saca una medalla cosida a la camisa* que desprende de ella.) Tome. 191
José (La coge con emoción, la mira.).— ¡De Jaime!
(La lleva a los labios.) El Enferm o.— Sí, de un hermano fraile. J osé (Con anhelo. j . — ¿Se salvó su alma, padre? El Enferm o.— Se salvó. Hizo una perfecta confesión. Su contrición era sincera. J osé .— ¡Qué alegría! ¡Qué peso me quita usted de encima! Por fin, ¡Churruca! ¡Qué alegría! (Mirando al sacerdote:) No podría comprenderme. Sacerdote.—Ya lo creo que le comprendo. A mí me denunció mi propio hermano y muero sin ese con suelo. J osé .— Es verdad. ¡Padre! (Coge y besa las manos del sacerdote.) E l Sacerdote.— Hágase la voluntad de Dios. Pedro se separa para marchar rápidamente al servicio de Transmisiones; allí ruega a un compañero le haga cursar un telegrama dirigido a Isabel; con emoción escribe unas palabras en una hoja: “ Comparte mi alegría. Pedro murió como un Churruca, salvándose. José.”
Madrid ha sido liberado. La abuela de Marisol, en una butaca, hace labor; ella, nerviosa, se mueve por la habitación. La A buela.— ¿Qué te pasa, Marisol, que no cesas de moverte? Marisol.— No sé; tengo mucho miedo, abuela. 192
La A buela.— ¿Miedo tú? ¡Y ahora que han entra do ya los nacionales! Marisol.— Sí, abuela; pero temo por el futuro. La A buela.— No lo entiendo. Marisol. — Sí, tengo miedo. Lo que no conocí en aquellos días de terror, lo conozco hoy ante lo que a ti te parece tan pequeño. La A buela.— Vamos, ven aquí. Siéntate. ¿No has te nido noticias? Marisol.— Sí, muy buenas. Taño me las trajo del Estado Mayor. La A buela.— ¿Entonces? Marisol.— Es que no puedes imaginarte lo que pesa sobre mí cuanto por él hice. Mi dolor no pudo pasarle inadvertido; temo tanto verme querida por gratitud, por obligación... ¡Lo que daría por no haber sido yo! La Abuela.— No seas tontuela. En amor, lo primero es sujetar al ser querido; lo demás (Con ironía.) es cuen ta de una. Supiste arrancarlo de la muerte y no sabes sujetarlo en el amor... Marisol.— No me entiendes, abuela. Eran otros tiem pos. Vosotros os conformabais con poco: ¡casaros! Nues tra generación es distinta; no admite un papel pasivo: verse querida por gratitud. Una vida así sería espantosa. No, no puedes comprenderme. La A buela (Sonriendo.).— El te comprenderá, que es lo principal.
13
193
Mientras se desarrolla esta conversación, ha llegado José a casa de Marisol, encontrando a Taño junto a su portería. José (Precipitándose hacia Taño.)*— (Taño, Taño! ( Abrazándolo y besándolo.) Mi buen amigo. ¡Qué ale gría! ( Churruca entra en el portal abrazado a Taño.) ¡Cuánto deseaba abrazarlo! Y su hermana, mi leal en fermera, ¡qué buena también! T año.— ¡Qué alegría va a tener la señorita! ¡¡Va mos!! (Abriéndole el ascensor.) Un timbrazo en la puerta sobresalta a Marisol. Se oyen voces: “ ¡Señorita! ¡Señorita!” Taño aparece segui do de José, que se destaca en el umbral de la puerta. José (Avanza dos pasos.).— ¡Marisol! M a r i s o l ( Con voz muy queda, se arroja en sus bra zos.).— ¡José!... Ella, apoyada contra él, deja correr sus lágrimas de emoción. La Abuela (Sentada de espaldas a la puerta, está oculta por el alto respaldo del sillón; interviene después de un momento de silencio.).— Buenas tardes, Churruca. ¿No me saluda? Mil felicidades. José (Cogido de Marisol, se dirige hacia la abuela.). Perdón, señora... (Le tiende la mano.) La A buela.— ¡Cómo le agradezco su llegada!, Churruca. Ahora que nos liberaron nos iba a matar el mie do... (Sonriendo y moviendo la cabeza.) Marisol (Sonriente.).— ¡Abuela! 194
José (Mirándola, con el brazo sobre sus hombros,).— ¡ Marisol! ¡ Mi Marisol! ¡ Por fin !... Marisol.— SL ¡Por fin!... La Abuela se levanta y se aleja de loe novios; antes de retirarse vuelva la cabeza para decirles: La A buela.— Así tenía que ser: como nosotros, Ma risol, ¡como nosotros!
El anuncio del desfile de la Victoria concentra sobre la capital gente de todos los lugares de España. Madrid va a vestirse de gala pSr primera vez después de la Cruzada. Un ejército de 100.000 hombree, formado por las más distinguidas unidades, acampa en los alrededores de la población, esperando el momento de la parada. Desde las primeras horas de la mañana de aquel día Madrid se pone en movimiento; un hervidero humano discurre por calles y plazas, concentrándose sobre el itinerario que han de seguir las tropas. En la tribuna de invitados, Isabel, con Marisol y loe chicos, ocupan un lugar en la primera fila. A su lado se encuentra, de uniforme, el Almirante Pardo, el viejo ca marada de su padre, que ha salvado la vida después de un horrible cautiverio. Isabel, vestida de negro, con severa elegancia, oculta en su corazón lo íntimo de su tragedia e intenta partici par de la alegría de cuantos la rodean. Marisol, con un 195
(raje claro, ríe las ocurrencias de los chicos, que agobian al Almirante con sus ingenuas interrogaciones. Cuando llega la hora, el espacio se llena de toques de clarines y de alegre volteo de campanas. La presencia de los voluntarios extranjeros enciende el entusiasmo de las masas. Los vítores a los pueblos amigos subrayan la gratitud indestructible de nuestra Patria. A la cabeza de los españoles rompe la marcha una lucida representación de nuestra Armada. El blanco in maculado de sus gorras realza lo perfecto de la forma ción. Tempestades de aplausos srygen a su presencia, emo cionando el corazón del viejo Almirante. El A lm iran te.— ¡ Por fin! ¡ Cómo lo anhelaba! ¡ Rom per nuestras cadenas! ¡ Lograr mi revancha! El Chico.— ¡Mamita, mamita! Yo quiero ser marino. El A lm iran te.— Lo serás; pero con honra y barcos. El Niño.— Sí; con muchos barcos. Ahora son los Regulares los que despiertan la admi ración de las tribunas. Sus bandas de cometas y pífanos, seguidas de los grandes tambores, van adornadas con sus vistosas galas. Les siguen las filas arrogantes de los jóvenes alféreces en cabeza de los apretados escuadrones de nuestros lea les marroquíes, con sus rostros de bronce bajo los tur bantes blancos. Con los aplausos llueven las alabanzas. ¡Qué buenos y qué leales! Son la expresión rotunda de la obra de España. 196
Los batallones españoles desfilan curtidos por el aire y el sol de cien batallas; como nadie, valientes; mas que todos, sufridos. Procesión de banderas victoriosas, des* garradas por el viento y la metralla, sus viejos tafetanes hechos jirones, entre las filas de nuestros legionarios, las boinas rojas de nuestros requetés y las camisas acules de nuestras Falanges. La reciedumbre de nuestra juventud que pasa. La aparición de José entre sus filas renueva el entu siasmo. Su nombre corre de boca en boca en medio del aplauso. José sonríe hacia los suyos; sus ojos buscan los de Marisol, que, feliz, intenta ocultar su emoción. Isabel.— Vuestra alegría, Marisol, alivia mis penas. M a risol ( Apretándose contra ella en tono quedo.).— ¡Mi querida Isabel! Desfile brillante de la caballería, de las masa6 de pie* zas artilleras, mientras en los aires el trepidar de los po tentes motores llevan hacia lo alto todas las miradas. Los pájaros de acero dibujan en el cielo el nombre del Cau dillo de España. Y palmotea el niño, entusiasmado ante tanta grandeza, y pregunta a su madre, alborozado: E l N iñ o.— ¿Cómo se llama esto? Duda ella, antes de responderle, y el Almirante acude solícito en su ayuda. E l A lm iran te. — Tu abuelo lo llamó los almogá vares. E l N iñ o.— ¿Cómo? El A lmirante .— Sí, los almogávares, que en nues tra historia fueron la expresión más alta del valor de la 197
гам: la flor de loe puebloe del Norte, lo máe heroico de la legión romana, lo más noble y guerrero de las es tirpe« árabes, fundidos en el manantial inagotable de nuestra rasa ibera. No olvides que cuando en España surge un voluntario para el sacrificio, un héroe para la batalla o un visionario para la aventura, hay siempre en él un almogávar.
INDICE
PARTES DE LA OBRA
Páginas.
Primera.
9
Segunda
55
Tercera
87
Cuarta .
137
E p ílo g o .
187
E8TA
OBRA 8E TERMINO DE IMPRIMI
EL OÍA 2 DE MAYO DEL AÑO DEL SEÑOR DE MCMLXXXI, G L0R I080 ANIVERSARIO PARA LA RAZA ESPAÑOLA.
-
LAUS
DEO
-
Ik LiMftis 7H4.^a;evsru^^ico HlSKA-NIMtVJL c-ivariLvs
500 PESETAS
RA ANECDOTARIO PARA EL GUIÓN DE UNA PELÍCULA
MADRID - MCMI \ \ \ t
Edita: Fundación Nacional Francisco Franco Marqués de Urquijo, 10 MADRiD-8 Depósito Legal: M -11979-1961 ISBN 84-300*4242-3 Imprenta Saba, S. L Naranjo, 33 · MADRID-20
De esta edición, se ha hecho una tirada especial, de 30 ejemplares, en papel Ingres-Guarro, numerados del 1 al 30.
A las juventudes de España, que con su sangre abrieron el camino a nuestro resurgir. E l A utor .
1 / AIS a vivir escenas de la vida de una genera ción; episodios inéditos de la Cruzada espa ñolay presididos por la nobleza y espiritualidad ca racterísticas de nuestra raza. Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los más duros embates del materialismo. Sacrificios sublimes9 hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos de elevada nobleza desfilarán ante vuestros ojos. Nada artificioso encontraréis. Cada episodio arrancará de vuestros labios varios nombres... ¡Mu chos!.., Que así es España y así es la raza.
PRIMERA PARTE
|~4 STAMOS en uno de esos luminosos días del verano — de 1897, en el que un sol de estío se refleja en las aguas de plata de una ría gallega, alteradas a ratos por los rizos azules de una leve brisa. Hacia el fondo de la ría la bajamar deja al descu bierto la extensa llanura de oscuras arenas, surcada por el serpenteo de los arroyos de agua dulce que millares de gaviotas animan con sus revoloteos. En tierra, los pequeños valles, encuadrados por pe· queñas colinas, ofrecen sus mares de maizales a las bri sas marinas que agitan la cabellera rizosa de su fio· ración. En un primer término, sobre el horizonte, enhiestos y corpulentos eucaliptos rasgan el cielo con sus arrogan· tes siluetas, mientras en la lejanía trepan los espesos pi nares hasta las cumbres de las montañas. La costa se recorta en caprichosos cabos que avanzan en el mar sus rosarios de peñas, entre los que se forman pequeñas ensenadas y alegres playas de arenas invadidas por los pescadores con sus pardas redes. En una de las más bellas rinconadas de la ribera, 11
entre la arboleda de una gándara, un viejo torreón de piedra, de traza medieval, se yergue sobre los muros blasonados del pazo de los Andrade, que esconde su de cadencia bajo el frondoso manto de los castaños. Un severo pórtico de carcomida piedra, sobre cuyo dintel campea un viejo escudo, da paso a una verde pra dera rodeada de árboles, en cuyo centro se alza la se ñorial mansión. Una balconada de piedra, con esbeltas columnas de severa traza, enjoya el terrado hasta el que trepa la ma dreselva en flor. La paz es tan completa que sólo la altera el monóto no chirriar de las cigarras y el lejano quejido de un carro que asciende por los ásperos caminos de la sierra vecina. A un ruido de viejos goznes que se rozan sigue la apa rición en el terrado de una joven y bella dama de distin guido porte que va a apoyarse sobre la balaustrada, per diendo su mirada en la lejanía, en el trozo de mar que se descubre entre las redondas copas de los árboles. Es Isabel de Andrade, heredera del viejo señorío, que en la soledad del caserón devana la madeja de sus inquietudes, mientras dura la ausencia del esposo en tregado a los azares de la mar. El tañido de la campana de una capilla próxima al tera su ensimismamiento y, santiguándose, parece musi tar una plegaria. No ha terminado todavía su oración cuando unos po tentes estampidos atruenan el espacio, seguidos de los ve llones blancos de las “bombas de palenque” y de un ale12
gre volteo de campanas que inquietan y conmueven a la noble castellana. Pasos precipitados de “ zuecas” sobre el camino anun cian la aparición, entre los árboles, de una mujer atavia da con el típico traje campesino, que juega la armonía de sus colores sobre el verde tapiz de la pradera. Grita la campesina: —¡Señurita! ¡Señurita! I sabel.— ¿Qué ocurre, Caroliña? L a Campesina .—Señurita, dicen que está la corbeta a la vista. I sabel.— ¿La “ Nautilus” ? L a Campesina.— Eso ha dicho el hijo de la “ mestra” . I sabel.—Llégate al puerto y confírmalo en la Co mandancia. L a Campesina.— Sí, señurita. Se aleja la gallega corriendo por el prado, mientras en el terrado irrumpe, en alegre carrera, una niña de unos ocho años. Una cinta de raso rojo sujeta atrás su cabellera de bucles castaños, dejando al descubierto el fino óvalo de su rostro infantil. L a N iñ a .— ¡Mamá! ¡Mamá! Hay fiesta en el pueblo. I sabel.— Sí, Isabelita. Alégrate. Es tu papá que llega. El barco está a la vista. L a N iñ a (Saltando y palmoteando.).— ¡Qué bien! ¿Y nos traerá muchas cosas? L a M adre.— Sí, hija; lo primero, la alegría de tenerlo aquí, ¿te parece poco? 13
L a Niñ a .— No, mamá; pero algo nos traerá de todo ese mundo que recorre. L a M adre.— Anda, ayúdame; vete al jardín y trae flo res, muchas flores... L a N iñ a .—¿También de las que no me dejas cortar? L a Madre.— Sí, hija; las guardaba para un día como éste...
( Sale corriendo la niña.) La madre suena una campanilla y asoma una mujer con delantal blanco. L a Cocinera.— Señorita, ¿me llamaba? La Madre.— Sí. Quiero que busques para la noche calamares pequeños, espárragos y pimientos chicos. La Cocinera ( Inclinándose un poco y poniendo las manos sobre los muslos en ademán admirativo.),— ¿El se ñorito? L a Madre.— El señorito, sí. La Cocinera.— ¡Qué alegría! Descuide: yo me en cargo. Tengo buena memoria. ¿Un postre de cocina tam bién? L a Madre.— Sí, algo ligero. No olvides limpiar y pre parar 8U cafetera. La Cocinera.— ¡Cómo me voy a olvidar!
(Se oyen voces próximas: ¡Mamá! ¡Mamá! Irrumpe en la estancia un niño; un zumo morado mancha su blu sa, su boca, sus manos alegres.) José.—¡Mamá! ¡Papaíto, papaíto que llega! Oí los cohetes y salí corriendo para el puerto; allí el Coman dante de Marina me dijo: “ Dile a tu mamá que arriba la 14
corbeta, que ha sido reconocida desde el semáforo, que trae buen viento y estará aquí a media tarde.” L a M adre.— ¡Gracias, Dios mío! ( Reparando en el niño y con aire que quiere ser serio,) Pero, por Dios, hijo, ¡cómo vienes!... ¿Crees tú que puedes recibir asi a papaíto? José (Con aire compungido.).— Es de moras. L a Madre (Con alegría incontenidcu) .—Anda, ve en seguida a lavarte y cambiarte; ponte el traje nuevo, que hemos de ir a esperar a papá. (Su gravedad anterior se ha trocado en alegría infantil.) José.— En seguida.
Al salir José se escucha un ruido de pasos precipi tados en la estancia próxima, a los que sigue la entrada atropellada de la niña, perseguida de cerca por un chico algo mayor. Ella con una mano oculta algo detrás del cuerpo. L a N iñ a (Amparándose detrás de su madre.).— Mamá, mamá; mira a Pedro. P edro (Con gesto autoritario, dirigiéndose a su ma dre.).—Dile que me devuelva el pájaro. L a M adre (Mirando interrogante a la niña.).— ¿Q ué pájaro? L a N iñ a .—Mira, mamá (Enseñándole el pájaro que mantiene en su mano, atado por una pata.) ; lo traía Pe dro. Yo se lo cogí para soltarlo; el pobrecito sufre con la cuerda. P edro (Imperativo.).—Dámelo, que me costó tres pe* 1S
rras que le di al chico del sacristán. (Hace ademán de
querer cogerlo; la madre lo contiene.) La M adre.— ¡Quieto!, Pedro. Tiene razón Isabelita; no se debe hacer sufrir a los animales; no son indiferen tes al dolor. (Dirigiéndose a Isabel.) Puedes soltarlo. (La
chica, muy alegre, le quita el cordel y lo suelta por la ventana,) Y tú, Isabelita, otro día no tienes que pelear: me lo dices y yo haré soltarlo. P edro (Con fastidio,),— ¡Adiós mis tres perras!...
(Sale Isabelita hacia el jardín.) L a Madre.— Y o te daré otras tres si me prometes no repetirlo. P edro.— ¡Bueno! (Con indolencia.); prometido. L 4 Madre.— Pon más fe en tus palabras, Pedro; cuan do se promete una cosa es para cumplirla. P edro.— Sí, mamá. L a Madre.— Es que quiero pedirte algo más. Pedro.— ¿Qué es? La Madre.— Hoy llega tu padre. Es necesario que to dos le hagamos grato su hogar, que le compensemos de la separación y de sus privaciones. Esto te obliga a ser cariñoso con él, a no contrariarle con peleas ni discusio nes con tus hermanos... A estudiar más... Eres el mayor y, si caben diferencias, el que más quiere... Pedro.— Yo creí que celebraríamos la llegada de papá no dando clase. L a Madre.— Hoy, sí, porque iremos a esperarle; pero desde mañana hay que ser mucho más aplicado, ¿verdad?
(El chico no contesta. La madre, reuniendo los floreros 16
sobre un lado de la mesa central.) No sabéis lo que ee la suerte de tener un padre como el vuestro. Algún día os apenarían las alegrías que dejaseis de darle. ( Entra la chica con una gran brazada de flores.) L a M adre (Dirigiéndose a Pedro.).—Vete a arreglar, que hemos de subir pronto para el faro... Ponte el traje nuevo y no te manches. L a N iñ a (Dejando las flores sobre la mesa.).— ¿Qué tal?, mamá. L a M adre.— ¡Preciosas! Como el día... L a N iñ a .— ¿Como el día? ¡Ah, sí, como el día! (Besa a su madre.) La madre empieza a coger floree y a colocarlas con gusto en los floreros.
Delante del zaguán, sobre el guijo blanco de la ave nida de magnolias, un caballo del país agita los cascabe les de sus arreos, mientras el cochero da los últimos toques a la colocación de loe arneses. Pasa la franela con mimo por los brillantes barrotes barnizados y frota con orgullo los relucientes bronces de los faros. Alegría de voces infantiles, carreras de los chicos ha cia la tartana y Tomás, el viejo cochero, que se in terpone : T omás.— Orden, orden, que hay sitio para todos y an tes ha de subir Doña Isabel. La puerta se adorna con la presencia de Isabel, pri2
17
morosamente ataviada con un alegre traje de verano y un quitasol de lucidos encajes. T omás (Con profunda emoción.).— ¡Por fin le tene mos !, Doña Isabel; ¡ qué alegría! ¡ Sabrá disculparme! I sabel.—Gracias, Tomás. Siempre tan leal. ¡Vamos! Suben los chicos al carricoche, que se pone en mar cha. Trota el caballo por la polvorienta carretera camino del pueblo, y al sonido de los cascabeles se asoman las gentes a saludar a la señora que pasa... En la carretera del faro una pobre mujer, encorvada por los año?, sube penosamente la cuesta. Se detiene de cuando en cuando para descansar antes de reanudar la marcha; es la señora Eufrasia, madre de uno de los mari neros de la corbeta, que quiere tener la ilusión de ver desde la altura la fragata. Isabel manda detener el coche: Isabel.—¡Pare, pare! Señora Eufrasia, ¿va hacia el faro? Señora Eufrasia.— Sí, allí intento llegar; tener la ilusión de ver el barco del muchacho. L a Madre.—Ande, suba con nosotros, que la lleva mos. (Eljcochero baja y la ayuda a subir.) Señora Eufrasia.—Gracias, señorita; usted siempre tan buena. Se lo agradezco, pues las piernas me pesan y no sé si llegaría. En la explanada del Faro ya hay grupos del pueblo emparentados con los que vienen. Un anciano marino con patillas blancas, en una ban queta de campo, observa con su catalejo el horizonte y lo presta a los otros para contemplar el barco. 18
El anciano se levanta y va hacia la señora. El A nciano .— Doña Isabel, ¡por fin llegan! No me equivoqué mucho: creí que arribarían la semana pasada. El picaro mar. (Ofreciéndole el catalejo.) Vea, vea qué bonita viene. ¡Hermoso viaje! ¡Quién tuviera un par de años menos para embarcarse! La Madre (Que trata de enfocar el catalejo.).— Un par de lustros, Don Luis, que va usted para los ochenta. Don L uis.— ¡ Picaro tiempo! L a M adre.— ¡Qué hermosa viene! ¡Cuánto habrá lu chado! (Devolviéndole el catalejo.) Gracias, Don Luis. José.—¿Me deja?, Don Luis. Debe verse muy bonito. P edro.— Y a mí. I sabelita.— Y a mí también. (Se amontonan los chi cos sobre el catalejo.) Don L uis.— ¡Orden, orden! Primero las señoritas. A ti te corresponde. (Dirigiéndose a Isabelita.) I sabelita.— ¿A mí? (Cogiendo el catalejo.) P edro.— ¡Vaya una señorita! (Isabelita mira por el catalejo.) Isabelita.— El mar parece de plata, y la nave, parada. P edro (M olesto.).— ¡Vamos, termina! I sabelita (Devolviendo el catalejo.).— Gracias, Don
Luis. Don Luis.— De nada, hijita. P edro.— Ahora me toca a mí.
Don Luis.— Sí, por el orden de mayor en edad. Mira. Algún día te miraremos a ti. 19
Pedro (Hablando mientras mira.).— ¿A mí?... Desde aquí parece muy bello; pero me gusta poco el mar. La M adre (Amonestándole.).— ¡Pedro!... Don Luis ( Cogiéndole con brusquedad el anteojo.).— ¡Que no te gusta el ntar! (Ofendido.) Debiste decirlo an tes! (Le da el anteojo a José.) José.— ¡Qué hermoso dar la vuelta al mundo! ¡Qué
despintado viene! ¿También ellos nos verán? Don L uis.— Si ; sus anteojos sin duda nos buscan.
José e Isabel ita corren sobre una piedra y con el pa ñuelo hacen señas. Don L uis.— Miren, miren si anda; ¡y parecía dor mida! La Madre.—¿Quiere usted regresar con nosotros?
Pues hay que andar de prisa, para estar temprano en el puerto. Don L uis.—Ya que es usted tan amable, les acompa ñaré, aunque con mis piernas llegaría a tiempo. No lo dude. La Madre.—Sí, señor, le creo (Sonriendo.); pero quiero ahorrarle ese trabajo y que su chico le encuentre más pollo. Don Luis.—¡ Demonio de muchacho! ¡ Qué ansias ten go de verle! Será ya un hombre con su barba... La Madre.—Ya se conformará con su bigote; a los veinte años no se tiene más. Suben todos al coche, que se pone en marcha hacia el puerto, ocupado por los habitantes del lugar y las fa20
milias de los tripulantes. Al llegar al muelle descienden y lo recorren acompañados del viejo marino» Una Pescadora ( Con una cesta llena de pescados en la cabeza, la saluda con tonillo gallego.).—Adiós, señori· tiña; Dios la bendiga y le traiga con bien al señor. Isabel.—Gracias, Sinda. ¿Cómo van los niños? P escadora.—Rompiendo ropa, señora. I sabel.—Bueno, vaya por casa y le daré algo para ellos. P escadora.— Gracias, señoritiña; Dios se lo pagué. I sabel (Dirigiéndose a un golfillo que, tirado en el suelo, juega con otro arrapiezo.).— Pero, Cholo, ¿con el jersey ya roto? Sinda.— Sí, un poquitiño. I sabel.— Si no anduvieses tanto por el suelo te du raría más; vé por casa que te pondré unas mangas. Sinda.— Señorita, nuevo dura poco; pero así, mucho. Isabel (Deteniéndose ante una mujer del pueblo bien arreglada, con un mantón negro de seda y un chico en brazos.).— ¿Qué tal el nene? L a M u jer.— Muy bueno, Doña Isabeliña. Mire qué bien le está la ropita que le mandó. Isabel (Mirándolo.).— Sí que está hermoso. L a Mujer .— ¡Q ué sorpresa para su padre; nada sabe; deseaba tanto un chico! Isabel.— Dios se lo conserve. L a M ujer .— Gracias, señorita. Un P escador (Con su pipa.).— Buenos días la señora y la compaña. 21
Isabel.— Bueno« días, Simón. El P escador.— He venido a esperar al señorito. ¡Ha sido siempre tan bueno para mí! I sabel.— Y usted para él. Simón .— Poco puede mi pobreza, señora; sólo mi voluntad. Le debo todo. I sabel.—A su esfuerzo, Simón. El le ayudó, sí; pero
usted, con su trabajo, ha hecho todo lo demás... Don Luis.-—Adiós, Simón; nada quieres con la vejez. Simón.—Perdóneme, Don Luis, pero atendía a la se ñora. ¿Cómo va la pierna? Don Luis (Amoscado.).— De hierro, Simón, de hierro. La señora y los chicos se acercan a un grupo de se ñoras y muchachos que también esperan el barco. Be sos de las señoras, saludos de los muchachos. Una voz se extiende: ¡La corbeta, la corbeta! ¡Ya llega! El barco entra en la ría. Todos miran hacia allí. Se agitan pañuelos y brazos durante un momento y los grupos se aproximan al embarcadero. El navio rasga con su esbelta proa la superficie de raso de la ría, empujado hacia levante por una tenue brisa. La tripulación aparece sobre la cubierta al pie de las velas hinchadas, dispuesta a la maniobra. Cuando llega la nave a la altura del malecón se escu cha un silbido penetrante y se inicia la maniobra: giran las velas con ritmo acompasado, bracean las del palo trin quete hasta flamear y, al faehear, el barco acorta su im22
pulso, hasta detenerse, momento que aprovecha para lan zar el ancla, que cae en el mar levantando un surtidor de espumas. A los pocos momentos, arriados los botes, se acercan a tierra varias pequeñas embarcaciones; en la primera, una canoa afilada que ostenta en su proa un pequeño gallardete, llega el capitán de navio Churruca. Le si· guen un bote con oficiales, otro con clases y los dos úl timos con marinería. Salta el capitán ligero del bote, sube de dos en dos los escalones hasta su esposa, la abraza y, en el mismo abrazo, coge a sus hijos como queriendo estrecharlos a todos. E l Capitán de Navio (L os va besando.).— Tú, Pedro, ¡qué alto!; ¡cómo crecéis! Mi buen José. Oh, mi encantiño, tan guapa y tan hacendosa, ¿no?... Isa b elita (Azorada.) .— ¡ Papá! El P adre.— Cómo se te parece, Isabel. I sabel.— ¡P or fin!
Mientras esta escena tiene lugar desembarcan otros marinos, que se van uniendo a los suyos. Entre el gru po se abre paso una niñera que lleva en brazos un niño de dos años, con falditas y blusa de marinero. La N iñera.— ¡Jaimiño! ¡Mira teu pay! El Capitán de Navio.— Mi Benjamín. (Besándolo y cogiéndolo en brazos.) ¿Bueno?... Isabel.— Sí, muy tranquilo... Vámonos. Empiezan a llegar las otras embarcaciones. Entre los 23
grupos que forman los desembarcados y sus familias se mueve Don Luis buscando a su nieto. Don L uis.— ¡Demonio de muchacho! (Murmura.) Churruca, que marcha llevando a su Benjamín en brazos, en grupo feliz con la familia, le divisa; su fisonomía cambia de repente, nublándose su alegría: C hurruca.—Toma, Isabel (Entregándole a Jaimi* lo.) ; tengo que hacer una diligencia. Se separa de los suyos y va al encuentro de Don Luis. Don L uis.—Bienvenido, Churruca. Buscaba al mó cete... Churruca (Conteniendo su emoción y estrechando entre sus dos manos las del viejo.).—Su nieto no viene, Don Luis. Don L uis (Con el terror reflejado en el semblan te.).—¿Y luego?... Churruca.—Nos lo pidió la mar. La salvación del barco exigió la vida del más bravo, y él fué... Don L uis (Abrazándose a Churruca.).— ¡Mi Luisiño! (Las lágrimas corren silenciosas por sus barbas de plata. Pronto se repone, y, mirando con tristeza a Churruca, re pite, moviendo su cabeza en un gesto de conformidad.) ¡El más bravo!... Churruca.— Sí, Don Luis, el más bravo. Don Luis.—Gracias, gracias. (Separándose.) ¡Pícara mar! Se une de nuevo Churruca con los suyos y marchan hacia la ermita del Cristo de los Navegantes. 24
La noticia de la muerte del nieto de Don Luis turba momentáneamente su alegría. Al desembocar en un claro del camino, un golfillo tk acerca a Pedro; en una de las manos lleva una jaula de madera vacía. El Golfillo .— ¡Pedro! Anda, dame las tres chicas del pájaro... ¡Anda, que las necesito! L a M adre.— ¡Ah! ¿Eres tú el del pájaro? El G olfillo (Con acento gallego.),— Sí, señora. L a M adre (A Pedro.).— Pero, ¿no le habías pagado?... P edro.— No ; me lo fió... L a M adre (Saca del bolsillo los quince céntimos y se
los entrega al golfillo.).—Toma, pero en lo sucesivo no debes hacer eso. Eso está muy mal. ¿No comprendes que los pajaritos sufren? No debes repetirlo, y menos por di nero. ¿Qué haces tú con el dinero? El G olfillo .—Es para mi abuela. Está enferma. To dos los días le llevo cuatro gordas... El P adre.—Bueno, pues desde hoy no lo necesita: yo me ocuparé de mandarle las cuatro gordas... Si es así, no has hecho mal. (Sacando del bolsillo un duro y dándo selo.) Toma, dale esto a tu abuela... E l Golfillo .—Gracias, señor. (Muerde con sus coU millos el duro> y, al ver que es bueno, marcha corriendo y saltando hacia su casa.) Al llegar a la capilla los chicos disputan por encen der las velas que colocan delante del santo y venerado Cristo, y, ya todos de rodillas, dan gracias al Señor por ha berles devuelto al padre tan amado. 25
T i §UÉ rápidos pasan los días en la paz de la pe1 queña villa! ¡Qué sucesión de intensas emocio nes; cuánta ha sido la sabiduría de la excelente madre en la formación y cuidado de los hijos! ¡Qué alegría al constatar sus adelantos, o sus reac ciones nobles y generosas! ¡Con qué afán se dispone Churruca a llenar su pa pel de padre, hasta ayer desempeñado por su noble com pañera ! Juegan en el jardín los niños cuando Churruca re gresa de la Base Naval. Isabel y sus hijos salen a su encuentro. Los hijos lo rodean y lo besan. Isabelita.—¿Has traído los libros? El Padre.— Sí; aquí los traigo. (Mostrando un pa quete. Y, acercándose a una mesita de jardín, se sientan y desatan los paquetes.) Para ti, Isabelita, tu historia de Becasine. Tómala. I sabelita (Besándolo, después de coger el libro.).— Gracias, papaíto. El P adre.—Para ti, José, el cuaderno para tus di bujos y los lápices que deseabas... 26
José.— Gracias, muchas gracias. E l Padre.— Y para ti, Pedro, y en realidad para to
dos, este hermoso libro de las Glorias de la Marina espa ñola. Veréis qué bonito es. (Los tres chicos se acamo· dan a su alrededor. En el libro van apareciendo efigies de caudillos, grabados de mares y de combates en la mar.) Mirad: las galeras fenicias, ¡qué finas y arrogantes!, más comerciales que guerreras. Han sido la madre de las marinas del mundo. Los fenicios, navegantes por ex celencia, pusieron su capacidad náutica al servicio de sus empresas mercantiles. Aquí aparecen las griegas, más guerreras que comer ciales; con ellas comienza la historia de la guerra en el mar. Vemos después las cartaginesas, que fueron para este pueblo el poderoso instrumento de su expansión; pero ante ellas surgen las romanas, pues la temida rival acaba por comprender que en la mar reside el sostenimiento de su imperio... Cuando lo olvida se hunde su poder. Estas otras son las naves de los árabes, que hacen posible su rápida expansión. A su empuje sucumben ios pueblos que desconocían este instrumento. Así se de rrumba nuestra dinastía goda. Las naves arábigo-andaluzas del Califato de Córdoba labraron su grandeza y fueron temidas en el Mediterrá neo. La desaparición de tan lucida flota señala fatalmen te la decadencia de este pueblo liispano-árabe. La Marina de Castilla nace en estas rías gallegas. Al Arzobispo de Santiago Don Diego Gelmírez, aquí retrata 27
do, se debe el primer esfuerzo de la construcción naval, pues trajo de Italia los expertos que resucitaran un arte hacía siglos perdido; pronto sus barcos fueron instru mento del poder naciente de Castilla. Estas son las naves de Roger de Lauria, el Gran Al mirante de Aragón; su joven figura llena una de las eta pas más gloriosas de nuestros empeños en la mar. Du rante veinte años mantuvo el señorío de Aragón en el Mediterráneo occidental. Isabflita.— ¡ Qué jovencito!... El Padre.—Fué Almirante a los veintitrés años. A sus órdenes brilló como nunca la célebre ballestería ca talana, y de él son aquellas arrogantes palabras dirigidas al Rey de Francia: 4*Que ni nao, galera, ni siquiera pez, podría asomarse a la mar que no llevase grabado en su cola el escudo de Aragón.” José.— ¡ Qué bonito!... No lo olvidaré. El P adre.—Sus glorias mediterráneas son prolonga das hacia Oriente por otra gran figura marinera: la de Roger de Flor, el célebre caudillo de los almogávares, que paseó triunfante hasta el fondo del Mediterráneo los colores de nuestra Bandera de hoy, como Vicealmirante de Don Fadrique de Aragón, Rey de Sicilia. Sus hazañas inspiraron los más bellos romances y leyendas, en los que el nombre de España y la valentía de sus hijos llegaban a todos los confines del mundo civilizado. José.—Papá, ¿qué son los almogávares? El P adre.—Eran guerreros escogidos, la flor de la raza española... Duros para la fatiga y el trabajo, firmes 28
en la pelea, ágiles y decididos en la maniobra. Su valor no es igualado en la Historia por el de ningún otro pueblo... José.— ¡Qué bonito es ser almogávar! ¿Cómo no hay ahora almogávares? El Padre. — Cuando llega la ocasión, no faltan. Sólo se perdió tan bonito nombre; pero almogávar será siem pre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de asalto... Su espíritu está en las venas españolas y surge en todas las ocasiones. (Pasando una hoja del libro.) Aquí tenéis las naves de Colón. José.—¿Almogávares también? E l Padre.— No se llamaban así, pero también almo· gávares... P edro (Señalando.).—Esta es la “ Pinta” . José.— Esta es la “ Santa María” . I sabelita.— Y aquí la “ Niña” . E l P adre.—En esas frágiles naves Colón dió a Es paña la gloria de alumbrar un mundo. Sólo cuando se en cuentra uno en la mar sobre cualquiera de nuestros her mosos navios luchando con la tormenta se puede com prender la gran epopeya de aquellos hombres. Aquí tenéis la recia figura de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacíñco... A espaldas de sus soldados transportó las maderas de sus navios de mar a mar para surcar el que acababa de descubrir. Atrevidísima empre sa, que sólo cabe en corazones españoles. Aquí podéis contemplar las naves de Magallanes y 29
de su seguidor Elcano, que circunda por primera vez la tierra. La figura de Hernán Cortés, el más glorioso de nues tros conquistadores. Sus hazañas y su fe no tienen par en la Historia. Francisco Pizarro, que conquista y puebla otro Im perio para España. Don Alvaro de Bazán, el más destacado marino de nuestro Siglo de Oro. Su vida está íntimamente unida a las glorias de la Marina. “ Capitán General del mar Océa no” era su título. Con su muerte se acaba nuestro seño río en los mares. Y “La Invencible” , último gran esfuerzo de aquel Rey que en su mano llevó las riendas del mundo. (Pasando otro grupo de hojas.) Desde entonces la Mar’na conserva como preciada reliquia lo que nadie puede arrebatarle... Pedro.— ¿El qué?... El P adre.— El Honor.
Ahora vemos al antepasado glorioso, al que os legó un apellido famoso en los anales de nuestra Marina: Don Cosme Damián Churruca, el más sabio y valeroso marino de su época. Isabelita.— ¡Qué joven! El Padre.— Agí era: murió a los cuarenta y cuatro años. José.—Y valiente, ¿no? El P adre.— Sí, muy bravo. P edro.— ¿Y rico? 30
E l P adre.—No le faltaba hacienda, pero es lo único
que no interesa a la historia. Sus trabajos científicos ha bían unlversalizado su nombre. La admiración que por él tuvo el más grande soldado de su generación se acusa en el sable de Honor con que Napoleón le obsequia, y en las cartas a su ministro, ante quien coloca a Churruca como ejemplo. Mandó el barco “ San Juan Nepomuceno” en la bata lla de Trafalgar, a las órdenes del desventurado Almi rante francés... Churruca, marino experto y valeroso, comprendía la locura de librar una batalla desigual que el tiempo ha bría de ganar; así lo manifestó, con su jefe Gravina y de más Comandantes, en el Consejo celebrado bajo la direc ción del Almirante; pero la terquedad de nuestro aliado, más atento a salvar su prestigio personal, en desgracia ante el Emperador que había decretado su relevo, lo llevó a volver del acuerdo y a empeñar la batalla en las peo res condiciones. Cosme Churruca, consciente de su De ber, formó la tripulación en la cubierta y, después de recibir de rodillas la absolución que le dió el Capellán, exhortó a todos a cumplir con este Deber; y al redoble de tambores y toque de generala entró en combate el “ San Juan Nepomuceno” con cinco navios ingleses... Dura fué la pelea para las naves de España; ni lo cer tero de los disparos de nuestros artilleros, ni los esfuer zos de Churruca pudieron compensar la superioridad nu mérica. Un refuerzo de barcos enemigos inundó de pro yectiles la cubierta del “ San Juan” , sin hacer decaer el 31
arrojo de los españoles; mas cuando Churruca, con su propia mano, disparaba el cañonazo que desarbolaba un buque enemigo, una bala de cañón le arrancó una de sus piernas. Caído en cubierta, trata de ocultar a sus hombres la gravedad de su herida. uEsto no es nada; siga el fuego" — exclama—, y, al ver que la vida se le va, llama al que ha de sucederle y le ordena que se clave la bandera y que no se arríe mientras viva. ( Calla unos momentos y rompe el silencio para decir:) ¡Así fué hermosa la muer te de vuestro bisabuelo! Pedro.—No comprendo que el morir pueda ser her moso. El Padre.—Lo es, Pedrito, lo es. El Deber es tanto más hermoso cuantos más sacrificios entraña. Sois muy chicos, tal vez, para comprender mis palabras. José.—No, papá. Yo te comprendo (Dirigiéndose a sus hermanos.), ¿verdad? Isabelita.— Sí, sí... El Padre (Acariciándoles.).— ¡Chiquillos! Pedro.—Papá, ¿es cierto que ya no se producen es tos hombres?... Eso nos dijo, el otro día, el profesor. El Padre (Volviéndose.).—Pero, ¿qué dices, hijo? Se producen y se producirán. De nuestra misma carne fue ron ellos, y si algunos espíritus pusilánimes y pesimistas pueden pensar de otra manera, la vida los desmiente a cada instante. En nuestro último temporal había que su bir a la verga a picar los cabos. La muerte era segura, mas cuando yo pedí un voluntario fueron cien hombres, toda 32
la tripulación, los que se ofrecieron. Tuve que elegir uno. Aquel hombre subió, picó los cabos y pereció en la em presa. Yo tengo la seguridad de que vosotros, mis hijos, emularéis, algún día, lo que vuestro padre es capaz de ha cer, lo que hizo este marinero, lo que hacen cotidiana mente esos golfillos que juguetean en el muelle. No per dáis nunca esta fe y este amor por España. Yo veo en ti (Dirigiéndose al mayor.) un gran marino del mañana, y en ti, José (Dirigiéndose al segundo.), un gran militar o un santo... I sabelita.— ¿Y en mí, papá? (Pregunta la niña·) E l P adre.—En ti, o una Teresa de Jesús o una Isabel de Andrade. (El chico mayor interrumpe a su padre:) P edro.— Oye, papá; y cuando Has tenido que elegir uno entre aquellos marineros para llevarle a la muerte, ¿a quién escogiste?... (Con recelo.) ¿Al más malo? E l P adre.—No, hijo mío. Todos los marineros son buenos. El que comete una falta, y tiene por ella su co rrectivo, lo cumple y está ya purificado. Ha quedado en paz. Es un hombre nuevo. Otra cosa sería si no lo cum pliese. Yo he elegido, de los que no tenían hijos, al más bravo, al que podía hacerlo mejor. Al hijo de Don Luis. Hoy, sin duda, no acertaréis a comprenderlo, pero algún día daréis a estas palabras mías su valor. José.— Oye, papá, ¿es cierto lo que dice el tío Ma nolo, de que los marinos y los militares, cuando van a morir, se ponen de gala? El P adre.— Así es. El militar se pone de gala para 3
33
sus grandes actos: así lo hace el día de su matrimonio, para acompañar al Señor en la procesión del Corpus, para visitar a sus Jefes, ¿cómo no lo va a hacer el día de más solemnidad, que el de su muerte gloriosa?... Cuan· do le corresponde a uno morir se viste de gala por fuera y por dentro. Esto es, se muere con toda la arrogancia, con toda la despreocupación y con toda la grandeza...
Ha llegado el día de la Virgen de la Barca de Mugía —Finisterre—, y la familia tiene hecha una promesa. En el bote del primer Comandante — Churruca— em barca éste, su esposa y los chicos mayores. A proa se colocan las cestas con la merienda. En la popa, Isabel, apoyada en su esposo, le cubre con su quitasol. A sus lados los chicos juegan bañando sus manos en las tranquilas aguas. El matrimonio disfruta del delicioso paseo por las inmediaciones de la costa. Hacia la boca de la ría, don de el mar aparece en toda su grandeza, nada detiene la vista en la inmensa superficie azul: únicamente, en las proximidades de la costa, diminutos puntos negros nos recuerdan la lucha afanosa de los pescadores para arran car al mar el sustento diario. Al aproximarse a Mugía, la hermosa capilla alza su torre adornada por los colores alegres de nuestra Bande ra sobre las peñas del cabo. Atraca el bote a la pequeña rampa de piedra del modesto embarcadero, y, una vez en tierra, atraviesan el pueblo camino de la ermita. 34
A los lados del camino polvoriento, invadido en par te por las arenas de la playa, pordioseros de los vecinos lugares muestran a los transeúntes sus miembros mu· tilados; a su lado, en un pañuelo de cuadros, van reco giendo los frutos de la caridad. Reparte Churruca sus monedas entre los pedigüeños y el horror de las miserias humanas apaga durante unos momentos la alegría que embargaba a la familia. Llegan al atrio de la iglesia, donde una muchedum bre se agita entre estampidos de cohetes, sonido de gai tas, puestos de feria, mujeres cargadas con sus varas de molinos de viento, rifas de figuras de caramelos en me* sitas redondas y cestos de rosquillas de romería. Entre los grupos de muchachas y mozos ataviados con los trajes re gionales se destacan las blancas vestiduras de la familia Churruca. Pedro (A sus hermanos.).—Vamos a la barca, ¡a la peña! L a Madre.—No; primero es dar gracias a la Virgen por la llegada de papá. Entran juntos en el devoto templo. Todo6 se arrodi llan y, dirigidos por la madre, rezan una estación, para luego pasar a besar la Virgen en su camerino. Al despedirse, el marido le entrega al Capellán una limosna. El P adre.—Tome, padre, para nuestra Virgen. El Capellán.—Que ella les acompañe siempre. Ni un solo día dejo de pedir por los que en la mar se en cuentran. 35
Regresan al bullicio de la romería. P edro.— A la barca, a la barca. El P adre.— Vamos.
Descienden por la ladera de gruesas peñas hacia el mar y se acercan a una gran piedra hueca vuelta para abajo. E l Padre.— Esta es la tradicional barca: pasa años sin moverse, y un día peso de un niño. (Se suben todos y no se Isabel.—¿Es frecuente? Churruca.— Sí. Se cuentan muchos
piedra de la lo hace con el
mueve.)
milagros de la Virgen y de la peña. Al moverse suena con un ruido de trueno. Aquella que veis allí la llama “ La Vela” , por su hueco pasan los reumáticos con la fe de curar sus acha ques. La N iñ a .— ¿Y se curan? Isabel.— La fe hace muchos milagros. Churruca.—Este es uno de los lugares más venera
dos de la comarca. ¡La tradición recoge y sostiene la pre dicación de Santiago en este lugar, donde antes había un antiquísimo templo romano!... La devoción popular con vierte la piedra en la barca del Apóstol. Vuelven a la romería, compran las típicas rosquillas que les ponen en sendas ramas, los chicos adquieren pe queñas golosinas, pitos y objetos de feria... y se sientan a merendar servidos por unos marineros. Se ven próximos los corros de romeros. En uno se baila al son de la gaita y del tamboril, en otros se cantan aires regionales... 36
El P adre.— ¡Q ué hermoso es todo esto!... ¡Cómo de seaba encontrarme así! I sabel.— Sólo una sombra turba mi alegría, Pedro: el
que esto se termine... E l Padre.— Quizá por eso lo apreciemos tanto... El sol se pone. Un horizonte limpio permite contem plar el maravilloso espectáculo de un disco de fuego su mergiéndose en la mar. Isabel.— ¡El rayo verde! Los niños .— ¡Vamos a ver el rayo verde! (Palmo-
teando jubilosamente.) Conforme el sol se oculta, pierde luminosidad hasta que los últimos rayos se extinguen en el horizonte. José.— ¡Ahora! ¡Ahora se ve! P edro.— Y o no lo vi. Churruca.—¿Lo has visto, Isabel? Isabel.— Creo que sí. Encuentro hoy todo tan mara
villoso... El regreso lo efectúan por tierra, por la carretera del borde de la ría. Marchan delante los chicos, con las varas de rosqui llas al hombro; les sigue el matrimonio, del brazo, en marcha lenta; los niños, más ligeros, se detienen de vez en cuando para esperarlos. Filas de romeros, mozos y mozas, cogidos del brazo, pasan cantando. Algún solista, hombre unas veces y mujer otras, levanta su voz sobre el conjunto; le acompaña el coro de los demás. 37
El P adre.— ¡Q ué bonito es esto! ¡Cómo huele a campo!... Isabel.— Hermosísimo; esas canciones con este len guaje tan dulce se meten en el alma... El P adre (Pasan pegados al mar.).— Ahora es el mar el que parece perfumar el aire... I sabel.— Y, sin embargo, Pedro, qué pocas veces he sabido encontrar esta belleza... Los romeros se alejan y la brisa trae los últimos acen tos de su canto:
¡Ou meu corazón ferido! Ala-la-la-la: ¡Ou meu corazón ferido!...
38
I
AS llamadas del Estado Mayor de la Base ponen siempre una interrogante en el mañana. Las noti cias de las Antillas son cada día más inquietantes. Es paña se asemeja a un barco sin gobierno. La llegada de un oficio del General del Departamen to, en el que reclama la presencia urgente de Churruca, despierta en éste un triste presagio. A su llegada a la Capitanía General, un grupo de Je fes, antiguos camaradas, se ocupan en comentar los acon tecimientos coloniales. Lleva la voz cantante un Jefe de Marina llegado hace días de La Habana. Churruca abra za a los antiguos amigos con efusión Churruca.— ¿Murmuraban ustedes de Ultramar? El Jefe de E. M.— Sí, está todo tan liado. ¿No ha estado usted por Filipinas? ¿Qué nos cuenta de allá? Churruca.— Poco. En Filipinas... las mismas per turbaciones fomentadas por el extranjero, la perenne re beldía de las gentes de Joló. Las intrigas extranjeras y..., lo que es peor, la invasión de la masonería. Allí no puede estar quien no sea masón; ni el concepto del honor aca ba con aquello. ¡Qué enemigo más difícil de vencer! No 39
se le ve, está en todas partes y mediatiza a las más altas je rarquías. Por eso paré poco; no quería me contaminasen el barco. E l Comandante de Infantería de M arina .— Algo parecido a lo de Cuba, aunque esto es aún más serio. Los insurrectos tienen protecciones poderosas; las mis mas logias, pero una nación grande detrás. Abandonados de España., mejor dicho, prisioneros de España. Yo he leído, en el Estado Mayor del Capitán General de la Isla, cartas que destilaban sangre. “ El Gobierno no quiere aventuras...; hay que contemporizar...; no se pueden en viar más hombres...: la guerra no es popular...” O tro J efe (Con energía.).— ¿Qué han hecho para que lo sean? ¿Sabe siquiera el país lo que aquello repre senta? ¡Cuánta vergüenza! El J efe de E. M.— Y, al final, sin armas, sin efecti vos. sin política exterior, aislados del mundo, tendremos la culpa los militares. El de Infantería de Marina.— Por ello me vine yo.
Estaba aburrido. (Suena un timbre y sale de la sala el Ayudante.) El Cap. de Navio.—Todo es tristemente verdad, y, en el peor de los trances, sólo nos quedará nuestra pro pia estimación, el concepto del Deber; mas entre morir de asco o morir con gloria no hay vacilación. (Todos asienten.) ( Entra de nuevo el Ayudante.) El Ayudante.— El General te espera. (Dice dirigién dose al Capitán de Navio, que sale seguidamente hacia 40
el despacho del Almirante; el Ayudante le acompaña y abre la puerta.) E l A lm ira n te d e l Departam ento (Alargándole la memo.).—Hola, Churruca. Le llamaba p^ra prevenirle que esté usted preparado; seguramente saldrá usted para Cuba a tomar el mando de uno de nuestros cruceros en aquellas aguas. El Capitán de Navio destinado se en cuentra enfermo, tiene que tomar una licencia y no está en condiciones de salir. La situación es grave; la intervención de los Estados Unidos parece cada vez más clara y desenfadada; nos es peran días difíciles. Me han pedido el nombre del mejor Capitán de Na vio. (Disculpándose.) Yo no he tenido más remedio que dar el suyo. El Cap . de N avio.—Gracias, mi General. (Con fir meza y alegría.) El G eneral (Disculpándose.).—Yo hubiera prefe rido dejarle aquí, que descanse un poco y librarle de aquello. Hombres como usted los necesitamos. El Cap. de Navio.— No, mi General, es mejor así; aquí m? moriría de vergüenza. Muchas gracias. El G eneral (Lo abraza y, al separarse y dar la vuel ta, se enjuga furtivamente una lágrima.).— ¡Qué marino! (Murgurcu) Cuando sale le pregunta uno de los Jefes: El Jefe.— ¿Qué te ha dicho, que parece que vienes contento? El Cap .
de
N avío.— Nada, que ya no me muero de 41
asco: seguramente iré a mandar el “ Lepanto” . Adiós; has ta pronto. Y, sin más comentario, abandona el despacho.
En un amplio dormitorio, presidido por un soberbio Cristo de marfil, Isabel, arrodillada ante dos grandes baú les de alcanfor, va colocando con amorosa atención las ropas y uniformes de su esposo, diseminados por las sillas próximas. Churruca, de pie, recostado en el muro, junto a la ventana, contempla el jardín. ¡Qué corto es el verano en las tierras del Norte! Los primeros temporales han arras trado el verde ropaje de los árboles, acortando las dis tancias. Churruca (Volviéndose hacia Isabel, murmura.).— ¡Qué distinto está todo! Isabel (Mostrando a su esposo el contenido de las cajas.).—En la número dos va lo de siempre, lo que usas menos: las galas, la capota, las ropas de respeto, las cha rreteras, las cruces... ¡Con qué gusto se deshacen y qué pena produce tener que prepararlos!... Churruca.—El Deber, Isabel... Isabel (Con tristeza.).— Sí, el Deber... En esta otra va lo de empleo inmediato. Debajo del sextante, la ropa de uso; los uniformes de diario, encima. Los libros, el catalejo... (Furtivamente se seca una lágrima.) Churruca (La ayuda a levantarse.).—Isabel, ¡qué sola te quedas! 42
I sabel.— Más solo te vas... Churruca.— Es verdad... Aquí os dejo... y, sin em
bargo, conmigo vais... La niña, que ha aparecido en la puerta del cuarto llevando unas prendas de ropa blanca, se queda suspen sa sin atreverse a entrar; su madre la anima: I sabel.— Pasa, Isabelita. Gracias, rica. (Le dice co giéndole la ropa, que mete en una de las cajas. El padre la levanta en sus brazos y la besa.) El P adre.— ¿Q ué quieres que te traiga de este viaje? L a N iñ a .— No sé; que vengas pronto.
(El padre deja a Isabelita en tierra para cerrar con las llaves los baúles. Isabelita se aleja discretamente.) L a M adre.—Tengo miedo, Pedro. Está por allí todo tan mal... El P adre (Animándola.). — No creas, hace mucho tiempo que está a6Í... No temas... L a Madre (Sonriendo amargamente.).—No te esfuer ces. Viví tus inquietudes de e6tos últimos tiempos. Sé ya demasiado..., lo que encierra tu partida... Es tu deber..., nuestro Deber... Conozco la consigna...: Hay que sonreír al temporal... (Sonriendo con tristeza.) ¡Dios nos ayu dará!... El P adre (Abrazándola y besándola.).— ¡Otra vez de padre!, Isabel. ¡Cuídalos! ¡Bendita seas! El desfile hacia el puerto es triste y penoso; la lluvia ha convertido los camino6 en un barrizal, y los vientos del norte agitan un mar plomizo. 43
Isabel, cogida del brazo de su esposo, intenta sortear los malos pasos. Los chicos, delante, con sus chaquetones azules, sal tan sobre las piedras, sujetando sus gorras, que el viento pugna por arrebatarles. Unas frases de Churruca intentan inútilmente alejar la tristeza que los embarga. Qué corto se ha hecho el camino para Isabel. Ya es tán en el viejo muelle; las olas rompen contra sus si llares, levantando surtidores de espuma. Al resguardo del malecón aparece la canoa que ha de conducirlo a bordo. El padre abraza fuertemente a los suyos; con el hijo mayor se detiene unos segundos. Churruca.—Adiós, hijo. Eres el mayor. Tienes que ser un hombrecito. A la esposa la besa con honda emoción, separándo se rápidamente de ella para saltar al bote, donde, ya re puesto, sonríe hacia los suyos. Churruca (Al timón.).— Alza; avante. Mientras el bote se aleja, hasta confundirse con la nave, Isabel, rígida, con los niños a sus lados, agita su pañuelo.
44
I— IAN pasado cuatro meses desde la partida de su esposo. Isabel, sentada junto a la ventana, trabaja en una labor. Sobre la alfombra, a sus pies, su hija juega con una muñeca. Una criada pasa y deja sobre la mesa unos periódicos. Isabel los coge y, con impaciencia, los revisa. De pron to se detiene en algo, lee con más detenimiento. “ Los Estados Unidos culpan a España de la voladura del Maine en aguas de La Habana.” Otro: “ Grandes manifestaciones en Nueva York y Washing ton pidiendo la guerra.” Otro periódico: “ Barco« norteamericanos salen para las Antillas.” “ Nuestra Patria, calumniada.” “ Los reconocimientos de la Comisión española de muestran que se trata de una explosión interna.” “ El Papa ofrece €su mediación para evitar el con flicto.” “ Un ambiente de guerra impera en los Estados Uni dos.” 45
Suena el timbre de la puerta y, a los pocos momen tos, entra precipitadamente una señora. L a Señora.—Isabel, Isabel, ¿has leído? I sabel.— Sí. (Dejando caer el periódico sobre las ro dillas.) ¡La guerra! L a Señora.— Eso parece. Isabel.— o; Cómo sabríamos?... La Señora.—Venía a proponerte que me acompaña
ses al Departamento. El Almirante es pariente mío; él puede decirnos lo que sepa. Estima muchísimo a tu ma rido. ¿Quieres venir? Isabel (Levantándose.).—No sé si hago bien; pero lo deseo tanto... (Con ilusión.) Sí; iré. Si me equivoco, Pe dro sabrá perdonarme. L a Señora.—No seas chiquilla. Es nuestro deber. Isabel (Dirigiéndose a Isabelita, que la mira con los ojos asustados.).—Mira, Isabelita, sé buena y espérame. Voy al Departamento. Volveré a la noche. Salen inmediatamente las amigas para el Departa mento y, una vez en él, se dirigen al Palacio de la Capi tanía General. En uno de los salones de recibo, una señora de edad avanzada, ataviada con cierta elegancia, las recibe afec tuosa. La Generala. — ¡ Pobre niña, como te comprendo! Voy a llamarle. (Dice dirigiéndose a Isabel.) I sabel.—¿Le parecerá mal al General? L a Amiga.— No, descuida.
Se escuchan pasos y conversación próxima, y reapa46
rece la señora seguida de un viejo marino, de rostro en noblecido por eue patillas blancas. El G eneral.—¿La señora de Churruca? I sabel (Alargándole la mano. ) . — ¿Sabrá perdo narme? El G eneral.— ¡Cómo!, ¿perdonarla? No se preocu pe; yo soy el que tengo una satisfacción. Su marido es para mí el Jefe más estimado de la Marina. Usted bonra mi casa, señora. ¡Hola!, Matilde, ¿qué noticias de Angel? M atilde .—Ninguna; por eso venimos. Sin correos, bajo la zozobra de la prensa... Fui yo la que animé a Isa bel. ¿Alguna noticia? El G eneral (Meneando la cabeza negativamente.).— Pocas... pocas. Isabel (Suplicante.).—Almirante: la verdad, se lo ruego. (Con ansiedad.) ¿Ee la guerra? El G eneral.— Es probable. Contra todo sentido, sí... (Con ironía.) ¡Una explosión intencionada! ¡Una mina! ¿Qué minas? Si no las tenemos. ¿Qué ganaba España con el atentado? Ni el heroísmo de los nuestros en el salvamento de sus víctimas los contiene. ¡Una infamia, una verdadera infamia! I sabel (Tímidamente.).— ¿No cree usted que la me diación del Papa?... ¿Nuestra hidalguía, una indemniza ción... ? El G eneral.—Eso debiera ser; pero yo lo desecho. Se han decidido a la infamia y esas consideraciones no los detendrán. (Con excitación.) ¡Barcos! ¡Barcos! ¡Esa sería la única razón! 47
L a Señora (Desanimada).—Entonces, ¿es la guerra
sin remedio? E l G eneral ( Rectificando.). — No, no quise decir eso; dejé hablar a mi corazón y, como viejo, me siento pesimista. No es que no quepa el arreglo, mas es difícil, muy difícil; allá van nuestros barcos... ¡Si no hubiésemos vivido de espaldas al mar! I sabel.—Eso decía constantemente mi marido. El General. — Es verdad. Mi buen Churruca... ¡Cuánto era au anhelo!... El mar, para Madrid, tiene la dimensión del Manzanares, nos decía. Y así es. Isabel (Levantándose.).— No le molestamos más, ¿verdad, Matilde? Sólo le pedimos, Almirante, que si sabe algo nos haga merced de ello... Imagínese... ¡Lo te nemos allá todo!... El General.— Sí lo haré, no lo duden. Y tranquilí cense. Aquí dejan un viejo y devoto amigo. La Señora de edad.—Y en mí, Isabel, una verdade ra amiga. (Besándola al tiempo de estrecharle la mano.) Adiós. (Besa a Matilde.) ¡Que Dios os ayude! Isabel.—Gracias, señora.
A un invierno triste y lluvioso que se prolonga en la primavera suceden esos días claros y brillantes del mes de julio. La vieja casa solariega ha sido, durante el in vierno, el punto de reunión de Isabel con aquellas amigas que, como ella, sufren la ausencia de sus esposos. Cada noticia o rumor es cuidadosamente analizado. 48
Hace ya tiempo que las cartas no llegan, que es la pren sa la única que satisface la ansiedad de los que tienen su pensamiento en las Antillas. Rodeando un gran velador de caoba, Isabel y tres de sus amigas leen con anhelo las noticias de los diarios de Madrid. La desilusión va reflejándose en sus semblan tes y con lasitud van dejando caer sobre la mesa los dis tintos diarios. I sabel (Con desaliento.).—Nada; es desesperante. M atilde (Una de las amigas.),—Pero en la calle no faltan los rumores. Una Señora.— Que luego se desmienten; ma6 ya ha hecho el daño. I sabel.— Si hubiese combate naval, algo se diría; la prensa nada indica. O tra Señora.— Quizá demasiado... I sabel.— ¿ Cómo ?... M atilde (Cogiendo un periódico, lee los epígrafes: corridas de toros, frivolidades, cosas sin alcance ni di mensión.,).— ¿Os parece poco? I sabel.— Es verdad, ¡qué vergüenza! Cuando tantos españoles sufren, cuando se juega la suerte y el nombre de nuestra Patria: eso... Una Señora.—El corazón me dice que algo ocurre. Matilde .— Ni valor tengo para llegarme al Departa mento. I sabel.—Vé, ¡por Dios!, Matilde; que nos dé su im presión el Almirante; nos lo ha prometido. M atilde .—Es verdad; cierto; mas temo a su lealtad... 4
49
Una Señora.— ¡Vé! Matilde. Otra .—Hazlo; ten valor. M a tild e ( Levantándose. ) . — Dios sabe cuánto me cuesta. (Coge el sombrero y sale con él en la mano.) Desciende Matilde presurosa hacia la villa cuando^ un marino la detiene en su camino; trae la amargura en su semblante. El Marino (Con emoción.).— Matildiña. Mi hijo... Matilde (Anhelante.). — ¿Qué sabe?... Hable, por Dios. El Marino.— Fui al Departamento a saber del hijo... Matilde (Atajándole.).— ¿Es verdad el combate? El Marino .—En Inglaterra se da como cierto. Matilde.—Dígame cuanto sepa; no me oculte nada; ¡ por su hijo! El Marino.— Es cuanto se conoce en el Departamen to. Dicen que pocos han sobrevivido. Mi hijo, tan poca cosa, tan débil... (Rehaciéndose.) ¡Todo por la Patria! Matilde (Con amargura.).— Sí. Todo lo nuestro. Por Dios, ténganos al tanto de cuanto sepa. Adiós. El marino queda anonadado en la acera de la plaza; un golfillo vocea a su lado la prensa: “ ¡El Imparcial, con la corrida del domingo!...” El Marino.— Sí. Todo lo nuestro. Regresa hacia el pazo Matilde con la angustia en el corazón; con lentitud sube los viejos escalones de si llería. Su aparición causa estupor en la reunión. La rodean inquietas. 50
I sabel.— ¿ Qué ?... Otra Señora.— ¡Habla, por Dio»! M atilde (Tirando el sombrero, con amargura, sobre
un mueble, se deja caer en la silla, ocultando la cara en tre las manos. Entre sollozos, con palabras entrecortadas, exclama.).— ¡Es verdad!... ¡Un combate naval! ¡Pocos se han salvado! Una Señora.— ¿No se saben nombres? Matilde .—Nada. I sabel (Mientras las lágrimas surcan sus mejillas, saca del bolsillo un rosario y cae de rodillas ante un cuadro de la Virgen.).— Sólo Dios puede ayudarnos. Caen todas de rodillas y empieza la plegaria.
En aguas de Santiago de Cuba el barco insignia de la flota española. En su cámara, ante una mesa, el Almirante Cervera se encuentra rodeado de su Jefe de Estado Mayor y de los Comandantes de los barcos. Su mirada enérgica y brillante se posa sobre la carta marina desplegada. A lmirante Cervera.—Ya conocen ustedes la situa ción. El “ Brooklyn” , el “ Iowa” , el “ Oregón” , el “ NewYork” y el “ Texas” bloquean nuestro puerto. Contra todos ellos, nuestros cuatro cruceros. La orden del Gobierno es terminante. El Ministro me dice (L ee.): “ Madrid, 2 julio. He ordenado salga escuadra inmediatamente, pues si se apodera enemigo boca puerto, está perdida.” El Capitán General también me ordena (L ee.): “ En vista estado apurado y gravé esa Plaza, em 51
barque V. E. con la mayor premura tropas desembarcadas de Escuadra y salga con ésta inmediatamente.” La orden es terminante: hacerse a la mar y enfrentarse con la es cuadra enemiga. (Los marinos se miran con inquietud.) Un J e fe . —Mi General... A lm ir a n t e Ckrvera (Templándolos con su mira da.).— Nada me digan. Las razones desaparecen ante el
Deber. Sólo nos queda obedecer, cumplir como buenos, que en medio de todo no vale la pena sobrevivir a esta vergüenza. La Historia sabrá juzgarnos. No hay sacrificio estéril; del nuestro de hoy saldrán las glorias del mañana. Señores: Listos para zarpar. ¡Viva España! Todos (Con energía.). — ¡Viva! Regresan los Comandantes a sus barcos y reúnen en sus cámaras a los oficiales. Churruca, ante la carta, les explica la situación. C h u r r u c a . — ¿Todo preparado? El Segundo. — Sí, mi Comandante. C h u r r u c a . — Ustedes conocen la situación. Nuestro barco va a ser el segundo en el orden de batalla. Esta ha de ser dura y desesperada. El enemigo nos aventaja en número y material, pero no nos alcanza en valor. Hagá monos dignos de los que nos precedieron defendiendo el Honor de la Marina. ¡Viva España! Responde.— ¡ Viva! Les estrecha la mano y sube a la cubierta. Está formada la tripulación. C h u r r u c a . —Marineros españoles: Ha llegado patfa 52
nosotros el momento de la lucha. Sé que sois bravos entre los bravos... La pelea ha de ser dura... He mandado clavar nuestra bandera. O se alza victoriosa o se hundirá con nosotros en el mar. Lo exige así el Honor de España y de nuestra Marina. ¡Viva España! Todos. — ¡ Viva! C h u r r u c a . — ¡Zafarrancho de combate! Suena el toque de zafarrancho y todos salen corriendo para sus puestos, mientras un Cabo de mar clava con un martillo en el mástil la tela de la Bandera de combate. Son las nueve de la mañana del 3 de julio de 1898 cuando el crucero “ María Teresa” , en el que flamea la in signia del Almirante, enfoca la boca del puerto. Le si guen de cerca los otros cruceros españoles. Frente a la salida y en semicírculo, los potentes buques americanos se encuentran dispuestos para la desigual batalla. La ad miración surge en los puentes de los acorazados yanquis y la frase de “ Marinos dignos de mejor suerte” corre de boca en boca. ¡Virtud de la milicia!, que aun en medio de la gran infamia hace brillar la admiración caballeresca. Ni el arrojo de los marinos españoles, ni su tenaci dad para acortar las distancias y aumentar la gloria pue den darles posibilidad de triunfo:m todo se anula ante la superioridad aplastante del material. Las naves españolas son barridas por la metralla ad versaria. Sin torres que defiendan al personal, cada im pacto produce numerosas víctimas; la sangre de nuestros marinos porre por las cubiertas. La sucesión de mandos se impone a cada momento, 53
y muchas veces el Comandante, herido grave, vuelve a relevar al que le había sucedido, que acaba de caer en la batalla. Dos horas duró el glorioso sacrificio. Son las once y media cuando la última de nuestras naves se sumerge en el mar. Sobre el puente de su crucero, con sus charreteras de gala, Churruca se hunde con su navio. Su mano izquierda aprieta contra sus labios una pequeña medalla, mientras con la diestra en alto aún grita a los que le rodean: ¡Es paña! ¡España! ¡España!... El barco se sumerge rápidamente y en el inmenso re molino que se forma, en el pico del palo mayor, todavía se mantiene enhiesta, como un símbolo, la Bandera que Churruca ordenó clavar.
54
SEGUNDA PARTE
I
RISTE ha sido el verano del 98 en el pazo de los Andrade. Las visitas de la familia y de los amigos, con la repetición incesante de los comentarios sobre la tragedia, han contribuido a aumentar la impresión que pesa sobre los pequeñuelos. La alegría que encuentran los chicos fuera de la casa desaparece al entrar en el vie jo caserón, donde la figura triste de la castellana pone un freno a sus inocentes expansiones. Los recuerdos del padre, cuidadosamente coJomados, ayudan a mantener más viva su memoria. El jardín es el único lugar de la casa en donde se levantan gritos de alegría. Hoy es un seto de boj el que hace de trinchera; de trás de él, parapetado, Pedro lo defiende del alboroza do ataque de sus hermanos. José e Isabelita le gritan al tiempo que le baten. José.— ¡ Insurrecto! ¡ Masón! I s a b e lit a .— / Mambís!
¡Mambís!
La llamada de atención de la madre desde el terra do pone fin a la inocente escaramuza. 57
Is a b e l. — ¡José!
¡Isabelita! No llamar eso a vuestro
hermano. José. — Es en broma, mamá. El hace de enemigo. I s a b e l. — ¡Ni aun así, José! ¡Que es demasiado el odio y la gloria que esos nombres evocan! Muere el verano y los estudios de los muchachos van a imponer un cambio en la vida de los Churruca; el mar ya no les ata al viejo caserón. Un frío viento norteño desnuda los árboles añosos del jardín cuando Isabel abandona, con sus hijos, el viejo solar. Antes de tomar el tren que ha de conducirla a la cor· te, recorre el camino del puerto, al que están unidas tan intensas emociones. A sus lados marchan los chicos con grandes braza· das de crisantemos, que se destacan sobre el negro color de los ropajes. Azotados por el viento descienden en grupo la resba ladiza rampa, y, al llegar a su extremo, sobre el mar que rompe, los arrojan en homenaje al padre.
La vida en Madrid exige de Isabel importantes sa crificios; el quebranto económico que siempre represen tan las carreras de los hijos le ha impuesto una severa ordenación de sus bienes, de la que ha salido triunfante, permitiéndole que su vida se desenvuelva con una cierta holgura. En uno de los barrios modernos de la capital, en una 58
calle amplia y alegre, entre muebles isabelinos y viejos damascos, discurre la vida de Isabel. Los años no ban logrado arrebatarla aquella belleza y distinción que fue antaño la más preciada joya del viejo pazo de los Andrade; sólo las hebras de plata que se descubren entre sus cabellos castaños nos acusan el transcurso del tiempo. La fecha del aniversario del esposo atrae a su casa a sus viejos camaradas. Este año la presencia del Almiran te Pardo, el mejor de los amigos de Pedro, produce en Isabel viva emoción. Is a b e l.— i Qué alegría tenerle por aquí! P ard o.— Sí; llegué ayer del Norte y no he querido faltar en esta fecha, para todos tan dolorosa. Is a b e l. — Doce años, y como si fuese ayer. Pard o. —Así es para unos pocos; para el país parece que ha pasado un siglo. Is a b e l. — ¡La conciencia, tal vez!... P ard o.— Y los chicos, ¿qué tal? Is a b e l. — Aquí pasaron su infancia. Pedro en la Uni versidad, terminando su carrera. Pard o. — Cómo..., ¿quebró la tradición? Is a b e l. — Así es; ha defraudado nuestras ilusiones. ¡Sus ilusiones! No tenía interés; un día sus profesores me lo anunciaron: no será jamás un buen marino... No había otra solución. Pard o. — Es verdad. ¡Diablo de muchachos! Is a b e l. —Yo bien lo apercibía; pero era tanta la ilu sión de su padre, que consideré un deber el intentarlo. P ard o. — No pudo usted hacer más. 59
Is a b e l
(Con amargura.).— Y tuve que resignarme a
verlo ingresar en el Centro donde, según su padre, venía fomentándose la decadencia de España. P ard o . — Terrible realidad... ¿Y está contenta de él? Is a b e l. — De sus estudios, sí, nada puedo pedirle. Otra cosa es su vida; siempre halla una disculpa para no estar en casa. Hoy me había prometido acompañarme, recibir a los amigos de su padre, y está acabando la tar de sm que haya aparecido. Pardo. — ¿Entonces José?... Isa b e l. —No; Jaimito es el que va a seguir la vieja tradición de la familia; José, en la Academia de Tole do, realiza sus sueños de seguir la carrera de las Armas. Pardo. — ¿Le continúa el entusiasmo de sus primeros años por lo espiritual y lo heroico? Isa b e l. — Sí; es todo un Churruca. El llenaba de ale gría y de espíritu nuestra casa. La entrada de Pedro en la estancia desvía la conver sación. Isa b e l (Recriminándole.). — Pero, Pedro, ¡por Dios! En un día como éste. Nuestro buen amigo, el Almirante Pardo, ha querido esperar para verte. Pedro (Besando a su madre.).— Perdona, mamá; y usted, mi General. Un compromiso. No podía faltar. Mi profesor daba esta tarde una conferencia en el Ateneo y me pidió asistiese. Isa b e l. —¿Tan importante era que no has podido jus tificar la ausencia en un día tan señalado? 60
P e d ro
(Premioso.).— No me atreví; iban los otros
compañeros. P ard o . —El Ateneo, ¡buenas cosas se cuecen en ese lugar! ¿Quién fué la víctima? P e d ro (Con tono de suficiencia.). — Nadie. Se trataba de una conferencia importante sobre nuestra acción en Marruecos; un estudio objetivo. P ard o . — ¿Qué sabe esa gente de eso? P ed ro (Contrariado.).— Toda obra de Gobierno pue de sujetarse a análisis. Y muchos piensan como él: que una nación que abandona un Imperio no tiene derecho a lanzar a sus hijos a una quijotesca aventura para con quistar arenas y peñascales. (Con énfasis.) Las madres españolas tienen derecho a que se emplee mejor la san gre de sus hijos. P ard o. — ¡Vamos! ¡Que la víctima fué España! P ed ro . —No lo entendió así el auditorio. Le aplaudie ron mucho. Is a b e l (Molesta.) .— ¡ Pedro! P ard o. — Lo mismo aplaudían cuando Cuba, y una de las víctimas fué tu padre. No sé qué me sorprende más, si la infamia de los profesores que os conducen a esos an tros o la pequeñez y conformidad de la juventud en acep tarlos. ¿Has considerado alguna vez qué sería de España si nuestros antepasados hubieran pensado así? Si el nom bre de España suena hoy todavía en el mundo, a ellos se lo debemos. ¿Que juzgarían tus amigos de nuestras em presas ultramarinas cuando pobremente equipados, sepa rados por millares de millas de la Patria, se enfrentaron 61
unos puñados de hombres con la dura tarea de conquis tar un mundo? ¡Cuántas veces sucumbieron las expedi ciones completas, por las heridas o por el hambre, y siem pre se presentaron otros que empezaron de nuevo! En fermedades, sacrificios, errores, sí, todo se superaba; pero no había detrás una España que los difamara. ¿Compren des por qué a su lado me parecéis enanos? (Levantando· se.) Te digo, Pedro, que me voy con la amargura de ha berte oído. Is a b e l. — Su afecto, amigo Pardo, sabrá disculparlo. Pardo. —No le culpo a él, amiga mía: bien desgracia do es su triste sino. (Con energía y calor.) A ellos, sí; en nombre de la Patria, los maldigo. Isa b e l. — ¡Por Dios..., Almirante! Pardo (Ya más blandamente.). — Sí, sí, ¡los maldigo!
La vida de Isabel se ha ido haciendo más tranquila; a la preocupación por la carrera de los chicos sucede una era de paz. Pedro, terminado brillantemente su doctora do, ha abierto en Madrid bufete y parece trabajar con éxito, y José, que ha seguido con entusiasmo sus estudios, va a recibir su Real Despacho de Oficial. Este motivo reúne en el Alcázar de Toledo a los fa miliares de los nuevos Oficiales. Es la fiesta más brillante del curso; la ciudad entera participa en los festejos. En el soberbio patio, presididos por la gallarda estatua del César Carlos, se alinean, inmóviles, las filas aceradas de los Cadetes. 62
Las galerías, colgadas de tapices y viejos terciopelos, se adornan con la presencia de centenares de muchachas. Terminada la Santa Misa, se* eleva de las galerías un alegre murmullo que corta el agudo sonido de un cor netín. La música y las bandas atruenan el espacio con el himno nacional, y la Bandera de la Academia, que reci bió el juramento de generaciones de Oficiales, avanza airosa hasta las gradas de Carlos V. Allí, el Abanderado saliente entrega al entrante la gloriosa enseña, honor dispensado al número uno de la promoción. Suena de nuevo el cornetín y se inicia el desfile de los nuevos Oficiales para recibir sus nombramientos. Las familias siguen con atención el paso de sus deudos, y el acto termina con el himno de la Academia, cantado por todos los Cadetes. Al romperse la formación se produce una alegre al garabía; corren los Cadetes de un lado a otro al encuen tro de las familias; forman otros estrecho callejón junto a las escaleras por donde se vacían las galerías, y, reunidas las familias con sus Cadetes, desfilan hacia la población. José se une a los suyos; en su alegría abraza, y casi estruja, a su madre, con sus hercúleos brazos. De repen te huye la alegría de su rostro; mira interrogante hacia el grupo: José.— ¿Y Pedro? Is a b e l. —No pudo venir; tenía algo importante en la Audiencia. Ya lo conoces. José.— Sí; él no comprende estas cosas.
.
63
Con José se ha acercado a la familia Luis, el más ín timo de sus compañeros, que, mientras saluda a Isabelita, escucha las últimas palabras de su amigo. I s a b e li t a .— ¿No ha venido nadie de tu casa?, Luis. Luís.— ¿De mi casa? Sólo me queda mi tío, que, como tu hermano Pedro, no comprende estas cosas. I s a b e lit a . — Perdona. No sabía; lo pregunté maquinalmente. Luis.·—Es hombre poco comprensivo. Se opuso mu cho a mi carrera. Cree que la única misión del hombre es multiplicar; a duras penas consintió mi deseo. Is a b e l. — Sin embargo, estará deseando abrazarte y tú encontrarte a su lado. L u is. —No sé. Alguna vez lo deseé; pero hoy creo que lo siento. Dejar esto, esparcirnos por España. ¡Puede ser tan distinto todo! José (Interviniendo.). — Sí, así es. ¡Si supiérais con qué ansia esperaba yo este día, ser Oficial, tener una per sonalidad, dejar de ser un número, disponer de mi tiem po, de mis libros...; y, sin embargo, lo siento también; esto era tan duro, pero tan bello! Este Toledo, inagota ble en sus tesoros, en sus evocaciones... (Se encuentra al lado de una estatua de la portada.) Aquí tuvo lugar mi primera novatada y mi primera lección. Yo no había repa rado en lo que le debíamos al buen Rey Recaredo; para mí era un rey godo más; pero un cadete antiguo se encar gó de presentarme. A él debemos nuestra fe católica, me dijo. El reconcilió a España con la Iglesia, al abjurar en este lugar la herejía arriana el año 586. Por él no nos ve 64
mos sumidos en la herejía. “ Para que se le quede graba* do lo va a escribir cien veces” , me ordenó; y cien veces lo escribí. Así lo recuerdo. L a M a d re . — Sí; mucha gloria encierran estas piedras. José.— Es cierto; pero no sólo nos hablan de episo-
y de acontecimientos religiosos, sino tam bién de alegría y de dolores femeninos. L a M a d re. — ¿De dolores femeninos? José. — Sí, de las inquietudes de Doña Berenguela, mujer de Alfonso VI, cuando desde un torreón del viejo Alcázar ve acercarse los ejércitos árabes que sorprenden a la ciudad desguarnecida. Contados caballeros guardan a la dama, mas a la caballerosidad española responde el gesto de la hueste agarena, que saluda y pasa perdonan do la cautividad a la dama indefensa. Is a b e l. — ¡Qué bellas historias, dignas del romance! José. — En Toledo todo es evocador. Bajo ese bello patio, que hoy preside la efigie de Carlos V, se en cuentra la lóbrega mazmorra en que se extinguió la vida de Doña Blanca de Borbón, esposa de Pedro I de Casti lla, mientras por las regias estancias paseaba el rey sus amores impuros con Doña María de Padilla. Otra mujer de temple castellano se incorporó en este Alcázar a la Historia: Doña María Pacheco, que, bajo el signo de las Comunidades, dirigió la defensa de la ciu dad contra las tropas reales. Al fin, conoció el dolor de la derrota y las aguas del Tajo le ofrecieron protección para su huida. dios guerreros
5
65
Luis.— Como usted verá, señora, su hijo vivió más las piedras que los libros. José. — Al revés que tú, Luis, que por los libros de jaste de leer las piedras. No sabes lo que has perdido. ¿Qué son unas pocas más matemáticas en una vida?... ¡Nada! En cambio, ¡qué lecciones no encierran las pie dras!... L u is
(Algo picado.).— No por ello he olvidado la His
toria; tú sabes qué atención le dediqué. José.— Sí, primero en clase, maestro en la repetición de los relatos fríos y sin alma de algún autor adocenado; los episodios de la Historia sin fuego y sin calor...; párra fos y palabras que se lleva el viento. ¿A que no recuerdas quién fué el primer Alcaide de este Alcázar donde has vivido tres años? Luis. — Sí, Alfonso VI. José.—No. Ese fué el conquistador de Toledo, el que mandó construirlo. El primer Gobernador fué Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Oye, Isabel, a ti que te gustan es tas cosas: Yo quise un día grabarlo allí en aquella piedra; pero salió el Capitán de servicio y me echó. A poco me arresta. ¡No supo comprenderme! (Dice con sorna.) ¿Y estas torres? Obra son de Alfonso el Sabio, y nosotros las vimos con la frivolidad de la ignorancia. Bajan hacia la ciudad, Luis junto a Isabel; inmedia tos, y detrás, la madre con José y Jaimito. Se detiene el grupo ante el Hospital de Santa Cruz. José. — Aquí tenéis la bellísima fachada de Santa 66
Cruz, que, según dicen, Napoleón quiso llevarse, pero que, como se marchó con tanta prisa, nos dejó. Is a b e l. — Sí que es bella... José. — Y aquí al lado está la Posada de la Sangre, albergue de Cervantes cuando escribió su Ilustre Fregona. También la Fregona me costó un arresto. L a M a d r e .— A lgo harías. José. — Sí;
dedicar a Cervantes mi consignación de una semana. Indignado de las lecturas de mis compañe ros, quise darles a conocer una obra que desconocían, y compré seis ejemplares, que dediqué a mis compañeros en homenaje al gran Cervantes; pero cayó eir manos de un profesor y pagué mi tributo de admiración con un arresto; hoy me creo con derecho a llamarme amigo de Cervantes. ¿Tú has leído a Cervantes?, Jaime. Jaim e. — No, no me dejan. José. — Bien, pues con mi primera paga te compraré sus obras. Luis. — ¿Ven ustedes cuánta locura? Podría haber obtenido los primeros puestos por su capacidad y su gran simpatía con los profesores, y todo lo sacrificó a estas cosas. José.—Y tan feliz... No cambio yo estas inquietudes mías por los primeros puestos. Estas cosas que parecen insignificantes tienen para mí su valor, han ido formando mi carácter; sin ellas, no me encontraría, sería un nú mero más... Luis.—Lo peor es que has hecho prosélitos con tus quimeras. 67
José.— Sí, muchos; pero tengo la seguridad de que» cuando pasen los años, me lo agradecerán. Si algún día la suerte me depara enseñar a una juventud esto será lo que yo he de inculcarles. Ayudarles a formar su carác ter. ¿Qué saben hoy de nosotros nuestros profesores? Apuesto a que si tuvieran que emplearnos en un duro empeño se equivocarían, que su yerma apreciación a través de las matemáticas sería un verdadero fracaso. L a M ad re. —No sé, hijo mío; tus palabras me suenan a locura y, sin embargo, ¡me recuerdan tanto las de tu padre! (Se detienen ahora ante el gran balcón del Miradero.)
Luis.— Mira, Isabel, ya estamos en el Miradero, el pequeño paseo de invierno, donde discurrían nuestras tardes domingueras viendo pasar a las muchachas tole danas. Aquí matábamos un rato el aburrimiento de la ciudad. José. — Poco aprecio hacíais de tan interesante lugar: hay quien recorre Europa por visitarlo. Aquí se asen taba el Palacio donde nació Alfonso el Sabio. Isa b e l. —¿Y aquel castillo tan bello sobre el monte? Luis.—Es el de San Servando, nuestro campo habi tual de maniobras. José.— Sí, hoy campo de simulacros de guerra; ayer lugar de episodios gloriosos; basílica visigoda en tiempo de San Ildefonso; mezquita bajo los árabes, restaurada por Alfonso VI en recuerdo de sus soldados muertos en la conquista de la ciudad. Destruida en las incursiones árabes. Más tarde castillo de Templarios. 68
Allí, entre aquel arbolado, junto al río, está el Pa lacio de Galiana, del Rey moro Galofre, que lleva aquel nombre en recuerdo de su bella hija Galiana, que dicen fué esposa de Carlomagno. Y ahíy a los pies, la vega por la que desfilaron los le gionarios romanos, las mesnadas del Cid y los más ligeros corceles de los árabes. Aquí chocaron las civilizaciones y los pueblos. (Con calor.) Yo adivino los prados de la vega cubiertos por los ágiles caballos almorávides, y, bajo nu bes de polvo, perderse en la llanura ante el empuje arro llador de Alfonso el Batallador al mando de las huestes aragonesas. L a M ad re. — No podía yo suponer que estos campos encerrasen tanto. (Regresan hacia Zocodover.) José. — Tantísimo,
que empezaríamos a recordar y no terminaríamos. Este es el centro de la Historia de España. De los grandes santos, de los maravillosos pintores, de los literatos y sabios insignes y de los más nobles y esforzados caballeros. En el orden comercial también Toledo fué famoso en el mundo; traficantes de todos los pueblos poblaron este zoco. Aquí quedan las reliquias de una artesanía que pasó; los espaderos toledanos, descendientes, sin duda, de los que destacaron en el temple de las espadas que. hicieron famosas lo6 brazos invencibles del Gran Capitán, de Antonio de Leiva, de García de Paredes, de Mondragón y de Cortés. 69
Jaim e. — ¿Tu
espada es de Toledo? (Dirigiéndose a
José,) J o sé .— Sí; pero la prosa de estos tiempos la convirtió en un brillante adorno.
(Se adentran por una callejuela estrecha y se detienen ante un modesto escaparate.) L u is (Hablando con Isabel.).— Aquí tienes la Virgen
de los Alfileritos, que tanta curiosidad despertaba en ti. Aquí las chicas que quieren casarse echan un alfiler para lograrlo. José. —La Virgen casamentera toledana. L a M adre. — ¡Cuánta ilusión amontonada en un es caparate ! I sa b e l .— ¡Q ué tontas somos las mujeres!
Luis.— 0 qué fe tienen en la Virgen. Isa b el. — Es verdad. ¡Pobres chicas toledanas, sen tenciadas a veros pasar como las golondrinas! ¡Y todos los años vienen otras nuevas! L u is. —Algunas, Isabel, permanecen en Toledo y ha cen aquí sus nidos. I sa b e l .— P ero no me negarás que en esos amores cadetiles domina la frivolidad.
Luis.—Frivolidad que muchas veces es sólo aparien cia, tonta hipocresía. (Pasan ante la antigua sinagoga de Santa María la Blanca.) La M adre. —Es
la célebre sinagoga, ¿no, José?
J osé .— Sí, otro sitio evocador. Isa b e l. —¿Qué
70
puede evocar una iglesia de judíos?
José. — ¿De
judíos?... ¡quién sabe! Sinagogas, mez quitas e iglesias pasaron de unas a otras manos. Judíos, moros y cristianos aquí estuvieron y al contacto con Es· paña se purificaron. L a M a d re. — ¿Los moros y judíos?, ¡hijo! José. —Así es. Hace un momento os recordaba el ges to caballeroso de los moros ante Doña Berenguela. En el solar de alguno de estos templos, se alzó antes la sinago ga que acogió a Santiago. Registra la historia de la Igle sia que cuando los fariseos decidieron la muerte de Je sús escribieron a las sinagogas más importantes pidiendo su asentimiento; los judíos españoles no sólo lo negaron* sino que protestaron, y, muerto Jesús, enviaron, los de Toledo, embajadores para que viniese Santiago a pre dicar el Evangelio. L a M ad re. — ¿Quién ha forjado tan bonita historia? José. — Libros de sapientísimos varones la recogen de la historia de Destro; dicen que en Toledo se guardaban los viejos documentos que así lo acreditaban, perdidos luego en los tiempos turbulentos de nuestra historia. L a M ad re. —No sé si será así; pero es muy bella. Jaim e. — ¡Qué hermoso es ser español! Por eso nos dice el Padre Esteban que España es la Nación más amada de Dios. L a M ad re. — Así es; en los días difíciles, nunca le fal ta la ayuda divina. José. — Y la de su indiscutible Patrón. Podrá el ex tranjero difamarnos, pero no puede robarnos esta glo71
ria. (Dirigiéndose a la madre») ¿Entramos en la Cate dral? La M adre.— Otro día, José; es tarde y tenemos que regresar. José.— Por aquí saldremos en seguida a la plaza. Apó yate en mí (Dice a la madre ofreciéndola el brazo.), que el piso es malo. (Mientras la madre va apoyada en el brazo de su hijo, se har* quedado Isabel y Luis algo detrás.) Isa b e l. — Sí
que es bello Toledo, ¿verdad?, Luis. Luis.— En estos momentos también me lo parece. Isa b el. — Milagro, sin duda, de nuestro maravilloso cicerone. Luis.— No sé; el tiempo se fué volando... Daría algo por volver a empezar. (Ella baja la cabeza.) De hoy en adelante no será como antes... Las pequeñas vacaciones en Madrid, nuestras excursiones, las comidas en tu casa... ¡Cuánta ilusión perdida! Isa b el. — No comprendo. Somos los mismos... Luis.—Eso sí; pero temeré abusar de vuestra bondad, perder la confianza con que me recibíais. Antes tenía una justificación: José, los estudios; mañana tomaremos dis tintos vuelos y, como ves, sus alas son más poderosas que las mías. Isa b el. — Siempre te recibiremos con alegría: José, mamá, todos. Luis (Tímidamente.).— ¿ T ú tam bién?... Is a b e l (Bajando la cabeza.).— S í; yo también.
72
I
A casa de los Churruca luce sus mejores galas. Los salones aparecen ornados con bellas flores blancas; las mesas del comedor ostentan, con los ricos candela bros de plata, las porcelanas y cristales de las grandes solemnidades... Los esponsales de Isabelita con Luis Echeverría, el compañero de Academia de su hermano, son el motivo de la fiesta. Con los novios, regresan de la Iglesia los invitados. Isabel apoya su brazo sobre el del padrino, el tío del novio; José, de Capitán de Regulares, da el suyo a Ma risol, la mejor amiga de su hermana, luciendo, 6obre su pecho, las cruces ganadas en la campaña; Pedro, con su impecable chaquet, hace su aparición entre dos bellas muchachas. Hasta Jaimito, de Guardia Marina, vencida su timidez, conduce del brazo a otra de las amigas. El Almirante Pardo y otro grupo de íntimos com ponen el resto de los invitados. La novia, acosada por las muchachas, les reparte ca pullos de su azahar. Para cada una tiene Isabel una frase amable. 73
I s a b e l. — Para
ti, Marisol, lo mejor de mi azahar. (Be· sándose.) Te deseo tantas cosas... José. — ¿Qué la deseas? I s a b e l. — Que te lo cuente ella. (Y se dirige a compla cer a otra amiga .) José. — ¿Qué te desea?, Marisol. M a r is o l (Azorada.).— Nada; bromas de Isabel. José.— ¿Esas tenemos? M a r is o l (Confusa y apurada.).— No, José (Con dul zura.)9 no pienses nada. José. — No sería extraño. ¡Eres tan bonita!, Marisol. (Marisol, azorada, baja la cabeza.) Su madre y el tío han pasado al gabinete contiguo, donde el señor luce su carácter. L a M adre. — ¡Qué hermosa juventud! ¡Todo son ilu siones : ¡ Cómo se disputan el azahar! El T ío.— Como si eso diese la felicidad. Yo ya me he preocupado, y he asignado al chico 12.000 pesetas de ren ta. Con su paga no tendría para pitillos. (Dice displicen te.) Esto es lo interesante. L a M adre. — Es cierto que el dinero, en ocasiones, alivia alguna clase de penas; mas la felicidad reside en otras cosas. Los militares no suelen disponer de posición, pero tienen otras satisfacciones íntimas (El tío la mira con extrañeza.): las que produce el cumplimiento del De ber y el Servicio de la Patria. El T ío.— Eso son frases bonitas, señora, con que se disculpa la holgazanería. El que no crea y multiplica... sirve para poco; para acrecentarnos las cargas... 74
L a M a d re. — Vive
usted en otro mundo, muy lejos de ellos...; de nosotros... Le han tocado tiempos burgueses. Si algún día la Patria peligrase, peligraría todo; lo suyo, también. Tal vez entonces no pensase lo mismo... (Cam· blando de conversación.) Nos esperan. ¿ Quiere usted que pasemos al comedor? E l Tío.— Sí, con mucho gusto. (Se dirige al grupo de los novios y dice:) Sobrino, estarás contento. Guapa chi ca te llevas. (Isabel besa a su madre y le dice en un aparte:) Is a b e l. — ¿Verdad L a M a d re
que el tío es simpático? (Con bondad.).— Sí, hija mía, muy simpá
tico.
Terminada la comida, huidos ya los novios, despedi dos los invitados, se quedan solos, en el salón, la madre y los hijos. José (Se dirige a su madre.).— ¿Estás contenta? Isa bel parece muy feliz. La M ad re. — Sí lo parece; pero hay que pedir a Dios que Luis no salga a su tío... ¡Qué distintos somos!... P ed ro. — Sí, pero tiene mucho dinero; lo que a nos otros nos falta. L a M ad re. — No, Pedro, siempre nos ha sobrado de todo; Dios nos ha dado con holgura más de lo necesa rio; no debes hablar así. P edro .— Sí; todo tiene un valor relativo...; precisa-
75
mente quería hablarte, pues deseaba anunciarte, ahora que Isabel se casó, mi deseo de recibir la legítima de papá. José (Con indignación.).— ¡Pedro!... Cuanto tenemos es de nuestra madre; otra cosa sería villanía. Pedro.— Yo bien quisiera no pedírtelo; pero necesito establecerme a tono con mis aspiraciones. Esto me dará facilidad para triunfar; mi carrera política, mi futura acta de diputado... S* trata de labrar mi porvenir; de otra forma, no te hubiera dicho nada. La Madre.—No, José, no extremes las cosas: yo ya pensaba, al casarse Isabel, hacer la partición de vuestros bienes. Mientras ella estuvo soltera necesitaba sostener otro rango; hoy, que todos habéis volado y Jaimito está acabando su carrera, poco necesito. Así que hablaré con el notario y, dentro de unos días, tendrás tu legítima. Pedro (Petulante.).—Tiene razón mamá. José.—¿Razón o bondad? Jaim ito (Cogiendo del brazo a José, en voz baja.).— ¡Qué vergüenza!... La Madre.—Las dos cosas, José, que la razón es nues tro derecho y la bondad nuestro Deber. Pedro (Cambiando de conversación.).— ¿Qué tal le va a nuestro Almirante por sus barcos? Jaime.—Bien. No me disgusta la soledad del mar. Pedro.—Lo dices con poco entusiasmo. Jaime.—Te equivocas; incluso disfruto con loa tem porales, que muestran tan clara nuestra insignificancia. Cuando todos se sienten tan pequeños siento una alegría 76
extraña. No era la mar, es verdad, lo que me atraía; pero si he de vivir en el mundo, me alegra más la mar. José.— Todo eso despreció Pedro. A él le debes el honor de ser marino. P ed ro . — Efectivamente, no me inspiró el mar. Ade más, hacen falta otras virtudes de que carezco; después de papá y del bisabuelo no se puede ser Churruca y mamarino (Con descaro.): ¡obliga demasiado! L a M ad re. — Fue el deseo de tu padre y la tradición de la familia. El mayor dolor es para mí, que a la mar di tanto. Hemos cumplido nuestro Deber; mas si algún día, Jaime, la mar te pareciese pesada carga confirmán dose lo que mi instinto de madre adivina, no lo dudes, estás dispensado; habríamos hecho lo posible por cum plir su voluntad. El no os querría marinos sin afición. (Jaimito se levanta, abraza y besa a su madre.) J a im ito . — Gracias,
madre. Estoy contento.
A partir de la boda de Isabel, la relación de Pedro con sus hermanos 6e enfría sin cesar. La madre comprende que su hogar se desmorona y, por primera vez, se siente fatigada; sin embargo, comprende que es el último lazo que los une y se esfuerza, en lo que puede, por reforzarlo. La proclamación de la República llenó su ánimo de zozobra. Su instinto le avisaba de los peligros que so bre Pedro se cernían. Su nombre no tardó en aparecer entre los candidatos republicanos... Isabel no vivió desde 77
entonces. La iglesia era su único refugio. Su hijo apenas aparecía por su casa. Un suceso inesperado vino a llenar de pesadumbre a los hermanos: En un domingo de mayo, cuando, termina das sus oraciones de la mañana, se disponía Isabel a aban donar el templo, una turba de mozalbetes irrumpió al borozada en la iglesia con el propósito de incendiarla. Sin respeto a la santidad del lugar, ni al Santísimo Sa cramento expuesto, aquellos grupos de desalmados dan comienzo a su acción destructora. Isabel, iluminada por un fuego interior, se cruza en su camino. Isabel. —¡Fuera! ¡Fuera todos de la Casa de Dios! Y con su cuerpo intenta inútilmente cortar el paso ha cia el Sagrario. Con brutalidad sin freno es golpeada y derribada en tierra, y las llamas de los incendiarios prenden sobre el Sagrado Tabernáculo. Unas piadosas mujeres la auxilian y sacan a la plaza, donde una masa burguesa, contenida por la fuerza pú blica, contempla indiferente al sacrilego incendio. Isabel se ve de pronto rodeada por los guardias. Una de la s Señoras (Con vehemencia.).— ¡Esa ca nalla la ha golpeado por defender a Dios! Un G uardia (Con tono bonachón.).— ¿Para qué se metió en eso?, señora. Isabel (Con amargura.).— ¿Y ustedes lo permiten? ¡En España se acabó la vergüenza! 78
E l G u a r d ia .— R etírese y no se excite; nosotros obe decemos órdenes; dicen que es )a expansión republicana*
Isabel sintió que algo en su corazón se quebraba, mas haciendo un esfuerzo pudo llegar a su casa. Hubiera querido ocultar a sus hijos el triste episodio, pero no le fué posible: la admiración de las bondadosas señoras que la acompañaron se encargó de difundirlo. A la llegada de José el portero se apresuró a infor marle. El hijo, precipitadamente, se dirigió al cuarto de su madre. J osé .— ¡M adre! ¡M adre! Is a b e l. — ¡Pasa,
hijo!
(José irrumpe y abraza a su madre.) José. — ¡ Madre! Is a b e l. — Hijo;
mi buen hijo. No ha sido nada; un sofoco. La rabia que me ahogaba. Esas buenas señoras han alborotado a todos. José.— ¿Te ha visto el doctor? Is a b e l. — ¿Para qué? No ves que no es nada. J osé .— Sin embargo, voy a avisarle.
Sale José y llama por teléfono al doctor Gómez, un buen amigo de la familia. Cuando Isabelita y Luis llegan a almorzar, como to dos los domingos, José les sale al encuentro. José. — Hola. Tenemos a mamá ligeramente indis puesta« I s a b e lita
(Con intranquilidad.).— ¿Q ué tiene?
José. — La
sorprendió en la iglesia la quema. Un aho 79
go ligero. Ya está bien. Pasa. (Entran juntos en el cuarto de la madre*) I s a b e lita . —¡Mamá!
¿Tú mala? Isab el. —No es nada, nena. Los años, que no pasan en balde. La doncella anuncia la presencia del doctor. Pasa éste al aposento. La simpatía de su figura y la bondad de su carácter le han granjeado el afecto de todos. José (Saliendo a su encuentro.).— ¡Don Mariano!... D octor. —¿Qué es?, José. José.—Se trata de mi madre; quiso oponerse a las turbas de incendiarios y la derribaron en tierra; sin duda también la golpearon... D octor. —¡ Canallas! José.—La impresión, tal vez. Ella habla de un ahogo. D octor. —Veremos, primero, ese corazón. La examina con calma, sin que su semblante traduz ca su impresión. D octor. —Un poco cansado. (Dice bondadoso.) Tran quilidad, reposo, evitar las impresiones fuertes... Isabel. —Pide usted una quimera. Los patriotas que se olviden de España y los católicos que no sientan a Dios... D octor. —Cuando se está en la reserva, mi querida señora, no se combate; eso queda para nosotros, a quie nes corresponde por sexo y por edad. Isabel. — ¡Qué pocos son!... José.— Es verdad; es una vergüenza que consintamos esto: que una mujer les dé lección
80
a
todos.
El D o c to r . — Se ha revuelto la ciénaga y ha subido el fondo hasta la superficie. La suerte de iglesias y con ventos se había resuelto ayer en las logias. Y anoche sa crificó el Gobierno su responsabilidad de gobernante. Marionetas de la masonería, a ella, tan sólo, obedecen. Mi profesión me presenta ocasiones para informarme. Cuando anoche asistía a una de mis enfermas, su esposo, un masón disidente, se apartó de su lado para intentar evitarlo. Llegó una hora después, vencido y desolado: ¡Un templo no vale la vida de un republicano!... Así le replicaron. I s a b e lit a . — ¡ Qué horror! J osé .— ¡Q ué asco!
Al salir, el doctor pasa con José y Luis al salón, mientras Isabelita se queda acompañando a su madre. J osé .— ¿ C ómo la encuentra?... D o c to r . — ¡Muy fatigada!... J o sé .— ¿ E l corazón?... D o c to r . — Sí,
destrozado; hemos de luchar. José.— ¿Hay cuidado? D o c to r . — Por hoy, no; pero ha sufrido mucho; hay que evitar que Pedro... Esto podría matarla. José
(Con vehemencia.).— Y o se lo impediré.
Luis.— ¿No sería mejor, José, que fuese el doctor el que le hablara? El debe venir hoy. Voy a llamarle. No tarda mucho en llegar Pedro. Luis le acompaña hasta la sala. José (Mirándole fijamente.). — Te hemos llamado 6
81
porque es necesario que escuches al doctor. Se trata de mamá. Pedro. —¿Qué tiene? Estaba tan buena. E l D octor .— E l corazón destrozado. Pedro José
(Palideciendo.).—¿Cómo?
(Vehemente.).— Sí; los disgustos y la vergüenza.
E l D o cto r. —Calle,
José. Su madre tiene una lesión grave; con paz y tranquilidad puede vivir; pero un dis gusto. una emoción intensa, pueden matarla. Los sucesos de hoy le han producido una fuerte cri sis; no debe repetirse. Usted puede mucho, Pedro, y es % mi deber el anunciárselo. Pedro.—Yo, ¿cómo? E l D o cto r (Dudando.).— Su vida pública... Pedro.—¿Mi vida pública? No tiene usted derecho... E l D o cto r. —Yo, no; ella, sí... Piénselo, piénselo...
Los años de República no constituían el clima más favorable para el restablecimiento de Isabel y, una tarde de otoño, Dios le concedió el consuelo, tantas veces pe dido, de no ver a su Patria destruida. Su muerte rompió el último lazo que unía a Pedro con sus hermanos, que, desde entonces, encontraron en la casa de Isabel un nuevo y acogedor hogar. José, destinado como profesor en la Academia de To ledo, solía pasar con Isabel y Luis el final de semana, y Jaime, que había abandonado el servicio de la Marina 82
por entregarse a Dios, también gozaba allí los ratos que le dejaba libre su noviciado. Entramos en la primavera del 1936, cuando el Frente Popular, desde el Poder, comienza la desintegración de España. José, en casa de sus hermanos, entretiene la so* bremesa jugando en familia con el más pequeño de los sobrinos; el niño, encaramado sobre sus rodillas, ensava el saludo con el brazo en alto; y sus padres sonríen ante el gracioso porte del pequeño. José sigue animando su lección: José. — ¿Qué se dice?, Luisito. (Repite el pequeño la postura y grita con su media lengua:) L u is it o . — ¡Aiba
España!... Luís (Interrumpiéndole.). —No debes enseñarle eso; es una imprudencia; puede acarrearnos disgustos. A ti ya te ha costado alguno. Debieras 6er más prudente. Ya ves. ¿de qué te sirve tu brillante carrera militar, tus condeco raciones, tu sangre vertida en campaña, si ya se ha man chado tu hoja de servicios con un arresto? José. — Poca cosa es un arresto, Luis, si se ha cum plido con el deber. Cien veces que me ocurriera, otras cien cerraré con violencia la boca del que ofenda a Es paña. ¡Así está Ella! ¡Qué incómodo encontráis muchos el Deber y cuán fácil el olvidarlo! Luis.— Yo sé bien dónde está el deber. (Picado.) José. — No parece que lo sepas. Ves a España ultra jada; observas que se intenta despedazarla, y aún le cabe duda de cuál es el camino del deber. Hay que buscar el 83
camino del Honor y, si no sabemos encontrarlo, hacer lo que más nos mortifique, con la seguridad de que ése es. Así lo busco yo. Luis.—Vamos, déjate de sermones. ¿Quieres que vaya a ver a tu hermano, que tiene buenas amistades y puede arreglar lo de tu arresto? (José se levanta como electrizado.)
No, ¡jamás! No te autorizo a ello. Sólo el pen sarlo me ofende. Tengo derecho a mi arresto como a mi paga; cuando lo cumpla estoy en paz. Un caballero no debe. Isabel. —Es verdad. ¿Te acuerdas? Así lo explicaba papá. José.— No se hable más del asunto. Suena el timbre de la puerta. Es una carta para José. Este rasga el sobre y lee: José.—“ Mi querido Capitán: Me dan cuenta del Mi nisterio de la Guerra del arresto de usted motivado por arrogante defensa de España ante los infames que la ultrabajan; sólo una errónea información, en estos tiempos calamitosos, puede justificar esta conducta. Nada tema usted por su brillante hoja de servicios; en ella la nota no será baldón; yo me encargo de redactarla. Su coronel y buen amigo, que le abraza, Moscardó.” José.— Lee. Esto es para ti y para mí ; para nadie más. Isabel lo lee y se lleva el pañuelo a los ojos. Llega entonces a la casa el hermano pequeño con el hábito de hermano de San Juan de Dios. Jaime.— Me acaban de informar de tu conducta en José.--
84
la manifestación de ayer. ¡Chico, magnífico!... ¡Perdón! No he debido decir esto; hay una violencia; ¡aunque sea tan grata! Es la comidilla de Madrid. Sobre ello circulan varias versiones, desde el que te considera procesado hasta el que cree te van a fusilar. ¿Qué consecuencias ha tenido el hecho? José. — Nada, un pequeño arresto que debo cumplir en Toledo. Jaim e. — ¡ Qué contrariedad! José. — Ninguna. ¿Qué menor sacrificio puede en trañar un Deber? Jaim e. — ¡Cierto! ¿Estás contento? José. — Sí. Mucho. Jaim e. —Y nosotros de ti. Que Dios me perdone si en esto yerro. Yo también estoy muy contento: me han destinado a Cataluña, a un asilo de niños enfermos que hay en Calafell. ¡Qué hermoso es tener una responsabili dad y un servicio como el mío!... Is á b e l. — Cómo nos alegra tu felicidad. ¡Cuánta hu biera gozado la pobre mamá! L u is . — No son estos tiempos los más indicados para alegrarse. En muchos lugares de España los conventos ce rrados y la Iglesia perseguida, son anuncio de los dolo res de sus miembros. Tal vez hubiera sido prudente es perar... Jaim e. — Prudente, sí; pero no español. L u is. — En todo caso, aquí tienes la casa de tus her manos. No lo olvides. Jaim e. — ¡Inmenso error! Es cierto que siempre ten85
dré un amor terreno entre vosotros, una inquietud por los que tanto quiero; pero mi suerte está ya ligada a la de mi Orden, a la de mis Hermanos en Jesús. Soy, como vosotros, un soldado, pero del más esclarecido Capitán, y en el sacrificio por El, en la muerte o en el dolor sufri do en su servicio encuentro el más sublime de los pre mios. ¿Verdad que me comprendéis? Dejadme la alegría de creerlo. José.—Sí; todos te creemos... Bueno, todos nosotros. Jaime.— Yo pediré a Dios que este bien alcance a todos; en especial al que más lo necesita. Isabel. —¿ Pedro ? Jaime.—Pedro, claro es. José.—Cómo siento tener que interrumpir estos mo mentos tan poco frecuentes; te vemos tan poco... (Diri giéndose a Jaime.); pero el deber me llama. Tengo orden de reintegrarme a Toledo esta noche y no debo perder el tren. De ti, Isabel, me despido hasta tu regreso. Jaime.—Pero, ¿también te vas? (Dirigiéndose a Isa bel.) Isabel. — Sí;
salgo el lunes con los niños para Bilbao, donde, dentro de unos días, se nos reunirá Luis, cuando concedan los permisos de verano. José.—Y tú, nuestro querido santo (Dirigiéndose al fraile.), pide por España y por cuantos estamos en 8U camino para que nos otorgue también un buen Capitán, que mucho lo necesitamos, ¿verdad, Luis? (Luis asiente con la cabeza.) Jaime.—Dios lo hará. (Con firmeza serena.) 86
TERCERA PARTE
I A muerte del esclarecido ministro de Hacienda de -*— la Dictadura, D. José Calvo Sotelo, jefe de uno de los partidos de la oposición parlamentaria, llenó a España de vergüenza y de estupor. El asesinato, organiza· do desde el poder y ejecutado por los propios agentes del Gobierno, vino a arrancar la venda de los que aún dudaban. La situación se agravaba por mómentos; las consignas del Komintern ruso estaban en ejecución y la implantación del comunismo era ya cosa decidida. Unos días más tarde, el 18 de julio de 1936, surgió la primera aurora de esperanza. Desde media mañana toma cuerpo el rumor de un alzamiento de las tropas de Marruecos, a las órdenes del general Franco. La radio de onda corta de Tenerife repite, cada me dia hora, el texto de su proclama. Y en la6 últimas horas de la tarde se da como seguro que se ha extendido ya el Alzamiento a Cádiz y Sevilla. El Gobierno del Frente Popular no cesa, desde las primeras horas de la mañana, en sus angustiosas llama das a los jefes militares de las provincias, intentando 89
con ofrecimientos y falsas promesas ganar el tiempo que necesita para desencadenar la sangrienta revolución que tiene preparada. La noche madrileña transcurre en medio de una gran zozobra, y mientras el Gobierno intenta vencer el terror presidencial las logias y los comités revolucionarios re· parten entre el populacho las armas de los parques mili· tares, hace tiempo confiados a jefes masones. José, que ha venido desde Toledo a Madrid en una comisión urgente, encuentra las carreteras cortadas por las milicias rojas cuando intenta salir en la madrugada del día 19. Las turbas discurren por los barrios armadas de pis tolas y fusiles. Al huir de las guardias el automóvil que lo conduce es tiroteado. Fracasado el intento de pasar a Toledo, decide incorporarse a uno de los cuarteles, eli giendo el de Ingenieros de Carabanchel. £1 cuartel aparece en estado de defensa: sacos te rreros cierran las puertas y las ventanas y forman re ductos en los ángulos del edificio. Sobre la carretera guar dias de soldados intervienen en la circulación. Por la es palda del cuartel se sienten ya algunos tiros. A su llegada es detenido por un oficial, que, con una pareja, lo acompaña ante el Comandante. José.—Mi Comandante, ¡arriba España! E l Comandante.— ¡Arriba! ¿Qué hay?, Churruca. José.—Vine esta madrugada a traer unos pliegos a Madrid y, cuando intenté regresar, no pude salir ya. Todas las salidas están tomadas, han soltado a los presos 90
y las gentes más criminales son dueñas de la calle y tie nen cortados todos los accesos de la capital. No ignoraba que aquí había de encontrar un reducto de defensa, y aquí estoy; usted me manda. E l C o m a n d a n t e .— E ncantado de tenerle a mi.·; ór denes.
Un O f i c i a l (Interrumpe,)» — Mi Comandante: no hay teléfono, lo han cortado; lo único que hemos podi do saber antes del corte es que se defienden en el Cuar tel de la Montaña; lo demás, todo parece perdido. ¡Se han dejado ganar la mano! El C om andante. — Entonces no tenemos tiempo que perder. Hay que establecer enlace con la Montaña an tes de que sea imposible. Empieza a hacerse más intenso el fuego de-las ame tralladoras y la fusilería. El C om andante. — Oiga usted, Churruca, ¿quiere prestarnos un gran servicio? José.— Sí, mi Comandante; dedíqueme a lo que con sidere más útil; cuanto más duro, mejor. E l Com andante. — Gracias (Estrechándole la mano,); ya lo sabía. Mire, estamos sin enlace, esto empieza a po nerse serio y aislados nada lograremos; es necesario coor dinar los distintos núcleos que forman nuestra resisten cia, salir de la ratonera de Madrid. Para ello hay que al canzar el Cuartel de la Montaña como sea; por el Parque del Oeste y por la Casa de Campo podemos unirnos y combatir en campo abierto; en los cuarteles la aviación 91
va a aplastarnos tontamente bajo los escombros. Va usted a llevar una carta mía al general Fanjul. José.— Estoy dispuesto, mi Comandante. El Com andante (Revistándolo.).—Así, no; sería in útil con ese traje; coja usted el traje usado de un mecá nico y un mosquetón, que de esta manera será más fácil pasar. José.— Comprendido. Comandante (Al Capitán ayudante.). — Ramírez, acompañe al Capitán al garaje, escoja allí un mono usado y ayúdele a disfrazarse; déle un mosquetón, car tuchos y la documentación de un chofer. En seguida le tendré preparado el pliego. (Se pone a escribir.) Pasados breves momentos, entran de nuevo el Capi tán ayudante y Churruca, vestido ya de miliciano. José.—A sus órdenes, mi Comandante. Comandante.—Bien. Aquí está el pliego. Léalo us ted, por si tiene que deshacerse de él, poder transmitir su contenido. José (Lo lee, medita un poco y lo cierra.).— Bien (Dice.), dispuesto. Comandante (Abrazándolo.). — Buena suerte le deseo. José.—Gracias, hasta pronto. Sale hacia el exterior saltando el muro del cuartel; se queda un rato echado en el suelo y pronto se pierde de vista tras la cerca de la Casa de Campo, que también salta, y atraviesa el parque que conduce a la zona del Manzanares. Allí lo llaman desde una guardia. 92
Un
M i l i c i a n o . — ¡Eh,
José. — ¿Qué
tú, compañero!...
hay?
E l M i l i c i a n o j e f e . — Ven
aquí, quédate con estos en el control, que son unos atontaos, que yo tengo que hacer en el Centro. José. — Bien; pero por poco tiempo, pues yo también tengo faena; para registrar, basta una vieja. E l M i l i c i a n o . — ¿Prefieres los tiros? José. — Sí, es más fructífero. E l M i l i c i a n o . — Bien, pues ven, que se quede este otro. (Y coge a uno que pasa con una pistola.) Tú, mu chacho, permanece aquí en el control hasta que volvamos, y si pasan fachistas, no dejéis uno con vida. En la calle hay algunos cadáveres tendidos en las aceras. El tiroteo, que al principio era intermitente, se hace más intenso. E l M i l i c i a n o . — ¿Qué te parece? Tanto tiempo esme rando, temiendo a los fantasmones, y ya ves con qué fa cilidad hoy sernos los amos. José. — ¿Pero está ya todo limpio? E l M i l i c i a n o . —No. Esos perros fachistas se han me tido en el Cuartel de la Montaña, pero durarán poco. José. — Vamos allá, ¡que debe de haber hule! E l M i li c i a n o . — No seas idiota; deja que lo hagan los guardias, que al fin son enemigos, no nos vayan a quitar de en medio ahora que sernos los amos. José. — No te falta razón; podemos verlo sin compro meternos. 93
Al doblar una esquina encuentran un grupo de mi licianos y milicianas saqueando a los transeúntes. El P rim er M ilic ia n o . — ¿Qué hacéis?, compañeros. O t r o M ili c i a n o (Con aire cínico.).—Estamos empe zando el reparto. (Sacando del bolsillo un puñado de relojes.) ¿Veis? Cinco con leontina aquí (Señalando el bol sillo.). y 800 pesetas con una cartera en este otro. (Seña lando otro bolsillo.)
En el suelo hay varios cadáveres. Se acerca un auto móvil con un 4*U. H. P.” trazado groseramente con pin tura blanca. Uno, que parece jefe, con gorro, mono y co rreaje y unas estrellas en el pecho, dice con aire autori tario: M ilic ia n o j e f e . —¿Qué hacéis aquí? ¡Ya habrá tiempo para eso! Primero hay que apagar los focos, ir a la Montaña. Se necesita gente. E l Prim er M ilic ia n o . —Deja a los guardias que se arreglen, luego iremos nosotros. E l J e fe lle g a d o . —No; hay que prevenirse, pueden traicionarnos. ¡Vamos! ¡Arreando!, ¡vivos! (Amenazán dolos.)
El
tú?; ¿no vienes? E l J e fe . —No, yo soy el jefe. Yo dirijo. Me han he cho coronel. (Con petulancia.) Remoloneando se dirige el grupo hacia el cuartel. El fuego se oye más intenso. Marchan uno a uno por la acera, pegados al muro, delante de todos el Capitán Churruca. Este se para al llegar a las bocacalles, que hace cru zar al grupo corriendo. De repente, al desembocar frente 94
Prim er M ilic ia n o . —¿Y
al cuartel, un tiro hiere a José en el brazo. Al oír el que* jido, todos se paran, la sangre chorrea por la mano y se extiende por la manga. P r im e r M i l i c i a n o . — ¡ Eh, que han herido a mi com pañero!
(Exclama dirigiéndose a los otros milicianos.)
José.— No es nada; sigamos. P rim e r M i l i c i a n o . —No, es imprudente; yo te llevo a la Casa de Socorro. O t r o M i l i c i a n o .— Y yo. O t r o .— Y yo. O t r o .— Y yo.
El grupo de milicianos lo coge en brazos y, contra su voluntad, lo lleva a una Casa de Socorro próxima. (Después de cortar con las tijeras el mono y descubrir la herida.).— Es limpia, no parece haya roto el hueso; has tenido suerte. (Da yodo a la herida y em pieza a vendarla.) E l M é d ic o
Llega un practicante, y al acercarse al grupo, ex* clama: P r a c t i c a n t e . — ¡Pero si es el Capitán Churruca! E l P r im e r M i li c i a n o . — ¿Cómo capitán? José.— Y a veis cómo miente; yo capitán y herido por la causa. Te engañas, camarada. S a n it a r io (Con cinismo y seguridad.). —No. Eres el Capitán Churruca. No te despintas; te conozco bien. Fui sanitario en Marruecos y más de una vez te curé tu ba lazo del pecho. Tú no puedes ser de los nuestros. José.— Te confundes. Jamás te he hablado. Soy Mar celo García, chofer. (Y saca un carnet de su mono. ) 95
E l M i l i c i a n o . —Falso,
yo afirmo es el Capitán Churruca, que en Melilla, herido grave en el pecho, comba tió durante toda una tarde. Un M ili c i a n o . — Pronto vamos a aclararlo. (Y echán dole mano al pecho intenta desabrochar su mono,) José (Se levanta de un salto, como electrizado, y em puña su fusil.).— ¡Atrás! ¡Atrás, digo! (Apuntándolos; y mientras los milicianos, sorprendidos, permanecen inmó viles, gana la calle.) El grupo de milicianos lo sigue, disparando sobre él. Un M ilic ia n o . —¡A ése, a ése! / Fachista! ¡A ése! Le hacen fuego de varios lados. El monumento a Cervantes le ofrece un abrigo, se acoge a él y se para peta. Dispara; hace retroceder a los milicianos; uno es herido por él. Mas, por la espalda, acude un grupo de guardias, despechugados y sucios, que le hace fuego, hi riéndolo; se agarra un hombro, sé tambalea, trata de le vantar el arma que se le cae pesadamente; no puede. Ocasión que aprovechan los perseguidores para llegar hasta él. Se apoya José sobre el pedestal de la figura de Cervantes y cae bajo la avalancha de los valientes que engrosan el grupo. Un G u ard ia. —¡Cogerle vivo, cogerle vivo! Con el brazo sano agarra el mosquetón, intentando todavía mantener a raya a los que lo golpean. Un golpe por la espalda lo derriba. Los guardias le incorporan del suelo. Levantado, sobre las escalinatas del monumento, mira con desprecio a aquella turba. M ilic ia n o . — Por fin caíste, Capitán. Ahora no ne96
garas. (La sangre le mancha un hombro, donde parece su frir el nuevo balazo,) José.— Sí;
soy el Capitán Churruca, que defiende a
la Patria que vosotros intentáis hundir» ¡Vamos, acabar ya! ¡Valientes! (Las balas silban sobre ellos y encogen las cabezas,) ¡No temblar! ¡Acabar de una vez! (Con ener gía, retándolos con su mirada,) Un G u a r d ia . — Hay que llevarlo preso. P rim e r M i li c i a n o . — Sí, llevémosle al Mando, que éste es un pez gordo y nos valdrá el servicio. O t r o M i l i c i a n o . —A Gobernación. O tr o . — Eso es; a Gobernación. Lo levantan y lo llevan a empujones a cubierto del monumento; allí lo atan con sus cinturones. Al paso por la calle se va reuniendo gente y chiquillos que siguen al grupo. M i li c i a n o . — ¡Ha caído el pez! “ ¡Un fachista! ¡Canalla!” — gritan los que lo condu cen— . Gritos, improperios de furias y marimachos: “ ¡ Hay que matarlo!” En la calle de Bailén un camión se ofrece a llevarlos a Gobernación, donde entra el vehículo por la puerta lateral. Al poco rato sale para la Cárcel Moledo, donde lo ingresan en la enfermería. Allí el médico del establecimiento procede a reconocer las he ridas, entre varios milicianos armados. M éd ico . —No es cosa muy grave; en algunos días es pero esté curado. Hay juventud, que es lo principal. José.— Sí, juventud, ¿para qué? 0
7
97
Pasados unos días lo trasladan a la primera galería. Otros presos se interesan por él. José.—He fracasado (Les dice.); no tuve suerte, no pude hacer llegar el pliego. U n P reso .— Has hecho cuanto humanamente pudis te; nadie podría haber pasado.
José.—Pero aquí se perdió la causa. E l Preso. —Dicen que las fuerzas de Marruecos vie nen sobre Madrid. José (Alegrándose.).—Entonces triunfarán. Estoy se guro.
|H N la Cárcel Modelo se reúne el Tribunal popui&r ■■— encargado de juzgar a José; un jefe, dos oficíale? y varios paisanos se sientan en el estrado. Milicianos con armas, en pie, jalonan la estancia pegados a los muros. Una chusma llena el resto de la sala, separada del reo por una barandilla de madera. U n a voz (Gritando.).— ¡A ver el Tribunal cómo se porta! O t r a . — ¡Vaya pez! O t r a . — ¡Aquí queremos ver la justicia! O tr a . — ¡No te escaparás! O t r a . — ¡Ahora hay pueblo que haga justicia! El defensor se levanta, habla con el Presidente. Este toca, tímidamente, la campanilla. Termina la lectura de los autos. P r e s id e n te . — Que pase el procesado. Por una puerta lateral penetra el procesado, arrogan te, entre cuatro milicianos con los mono6 desabrochados. En la sala se escucha una clamorosa oleada. U n a M u je r . — ¡Es guapo el mozo! O t r a . — ¡Poco le queda! ¡Pronto, calvo! 99
El Presidente agita de nuevo la campanilla. E l Presidente.—¿Es usted el Capitán José Churrüca? E l P rocesado .— Sí, soy yo. P r e s id e n te . — ¿Confesáis
haberos alzado en armas
contra la República? P rocesado .— Sí, estaba decidido a alzarme. P r e s id e n te . —¿Confesáis
haber hecho resistencia a las fuerzas que os han detenido? Procesado. — Sí, he hecho resistencia a los asesinos que me detuvieron. (Rumores.) P re sid e n te . — ¿Por qué los ultrajáis llamándolos asesinos? Procesado. —Porque esos que tituláis fuerzas, y que me detuvieron, constituían una partida que acababa de asesinar en la Cuesta de San Vicente a varias personas para robarlas. (Clamor en el público.) Voces.— ¡Esa es la justicia republicana! P resid en te. —¿No estáis arrepentido del daño que habéis podido causar? (Clamor en el público: ¡¡A h!L .) Procesado.— No ; veinte vidas que tuviera, veinte ve ces las ofrendaría a mi Patria. E l P re sid e n te . —No tengo más que preguntar. ¿Quiere alguno de los miembros del Tribunal interro garlo? (Todos mueven la cabeza en sentido negativo.) El F is c a l. —Yo deseo interrogarlo. El D efen sor.— Y yo. El P re sid e n te .— El Fiscal tiene la palabra. 100
El F i s c a l. — ¿El procesado promovió, hace un me« aproximadamente, una agresión contra una manifesta ción popular de buenos republicanos? El P rocesad o. — Si se puede llamar agresión a tapar la boca del que ultraja a su Patria, sí; le tapé la boca con la violencia que pude. Una
voz .—
¡Q ué cinismo!
E l F is c a l. — Está
bien. No deseo más. Que conste
hecho. El D e fe n s o r . —Antes de interrogar he de manifes tar mi extrañeza de que se traten aquí sucesos pasados ya debidamente corregidos. O t r a voz. — ¡Es otro fachista! ¡Al paredón con él! E l D e fe n s o r . — Soy el defensor y mi obligación es esclarecer los hechos. La única prueba que aquí tenemos es un hombre herido. ¿Cómo fué herido? Es lo que in teresa. Lo fué a nuestro lado. (Con firmeza.) ¿No es ver dad (Dirigiéndose al procesado.) que habéis derramado dos veces vuestra sangre por nuestra causa en...? E l P rocesad o (Interrumpe.).— ¡Falso! No tenéis de recho a ofenderme; basta que me ofenda esa canalla. ¡Mi sangre es de España, no de esa causa vil!... (Gran clamor en el público: ¡Oh!) este
Una
voz .—
¿ L o ves?, idiota.
El P r e s id e n te (Toca la campanilla.).—Ha termina do el juicio. El Tribunal se retira a deliberar. (A un cabo de milicianos:) Despejad la sala. Sale primero el procesado, con la cabeza alta, arro gante y sereno. 101
A la llegada a la galería de la Cárcel todos lo rodean. Un Preso.— ¿Qué ha pasado? José.—Lo que esperábamos: creían que iba a defen derme, que les daría esa satisfacción. O t r o Preso. —¿No te has defendido? José.— Sí; he defendido la Causa. Eso es lo impor tante. ¿Dónde está el padre Palomeque? Lo necesito. (Di rigiéndose a un preso.) E l Preso. —Está paseando con
uno: debe de estar con fesando; pero tú eres antes. ¡Padre Palomeque, Padre Palomeque! Lo precisamos; es urgente. Padre Palom eque. — Bien, voy. Hola, Churruca, ¿qué tal le ha ido? C h u rru ca . —Bien, muy bien. No puedo pedir más. Dios me ayuda, concediéndome minutos tan preciosos. Necesito de su auxilio. Padre Palom eque.— Bien, hijo. (Y cogiéndole del brazo se aleja bajo las miradas llenas de emoción de los compañeros.)
Mientras esto sucede, en otro sitio, en un pÍ6o situado en uno de los barrios aristocráticos de Madrid, llora una muchacha sobre el periódico del día. Es Marisol, la amiga de Isabel, la pareja de José en la boda, su mejor amiga en los días de vacaciones. Retuerce el diario entre las ma nos y las lágrimas surcan sus mejillas. “ ¿Qué podría ha cer?” (Discurre unos momentos.) Y se levanta, se seca con el pañuelo, mira la lista de teléfonos, apunta unas 102
señas y sale hacia la calle. En la puerta, el viejo portero le dice: P o r t e r o . — Señorita Marisol, ¿va usted a salir sola? ¿Quiere que le acompañe? M a r i s o l . — No, Taño, no es necesario. P o r t e r o . — Sí, sí, voy por la gorra. (Pero cuando sale, ya ha desaparecido la muchacha.) En fin, no ha querido. (Y, moviendo la cabeza, entra de nuevo.)
Entra la muchacha en un portal donde aparece una placa dorada: Pedro Churruca, Abogado, después de con· sultar la nota que hace poco ha escrito. Sube y llama. Un criado abre. M a r i s o l . — ¿Don Pedro Churruca? C r ia d o . — Está ocupado, no podrá recibirla. Si es cliente, venga de cuatro a seis. M a r i s o l . — No; se trata de algo grave de su familia. (Entrando resuelta.) Anúncieme: la señorita Marisol Mendoza. (Espera' en el vestíbulo hasta que sale Pedro.) ¿No me recuerdas? Soy Marisol Mendoza, la amiga de Isabel. P e d r o . — ¡Ah, sí, perdona! Pasa. ¿Qué quieres de mí? M a r i s o l . — He conocido la condena de José y hay que salvarlo. Tú puedes hacerlo... Es tu hermano... (Con angustia.) ¡Van a matarlo! (Pedro escucha con la cabeza baja.) ¡Hazlo por tu madre, Pedro! P e d r o . — Es inútil... (Meneando la cabeza.) M a r i s o l (Que ha permanecido mirándolo, pendien te de sus palabras mientras las lágrimas bañan sus mejillas, se levanta hacia Pedro, cogiéndolo por la solapa con 103
vehemencia.).— ¡No! ¡No es posible! No podemos aban
donarle. ¡No lo harás, no! ¡Por ella, Pedro, por ella! •Pedro. — Me juzgas mal. Es inútil; le mandé a un amigo abogado que lo defendiese y se negó a escucharlo. Se ha confesado autor de todo. Ha defendido sus ideas y ha atacado al Tribunal. Los hechos son públicos. No cabe siquiera la gracia. ¡No puedo, no puedo! M a r i s o l (Dejándose caer sobre una silla, anonadada, exclama con amargura.).— ¡Y eres tú su hermano!... P e d r o . —Sí, lo soy; pero nada puedo y a él le ofen dería... M a r i s o l (Levantando la cabeza.).—Es verdad. (Re suelta.) Entonces quiero verlo, acompañarlo, llevarle algo de calor, de amistad; que vea que no está tan solo. P e d r o . —Puedes comprometerte; te perseguirán. M a r i s o l . —No me importa. Que muera con el con suelo de que no todo es cobardía. P e d r o (Cogiendo el teléfono, resuelto.).— ¿Quién digo que eres? M a r i s o l . — Su hermana, su esposa, algo suyo. P e d r o . —No. Esa falsedad podría comprometernos. (Piensa un momento.) Diré que se trata de su prometida. M a r i s o l . — ¡N o !... (Reacciona.) Bueno, ¡sí! Eso; lo que quieras. P e d r o (Llama al teléfono.).—¿El Director de Prisio nes? Soy Pedro Churruca. Usted supondrá por lo que le llamo. (Pausa.) No; no se trata de mí, sino de su prome tida. (Pausa.) Sí, Marisol Mendoza. (Pausa.) Le daré una carta. (Pausa.) Ahora, ¿eh? (Pausa.) ¡Gracias! (Cuelga 104
el teléfono. Dirigiéndose a Marisol.) Toma, vete a la Di rección de Prisiones y entrega esta tarjeta. (Escribe dos líneas en una tarjeta.) M a r i s o l . — ¡Gracias!... (Insistente.) ¡Pedro!... ¡Pien
sa!... ¡Haz algo!... P e d r o . — Es inútil, Marisol. M a r i s o l (Saliendo.).— Es tu deber. (Con energía.) P e d r o (Retirándose con la mano en la frente, repite en voz baja:) ¿Mi deber?...
En la galería de la Cárcel. U n G u a r d iá n
(Llama a través de la reja.).— ¡ Churru-
ca, Capitán Churruca! C h u r r u c a . — ¿Qué hay, ha llegado la hora? E l G u a r d iá n . — N o. comunicación; dice el Director que le espera su prometida. C h u r r u c a . — ¿Mi prometida? (Sonriendo incrédulo.) G u a r d iá n . — Sí, eso ha dicho el Director. C h u r r u c a (Se encoge de hombros.).— ¡B ie n , abre! (Sale hacia la sala de visitas.)
El departamento de visitas, con doble reja. Otras dos personas, una mujer y una anciana, agarradas a las rejas, conversan con dos cautivos. Un miliciano armado pasea por el estrecho pasillo enrejado. En el espacio des tinado al público una muchacha se acerca con ansia. M a r i s o l . — ¡José, José! ¡Soy yo, Marisol! C h u r r u c a . — ¿Tú? ¿Tú, Marisol? M a r i s o l . — Sí. Perdona. No tenía otro medio de lle105
gar a ti, no sabia qué hacer, quería que no te sintieses solo. Aquí estoy... y pobre eje mí, que nada puedo. ¡Es horrible! (Con desesperación.) Churruca.— Gracias, muchas gracias. ¡Qué buena y qué leal!... (Ella, agarrada a la reja, deja correr sus lágri mas.) ¡Qué hermoso hubiera podido ser! M a r is o l .— ¡S í, tan h e rm o s o !... C h u r r u c a . —Vamos,
nena, me has hecho mucho bien; pero vete, vete pronto de este infierno, podría per judicarte. ¡Vete, por Dios!... M a r i s o l . —Intentaré volver a verte. C h u r r u c a .— N o , es inútil. ¡Vete, te lo ruego! Tu pensamiento me acompañará. Lo poco que me quede de vida será para Dios y para ti. M a r i s o l . —¿Podríamos hacer algo?... C h u r r u c a . —¿Sigue Taño con vosotros? M a r i s o l . — Sí, tan leal. Quería acompañarme. U n G u a r d iá n — ¡Vamos, es la hora! C h u r r u c a . —Mira: en casa de mi hermana están mi uniforme y mis medallas. ¿Quieres mandármelos por Taño? No quiero morir así. (Señalando su mono.) M a r i s o l . — ¡Lo in ten taré! El guardián le toca en el hombro; él se vuelve mi rándole airado. C h u r r u c a (Con violencia.).—No me toques. ¡Espe ra! (Dulcemente.) ¡Adiós, Marisol! M a r i s o l . —¡Que Dios te ayude! C h u r r u c a . —A ti, Marisol. A mí, ya me ha ayudado. Adiós. 106
Se retira Churruca con el guardián. Ella queda agarrada a las rejas, llorando. Marisol regresa a su casa atribulada; en su desespe ración ante la impotencia, reza y llora al pie de una cruz. M a r i s o l . — ¡Dios mío... ilumíname! (Baja la cabeza,) De pronto se levanta y va al teléfono, busca en la guía y llama. M a r i s o l . — Soy y o , Pedro. Lo vi y quiero hablarte. (Pausa,) Sí; es mejor. Te espero... ¡Pronto! Reanuda su rezo, que pronto es interrumpido por unos golpes dados sobre la puerta. D o n c e l l a . — ¿Se puede? M a r is o l .— P ase. D o n c e l l a . — Un
señor que dice que espera la seño
rita. M a r i s o l . — Sí.
Páselo a la sala. (Sale, llega a la sala,
donde espera el visitante; lo saluda a media voz.) (Entrando,),— G racias p o r h a b e r v e n id o . P e d r o (Con timidez,),— ¿Lo has visto? ¿Te ha en
M a r is o l
cargado algo? M a r i s o l . — Sí.
M e p id ió q u e le en viase d e l p is o d e
tu h erm a n a su u n ifo r m e y sus m ed a lla s.
No
q u ie r e m o
rir c o n m o n o . P e d r o . — ¡Es
verdad! (Baja la cabeza,) ¿Lo has bus
cado? M a r i s o l . — Sí.
Taño, el portero, me lo ha traído. Quiero que se lo lleven; darle esa satisfacción. P e d r o . — Bueno. Yo hablaré con el Director. 107
M arisol (Interrogante.).— ¡Pedro! ¿No hay espe ranza? P e d r o (Moviendo lentamente la cabeza.).— N o. M a r i s o l . — ¡Es terrible! (Llevándose el pañuelo a la cara. Con miedo.) ¿Cuándo? P e d r o (En voz más baja.).— ¡Mañana! M a r i s o l . — ¡Pedro! (Suplicante.) ¡Quisiera recoger lo! Muerto, no deben negárnoslo. P e d r o . —Lo intentaré. Mas, ¿quién podrá recogerlo? M a r i s o l ( Resuelta.).— ¡ Y o ! P e d r o (Con calor.).— ¿Tú? ¡De ninguna manera! No sabes cómo está la calle. M a r i s o l . —No importa; no podemos abandonarlo. Yo me arreglaré. El buen Taño... algún amigo. P e d r o . —Eso es mejor. Alguien que no despierte pa sión. A Taño no le faltarán amigos. En fin, voy a gestio narlo. Te enviaré el permiso. No me llames más: me han destinado a Barcelona y mañana partiré. Si algo nece sitas, allí me tienes. (Despidiéndose.) ¡Salud! Marisol lo mira con recelo. P e d r o (Rectifica.).— Perdona. ¡Adiós! M a r i s o l . —¡Adiós! (Con firmeza.)
Al rato de salir Pedro entra en la habitación Taño. M a r i s o l . —Quiero pedirte algo, Taño. Tú has sido siempre el más fiel de los servidores. T a ñ o . —Así es, señorita. M a r i s o l . —Necesito de ti. 108
T año.— Mándeme. M a r i s o l . — Es
que es muy peligroso; te expondrás, Taño. No tengo derecho... T a ñ o .— N o importa, señorita Marisol. Yo soy viejo, y si falto, sé que han de mirar por los míos. M a r i s o l (Segura.).— Eso, sí... Se trata... Mañana, al amanecer, matan al Capitán Churruca. Ha estado aquí su hermano; me ha prometido una autorización para re cogerlo y quiero que vengas conmigo. T a ñ o . — ¿Usted, señorita? ¡De ninguna manera! No puede ser. M a r i s o l . —Acaso me falte el valor para verlo morir, pero no para recogerlo. T a ñ o . — No. Usted se queda; iré yo... Me ayudará el muchacho. M a r i s o l . — No lo expongas; yo voy. T a ñ o . — Deje esa idea; no podría. Es cosa de hombres y el chico lo hará contento. Iré a casa de mi hermana » pedirle el carro y con él lo llevaremos al cementerio. Es mejor que usted nos espere en su casita, que está aislada, muy próxima al Este. Ella la acompañará mientras tanto. M a r i s o l . — ¡Taño! (Le coge las manos apretándolas con las suyas, mientras llora arrimada a su pecho.) ¡ Gra cias..., muchas gracias! T a ñ o . — ¡Pobre señorita! (Lasepara.) Hasta la noche. M a r i s o l . — Sí, hasta la n o ch e .
Pasa la noche de este día Marisol en oración; todos 109
los momentos le parecen pocos para rogar al que todo lo puede. Conforme se aproxima el amanecer su intran quilidad va en aumento; busca, sin encontrarlo, un rayo de esperanza. La noche no ha sido para José más descansada; tam bién él desea aprovechar los instantes, y, con un libro de oraciones, se prepara para el gran viaje; hay momentos que su pensamiento va hacia Marisol, hacia sus hermanos, hacia todo lo que aquí deja, y reanuda su meditación para pedir por ellos. Amanece cuando el ruido de pasos y el tintineo de unas llaves lé vuelven a la realidad. El carcelero aparece seguido de un piquete. E l C a r c e l e r o . — ¿Listo? C h u r r u c a (Con arrogancia.),—Listo. (Abraza a sus compañeros,) Buena suerte. (Les desea, y9 estirándose la guerrera, en la que ha colocado sus cruces, sale airoso camino de la muerte,)
La angustia ahoga la voz de sus compañeros. Con unas esposas sujetan su muñeca a la de uno de los milicianos, y sale en medio del pelotón, con la cabeza erguida, como si se tratase de un ejercicio. Un hombre de edad madura, que ya figuró en el juicio, los sigue; es el juez, a quien acompaña el secretario, con un rollo de papeles en su mano. Taño, que espera a cien metros de la Cárcel, se acer ca al juez y le enseña la autorización. El juez, marchan do, la examina. 110
E l J u e z . — Está bien. Podrás recogerlo terminado el acto. Un sol de fuego se levanta en el horizonte, dorando el paisaje. En el paseo solitario picotean los gorriones, que se levantan en bandada a su paso. Destaca la belleza del parque en esta hora. Desciende el pelotón por los caminos floridos hasta los solares que se extienden al pie; a doscientos metros del lugar de la ejecución, un carro pequeño, con toldo, tirado por un asno y conducido por un muchacho, espe ra. Taño se ha separado del juez y se aleja, aproximán dose al carro. Llega el pelotón al lugar escogido, frente al terraplén del parque. Le libran de las esposas. Cuando intentan vendarle los ojos, los rechaza. Churruca.—No es necesario. (Al intentar ponerlo de espaldas, se vuelve con violencia.) No (Con enerqíc.) : me habéis de matar de frente. Unos aviones roncan en el aire. El sonido de una sirena señala la alarma aérea. E l J e f e d e l p e l o t ó n . — ¡Vamos!; ¡rápidos! ¡Apun ten! C h u r r u c a . — ¡¡Arriba España!! (El brazo derecho en alto.) E l J e f e . — ¡¡Fuego!! (Una descarga hace caer a tie rra al héroe,) La proximidad de las explosiones de las bombas lan zadas por el avión hace correr al pelotón y al juez. Antes, 111
el jefe, desde unos pasos, le dispara el tiro de gracia con su pistola precipitadamente. Cuando la aviación nacional hace huir a los mili cianos. Taño corre hacia el caído mientras el muchacho acerca el carro. Taño incorpora el cuerpo de José amorosamente. La sangre mancha su rostro, extendiéndose, también, por el pecho y pantalones. La cabeza del caído pende sobre su pecho. T a ñ o (Se santigua y le dice al chico,),— ¡Ayúdame! (El chico, llorando, coge el cuerpo por los pies, mientras el portero, abrazándolo, lo levanta, lo echa en el carro y lo cubre con una manta. El carro se aleja hacia la Ronda, mientras las explosiones provocadas por la aviación se suceden, llenando el espacio de enormes polvaredas opalinas.)
árido descampado en cuya loma se encuentra el cementerio del Este existen, diseminadas a am bos lados de la carretera, modestísimas viviendas cuyos muros de ladrillo encierran pobres hogares de traba jadores; la proximidad de la Necrópolis está compensa da por el alegre sol que se disfruta y el bello panorama que se descubre. En una de estas viviendas, que por su proximidad a un arroyo se permite tener un reducido huerto, se encuentra la casa de la hermana de Taño, una de esas buenas mujeres de nuestro pueblo, todo corazón y espontaneidad. Son esas horas primeras de la mañana, durante las que sólo discurren por las vías las gentes trabajadoras, cuando el carro de Taño atraviesa el barrio de las Ventas para detenerse en el corral de la casa de su hermana. En el hueco de la puerta que da a esa parte se en marca la figura de Marisol, a quien sujetan, en su ímpe tu por salir, los brazos amorosos de la hermana de Taño. H e r m a n a . — ¡Por Dios, señorita! No se mueva; yo les ayudaré. Así, mientras el chico sujeta el carro, Taño y su her|H N e l
8
113
mana descargan con cuidado la preciosa carga, que, en vuelta en la manta, depositan sobre la cama de la buena mujer. Marisol, que ha caído de rodillas al lado del cuerpo, va, con temor, descubriéndole el rostro para juntar su cara con la suya, mientras la estremece un hondo sollozo. De pronto, se separa con emoción y sobresalto. M a r i s o l . — ¡Caliente! ¡Está caliente! ¡Parece que respira! Taño y su hermana, que comparten con el sobrino la escena de dolor, suponen que desvaría. T año.— ¡Por Dios!, señorita. L a H e r m a n a (Intentando separarla.).—Venga, seré
nese. (Ha sacado, rápida, de su bolso un espejito que lo aproxima a los labios del mártir, exlama, mostrán dolo con alegría.).— ¡Vive! ¡Vive todavía! ¡Taño! ¡Taño! ¡Un médico! (Rectifica pronto acongojada:) ¡No, no! Lo M a r is o l
matarían de nuevo... Anda, Taño, ¡pronto!... ¡Hay que buscar uno de los nuestros! Mira, en la Castellana, 12, vive el doctor Gómez, dale esta tarjeta mía (Escribiendo en ella.): “ ¡Venga, por Dios!” Vete pronto. (Le entrega un billete.) Toma un coche. (Dirigiéndose a la mujer:) ¿Tiene usted yodo? M u j e r . —Debe de haber un poquito aquí. (De un ar mario saca un pequeño frasco.) También tengo un poco de algodón. M a r i s o l . —¡Gracias! ¡Dios mío! ¡¡Ayúdame!! (Toma 114
el algodón y enjuga la sangre que mana una herida en el cuello.) M u j e r . — D é je m e , señ orita. (Y con las tijeras corta la camisa a la altura del pecho. Aparecen dos pequeñas he ridas en él.) M a r i s o l (Amorosamente las seca y cura; también lo hace con la herida de la pierna.) Basta asi No lo mova
mos. Esperemos que venga el médico. ¿Tiene café puro? M u j e r . — Sí. Lo tenía preparado para Taño. M a r i s o l . —Deme un pocilio. (Y entreabriéndole la boca le vierte dos cucharadas. De rodillas, al lado de la cama, no abandona el pulso del herido.) Sí, ¡aún tiene v id a ! M u j e r . — ¡Que
Dios lo salve! Pasan unos minutos interminables ha6ta la llegada del médico. M a r i s o l . — ¡Cómo tarda! M u j e r .— C alm a, calm a, señ orita.
Si n o
h e te n id o
tiem p o. M a r i s o l . — Es
verdad, p e r o se m u ere. M u j e r . — ¿Pierde p u ls o ? M a r i s o l . —No; es que casi no tiene. M u j e r . — La Virgen de la Paloma nos ayudará, va mos a pedírselo. El ruido de un coche les interrumpe, de vez en cuan do, su rezo inútilmente. Por fin, ahora, sin sentirlo, se escucha la voz de Taño, que dice: “ Por aquí, señor” ; y en la puerta aparece seguido del doctor. Marisol corre hacia él. 115
M arisol. — ¡Gracias! Muchas gracias por haber ve nido. Se trata (En voz baja.) de José Churruca. ¡Tiene que salvarlo! E l M é d i c o . — ¡Veremos! (Saca del maletín una je ringuilla y administra al herido rápidamente varias in yecciones.) Esto es lo primero. Vamos a reconocerlo. Pre párenme, mientras, agua hervida. (Quiere hacerlo Mari sol, pero la detiene la mujer.) M u j e r . —Deje, señorita; yo lo haré. Mientras la mujer pone el agua al fuego, en una ha bitación inmediata, el médico, ayudado por Taño, Mari sol y el chico, reconoce al herido 6Ín moverlo. M é d ic o . — Cuatro heridas. M a r i s o l . — ¿ Graves ? M é d ic o . — Sí. Parecen muy graves. Sobre todo, esta del pecho. Es extraño no alcanzase el corazón. Es la peor. (Toma el pulso a José.) Bien, va reaccionando; espe remos. El herido inicia una respiración fatigosa, entreabre los ojos y vuelve a quedar postrado. M é d ic o . —Ya podemos moverlo, con precaución. (Lo cura, venda y pregunta a Marisol:) ¿Qué habéis pensado hacer con él? M a r i s o l . —Nada todavía. La sorpresa. ¡No sé! M é d ic o .— A q u í n o p u e d e estar. M a r i s o l . —No.
Comprometerían a esta buena señora. M u j e r . —Mire, señorita, por mí no lo hagan; tam bién nosotros tenemos corazón. M a r i s o l . —Gracias, gracias. (La abraza.) 116
M é d i c o . — Bien.
Hoy sería peligroso trasladarlo. Que quede aquí dos o tres días y luego lo llevaré a mi clí nica. M a r i s o l . — ¿Cómo? ¡Lo d e scu b riría n ! M é d i c o . — No. En ese tiempo reacciona... (Pausa.) Así, cuando mejore, lo haremos pasar por un herido de la sierra. ¡Vienen tantos! (Muy serio.) Nadie debe saber su existencia. Que nadie sospeche. T a ñ o .— D e scu id e, señ or. M é d ic o
(Dirigiéndose a la mujer.).— Usted, señora,
se queda con Taño y con el enfermo. Dele café puro; cada dos horas unas cucharadas. ¡Yo vendré a la noche! M u j e r .— D e n o c h e , n o , señor. E n este b a rrio p e li graría. M u y te m p ra n o , q u e es cu a n d o cir c u la n las p e r sonas h on ra d a s. M é d i c o . — Bien.
Vendré después del amanecer. Us ted, Marisol, debe volver a su casa. Yo la llevaré. Mi co che de médico la protege. ¡Vamos! M a r is o l .— ¿ Y a ? M é d i c o . —Es
necesario. (Dirigiéndose a la mujer y a Taño:) Aquí les dejo las inyecciones; si decae, se las po nen. Tengan una siempre preparada. Vamos (Cogiendo por el brazo a Marisol.), tengo esperanza. Marisol sale volviendo la cabeza hacia el enfermo. El médico, animándola, le da unos golpccitos cariñosos sobre la cabeza. M é d i c o . — ¡Pobre Marisol! Anímese, que aún tene mos hombre. (Marisol intenta sonreír.)
117
Un gabinete burgués en una casa de Bilbao. Isabel, allí sentada, repasa los periódicos. Titulares: “ El Capitán rebelde José Churruca se hace fuerte en la Plaza de España, tras el monumento dedicado a Cervantes.” “ La traición del Capitán Churruca.” ‘‘El Capitán Churruca ante el Tribunal popular.” "El Capitán Churruca insulta a la República, ante los jueces, provocando al pueblo.” “ El Capitán Churruca, condenado a la última pena.” “ Se ha cumplido la justicia en el Capitán Churruca.” Isabel deja correr las lágrimas ante los periódicos. Los chicos la consuelan. E l N i ñ o .— M am ita, n o llores...
La Niña.—Habrá ido al Cielo, mamá. I s a b e l . — Sí, hijos; estará en el Cielo. Habréis de pe dir todos los días por él. Sobre la mesa tiene una carta que lee y relee, pa sando del periódico a la carta. La carta es de Marisol y dice: “ Madrid, 30 de julio.— Querida Isabel: ¡Cuánto te he recordado en estos días! Compartí tu dolor y tu emo ción. Hice cuanto pude... No desesperes, ten fe, como la tengo, y pídele a Dios la protección y ayuda que, cons tantemente, pide tu mejor amiga, Marisol.” Isabel pasa la vista de la carta a los periódicos; éstos son del 24 de julio; la carta de Isabel, del 30. No se explica cómo pueda tener fe y no desesperar... ¡Y ella que había llegado a creer que lo quería! 118
I
A revolución roja, que en la mayoría de las provin— cías avanza arrolladora, arrastrando desbordada a los mismos que habían pensado en dirigirla, tiene en Ca taluña facetas más perversas. En medio de la vesania anti religiosa, que destruye templos y siega vidas de santísimos varones, se elige, con premeditación perversa, quiénes han de ser los religiosos a los que conviene perdonar la vida. Entre los perseguidos destacan los hermanos de San Juan de Dios, del pueblecito de Calafell, en el que Jai me Churruca había encontrado el camino de perfección elegido. Su celo no conoce el descanso; los niños le idola tran. Sus manos son las más suaves para corar las dolen cias de sus lacerados cuerpos y su inquietud divina la que más los alivia y consuela en lo6 dolores del espíritu. Habían pasado muchos días y todavía no había lle gado la ola de la revolución hasta el santo refugio, aun que las noticias de las sangrientas matanzas se hacían sentir cada vez más próximas. 119
Fué una tarde de agosto cuando un camión de mili cianos se paró en la puerta del hospital. Los golpes de las culatas de los fusiles sobre la puerta hacen acudir al santo Prior, que, abriendo sus brazos, intenta detener el avance del grupo. E l P r i o r (Hablándolos con energía,.).—No es posi ble; yo no lo consentiré. Ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué va a ser de estas criaturas? ¿Quién va a cuidar de ellos ? Y cuando aquellos desalmados, empujándolo, inten tan penetrar, exclama: E l P r i o r . —Bien está, venid. (Abre las puertas de una sala y presenta aquel cuadro de dolor y de miseria.) ¿ Se réis capaces de atropellarlos? U n M i l i c i a n o . —Ya lo verás, ¡so idiota! (Y empu jándolo bruscamente a un lado, irrumpen todos en la sala.) ¡ Aquí, a formar todos los clérigos, que os ha llega do la hora! Y sin hacer caso de los gritos de dolor de las criatu ras, a empellones, sin el menor respeto, los sacan de la sala. Uno de los niños, postrado en su lecho de dolor, gri ta llorando: Un Niño.— ¡No quiero, no quiero! ¡Malos, malos! Otros niños, contrahechos y lisiados, se agarran a los hábitos de los frailes. Jaime lleva un racimo de chicos calgados de sus vestiduras. J a im e . —Dejadme, hijitos, que me llama el Señor... 120
(Y su espíritu se estremece, pensando en aquellas cria turas.)
Sólo uno de los frailes, retenido por un quehacer, ha bía permanecido alejado; a su llegada a la sala, ya habían salido su hermanos en religión; sólo quedan unos mili cianos y a ellos se dirige, diciéndole6 con ejemplar y san ta serenidad: E l F r a i l e . — Os olvidáis de mí... (Y sereno va a unir.se a la triste comitiva.) En medio de una bárbara y soez algarabía, son con ducidos hacia la playa próxima. Sin una resistencia, sin un gesto de dolor o de rebel día, en fila interminable, marcha, entre insultos y bayo netas, la Orden de San Juan de Dios. Los cantos litúr gicos se elevan de aquella santa procesión de mártires. Es ya de noche cuando llegan a la orilla del mar; bajo la luna se recortan los festones de espuma de las olas rom piendo sobre la arena. Un grupo de milicianos, con una ametralladora, espera, preparado. Las voces de los verdugos detienen junto a la orilla la procesión heroica; sobre el horizonte, las siluetas de los frailes se alargan hacia la altura, nimbada por los resplandores de la luna. Serenos y con la vista en alto esperan el sublime sa crificio. Vibran en el espacio, con grandiosidad inigua lada, las notas del cántico sagrado, que la ametralladora corta con su trágico y triste trepidar. En la noche de este día, cuando el terror duerme, co mo en los tiempos heroicos de las bárbaras persecucio 121
nes, unas santas mujeres descienden a la playa para dar sepultura a los sagrados restos, cortando de sus vestidu ras, como preciosa reliquia, el paño empapado en la sangre generosa de los mártires.
Mientras esto sucede, Pedro, en Barcelona, se deses pera para imprimir a los servicios de información disci plina y responsabilidad. Sus esfuerzos se estrellan des bordados por la revolución más sangrienta que la his toria registra. Patrullas del amanecer, cuadrillas de criminales, cár celes clandestinas y “ checas” siembran el terror en la Ciu dad Condal. Los agentes oficiales del servicio se deba ten inútilmente intentando moderar lo inmoderable. Unos policías a su servicio han detenido en la en trada de la población a un miliciano que transportaba en un saco el fruto de sus rapiñas. Es trasladado a pre sencia del Jefe del Servicio de Información. Los guardias vacían sobre la mesa de Pedro el con tenido del saco; el miliciano, esposado, los observa con mirada torva. Cálices, bandejas de plata, patenas, candelabros, re liquias y medallas se esparcen por la mesa del Jefe de Información, cuyo rostro se contrae en un gesto de ira. P e d r o . —¿Dónde has robado esto? (Pregunta.) M i l i c i a n o . —Es todo de enemigos. (Replica con ci nismo.) P e d r o .— ¿ E s to ?
122
Y al tocar el botín con la mano y extenderlo sobre la mesa siente el Jefe de Información la repugnancia del robo sacrilego; de pronto, atrae su atención un objeto que le es familiar. Una medalla. El Cristo de los Navegantes aparece en una de sus caras. Instintivamente lleva la mano a ella evocando los días de su juventud. Recuerda que él tuvo una medalla igual, y al contemplar la que tiene entre sus manos no puede reprimir un gesto: en el reverso figura una fecha, la del nacimiento de su her mano. Pedro (Arrebatado por la ira.).— ¿Dónde has cogido esta medalla? ¿A quién le has arrancado esto? M ilicia n o. — Es de los frailes de San Juan de Dios, de los que apiolamos en CalafelL Pedro (Arrojándose sobre el Miliciano.).— ¡Canalla! Entregarlo al Jefe de Seguridad. ¡Así enterráis a la Re pública ! Cuando salen los guardias, el Jefe cae derrumbado sobre el sillón. Su mano crispada sujeta la medalla de que pende una cadena de oro; su pensamiento vuela hacia su hermana, hacia su cuñado, de los cuales no tiene no ticias. Pedro.— ¡No; esto es una locura, esto no es el Deber! (Apoya la cabeza sobre las manos.)
I— I ABITACION en un sanatorio rojo. José, herido, en una cama. Un gran vendaje le tapa gran parte de la cara. Unas gafas de concha des figuran su rostro. Por debajo de ellas lee unos periódicos. Entra el médico. M é d ic o .— ¿ Q ué ta l?, F ern án d ez. J o s é . —Muy
bien, don Mariano. Me siento con fuer zas (En voz baja.): ¿Y ella? M é d ic o . — Calle, calle. Pueden oírnos. Usted sigue mal hasta que todo esté preparado. J osé. — ¿Es que se va a acabar la guerra, y yo aquí? ¡Necesito pasar a la otra zona! Irme con los míos. (Pau sa.) Hacerme digno del favor de Dios. M é d ic o . —Ya irá, ya irá, ¡que hay tela! Mírese en mí. Prisionero de esta gente; siempre vigilado; curando y salvando rojos; ¡ es horrible! Muchas veces pienso si no será mejor descararse, acabar de una vez. ¡Tantos esta mos así! J o s é . —Tiene usted razón. ¡Soy un insensato! M é d ic o . —Un impaciente. Necesita fortalecerse; no es fácil salir. Hay que andar mucho para pasarse a núes124
tras filas. Yo, con la esperanza de hacerlo, doy grandes paseos, me estoy de pie muchas horas, subo y bajo las escaleras del hospital... J o s é . — Yo ya hago ejercicio por la noche (En voz baja.): ¡Y Marisol! ¿Sabe usted algo de ella? M é d i c o . — Sí. Taño estuvo ayer en la consulta; m e trajo una documentación recogida a un desgraciado muer to; será desde hoy la suya. Quédesela, que la necesitará al salir (L ee.): “ Dámaso Fernández, voluntario del bata llón República, herido en la Sierra de Guadarrama.” ¿Está bien? J o s é . — Perfecta. Pero, ¿nada me dice de Marisol? M é d i c o . — Está muy bien. Se ha hecho enfermera d e uno de mis hospitales de niños. Es un sacrificio que ha ofrecido a Dios si usted se curaba. Curar incluso a sus enemigos. ¡Es ejemplar! J osé .— ¿ N o va a salir, a r e fu g ia rs e ? M é d ic o .— N o lo cre o . L e d e b e tan to a D ios, q u e n o c re o le h u rte lo q u e h a p ro m e tid o y q u e ella co n sid e ra b ie n m e n g u a d o pago. José
(Bajando la cabeza.).— T ie n e razón . Y... ¿ h e de
irm e sin v e r la ? M é d i c o . —Desde
luego.
Desde este momento las horas se hacen para José in terminables. Intenta inútilmente leer; unas veces es Ma risol y su silencio el objeto de sus preocupaciones; otras, España, la zona nacional, su ausencia de las operaciones 125
de guerra. Un incidente cualquiera puede torcerlo todo. Sólo la presencia del médico logra calmar sus ansias. Por fin se aproxima el momento esperado. El doctor ha llegado más alegre que los otros días; de pie, a su lado, aplaca su impaciencia. M é d i c o . — Mucho cuidado, no cometa alguna impru dencia. Pasado mañana es el día. Puede usted salir un rato hoy, pero no se aventure más que a dar una pequeña vuelta, sin sentarse ni entablaT conversaciones. Una tor peza sería catastrófica. No lejos, en Alcalá, 128, hay un dentista. Mañana» a las siete, irá usted allí, adonde irán a recogerlo. J o s é (Apunta.).—“ Alcalá, 128” . ¿Nombre? M é d ic o . — Doctor Vera. Una gran persona. Va usted a que le reconozca la boca, que le molesta con neuralgias; diga que lo mando yo; si le pusieran resistencia, insista, que lo espera. J o sé . —¿Hay alguna contraseña? M é d ic o . —Para éste no hace falta más; ya le he ha blado. Entre nueve y diez, ya de noche, irá una camio neta a recogerlo; para ella es necesaria la contraseña: “ Milicianos, a luchar.” Nadie sabe más que es usted ga llego, que se fuga porque tiene la familia en Santiago. No puede pasar sin los suyos y esto es todo. Si fracasase el intento, no debe perder esta personalidad. J o s é (Apunta los datos en un papel y lo guarda.).— Gracias, gracias. (Abraza al Médico.) ¡Me siento capaz de todo! ¡Por fin! (De repente cambia de aire.) ¿Y Mari126
sol? Unas líneas sólo, doctor. ¡Que no crea en mi egoísmo! M é d i c o . —No insista. Su deber es obedecer. Yo le haré llegar esa inquietud ein peligro ni rastro. J o sé .— G racias. M é d i c o . —Adiós.
Si no hay novedad, no
le
veré ya.
Suerte. J o s é .— G racias, m u ch a s gracias.
(Se abrazan con em-t
ción.) M é d ic o
(Al salir.).— ¡Dichoso é l!
Una casa de pisos de la calle de Alcalá, con una pla ca con el rótulo: “ Doctor Vera, Médico-Odontólogo, piso 1.°” Frente a la puerta, José, vestido de miliciano, con la cabeza vendada y sus gafas negras, lee y entra. El ascensor lo conduce a la puerta del piso. J o s é (Entrando.).— ¿El doctor Vera? D o c t o r . — Soy yo. Usted, sin duda, es Dámaso Fer nández. J o s é . —Así es. D o c t o r . — Bien; pues pase aquí, a mi biblioteca, don de tiene usted lectura, pues hasta má6 tarde no le reco gen. ¿Tomará usted algo conmigo? Una taza de café, que el paseo ha de ser largo. Aquí le tengo unos higos secos y chocolate, por si tiene que estar más tiempo en el cam po. Las aventuras empiezan y no se sabe lo que duran. Tome, llene los bolsillos, no vaya a olvidarse. Luego toca el timbre y viene una sirviente de edad. 127
D o c t o r . — Mire,
Dorotea, va a ponernos algo de me
rendar y café. J o s é . — Muchas gracias. No sé cómo agradecerle. D o c t o r . — Cada uno trabaja como puede; no ee bri llante, pero es práctico. Me basta la satisfacción del ser vicio, oscuro, sí... J osé .— Y p elig roso. D o c t o r . —El
final está descontado. J o s é . —¿Por qué no se viene usted un día? D o c t o r . —No es posible. Sólo así puede redimirse una vida. Tuve un pasado malo, de izquierdismo. Esto me dió influencia y posición en aquella sociedad corrom pida. ¿Qué más puedo hacer que ponerlo todo en este servicio? J o s é . —Todo se redime. Nadie podría negarle un perС1ОП...
D o c t o r . — ¡Sí;
yo! (Con firmeza.) C r ia d a . — ¿Se puede? D o c t o r . —Pase. Ante el silencio de los dos, va poniendo la merienda en una pequeña mesa. D o c t o r . —Déjelo; nosotros nos serviremos. (Sale la muchacha.) J o s é . —¿Cuántos
han pasado? D o c t o r . —Ciento cuatro. J o s é . —¿Sin novedad? D o c t o r . —No. Una vez tuvieron que perder un día en una casa de labor, pero todo está estudiado. J o s é . —¿Y el doctor? 128
D octor
(Sirviéndole.).— Es muy difícil... Lo vigilan...
En eso confiamos. Esta gente no respeta nada, ni la cien cia, ni la maestría. No hay un trabajador más recargado. Días de dieciséis horas operando, salvando vidas, y... ¡ qué vidas algunas! J o s é . — ¿Hay muchos engañados? D o c t o r . — Sí, como yo. C r ia d a . — Señor: Llaman de la portería, el manda dero del campo, si necesitan algo. Faltan huevos y pa tatas. D o c t o r . — Bien. Dile que le mando una nota, que es pere. (Sale la criada.) Vamo6, ¡aprisa! (De repente, ob servando que está a cuerpo, con un ligero uniforme de soldado, va a una habitación y le entrega una zamarra.) Tome, las noches son frescas y húmedas, póngasela. No se olvide: “ Milicianos, a luchar.” (Le da la mano. José lo abraza y se pierde en la escalera.)
Una camioneta cerrada, con los faros encendidos, es pera a la puerta del dentista. José se acerca a ella. Un hombre de mono lo interroga: ¿Qué hay? J o s é . — “ ¡Milicianos, a luchar!” H o m b r e . — ¡Bien!, sube. (Abre la puerta de atrás y le mete dentro.) No hablen. Si nos detienen, vienen convi dados por mí, a recoger víveres para los hospitales. J o sé .— B ien . H o m b r e . — ¿Tu
nombre? J o s é . — Dámaso Fernández.
9
129
£1 hombre cierra de nuevo. La camioneta se pone en marcha. Pasa por un punto de registro. U n o d e l r e g i s t r o . — ¿Eres tú ? H o m b r e .— Si.
E l d e l r e g i s t r o . — Que nos traigas huevos. H o m b r e .— Si los encuentro... En otro registro. U n o d e l r e g i s t r o . —¿Hay algo para el jefe? H o m b re . — Sí, un paquete de la parienta. (Y le arroja un paquete como de ropa,) O t r o d e l p u e s t o . — Oye, ¿a cómo andan las patatas?, que aquí no hay. H o m b re . —Creo que a peseta, ¿queréis? El d e l r e g i s t r o . — Sí, trae lo q u e puedas. H o m b re . —Pocas, que los hospitales andan mal. ¡Sa lud! Para la camioneta ante una bifurcación con un cami no; a veinte pasos se levantan dos sombras. Una v o z . —¿Quién v a ? H o m b re . —“ ¡Milicianos, a luchar!” La v o z . —Aquí estamos. ¿Cuántos son? H o m b re . —Cinco, uno herido. Uno d e l a r o n d a . —Mala cosa; hay que andar mu cho, (Saltan a la carretera y se reúnen en la senda.) C o n d u c t o r (Dirigiéndose a José.).—Tienes treinta kilómetros de mal camino. ¿Podrás? J o s é . — Sí, y aún más. E l m ism o g u ía . — Si no puedes, cógete a uno y alter naremos. Antes de las cuatro hay que pasar el río. 130
Marchando en fila india transcurren varías horas de andar interminable a través del campo, con frecuentes detenciones en que a la señal que emite el guía, un ligero silbido de pájaro nocturno, se arrojan al suelo; otras veces es realmente un ave la que causa la detención. A lo lejos rompe la calma el sonido de las ametralladoras o los ti ros de alarma de los centinelas. Se pasan rozando algu nos puestos rojos; el paso se hace más cuidadoso y cauto; el corazón de los fugitivos late con fuerza, pero, por fin, se alejan del peligro y alcanzan los cañizos de la orilla del Tajo. U n o d e l o s g u ía s. — Por aquí, esperar un momento. (Recorre la orilla del río, desaparece y vuelve a aparecer con una cuerda y algo que remolca: es como un cajón flo tante. Da unos silbidos cortos, como canto de ave, y le contestan desde el otro lado.) A ver, el primero, el herido. (Pasa José al cajón, que se aleja hacia la otra orilla, tira do por una cuerda. Ya en ella, salta.) U n H o m b r e .— ¿ S e ha m o ja d o ? J o sé .— U n p o c o . H o m b r e .— Sí, trae m u ch a co rrie n te .
A los pocos momentos los 6eis, con los dos guías, re montan el talud del río y toman una 6enda al lado de un arroyo afluente. Se paran. E l G u ía . — ¡Esperar aquí! (Avanza cantando.) U n a voz.— ¡Alto! ¿Quién vive? L a S o m b ra . — España. El r ío v ie n e c re cid o . (Aparece una patrulla con un cabo.) E l C a b o . — ¿Y los demás? 131
El Guía.— Atrás quedan. El Cabo.— ¡Llámalos! (El Guía silba de nuevo. Es contestado y aparecen los pasados.) El C a b o . — Seguirme. Vamos a ver al jefe. Por una senda, entre la maleza, abandonan el Tajo, desfilando ante un campo de olivares hasta llegar a una casa modesta de labor en la que está establecida una oficina. Es la 2.a Sección del Estado Mayor. Entran todos en un pequeño local.
Ante el Jefe de la 2 / Sección del Estado Mayor. E l J e f e d e l a 2 / S e c c i ó n . —¿Qué tal el v ia je ? (Dice interrogando al guía.) E l G u ía .— M u y b ien . E l J e f e . —Pase
y que le den café y preparen algo para éstos. (Dirigiéndose al ordenanza.) Llévalos al co medor y prepara café y churro«, que ya va a amanecer. (Interroga a los pasados. José se ha puesto el último.) Us ted, ¿quién es? (Dirigiéndose a uno.) E l P a sa d o. —Julio Latorre, profesor de la Univer sidad. E l J e f e . —¿Familia en esta zona? E l P asado .— Sí, m is padres en V a lla d o lid . E l J e f e . —¿Quiere
telegrafiarles?
E l P asado .— Si es p o sib le , desde lu eg o. E l J e f e . —¿Conoce
guerra? 132
usted algo de interés para la
E l P a s a d o .— Sí,
la llegada de 6.000 internacionales
a Madrid, anteayer. E l J e f e . — B ie n ; lu e g o a m p lia rem os.
(Toma nota.)
O tro.
Padre Marchena, jesuíta. J e f e . — ¿Familia en nuestra zona? P a s a d o .— La Compañía de Jesús. J e f e . — ¿Noticias?
O t r o P a s a d o .— El El El
E l P a sa d o .— D e gu erra , n in g u n a ; d e o tr o ca rá cter, m u ch a s: crím e n e s sin c u e n to y esta n ota d e reca d os. E l J e fe .—
¿Desea telegrafiar?
E l P a sa d o .— D espu és de los dem ás. E l J e f e .— O tro. E l P a s a d o .—
Pilar Bustamante.
E l J e f e .— ¿ C ó m o ? L a P a sa d a .— Sí, s a crifiq u é m i c a b e l l o ; estaba m u y p erseg u id a p o r visitar a lo s cam aradas p resos, p o r fa c ili tarles a u x ilio s . L le v o d os m eses h a c ie n d o d e m u ch a ch o . E l J e f e .— ¿ N o tic ia s ?
Sí. Tengo nota de dónde están coloca dos uno8 cañones. Yo dormía en unas covachuelas cerca. L a P a s a d a .—
E l J e f e .— ¿ A lg o m á s ?
También traigo algunas notas que me han dado los camaradas de Madrid. (Se siento, desha L a P a s a d a .— Sí.
ce la alpargata y saca un librillo de papel de fumar; sus hojas están totalmente escritas.) E l J e f e (Leyendo.).— B u e n se rv icio . L a P a s a d a .— M e a leg ro. (Los otros pasados la con templan con admiración.) 133
El Comandante toca un timbre y aparece un subofi cial. É l J e f e . — Oiga, Pelayos. Acompañe a esta señorita a Talavera y, a cargo del servicio, que le faciliten una primera ropa, que estará deseando recuperar su femi nidad. L a P a sa d a (Sonriendo).—Gracias; casi me había acostumbrado. (El suboficial la mira con extrañeza.) E l J e f e . —Venga luego. L a P a sa d a (Al salir, exclama:) ¡Arriba España! (Los otros contestan: ¡Arriba!) E l J e f e .— O tro. O t r o P asado
(Un muchacho de quince años).—José
de Sandoval. E l J e f e .— ¿ F a m ilia ? E l P a sa d o . —Toda
asesinada en la zona roja: padre, madre v dos hermanos. E l J e f e .— ¿ C ó m o te salvaste? E l P a sa d o. — Estaba
en el colegio. Mataron a los frai les y nos echaron a la calle, todavía con el guardapolvo del colegio. Cuando fui a casa nadie quedaba allí; se ha bía instalado la F. A. I. Me preguntaron a qué iba y con testé que a ver cómo se instalaban los camaradas; en tonces me enseñaron la casa y me preguntaron: “ ¿Eres de la F. A. I.?” Dije que no, por la edad; me contestaron que ya no funcionaban esas monsergas; me dieron un car net y con él viví este tiempo. E l J e f e .— ¿ N o ticia s?
134
E l P a s a d o . — Nada.
Muchos rusos en Madrid. El Ho
tel Florida, lleno. E l J e f e .— ¿ C ó m o lo s a b e s ? E l P a sa d o .— E ra “ b o to n e s ” d e l h o te l. E l J e f e . — Quédate,
entonces, que habrá que am
pliar. E l P a s a d o . — Yo
quiero alistarme; para eso me pasé. Nadie puede oponerse; nadie me queda. (Dice resuelto.) E l J e f e . — B ie n (Le estrecha la mano.). T e quedas c o n n osotros. E l P a s a d o . — ¿En
la Legión? E l J e f e . — No; esto no es la Legión. E l P a s a d o . — ¡Ah! (Con desencanto.) E l J e f e . — Bueno, ya hablaremos. ¡Otro! Le toca su turno a José. José (Echa encima de la mesa su documentación.).— Esto es lo o ficia l, lo q u e co n v ie n e . ¿E sta m os s o lo s ? (Mira hacia los lados.) E l J e f e . — Sí;
aquí puede hablar sin temer. J o s é . — Soy el Capitán Churraca, fusilado por los ro jos el 7 de agosto. E l J e f e . — ¿Usted C h u rru 'ca? Se quita su vendaje y sus gafas. J o s é . — Sí, cuatro tiros y la ayuda de Dios. E l J e f e ("Se levanta y le abraza.).— ¿Noticias? J o s é . — Este estado. La columna de la derecha, qui tándole el último cero, son muertos del enemigo en las distintas semanas; la de la izquierda, heridos. Es lo úni co que en el hospital pude saber. 135
E l J e fe
(Recoge el documento.).— ¡Q u é enormidad!
¿Fidelidad de la noticia? J o s é . — El director es de los nuestros: el doctor Gómez. E l J e f e . — ¿Quiere avisar a alguien? José.—No; es mejor que no lo haga. Conviene que quede en silencio mi vida ya que peligrarían las de otros que me han salvado. Todos me creen muerto y mi caso tuvo extraordinario relieve. E l J e f e . — Es verdad. Hasta aquí llegó. Magnífico, magnifico. ¡ Qué alegría para todos! ¡ Qué emoción al leer en la prensa roja su conducta! Sí, ya sé yo a quién te legrafiar. José.—¿A quién? E l J e f e . — A Moscardó y a los suyos. J o s é . — ¡Ah, sí! Pero mejor es que no lo haga, pues no sabrían moderarse. Iré yo... ¡Qué alegría! ¡Abrazarlos! Al Borlilla, a Alba, a todos. E l J e f e . —Alba murió. ¿Quién es el Borlilla? José.—Un valiente capitán de la Guardia Civil, an tiguo oficial del Tercio. Ossorio se llama. E l J e f e . —También ha muerto en la defensa. J osé.— ¡Q u é d o lo r ! E l J e f e . — Sí,
es todo tan duro!... (Cogiéndole por el brazo.) Vamos al comedor.
136
CUARTA PARTE
|H N el frente de Vitoria, un campamento alrededor — de un grupo de casas modestas situado en una hon donada. Una carretera discurre por ella y se pierde hacia el fondo, entre unas colinas. Alamos en las zonas bajas y pinares en las altas; en el llano, los arbustos desnudos atenúan el verde de la pradera. El tiempo es malo; nubes espesas delatan la inseguri dad del tiempo. Delante de una casita, menos miserable, y frente a su puerta, destaca un banderín de mando, y un cartel en la pared indica: “ 2." Batallón. Jefe.” Una bandera más pequeña, saliendo de la pared de una casita algo separa da, señala el local de la 2.a Compañía. Unas chabolas de ramaje y tiendas de campaña for madas de lienzos individuales se alinean a retaguardia, so bre la ladera. Delante de las casas hay como un espacio dedicado a patinillo con algunas sillas de campaña y mesa6 de pino. El sol se está poniendo cuando un corneta entra en la tienda del jefe. El Comandante, sobre los planos, conver139
sa con dos de sus capitanes. Uno de ellos es Luis, el mari do de Isabel Churruca. E l C o r n e t a .— ¿ S e p u e d e toca r a o r a c ió n ? , m i C a
(Dirigiéndose a Luis, capitán de servicio.) E l C o m a n d a n t e (Antes de que Luis lo consulte.).—
p itá n .
Sí. que toque. Y, levantándose, sale hacia la puerta. Una sección de guardia se encuentra formada per· pendicularmente. A la derecha de las casas, y algo aleja· da. una pequeña edificación está dedicada a la guardia, y, sobre un gran mástil, la bandera de España se mueve con la brisa. Un Alférez se halla al frente de la fuerza. Grupos de soldados con boina y con camisa azul van y vienen entre las tiendas; algunos aparecen sentados a las puertas. El corneta rasga el espacio con el toque de oración. En el acto, todos se levantan y, cuadrándose rígidos, mi ran a la bandera, permaneciendo con el brazo en alto mientras la cadencia del toque se esparce por el campa mento. Cuando el toque termina, vuelven el trajín y los rui dos del campamento. De un airoso caballo baja un jinete; lleva los cordo nes de ayudante. Se dirige al Comandante y le dice: E l A y u d a n t e . —Me encarga el General le diga dedi que sus tropas a la instrucción y al tiro; las predicciones meteorológicas son malas y no es posible operar. E l C o m a n d a n t e . —Muy bien. Dígale usted que a6Í se hará, que no perderemos el tiempo, y que, aunque 140
aparentemente perdidos, estos días los aprovechamos mn* cho, pues nos permiten instruir y completar al personal. ¿Qué noticias tienen ustedes del frente de Madrid? El A y u d a n t e . — Pocas buenas. La cosa está muy du ra. En el Pingarrón hemos tenido durísimos encuentros. Allí se han cubierto de gloria dos Banderas de la Legión y los Tabores de Regulares. Es lo más duro de la gue rra; hay Banderas que han quedado con treinta hom bres, y compañías de Regulares con siete. Ahora bien: allí han quedado deshechas seis Brigadas internacionales. Los olivares están negros de muertos. El C a p i t á n L u is E c h e v e r r í a . — Entonces, mi Te niente Coronel, el enemigo cuenta en aquel frente con numerosas brigadas de extranjeros. E l A y u d a n t e .— A sí es: diez han sido comprobadas en aquel frente y unos 5.000 extranjeros pasan a diario por Port-Bou. Mientras el Capitán Echeverría tuerce el gesto preocu pado, el Capitán de la segunda compañía exclama: C a p i t á n A n g l a d a . — Buen servicio le estamos ha ciendo a Europa, purgándola de los indeseables de todas las revoluciones. ¡M á s gloria todavía! E l A y u d a n t e . — Para vencer hay que destruir al ene migo, y antes o después hay que combatir duramente. Lo malo es lo de esta mañana. Las contrariedades del mar: hemos perdido el Espcáía frente a Santander. E l C o m a n d a n t e .— ¿ C ó m o ? E l C a p i t á n A n c l a d a . — ¿El
España?...
Luis.— ¿El acorazado?... 141
E l A y u d a n t e .— Sí, ¡ el acorazado!... Luis.— ¿Pero eso es una catástrofe? El A y u d a n t e . —No. Una contrariedad. Luís.— Es que si los rojos suben los barcos al Atlán tico^ adiós bloqueo. Basta la presencia del Jaime para barrernos del mar. E l A y u d a n t e . —Peor empezamos. Hay que tener fe. El Generalísimo ba estado esta mañana con nosotros y estaba muy tranquilo. Y ha dado orden a la Aviación de destruir al Jaime; los aviadores se han juramentado para hundirlo y así será... E l C a p it á n A n g la d a . — ¿Cómo fu é , se sabe? E l A y u d a n t e .— Es lo de siempre: la negación de la beligerancia. Los barcos nacionales tienen que meterse dentro de las tres millas para apresar a los barcos ex tranjeros que los aprovisionan. Hoy, cuando el España intentaba detener un barco, éste trató de ocultarse tras uno de guerra inglés; hubo de acercarse el España a la costa, la atmósfera estaba turbia y tocó una mina. E l C o m a n d a n te . — ¡ ¡ Canallas!! (Murmura.) El C a p it á n A n g la d a . — A lg ú n día nos pagarán estas cuentas, mi Comandante. El pueblo español no puede olvidar. Luis.—¡Bilbao, cada día más lejos! (Gruñe entre dientes.) E l A y u d a n t e . —En Aragón, en cambio, nuestras fuer zas han batido al enemigo y han liberado la posición de Santa Quiteña. 142
Luis.— ¡Qué guerra! Má6 de dos mil kilómetros de frente de costa, y ahora sin escuadra! El Ayudante se despide. El Comandante regresa a la casa, permaneciendo a la puerta los dos Capitanes. Luis.— Esto se pone mal. Y yo, que un momento lle gué a pensar en la entrada en Bilbao, en abrazar a mi mujer y mis hijos, ¡qué lejo6 todo! E l C a p i t á n A n c l a d a . — No desesperes. A mal tiem po, buena cara. Todo llegará; un pequeño retraso. Luis.— No. Hace unos días lo creía, hoy ya no. In glaterra y Francia los ayudan eficazmente. No quieren que lleguemos; el tiempo también los favorece. Esto na puede terminar bien. Nuestros soldados no tienen rele vo, carecemos de reservas. Ni un solo día han descansado. Soldados de hierro no existen en ningún ejército; un día, se derrumban. E l C a p i t á n A n c l a d a .— N o seas pesim ista, D o n C a v ilo s o ; te a p u esto u n a lm u e rz o d e an gu las para tod os los oficia les a q u e antes d e q u in c e días las tom am os en B i l b a o... y eso q u e n o m e gustan.
Luis.— ¡ Qué loco! ¡ Con qué gusto las pagaría! Acepto. Una pareja del Cuartel General llega acompañandoa un señor de unos cincuenta años de edad, aproximada mente. Una cadena de oro con una moneda colgada pen de de su chaleco. P a is a n o . — ¿El Comandante del segundo de Flandes? E l C a p i t á n A n c l a d a . — Aquí es. (Se acerca a la puer ta.) Mi Comandante. Aquí hay una patrulla del Cuartel General que le interesa. (Sale el Comandante,) 143
C o m a n d a n t e . —¿Qué
hay?, muchachos. C a b o , —Un pliego para mi Comandante. E l C o m a n d a n te (Abre el pliego, lo lee y luego mira pera el paisano, interrogándole.).—¿Es usted Don Joa quín González? P a is a n o .— Sí, señor. C o m a n d a n te . — ¿Y
desea usted filiarse en el Bata
llón? P a is a n o .— A sí es. C o m a n d a n te . — ¿Qué
edad tiene usted? P a is a n o . — Cincuenta y ocho años. C o m a n d a n te . —No dejará usted de reconocer que no es la edad más a propósito para engancharse. La cam paña es muy dura y el descanso se desconoce. El Gene ral. sin duda, ignorará esta circunstancia. P a is a n o . —No, señor, la conoce; soy fuerte, acostum brado a la lucha. C o m a n d a n te . —No es posible. He de hablar antes con el General. No comprendo qué puede mover esta de cisión. P a is a n o . — Seré más explícito. Vengo de América, a donde marché muy joven, hice fortuna, me casé en el país y tuve dos hijos, a los que enseñé a amar a España. Cuando la nación española se vió en peligro, los chicos, desde su playa de veraneo, a muchas millas de mi casa, se vinieron a España voluntarios. Un telegrama de ellos me dió la buena nueva; otro, poco tiempo después, me hizo conocer la muerte de ambos en el campo de batalla. Mi vida ya no puede tener otro objeto que éste. Para ellos 144
trabajé y a la Patria los di contento. ¿Es mucho pedirle que me acepte lo poco que me queda? E l C o m a n d a n t e . —Tiene usted razón: nadie podrá negarse. ¡Lástima de muchachos! ¡Buena raza tenían! Hará usted honor a nuestra más brava Compañía. Capi tán Anglada: filie usted en su unidad a don Joaquín Gon zález, y que todos le rindan el afecto y confianza que la Patria le debe. E l C a p i t á n A n g l a d a . — Sí, mi Comandante. (Vol viéndose hacia un grupo de oficiales.) Alférez Torres: ordene al Sargento Tomás que se presente. A l f é r e z T o r r e s . — Sí, mi Capitán. (El Alférez da unos pasos y llama en la puerta de una chabola.) ¿Sar gento Tomás? (Sale un Sargento arrogante, a quien una barba blanca lo señala con un aspecto venerable.) El Ca pitán lo necesita. E l S a r g e n t o . — Bien, mi Alférez. (Habla y el Sargento escucha en el primer tiempo del saludo.).— Sargento Tomás, aquí E l C a p itá n A n c la d a
le presento a don Joaquín González; desde hoy forma parte de nuestra Compañía y va a ser soldado de su sec ción. Como usted, vino de América ante el peligro de la Patria. Sus dos únicos hijos murieron gloriosamente en nuestras filas. Necesita afecto y una nueva familia. Sea usted para él, además de un jefe, su hermano y camarada. E l S a r g e n t o . — Así será, mi Capitán. Compartire mos penas y glorias. Nuestros chavales le darán con gus to la mitad del afecto con que me honran. 10
145
E l C a p itá n A n g la d a
(Al nuevo recluta,).— Acom
pañe usted al Sargento, que le entregará su nueva ropa. E l S a r g e n t o . — Magnífico. (Con sorna.) ¡Viejos nos otros! Verá usted qué lección vamos a dar a los chavales. Se alejan hacia la chabola, quedando solo delante de la casa Luis, el Capitán Anglada y varios alféreces del Batallón. Luis.—No debieron admitirle; es un cargo de con ciencia. Ya ha dado demasiado y tal vez... (No termina„ le interrumpe el Capitán, severo:) E l C a p it á n A n g la d a . — Para la Patria, todo es poco.
Luis.— ¿Pero no basta la juventud, no es suficiente que le entreguemos a los mejores? E l C a p it á n A n g la d a . —El es más cuerdo que nos otros. ¿Quién puede negarle lo que pide? Ocupar el pues to de sus hijos. ¿Es posible que no sientas optimismo a la vista de estos hombres? Ayer, el Sargento Tomás, que a los setenta años atraviesa el mundo para solicitar un puesto en el combate; hoy, esta familia que no siente lo que dió, sino el que no le acepten lo poco que le queda. Esta es la raza, la que llena de alto contenido la palabra Hispanidad Luis (Con ironícL,) .— ¡Soberbio! Mas si a la raza le suprimimos los mejores y quedan esos que tú llamas “ acomodaticios” y “ cucos” , no ganará mucho la Hispa nidad. E l C a p it á n A n g l a d a (Dirigiéndose a los alféreces, que están en un grupo próximo y escuchan, prudentes, la conversación,). Dar las gracias, muchachos. (A Luis:) No 146
seas egoísta, Luis. Igual error cometíais antes del Movi miento: considerar excepción estas virtudes, que fueron y son generales. Cada héroe que cae, cada valiente que muere, hacen surgir ciento. Yo no me asombro. Otra cosa no sería España. Mira: hoy voy a sentar a mi mesa al nue vo soldado. ¿Quieres venir? Le alegraremos. La familia militar celebrará la llegada de uno de los mejores. Luis.— No seas loco; deja a ese hombre tranquilo con su dolor, que encuentre la paz que, sin duda, busca. E l C a p i t á n A n c l a d a . — Vamos, anímate, que voy a echar la casa por la ventana: café, cigarros, unas botelias. ¿Hace? Luís.— No, yo estoy de servicio y, por ello, os roga> ría no alborotéis. E l C a p i t á n A n c l a d a . —Vosotros, muchachos, ¿no queréis una copa y un puro? Los A l f é r e c e s . — Encantados. E l C a p i t á n A n g l a d a . — Pues a las nueve.
I
1ESCANSA el campamento bajo un cielo cubierto ~ de espesos nubarrones que el viento rasga para descubrir a retazos un cielo de luna. De una de las ca setas se escapa un haz de luz, del que parece partir el ras guear de las guitarras, alterado por el chapoteo de las pa trullas. Un centinela se pasea ante la puerta del cuerpo de guardia. Otro se encuentra sobre las armas junto a la puerta del Comandante. Algún tiro suelto y pequeñas ráfagas de ametralla dora se escuchan en algunos momentos. El Capitán Echeverría pasea con la cabeza baja por el rellano, delante de las casas. Un pelotón de gente se aproxima. Al “ ¡alto!, ¿quién vive?” del centinela, respon de un oficial, diciendo: “ España. Una patrulla de servi cio con un huido.” Luis (Capitán de servicio, los alumbra con su linter na de campaña.).— ¿Qué ha ocurrido?... El O f i c i a l . — Delante de la línea de centinelas se empezaron a escuchar vivas a España, y cuando salimos en aquella dirección a reconocer al que gritaba, el ene· 148
migo disparó; esa fuá la causa del tiroteo. En la cuneta, acostado, encontramos a este hombre, que, al parecer, trataba pasarse a nuestras filas. Luis— ¿Algo más? El O fic ia l. — No. Eso es todo. Luis.— ¿Por qué se ha venido usted de las filas rojas? E l H u id o . — Porque no podía resistir más. Tengo en Vitoria a mi mujer y a mis dos hijos. Vi que no entraban ustedes en Bilbao, que esto se detenía, que tal vez no lo grasen nunca penetrar en la capital vizcaína y me alisté para pasarme; y aquí estoy. ¿Verdad que me dejarán ir a abrazar a mis chavales? Luis.— Sí... a abrazar a tus chavales. (Exclama ma quinalmente. Y continúa.) ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí sin ser visto ? E l H u id o .— Sa lí p o r el la d o d el m o n te , co rté la ca rretera, y , p e g á n d o m e al ta lu d sin h a ce r ru id o , lle g u é hasta a q u í, y , cu a n d o o í v o ce s , sin tié n d o m e p r ó x im o , e m p e c é a d a r lo s vivas.
Luis.— ¿Qué fuerzas hay en este frente: E l H u id o .— H ay seis reg im ien tos en este sector, p e r o a yer lle g a r o n m u ch o s astu rian os, d ic e n q u e 1 0 .0 0 0 , y cu aren ta p ieza s d e a rtille ría . T a m b ié n lle g a ro n tres re g i m ien tos d e fo r tific a c ió n .
Luis (Dirigiéndose al Alférez.).— Mándelo con una patrulla de la guardia a la tienda del Estado Mayor, exi giendo recibo. E l A l f é r e z . — Sí, mi Capitán. (Se van.) Luis (Repite, hablando solo.).— “ ¡Abrazar a sus cha149
vales!...” (Da una vuelta por la explanada; de repente, se dirige hacia la carretera, se para, vacila.. Una jota ras ga el silencio, patriótica, llena de fuego:) Marchan jóvenes y viejos a luchar en la Cruzada. Yo, por unirme con ellos, abandoné a la que amaba.
Se apaga la copla y el rasgueo de la guitarra continúa el acompañamiento. Otra voz, en diferente tono, hace el eco a la primera: •
_
Ya no grito *viva España, ya no basta el contemplar. Mi grito de ¡arriba España! dice la hemos de empujar.
En la oscuridad de la noche se ve vacilar al Capitán Luis Echeverría. Se dirige hacia la carretera. La copla se alza de nuevo, con gallardía: Dicen son muchos los rojos, les ayuda el mundo entero; sólo con mi Pilarica yo me quiero ver con ellos.
De pronto, tapándose con las manos los oídos, 6e le ve, decidido, arrimarse al talud y perderse en las sombras de la carretera... Su aproximación a las filas rojas ocasiona unos tiros de alarma seguidos de voces de “ ¡Alto!” “ ¿Quién vive?” ; y después de responder: “ la República” , el Capitán Echeverría se ve rodeado por unos milicianos. ISO
C a p i t á n L u i s . — Vengo
a vuestro campo. Mi espíritu
estaba aquí. M i l i c i a n o . — ¿Qué
pruebas tienes? C a p i t á n L u is . — Un tío en Bilbao y una mujer y dos hijos que me esperan. M i l i c i a n o . — Trae tus armas y pasa a ver al Capitán. Entra el Capitán Luis en una choza inmediata. C a p i t á n D o m ín g u e z . — Caramba, Echeverría, ¿tú aquí? Qué, ¿te extraña verme? ¿No me reconoces? Soy aquel compañero vuestro, Domínguez, al que expulsasteis del Ejército por una minucia hasta que la justicia republi cana me volvió a él. C a p i t á n L u i s ( Rehaciéndose de lo desagradable del encuentro.).—Es verdad; no te conocía. C a p i t á n D o m ín g u e z . —Pero, ¿cómo te has pasado? C a p i t á n L u is . — Me he venido con los míos. C a p i t á n D o m ín g u e z . — ¿Y tienes a alguien que pue da garantizarte? Si quieres, yo me preste. C a p i t á n L u is (Con viveza.) . — No, no hace f&ita. Ten go la familia en Bilbao. C a p i t á n D o m ín g u e z . — Bien; pues si me necesitas, ya lo sabes: soy Capitán de la 54 Compañía. Podéis de volverle las armas, muchachos, y llevarlo junto al Co mandante. Yo lo acompañaré también. Recorren un centenar de metros, llegando ante la casa-habitación del Comandante, llaman a la puerta y sale en las sombras de la noche el Comandante, quien, en terado de lo sucedido, manifiesta: 151
E l C o m a n d a n t e . — Bueno,
pues coger mi coche y lle varlo a Bilbao, al Estado Mayor.
En una oficina del Estado Mayor de Bilbao. Gentes desharrapadas, en mangas de camisa, que desempeñan allí la función de los Estados Mayores. Botellas en la mesa, colillas por los suelos y un hombre como de más auto ridad que interroga: C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿De dónde has salido? E c h e v e r r í a . — Soy el Capitán Echeverría, del Ejér cito Nacional. Me he pasado al enemigo. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Y cuánto tiempo estu viste con él? E c h e v e r r í a . —El suficiente para p o d e r pasarm e. Es la p rim era oca sión q u e se m e ha p resen tad o. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Tienes
quién te avale? E c h e v e r r í a . — Sí, señor: don Luis Echeverría, in dustrial en ésta. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . — ¿Y algún militar? E c h e v e r r í a (Duda un momento.).—El Capitán Do mínguez, que me acogió, de la 54 Compañía. C o m a n d a n te M i l i c i a n o . —Deja tu dirección y vete con los tuyos. Mañana, a las diez, en esta oficina, para ser destinado. E c h e v e r r í a . — ¿Alguna cosa más? C o m a n d a n te M i l i c i a n o . —Nada. Puedes marcharte. ¿Ah!, pero, ¿no me das la mano? (Pregunta el capitán rojo.) 152
E ch everría.— Se me había olvidado.
Estrecha la mano el comandante rojo y, con la cabeza baja, sale el capitán desertor. Sale; en la noche tro pieza con distintas patrullas de milicianos que le ínter· vienen su documentación, a los que muestra el volante que acaba de recibir para circular por Bilbao. Son las tres de la mañana cuando hace sonar el timbre del depar tamento de su casa; suceden unos momentos de «ugustiosa espera, hasta que una voz femenina interroga antes de abrir, tras la mirilla. Es la voz de Isabel, la que agita su corazón con un latir desenfrenado. Dominando la emo ción, responde: Luis.— Soy yo, Isabel. Se abre la puerta y aparece trémula la figura de la esposa; el espanto y la inquietud se reflejan en su sem blante, cortando el impulso del marido para abrazarla. Isabel.— ¿Tú?... ¿Tú aquí? Luis (Vacilando.).— Sí, yo. He venido a veros.., No podía estar sin vosotros... Isabel (Con inquietud creciente.).— ¿Cómo? ¿Con quién has llegado? Luis (Con la cabeza baja, respondiendo.).— Por el frente... He abandonado mi uni... (No acdba la frase; Isabel palidece, y, rígida, le ataja:) Isabel.— ¡No! ¡No! ¡Dime que no! Tú no has hecho eso... ¡Vete! ¡¡Vete, por Dios, con los nuestros!!... (Y con la mano le señala la puerta, abierta todavía.) La niña, que ha acudido en camisón al ruido de la
153
conversación, se queda asustada en el fondo del vestí bulo, e, inocente, repite las frases de su madre. Isa b elita . — ¡Vete, papá, por Dios, vete! Luis, anonadado, vacila unos momentos. Siente su vida derrumbarse en un instante. Una luz nueva se hace en su cerebro; su deber, unirse otra vez a los suyos; y, aje no a cuanto le rodea, como un autómata, se precipita por las escaleras, mientras Isabel, destrozada por el esfuerzo, cae sollozando ante el pequeño Cristo que preside el ves tíbulo. Su hija, sin comprenderlo, se abraza, impresiona da, a su madre. Calles solitarias, barridas por los chubascos del nor oeste, cunetas fangosas en las carreteras asfaltadas, reco rridas en marcha febril; zarzas que desgarran sus vesti duras alcanzando su cuerpo, insensible a los dolores; caídas en zanjas y regueros para levantarse de nuevo y reanudar la huida; balas que silban; carreras en la no che ; paradas y sobresaltos, acostado sobre el suelo enchar cado, presiden la lucha del Capitán Echeverría contra el destino trágico...
Y * OR la carretera que conduce de Vitoria al frente marcha una Bandera de la Legión, llevando el pa so y entonando sus canciones de guerra; en su aire mar cial y en lo brioso de la marcha se acusa una de nuestras más bravas unidades. Al acercarse al campamento, el Ca pitán Churruca, que manda la Bandera, levanta el brazo en alto para que se detengan los legionarios. Las voces de “ ¡alto!” de los Capitanes de Compañía van deteniendo las unidades. Churruca, seguido del ayudante y de ?u ordenanza, montado, sale al galope hacia el campamento; se detiene al lado de una pequeña casa, en la que un pequeño ban derín señala la oficina del Estado Mayor. En un cober tizo de ramaje inmediato se encuentran un Coronel y va rios Jefes. José para su caballo y desmonta frente a ellos. José (Interroga a un ordenanza.).— ¿La segunda Bri gada de Navarra? Un Jefe.— Aquí es. (Señalando al Coronel.) El señor Coronel la manda. José (Acercándose y en el primer tiempo del salu do.).— Mi Coronel: soy el Capitán Acuña, que manda la 155
15 Bandera de la Legión. La fuerza espera órdenes para la entrada en el campamento. E l C oron el.— ¿Buena Bandera? José.— Como de la Legión, mi Coronel. Tres cuartas partes de bajas en el Pingarrón sin retroceder un cen tímetro. C oron el.— Soberbio; pero pocos hombres. José.—No, mi Coronel; hemos cubierto bajas. So bran los voluntarios. E l C oron el.— ¿ Cansados ? José.—No, mi Coronel, con más gas que antes; la Le gión no conoce eso. E l C oron el.— Cierto es, hoy no lo conoce nadie. Bienvenido, y suerte. El Comandante (Señalando a uno de los Jefes que allí están.) le indicará el lugar para el vivac. (Le estrecha la mano.) Descansar. (Los otros Jefes le saludan, estrechándole, a su vez, la mano.) Un Jefe.— ¿Mucho hule por el Pingarrón? José.—Mucho. Más de tres mil muertos quedaron de lante de nuestras posiciones. E l Jefe.— ¿Un enemigo duro este internacional? José.— Sí, lo ha sido en estos primeros días; lo más duro e indeseable del hampa europea; pero no creo le queden muchos ánimos; los hemos deshecho material mente, han conocido lo que somos los españoles. E l Jefe.— ¿Preferirían ustedes a los otros rojos? José.—Yo, no. Prefiero a los internacionales. ¡Qué alegría que el enemigo sea extranjero; no sentir el dolor de la propia sangre! 156
E l J efe.— Sí, es verdad. No había caído en ello. José.— Si usted supiera cuántas veces en los combates hemos cesado el fuego, suspendido la persecución, por ser españoles... E l J e f e .— De
todos modos, parece que son menos duros que lo6 internacionales. J osé (Con vehemencia.).—No, los españoles son más bravos, y ¡qué satisfacción verlos valientes! Pecan los que los menosprecian: rebajan nuestra vicioria e inju rian a nuestra raza. Equivocados, sí; pero valientes. O t r o J e f e (Interviniendo.).—De acuerdo. Aquí tam bién son valientes... U n C a p i t á n .— ¿Sabe usted algo del Capitán Villamartín, de Regulares? E6 mi hermano. J o sé .— Ha estado magnífico. Su compañía fué algo extraordinario. Allí lo dejé. E l J e f e d e E. M.—Vamos, lo acompañaré al vivac. Deberá prepararse en seguida con cuatro días de víve res, la mitad en frío, dispuestos para emprender el avan ce al primer aviso, tan pronto el tiempo lo permita. J o sé .— A sus órdenes, mi Coronel. Buenas tardes. (Marchando.) E l J e f e d e E. M.—Aquí tiene usted un piano del sector; desde uno de los observatorios de artillería pue de usted familiarizarse con el terreno; es muy convenien te. (Pasan entre las tiendas de campaña. Los soldados falangistas saludan.) Es una de las Banderas de Castilla: la de Burgos. J o sé .— Buena cara tienen. 157
El Jefe.— Mejores hechos. Un grupo de requetés en otras tiendas. E l J e fe . — El Tercio de Montejurra. También canela
fina. (Señcdando a otro grupo de tiendas:) El segundo de Flandes... No se dejan aventajar por nadie... Buena so lera. José.—Les disputaremos el puesto. El Jefe.— Eso me gusta.
Un grupo de oficiales en la puerta del puesto de man do del batallón de Flandes, que ya es conocido. U n C o m a n d a n t e . —Mi Teniente Coronel, ¿alguna no vedad? E l J e f e . —No. Sólo la llegada de la 15 Bandera de la Legión. Va a ponerse a su izquierda. Desde mañana le entregará la mitad oeste de su frente. E l C o m a n d a n t e .— Muy bien. E l C a p i t á n A n g l a d a (Observando a José.).— ¿Cómo? ¡El Capitán Churruca!... ¿Tú? (Abrazándolo.)
¡ Qué alegría! J osé (Emocionado, se deja abrazar; mas, reaccio nando inmediatamente, murmura en voz baja.).— Calla, por Dios... ( En alta voz.): Me confundes; soy Acuña, al gunos me confunden. E l C a p i t á n (Murmurando y encogiéndose de hom bros.).—No entiendo. J osé .—¿Quieres acompañamos? El C a p i t á n .—Desde luego. Te enseñaré el frente. J osé . —A sus órdenes. (Dirigiéndose al Comandante de Flandes.) 158
El C apitán.— ¿Puedo hablar? José.— Sí, habla. Usted, mi Teniente Coronel, con* viene que se entere y me ayude. El Capitán.— ¿Qué ocurre? José.— El Capitán Churruca fué fusilado en Madrid; allí quedó muerto. Desmentir este hecho, darle nueva vida pública, costaría vidas preciosas; yo soy Acuña. Así tiene que ser. Confío en ti, en ustedes; una indiscreción mataría a los que me salvaron. El Jefe.—No tema; comprendo. Será usted Acuña para todos. El C apitán.— Y si fuese necesario, yo juraría que eres Acuña. ¿Cómo sucedió el milagro? José.— Fui fusilado, mas una mano amiga quiso hon rar mis restos... darles cristiana sepultura... Dios premió su bondad... vivía. Eso es todo. El C apitán.— ¡Qué lástima que tengamos que ca llarlo! ¡Cuánta alegría para los compañeros! El Jefe.— Ahí tiene usted el lugar para el campa mento. Cubrirán el frente ha6ta la carretera, incluida ésta; en ella confrontarán. Adiós y buenas tardes, Capitán Acuña. (Se despide y9 al separarse, le vuelve a mirar.) ¡ Qué majo! (Exclama.) José.— ¿A qué distancia está el frente? El C apitán.— El nuestro, a 500 metros. El enemigo* a 1.000 del nuestro. José.— ¿Está cortada la carretera? El C apitán.— Sí, el enemigo la tiene barreada con unos muros a la revuelta. 159
José.— ¿Y nosotros? El Capitán .— Aprovechamos y batimos la defensa de ellos. Está batida por los dos lados. José (Al ordenanza, que le sigue con los dos caba
llos.).— Vaya al Capitán y guíe la Bandera hasta aquí. E l C a p i t á n .— Oye, Chu..., digo, ¡Acuña! ¿Te acuer das de aquel chico, tan amigo nuestro, sobre todo tuyo, Luis Echeverría, de la Academia... ? José (Inquieto.).—Qué..., ¿qué sabes de él? E l C a p i t á n .—Nada... Estaba con nosotros, manda ba nuestra primera Compañía. José.— ¡Cómo!, ¿muerto? E l C a p i t á n .—No. Algo extraño. Desapareció de aquí una noche, hace cinco días. José (Extrañado.).—¿Desapareció?... (Con vehemen cia.) Dime cuanto sepas. Lo creía en Bilbao; había sali do de Madrid el día 18. ¡Cuenta, cuenta! E l C a p i t á n .— T ú ya le conocías de la Academia, lo serióte y formal que era; lo encontré muy pesimista. J osé .— ¿Pesimista? Tal vez... E l C a p i t á n .— Sí, estaba desesperado con las para das. Todo lo veía a través de su contrariedad por no estar ya en Bilbao. En el combate tiraba para delante que era un primor. Tenía allí a los suyos. José.— Sí. mi hermana Isabel, su esposa... dos niños... E l C a p i t á n (Sorprendido.).—Lo ignoraba. Nunca habló de ti. ¡ Bueno!; cuando yo llegué ya habías muerto. Sólo se te recordaba cuando se citaban los valores per didos. 160
José.— Sigue. ¿Cómo fué?
El Capitán.— Aquella tarde le había apostado nna comida a que antes de quince días estaríamos en Bilbao. Al contestarme le noté algo extraño. ¿Amargura...? No sé. “ Acepto— me dijo— ; con gusto la pagaría.” J o sé . — ¡La pagaré yo! E l C apitán.—Aquella misma tarde había recibido un nuevo recluta, un gran ejemplar de la raza... Improvi sé en una tienda un festejo para la noche. Lo invité y no aceptó... En realidad, estaba de servicio. Me aconsejó que no alborotásemos... Tuvimos cantos, coplas, y, es extraño, no nos molestó. J o sé .— ¿Cuál fué la última hora en que se le vió? E l Capitán.— Las once y diez; a esa hora le encontró la última patrulla. El era muy minucioso, recorría todos los puestos. Desde ese momento nadie lo vió. Se hizo una minuciosa descubierta, se registró todo... ¿Se perdió en la noche al recorrer el frente?... Nadie lo sabe, ni las radios rojas acusaron anormalidad. J o sé .— ¿Decías que estaba pesimista? E l Capitán.— Sí, había sido un día ga/e de noticias. Pérdida del España, combates muy duros en el Pingarrón, detención del avance sobre Guadalajara. Precisa mente para distraer a los muchachos organicé yo el fes tejo. J o sé . — E n el Pingarrón estaba yo esa noche; muy dura fué; allí perdí muchos de mis mejores soldados. ¡ Qué lástima no haber podido enterarle de mi vida! ¡ Qué optimismo le produciría! Nada sabía de él; lo creía en 11
161
Bilbao, muerto o escondido. ¡Pobre hermana mía!... Ella, con tanto temperamento, y él, bueno, pero tan caviloso* Tenme al tanto de lo que sepáis y guarda mi secreto. E l Capitán.—No temas. Siento habértelo dicho. Per dóname, no conocía tu parentesco. José.—No te preocupes. Te lo agradezco. Tenía que saberlo; cuanto antes, mejor. Pero, dime, ¿dudan de él? E l Capitán.— No. Nadie se lo explica. Su compañía le quería. Era buen militar; se había portado con valen tía; eso sí, muy rígido, excesivamente. Esto aleja todo te· mor. Sin duda una patrulla enemiga lo sorprendería. José.— ¿Hubo tiros aquella noche? E l Capitán.—Todas las noches suenan algunos aíslados, en especial del enemigo. Centinelas que se asustan; milicianos que desertan. Hubo algunos durante la noche. José (Inquisitivo.).—¿Y tú (Mirándole fijamente.)9 dudas de él? E l Capitán.— Yo, no. (Con firmeza.) José.—Yo tampoco; era un soldado... Voy con mi gente. Adiós. Llegan las fuerzas que manda José, mientras se estre chan las manos, despidiéndose, los dos capitanes.
h N ía villa de Bilbao 8e viven días de emoción inena— rrable. La batalla que se libra desde hace dos días en el cinturón de hierro repercute en todos los hogares; para los más es preludio de liberación, para otros es el éxodo con la casa a cuestas. En las montañas que dominan la ría, por el oriente, las continuas explosiones de las bombas de aviación, ba tiendo los emplazamientos de la artillería, han levantado• ingentes penachos de humos negros y terrosos, que, ex tendiéndose hacia la ciudad, lo envuelven lodo, sumién dola en una densísima humareda que. al nublar el 6ol, produce una apariencia crepuscular, contribuyendo a ha cer más impresionantes las últimas horas del dominio rojo. A la afluencia de las fuerzas rojas hacia el frente con aire fanfarrón, confiados en la propaganda del Cintu rón de hierro, sucede el desfile desordenado de unida des derrotadas que llevan en sus rostros el terror de los vencidos y que, a su paso, van arrojando cuanto puede estorbarles en su carrera. Algunos jefes, entre ellos, intentan contener lo in163
contenible. En algunos momentos parece que los esfuer zos de organizar la resistencia en la ciudad van a conse guir algo, pero basta la caída de un proyectil largo para que la explosión dé al traste con los bélicos propósitos. La gente, encerrada en sus domicilios, espera el mo mento de la liberación. A la aparición de las siluetas de los nacionales entre las explosiones del horizonte sucede la voladura por los rojos de los hermosos puentes sobre la ría, ilusiones y trabajos de varias generaciones des truidos en unos momentos por la barbarie roja... La con signa es la de una completa destrucción; para ello se han minado, premeditada y perversamente, los grandes edi ficios y establecimientos industriales; pero la orden de Prieto, el cabecilla rojo de Bilbao, queda desbaratada por la rápida entrada de las tropas nacionales. Los acontecimientos se precipitan. No se han repues to todavía los espíritus de la alegría de ver a los solda dos sobre las alturas inmediatas, cuando se acusa su pre sencia por las avenidas de la población. Pasan rápidos, sin ocuparse de lo que queda atrás, a tomar las salidas hacia el campo y posiciones al oeste de la ría. Soldados del Requeté y de Falange avanzan en des filada para ocupar las plazas y lugares importantes; los siguen muchachos y mujeres que los vitorean y los abra zan; vienen luego compañías sueltas en orden cerrado, llevando el paso, pero sin la rigidez de las formaciones formales, sino con ese aire tolerante de los triunfadores a su entrada en las poblaciones dominadas. 164
En pocos instantes las aceras y plazas se pueblan de una alegre muchedumbre que aclama sin cesar a las fuer zas victoriosas. Las tropas llevan a sus costados una ver dadera procesión de madres y de esposas que interro gan a los recién llegados por sus deudos. Entre ellos, ansiosa y jadeante, marcha Isabel Churruca, acompañada de sus hijos, de un pelotón a otro, interrogando con an gustia a los oficiales: Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? Un O fic ia l. — No sé; no pertenece a este batallón. Isabel.— ¿Sabe algo del Capitán Echeverría? O fic ia l.— Aquí no viene. Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? O tro C apitán.— Debe de pertenecer a la 2.* Briga da de Navarra; esta es la primera. Isabel.— ¿La 2.‘ de Navarra? El Comandante.— Esta es. Isabel.— ¿El Capitán Echeverría? E l Comandante.—No lo conozco. Va/a al Estado Mayor. Isabel.— ¿Dónde está? Comandante.— Creo que en el Hotel Carlton. Corren alocadamente Isabel y su hija hacia el Hotel Carlton. Un grupo de requeté6 guarda la puerta del edi ficio. Isabel.— ¿El Jefe de Estado Mayor? Un R equeté.— En el primer piso. Suben Isabel y su hija. Isabel.— ¿Puedo ver al Jefe de Estado Mayor? 16S
Un Oficial .— Pase por aquí. Aquí es (Dirigiéndose hacia el interior de la sala): mi Teniente Coronel, esta señora quiere verle. Jefe.— ¿Qué desea? Isabel.— ¡ Perdóneme! Soy la esposa del Capitán
Echeverría, que creo pertenece a la 2.a de Navarra, y quiero saber dónde está. El Jefe.— ¿De qué batallón? Isabel.—No sé. Me ha dicho un Capitán que creía
saberlo en la 2.a de Navarra. Entra el Capitán Anglada. E l Jefe.— Capitán Anglada, ¿conoce usted al Capi tán Echeverría? Esta señora es su esposa. Dice que es taba en la 2.a de Navarra. E l Capitán.—Yo..., (Titubeando.) sí..., lo conocía; hace tiempo no lo veo... El Capitán Acuña, de la Le gión, debe de saber de él. Isabel.—¿El Capitán Acuña? ¿Dónde puedo verlo? E l Capitán.— Está con sus tropas; he de encontrarlo. Deje sus señas; yo la respondo que irá a visitarla. I s a b e l (Mirando recelosa.).— Gracias, muchas gra cias, pero no se olvide. Tome mi dirección. (Saca y en trega una pequeña tarjeta de visita sobre la que escribe sus señas.) El Capitán .— Irá en seguida; no lo dude.
Cuando sale Isabel con su hija, se vuelve el Capi tán al Jefe de Estado Mayor: E l Capitán.— ¡Pobre mujer!... E l J efe.— ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto?... 166
El C apitán.— Eso creemos. Desapareció el día 16. El Capitán Acuña puede compensarla con otra alegría. El J efe.— ¿Cóm o? E l C apitán.— Acuña es un hermano que ella cree
muerto. Fusilado en Madrid, salvó la vicia milagrosamen te y adopta este nombre para no comprometer a los que le salvaron. E l J efe .— Vaya usted a su encuentro, que bien lo
merece.
Cuando Isabel regresa a su casa, escucha desde el vestíbulo la voz de su hijo jugando a, los soldados: “ Un· dos, un-do8...” Alguien parece que lo dirige. Corre hacia el comedor, cuando el niño, que ha sentido sus pasos, acude presuroso a su enciíentro: E l N iñ o.— ¡Mamaíta! ¡Mamaíta! ¡El tío José! José, al que no veía porque estaba desenfilado de la puerta, aparece. José.— ¡ Isabel! Isabel se echa en sus brazos. Isabel.— ¡Tú, tú! ¡Qué alegría! José.— Sí, yo. Un resucitado. Isabel (Continúa abrazada y apoyada sobre él. De pronto, se separa inquieta y lo interroga.).—José, ¿y Luis? Josíy— No sé. Desaparecido. I sabel (Agitada·)— Dime cuanto sepas. José.— Poco puedo decirte. Desaparecido una noche 167
recorriendo el frente... Pensamos que puede estar pri sionero. Los niños lo miran asustados. El Niño.—¿No viene papaíto? José.—No. Está en el cielo... El Niño.— Como abuelito, ¿verdad? Isabel.—Mira, nena. Quédate con tu hermano, que yo tengo que hablar con el tío José. Quedan solos José e Isabel. Isabel.—Tengo que hablarte, José. Hace un mes que ni vivo ni duermo. Sin ti, hoy me hubiera vuelto loca. J osé . —Vamos, serénate. Tú siempre fuiste mujer ani mosa. Yo haré de padre para tus hijos. Isabel.—Gracias, José; pero no es eso. Escucha. Ne cesito desahogarme contigo. J osé .— H abla.
Isabel.— Sólo el recordarlo me produce espanto. Era
el 16 del pasado; a las tres de la madrugada sonó el timbre de esta puerta. El timbre era el terror: el regis tro, la persecución... lo demás; no sabéis lo que represen taba un timbrazo. Cuando pregunté quién era, oí clara mente la voz de Luis. Abrí asustada. Me dominaba una mezcla de alegría j de temor. ¿Cómo había llegado? Su respuesta heló mi sangre; lo miré con espanto. Por nos otros lo había abandonado todo... Algo subía de mi cora zón hasta mi garganta; algo que me ahogaba. Un solo pensamiento me obsesionaba: deshacer lo hecho, volver lo con los nuestros. Le pedí que se fuera; antes lo prefe riría muerto. Me miró con amargura, y, sin una palabra, 168
sin un gesto, se perdió en la oscuridad de la escalera, oi batirse el portón y caí anonadada, deshecha, sin fuerzas para nada. Días horribles de desesperación; más tarde, de esperanza. Sólo pedia a Dios que me lo volviese con Honor. José ( Con calma.).— Sin duda ha perecido en el em peño. Isabel.— Es horrible, José. Yo lo eché de aquí, yo. Y su hija también... Durante muchos días, creí que había hecho bien, que ese era mi Deber, el nuestro; pero hoy dudo y vacilo. ¡Es espantoso! José.— Has hecho muy bien, Isabel. No había otro camino. Ese era el Deber. Otra cosa hubiera sido el des honor y, tras él, también, la muerte. Isabel.— ¡Qué peso me quitas! José.— Eres la misma. Fuerte y valerosa, como una Churruca: como nuestra madre. ¿Y tu hija? Isabel.— Se despertó con la llegada, escuchó mis pa labras y me acompañó en mi actituu. Rogó a su padre que se fuese. Jamás ha vuelto a hablar de ello. Sólo reza mucho por su papá, y, cuando lloro, intenta consolarme. José.— ¡Pobrecilla! Llámala. Isabel se acerca a la puerta y llama a la niña. Isabelita se acerca presurosa. José.— Isabelita. Tu madre me acaba de referir cómo tu padre, arrastrado por el amor hacia vosotros, cruzó las líneas para veros. Al regresar, no tuvo suerte. Encon tró la muerte. Sólo los tres conocemos este hecho. En todas las operaciones había destacado por su valor y su 169
pericia. Desde hoy, sólo debes recordar que os quería mucho y que fué un gran soldado. Guárdale el culto que inerece y olvida la noche en que su cariño lo arrastró al loco empeño de visitaros. El Deber os impuso, a tu ma dre y a ti, el más grande de los sacrificios. Cayó por su Patria, y esta es la verdad histórica. ÍSABELITA.---Sí, tío José. E l N iño (Entra corriendo.).— Mamá, mamá. ¡Me han dejado solo!... La Madre.— Anda, Isabelita, ve con él; entretenlo,
que en seguida acabo con el tío José. Salen, contrariados, los dos niños. Isabel.—Mis dolores me han hecho olvidarme de ti; la alegría de tu vida me compensa de otras amarguras; pero, dime: ¿cómo has podido salvarte? ¿Cómo ha sido posible este milagro? José.—Ya sabes cómo. Herido y fracasado en mi in tento de ganar el Cuartel de la Montaña, fui a caer bajo la avalancha de la canalla, en las gradas del monumento a Cervantes. Su figura caballerosa presidió nuestra lu cha desigual; el sublime cantor de la caballería la vió a sus pies hecha pedazos. En el granito de los escalones quedó la huella sangrienta de otra triste aventura. Des pués comparecí ante un simulacro de tribunal, que unas veces justificaba el asesinato de los vencidos y otras el horrendo crimen de los* inocentes. No admití disculpas ni atenuantes. Defendí a España y reclamé mi pena. Dios me ayudó mucho, pues en la cárcel no me faltó el consue lo divino de un sacerdote ejemplar, que me prestó el au170
xilio que el trance requería y el calor de una criatura ejemplar que, despreciando los peligros, me llevó el hu* mano consuelo de su cariño. Isabel.— ¿ Marisol ? José.— Sí, Marisol. ¡Qué buena! ¡Y qué sublime!... ¡Qué bien me hacía y qué amargor me dejaba!... Qué hermosa se presentaba la vida en el momento de dejar la... Y, sin embargo, ¡qué consuelo el eaber que había quien llorase y pidiera por mí! Cuando al amanecer vi nieron a buscarme, mi ánimo estaba dispuesto: había lo grado superar el dulce recuerdo de lo que aquí quedaba. Sólo al salir, cuando los rayos del sol ponían una nota de vida en el albor de la mañana, algo en mí quería re belarse; me pareció más bello todo ¿1 abandonarlo. La presencia de los verdugos me trajo a la dura realidad, y rogando a Dios que me acogiese... Me vestí de gala... Luego, un recuerdo vago de susurros a mi alrededor; una cara bondadosa de mujer del pueblo que saciaba mi sed y me cuidaba como amorosa madre. Una consig na de silencio. Un santo protector en forma de médico, y, por fin, una emocionante marcha bajo la noche burlando las guardias enemigas, y al término... ¡España! ¡Nuestra España! Isabel.— ¿No has visto a Marisol después? José.— No me fué permitido. Ella lo exigía así y yo no tenía derecho a ponerla en peligro. Isabel.— Es verdad. Ahora comprendo una carta que nunca comprendí. Vas a verla. (Y de un armario escrito rio la saca.) Toma. 171
José (La lee en silencio.).— ¡Cuánta bondad y cuánta
prudencia!... Dice mucho y... no dice nada. Isabel.— La prensa estaba terminante. José.— Sí. Sólo a Marisol debemos este bien. Expu so su vida por enterrar mis restos y esas buenas gentes, el portero y su hermana, coadyuvaron con su caridad. Y esto es lo desesperante, Isabel. Haber salido de allí sin verla; sin saber lo que la llevó a las rejas de la cárcel; la causa real de su intensa emoción. Unas veces pienso que son mi fantasía o mi deseo los que exageren el re cuerdo de su aparente dolor; otras, lo razono como una sensibilidad femenina ante la muerte fría del mártir de una causa amada... Pero, en otras ocasiones, mi anhelo me habla de algo más profundo y grande... “ Está ahí su prometida” — me dijo el odioso carcele ro— ; reí al oírle... ¡Mi prometida! Pero cuando pasé de nuevo la cancela traía en el corazón un eco de promesas. Todo había cambiado para mí. En vísperas de muerte, algo me llamaba a la vida... Isabel.—Y aún dudas, José... Siempre te demostró su simpatía, me atrevería a decir que siempre te ha que rido. José.— ¿Te lo dijo acaso?... Isabel.— No necesitaba decírmelo. Eras su mejor amigo, su pareja tantas veces, y nunca le prestaste la atención que merecía. ¿Te parece poco?... José.—No, Isabel; siempre me agradó. Pero la vida no me ofreció un remanso de paz para detenerme. ¡Y 172
hoy, que veo claro, no me creo con derecho para pedirle nada! Isabel.— No será necesario. Todo llegará y mucho me alegra. Ella es digna de ti y tú de ella... Y qué gozo si Jaime viviera y pudiera uniros (Con ansia.), ¿Has sabido de él? Aquí nos engañaban. Yo pregunté muchas veces; escribí a Cataluña y siempre el silencio. Sólo me decían: “ No puede pasarle nada; ya ve usted, aquí lo§ frailes están en su hospital...” José.— Por muerto lo he llorado. Cuando salí, he in tentado buscar noticias, averiguar algo. En Roma saben de la muerte santa de la comunidad. Como los antiguos mártires, cantando a nuestro Dios y perdonando a sus enemigos. Isabel.— ¡Pobre Jaimito!... José.— El santo. ¿Te acuerdas de su promesa? El pediría por nosotros. El es, sin duda, el que nos ayuda. Isabel.— Así debe ser. José.— ¿No te atreves a preguntar por Pedro? Isabel.— Es cierto, no me atrevía. José.— Sé que ayudó a Marisol en su empeño. Con ellos está. ¿Hasta cuándo?... Se oyen a través de las ventanas los ecos de una mú sica con aire de zorcico: es el Oriamendi. Los chicos se precipitan en la habitación. E l Pequeño.— ¡Mamita! ¡Mamita! La música. José.— Sí; el himno de los Requetés. E l C h ico.— ¡Abre! ¡Abre!... Lo alzan hacia la ventana. Una muchedumbre llena 173
la plaza y ante el Ayuntamiento canta los himnos nacio nales. Cuando la ventana se abre, se escuchan los últimos compases del Oriamendi y empieza el himno de la Fa lange. Todos levantan el brazo, y José, acompañado de los chicos, canta en la ventana. Isabel, mientras saluda con su brazo, se lleva el pañuelo a los ojos. El N iño .— ¡Q ué bonito! L a Niñ a .— Sí; tenemos que. aprenderlo.
Isabel, cogida del brazo de José, sonríe a los chicos con dulce amargura.
I
IOS años de jefe del Servicio de Información de Cataluña han envejecido a Pedro prematuramente; su cabellera, antes negra y brillante, se ha vuelto gris y descuidada, y las comisuras de sus labios se fruncen, im primiendo al rostro un aire de amargura. Si en el campo de la lucha contra las actividades de los nacionales ha cosechado éxitos, ha fracasado, sin em bargo, en el difícil empeño de cortar la ola de crímenes de las hordas rojas. Su carácter se ha ido haciendo taci turno y reservado, y en su espíritu se han avivado los recuerdos de los años felices de la adolescencia^ que hoy le persiguen como una obsesión. En el tiempo transcurrido ha ido llenando su despa cho de ficheros y carpetas, entre los cuales parece sepul tado en vida. En uno de estos días en que con desgana trabaja en su oficina, la entrada de un miliciano requiere su aten ción. M ilic ia n o . — Camarada Churruca, una muchacha desea hablarte. Dice son asuntos graves que sólo a ti debe confiar. 17S
Pedro.— ¿No la conocéis? M ilic ia n o . —No; tal vez una aventurera. (Guiñán
dole un ojo.). Es guapa. P edro.—No seas bárbaro, será algo de servicio. Pá sala. (Entra una muchacha joven, vestida de negro, sencilla, pero bien arreglada; aunque no lleva sombrero, de lata su distinción.) Pase usted. Siéntese. Usted dirá qué asunto la trae aquí. La M uchacha.— Primero quiero saber si es usted hermano del valiente Capitán Churruca. Pedro.— Sí, así se llamaba. ¿Por qué lo pregunta? La M uchacha.—Entonces es usted hijo de uno de los
héroes de Santiago de Cuba. Pedro (Contrariado.).— Bien. ¿A qué viene eso? La M uchacha.— Ahora mismo se lo diré. Soy Car men Soler, viuda del Capitán García de Paredes, com pañero de su hermano de usted y asesinado, como él, por los vuestros, en Montjuich. Todo lo que tenía en esta vida era él, nada me queda... Mi única ilusión es reunirme con mi marido, y, desde el día en que cayó muerto en los fosos de esa trágica y maldita fortaleza, me propuse se guir su camino: entregar mi vida por España. De modo que ya lo sabe usted. Fácilmente se adivina lo demás. Pedro.—¿Qué quiere usted decir? Puedo socorrerla. La M uchacha (Con calma.).—No me entiende. Soy espía, espía de los nacionales. Sé que tiene usted los pla nos del frente y vengo a que me los entregue. Pedro (Bajando la voz.).— Pero, calle, ¡desgraciada! ¿No sabe usted que si la oyen la fusilarán en el acto? 176
L a M uchacha.— ¡Así
terminaríamos antes; pero no será! Vamos, no dude, deme los planos. P edro.— Pero, ¿está usted loca? ¿No comprende que una voz mía, un timbrazo, supone su muerte? (Impetuo so.) ¡Salga, salga y olvídese de que ha estado aquí! L a M uchacha (Resuelta.).—No, no me voy. Yo no me voy sin los planos. Usted me los dará. Pedro (Amenazador.).—Mire que llamo... La M uchacha.—No, no llamará usted. Ya soy su cómplice. Nos matarían a los dos. Nadie querrá creer en lo que usted diga, lo malo es lo que mejor se cree y me creerían a mí. Decídase. (Levantándose y buscando.) ¿Dónde están los planos? P edro.— ¡En mi vida he visto un caso igual! La M uchacha (Suplicante.).— No vacile, entrégueme los planos. Pedro.— Pero, ¿cómo se le ha metido en la cabeza
que yo le pueda dar a usted esos planos? La M uchacha (Con vehemencia insinuante.).— Por que usted no puede ser igual a esa canalla. No puede desmentir la sangre que lleva. Debe odiarlos tanto como yo; a usted le han asesinado dos hermanos, uno de ellos un santo (Pedro se turba·); usted no puede ser traidor a los suyos. ¿Qué espera usted? ¿Dónde está su Deber? A estas palabras, el Jefe de Información inclina la cabeza y unas lágrimas empañan el brillo de sus ojos. Ella, entera e iluminada, aprovecha el momento para de cidirle. La M uchacha (Con voz más q u e d a .).Un servicio 12
177
puede redimir una vida. Si usted sirve a los nacionales, mi testimonio mañana le salvará. Pedro ( Arrogante, se endereza,).— Pero, ¿qué cree usted? ¿Que yo aprecio la vida? Por mucho desprecio que haga usted de la suya, yo hago aún más de la mía. Lo va usted a ver. (Va a un armario, coge unos planos, los dobla y los entrega,) Váyase, y guárdese su testi monio. La M uchacha (Dobla los planos fríamente, los guar da en su pecho y dice:) Deme usted una tarjeta de agente. Pedro.—Hoy, no. La Muchacha.— Volveré el lunes. ( Al acercarse a la puerta vuelve la cabeza y le sonríe; él baja los ojos,)
£1 lunes siguiente, a la misma hora, se repite la vi sita. Pedro se levanta a su encuentro. La M uchacha.— ¡Hola, Jefe! Pedro.—No me llame así. La M uchacha.— ¿Cómo entonces? ¿Camarada? Pedro (Secamente.).— No; Pedro. La M uchacha.—Bien. Necesito siete avales para sie te personas en desgracia, cuatro pasaportes para cuatro desgraciados que corren peligro y algo importante. Pedro (Con temor.).— ¿Qué? L a Muchacha.— Un estado de cañones y municiones del ejército. Pedro.—Eso no puede ser. Una cosa es que haga el
bien que pueda, y otra eso. 178
La M uchacha.— Mae importante era lo del pri mer día. P edro.— Calle, calle, tuve un mal momento, partici
pé de su odio, explotó mi desprecio hacia todo esto; mas en frío, no; es demasiado, compréndalo. La M uchacha.— No es usted consecuente. El bien hay que hacerlo a la Patria. La guerra está perdida para vuestra causa... (El la mira con dureza.) Perdón, para este lado; cuanto antes termine, más vidas salvaremos. ¿Me dará los datos? Pedro.— No sé; no los tengo, es difícil. La M uchacha.— Entonces los buscaré por otro l¿do. Pedro.—No, no; no se exponga; yo lo intentaré... La M uchacha.— Gracias, Pedro. Pedro (Le entrega, después de firmarlos de dos blo ques, los avales y pasaportes pedidos.).— ¿Estará usted contenta? Usted puede llenarlos. Que no se los cojan. L a M uchacha.— No tema. Pedro.— Temo por usted. La M uchacha.— Gracias... (Marchándose y sonrien
do.), camarada... (En voz baja:) ¡Arriba España! El la indica silencio con un dedo en los labios. Ella sonríe. El también. La relación con Pedro ha valorado extraordinaria mente los servicios de Carmen Soler; su audacia se ve, sin embargo, frenada por la conducta de Pedro; creía encontrar un rojo desalmado y ha descubierto, bajo la enorme tragedia que lo domina, un corazón sensible. Se apercibe de la simpatía que despierta y no quiere alen179
tarla; sin embargo, lo exigen el interés de la Causa y la promesa hecha ante el esposo muerto. Entregada a estas meditaciones, regresa Carmen un día hacia su casa cuando una mano acerada, posándose so bre su hombro, la vuelve a la realidad. Antes de que pu diera revolverse, se siente asida por la muñeca, sobre la que siente el frío metálico de una esposa. Así, sin una palabra, es conducida a una de las che cas de la Gudad Condal. A través de un patio pasan a una pequeña habitación donde, tras una mesa de despa cho, aparece sentado el que pasa por jefe, que conversa con dos sujetos mal encarados. Objetos de iglesia se des tacan sobre un armario y en uno de los rincones. El agente se dirige al Jefe: E l A gente.—Aquí está la muchacha. El Jefe.— Suéltala.
El agente le quita la esposa que unía su muñeca a la de la muchacha. Mientras el Jefe la interroga, los otros dos hombres y el agente se apoyan con displicencia so bre la pared. E l Jefe.— Conocemos tus pasos, tus relaciones con los nacionales. Sólo puede salvarte tu sinceridad. (Impe rativamente.) ¡Habla! La M uchacha.—Ignoro lo que preguntáis. Nada sé. E l Jefe.—Ayudaré a tu memoria. ¿A qué vas a la oficina de Información?; ¿qué te lleva allí? La M uchacha (Decidida.) .— El amor. E l Jefe.—Mientes. No es cierto. Ibas como espía a buscar una información. 180
L a M uchacha (Con firmeza.).— N o; estáis equivo cados. E l J e fe .— Veremos... (Abre un cajón y saca un salvoconducto y unos estados en papel de fumar.). ¿Los reco noces?... ¿Quién te dió estas estados?... L a M uchacha (Palidece.).— Nada sé. El J e fe .— Rafael González ha sido más explícito:
cantó antes de morir, no resistió al tormento. Veremos lo que aguantas tú. Es inútil que calles. La M uchacha (Resuelta.).— Bien. Es verdad; yo le entregué esos estados. Los robé en el Servicio de Infor mación. E l J e fe (Inquisitivo.).— ¿Tus cómplices?... La M uchacha.— No los tengo. E l J e fe . — ¿Y Rafael González? La M uchacha.— Un desgraciado perseguido; entre ellos buscaba quien, a cambio de salir de aquí, me lle vase el mensaje. E l J efe . — ¿Y tus relaciones con 1# ofidnE de Infor mación? La M uchacha.— Me llevó allí mi odio. Sólo pensaba en servir a los nuestros. Me ofrecí de agente para hacer llegar informaciones falsas al enemigo. Procuré inspirar amores, fingí debilidades que no sentía, y, aprovechan do los descuidos, robé los datos, papeles de las mesas; los engañé a todos. E l J e fe (Dirigiéndose a los otros.).—Buena presa. (Dirigiéndose a ella:) Te gozas en el daño que has he cho. Confiesas tu odio. 181
La M uchacha.— Sólo siento el mal que he dejado
de haceros. E l J e fe ( Que ha ido escribiendo en un pliego al com
pás que interroga a la muchacha, dice:) Bien; así aca baremos antes. (Dirigiéndose a los agentes:) Conducidla a la cárcel; en seguida enviaré el atestado para que la despachen. Vuelven a ponerla las esposas y sale serena de la habitación. Uno de los agentes que presencia el caso: El A gente.— ¡Qué tía!... O tro A gente.— ¡Lástima, es guapa! E l Jefe.—Y peligrosa. Miraros en el jefe de Infor
mación, ¡idiotas!
La detención de Carmen ha causado en Pedro una viva impresión y corre a la cárcel a entrevistarse con el director. Su calidad de jefe del Servicio de Información le ha abierto hasta hoy todas las puertas. Ha llegado al des pacho del director, que le recibe afectuoso. El D ire cto r.— Está usted equivocado. Es una pájara. Pedro.— Se trata de un agente nuestro. Ha prestado grandes servicios. El D irector.— Le han cogido datos que enviaba a los rebeldes. Pedro.—Datos falsos que yo le daba para que pasase
a la España nacional. Es inocente; debéis soltarla. El D irector.— No sea iluso. Ya ha cantado cómo, 182
mientras le fingía amor, le robaba los papeles. Ha con fesado su odio hacia nosotros... ¡Buena pieza!... Entra un oficial de la cárcel y habla en voz baja con el director. Pedro, anonadado, apoya en su mano la cabeza. El D ir e c to r . — Sí, que se cumpla. (Dirigiéndose a Pedro:) Venga. Va usted a verla. Sale seguido de Pedro.
En el foso de la fortaleza, un piquete de milicianos apunta a una mujer ante el muro. En la mano izquierda tiene ésta un pequeño crucifijo colgado de un cordón, que besa; serena, mira al piquete. En el pretil del foso aparece el director con Pedro. El D irector .— Mire. (Señalando a la muchacha.) La M uchacha (Con el brazo derecho en alto·).— ¡Arriba España! Pedro (Gritando.).— ¡Alto, alto! (Corriendo a lo lar go del pretil hacia el lugar. Una descarga interrumpe sus palabras.) ¡Asesinos!, ¡cobardes! ¡Asesinos de mujeres! Estáis llenando de fango y sangre a España. ¡Canallas! (Esconde la cara entre las manos.) El D irector.— La amabas, ¿eh? Pedro.— No, no la amaba. El D irector.— Ella lo confesó. Pedro.— Lo hizo por salvarme. Yo, yo le di los docu
mentos. Ellos tienen razón; ellos harán una España hon rada; nosotros la haríamos de criminales y asesinos. Ella 183
me convenció: cuanto más dure esto, más sangre y más lágrimas. Odio y desprecio siento hacia vosotros. Hacia mi mismo... El D ire cto r. — Quedas detenido. Pedro.— Sí, que empiece la justicia por mí, ya era hora. Pronto me seguiréis. El bien que hayamos hecho es lo único que puede quedarnos al final de esta tragedia. El D ire cto r (Imperativo,),— ¡Vamos!
Conducido por una pareja de agentes, seguido por un grupo de milicianos en otro coche, llega a la cárcel de Montjuich. Lo meten en un sótano donde hay muchos presos de filiación nacional. Un Preso.— ¡Si es Churruca, el comisario de Infor mación ! Otro Preso.— ¿El poderoso?... O tro Preso.— Sí, el dueño de salvoconductos y pa
saportes. E l Prim er Preso.— Será un espía. Pedro.—No me temáis. (Los presos le vuelven la es palda,) Tenéis razón, así soy de despreciable. No creo que os moleste mucho. (Algunos se van volviendo hacia él,)
He sido un hombre equivocado, pero he encontrado mi camino, he buscado mi castigo. Mientras no lo cumpla, justo es vuestro enojo... Mas, al extinguirse mi vida, que va a ser en breve, ¿me haréis la merced de vuestra ca ridad? Un anciano se abre camino entre los presos y le dice: 184
Un Preso.— La caridad de Dios es inagotable. Soy
sacerdote. ¿Qué quieres? P edro.— ¡Gracias, Dios mío! (Cae de rodillas y le besa la mano,) E l Preso (L o levanta,),— ¿Puedo ayudaros? P edro (Sereno ya·),— Sí, os lo agradezco. Un encargo quiero para los que me sobrevivan: que busquen a los míos, si alguno queda, y les digan que yo mismo me he acusado, que muero contento cara al Deber Vhora, auxi líeme, padre. (Y se va con él hacia un rincón.)
No pasa mucho tiempo sin que la defección de Pe· dro tenga sus consecuencias; a él ya se le tarda el pago de su deuda. Un C a rce le ro (Abre la reja y grita.),— ¡Pedro Churruca! P edro.— Yo soy. (Levantándose.) El Carcelero.— Listo.
Pedro se dirige al padre y se arrodilla n~te él. El preso sacerdote lo bendice y absuelve. Pedro le besa la mano y se levanta contento. P edro.— Ha llegado mi hora... ¡Arriba España! Los P resos.— ¡A rriba!
Pedro sale contento hacia el sol que ilumina el foso. Los presos se arrodillan y se oye el murmullo de una ple garia... Una descarga suena fuera; luego, un tiro aislado.
e p i l o g o
I
A cruzada ha triunfado. El ejército rojo, batido por — las fuerzas nacionales, huye buscando los pasos del Pirineo. Su gobierno hace días que se ha dispersado; un grupo de ellos, en la frontera, sostiene todavía la ficción del poder, mientras otros han buscado en Francia lugar seguro para sus personas. Barcelona ha sido rodeada por nuestros soldados y sólo en la fortaleza de Montjuich se mantiene enhiesta la bandera roja. Las explosiones de nuestra artillería la rodean, los defensores intentan huir y la bandera es «ust'tuída por otra blanca. A José le ha correspondido la tarea de asaltar la for taleza. Sus tropas trepan por los glacis, salvan los fosos, coronan las edificaciones y hacen saltar los cerrojos de las prisiones librando a nuestros hermanos cautivos. Los Soldados.— ¡Hermanos, hermanos, arriba Es paña! Caen muchos presos de rodillas. Algunos, enfermos, intentan incorporarse sobre sus camastros: “ ¡Viva, viva!” , exclaman con voz apagada y el brazo en alto. 189
Un O fic ia l.— ¡Pobre gente! Un Soldado ( Coge la cantimplora y se acerca a una camcu).— ¿Un traguito de coñac? Un Enferm o.— Sí, venga. Me dará fuerzas. Un Enferm o de edad (El sacerdote ya conocido.).— Yo necesito un sacerdote. Mientras unos soldados auxilian a los enfermos, sa len los presos. El Oficial grita a la puerta: O fic ia l. —¿Está por ahí el Capellán? Avisarlo. Una voz.— Sí, aquí está. C apellán (Entrando.).— ¿Quién me solicita? E l Enferm o.—Yo, hermano. Soy sacerdote; creí mo
rirme sin este consuelo. ¡Bendito sea Dios!... C apellán.— ¡Sea por siempre bendito!... E l Enferm o.—Le voy a entretener mucho, pero ten go muchos encargos: confesiones de cautivos en trance de muerte; disposiciones, mandatos a las familias; la última voluntad de los que cayeron. ¡Qué lucha por sal varlo en los registros! Los señalados con una cruz son más urgentes. Todos de interés. Este es el último fusi lado. Pedro Churruca. E l C apellán.— ¿Pedro Churruca?... E l Enferm o.— Sí, así dice. ¿Le extraña por lo rojo? E l C apellán.—No. Espere. (Se levanta y ordena a un soldado:) Avise urgentemente al Comandante Acuña que tenga la bondad de venir. E l Enfermo.— ¿Qué le ocurre? El Capellán.— Se trata de su hermano. 190
El E nferm o.— Es extraño. Creo recordar que me dijo se los fusilaron... El C a p ellá n . — Sí, lo fusilaron. Pero milagrosamen te escapó a la muerte. (Entra Churruca.) José.— ¿Qué desea?, padre. El C a p ellá n .— Aquí, el sacerdote de este lecho, le contará algo que le interesa. José.— Usted dirá. El Capellán se aleja unos pasos. El S acerdote.— Daba a mi compañero una relación con los últimos encargos de los que aquí cayeron. Le ha blaba de Pedro Churruca. José.— ¡Pedro! ¿Qué sabe usted de él? El S acerdote.— Sí, Pedro Churruca. Aquí vino a morir. El buscó su destino. No pudo sufrir la infamia que presidía todo. Se había puesto al servicio de los na cionales y cuando sorprendieron una muchacha heroica al servicio de la misma empresa y la fusilaren no aguanta más: insultó a los verdugos y se confesó autor de todo* Buscó así una muerte honrada. José, apoyados los codos sobre las rodillas y la ca beza entre las manos, escucha. El S acerdote.— Me dió este encargo: “ Haga llegar a los míos, a Isabel Churruca o a sus hijo6, que, aunque tarde, muero por la causa que ellos supieron distinguir. Sólo deseo me consideren digno de llamarme Churru ca...” Y me dio esta pequeña medalla para ella. (Des abrocha su pecho y saca una medalla cosida a la camisa* que desprende de ella.) Tome. 191
José (La coge con emoción, la mira.).— ¡De Jaime!
(La lleva a los labios.) El Enferm o.— Sí, de un hermano fraile. J osé (Con anhelo. j . — ¿Se salvó su alma, padre? El Enferm o.— Se salvó. Hizo una perfecta confesión. Su contrición era sincera. J osé .— ¡Qué alegría! ¡Qué peso me quita usted de encima! Por fin, ¡Churruca! ¡Qué alegría! (Mirando al sacerdote:) No podría comprenderme. Sacerdote.—Ya lo creo que le comprendo. A mí me denunció mi propio hermano y muero sin ese con suelo. J osé .— Es verdad. ¡Padre! (Coge y besa las manos del sacerdote.) E l Sacerdote.— Hágase la voluntad de Dios. Pedro se separa para marchar rápidamente al servicio de Transmisiones; allí ruega a un compañero le haga cursar un telegrama dirigido a Isabel; con emoción escribe unas palabras en una hoja: “ Comparte mi alegría. Pedro murió como un Churruca, salvándose. José.”
Madrid ha sido liberado. La abuela de Marisol, en una butaca, hace labor; ella, nerviosa, se mueve por la habitación. La A buela.— ¿Qué te pasa, Marisol, que no cesas de moverte? Marisol.— No sé; tengo mucho miedo, abuela. 192
La A buela.— ¿Miedo tú? ¡Y ahora que han entra do ya los nacionales! Marisol.— Sí, abuela; pero temo por el futuro. La A buela.— No lo entiendo. Marisol. — Sí, tengo miedo. Lo que no conocí en aquellos días de terror, lo conozco hoy ante lo que a ti te parece tan pequeño. La A buela.— Vamos, ven aquí. Siéntate. ¿No has te nido noticias? Marisol.— Sí, muy buenas. Taño me las trajo del Estado Mayor. La A buela.— ¿Entonces? Marisol.— Es que no puedes imaginarte lo que pesa sobre mí cuanto por él hice. Mi dolor no pudo pasarle inadvertido; temo tanto verme querida por gratitud, por obligación... ¡Lo que daría por no haber sido yo! La Abuela.— No seas tontuela. En amor, lo primero es sujetar al ser querido; lo demás (Con ironía.) es cuen ta de una. Supiste arrancarlo de la muerte y no sabes sujetarlo en el amor... Marisol.— No me entiendes, abuela. Eran otros tiem pos. Vosotros os conformabais con poco: ¡casaros! Nues tra generación es distinta; no admite un papel pasivo: verse querida por gratitud. Una vida así sería espantosa. No, no puedes comprenderme. La A buela (Sonriendo.).— El te comprenderá, que es lo principal.
13
193
Mientras se desarrolla esta conversación, ha llegado José a casa de Marisol, encontrando a Taño junto a su portería. José (Precipitándose hacia Taño.)*— (Taño, Taño! ( Abrazándolo y besándolo.) Mi buen amigo. ¡Qué ale gría! ( Churruca entra en el portal abrazado a Taño.) ¡Cuánto deseaba abrazarlo! Y su hermana, mi leal en fermera, ¡qué buena también! T año.— ¡Qué alegría va a tener la señorita! ¡¡Va mos!! (Abriéndole el ascensor.) Un timbrazo en la puerta sobresalta a Marisol. Se oyen voces: “ ¡Señorita! ¡Señorita!” Taño aparece segui do de José, que se destaca en el umbral de la puerta. José (Avanza dos pasos.).— ¡Marisol! M a r i s o l ( Con voz muy queda, se arroja en sus bra zos.).— ¡José!... Ella, apoyada contra él, deja correr sus lágrimas de emoción. La Abuela (Sentada de espaldas a la puerta, está oculta por el alto respaldo del sillón; interviene después de un momento de silencio.).— Buenas tardes, Churruca. ¿No me saluda? Mil felicidades. José (Cogido de Marisol, se dirige hacia la abuela.). Perdón, señora... (Le tiende la mano.) La A buela.— ¡Cómo le agradezco su llegada!, Churruca. Ahora que nos liberaron nos iba a matar el mie do... (Sonriendo y moviendo la cabeza.) Marisol (Sonriente.).— ¡Abuela! 194
José (Mirándola, con el brazo sobre sus hombros,).— ¡ Marisol! ¡ Mi Marisol! ¡ Por fin !... Marisol.— SL ¡Por fin!... La Abuela se levanta y se aleja de loe novios; antes de retirarse vuelva la cabeza para decirles: La A buela.— Así tenía que ser: como nosotros, Ma risol, ¡como nosotros!
El anuncio del desfile de la Victoria concentra sobre la capital gente de todos los lugares de España. Madrid va a vestirse de gala pSr primera vez después de la Cruzada. Un ejército de 100.000 hombree, formado por las más distinguidas unidades, acampa en los alrededores de la población, esperando el momento de la parada. Desde las primeras horas de la mañana de aquel día Madrid se pone en movimiento; un hervidero humano discurre por calles y plazas, concentrándose sobre el itinerario que han de seguir las tropas. En la tribuna de invitados, Isabel, con Marisol y loe chicos, ocupan un lugar en la primera fila. A su lado se encuentra, de uniforme, el Almirante Pardo, el viejo ca marada de su padre, que ha salvado la vida después de un horrible cautiverio. Isabel, vestida de negro, con severa elegancia, oculta en su corazón lo íntimo de su tragedia e intenta partici par de la alegría de cuantos la rodean. Marisol, con un 195
(raje claro, ríe las ocurrencias de los chicos, que agobian al Almirante con sus ingenuas interrogaciones. Cuando llega la hora, el espacio se llena de toques de clarines y de alegre volteo de campanas. La presencia de los voluntarios extranjeros enciende el entusiasmo de las masas. Los vítores a los pueblos amigos subrayan la gratitud indestructible de nuestra Patria. A la cabeza de los españoles rompe la marcha una lucida representación de nuestra Armada. El blanco in maculado de sus gorras realza lo perfecto de la forma ción. Tempestades de aplausos srygen a su presencia, emo cionando el corazón del viejo Almirante. El A lm iran te.— ¡ Por fin! ¡ Cómo lo anhelaba! ¡ Rom per nuestras cadenas! ¡ Lograr mi revancha! El Chico.— ¡Mamita, mamita! Yo quiero ser marino. El A lm iran te.— Lo serás; pero con honra y barcos. El Niño.— Sí; con muchos barcos. Ahora son los Regulares los que despiertan la admi ración de las tribunas. Sus bandas de cometas y pífanos, seguidas de los grandes tambores, van adornadas con sus vistosas galas. Les siguen las filas arrogantes de los jóvenes alféreces en cabeza de los apretados escuadrones de nuestros lea les marroquíes, con sus rostros de bronce bajo los tur bantes blancos. Con los aplausos llueven las alabanzas. ¡Qué buenos y qué leales! Son la expresión rotunda de la obra de España. 196
Los batallones españoles desfilan curtidos por el aire y el sol de cien batallas; como nadie, valientes; mas que todos, sufridos. Procesión de banderas victoriosas, des* garradas por el viento y la metralla, sus viejos tafetanes hechos jirones, entre las filas de nuestros legionarios, las boinas rojas de nuestros requetés y las camisas acules de nuestras Falanges. La reciedumbre de nuestra juventud que pasa. La aparición de José entre sus filas renueva el entu siasmo. Su nombre corre de boca en boca en medio del aplauso. José sonríe hacia los suyos; sus ojos buscan los de Marisol, que, feliz, intenta ocultar su emoción. Isabel.— Vuestra alegría, Marisol, alivia mis penas. M a risol ( Apretándose contra ella en tono quedo.).— ¡Mi querida Isabel! Desfile brillante de la caballería, de las masa6 de pie* zas artilleras, mientras en los aires el trepidar de los po tentes motores llevan hacia lo alto todas las miradas. Los pájaros de acero dibujan en el cielo el nombre del Cau dillo de España. Y palmotea el niño, entusiasmado ante tanta grandeza, y pregunta a su madre, alborozado: E l N iñ o.— ¿Cómo se llama esto? Duda ella, antes de responderle, y el Almirante acude solícito en su ayuda. E l A lm iran te. — Tu abuelo lo llamó los almogá vares. E l N iñ o.— ¿Cómo? El A lmirante .— Sí, los almogávares, que en nues tra historia fueron la expresión más alta del valor de la 197
гам: la flor de loe puebloe del Norte, lo máe heroico de la legión romana, lo más noble y guerrero de las es tirpe« árabes, fundidos en el manantial inagotable de nuestra rasa ibera. No olvides que cuando en España surge un voluntario para el sacrificio, un héroe para la batalla o un visionario para la aventura, hay siempre en él un almogávar.
INDICE
PARTES DE LA OBRA
Páginas.
Primera.
9
Segunda
55
Tercera
87
Cuarta .
137
E p ílo g o .
187
E8TA
OBRA 8E TERMINO DE IMPRIMI
EL OÍA 2 DE MAYO DEL AÑO DEL SEÑOR DE MCMLXXXI, G L0R I080 ANIVERSARIO PARA LA RAZA ESPAÑOLA.
-
LAUS
DEO
-
Ik LiMftis 7H4.^a;evsru^^ico HlSKA-NIMtVJL c-ivariLvs
500 PESETAS
Related Documents

Raza Novela Jaime De Andrade
January 2021 1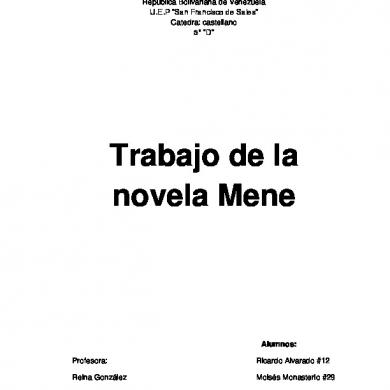
Novela Mene
February 2021 1
Novela Mene
January 2021 1
Livro Andrade
February 2021 1
Gil De Biedma, Jaime - Volver
February 2021 1
Criminology Notes (mohsin Raza)
March 2021 0More Documents from "No Use"





